
© Jesús de Miguel
Fernando del Rey Reguillo es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en la historia de Europa y de España en el siglo XX, sus líneas de investigación se han centrado en la acción política del mundo empresarial, las relaciones entre política y economía, el conservadurismo autoritario y la violencia política. En los últimos tiempos se ha revelado como uno de los historiadores más activos y renovadores en los estudios sobre la Segunda República española. Entre sus publicaciones sobresalen los libros: Propietarios y patronos (1992), La defensa armada contra la revolución (1995), El poder de los empresarios (2002, escrito con Mercedes Cabrera, del que se publicó una versión en inglés en 2007) y Paisanos en lucha (2008). En 2020 recibió el Premio Nacional de Historia por su libro Retaguardia roja (Galaxia Gutenberg, 2019). Entre las obras colectivas que ha dirigido destaca Palabras como puños (2011).
Introducción
La mañana de aquel miércoles amaneció «húmeda y tristona» en Madrid. El cielo no hacía presagiar un día para grandes celebraciones. Pero, poco a poco, asomaron los rayos de sol y, con ellos, un ir y venir de noticias sobre la situación política. A mediodía de aquel 19 de febrero de 1936 todos los ministros acudieron a la sede de la presidencia del Consejo en el paseo de la Castellana y, poco después, sobre la una y media, se celebró una reunión trascendental del Gabinete en el Palacio de Oriente, entonces sede de la Presidencia de la República. Dos horas más tarde, una vez concluida, se hizo pública una nota que anunciaba la crisis del Gobierno por deseo expreso de su presidente, Manuel Portela Valladares. Pocas horas más tarde, tras unas rápidas consultas con los jefes de los distintos partidos, el presidente de la República, el conservador Niceto Alcalá-Zamora, encargó la formación de un nuevo Gobierno al republicano de izquierdas y destacado candidato del Frente Popular, Manuel Azaña. A las diez de la noche este último comunicó a la prensa la composición de su nuevo Ejecutivo. Durante esa tarde y noche muchas plazas y calles del país empezaron a llenarse de gente. El domingo anterior, el día 16, se habían celebrado elecciones generales. El recuento no había acabado y todavía estaba pendiente una segunda vuelta electoral en varias circunscripciones, pero todo eso quedó eclipsado por lo ocurrido la tarde y noche de aquel miércoles 19 de febrero. Empezaba una nueva etapa política en la todavía corta historia de la Segunda República.
El redactor jefe de El Heraldo de Madrid, Alfredo Muñiz, políticamente muy cercano a la izquierda republicana, recogió en su dietario la mezcla de emoción y elevadas expectativas de esas horas, algo que, a buen seguro, compartían los cientos de miles de votantes y afiliados del Frente Popular que se echaron a las calles la tarde del 19: «Aquella noche España durmió el primer sueño de su triunfo izquierdista. La revolución acababa de ganar la primera batalla». Sin embargo, cinco meses más tarde todo parecía haberse convertido en un pasado muy lejano, como si hubieran transcurrido varios años e innumerables acontecimientos en apenas 150 días. A mediados de julio, la situación política no era la que muchos ciudadanos habían imaginado el día que Azaña regresó al Gobierno. El mismo Muñiz iniciaba de este modo la anotación de su dietario el 14 de julio de 1936: «Madrid sufre una espantosa crisis de nervios». Muchos tenían «nudos de angustia en la garganta» y la ciudad estaba «sumida en una especie de colapso expectativo que pone sombras de inquietud en los trazos faciales y sordina temblorosa en el trémolo de las palabras». Todos se preguntaban: «¿Qué va a ocurrir?». Muñiz no tuvo ya tiempo u oportunidad de completar las entradas de los días 15 a 18 de julio.1 No sabemos qué pensó cuando en la redacción del periódico empezaron a llegar noticias de que una parte del Ejército se había levantado en armas contra el Gobierno o, poco después, cuando el fracaso parcial del golpe de Estado y una grave crisis de autoridad dieron paso a una guerra civil.
Esos cinco meses de la vida política española, entre el 19 de febrero y el 17 de julio de 1936, constituyen, probablemente, el periodo más complejo y decisivo de la historia de España durante la Segunda República. Aunque en ese intervalo están incluidas cuatro semanas del lluvioso invierno de 1936 y otras tantas de los primeros compases del verano, los historiadores parecen estar de acuerdo en utilizar la etiqueta de «la primavera de 1936». Mucho pasó en aquella larga primavera para que un republicano como Muñiz, completamente afín a las izquierdas y nada sospechoso de hacer el juego a la derecha antirrepublicana, pasara de mostrar esa euforia el 19 de febrero a poner negro sobre blanco un inquietante nerviosismo a mediados de julio, después de los asesinatos en Madrid del teniente socialista de la Guardia de Asalto, José Castillo, y el líder de la derecha monárquica, José Calvo Sotelo. Aquellos no fueron cinco meses, sin más, de la historia de la Segunda República. Fueron los cinco meses más importantes para comprender la historia de la democracia en la España de entreguerras. Y no porque hubiera una guerra civil después, algo que los contemporáneos no sabían que pasaría y que, como todo en la historia, podía no haber ocurrido. Sino porque, como se verá con todo lujo de detalles en este libro, una elevada conflictividad política y laboral, combinada con una ineficaz gestión del orden público y un enfoque errado de los riesgos que acechaban a la convivencia y a la libertad, pusieron a prueba la consolidación de la democracia republicana y la fortaleza del Estado de derecho.
Sin embargo, esa larga primavera de 1936 es, sorprendentemente, el período peor estudiado de la corta historia de la República. A menudo se ha analizado con la mirada puesta en lo que pasó después, esto es, arrojando sobre su propia singularidad toneladas de propaganda de uno u otro signo para buscar en ella la explicación de la guerra civil. No pocos historiadores se han limitado a incluir breves referencias a la primavera en sus estudios sobre la contienda, contaminando el análisis de esos meses con el lenguaje y las coordenadas de la guerra. Así han ido pasando los años y aunque miles de libros se han ocupado de la guerra civil e incluso cientos han abordado diversos aspectos y personajes de la política republicana, casi ninguno ha investigado a fondo esa larga primavera. Desde luego que se le ha prestado atención, pero muy pocos son los que han acudido a las fuentes primarias para analizarla desde dentro, trascendiendo la trampa de verla como el prólogo de la guerra civil. Quizás por eso, muchas fuentes primarias han permanecido inexploradas y en muchos libros se han reproducido una y otra vez versiones de los hechos e incluso informaciones que no se correspondían con la verdad de lo sucedido en esos meses.
El relato elaborado por los ganadores de la guerra civil, los que simplificando solemos llamar «franquistas», concedió mucha importancia a aquella primavera «trágica», puesto que allí fueron a buscar los argumentos que, desde su perspectiva y necesidad ideológica, justificaban el golpe militar del 17-18 de julio. Así, ese relato apeló a la existencia de un complot comunista dirigido a provocar una revolución e instalar en España un Gobierno controlado desde Moscú. También habló de la inadaptación del pueblo español para la democracia y su propensión a la violencia y a los conflictos fratricidas, así como de la «ilegitimidad» de los poderes políticos emanados de las elecciones del 16 de febrero. Todo con el telón de fondo de la «incapacidad» de los gobiernos republicanos para preservar la seguridad y la vida de los ciudadanos ante una situación de permanente caos, anarquía y violencia. El asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio habría sido el punto culminante de ese contexto de virulencia y terror. Al magnicidio en sí se le confirió el rango de «crimen de Estado», al considerarlo inspirado y organizado por las propias autoridades republicanas. En definitiva, desde esa perspectiva, la primavera habría puesto de manifiesto que la República en España era incompatible con los principios básicos de ordenación social, poniendo en riesgo la unidad nacional, la propiedad, la familia y la religión.
En el lado opuesto de esa visión anticomunista y catastrofista, cuya finalidad principal no era otra que limpiar la responsabilidad de la derecha radical y de los militares golpistas por el comienzo de la guerra civil, se colocó otra interpretación no menos maniquea y simple. Con una impronta claramente antifascista y un poso de inspiración marxista, la primavera de 1936 fue presentada y analizada como el período en el que se desató la lucha contra el fascismo. En esa batalla, una izquierda obrera heroica, sabedora de lo que habían sufrido sus correligionarios en la Alemania nazi, la Italia fascista o la Austria del canciller Engelbert Dollfuss, se aprestó a sacrificarse por la «democracia burguesa», aun cuando sólo la considerara una etapa en el camino hacia la verdadera «democracia obrera». De este modo, la primavera fue el terreno que habría anticipado las luchas contra el fascismo en suelo europeo, cuando el Frente Popular español, nadando a contracorriente, habría peleado con todas sus fuerzas contra un fascismo emergente y los socialistas y los comunistas se habrían inmolado en el altar de la defensa de las libertades y la democracia. No obstante, la alianza entre la derecha clerical y reaccionaria, el fascismo y el militarismo antirrepublicano habría hecho lo imposible contra el reformismo republicano. Desde esa perspectiva, el problema de aquella primavera no habría sido la anarquía o el comunismo que denunciaban los franquistas, sino la conformación de una alianza contrarrevolucionaria entre los poderes tradicionales y la derecha fascista emergente que se oponía a las políticas democráticas, reformistas y modernizadoras del Frente Popular.
Con el paso de los años y especialmente después de la Transición a la democracia en 1978, muchos historiadores contribuyeron con sus investigaciones rigurosas a descifrar la historia de la Segunda República más allá de lo que habían contado sus protagonistas o de lo que afirmaban las diferentes memorias. Las tesis politizadas y sesgadas sobre la primavera de 1936, nacidas de las necesidades de la confrontación partidista y esclavas de la lógica de vencedores y vencidos de la guerra civil, no desaparecieron, pero, al menos en el terreno profesional, fueron perdiendo espacio. Atrás fueron quedando las historias de las dos Españas y todos los tópicos sobre el carácter fratricida de los españoles. La Historia con mayúsculas contribuyó a derrumbar mitos de uno y otro lado y a desacralizar, poco a poco, un pasado traumático. Los mejores historiadores comprendieron que, para analizar la fallida consolidación de la democracia durante la Segunda República, era imprescindible emanciparse de los lenguajes y los códigos de interpretación de la guerra civil posterior y de tantos años de dictadura y antifranquismo, ocupándose de forma monográfica de las instituciones políticas republicanas, los líderes y los partidos políticos, las elecciones, las ideas, las políticas sociales y culturales..., pero todo dentro de su particular momento y circunstancia.
Sin embargo, por lo que se refiere a la primavera de 1936, parte de esa mitología ha seguido más presente de lo que a veces se tiende a reconocer, al menos de una forma subyacente, alimentando relatos sobre el origen de la guerra civil que, precisamente por su lenguaje simple y contundente, resultan impactantes y encuentran un público minoritario pero ruidoso, que los aplaude con entusiasmo. Un público que suele confundir la memoria con la Historia y que prefiere los relatos partidistas reconfortantes antes que los análisis desacralizadores. Esto ha sido así, en parte, porque a esos cinco meses de 1936, a diferencia de otros momentos de la Segunda República, no se les ha aplicado a fondo el filtro de una investigación empírica paciente y rigurosa.
Es verdad que, al menos en lo referido al relato franquista de la primavera, algunos historiadores han demostrado que estaba plagado de exageraciones, ocultaciones llamativas y manifiestas distorsiones. Pero eso no debería preocuparnos mucho porque se trata de un relato partidista coyuntural, derivado de las necesidades de los vencedores y al que, simplemente, habría que dejar estar donde nació y para lo que nació. Lo que sí debería ser motivo de preocupación es que, últimamente, algunos historiadores han tendido a eludir los aspectos más controvertidos de aquella larga primavera de 1936, bajo la obsesión de no hacerle el juego al «canon» teórico de la dictadura. Como si explicar con todo detalle por qué en tan pocos meses alguien como el periodista republicano Muñiz pasó de la euforia por la victoria a la zozobra más inquietante fuera poco menos que una estratagema franquista. Como si sus palabras del 28 de abril fueran las de un fascista que combatía en la sombra contra la República: «Tan desosegado y tan pesimista como hoy y como mañana. Que la situación no es, por desgracia, transitoria. Tiene sus huesos calados de gravedad […] Los acontecimientos en estos últimos tiempos han llevado un paso gimnástico, que fatalmente ha de conducir al país a lugares insospechados».2 Por eso, por ejemplo, algunos historiadores, demasiado imbuidos del lenguaje antifascista y memorialista, han enfatizado la idea de que la conflictividad y la violencia generadas durante los meses de febrero a julio de 1936 no fueron extraordinarias, sino perfectamente comparables con cualquier otro período de la historia republicana. Bajo esa perspectiva, se intenta convencernos de que la conflictividad fue sin más el resultado de una «estrategia de la tensión» alentada de forma premeditada por la derecha radical para desestabilizar el Gobierno del Frente Popular y justificar un golpe militar. Junto con eso, se afirma que, durante la primavera, tanto los gobiernos del momento como las fuerzas integrantes del Frente Popular habrían actuado imbuidos por un espíritu «reformista» que simplemente trataba de revertir las políticas reaccionarias ensayadas por las derechas en los años anteriores.
Ante esa simplificación e incluso maquillaje de los graves problemas que atravesó la vida política durante la larga primavera de 1936, este libro parte del convencimiento de que es posible un acercamiento a ese período desde la misma perspectiva que ha permitido a los mejores historiadores de la República explicar la complejidad de los cinco años anteriores, es decir, trascendiendo las diferentes mitologías en pugna y desplazando los viejos relatos partidistas con la luz que arroja el estudio de numerosas fuentes primarias, hasta hoy inexploradas. La interpretación que ofrecemos parte del rechazo de la historia de combate de cualquier signo y de la reivindicación de una historia desmitificadora. Somos perfectamente conscientes de que la objetividad absoluta es una quimera engañosa y de que los historiadores, como el resto de los ciudadanos, estamos mediatizados por nuestras propias ideas y circunstancias. En ese sentido, es útil reconocer que este libro está escrito desde la reivindicación de los valores democráticos, liberales y pluralistas, así como de la consideración positiva de la democracia parlamentaria, la que ya había demostrado su valía antes de 1936 y la que triunfó en Europa occidental después de 1945 y en España tras 1978. Además, partimos de que no se puede incurrir en posiciones presentistas al mirar al pasado, pues a sus protagonistas hay que entenderlos en su propio contexto y dejarlos hablar ante el lector, para que este pueda sacar también sus propias conclusiones. Por eso mismo, siendo muy conscientes de que la larga primavera de 1936 siempre se ha leído como el prólogo de la guerra civil y ha sido mutilada al servicio de la propaganda, tanto la anticomunista como la antifascista, este libro la analiza como si la guerra civil nunca se hubiera producido. Es decir, procurando colocar el punto de vista en esos meses y obviando consciente y recurrentemente el hecho de conocer su desenlace. Este ha sido un ejercicio metodológico complejo, pero también apasionante y sugerente, que coloca este libro muy lejos de cualquier determinismo y teleología.
Para conseguir que la primavera de 1936 sea la protagonista hemos dado prioridad a las fuentes emitidas en el momento, al calor de los acontecimientos, más que a las visiones construidas a posteriori, aunque también se hayan tenido en cuenta. En este libro no se encontrará ni un solo renglón legitimando el intervencionismo militar que destruyó la democracia republicana ni la dictadura que emergió tras la guerra. Por pura coherencia, tampoco se encontrarán afirmaciones explicando el choque armado, que prácticamente ni se menciona, en virtud de la conflictividad y la violencia anteriores. De la misma manera, no hemos caído en el error de proyectar hacia la primavera problemas y circunstancias que emergieron con fuerza en períodos posteriores, de tal manera que, por ejemplo, cualquier mención o discurso radical se tenga que explicar como un prólogo de la guerra civil o, peor aún, a los actores se los clasifique en función de su comportamiento después del 17 de julio. En ese sentido, por ejemplo, nada ha hecho más daño a la historia de la primavera de 1936 que la práctica seguida por algunos historiadores y publicistas de etiquetar a los personajes en función de las decisiones que tomaron después del golpe de Estado, como si cuando actuaban en marzo o abril de 1936 tuvieran una milagrosa bola de cristal y supieran a ciencia cierta qué iba a ocurrir varios meses después.
En definitiva, aquí hemos huido de las visiones deterministas y catastrofistas de la primavera de 1936 difundidas por el franquismo. Pero también nos hemos alejado de las visiones ideológicas de signo opuesto, tanto si proceden del mundo académico como si han crecido a la sombra del oficialismo institucional, tras dos décadas saturados de «memoria histórica». Creemos que lo peor que le puede ocurrir a una parcela concreta del pasado es caer en manos de visionarios empeñados en poner la Historia al servicio de una determinada causa. La instrumentación política del pasado constituye la antítesis de lo que debe ser el trabajo del historiador. No se hace ningún favor a la ciudadanía de nuestro país, una ciudadanía culta y curtida en los valores democráticos desde hace cincuenta años, ofreciéndole relatos sesgados y acientíficos.
Se estima que la larga primavera de 1936 tiene una entidad diferenciada como objeto de estudio, derivada de la compleja situación política y la especial correlación de fuerzas dibujadas tras las elecciones generales de febrero y el rápido e inesperado cambio en el Gobierno de la nación, que formaron los republicanos de izquierdas en solitario, si bien dependiendo del apoyo parlamentario de los socialistas y los comunistas. Pero la singularidad emanó igualmente del ímpetu y variedad de la movilización y conflictividad desarrolladas desde el momento mismo en que ese miércoles 19 de febrero se formó el nuevo Gobierno de Azaña. Desde este punto de vista, ningún otro período de la historia republicana es comparable a la primavera de 1936 por el volumen de la agitación multiforme desplegada esos cinco meses, como se verá a lo largo de este libro.
Hace ya mucho tiempo, cuando echaba a andar la actual democracia española, uno de los hispanistas más lúcidos y ponderados de aquellos años, especialista en el estudio de la reforma agraria republicana, Edward Malefakis, reclamó que hacía «muchísima falta un estudio monográfico» sobre la violencia en la primavera de 1936.3 Por su parte, Juan José Linz, un politólogo español afincado en Estados Unidos, el primero de los grandes estudiosos internacionales de la «quiebra de las democracias» en el siglo XX, al que han seguido y homenajeado quienes hoy estudian por qué «mueren las democracias» y a qué se debe el auge del populismo, también llamó la atención en torno a la importancia de estudiar esa variable como elemento clave –aunque no exclusivo– para comprender la problemática de la democracia republicana:
No hay duda de que la Segunda República española estuvo caracterizada por una tasa relativamente alta de violencia social y política, que la Revolución de octubre y sus secuelas representaron un trauma que quizá no tiene paralelo en otras crisis coetáneas de la democracia y que las tensiones sociales que la acompañaron aumentaron casi continuamente a lo largo del período, especialmente en la «primavera trágica» de 1936.4
Por otra parte, muy alejado metodológica e intelectualmente de los anteriores, el historiador Julio Aróstegui, que fue pionero en España en el estudio de la violencia política como un hecho con entidad propia, dejó escrita una elocuente reflexión sobre la primavera de 1936:
La visibilidad de la violencia fue en la primavera de 1936 un hecho sobre el que no cabe duda y que tuvo una notable influencia en percepciones de los ciudadanos y en comportamientos políticos [...] El gobierno del Frente Popular hubo de enfrentarse a un aumento de los conflictos laborales, huelgas, ocupaciones de tierras y muchos tipos de acciones incontroladas de gentes y grupos para los que el triunfo electoral significaba poco menos que el comienzo de la revolución. El aumento de la violencia por causas políticas, que derivó en víctimas mortales de todas las significaciones, así como de las fuerzas del orden, alimentada por acciones de la izquierda y la derecha, fue espectacular.5
Ciertamente, la violencia política y los problemas de orden público constituyeron un desafío de primera magnitud para los gobiernos habidos entre el 19 de febrero y el 18 de julio de 1936 y para la propia sociedad civil. Si bien no somos los primeros en interiorizar la importancia de la violencia política en la historia de la Segunda República, nadie hasta ahora ha destacado tanto su centralidad para el período que nos ocupa ni ha contextualizado su análisis en un estudio tan amplio como el que contiene este libro.6
El lector verá que le ofrecemos datos depurados sobre la violencia política en la primavera de 1936. Son el resultado de un trabajo exhaustivo, deudor de algunos estudios previos, pero que, por su ambición y por las fuentes primarias recabadas, supone la exposición más completa hasta ahora de los hechos violentos de naturaleza política de esos meses, identificando a sus autores, sus víctimas y multitud de aspectos relacionados con sus circunstancias. Como cualquier investigación histórica, los datos no son definitivos, a expensas de que otros puedan mejorarlos. No obstante, detrás de ellos hay un gran esfuerzo empírico. Se han construido a partir de un copioso volumen de fuentes primarias de naturaleza diversa, procedentes de archivos públicos y privados, epistolarios, documentación judicial, militar y policial, diplomática, de organizaciones políticas y sindicales, hemerotecas, anuarios y censos de población... Se han consultado una veintena de archivos de carácter nacional, provincial, local y personal, además de varios extranjeros. Asimismo, se han vaciado casi un centenar de órganos de prensa, tanto de alcance nacional como provincial, periódicos de información general y periódicos de partido, de procedencia ideológica variada y plural.
Pero este libro no es sólo un análisis de la violencia política, sino también una renovada historia de la política durante la larga primavera de 1936. Porque la violencia no fue una dimensión aislada. Para analizarla y explicar su impacto sobre la democracia republicana ha sido necesario reconstruir la vida política de esos meses y analizar las principales dimensiones en las que se planteó con toda crudeza ese problema. Había que investigar a fondo y reconstruir, como no se había hecho hasta ahora, la secuencia cronológica de la política de orden público, el papel de los gobernadores civiles, de los ayuntamientos, de los jueces y de las policías. Pero había, también, que explicar el papel de los principales protagonistas de los episodios violentos, especialmente las izquierdas revolucionarias y los falangistas, aunque no sólo.
Finalmente, como pronto comprobará el lector, este libro es asimismo una reivindicación de una determinada forma de hacer historia, la que combina el análisis con un sólido relato descriptivo. De hecho, la nuestra es, en una buena parte, una historia de historias, contadas y analizadas con el máximo detalle, para que nuestros lectores recuerden que detrás de los grandes procesos y los debates políticos, detrás de los líderes y de los partidos, de los discursos y de los lenguajes tantas veces radicalizados, había personas optando en libertad. Por eso, hemos querido contar la violencia mostrando que tras ella había individuos que tomaban decisiones y actuaban consciente y voluntariamente. La violencia en la política fue una opción. Sí, descabellada y moralmente execrable, pero una opción que tomaron libremente algunas personas y que otras condenaron o rechazaron con la misma fuerza con que podamos hacerlo nosotros hoy. Como ha escrito Rüdiger Safranski, «no hace falta recurrir al diablo para entender el mal». Se podría añadir que tampoco hace falta inventarse excusas estructurales para comprender el mal. Porque este «pertenece al drama de la libertad humana. Es el precio de la libertad».7 Nada, pues, estaba determinado en 1936, ni la guerra, ni la violencia, ni el éxito o el fracaso de la democracia, pero tampoco el comportamiento de quienes quisieron ser violentos cuando otros conciudadanos, con iguales, mejores o peores condiciones de vida o de trabajo, no lo hicieron. La política, esto es, las ideas, las prácticas, los partidos, los líderes y las instituciones tampoco los determinaron, si bien, como mostramos en este libro, crearon unas condiciones que nos ayudan a entender por qué, a diferencia de otros países o de otros momentos de la propia historia española, la violencia tuvo tanto peso en la política de esa larga primavera de 1936.
CAPÍTULO 1
En el poder y en la calle
LA GENTE EN LAS PLAZAS
Las elecciones generales se celebraron el 16 de febrero de 1936. Tres días después el recuento estaba muy avanzado, aunque no había acabado por completo. Las Juntas del Censo no se habían reunido todavía para proclamar los resultados oficiales. En algunas provincias había cambios respecto de las primeras estimaciones y todavía era incierta la diferencia en número de escaños entre ganadores y perdedores. Nadie podía dar por seguro que la coalición de izquierdas, reunida bajo la marca electoral de Frente Popular, ganaría por mayoría absoluta, aunque parecía que superaba en número de escaños a sus rivales. Se sabía que habría que celebrar una segunda vuelta en cinco circunscripciones: Álava, Castellón, Guipúzcoa, Soria y Vizcaya provincia. Y que por roturas de urnas y otras infracciones de la normativa electoral se tendrían que repetir las elecciones en algunas secciones.
Durante esas 72 horas posteriores al cierre de los colegios electorales se había producido una intensa movilización de los simpatizantes y líderes locales de las izquierdas. La euforia por una victoria que pocos habían previsto era inmensa. Por muchas ciudades y pueblos, miles de votantes del Frente Popular estaban saliendo a las calles para celebrar los resultados, reclamar cambios políticos rápidos y exigir una amnistía inmediata que pusiera en libertad a los detenidos y procesados con motivo de la huelga revolucionaria de octubre de 1934. En algunas provincias, esa movilización dio pie a coacciones sobre las libertades y tuvo consecuencias negativas en el desarrollo final del recuento. La seguridad jurídica y la estabilidad institucional se vieron amenazadas. Por su parte, los líderes nacionales de las derechas, alarmados por la situación y convencidos de que los resultados podían ser desvirtuados, habían presionado al Gobierno para que se declarara el estado de guerra, mientras por Madrid corrían rumores, finalmente desmentidos, de que algunas unidades del Ejército estaban dispuestas a sublevarse.1
La mañana del día 19 de febrero fue frenética en la sede del Gobierno en Madrid. A última hora, en un acto inaudito y fuera de toda normalidad electoral, el presidente del Consejo de Ministros, el centrista Manuel Portela Valladares, dimitió. No dio oportunidad a una transición ordenada de poderes, esto es, no esperó a que se celebrara la segunda vuelta, se constituyeran las nuevas Cortes y él mismo pudiera rendir cuentas sobre el proceso electoral. Le aterraba el coste de ejercer sus obligaciones institucionales y enviar a la Policía a disolver a los grupos de ciudadanos de izquierdas concentrados en las calles ilegalmente, sobre todo cuando esas concentraciones afectaban al proceso electoral o estaban derivando en graves desórdenes y agresiones.
Portela había llegado al Gobierno en diciembre de 1935 para fabricar un grupo de centro ad hoc y dar al presidente de la República, el conservador Niceto Alcalá-Zamora, lo que este le había pedido: un partido bisagra y unas elecciones influidas para debilitar el voto de los bloques de derecha e izquierda. Pero lo que se encontró fue un fracaso estrepitoso de su particular manera de entender unas elecciones libres. Sus candidatos naufragaban por doquier, mientras una movilización a gran escala de los partidarios del Frente Popular amenazaba el desarrollo del recuento en zonas como La Coruña, Cáceres o Tenerife. Dispuesto a no sacrificarse en el altar de la autoproclamada victoria de las izquierdas y acorralado por las presiones de las derechas para que garantizara militarmente el orden, tiró la toalla y se marchó.
Así fue como Manuel Azaña, el líder de Izquierda Republicana (IR), principal cabeza del cartel electoral del Frente Popular, volvió al poder. Ya había sido presidente del Consejo entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933, durante los dos primeros años de vigencia de la Constitución de la República. Él, a diferencia de su compañero de coalición y principal dirigente del partido Unión Republicana (UR), Diego Martínez Barrio, no creía que fuera un buen momento para regresar a la presidencia. Era plenamente consciente, como dejó escrito en su diario, de que no se sabía todavía el número de diputados que tendría el Frente Popular, ni si habría una mayoría clara en las Cortes con la que pudiera contar.2 Pero el contexto se impuso. «Planteada con carácter irrevocable la dimisión del Gobierno Portela Valladares, el Presidente de la República, después de consultar con los prohombres políticos, encargó formar Gobierno al señor Azaña, quien a las pocas horas llevó la lista al Ministerio». Así lo sintetizaba un diario nacional en su portada del 20 de febrero, con una amplia foto de Azaña después de su toma de posesión. Y así fue como, sin conocer todavía por completo los resultados y faltando semanas para la constitución de las nuevas Cortes, la izquierda republicana se hizo con el puesto de mando. No es que las consultas fueran rápidas, es que apenas duraron unas pocas horas. No es que resultara extraña tanta prisa, es que era inaudita.3
Casi siempre se ha contado la vuelta de Azaña al Gobierno como el resultado del curso natural de la victoria del Frente Popular, pero no fue exactamente así. Azaña regresó porque el presidente de la República lo decidió. Era su potestad. No era anticonstitucional, pero sí resultaba chocante que se produjera un cambio como ese sin el proceso electoral concluido y sin que se conociera la configuración del nuevo Parlamento. Uno de los periódicos más moderados y profesionales del momento sintetizó lo sucedido con el expresivo titular: «La presión de las masas». Hablaba de la «precipitación» con que se había formado Gobierno por el «temor a que las masas entusiasmadas con el triunfo electoral se lanzasen a la calle a imponer su voluntad antes de que el nuevo estado de cosas tuviese un aparato gubernamental adecuado».4 Ciertamente, grupos numerosos de manifestantes, que no las «masas», no sólo estaban entusiasmados sino empeñados en fijar la agenda política. Llevaban horas en las calles presionando; y no sólo en las calles, también frente a las sedes de los edificios oficiales donde se tenía que certificar el recuento o ante los ayuntamientos exigiendo cambios rápidos en el poder local.5 Por lo demás, en algunas cárceles habían empezado los plantes y motines para exigir la amnistía inmediata una vez que se daba por hecha la mayoría del Frente Popular.6
El nuevo Gobierno pudo comprobar de inmediato que Portela no les había hecho ningún regalo. Azaña lo había intuido y por eso consideró que no era el mejor momento para volver al poder. Les habían pasado una patata caliente, con bastantes gobernadores civiles huyendo de sus puestos u obligados a dejarlos interinamente en manos de representantes del Frente Popular, y con localidades donde las manifestaciones de júbilo se convertían en violencias tumultuarias y persecución de las derechas, con asaltos a sus locales y propiedades, amén de agresiones y colisiones con la fuerza pública, y, de nuevo, violencia anticlerical. En algunos sitios la Guardia Civil y los guardias de Asalto estaban desbordados, cuando no paralizados por algunas autoridades interinas asustadas o cómplices de los que se movilizaban en las calles. En las primeras horas de actividad del nuevo Gobierno hubo desórdenes graves en Málaga, con un muerto durante un asalto a la sede de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA); en Elche, donde el objetivo fue la sede del Partido Republicano Radical (PRR) y se recogieron dos muertos; en Barcelona, con un comunista fallecido en una concentración violenta ante la comisaría de Vía Layetana; o en Palma de Mallorca, con heridos en un asalto al ayuntamiento. Como escribió el embajador británico a Londres unos días más tarde, aunque la censura se había empleado a fondo para ocultar «muchos incidentes desagradables», estos acabaron «saliendo a la luz gradualmente». A él mismo le llegaron informes de desórdenes graves en los consulados de Barcelona, Málaga, Huelva, Bilbao, Vigo y Santa Cruz de Tenerife.7
Ciertamente, la violencia en la primera semana de vida del nuevo Ejecutivo, de mayor o menor intensidad, con ocupaciones de edificios públicos, asaltos a sedes de partidos derechistas, ataques a los domicilios de sus militantes y enfrentamientos con la fuerza pública, se extendió por numerosas localidades de Albacete, Burgos, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, La Coruña, Las Palmas, Madrid, Murcia, Oviedo, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo y Zamora, cuanto menos.8 Por lo que se refiere únicamente a la violencia política con muertos o heridos graves, según los datos de nuestra propia investigación, entre el 20 y el 28 de febrero hubo 79 episodios en los que se registraron 141 víctimas, de las que 37 fueron mortales. Aunque se repartieron por buena parte del país, con 31 provincias implicadas, el palmarés lo ocuparon Cáceres, Córdoba, Málaga, Murcia, Orense, Santander, Sevilla, Vizcaya y Zaragoza, todas ellas con cuatro o más episodios.
La ansiada amnistía, principal leit motiv de la coalición electoral entre la izquierda obrera y la republicana, empezó a cumplirse sin que la Gaceta de Madrid, el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la época, hubiera publicado una sola letra al respecto. Frente a las cárceles se producían concentraciones y hasta se llegaron a abrir algunas puertas. «Las masas izquierdistas», recordaba el comunista Manuel Tagüeña, «habían hecho acto de presencia en las calles tan pronto se conoció la victoria electoral y en muchos sitios forzaron las puertas de las prisiones, adelantándose a la Ley de Amnistía.»9 Lo ocurrido en Gijón alarmó al nuevo presidente, que telefoneó a Alcalá-Zamora para transmitirle su «inquietud». En auténtica unidad de acción, socialistas, comunistas y líderes de la izquierda republicana habían presidido una manifestación frente al penal. Las autoridades no habían aguantado la presión y las puertas se habían abierto, saliendo unos trescientos reclusos, muchos de ellos presos comunes.10 En Madrid, horas antes, una de las manifestaciones cuyo propósito principal era presionar para la salida de los presos dejaba el primer muerto. Que la calle marcaba el paso al Gobierno era una conclusión indiscutible a ojos de los republicanos moderados. Dudamos, decía el editorial de Ahora, de que el Gobierno pueda eludir la «presión de la gente en la calle». Y advertía contra algo que iba a traer de cabeza a las nuevas autoridades durante semanas: «El peor mal de todos sería gobernar al dictado de unas masas que en la calle gritan y se hacen la ilusión de que los hombres que tienen el Poder en sus manos son meros instrumentos de su apasionada y despótica voluntad de desquite».11
Este editorial reflejaba muy bien la opinión del republicanismo liberal, el mismo sector que el 16 de febrero había pedido el voto para la oposición al Frente Popular por considerar que la izquierda republicana se había echado en brazos del «marxismo», ese «terremoto que altera las entrañas nacionales, destruye todos los valores espirituales y materiales y convierte la superficie de un país en un inmenso sudario, lleno de ruinas y cadáveres que velan unos siervos supervivientes».12 No es extraño, por tanto, que fuera rápidamente criticado por la principal cabecera de la izquierda republicana, el joven diario Política. Este acusó a los primeros de derrotistas y de hacer el juego a la derecha. Pero Ahora no se arrugó: «No tenemos nada que ver con ningún partido ni ninguna disciplina. Pensamos al escribir en España […] Queremos las vías legales, el respeto a los derechos y la civilización occidental». Y «como nos parece un desastre todo lo que es revolución y marxismo, lo decimos y lo proclamamos, una tras otra vez».13
Tanto ese enfrentamiento entre republicanos de sensibilidades políticas opuestas como la tensa situación social y de orden público que se estaba viviendo en esas horas resultan dos buenos indicadores de los problemas que esperaban al nuevo Gobierno. Dejando aparte su declarado antimarxismo, el editorialista de Ahora no se equivocaba al dirigir el foco de atención sobre la compleja relación entre la calle y las autoridades. Esto se convirtió, de hecho, en una de las cuestiones más decisivas de las semanas que trascurrieron entre febrero y julio de 1936.
EL USO DE LA VICTORIA
El 21 de febrero el nuevo Gobierno decidió dar fuerza de ley a lo que estaba ocurriendo desde horas antes en las calles y en las puertas de los penales. Aprobó de urgencia un decreto-ley que excarcelaba a todos los condenados o presos pendientes de resolución por su actuación en la insurrección revolucionaria de octubre de 1934, independientemente de si tenían o no delitos de sangre. La ansiada amnistía no incluyó a los presos comunes, como demandaron los socialistas.14 El Gobierno sabía el peligro que entrañaba considerar de forma ambigua que muchos presos pudieran ser catalogados como «políticos» si se alegaba algún tipo de relación entre su delito y el contexto social en el que se producía. Pero la amnistía sí abarcó a todos los que hubieran sido «condenados o encausados por delitos políticos y sociales». No se estableció tope de fecha, como pidió el principal partido de la derecha católica, la CEDA. De este modo, también fueron liberados los que habían cometido agresiones políticas durante el período electoral e incluso durante el recuento, entre los días 16 y 20 de febrero, incluidas las que habían provocado víctimas mortales. Dio igual que fueran anarquistas, comunistas, falangistas o carlistas, o de cualquier otra filiación política o sindical. En virtud de la amnistía abandonaron las prisiones o vieron sobreseídas sus causas judiciales pendientes. Impedir el ejercicio del derecho de voto, agredir a otros conciudadanos o producir graves desórdenes y destruir propiedades durante el recuento, todo había salido gratis. El centenar de víctimas, muertos y heridos graves producidos durante la campaña electoral quedaron impunes.15
El nuevo titular de Justicia, Antonio Lara Zárate, confirmó, a la salida del primer Consejo de Ministros, que el Gobierno llevaría de inmediato el nuevo decreto-ley de amnistía a la Diputación Permanente de las Cortes. Era el único órgano en vigor que podía dotar de legalidad constitucional a la norma. No se había constituido todavía el nuevo Parlamento. El Gobierno necesitaba que la representación de las Cortes disueltas en enero aprobara la amnistía. Y la Diputación lo hizo, en buena medida, porque la CEDA, liderada por José María Gil-Robles, dio el visto bueno, alegando en una nota que esperaba que el Ejecutivo la utilizara para promover «la paz y el bienestar» del país. Ciertamente, los católicos posibilistas habían defendido la amnistía durante la campaña electoral, aunque pidiendo que se excluyera a los principales dirigentes del movimiento de octubre.16
La Diputación Permanente salvó el escollo en unas pocas horas. La comparación con el lento proceso de elaboración, durante meses y con la férrea oposición del presidente de la República, que había seguido la amnistía aprobada por el Gobierno republicano de Alejandro Lerroux en 1934, mediante la cual habían quedado libres los implicados en el fracasado golpe de Estado de agosto de 1932, salta a la vista. Paradójicamente, la amnistía, primer punto del programa del Frente Popular, se aprobó gracias al principal partido de la derecha, al que los promotores de aquella consideraban antirrepublicano, el mismo al que durante las horas previas le habían asaltado sus sedes y periódicos afines en varias localidades del país. En ese momento lo que primó en la opinión conservadora y buena parte del liberalismo republicano templado fue la idea de que la amnistía era un instrumento «en pro de la paz pública» –en palabras del portavoz cedista, Manuel Giménez Fernández, durante la sesión de la Diputación Permanente del 21 de febrero–, que podría servir para facilitar al nuevo Ejecutivo el control del orden público.17 Esperaban que la amnistía ayudara a Azaña a frenar la movilización callejera que le había llevado al poder pero que, ahora, corría el peligro de desbordarse. El republicanismo moderado confiaba en que la amnistía significara, sin más, «un desistimiento del empleo de la violencia y una entrada firme en el camino de la lucha política legal».18
Pronto se vio que eran esperanzas mal fundadas. Los vencedores, escribió el médico e intelectual republicano Gregorio Marañón el día 22 de febrero, han hecho «un uso noble, cordial y elevado de su victoria», aun cuando, dadas las «condiciones afectivas», podía no haber sido así.19 Sin embargo, la realidad era bien distinta. En las oposiciones había pocos motivos para pensar que los «vencedores» estuvieran o fueran a estar haciendo un «uso noble» de su victoria. Ni eso es lo que las izquierdas obreras reclamaban en su prensa o en la calle, ni es lo que podía esperarse de la campaña electoral de la izquierda socialista, que no había pedido un simple recambio en el poder, sino una toma de las instituciones para aplicar una «amnistía amplísima» y «sancionar» a los que habían «realizado la bárbara represión» de Asturias.20 Y esto eran sólo dos exigencias mínimas, para empezar, porque como había explicado con meridiana claridad el líder socialista Francisco Largo Caballero, ellos, como «socialistas marxistas», sabían que «por medio de la democracia burguesa jamás, jamás» se podría «transformar el régimen». Habían firmado el pacto para «obtener la amnistía» y «contener la marcha triunfal del fascismo». Habían «transigido» con un programa republicano sin soluciones «netamente socialistas», pero una cosa debía quedar clara:
Nosotros declaramos que no renunciamos a nada. No dejaremos de ser socialistas marxistas. ¿Cómo puede haber alguien que sospeche que íbamos a ir a la coalición a vender nuestras ideas y el porvenir de la clase trabajadora por un plato de lentejas? (Muy bien. Fuertes aplausos.) No, no. Hay que hablar claramente. ¿Es que creían que por ir en la conjunción íbamos a renunciar a nuestros ideales?21
Marañón también se refirió a Azaña como el «hombre de implacable realismo» que sabría «administrar su victoria con tanto tacto como el vencido su derrota». No fue el único profeta del azañismo pacificador. Los sectores templados del país apreciaban en el nuevo presidente la «experiencia aleccionadora del ejercicio del Poder», una «integridad de carácter» que respetaban incluso «sus adversarios políticos» y «una ganada autoridad» entre «sus afines» que permitían suponer que, «haciéndose cargo de las circunstancias difíciles de este momento», haría «frente con éxito a los movimientos pasionales» que producía «en unos la exaltación de la victoria y en otros la amargura de la derrota», llevando al país «rápidamente a una pacificación de los espíritus».22 En la propia CEDA, empezando por su cabecera de prensa, El Debate, mostraron su esperanza de que el Gobierno cumpliera sus compromisos sin salirse de «los cauces legales» y garantizando el orden público. Su apoyo a la amnistía, su confianza en los resultados positivos del ascenso de Azaña tras la huida del pusilánime Portela se basaban en un anhelo parecido al de Marañón.23
Este último advirtió sobre una realidad que inquietaba profundamente a la opinión moderada del país y que explicaría las expectativas de «pacificación de los espíritus» con que se recibió el regreso de Azaña al gobierno. «La lucha electoral se había planteado», reconoció Marañón, «para que media España vencedora aniquilase a la otra mitad vencida».24 Si a eso se sumaban las «circunstancias difíciles» del recuento electoral y los estragos provocados por la falta de autoridad de Portela y su huida, se entiende mejor la tregua que las oposiciones concedieron al nuevo presidente. Gil-Robles prometió hacer una oposición «con prudencia, lucidez y moderación», una postura que ratificó el Consejo Nacional de la CEDA días más tarde. La derecha catalana ofreció su apoyo al Gobierno en la defensa del orden público y con el objetivo de «centrar la política española». Hasta algunas asociaciones empresariales hicieron pública su confianza en el nuevo ejecutivo, como la Federación Patronal Asturiana (FPA), que mostró su confianza en que el discurso radiado de Azaña serviría para recuperar el orden público, sobreponerse a los temores infundados y «recobrar las iniciativas de trabajo».25
Lo que Marañón y tantos otros esperaban de Azaña y de la amnistía es que frenara la movilización de las izquierdas en las calles, redujera la presión sobre las autoridades locales y facilitara el recambio rápido en los gobiernos civiles. Poco a poco, el Gobierno se haría con el puesto de mando y sus aliados de la izquierda obrera se avendrían a un proceso institucionalizado de cambio político, conforme a los cauces legales; es decir, primero esperando a la constitución de las nuevas Cortes y después aprobando las reformas legislativas que el programa del Frente Popular demandaba, pero dentro de las instituciones, sin presiones ni chantajes y respetando que la CEDA había tenido incluso más votos que en noviembre de 1933 y representaba a millones de españoles. Y, sobre todo, sin que se desatara una venganza política sobre las derechas que llevara a la praxis el lenguaje de exclusión y aniquilación resumido en el binomio revolución-contrarrevolución.
La realidad, sin embargo, fue más tozuda. Para empezar, la amnistía no fue el resultado, sin más, de la iniciativa del Gobierno. Fue el fruto de una presión de abajo arriba que no iba a detenerse con facilidad. El propio Azaña reconoció, en conversación con Martínez Barrio la misma noche que se hizo cargo del poder, que le parecía «imposible que la gente se aguant[ara] más de un mes» esperando que las nuevas Cortes tramitaran la amnistía, que era lo que habían acordado en «el pacto electoral». O la aprobaban de urgencia, o saldrían «a motín por día».26 Así, cuando la Diputación Permanente dio fuerza legal al decreto-ley, la salida de los presos, que ya había empezado horas antes, se pudo interpretar como una victoria no sólo de las urnas sino de la presión de la calle.27
La consecución de «la mejor promesa del Frente Popular» y «en el plazo más corto posible», con la excarcelación masiva de presos, no calmó a los simpatizantes del Frente Popular más excitados. Al contrario, actuó como un incentivo para exigir el rápido cumplimiento de otras reivindicaciones, como la expulsión inmediata de todos los gobiernos locales que no fueran de izquierdas o la reposición sin ninguna «vacilación» de los «seleccionados», esto es, los obreros despedidos por su implicación en la huelga revolucionaria en octubre de 1934.28 Las concentraciones, manifestaciones y movilizaciones de todo tipo se mantuvieron durante días. Hasta bien entrado marzo la tensión y presión que afrontó el nuevo Gobierno fue notable, con muchos de sus seguidores movilizados y presentando demandas que desbordaban el cumplimiento del programa electoral, como el «encarcelamiento de Lerroux, Gil-Robles, Salazar Alonso» y otros dirigentes republicanos y cedistas, la «depuración» de los funcionarios municipales y de la Guardia Civil o la «incautación de los bienes del clero».29 En no pocos casos, además, esa tensión fue acompañada de una violencia que dejó en evidencia las expectativas de pacificación que había despertado la «autoridad» de Azaña.
Este último, consciente de lo que había, pronunció un discurso por radio que ha sido interpretado como una muestra de las buenas intenciones del nuevo Gabinete. Reclamó a los españoles que contribuyeran a la obra que se proponía desarrollar y que no tenía «ningún propósito de persecución ni de saña».30 Era el bálsamo que la opinión conservadora esperaba, convencida de que Azaña sabría contener el ímpetu revolucionario de sus socios obreros. Pero este no se hacía ilusiones. En una carta privada a su cuñado admitía la tensión en las calles: «Habían comenzado los motines y los incendios. En las cárceles andaban a tiros», le confesaba. Y en su diario lo calificaba de «desordenado empuje del Frente Popular».31 Era un eufemismo para referirse a una violencia que estaba descontrolada. Tanto, que su ministro de la Gobernación, Amós Salvador Carreras, recordaba poco después del discurso radiado de su presidente que el Gobierno no pensaba levantar el estado de alarma. Eso y reconocer que había serios problemas era lo mismo, por más que el ministro insistiera en que reinaba una tranquilidad completa en toda España.32
No es que en todas partes estallara la violencia y el Gobierno no hiciera nada para frenarla. El nuevo Gabinete tomó algunas medidas. Empezó por poner orden en los gobiernos civiles. Azaña achacaba los desórdenes a la salida precipitada de muchos gobernadores, que habían desertado de su responsabilidad.33 Además, se dieron órdenes de retirar licencias de armas y se pidió a las autoridades provinciales, aun cuando fueran interinas, que usaran las fuerzas de orden, Guardia Civil y Guardia de Asalto, para hacer cumplir el Estado de derecho. Incluso se hizo lo que Portela no se había atrevido a hacer de forma generalizada: además de prorrogar el estado de alarma, se mantuvo el estado de guerra en cuatro provincias (Albacete, Alicante, Zaragoza y Valencia), para poder sacar así al Ejército a la calle y cortar de raíz una violencia tumultuaria de graves consecuencias.34
Pero la reacción de las autoridades provinciales y locales fue desigual, dependiendo de la presión a la que se vieron sometidas y del grado de sectarismo de sus titulares. Y en muchos casos la respuesta gubernativa llegó tarde –a veces sospechosamente tarde– para impedir que la movilización de socialistas y comunistas diera frutos usando medidas coactivas o incluso la violencia explícita contra sus adversarios. Además, el Gobierno vaciló ante las consecuencias desagradables de algunos cambios repentinos y forzados en los ayuntamientos. De hecho, el ministro de la Gobernación dio órdenes a los gobernadores para proceder con «cautela» cuando en «los pueblos excitados después de la campaña electoral» surgieran tensiones ante el hecho de que los consistorios locales siguieran en manos de los adversarios. Y así, aunque prometió defender la República «leal e inflexiblemente, sin odios ni rencores», en un primer momento mostró cierta condescendencia con la movilización callejera de las izquierdas cuando esta se explicara por el comprensible deseo de expulsar del poder local a las derechas.35
Un ejemplo paradigmático fue lo ocurrido en la provincia de Córdoba. Los desórdenes se extendieron por varios pueblos, donde se ocupó el poder local sin respetar las instrucciones dadas por Gobernación y los exaltados de izquierdas camparon a sus anchas. Eso produjo incidentes graves en algunos casos, destacando el de La Rambla. Se formó una multitudinaria manifestación que partió de la Casa del Pueblo en dirección al ayuntamiento. Una vez allí un grupo penetró en el edificio y agredió a los miembros de la corporación saliente, que habían sido convocados a la fuerza. Tanto el alcalde como otros cinco integrantes de la gestora, afines a la CEDA y al partido republicano de Alejandro Lerroux, resultaron heridos graves, la mayoría por arma blanca. Acto seguido un grupo de izquierdistas asaltó e incendió el archivo municipal.36
También en Córdoba fue alarmante lo ocurrido en Palma del Río. Se observa en este caso un patrón que se extendió a varias localidades del país. La movilización de los jóvenes izquierdistas culminó en graves episodios de violencia. Cuando estos pasaban frente a la sede de Acción Popular (AP) recibieron un disparo, resultando un herido. Ese enfrentamiento desencadenó una oleada de actos vandálicos a modo de venganza. Los izquierdistas asaltaron domicilios particulares de sus adversarios, destruyeron las sedes de los locales de AP y el PRR, saquearon y destruyeron negocios y propiedades de derechistas, así como la oficina de la Administración Municipal de Arbitrios. Durante todo ese tiempo la Guardia Civil permaneció en el cuartel, que también fue objeto de un intento de asalto. Hasta que llegaron refuerzos policiales, los radicales tuvieron oportunidad de provocar graves destrozos en el patrimonio artístico y religioso de varias iglesias y conventos.37
Las manifestaciones y concentraciones que dieron lugar a actos violentos no fueron generalizadas, pero sí ocurrieron en un número significativo y con una gravedad tan notable que no pueden ser despachadas como casos aislados. Si el Gobierno no levantó la censura y el estado de alarma fue, entre otros motivos, porque la situación se descontroló en muchas localidades y temió la repercusión negativa que pudiera tener en su relación con los socialistas y los comunistas en el caso de que la información circulara con fluidez y se supiera del papel de estos en los desórdenes. Fue más intensa en la mitad sur y el litoral mediterráneo, de Alicante hasta Málaga, pero incluso en lugares no especialmente proclives a la violencia, esta hizo acto de presencia. Se han constatado episodios de diverso alcance en numerosas localidades de las provincias de Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Córdoba, Ciudad Real, La Coruña, Granada, Huelva, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pontevedra, Sevilla, Tenerife y Zamora.38 Hubo diferentes tipos de circunstancias. En muchos casos se trató de actos organizados para provocar destrozos en las sedes y los periódicos conservadores, o bien para coaccionar, castigar e incluso agredir a los simpatizantes y dirigentes locales de los partidos que habían gobernado en el segundo bienio. Como un simpatizante mallorquín de la derecha católica al que pegaron una paliza y lo dejaron atado y con toda la cara cubierta de pasquines electorales de AP, además de introducirle en la boca una enorme bola «formada con quince candidaturas de derechas».39 A veces las fuerzas del orden no fueron movilizadas o se presentaron tarde, pero en otros se produjeron enfrentamientos con los manifestantes, recogiéndose heridos.40 Y en muchos casos la violencia se extendió a objetivos religiosos, vista la Iglesia y sus ministros como un cómplice más de los reaccionarios. Significativamente, en Bobadilla, Málaga, una manifestación formada a la llegada de los presos amnistiados se dirigió a una de las iglesias para incautarla. Una vez sacadas las imágenes, se izó «una bandera roja en el campanario». No fueron los únicos casos, si bien lo que predominaron fueron los asaltos de centros católicos y la quema de iglesias. Sólo el día 20 de febrero hubo actos vandálicos e incendios de templos –o de su mobiliario o patrimonio artístico– en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Burgos, Cádiz, Córdoba, La Coruña, Málaga, Murcia, Salamanca, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Todo esto para lamento del propio Azaña, que el mismo día que se hizo cargo del Gobierno supo del alcance de este anticlericalismo incendiario. En su diario reconoció lo mucho que le irritaba: «el gobierno republicano nace, como el 31, con chamusquinas. El resultado es deplorable. Parecen pagados por nuestros enemigos».41
Del 20 de febrero en adelante los aliados de la izquierda republicana no se desmovilizaron una vez lograda la amnistía y las excarcelaciones. Todo lo contrario. Estuvieron durante días muy activos reclamando cambios drásticos e inmediatos. Se ha dicho que fueron manifestaciones pacíficas y festivas, expresión de una ciudadanía republicana que recuperaba la libertad de acción, un supuesto «pueblo» republicano previamente oprimido que tras haber derrotado a la contrarrevolución ejercía ahora sus derechos mediante acciones colectivas propias de una cultura democrática en construcción. Sin embargo, los datos no muestran eso.42 Incluso en los cientos de casos en los que las concentraciones o las manifestaciones en las calles, frente a los ayuntamientos, no acabaron con tumultos graves, asalto de sedes de la oposición o enfrentamientos con la Policía, no hay que perder de vista su carácter coactivo. Fiesta tal vez, pero una fiesta particularmente pensada para amedrentar a los adversarios, recluirlos en sus casas y forzar el cambio inmediato de los gobiernos locales, incluidos todos aquellos donde predominaba el voto conservador o de centro.
Un caso especialmente trágico fue el ocurrido en la localidad almeriense de Pechina, donde se aprecia que lo festivo no estaba reñido con el desafío a la Policía y la bronca política. En plenas celebraciones de carnaval, en torno a doscientos simpatizantes de izquierdas, la mayoría socialistas, simularon el entierro de un conocido propietario de la localidad al que acusaban de comprar votos para la derecha a cambio de trabajo. Aunque pudiera parecer un acto festivo, era una manifestación no autorizada que, a su paso por el cuartel de la Benemérita, desembocó en un grave enfrentamiento con los guardias. Las versiones sobre lo ocurrido no son coincidentes, pero todo apunta a que los manifestantes profirieron insultos y amenazas contra los guardias, viviéndose momentos de mucha tensión y llegando a escucharse algún disparo salido de entre sus filas. Los guardias hicieron uso de sus fusiles y una bala mató a un socialista. Al poco rato, a modo de venganza, un grupo de compañeros del fallecido acorraló a un joven fascista local y un disparo acabó con su vida.43
EL PODER MUNICIPAL
Ávila capital, día 21 de febrero. Casi a la vez que el Gobierno remitía el decreto-ley de amnistía a la Diputación, se celebraba en el salón de plenos del ayuntamiento una sesión pública. La presidía el alcalde, señor Medrano, del PRR de Alejandro Lerroux, un grupo que, a esas alturas y después de la experiencia del segundo bienio, era considerado por las izquierdas como derechista y cómplice del fascismo, por haber gobernado con la CEDA y por haber reprimido a los revolucionarios de 1934.
En este caso, la «fiesta» con la que se celebró la victoria electoral consistió en que nada menos que quinientos obreros socialistas entraron en el ayuntamiento y ocuparon el salón de plenos. Cuando el alcalde apareció se produjo un tumulto enorme. «En vista del cariz que tomaban las cosas», contaba una crónica de prensa muy maniatada por la censura vigente, «se dio la presidencia al teniente de alcalde socialista y presidente de la Casa del Pueblo», Eustaquio Meneses. Con todo, las «voces» y lo que no eran voces no cesaron. Se exigía un cambio inmediato en la alcaldía a favor del principal dirigente de la izquierda republicana. «A duras penas» se pudo levantar la sesión. Cuando ya esos cientos de obreros estaban concentrados en la calle, frente al ayuntamiento, se cantó La Internacional con los puños en alto y se formó luego una manifestación. No hubo que lamentar incidentes graves después de eso. Pero la «fiesta» en celebración de la victoria, como se aprecia, tenía contenidos y objetivos claros: por la fuerza de la presión obrera se debían producir cambios inmediatos en el poder local.44
A diferencia de Ávila, en otros casos se trató de lo que suele denominarse «reposición» de los ayuntamientos del 14 de abril, esto es, el regreso de los concejales que habían sido suspendidos durante los gobiernos del segundo bienio, la mayoría durante o después de octubre de 1934. En la lógica de los vencedores, se trataba, simplemente, de recuperar las instituciones municipales de las garras de los reaccionarios y los monárquicos emboscados que las habían ocupado durante el «bienio negro». Pero, en verdad, lo que pasó a partir del 20 de febrero fue mucho más allá de una reposición. Lo que ocurrió en muchas localidades es que la movilización de los simpatizantes del Frente Popular forzó el control, que no simple reposición, del poder local, con independencia de quien hubiera obtenido la mayoría en las elecciones municipales de 1931.
Lo que estaba en juego era algo muy importante. Aprovechando la huida o la dejación de autoridad de muchos gobernadores y el descontrol provocado por el cambio repentino del Gobierno en Madrid, había que plasmar de inmediato un vuelco del mapa de poder en las instituciones locales. A veces las autoridades municipales, presas del pánico, simplemente desaparecieron, como fue el caso de varias localidades valencianas.45 Lo sucedido en Madrid capital marcó el camino a seguir: una imponente y masiva concentración de simpatizantes de las izquierdas acompañó a la reposición del ayuntamiento presidido por el republicano Pedro Rico, que en una sesión de urgencia celebrada la mañana del 21 de febrero decretó la readmisión de todos los despedidos por su participación en la huelga revolucionaria de octubre de 1934, independientemente de si habían sido expedientados o si habían cometido o no delitos y habían sido condenados. Esto, además, acompañado del despido masivo y también inmediato de todos los contratados para sustituirlos. Algún concejal pidió que no se hicieran estos cambios en bloque y se estudiara caso por caso, pero no tuvo éxito.46
Había poderosos incentivos para que la movilización de las izquierdas no disminuyera de inmediato con motivo de la rápida aprobación de la amnistía. En ese contexto, la violencia hizo acto de presencia con una fuerza que la prensa nacional, censurada en virtud del estado de alarma, no pudo reflejar en toda su dimensión. Al igual que con la amnistía, donde los hechos precedieron al derecho, el Gobierno se avino de inmediato al clima reinante, a la presión de los vencedores en las calles, y ordenó la rápida reposición de los ayuntamientos de 1931. Con eso en la mano, los nuevos gobernadores civiles se enfrentaron a una difícil situación. Lo que Madrid consideraba legal era reponer a los concejales elegidos en 1931 y que habían sido suspendidos entre 1934 y 1935. Pero lo que empezaron a demandar muchos socialistas y republicanos de izquierdas en multitud de localidades no fue una reposición, sino un cambio forzado y coactivo del equipo de gobierno municipal, en el que lo de menos era si ellos tenían o no mayoría de concejales populares. Como los representantes de Izquierda Republicana (IR), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unión General de Trabajadores (UGT) y Centro de Sociedades Obreras de Villareal (Castellón), que a las pocas horas del cambio de Gobierno ya estaban exigiendo al gobernador que, tras «la clamorosa expresión de la voluntad popular, puesta de manifiesto el pasado domingo en las urnas», procediera de inmediato a la destitución del gobierno municipal. Reconocían que se trataba de concejales elegidos en 1931, pero lo importante es que no habían apoyado al Frente Popular y no se podía consentir que la vida local estuviera regida por «los más firmes puntales del caciquismo». De lo contrario, habría problemas de orden público.47
La clave era aprovechar el contexto favorable para arrebatar el poder a las derechas y al centroderecha allí donde estos eran todavía fuertes, sin importar demasiado quien hubiera ganado en las pasadas elecciones de febrero. En Almería, tras una gran manifestación celebrada en la capital el día 25, se entregó un manifiesto al gobernador en el que todos los representantes del Frente Popular demandaban, entre otras cosas, el nombramiento «inmediato de Comisiones Gestoras en los Ayuntamientos en que por haber cambiado de filiación política los concejales de elección popular, no representan a la voluntad del pueblo». Mucho más contundentes y precisos fueron los dirigentes del Frente Popular de Albacete, tanto socialistas como republicanos de IR y Unión Republicana (UR), que tras otra manifestación elevaron sus demandas al Gobierno, exigiendo la sustitución de aquellos ayuntamientos en los que manden «elementos contrarios u hostiles al Régimen Republicano», independientemente de si se trataba o no de concejales elegidos en 1931.48 Más de lo mismo ocurrió en Badajoz. Nada más cambiar el Gobierno en Madrid, los dirigentes del sindicato campesino de los socialistas se dirigieron al ministro de la Gobernación para que se nombraran gestoras en todos los ayuntamientos rurales controlados por las derechas, aun cuando fueran concejales de elección popular.49 De este modo, los gobernadores se vieron sometidos de inmediato a presiones de todo tipo, muchas de ellas acompañadas de movilizaciones en la calle, para imponer comisiones gestoras en los ayuntamientos en los que las derechas o los republicanos radicales habían logrado mayoría en las elecciones municipales de 1931. Esa fue, sin duda alguna, una fuente de conflicto y a veces de violencia explícita muy importante durante las tres primeras semanas de andadura del nuevo Gobierno de Azaña.
El 22 de febrero el Tribunal de Garantías Constitucionales dictó una resolución que permitió la aplicación de la amnistía al presidente y consejeros de la Generalidad de Cataluña. Estos habían estado presos hasta pocas horas antes, en virtud de la condena judicial por su participación en la insurrección de octubre de 1934. Era una decisión evidentemente política, fruto de la presión del nuevo Gobierno, que, a su vez, era la correa de transmisión de la movilización popular que se había producido en Barcelona a las pocas horas del inicio del recuento. Se daba por descontado que la victoria de las izquierdas en la capital y la provincia catalanas legitimaba el comportamiento insurreccional y anticonstitucional del gobierno de la Generalidad en octubre de 1934 y justificaba una amnistía inmediata.
Ese mismo día 22, temeroso el Gobierno de las manifestaciones y actos que podían formarse en Madrid a la llegada de los consejeros catalanes, de paso por la capital en su camino a Barcelona, se prodigó en mensajes de pacificación y tranquilidad. Quizás porque las circunstancias que la censura impedía conocer no eran en absoluto tranquilizadoras. El ministro de la Gobernación confirmó a los periodistas que por toda España se estaba «reponiendo a todos los Ayuntamientos de elección popular». Pero, como se ha señalado ya, la idea de reposición ocultaba que en muchas partes se iban a nombrar comisiones gestoras formadas por miembros del Frente Popular que no habían sido concejales elegidos democráticamente; o, simplemente, que, aunque se repusiera en sus puestos a los concejales de izquierdas, eso no quería decir que estos tuvieran la mayoría suficiente para gobernar el ayuntamiento de turno. Salvador Carreras reconoció, en parte, el problema que se le venía encima. Afirmó que en «la mayor parte de ellos [los ayuntamientos] no hay dificultad alguna». Pero también admitió que en otros «pueblos los ánimos están tan excitados que la sustitución de los ayuntamientos son motivos de disgustos y contrariedades que pueden generar en conflicto de orden público».50
No le faltaba razón. El día 20 de febrero, apenas veinticuatro horas después de tomar posesión, el ministro había empezado a recibir telegramas tan inquietantes como el del gobernador civil de Valencia, en el que le comunicaba que la Federación Socialista de la capital valenciana, «procediendo de manera inexplicable», había «dirigido a diversos pueblos de la provincia telegramas invitando a sus organizaciones y a las del Frente Popular a que vayan a tomar posesión de los respectivos Ayuntamientos». Al gobernador le parecía que eso «supone una serie de conflictos pendientes en toda la provincia, en algunos de verdadera gravedad» y solicitaba instrucciones, reconociendo que había tenido que ceder ya en «dos ocasiones» y permitir la toma izquierdista de los ayuntamientos porque «elementos solventes de la localidad» le habían advertido de que, de no hacerlo, no se podría «evitar grave alteración del orden público».51
Lo ocurrido en dos localidades rurales de Asturias muestra también que el ministro no exageraba al hablar de «ánimos excitados» por mor de la sustitución de los ayuntamientos. El día 26 un grupo de paisanos de izquierdas se concentraron para dirigirse al Ayuntamiento de Castro de Somiedo y exigir la dimisión del regidor. La Guardia Civil salió a su encuentro y les pidió que se disolvieran, recordándoles que ese tipo de manifestaciones no autorizadas eran ilegales. Como los concentrados se mantuvieron en sus trece, los guardias pactaron que una comisión se trasladara al ayuntamiento para presentar la petición. La autoridad municipal los recibió, pero se negó a dimitir, alegando que tanto él como los demás miembros de la corporación eran de elección popular. Minutos más tarde se reavivó la concentración de manifestantes frente al ayuntamiento y al final los guardias cargaron, aunque sin que hubiera que lamentar ninguna víctima. Algo parecido ocurrió en Caravia, donde se formó una manifestación con banderas rojas que recorrió las calles de la localidad para, entre gritos y amenazas, forzar el nombramiento de una nueva comisión gestora. En esas circunstancias, la única persona que se atrevió a permanecer en el ayuntamiento, el secretario municipal, tuvo que abandonarlo ante la presión de los manifestantes. Acto seguido se formó una comisión de izquierdas que se hizo cargo del consistorio y nombró un nuevo alcalde, quien de inmediato ordenó el encarcelamiento del secretario y de los concejales depuestos, que lo eran de elección popular, y les impuso una multa de 230 pesetas. Fue tal el despropósito, que el gobernador ordenó la liberación de los detenidos, aunque el nuevo alcalde se negó en un primer momento. Pese a que finalmente los concejales de elección popular fueron liberados, no recuperaron sus puestos.52
Anótese que, en la segunda parte de la citada declaración del ministro de la Gobernación el día 22 de febrero, este no habló de reposición sino de «sustitución». En efecto, eso es lo que estaba pasando e iba a pasar en incontables localidades. De hecho, el propio Salvador Carreras tuvo que reconocer un hecho muy relevante: cuando los concejales de elección popular que gobernaban eran de la CEDA o antiguos republicanos del partido de Lerroux, eso, desde la perspectiva de los vencedores, planteaba un problema sobre el «carácter republicano» de los consistorios. Es decir, la cuestión capital no era, como han afirmado algunos historiadores, la simple reposición de los concejales suspendidos en 1934, devolviéndoles su credencial y permitiendo así que recuperaran el control del ayuntamiento si esa había sido la realidad previa. No, lo que en verdad contaba era si los ayuntamientos, hubiera ganado o no la izquierda en 1931, eran verdaderamente republicanos en el sentido en que las izquierdas entendían esa credencial. Tal era así, que el propio Salvador Carreras no tuvo empacho en reconocer públicamente algo esencial para entender el proceso de vuelco de poder que se estaba poniendo en marcha: aseguró que «las sustituciones las vamos realizando lo más discretamente posible». Eso era tanto como admitir que los gobernadores, con el beneplácito del ministerio, estaban reordenando el poder municipal «discretamente». Por consiguiente, no es que únicamente la presión desde abajo estuviera forzando los cambios donde las oposiciones tenían mayoría, sino que el Gobierno estaba dando fuerza de ley a esos cambios allí donde el gobernador de turno considerara que el ayuntamiento no podía estar en manos de personas sin «credenciales republicanas», esto es, que no fueran cercanas al programa y las ideas del Frente Popular.53
Por consiguiente, una de las fuentes de la violencia producida entre el 20 de febrero y la primera semana de marzo fue la ofensiva desplegada para hacerse con el control de las alcaldías. Si de acuerdo con Gobernación el cambio debía empezar por la «reposición» de los ayuntamientos del primer bienio y, luego, según las situaciones, se irían cambiando los consistorios en los que se apreciara falta de «credenciales republicanas», eso no se consideró suficiente y dejó insatisfechos a muchos simpatizantes y líderes locales de las izquierdas. No estaban dispuestos a dejar pasar la oportunidad abierta por el vuelco en el Gobierno nacional. Menos aún a permitir que las derechas siguieran regentando los ayuntamientos allí donde aquellas habían ganado con claridad en las pasadas elecciones de febrero. En muchos casos, se impusieron por la fuerza de los hechos nuevas gestoras que sustituyeron a las que estaban gobernando. Incluso en localidades donde gobernaban los republicanos, pero había ganado la derecha, se echó a los primeros por considerarlos derechistas. Fue el caso de varias localidades de Córdoba, como Encinas Reales, Moriles, Cañete o Palenciana. En el caso de la provincia de Oviedo, el barrido de los concejales del partido de los republicanos liberaldemócratas, antiguos reformistas, que habían ido a las elecciones generales aliados con la CEDA, fue generalizado. Estos controlaban bastantes ayuntamientos por mor de su peso electoral, pero el hecho de ser concejales de 1931 no importó, como en el caso del Ayuntamiento de Salas, donde los melquiadistas de elección popular dirigían el consistorio, pero fueron cesados y en su lugar el gobernador de IR nombró una gestora controlada por un correligionario suyo y con mayoría de ese mismo partido y de los socialistas.54
A veces se utilizó la excusa de la incomparecencia de los concejales de elección popular para nombrar gestoras afines al Frente Popular, obviando que esas ausencias no eran voluntarias, sino que reflejaban el clima de intimidación impuesto tras las elecciones de febrero y que mantenía a las derechas y al centroderecha recluidos en sus domicilios. Así ocurrió, por ejemplo, en el consistorio de Villaviciosa (Oviedo), donde el gobernador interino nombró una gestora formada por seis concejales de IR, cinco del PSOE, dos del Partido Comunista de España (PCE) y dos más de agrarios e independientes de izquierdas, convirtiendo en alcalde a uno de los de IR. La excusa fue que los siete concejales de elección popular, que eran liberaldemócratas, cedistas e independientes, no habían asistido a las sesiones previas. Como explicó abiertamente un alcalde interino de Huelva, opinión que se puede considerar muy extendida por multitud de localidades, no se sustituía a los concejales derechistas o de partidos republicanos conservadores por una cuestión de pureza democrática, por una imperiosa necesidad de «reponer» a los legítimos representantes locales destituidos en 1934, sino para que «la fuerza no estuviese en poder de los eternos enemigos del Pueblo y de la República».55
El resultado fue una toma generalizada de los ayuntamientos que permanecían bajo el control de las derechas o de republicanos no afectos al Frente Popular. Pero, sobre todo, se abrió la puerta a una contundente expansión del poder local de los socialistas, que se hicieron con los grupos de concejales mayoritarios incluso allí donde antes de 1934 el predominio había sido de los republicanos.56 Hubo casos muy llamativos, como el de Sevilla capital, donde los seguidores de Martínez Barrio, integrante ahora del Frente Popular pero antaño perteneciente al grupo de Lerroux, perdieron su clara mayoría, quedándose con tres ediles frente a los cinco de los socialistas y los cinco del partido de Azaña. Para mayor desesperación de las oposiciones e incluso del republicanismo moderado, los comunistas, un partido absolutamente minoritario que, de no ser por la campaña proamnistía y por el Frente Popular, habría seguido fuera del Parlamento y de las instituciones, irrumpieron en los poderes locales y consiguieron hacerse con concejales allí donde nunca los habían ganado por las urnas. En Sevilla capital se quedaron con nada menos que seis concejales, aun cuando no habían logrado ni uno solo en las únicas elecciones municipales celebradas hasta entonces, las del 12 de abril de 1931.57 En Valencia, los comunistas, que apenas tenían ninguna implantación social ni fuerza electoral, consiguieron cuatro concejales en el nuevo ayuntamiento designado por el gobernador, en el que, por otra parte, se quedaron sin representación las formaciones más consolidadas y con mayor respaldo social como la Derecha Regional Valenciana (DRV), afín a la CEDA, y el histórico partido del republicanismo blasquista, el Partido de Unión Republicana Autonomista (PURA). Dieciocho concejales derechistas fueron destituidos y la nueva comisión, compuesta de 37 miembros, quedó controlada por los correligionarios del gobernador, que era de IR, con un total de doce concejales, seguidos por el PSOE, con ocho. En Oviedo, si el gobernador interino se hubiera limitado a reponer a los concejales de elección popular y garantizar que los grupos mayoritarios pudieran hacerse con el control del consistorio, los liberaldemócratas, los republicanos radicales y los independientes habrían sumado mayoría sobre los socialistas. Pero, cuando la máxima autoridad provincial presidió la sesión extraordinaria de la corporación municipal la tarde del día 21 de febrero, en la que tomaron posesión los concejales repuestos, ya ni siquiera asistieron los ediles melquiadistas ni los independientes. La presencia amenazante de numeroso público de izquierdas, tanto dentro como fuera del edificio, era un factor capital para entender ese absentismo. Y eso no fue lo único, pues en esas horas las calles de la ciudad habían sido lugar de varios desmanes, con algunas agresiones sobre derechistas –a los que habían ido a buscar a sus domicilios–, enfrentamientos con los guardias de Asalto e intentos de ataque a los locales de las derechas y del diario La Voz de Asturias.58
La toma de control de los ayuntamientos tras la huida de Portela y la imprevista constitución de un nuevo gobierno de la izquierda republicana no ha sido estudiada de forma pormenorizada. No disponemos de un mapa exhaustivo y completo en el que se pueda apreciar el volumen de esos cambios y, sobre todo, saber cuántos concejales derechistas o centristas de elección popular mantuvieron sus puestos. No obstante, sí contamos con algunos trabajos que aportan datos de varias provincias que son muy significativos, como es el caso de Albacete, Córdoba, Granada, Sevilla y Valencia, a los que cabe sumar nuestras propias investigaciones para las provincias de Ciudad Real y Oviedo. Todos estos confirman que después del cambio del poder en Madrid la tarde del 19 de febrero se abrió paso algo mucho más profundo que una simple reposición de los concejales democráticos cesados en los años anteriores. Hubo nombramientos gubernativos por doquier de gestoras municipales allí donde las izquierdas no contaban con mayoría. En el caso de la provincia de Valencia, que ha sido estudiado en detalle, los datos muestran que no hubo una restitución de ayuntamientos de 1931 sino una «sustitución y renovación del poder político» local, «con el objetivo de crear ayuntamientos dóciles ante el gobernador civil» y que eran afines a la nueva mayoría parlamentaria. No en vano, tan pronto como el 24 de febrero el presidente del PURA, Sigfrido Blasco Ibáñez, ya había dirigido una queja al gobernador por esa situación. Sobre 259 localidades valencianas estudiadas, en 151 fueron nombradas comisiones gestoras por el gobernador de IR, especialmente durante el mes de marzo, lo que representa casi seis de cada diez ayuntamientos de la provincia. El examen del voto en esos municipios resulta ilustrativo e indica el verdadero motivo del vuelco en el poder municipal: en la inmensa mayoría de las localidades donde se nombraron gestoras (el 89%), no había ganado el Frente Popular; y en seis de cada diez había triunfado la candidatura de derechas, encabezada por la DRV.59
Algo muy similar muestra el caso de la provincia de Albacete. No hubo reposición de los ayuntamientos de 1931. El motivo estaba claro: las derechas eran fuertes y las nuevas autoridades quisieron quebrar sus redes de poder e influencia. Llovía sobre mojado, porque, en el bienio anterior, los gobiernos radical-cedistas también habían colocado gestoras allí donde las izquierdas tenían mayor implantación. El gobernador restituyó a los equipos municipales donde las izquierdas tenían mayoría, pero en el resto de las localidades, aproximadamente el 50%, donde los consistorios estaban controlados por las derechas o los republicanos de centroderecha, se nombraron gestoras «a propuesta del Comité de enlace del Frente Popular». Previamente a esos nombramientos se realizaron inspecciones para poder pretextar que se cometían irregularidades y así justificar las destituciones. El pueblo albaceteño de Yeste, en el que, como se verá en otro capítulo, tuvo lugar uno de los episodios de violencia política más graves de la primavera de 1936, fue, precisamente, uno de los que, al estar controlado por los republicanos de Lerroux, pasó muy pronto a manos de una gestora, en este caso con un nuevo alcalde socialista designado por el gobernador.60
En Granada, donde la movilización postelectoral de los socialistas fue muy intensa, a fin de lograr la anulación de las elecciones, el control de los ayuntamientos era clave para desmontar las redes de poder e influencia de la derecha, que en la provincia había cosechado miles de votos. Por eso, las nuevas autoridades provinciales no se limitaron a destituir a las comisiones gestoras nombradas en el bienio previo y restituir a los ediles de elección popular. Una cosa era el discurso moral a favor de la democracia y otra bien distinta el hecho de permitir que unos cincuenta municipios de los más de doscientos de la provincia estuvieran controlados por la oposición. Durante todo el mes de marzo, el gobernador «nombró numerosas comisiones gestoras que puso en manos de elementos del bloque de izquierdas».61
En Alicante, una vez terminadas las reposiciones de los alcaldes destituidos en el bienio anterior, como los de Orihuela, Alcoy o Elche, el gobernador se centró en la sustitución de los equipos de los ayuntamientos donde las derechas gobernaban por haber ganado en las elecciones de 1931. Se nombraron gestoras de izquierdas en Callosa de Ensarriá, Denia, Dolores y «otros muchos pueblos». Los motivos que movían al gobernador, Francisco Valdés Casas, de IR, quedaron claros en la sesión del pleno municipal de Pedreguer en el que se procedía a la toma de posesión de la nueva gestora. Según el portavoz del Gobierno en la provincia, el equipo municipal suspendido había creado «en la localidad una intranquilidad que pudiera traducirse en alteraciones de orden público», por lo que se había tenido que «decretar la suspensión de todos los concejales que lo componen».62
Muy elocuente de lo que estaba pasando por toda España fue también lo ocurrido en la provincia de Ciudad Real. El 27 de febrero, cuando apenas llevaba cinco días en el cargo, el nuevo gobernador, Fernando Muñoz Ocaña, de IR, reconoció en público que no se estaba limitando a reponer a los concejales de elección popular. Aunque se escudó en que temía «alteraciones de orden público» si no actuaba así –lo que podía interpretarse como una rendición en toda regla ante la movilización de los simpatizantes del Frente Popular en los pueblos–, finalmente no tuvo empacho en reconocer cuál era el fondo de la cuestión: había «manifiesta hostilidad del vecindario hacia los elegidos el 12 de abril y en elecciones parciales posteriores». En resumen, el gobernador admitía que todos los concejales que no pertenecieran al Frente Popular, aun cuando fueran de elección democrática, podían ser expulsados «por no ser afectos al Régimen» y no merecer «la confianza de los republicanos». Por consiguiente, en las semanas siguientes «la mayoría» de los ayuntamientos de la provincia pasaron a manos del Frente Popular, independientemente de la fuerza de la derecha agraria cedista en la provincia, que era muy considerable. De hecho, si los socialistas sólo habían conseguido triunfar en las elecciones locales de 1931 en seis ayuntamientos, las derechas habían ganado en el 70% de las localidades de la provincia en las pasadas elecciones de febrero. A las pocas horas de dimitir Portela, los socialistas ya se habían posesionado irregularmente de catorce ayuntamientos, si bien a mediados de marzo ya estaban activas nuevas gestoras municipales por toda la provincia, incluidas localidades donde los votos de la derecha triplicaban o cuadruplicaban a los del Frente Popular. Sin embargo, para estos últimos, como explicó el nuevo alcalde socialista de Alcázar, el hecho de haber triunfado en todo el país el pasado 16 de febrero ya legitimaba esa ocupación. Como se ha escrito, «hablar, por tanto, de “reposición democrática” de los ayuntamientos con estas cifras delante constituye uno de los ejercicios mixtificadores más sorprendentes de la historia de la República».63 De poco sirvieron las protestas de los ediles de elección popular afectos a la derecha, como los de Piedrabuena, cabeza de partido judicial, donde el gobernador suspendió a los trece concejales de 1931 y puso en su lugar a siete gestores de izquierda y socialistas. Uno de estos últimos, según la queja de los conservadores, era «deudor de fondos municipales» y, sorprendentemente, «dos horas después de posesionarse del cargo la nueva comisión gestora» se produjo un incendio en la sala del ayuntamiento donde se guardaban «los valores pendientes de cobro del repartimiento general de utilidades».64
Aunque no dispongamos de datos sistemáticos para todas las provincias, no hay duda de que la llamada «reposición» de los ayuntamientos fue, en verdad, un proceso mucho más amplio de asalto al poder local, especialmente en las provincias donde el Frente Popular había salido peor parado en las elecciones de febrero. Se podrían citar infinidad de noticias breves publicadas por la prensa regional que confirman lo ya admitido por el ministro de la Gobernación, esto es, que los gobernadores designaron numerosas comisiones gestoras allí donde había concejales de elección popular que no eran afines a las izquierdas. Así lo muestran también las quejas recibidas en ese departamento por ese motivo, como la procedente de la provincia de Guadalajara en la que se protestaba por la destitución de los ayuntamientos de elección popular y su sustitución por gestoras.65 Es más, en varios casos fue el propio gobernador el que lo reconoció al tratar de justificar las designaciones. El de Málaga, Enrique Valmaseda Vélez, de IR, admitió a la semana de haber tomado posesión que estaba nombrando «nuevos Gestores en diversos ayuntamientos de la provincia» no porque hubiera que sustituir a los designados a dedo en el bienio previo, sino «por haber perdido la confianza del pueblo» en «los concejales de elección popular». El mismo argumento puramente partidista fue esgrimido por el gobernador interino de Murcia que, poco antes de dar paso al titular de IR nombrado por el Gobierno, admitió que había nombrado ya varias gestoras allí donde los concejales existentes, aun cuando hubieran sido elegidos en 1931, no tuvieran la «ascendencia en las masas». No tuvo, así, reparo alguno en reconocer públicamente que la presión de esas «masas», en realidad de los dirigentes y simpatizantes de las izquierdas, le había forzado a suspender ayuntamientos de las derechas para poner en su lugar a concejales de la izquierda republicana y socialistas que pudieran imponerse sobre las «masas» y evitar así desórdenes públicos.66
Mas allá del discurso moralizador y de la apelación a la democratización de la vida municipal tras el «bienio negro», ese asalto al poder local formaba parte de una cultura política arraigada, en virtud de la cual quienes controlaran el Gobierno en Madrid podían poner a su servicio a los poderes municipales. En parte, lo ocurrido en febrero y marzo de 1936 fue «un eslabón más en la cadena de 1923, 1931 y 1934, por la que el poder central se apoderaba de las administraciones locales, para distribuirlas entre quienes eran parte de él».67 No obstante, hubo importantes diferencias respecto de los años previos. En el segundo bienio no se habían nombrado masivamente gestoras afines al gobierno del PRR hasta que una revolución violenta y contraria al ordenamiento constitucional, en octubre de 1934, había propiciado el vuelco. Hasta entonces, desde la victoria del centro y las derechas en noviembre de 1933, la inmensa mayoría de los ayuntamientos gobernados por las izquierdas habían seguido en sus puestos.
Ciertamente, en la primavera de 1936 los ganadores de las elecciones de febrero podían argumentar a su favor que los concejales elegidos tenían el mandato caducado porque no se habían celebrados elecciones locales para toda España desde abril de 1931. Ahora bien, siendo así, tendrían que haber aceptado también que el problema afectaba a los concejales elegidos que les eran afines. La cuestión, sin embargo, más allá de pretextos morales y argumentos ideológicos, era bien sencilla: había que aprovechar la movilización de los simpatizantes del Frente Popular para demoler algunos de los pilares del poder de las derechas, y eso exigía entrar de lleno en el control de los ayuntamientos, pues allí es donde se tomaban importantes decisiones sobre el orden público municipal, la bolsa de trabajo, los presupuestos de obra pública, etc. La diferencia con lo ocurrido tras la victoria del centro y la derecha en noviembre de 1933 es que ahora, en la primavera de 1936, el Gobierno de la izquierda republicana se encontró con una presión de abajo arriba que no podía contener fácilmente y que puso contra las cuerdas a muchos gobernadores. Es significativo que el propio Azaña se mostrara alarmado, semanas después de llegar al Gobierno, por la voracidad de los socialistas y comunistas a la hora de hacerse con la mayoría de los ayuntamientos.
Casi siempre, el control de las corporaciones locales en manos del centro o las derechas se pudo encauzar con una orden gubernativa. Pero en otras, el afán de expulsar a esos «eternos enemigos» a los que se había referido el regidor onubense citado más arriba, generó muchos problemas. Fue el detonante de manifestaciones o concentraciones frente a los ayuntamientos que, además de la coacción sobre los responsables del poder local, generaron a veces una violencia tumultuaria contra las sedes de los partidos de derechas o de los republicanos radicales, agresiones contra sus dirigentes, asaltos a domicilios, quemas de iglesias o de archivos locales o judiciales, etc. Además, estas concentraciones fueron una fuente de tensión constante con la fuerza pública, especialmente con la Guardia Civil en las localidades más pequeñas. Apenas dos o tres parejas de guardias se veían envueltos en una movilización vecinal exaltada, donde no sólo se esgrimían insultos, palos o se lanzaban piedras, sino que en muchos casos se usaban hoces, navajas y armas de caza para desafiar al adversario.
En Gijón, el Comité conjunto del Frente Popular se presentó en el ayuntamiento el día 22 acompañado de los cuatro diputados electos: Mariano Moreno Mateo, Ángel Menéndez Suárez, Inocencio Burgos y Luis Lareda Veaga, «conminando al alcalde para que les diera posesión de la Alcaldía y de la Corporación». Un «gentío enorme» los acompañaba en el exterior. La acción coactiva surtió el efecto deseado sin necesidad de llegar a mayores. El alcalde, Gil Fernández Barcia, de filiación liberaldemócrata, alegó que la orden recibida del gobernador era «dar posesión del cargo a los concejales del 14 de abril». Requirió entonces la presencia del secretario para que tomara nota de que sólo cedía por un acto de fuerza y para que recogiese su protesta en el acta. Acto seguido una representación del Frente Popular se constituyó en nueva comisión gestora de facto, bajo la presidencia del socialista Ángel Martínez, obviando que ese nombramiento sólo podía hacerlo el gobernador civil. La comisión estaba integrada por socialistas y republicanos de izquierdas, pero también por comunistas. De inmediato se adoptaron varios acuerdos que los simpatizantes de las izquierdas celebraron aquella misma tarde-noche con una verbena y que, obviamente, eran ilegales: la reposición de todos los despedidos en octubre de 1934 y la destitución de los guardias municipales. Además, se nombró nuevo jefe de la Guardia Municipal a un excabo de Asalto que había sido retirado del cuerpo por violar la ley y participar en la insurrección de octubre.68
En Burgos se dio una situación que resulta paradigmática de lo ocurrido en muchas localidades del país donde las izquierdas no habían logrado la mayoría de los concejales en 1931. El 28 de febrero el alcalde, que lo era desde 1931, había convocado una sesión del pleno. Los concejales izquierdistas se presentaron acompañados de un enorme gentío que condicionó con gritos, insultos y coacciones el desarrollo del debate. El alcalde se defendió de las acusaciones de las izquierdas, que lo más que pudieron protestar sobre su comportamiento en octubre de 1934 es que había ordenado el cacheo de un concejal socialista. En medio de constantes «voces e imprecaciones», que formaron un «barullo» monumental y viendo que el público se expresaba con «una gran violencia», el alcalde presentó la dimisión. Acto seguido los concejales socialistas, acompañados por los cientos de compañeros que habían acudido al pleno para reventarlo, formaron una manifestación. Ya en la calle, se les unió el nuevo gobernador de la provincia, que encabezó la marcha hasta el edificio donde estaba el Gobierno Civil. Francisco Puig Espert, un antiguo dirigente de los radical-socialistas, no se conformó con certificar con su presencia el asalto violento al ayuntamiento, también dirigió unas palabras a los socialistas desde el balcón. Se congratuló de saludar al «honrado pueblo de Burgos» –en línea con el discurso habitual, «pueblo» era sólo el que había votado al Frente Popular– y, aunque les pidió que se disolvieran pacíficamente, aseguró que «recogía sus aspiraciones para hacer justicia».69
Como en Burgos, en cientos de localidades donde se repuso o se ocupó el ayuntamiento se produjeron manifestaciones, a veces acompañadas de cierres obligados de comercios, algunos cánticos y gritos, incluidos los típicos mueras o amenazas contra personas de derechas, pero sin incidentes graves. En otros la violencia sí hizo acto de presencia. En Valladolid, por ejemplo, tras tomar posesión del ayuntamiento el equipo municipal de 1931, integrantes de una manifestación posterior se vieron envueltos en una trifulca con un joven falangista que se les encaró, resultando herido y teniendo que ser protegido por varios guardias.70 En algún caso, los socialistas llegaron a asaltar a tiros el ayuntamiento, exigiendo la expulsión de los concejales derechistas, como pasó en Arucas (Las Palmas), donde contaron con la complicidad del delegado gubernativo.71
En los casos donde no se trataba de reposiciones, las concentraciones coactivas no surtieron el mismo efecto que en Gijón sin que apareciera una violencia explícita. Sirva como botón de muestra lo ocurrido en Miranda de Ebro. El día 21 una manifestación reunida, según informó el gobernador, por «la discrepancia existente para elegir Alcalde», dio lugar a graves incidentes. Cuando el jefe de la Guardia Civil «quiso saber si estaba autorizada» se encontró con que el alcalde y los concejales derechistas habían huido. Los guardias pudieron disolver los grupos «con facilidad», pero tuvieron que montar dispositivos para vigilar el Centro Católico de Acción Ferroviaria «por tenerse noticias de que iba a ser asaltado» e hicieron falta refuerzos de los guardias de Asalto de Vitoria. Se llegaron a arrojar «botellas de líquido inflamable» en la sede de AP, aunque algunos vecinos lograron detener el fuego a tiempo. Menos suerte tuvieron el Centro Tradicionalista, el Centro Católico de Enseñanza y el Casino Mirandés, asaltados y destrozados por los manifestantes.72
Este y otros muchos sucesos alarmaron al presidente de la República. Si en un primer momento Azaña se había comunicado con él para reconocer la gravedad de la situación, a las pocas horas decidió dejarlo al margen. El día 23 de febrero, Alcalá-Zamora se quejaba de que el Gobierno le ocultaba «cuanto ocurre sobre alteración de orden público», habiendo llegado al extremo de interceptar la comunicación que distintos elementos del pueblo de Esquivias me dirigieron anteanoche [se refería al 21], cuando a los gritos de “puño en alto y viva Rusia” fue agredido a tiros el sexagenario alcalde de dicha villa».73
Pero ya entonces, tras apenas cuatro días en el poder, el nuevo Gobierno empezaba a articular un mensaje político para explicar la violencia y parapetarse de cualquier crítica. En esas mismas horas en las que Alcalá-Zamora tomaba nota de su desazón, el ministro de la Gobernación hacía público el enfoque que su departamento iba a dar al problema de la violencia municipal. El Gobierno no pensaba levantar la censura, por lo que el país seguiría a oscuras en términos de información sobre el verdadero alcance de los desórdenes. Y lo que es más importante, Salvador Carreras dejó claro que iba a trabajar sin descanso para que «no prosperen en ningún caso los enemigos del régimen» ni se produzcan «desmanes» por los que «están enfrente del Gobierno».74 Lo que esto significaba es muy relevante, aunque se dijera desprovisto de datos reales sobre lo que estaba pasando en las calles. El Gobierno, aunque aseguraba que no era partidario de «prodigar ni los odios, ni los rencores», se declaraba parcial y no reconocía a los simpatizantes del Frente Popular como autores de muchos de esos «desmanes». Hacía recaer toda la responsabilidad por la violencia en las acciones y provocaciones de las derechas y sus cómplices.
LO PACTADO Y MÁS
El último día de febrero Azaña estuvo por la mañana en el Palacio Nacional. Tenía que ver al presidente para que firmara uno de los decretos más esperados por las izquierdas. Elaborado por el Ministerio de Trabajo, ordenaba la readmisión forzosa de los despedidos a raíz de la huelga revolucionaria de octubre de 1934.75 Su elaboración había sido difícil. Socialistas y comunistas exigían la readmisión inmediata como prueba fehaciente de que se cumplían los acuerdos del Frente Popular. Pero sus exigencias iban incluso más allá. Puesto que los obreros despedidos se consideraban condenados políticos, una vez que habían sido amnistiados, esto es, una vez reconocido que no habían cometido ningún delito y que el Estado se había equivocado, lo justo era devolverles los salarios no devengados durante el tiempo transcurrido desde 1934.
Esta medida, con independencia de la valoración política que pudiera hacerse, podía poner en graves apuros las cuentas de muchas empresas, empezando por las del sector público. Estas, al igual que cientos de ayuntamientos con sus empleados, habían acatado las órdenes de las autoridades en 1934. Por eso, la queja de las Cámaras de Comercio no se hizo esperar. Las de Granada y Sevilla alegaron que las empresas no habían hecho otra cosa en 1934 que cumplir la ley y que, una vez más, se estaba subordinando la producción y la actividad empresarial a los vaivenes del «oleaje político». La Confederación de Entidades Económicas Libres y Círculos Mercantiles de España hizo pública una carta enviada al presidente del Gobierno el 7 de marzo, pidiendo una revisión del decreto y que las indemnizaciones fueran pagadas por el Estado, alertando sobre las múltiples arbitrariedades que podrían producirse por la aplicación retroactiva de la norma y advirtiendo que la vida económica era incompatible con «la supresión de todo sentido jurídico».76
El decreto señalaba en su artículo primero que todas las «entidades patronales», fueran públicas o privadas, estarían «obligadas» a «readmitir a los obreros o empleados que hubiesen despedido por sus ideas o con motivo de huelgas políticas, a partir del 1 de enero de 1934».77 Es decir, la fecha escogida para la readmisión se retrasaba al comienzo de los gobiernos del segundo bienio, nueve meses antes de la insurrección de octubre y cubriendo así todas las huelgas que se habían desencadenado en el primer semestre de 1934 y cuya finalidad, cuestiones laborales al margen, había sido la de deslegitimar y derribar la mayoría de centroderecha nacida de las urnas en 1933. Como bien advirtió la opinión republicana moderada, el Gobierno había cedido a la presión socialista y había considerado las huelgas políticas de la primera mitad de 1934 como prolegómenos de la revolución. El propio Azaña reconocía en privado que lo acordado en este campo era «mucho más de lo pactado» con los socialistas en el acuerdo electoral.78
En el preámbulo del decreto el Gobierno aseguraba que le movía «la concordia y la solidaridad nacionales» mediante una «política de pacificación», intentando «normalizar» y dar «confianza» a la «vida del trabajo».79 Como propósito era encomiable; en la práctica, abrió el campo a numerosas disputas. Allí donde no hubiese un puesto vacante para colocar al obrero readmitido, habría que despedir al que había sido contratado tiempo atrás para sustituirlo. Esto abriría una grieta de consecuencias imprevisibles para la paz laboral en cientos de empresas y provocaría, como pronto habría de verse, numerosos enfrentamientos violentos entre obreros despedidos y obreros readmitidos, incentivando las represalias intersindicales.
El malestar patronal se alimentó, además, con otra medida incluida en el decreto. Unas comisiones especiales controladas por delegados del Ministerio de Trabajo se encargarían de estudiar las solicitudes de los readmitidos para que fueran indemnizados. En esto, no obstante, el Gobierno no cedió a la exigencia máxima de las izquierdas obreras, esto es, que se pagaran los salarios dejados de cobrar desde el momento de ser despedidos. El Gobierno, quizás por la presión patronal o simplemente porque era consciente de la situación contable de muchas empresas, empezando por las de servicios públicos, fijó en un máximo de seis meses de salarios esa indemnización, estableciendo que fuera una comisión especial la que dictaminara en cada caso y tuviera en cuenta la situación familiar del obrero y si este había o no trabajado durante el tiempo del despido.80
Cuando un diputado de la CEDA preguntó al Gobierno si había calculado los costes de la readmisión forzosa con indemnización, el ministro de Industria y Comercio, Plácido Álvarez-Buylla, respondió que la derecha era responsable de la situación actual y que, antes que pensar en términos de política económica, era necesario hacer una política de «justicia y honestidad». Que el Ejecutivo no pensaba negociar sobre este tema quedaría claro semanas más tarde, cuando, convencido de que los patronos se habían instalado en «un estado de resistencia» deliberada, se aprobó otro decreto para fijar las multas que habrían de imponerse a todos los empresarios que no cumplieran con la readmisión y las indemnizaciones.81
Desde el punto de vista político, Azaña dejó bien clara su posición cuando salió de despachar con el presidente. No incidió en el preámbulo del decreto y subrayó que era un acto de reconciliación y generosidad para pasar página del octubre revolucionario. En llamativa sintonía con sus socios electorales, dijo que el decreto permitiría la readmisión «de los represaliados por motivos políticos». Podía haber utilizado otros términos, pero no lo hizo. Certificó el mismo lenguaje y apoyó el mismo argumento que sostenían las reivindicaciones de los socialistas y los comunistas, pasando por alto que muchos trabajadores despedidos en el mes de octubre de 1934 lo habían sido por una conducta ilícita y reprochable desde un punto de vista democrático.82
El presidente del Consejo no creyó necesario explicar qué pasaría en los próximos días con los miles de empleados que habían ocupado los puestos de los despedidos en 1934 y que ahora quedarían en la calle. Tampoco parecía inquietarle lo que fueran a pensar todos los trabajadores que aquel año habían cumplido la ley y no se habían comprometido con actividades ilícitas para derribar al gobierno republicano de Lerroux. Menos parecía preocuparle en qué medida ese decreto podía propiciar represalias, venganzas y enfrentamientos violentos en el ámbito laboral. Azaña podía pensar que el decreto pacificaría a sus socios electorales y le ayudaría a controlar el «empuje» del Frente Popular. Pero no advirtió que también podía alimentar la radicalización de los que ahora iban a ser despedidos y que estos podrían pasar a engrosar las filas de quienes proponían hacer frente a socialistas, comunistas y anarquistas con violenta determinación, es decir, los falangistas.
Tampoco advertía Azaña que, si llamaba «represaliados por motivos políticos» a los implicados y, en muchos casos, condenados por el octubre de 1934, eso equivalía a decir que la Policía y los militares que habían participado en la derrota de aquella insurrección eran culpables de haber violado la libertad sindical y política. Al elevar a la categoría de presos políticos a los protagonistas de octubre señalaba a su vez a los cuerpos policiales del Estado como responsables de esa represión. Esto, dicho en aquel contexto postelectoral, con las izquierdas obreras radicalizadas exigiendo en sus mítines y manifiestos el castigo ejemplar de los «culpables de la represión de octubre», equivalía a poner a los guardias civiles, los guardias de Asalto y los militares en el centro de la diana.83 Y proporcionaba munición a esos líderes obreros que exigían que la victoria del Frente Popular conllevara la disolución de la Guardia Civil y un control alternativo del orden mediante milicias populares.
De este modo, otra importante fuente de conflictos a partir del uno de marzo y, en muchos casos, con violencia extrema, fue la readmisión de despedidos y su impacto en las rivalidades sindicales y los choques durante las numerosas huelgas de la primavera. Cientos de individuos que habían ocupado sus puestos quedaron en la calle o se vieron señalados como esquiroles o cómplices del fascismo. Algunos fueron amenazados o agredidos. O bien ellos mismos buscaron venganza por lo que ahora les ocurría o se plantaron violentamente frente al monopolio sindical de socialistas, comunistas y anarquistas. Las represalias de unos y otros alimentaron los choques con víctimas, heridos graves y muertos en no pocas ocasiones, como el obrero socialista de La Foz de Morcín, Arcadio Vázquez Álvarez, que murió por disparos de un paisano suyo, Arsenio Álvarez Fernández, un minero afiliado al Sindicato Católico Minero de veintiún años, que utilizó su revólver durante una disputa con el primero. Las rivalidades sindicales y políticas habían sido la causa de que la víctima empezara insultando y amenazando a Arsenio, al punto de llegar a agredirle y tirarle al suelo, desde donde este último hizo uso de su arma y descerrajó tres tiros a Arcadio.84
Además, centenares de empleados municipales o de las diputaciones provinciales fueron despedidos antes o después de este decreto de readmisiones. Esta no era una práctica nueva, pues contaba con una larga tradición, cada vez que cambiaban los responsables políticos locales. Sin embargo, en 1936 se trató de una purga política y sindical de muy largo alcance. Fue una plasmación práctica de lo que en la prensa de las izquierdas se llamaba «republicanización de los órganos del Estado», alegando que los enemigos de la República, de haber ganado el 16 de febrero, no habrían tenido ningún tipo de «contemplaciones» en la designación de empleados afines y que el Frente Popular se había comprometido a velar por la «solvencia moral» y la «fe republicana» de los servidores públicos.85
En muchos sitios se produjo una depuración en toda regla, que permitió expulsar sin expediente ni cobertura legal alguna a cientos de funcionarios profesionales.86 La inseguridad jurídica se adueñó de la vida de muchos consistorios, generando un nuevo frente de oposición al Gobierno, que se encontró con la movilización y las denuncias públicas de los afectados. El 3 de marzo la Federación Nacional de Obreros y Empleados municipales hizo pública una misiva enviada al ministro de la Gobernación en la que aseguraba que en apenas quince días se habían producido ya un «sinnúmero de cesantías de funcionarios municipales». Se quejaba de que se trataba de «funcionarios que ejercen sus cargos en propiedad con antigüedad y de varios años» y que esos ceses habían sido decretados «contraviniendo la ley municipal y demás disposiciones vigentes». Calificaba los hechos de muy graves y solicitaba «se dicte a la mayor brevedad una orden circular recordando a los ayuntamientos el exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre inamovilidad de funcionarios municipales y ordenando al propio tiempo la reposición inmediata de los que hayan sido dejados cesantes sin causa justificada en expediente instruido al efecto». En la misma línea se pronunció el Colegio de Secretarios municipales de España, en otro escrito elevado al ministro Amós Salvador, en el que se pedía «se cumpla en todas sus partes la legislación que la propia República ha declarado vigente», es decir, que, si se quería exigir «responsabilidad profesional» a algún funcionario municipal, se hiciese de acuerdo con la legislación y no por una simple decisión política de la autoridad municipal.87
Quienes enviaron esas quejas al ministro no exageraban. Las destituciones irregulares e ilegales de funcionarios en los ayuntamientos en los que se había producido un vuelco de poder no eran casos puntuales. Algunos gobernadores lo reconocieron abiertamente, advirtiendo a sus alcaldes que no prevalecerían los ceses que no estuvieran sujetos a la ley y que los concejales que estaban tomando esas decisiones serían considerados responsables de los perjuicios ocasionados. Pero lo más significativo fueron las instrucciones enviadas por la Dirección General de la Administración Local, que intentó contener ese proceso. Se recordó a los presidentes de las gestoras provinciales y alcaldes y presidentes de las gestoras locales «que no pueden, por ser ello ilegal, adoptar acuerdos de destitución o suspensión de funcionarios provinciales y municipales sin el previo cumplimiento de los trámites establecidos para tales casos en la legislación de la República, debiendo en su consecuencia ser observadas y cumplidas con toda exactitud las prescripciones contenidas en la ley de 31 de octubre de 1935, reglamento de 23 de agosto de 1924 y demás disposiciones vigentes». La ilegalidad de muchas destituciones de funcionarios se puso de manifiesto también cuando los tribunales tomaron cartas en el asunto y empezaron a declararlas nulas y sin valor.88
El desbordamiento de la autoridad nacional era patente, hasta el punto de que la citada Dirección General, a sabiendas de que no podía frenar en seco las depuraciones arbitrarias, se aprestó a ordenar la constitución inmediata de los tribunales especiales que, en virtud del artículo 197 de la ley de 31 de octubre de 1935, debían actuar, bajo la presidencia de un juez de primera instancia e instrucción, para conocer de los recursos de los funcionarios implicados. Pero lo peor para los funcionarios y otros empleados municipales o provinciales purgados es que quedaban políticamente señalados, a menudo acosados y casi siempre excluidos del nuevo mercado de trabajo controlado por las Casas del Pueblo. Se invirtió la situación ya vivida después de octubre de 1934; los nuevos parias de la política municipal se convirtieron así en una fuente potencial de simpatizantes de la movilización derechista radical contra el Frente Popular, sensibilizados con el discurso antimarxista y convencidos de que la República era un monopolio de las izquierdas que estaba abriendo paso a la revolución.
La propuesta de los falangistas, que a diferencia de los católicos se mostraban predispuestos al cuerpo a cuerpo y buscaban abiertamente la confrontación en los centros de trabajo, tenía un atractivo indudable en un contexto de agravios laborales y municipales como el descrito. Cuando se pregunta sobre los motivos del rápido crecimiento de Falange en la primavera de 1936, que pasó de un grupúsculo completamente marginal a uno de los grandes protagonistas de la confrontación en las calles y los centros de trabajo con socialistas y comunistas, convendría tener presente a estos miles de individuos expulsados del mercado laboral y la consiguiente imposición de un monopolio de trabajo de los sindicatos afines a las Casas del Pueblo. A poco que se vieran tentados por las técnicas violentas, Falange les ofrecía una estrategia de acción directa que tenía su atractivo en aquel enredado panorama de venganzas sindicales y señalamientos ideológicos. No es extraño, en ese sentido, que entre los causantes de muchos enfrentamientos graves en los pueblos estuvieran, por ejemplo, exguardias municipales como los cesados en Gijón el día 22 de febrero, que ahora eran objeto de las vendettas de las izquierdas y que se fueron cargando de odio y afán de revancha. En plena movilización por el cambio de Gobierno y a favor de la amnistía, no pocos empleados señalados como miembros de sindicatos católicos o simpatizantes derechistas sufrieron agresiones, como le pasó a un joven obrero de Acción Popular, perseguido al grito de «¡A ese! ¡A ese! ¡Vamos a matarle!» y finalmente apaleado en Zaragoza el día 21. Sólo la rápida aparición de los guardias le salvó de un desenlace fatal. En algunos sitios, entre los que destaca sobre todo Santander, la cuestión laboral y sindical estuvo detrás, entre otros factores, de los inicios de la brutal espiral de violencia que se fue gestando entre izquierdistas y falangistas. El día 24 un conductor de tranvía de 32 años, probablemente de Falange, se encaraba con un grupo de obreros tranviarios entre los que había algunos despedidos en octubre de 1934. Insultado y acusado de esquirol, el primero portaba un arma y no dudó en utilizarla al verse envuelto en una pelea con uno de los obreros izquierdistas. El disparo dejó herido de gravedad a su contrincante.89
Uno de los lugares donde más crudamente se reflejó esa tensión por las disputas laborales y alimentó las represalias en forma de atentados fue La Coruña. El día 20 de marzo, Luis Amboage, de 37 años y afiliado a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), uno de los obreros «seleccionados», es decir, despedidos tras la revolución de octubre de 1934, inició una agresión a tiros contra un grupo de obreros del muelle que habían sido contratados en 1934 y ahora acababan de ser despedidos. Estos respondieron con sus armas y el primero cayó muerto al suelo. Los izquierdistas declararon la huelga general y se produjeron desórdenes, incluido el asalto al edificio de la Asociación Patronal y un enfrentamiento con la Policía que produjo cuatro heridos graves. El trasfondo de lo ocurrido era el despido reciente de casi cien obreros estibadores afectos a la plantilla de la Patronal, como resultado de las presiones de la CNT y la UGT, que los consideraban esquiroles.90 Una semana más tarde el «pleito entre los obreros» del muelle seguía vivo y «suscitando sangrientos incidentes», como reconocía un periódico socialista. De hecho, el día 26, fallecía un obrero de 56 años, Ángel Redondo, que formaba parte del grupo de los contratados en 1934 y que acababa de perder su puesto. Varios pistoleros de izquierdas le estaban esperando en el camino a su casa y cuando apareció le acribillaron por la espalda, cayendo muerto en el acto.91
MALAS IMPRESIONES
El domingo 1 de marzo se celebraron numerosas manifestaciones. Habían sido autorizadas por el ministro de la Gobernación, que públicamente seguía repitiendo que la tranquilidad era «completa» en «toda España». El Gobierno sabía que no era exactamente así. Esas concentraciones entrañaban un peligro de potenciales desarrollos violentos por la acción de parte de los manifestantes o los posibles choques con grupos rivales, especialmente en provincias como Toledo, donde los ánimos estaban muy exaltados y las izquierdas querían aprovechar para hacer campaña a favor de la anulación de los resultados electorales, que les habían sido adversos. Pero los dirigentes socialistas y comunistas, con Largo Caballero a la cabeza, presionaban para celebrar el triunfo y el cambio de Gobierno. Además, querían dejar constancia de sus reivindicaciones a propósito del cumplimiento inmediato y sin transacciones del pacto del Frente Popular.
Uno de los actos más importantes y significativos tuvo lugar en Madrid, convocado por todas las organizaciones del Frente Popular. Por la mañana, una manifestación con miles de personas y encabezada por las secciones ciclistas de las Juventudes comunista y socialista desfiló ante la sede del Gobierno. La comitiva presidencial estaba formada por Francisco Largo Caballero, Diego Martínez Barrio, Álvaro de Albornoz, Eduardo Gasset, Manuel Cordero, Enrique de Francisco, Trifón Gómez, Claudio Sánchez Albornoz y otros dirigentes republicanos y socialistas. Requerido por los manifestantes, Azaña salió al balcón de la Presidencia, en el paseo de la Castellana. El Gobierno, dijo, se «felicita por esta grandiosa manifestación» y la reivindicación de las «conquistas» del «pueblo» en las elecciones. El programa del Frente Popular, advirtió, se estaba cumpliendo y se «realizará punto por punto, sin flaquezas». Concluyó con la típica boutade populista que animaba a creer a sus seguidores que se había producido algo más que un relevo de Gobierno en un régimen de democracia pluralista: «tenemos la República y nadie nos la arrebatará».92
Al disolverse, la manifestación dio lugar a algunos incidentes. Aunque llegaron a esgrimirse armas de fuego, no hubo que lamentar heridos graves. Lo que probablemente inquietó más a Azaña no fueron esos hechos sino las conclusiones que presentaron los manifestantes. Pedían una «inmediata satisfacción de nuestras aspiraciones» y rechazaban cualquier solución «ecléctica» porque el «bienio negro» había dejado una situación insostenible. Sería un «grave error» adoptar un camino que «desnaturalizara» el programa del Frente Popular. En su catálogo de exigencias se incluía: primero, lo que el Gobierno acababa de aprobar, esto es, «reposición e indemnización de todos los trabajadores despedidos con motivo de las huelgas políticas o por sus ideales el año 1934» –se hablaba, pues, de todo el año y no sólo de octubre, como el Ejecutivo plasmó en la Gaceta–; segundo, «aplicación inmediata» de la amnistía a todos los delitos «de carácter social […] aunque estén clasificados como delitos comunes»; tercero, juicio de todos los que cometieron «arbitrariedades» durante el «período revolucionario» de 1934, incluyendo a los que estaban en el Gobierno y, por lo tanto, empezando por Lerroux y «otros puestos del Estado» que lo habían amparado –lo que incluía implícitamente al presidente Alcalá-Zamora–; cuarto, la republicanización de los funcionarios, separando a todos los que se consideraran «enemigos del régimen republicano»; quinto, un «vasto plan de obras públicas» para paliar el paro. Significativamente, los firmantes de esas conclusiones no eran sólo los representantes de los partidos socialista, Felipe Petrel, y comunista, Luis Cabo, sino también José Rico y Leandro Pérez Urría, por los dos partidos republicanos que estaban en el Gobierno.93
La izquierda republicana se había hecho cargo del Ejecutivo en solitario y los socialistas prestaban su apoyo desde fuera, vigilantes de que se cumpliera el pacto electoral y esperanzados en apuntalar transitoriamente una democracia que no era la suya, a la espera de que llegara su momento. Pero la izquierda republicana, a pesar de los buenos deseos y las promesas expresadas por Azaña desde el balcón aquel 1 de marzo, sabía que buena parte del principal partido obrero del país, más comunistas y anarquistas, esperaban del Gobierno un programa de acción que iba más allá de la recuperación de las políticas del primer bienio. Esto, desde el punto de vista de la gestión del orden público y la necesidad de frenar la violencia política, tuvo consecuencias relevantes.
A medida que avanzó el mes de marzo el Gobierno pudo ir comprobando que no le esperaba una relación sencilla y cooperativa con sus socios obreros. Mucho tuvo que ver en eso la respuesta dada a los numerosos conflictos y agresiones que se plantearon por todo el país. La primera quincena fue especialmente complicada. Pronto se comprobó en la Dirección General de Seguridad que la movilización en las calles de los días del recuento electoral no era un episodio puntual. La «esperanza de que, una vez constituidos y asentados el nuevo Gobierno y las respectivas Autoridades locales, y dueños estos de todos los resortes, ningún atentado se repetiría», que era lo que escribió el nuncio de la Iglesia, Federico Tedeschini, a Azaña el 14 de marzo, se desvaneció por el peso de las circunstancias.94 Así, el Ejecutivo mantuvo el estado de alarma porque era muy consciente de que el goteo ininterrumpido de episodios graves de violencia lo desacreditaba. Suponía, de hecho, un serio obstáculo para la gestión gubernativa y policial porque entre los protagonistas habituales de esa violencia estaban los simpatizantes de los partidos de la izquierda obrera que tendrían que sostener parlamentariamente al Gobierno.
El día 9 de marzo, a la salida de una reunión de la Diputación Permanente de las Cortes, el segundo líder del bloque republicano en que se apoyaba el Gobierno, el jefe de UR, se mostraba seguro de poder controlar la situación política y social. «Hay que ser optimistas», respondía a preguntas de los reporteros. «La agitación de estos días es natural en un cambio político tan profundo.»95 Martínez Barrio, autor de estas palabras, reconocía, sin quererlo, lo que la censura no permitía contar a la prensa con claridad: la «agitación» que había continuado tras la llegada de Azaña al Gobierno. No sabemos si creía verdaderamente que la situación fuera a cambiar pronto. Sus memorias, aunque escritas a posteriori, no dan a entender eso. Con todo, bastaba con consultar las declaraciones del ministro de la Gobernación ese mismo día para verificar que, de momento, concluida la primera semana y media de marzo, la situación no era óptima y al Gobierno le costaba ocultarlo. Los periodistas preguntaron a Salvador Carreras por unos sucesos ocurridos en Toledo en las horas previas. El ministro reconoció un muerto y dijo que se habían evitado otros durante el entierro de la víctima. Parece, le replicaron los periodistas, que no eran uno sino cinco los muertos, habiéndose recogido cuatro en el pueblo de Escalona. «Pues de eso yo no tengo ninguna noticia», respondió lacónico y claramente molesto el ministro. No acabó ahí la tensa situación. Porque un informador se interesó por «otros sucesos que se dice han ocurrido en otras provincias».96 La forma de redactarlo es sintomática de las piruetas que había que hacer para sortear la censura. Pero más llamativo es todavía que el ministro zanjara la rueda de prensa improvisada diciendo que no tenía noticias de nada de eso.
En Escalona habían ocurrido hechos muy graves. Lejos de ser algo excepcional, se trataba de una muestra significativa del tipo de violencia de los primeros días de marzo. Como en otros pueblos de la provincia de Toledo, simpatizantes del Frente Popular celebraron una manifestación. Cuando esta transcurría por las calles de la localidad se produjo un choque con individuos armados de las derechas. Y después un enfrentamiento entre manifestantes y la Guardia Civil. El resultado fueron cuatro muertos y varios heridos. Según la fuente a la que se recurra, las versiones sobre quienes iniciaron los disparos y quienes provocaron los muertos son diferentes.97
En el capítulo 6 de este libro se analiza detenidamente este episodio y la utilización que se ha hecho del mismo para generalizar sobre la responsabilidad de la Guardia Civil en la abultada cifra de víctimas mortales de aquella primavera. Lo que aquí importa es remarcar que lo ocurrido en Escalona alarmó a la opinión porque no era un hecho fortuito, fruto de una colisión aislada en un pueblo de Castilla. Resulta llamativo que los pocos historiadores que han estudiado la violencia en la primavera de 1936 comenten este caso sin aludir a que la manifestación de Escalona se inscribía en un contexto más amplio de movilizaciones celebradas en la provincia con finalidades puramente políticas.98 Así ocurrió en La Puebla de Montalbán, Menasalbas, Quismondo o Nombela, con incidentes en varios casos. Todas ellas, empezando por la de Escalona, tuvieron entre sus protagonistas a los paisanos del sindicato campesino de los socialistas, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) y habían sido convocadas para protestar por la victoria de las derechas en la provincia. Se enmarcaban en una campaña provincial para presionar a favor de la anulación de las elecciones en Toledo, con vistas al debate en la comisión parlamentaria de Actas. La prensa del socialismo caballerista lo explicó claramente mes y medio más tarde. Claridad no ocultó, al contrario, que lo de Escalona formaba parte de una movilización en más de doscientos pueblos de Toledo para pedir la anulación de las elecciones sobre la base de todo tipo de especulaciones sobre la influencia caciquil en las mismas.99
Lo de Escalona no fue un hecho aislado, ni a nivel rural ni urbano, por más que el número de víctimas mortales fuera excepcionalmente elevado. En La Puebla de Montalbán hubo agresiones, lanzamiento de piedras y hasta tiros en un enfrentamiento dentro del mismo contexto, con el resultado de varios heridos.100 En La Puebla de Almoradiel, tras el asesinato del jefe local de Falange, se desató una espiral violenta de acción y reacción que dio lugar al asalto de viviendas, incluida la del alcalde socialista por parte de derechistas locales, y diversos tiroteos, con el resultado de dos falangistas más muertos y varios heridos.101 Y en Toledo capital la tarde del día 8 se recogió una víctima mortal, cuando el cabo de la Guardia de Asalto, Agustín Céspedes, intervino para salvar a un falangista de una paliza y causó un muerto entre los izquierdistas al hacer uso de su arma. El contexto era el mismo que el de Escalona: por la mañana el Frente Popular local había celebrado una manifestación para pedir la anulación de las elecciones en la provincia. Era un grupo de obreros izquierdistas que, antes de la intervención del cabo de los guardias de Asalto, se había visto inmerso en una colisión con el derechista.102
Esto ocurría en la provincia de Toledo. Pero los sucesos alcanzaban a otros lugares del país. «El Gobierno me oculta más aún que nadie lo que pasa», anotaba Alcalá-Zamora en su dietario el 7 de marzo. Cuando el presidente preguntó a Azaña, en uno de sus pocos encuentros en esos días, «por varios casos», el segundo le «indicó que no sabía nada», aunque no se mostró sorprendido ni negó las informaciones.103 Por no saber, Azaña ni siquiera admitió tener noticias de los graves sucesos ocurridos a treinta kilómetros de Madrid, en Alcalá de Henares, su localidad natal, donde un cacheo ilegal practicado por jóvenes socialistas sobre dos hermanos derechistas, convertido en una colisión con heridos graves, había desembocado en el encarcelamiento masivo e ilegal de los dirigentes de la CEDA y el Partido Radical, una huelga general, el asalto y saqueo de propiedades derechistas y el incendio de varios edificios religiosos.104
Alcalá-Zamora pidió a Azaña que «anticipara» todo lo posible la constitución de las nuevas Cortes. Era partidario de aprobar allí los proyectos que fueran necesarios para que el Gobierno cumpliera el programa electoral y pudiera exigir así a sus socios de la izquierda obrera –«caudillos de los partidos extremos», los llamaba el presidente– que respetaran su compromiso de «no mermarle autoridad perturbando el orden». Para Alcalá-Zamora las violencias en las calles estaban vinculadas a una política de presión por parte de socialistas y comunistas. Estos tratarían de forzar por la vía de los hechos el cumplimiento de algunas de sus demandas, recelosos de que la política de la izquierda republicana no fuera suficientemente decidida. Azaña respondió al presidente con «excusas», si bien no se mostró optimista respecto de la capacidad de los sectores moderados del socialismo para doblegar la voluntad perturbadora y cada vez más consolidada del caballerismo.105
Tres días después de esa entrevista, el 10 de marzo, Alcalá-Zamora reflejaba en su dietario auténtica desolación por lo que estaba ocurriendo. En el Consejo de Ministros del día 9 se le había asegurado que la paz era completa en todo el país. Pero el presidente, convencido de que se le ocultaban las noticias –«a mí más que a nadie»– consideraba que «la prensa y la radio del extranjero» divulgaban a placer lo que en España estaba censurado y que eso mostraba lo muy «desoladoras» que eran las noticias sobre el orden público. El domingo 8 y el lunes 9, apuntaba, habían sido jornadas «desastrosas en incendios y homicidios», especialmente en Cádiz y Toledo y con menos intensidad en otras provincias.106
La versión que Alcalá-Zamora aporta de sus conversaciones con Azaña pudo estar condicionada por sus rivalidades previas y por las circunstancias, aunque se trata de un dietario privado y no de recuerdos posteriores, por lo que resulta más fiable. Lo que no encierra ninguna duda es que el presidente no se equivocaba en la percepción de que el desorden no había desaparecido. Lo «triste y doloroso», le escribió el nuncio Tedeschini a Azaña a mediados de marzo, «es que los deplorados excesos» de los últimos días de febrero, no sólo se ha[bía]n repetido, sino aún agravado, en diversos puntos de España». Un día después era el cardenal de Tarragona, Vidal i Barraquer, máximo exponente del sector posibilista de la Iglesia, nada sospechoso de actuar al servicio del catolicismo integrista, quien le enviaba a Azaña la «más enérgica y amarga protesta de la Iglesia» por las «bárbaras violencias» que se habían vivido en las jornadas previas. Y al igual que el nuncio, se quejaba de la reacción de las autoridades, esto es, de «cuanto aparece visible la pasividad y negligencia en prevenirlas y reprimirlas por parte de quienes tienen el deber de garantizar el orden público y salvaguardar la seguridad, la libertad y el honor de los ciudadanos». En un tono catastrofista, por completo inusual en el Vidal i Barraquer de los años previos, este advertía que, «de seguir las cosas por estos rumbos, se va a la anulación del poder público por la dejación de sus atributos en manos de la violencia agresora» y «se va a la misma ruina de España, cuya vida y civilización no pueden subsistir sin la paz espiritual y civil que han de ser plenamente garantizadas por sus órganos estatales».107
La documentación diplomática acredita que ni Azaña ni sus ministros de la Gobernación y Exteriores negaron esos datos en privado, por más que los ocultaran en su discurso público o criticaran a Alcalá-Zamora por utilizarlos contra ellos. De hecho, cuando el presidente del Consejo respondió al nuncio no lo acusó de fabular o exagerar las violencias. Al contrario, dijo ser el «el primero en lamentar» los sucesos y admitió la «ineficacia» de algunas autoridades a la hora de asegurar el orden. Eso sí, tanto él como el ministro de la Gobernación desmintieron al cardenal Vidal asegurando que su Gobierno había usado «los resortes que estaban a su alcance para evitar» esas violencias y que, de no haber actuado, la dimensión de aquellas habría sido mayor.108
El día 11, después de más de dos días de graves desórdenes y violencias ocurridos en las calles de Granada, Alcalá-Zamora volvió a preguntar a Azaña por la «gravedad de la situación». En este caso, se encontró con una respuesta airada, nada de evasivas. Y Azaña sacó a relucir lo que por entonces y en los días siguientes sería uno de los recursos fundamentales de la argumentación del Gobierno sobre la violencia en las calles: «la culpa es de las derechas».109 La izquierda republicana parecía haber asumido el mismo discurso al que también apelarían una y otra vez durante toda la primavera los socialistas y comunistas: la causa de la violencia residía fundamentalmente en la provocación deliberada de los fascistas. Esto, claro está, disculpaba las reacciones de los simpatizantes de las izquierdas y descargaba al Gobierno de cualquier responsabilidad a la hora de exigir al PSOE que condenara el uso de la violencia. Azaña estaba en las antípodas de la percepción del presidente de la República. No era un problema de protagonismo de la izquierda obrera para presionar al Gobierno y hacerse de facto con el control de las calles, sino una respuesta comprensible del pueblo republicano ante la amenaza planteada por la derecha para desestabilizar el Frente Popular y generar tensión.
En otra parte de este libro se analizará la importante y compleja cuestión de quiénes fueron los protagonistas de los sucesos que alarmaron al presidente de la República. En todo caso, Alcalá-Zamora no fabulaba sobre la gravedad de la situación en los primeros diez días de marzo. Azaña lo sabía, pero no tenía interés en compartir los informes de la Gobernación con el presidente y menos en dar explicaciones de cómo iba a responder. Desconfiaba del uso que Alcalá-Zamora hiciera de la información y no descartaba que, llegado el caso, aquel pudiera cesarle y nombrar un Gobierno transitorio diferente. Pero además sabía que, admitiendo el diagnóstico del presidente, se enfrentaría a un comienzo de curso parlamentario inaudito: el Gobierno responsabilizando del clima de violencia a simpatizantes de los partidos obreros que lo apoyaban en la Cámara.
El Ejecutivo tenía un serio problema con el goteo ininterrumpido de agresiones por causas políticas y, sobre todo, con los episodios de violencia tumultuaria en los que podía parecer que las autoridades no querían actuar o no lo hacían a tiempo. El problema no era sólo que algunos gobernadores hubieran huido cuando lo hizo Portela. Restablecida la cadena de mando con nuevas autoridades provinciales, nombrado un nuevo fiscal general de la República y un nuevo director general de Seguridad, aprobada la amnistía y decretada la readmisión de los despedidos en 1934, el Gobierno constataba que las calles no volvían sin más a la normalidad. Los incentivos para que la movilización de muchos simpatizantes del Frente Popular no decreciera eran todavía notables: las campañas para anular las elecciones en algunas provincias; las demandas de medidas rápidas y drásticas en el reparto de tierras; las movilizaciones locales para reclamar el desarme de las derechas y la detención de los gobernantes del segundo bienio; las concentraciones para forzar los cambios de ayuntamientos; o las manifestaciones para apremiar a las autoridades a apoyar las reivindicaciones sindicales en los pleitos laborales.
En la primera quincena de marzo se dieron graves episodios de violencia tumultuaria en algunas capitales de provincia. Aunque el 18 de marzo el ministro de la Gobernación asegurara haberse guiado por una «decidida voluntad» para adoptar «medidas gubernativas» que mantuvieran el «orden público», algunos hechos lo ponían en entredicho.110 En Cádiz, el 8 de marzo, tras un acto sindical unitario de anarquistas y ugetistas, varios grupos de manifestantes se prodigaron en el ejercicio de la violencia contra el consulado alemán, el Centro Obrero Católico y diversos edificios religiosos, llegando a incautarse de algunos locales y colocando banderas rojas y letreros rotulados con las palabras «Casa del Pueblo». Las autoridades no reaccionaron con rapidez. Cuando la Policía intervino, los desmanes se habían extendido considerablemente. Al final, el gobernador, José Montañés Serena, de IR, recurrió al despliegue de los militares para proteger los edificios religiosos que todavía permanecían intactos y atajar la situación. El Gobierno, estimulado por la versión que le trasladaba desde el Gobierno Civil gaditano, se contó a sí mismo la versión de que algunos elementos extraños a las izquierdas habían prendido la mecha de los desórdenes. Era la teoría de la provocación derechista que Alcalá-Zamora escuchó en boca de Azaña. Lo cierto, sin embargo, es que un volumen de asaltos y destrozos como el que se produjo no podía justificarse apelando a una reacción emocional de unos pocos incontrolados, por más que la autoridad provincial tratara de tapar su responsabilidad por una gestión negligente. Los manifestantes, que recogieron un muerto e hirieron a varios guardias de Asalto, estaban armados y sostuvieron tiroteos con las fuerzas del orden e incluso con el Ejército cuando este fue desplegado. Hubo algo más que un tumulto improvisado de unos pocos ciudadanos indignados por una provocación fascista.111
Por su parte, en Granada, la situación se descontroló gravemente durante los días 9 y 10 de marzo. En este caso, la excusa que desencadenó la violencia tumultuaria fue un choque entre izquierdistas y falangistas, al término de una manifestación del Frente Popular. En las horas siguientes se desencadenaron represalias y se sucedieron las agresiones. Los guardias de Asalto realizaron un registro en la sede de Falange y se llevaron a un detenido, al que a duras penas pudieron proteger de la multitud que los seguía. La tensión siguió aumentando y en la tarde-noche del día 9 hubo un largo e intenso tiroteo, con varias víctimas. La UGT, la CNT, el PCE y el Partido Sindicalista declararon la huelga general, mostrando su dolor por los «atentados fascistas» y exigiendo el desarme de las «entidades fascistas». No obstante, esa retórica ocultaba que la violencia de los radicales de izquierdas no iba a la zaga de la de los falangistas. Es más, durante todo el día 10 los primeros camparían por sus respetos cometiendo todo tipo de desmanes. Ante la falta de determinación de la máxima autoridad provincial, se asaltaron, destrozaron e incendiaron varios negocios, las sedes de AP, Falange y Acción Obrerista, la imprenta donde se editaba el periódico católico El Ideal y varias iglesias. El balance resultó trágico, con más de dos decenas de heridos, algunos muy graves, y dos izquierdistas muertos en los tiroteos. Por si fuera poco, la violencia contra las propiedades y locales derechistas y los edificios religiosos se extendió a varios pueblos de la provincia.112
«Granada sufre una intensa sacudida de indignación» tras la «suicida osadía de unos señoritos» derechistas que desata «las iras populares», anotó en su diario el director de El Heraldo de Madrid, el republicano Alfredo Muñiz.113 Sin embargo, esta era una versión muy simplista que inducía a engaño sobre el origen de la violencia. En la capital granadina el trasfondo sobre el que descansaba la movilización de las izquierdas era la campaña en pro de la anulación de las elecciones. Antes de las primeras colisiones entre izquierdistas y falangistas se había celebrado un gran mitin. Los portavoces de IR y UR no se quedaron cortos en su acusación de «coacciones, arbitrariedades, abusos y atropellos» cometidos por las derechas. Aunque el tono más bronco lo utilizaron los oradores de la izquierda obrera. Esto incluyó al diputado e importante dirigente socialista Fernando de los Ríos, si bien este también advirtió que no había que caer en las provocaciones de la derecha y, pensando que todo seguía igual que antes de febrero, enfrentarse a la fuerza pública. Quien, desde luego, marcó el paso a los simpatizantes extremistas del Frente Popular, incluyendo a muchos socialistas, que protagonizaron la violencia de las horas siguientes fue el comunista Antonio Mije: si el Gobierno no anulaba las elecciones en la circunscripción de Granada, dijo, lo harían los allí congregados «por la violencia», procediendo además a la detención y encarcelamiento de los dirigentes de la CEDA.114
El Gobierno censuró la actuación de varios mandos de la Guardia Civil y un capitán de los guardias de Asalto de Granada, ordenando su traslado. Había habido serias discrepancias entre estos y el gobernador sobre cuándo y cómo responder ante los desórdenes. Además, se destituyó al fiscal y al teniente fiscal de la Audiencia, al secretario del Gobierno Civil e incluso al secretario particular del gobernador. Pero lo más significativo fue el cese posterior de este, Aurelio Matilla García del Barco, miembro del grupo de UR, que acaba de ser nombrado el 22 de febrero y fue relevado el 19 de marzo por su correligionario Ernesto Vega de la Iglesia y Manteca. Podría interpretarse como una desautorización por no haber actuado de forma contundente contra la violencia y las provocaciones de los falangistas, a los que las izquierdas consideraban responsables de haber provocado el incendio en las calles. Pero todo indica que en el cese pesó la grave «irresponsabilidad» de la máxima autoridad provincial. No sólo porque no respondiera a tiempo, con un adecuado despliegue policial, a la violencia de los radicales de izquierdas. Además, Matilla había facilitado «volantes de auxiliares de su autoridad a las milicias socialistas y a los anarquistas», que en las horas posteriores a los desórdenes del día 10 habían procedido con toda impunidad, y como si fueran agentes de Policía, a registrar domicilios y a detener a los derechistas. Esto último suponía dar por válida la rocambolesca suposición de que la propia derecha «había sido la instigadora de los incendios de las iglesias, de su propio periódico y de sus sedes políticas». Para Alcalá-Zamora, en Granada no había habido «autoridad» y se había producido la «nota inquietante de haber sido hostilizada la fuerza del Ejército». El Estado, como se ha escrito con acierto, «quedó así vacío de contenido en beneficio de algunos de los grupos de izquierdas que habían convocado la huelga, dejando en precario al PSOE y a los republicanos, que la habían condenado».115
La dimensión del desafío, en lo que se refiere a la violencia política, al que se enfrentó el Gobierno de Azaña en la primera parte de marzo lo revela el siguiente dato: entre los días 1 y 11 de ese mes hubo 94 episodios violentos en los que se recogieron nada menos que 198 víctimas graves, de las que 44 fallecieron.116 Pese a haberse celebrado ya la segunda vuelta de las elecciones y haber pasado un tiempo razonable para que el nuevo Gobierno hubiera fortalecido los resortes de su autoridad, en esos once días se contabilizaron casi dos decenas de víctimas graves de media diaria. En algunas provincias, con Madrid muy por encima de la media, seguida de forma destacada por Badajoz, La Coruña, Guipúzcoa, Oviedo, Toledo y Vizcaya, no hubo la rebaja de la tensión que cabía esperar una vez terminadas las primeras expansiones postelectorales. A la luz de esos datos, no tiene nada de extraño que el presidente de la República se angustiara: «Las impresiones con que empieza el día, malas», anotaba en su dietario el día 11. Lo peor es que en las 48 horas siguientes no hubo señales de que esa situación fuera a remitir rápidamente. Al contrario, viendo el ambiente en Madrid, el deterioro del orden público no parecía tocar fondo. «La actualidad de España», escribía el periodista Muñiz el día 13, «toma un sesgo sangriento». El Gobierno se enfrentaba a un quebranto del orden y a una explosión de la violencia en la capital que le obligaban a cambiar «de consigna».117 Difícilmente podía seguir afirmando públicamente que la tranquilidad era completa en toda España si sólo los días 12 y 13 se contabilizaron diecisiete episodios violentos con 54 víctimas graves (incluidos trece muertos), por más que aproximadamente la mitad de todas ellas cayeran en las calles de la ciudad de Madrid.
MADRID SE ILUMINA
La capital venía siendo escenario de choques con resultados sangrientos desde días atrás. Hasta el 5 de marzo la ciudad había sido ajena a la multitud de colisiones con víctimas habidas en otras partes de la provincia y el país. Pero a partir de ese día hubo un cambio y en una semana se registraron diez episodios graves, con un total de 37 víctimas, de las que once fallecieron. Los protagonistas de ese brote fueron, sobre todo, los jóvenes derechistas, en su mayoría estudiantes que ya militaban o se movían en las cercanías de Falange, pero también algunos tradicionalistas, y los jóvenes socialistas y comunistas, también armados y dispuestos a golpear antes de ser golpeados. Por toda España las autoridades provinciales y locales habían empezado a actuar por su cuenta contra los falangistas, a los que se les cerraban sedes, se les detenía gubernativamente o se les registraba en busca de armas. En el trasfondo de esta política descansaba la idea, compartida por todos los dirigentes del Frente Popular, tanto republicanos como socialistas o comunistas, de que había que cortar las provocaciones fascistas y desarmar a las derechas.
Resulta difícil distinguir entre falangistas, cedistas, monárquicos y carlistas en el análisis de la violencia y la política gubernativa de esas semanas. La prensa hablaba a menudo de «fascistas» de forma genérica, calificando a los jóvenes del partido de Gil-Robles o incluso a los de Acción Católica o a los afiliados a los sindicatos católicos con esta expresión. Y los alcaldes y las Casas del Pueblo, cuando iniciaban sus campañas o movilizaciones en la calle para pedir el desarme del fascismo, se referían por igual a todas las derechas. Incluso en esa categoría entraban los dirigentes del partido de Lerroux que habían gobernado durante el segundo bienio, así como cualquier otro sector republicano que hubiera pactado en las elecciones con las candidaturas derechistas.
En todo caso, el análisis exhaustivo de los episodios de violencia más graves ocurridos en la ciudad de Madrid en la segunda semana de marzo muestra un claro protagonismo de Falange, que se estaba erigiendo en una especie de fuerza de choque capaz de combatir el marxismo con la determinación que no ponían los jóvenes católicos de las Juventudes de Acción Popular (JAP).118 Por su parte, los jóvenes socialistas y comunistas venían mostrándose muy activos en las calles después del triunfo electoral, cada vez más unidos en lo que pronto sería una organización fusionada de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Y más resueltos y dispuestos que muchos de sus mayores a tomar en serio esa amenaza del fascismo que la prensa socialista y comunista denunciaba por doquier. Convencidos de que lo ocurrido en Austria y Alemania mostraba que, sólo golpeando primero, estando bien organizados y dispuestos para hacer frente por su cuenta a los fascistas, saldrían victoriosos.119 Además, se sentían amparados por el discurso de algunas autoridades que, so pretexto de que los falangistas provocaban los problemas, se mostraban permisivas con los jóvenes izquierdistas armados que se arrogaban el derecho a realizar tareas parapoliciales y cachear y desarmar a los derechistas.
El 6 de marzo tuvo lugar uno de los primeros sucesos decisivos en la ciudad de Madrid. Sobre las cinco de la tarde, cuando los obreros terminaron su jornada en unas obras de derribo en la vieja plaza de toros, aparecieron entre cuatro y cinco individuos de izquierdas que les dispararon con sus pistolas ametralladoras. Huyeron después en un automóvil a gran velocidad, al más puro estilo gansteril. Al principio corrieron rumores de que habían muerto cuatro o cinco obreros, pero finalmente resultaron ser dos los fallecidos y otros dos heridos muy graves. Los dos muertos eran de Falange, uno de ellos un sargento retirado del Tercio, mutilado en un brazo, que se había acercado a recoger a sus compañeros. Se trataba, sin duda, de una represalia contra los falangistas por no secundar la huelga. En la obra de la plaza de toros trabajaban unos treinta obreros de esa filiación y sabían, porque les habían llegado informaciones previas, que se preparaba un atentado contra ellos. Por si fuera poco, otro grupo de izquierdistas atacó la ambulancia en la que trasladaban a los heridos graves.120
Los integrantes de la Primera Línea de Falange, el grupo de la organización preparado para la confrontación directa, hicieron un primer amago de devolver el golpe atacando a varios socialistas. Además, ese mismo día, en un atentado de motivación similar al de la plaza de toros, otro afiliado a Falange, en este caso el dueño de una panadería de la calle Covarrubias, era disparado por tres pistoleros de izquierdas en su lugar de trabajo. Quedó en estado crítico, «desesperado» en la terminología que utilizaban por entonces los reporteros.121 Y en esas mismas horas era agredido a balazos un jornalero de mediana edad cuando estaba en su propia casa, muy probablemente por pistoleros derechistas, porque la víctima, aunque lo negó para evitar problemas con la Justicia, era un simpatizante del partido comunista.122
Al día siguiente, 7 de marzo, se produjo otro episodio que tuvo gran repercusión entre las izquierdas obreras de la capital, como un ejemplo más de que los fascistas campaban a sus anchas y segaban las vidas de los republicanos con total impunidad. Algunos medios de prensa publicaron que el joven socialista Ladislao Torres sufrió un atentado mientras vendía el periódico Renovación y finalmente falleció unos días después. Es cierto que Ladislao vendía ese semanario y otro llamado Juventud Roja, junto con su compañero José Sotero Feito, cuando se produjo un choque con un grupo de jóvenes derechistas que les increparon y con los que llegaron a las manos. Pero Ladislao no murió por un disparo de sus contrarios sino accidentalmente, fruto de una bala disparada por un arma de su compañero. Lo sabemos porque, pese a la confusión inicial y el aprovechamiento que se hizo del suceso, convirtiendo el cortejo fúnebre de Ladislao en una manifestación socialista y comunista y erigiéndolo en un mártir del antifascismo, un mes más tarde se celebró el juicio y el acusado y condenado de homicidio por imprudencia y tenencia ilícita de armas fue su compañero socialista.123
Tres días más tarde la tensión subió un grado más por una agresión con resultado trágico que serviría de excusa para un grave atentado político unas horas más tarde. El día 10 «Vallecas se ilumina de hogueras». Así se refirió el periodista Muñiz en su diario a los graves desórdenes que ocurrieron en esa localidad conflictiva del extrarradio madrileño. Obreros de izquierdas asaltaron el Círculo Católico y la sede de Acción Popular, destrozaron e incendiaron domicilios y negocios de derechistas y prendieron fuego a varios conventos e iglesias, todo esto ante unas fuerzas policiales sobrepasadas y movilizadas tardíamente.124 Las hogueras del cinturón obrero de la capital son un buen indicador de cómo se había disparado la tensión. También un mal presagio. Casi a la par, en la calle Alberto Aguilera dos jóvenes universitarios de Falange y Acción Católica fueron objeto de uno de los muy frecuentes y lamentables cacheos ilegales realizados por socialistas y comunistas armados que se estaban produciendo desde la victoria del Frente Popular. Para desesperación del Gobierno y de sus autoridades provinciales, los jóvenes izquierdistas trataban de suplantar a la Policía, so pretexto de desarmar a los fascistas y defender la República de forma más enérgica que una policía y unos jueces a los que se atribuían simpatías derechistas. Juan José Olano y Enrique Belsoleil, que así se llamaban los derechistas cacheados, ofrecieron resistencia y recibieron varios tiros a bocajarro. El primero murió esa misma noche y el otro, días más tarde. La Universidad de Madrid se paralizó en señal de protesta, en un clima fuertemente polarizado entre estudiantes socialistas o comunistas de un lado y falangistas y católicos o tradicionalistas de otro.125
La reacción a este segundo atentado contra los falangistas no se hizo esperar. Y en esta ocasión tuvo consecuencias directas sobre la vida política nacional, suponiendo un salto cualitativo notable en la escalada de violencia. Fue uno de los dos primeros momentos clave en esa primavera para la cuestión del orden público. El siguiente, como se verá, ocurriría un mes más tarde, a mediados de abril. El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana del día 12 de marzo. Cuando el catedrático de Derecho Penal y diputado socialista Luis Jiménez de Asúa salía de su domicilio para ir a la Universidad, unos pistoleros falangistas intentaron vengar la muerte de Olano y Belsoleil acabando con su vida. Los disparos no lograron hacer blanco en el dirigente socialista, pero mataron a uno de los dos guardias de Seguridad de su escolta, el joven Jesús Gisbert Urreta.126 La violencia había llegado a un punto que no por previsible era menos peligroso. Asúa, que llevaba escolta porque estaba amenazado, protagonista indirecto en los tribunales por mor de los enfrentamientos entre estudiantes de distintas tendencias ideológicas, no sería el último de los líderes políticos contra los que se atentaría en esa primavera. El diputado de la izquierda republicana Eduardo Ortega y Gasset, hermano mayor del célebre filósofo, o el mismo líder del PSOE, Francisco Largo Caballero, salieron ilesos de sendos intentos de acabar con su vida o, cuanto menos, causar un grave daño en sus propiedades. Pero otros, como el exministro liberaldemócrata Alfredo Martínez o el líder de la derecha monárquica, José Calvo Sotelo, no tendrían tanta suerte.
Lo sucedido en Madrid durante la primera quincena de marzo muestra, con toda crudeza, el potencial desestabilizador y peligroso de la espiral de violencia que se desató entre los jóvenes falangistas e izquierdistas. Que el Gobierno pasó por graves apuros en las horas siguientes está fuera de toda duda. El problema mayor no era, con todo, que unos pocos jóvenes extremistas aplicaran la ley del talión por su cuenta y riesgo, alardearan de ser tan valientes como violentos, o simplemente portaran armas como quien porta cigarrillos. Decenas de miles de madrileños continuaban haciendo una vida normal, desplazándose a sus trabajos y desarrollando su rutina diaria, ajenos a esta radicalización. La violencia no inundaba todos los rincones de la ciudad, por más que fueran frecuentes los altercados entre estudiantes universitarios de uno y otro signo o se viviera un clima enrarecido en algunos centros de trabajo. El verdadero problema estaba en el impacto público y político que tuvieron esos tiroteos y atentados, al no ser amortiguados por un discurso político inequívoco, empezando por el Gobierno, que desautorizara tajantemente cualquier tipo de violencia, viniera de donde viniera. Como se verá, el Gobierno respondió al atentado contra Jiménez de Asúa dando por bueno algo muy similar a lo que se reflejó en la prensa obrera. Para ellos la violencia tenía unos culpables claros y una causa única: los falangistas y, en general, los fascistas, que querían revertir el resultado electoral y acabar con el régimen republicano.
UN MINISTRO SUPERADO
La mañana del día 13, horas después del atentado contra Jiménez de Asúa, se conocía una noticia que merecía grandes titulares en la prensa. Tenía un valor simbólico indudable para las izquierdas y, por lo mismo, constituía, desde la perspectiva de las derechas, una advertencia de los nubarrones que acechaban en el horizonte. A las cuatro de la madrugada del día anterior, poco antes de que los pistoleros fascistas atentaran contra el diputado socialista, las agencias de prensa empezaban a circular la noticia de que habían ingresado en la prisión militar de Guadalajara el general Eduardo López Ochoa y el capitán de la Guardia Civil Lino Tello. Era la principal consecuencia del auto de procesamiento de la Sala Sexta o Militar del Tribunal Supremo, tras la instrucción desarrollada por el juez Gustavo Lescure. Esta había comenzado antes de las elecciones, a mediados de enero, para esclarecer los supuestos fusilamientos ilegales que se habrían llevado a cabo en el cuartel de Pelayo, de la ciudad de Oviedo, a raíz del movimiento revolucionario de octubre de 1934.127
Poco después de las elecciones, el nuevo fiscal de la República había dado un impulso al proceso presentando una querella. Desde un punto de vista político, respondía a una demanda recurrente de los integrantes del Frente Popular, esto es, la exigencia de responsabilidades penales por la represión de las fuerzas militares tras la derrota de los revolucionarios asturianos. Era la otra cara de la moneda de la amnistía, especialmente para socialistas y comunistas. Desde que se levantara la censura a primeros de enero, con el inicio de la campaña electoral, la prensa obrera había desplegado una profusa propaganda denunciando lo que, a su juicio, había sido una represión sangrienta con miles de víctimas. La acción de los militares y de los guardias civiles no podía quedar impune.
La Sala Sexta del Supremo consideraba en el auto de procesamiento que había indicios de responsabilidad contra el general López Ochoa y contra el capitán Lino Tello, quien había estado a su vez a las órdenes del comandante Lisardo Doval en Asturias. El tribunal consideraba que se habían realizado fusilamientos en el cuartel de Pelayo entre los días 11 y 14 de octubre de 1934. Y que esto había sido así «en virtud de órdenes tajantes y sin previa formación de causa», sólo precedida de interrogatorios breves a los detenidos. La Sala, en la misma línea que el fiscal general, no consideraba esos posibles delitos incluidos en la amnistía recién aprobada y, sin entrar a valorar las operaciones llevadas a cabo para sofocar la revuelta, abría la puerta a la realización de investigaciones que permitieran esclarecer totalmente lo sucedido en el cuartel ovetense.128
Fuera como fuese, el impacto político del procesamiento, pero sobre todo del encarcelamiento preventivo del general López Ochoa, era indudable. Para los partidos obreros, el procesamiento de esos mandos constituía una muestra de determinación de la fiscalía en la lucha contra los enemigos de la República. Sin embargo, para la España que no había votado al Frente Popular, López Ochoa era un símbolo de la defensa del Estado, el vivo ejemplo del valiente papel del Ejército frente al desafío de los revolucionarios armados en octubre de 1934. La imagen de su entrada en prisiones, justo a los pocos días de haber salido a la calle cientos de individuos implicados en esa revuelta, muchos de ellos con delitos de sangre y bajo el paraguas de una amnistía, era impactante.
La capilla ardiente con el cuerpo sin vida del agente Gisbert se abrió la noche del mismo día 12. Por allí desfilaron numerosas autoridades y oficiales de los cuerpos de Seguridad, además de diputados y simpatizantes tanto de los partidos obreros como de la izquierda republicana. Al día siguiente, miles de seguidores del Frente Popular acompañaron a las autoridades gubernativas, con los ministros de la Gobernación y Guerra, así como los jefes de la Guardia de Asalto y la Guardia Civil a la cabeza, en la conducción del ataúd, convirtiendo el sepelio en un acto con evidentes connotaciones políticas.129
Hubo mucha tensión y rabia contenida durante la marcha por las calles de Madrid, que empezó a las cuatro y media de la tarde cuando el féretro fue sacado a hombros de varios agentes de Vigilancia de la Brigada Política –que era la unidad de destino de la víctima. No obstante, la violencia no hizo acto de presencia. Los problemas surgieron poco después de que Gisbert fuera enterrado y acabara el cortejo fúnebre. Teniendo en cuenta que había fallecido en un atentado cometido por falangistas contra un alto dirigente del PSOE y que el pistolerismo llevaba varios días regando de sangre las calles de la capital, los ánimos estaban encendidos. Para las izquierdas, el episodio mostraba que el principal desafío de la República tras el triunfo del Frente Popular era contener la amenaza fascista. Desde su perspectiva, se confirmaba que había una acción deliberadamente desestabilizadora por parte de las derechas, que, con actos de violencia como el que había costado la vida a Gisbert, querían poner contra las cuerdas al Gobierno e impedir, a medio plazo, que la República sobreviviera. Se trataba de revertir el glorioso triunfo del Frente Popular.
El Gobierno sabía que la tensión durante el entierro podía desembocar en violencia. Al fin y al cabo, los tumultos, las quemas y los asaltos venían siendo un hábito frecuente durante la movilización de muchos simpatizantes del Frente Popular. No obstante, reaccionó lentamente y no fue hasta las seis de la tarde cuando desplegó a los guardias civiles, de Asalto e incluso agentes del cuerpo de Vigilancia para que protegieran «asilos, conventos y otros lugares», según confirmó después.130 Así, el Ejecutivo no logró impedir que los extremistas iniciaran la violencia, pero al menos consiguió limitarla. En otro desafío más a las autoridades gubernativas y a sabiendas de que acarrearía disturbios, grupos de simpatizantes de los partidos obreros prolongaron las manifestaciones tras el entierro, gritando contra el fascismo y generando un clima que pedía a gritos actos de represalia contra los derechistas. Como había pasado en ocasiones anteriores, el objetivo era cualquier edificio o local que se identificara con el «fascismo», incluidos los establecimientos religiosos. La Iglesia, al fin y al cabo, era una prolongación más de la actividad ideológica conservadora. Al final, la violencia se dirigió, como era previsible, hacia las sedes de los periódicos de la derecha monárquica y los edificios religiosos. El despliegue policial evitó el asalto al local donde se imprimía el diario monárquico ABC, pero los violentos tuvieron éxito en su ataque contra la sede del periódico derechista La Nación, cuyos talleres destrozaron por completo, logrando, de hecho, que ese medio no volviera a salir en los meses siguientes. «Con La Nación han hecho la tontería de quemarla», escribiría Azaña a su cuñado días más tarde.131
Hubo además otros ataques contra varios negocios y un choque con derechistas en la calle Caballero de Gracia, donde un militar que intervino para mediar entre los implicados fue acusado de proteger a los fascistas y resultó agredido. Más grave fue el intento de incendiar varios edificios religiosos, tratando de emular lo ocurrido años atrás, en mayo de 1931, cuando la República echó a andar con el sambenito de la violencia anticlerical. Los radicales lograron su objetivo en la iglesia de San Luis, que resultó incendiada y destruida por completo. Pero se encontraron con la Policía en otros lugares, por lo que no pudieron completar sus objetivos. No obstante, como no se trataba de ciudadanos corrientes, puntualmente alterados, ni del «pueblo» lleno de ira actuando de forma improvisada, sino de extremistas de izquierdas organizados y armados, el hecho de encontrarse a los agentes custodiando las propiedades de la Iglesia no los frenó. En uno de los intentos incendiarios se produjo un tiroteo con la Policía y resultó muerto el agente de Seguridad José de la Cal Hernández. El balance de víctimas mortales de esas horas no quedó ahí. Engordó en las horas y días siguientes con dos bomberos que habían intervenido para apagar el incendio de San Luis y que murieron por las graves heridas ocasionadas en acto de servicio, además del fallecimiento de un obrero de la CNT herido de bala durante los sucesos.132
El Consejo de Ministros tuvo una complicada y maratoniana sesión el viernes día 13. Por la mañana se aprobó una medida de extraordinaria importancia: la convocatoria de elecciones locales, que habrían de celebrarse un mes más tarde, coincidiendo con el aniversario de la República. Pero el problema que obligó a suspender el Consejo durante las primeras horas de la tarde y a prolongarlo a partir de las siete, algo inusual, fue el orden público. Cuando el ministro de la Gobernación acudió al Consejo, poco antes de esa última hora, ya sabía que después del entierro del agente Gisbert se habían producido disturbios en Madrid. Cada día que pasaba, y todavía no se había cumplido un mes desde que se hiciera cargo del departamento, estaba más desbordado. Amedrentado desde el mismo día que supo que Azaña le quería en Gobernación, Salvador Carreras no tenía el carácter necesario para tomar decisiones enérgicas en la defensa del orden público.133 No quería asumir el coste de mantener una línea coherente en las órdenes transmitidas a las policías en defensa de la paz social. La tensión en las calles y la violencia no le dejaban descansar. De hecho, su salud se resintió notablemente durante esas semanas y no tardaría mucho en dimitir. De momento, la tarde-noche de ese día 13 de marzo reconoció, a preguntas de los reporteros, la existencia de un «incidente» en la calle de Alcalá, aunque intentó escabullirse. Una vez más, recurrió al apósito habitual en los miembros del Gobierno cuando los periodistas les interrogaban por algún episodio de violencia: dijo desconocer todavía si había sido fruto de la «aglomeración de público, o de un incidente originado por un fascista». Además, negó la información que le comentaban los reporteros sobre la extrema gravedad de un herido.134
El Consejo de Ministros resultó intenso porque la cuestión de fondo no era lo que el ministro Salvador Carreras había dicho a los reporteros. No se trataba única y simplemente de un incidente sin heridos graves, por más que, efectivamente, en la calle Caballero de Gracia, a escasos metros de la calle Alcalá, se hubiera producido un frustrado intento de linchamiento de un militar al que los exaltados acusaban infundadamente –como explicaría al día siguiente el propio ministro– de proteger a un fascista. Dos horas y media después, a las nueve y media, José Alonso Mallol, el director general de Seguridad, acudía al Consejo para dar cuenta puntual de lo que había pasado en Madrid, que era muy grave. Hasta las once de la noche no acabó la reunión, pero al salir ni el ministro de la Gobernación ni Azaña comentaron nada. Sólo el titular de Justicia advirtió tímidamente que habían acordado tomar las medidas necesarias para impedir la «quema de edificios», pero que no se habían aprobado medidas «excepcionales» para el orden público.135
No obstante, lo que sí trascendió del Consejo fue que el Gobierno parecía convencido de dos ideas. La primera, que los «sucesos desagradables» de las últimas horas estaban relacionados con «provocaciones» derechistas y que la respuesta sería «una enérgica y decidida acción» gubernativa contra los fascistas. Y la segunda, que la presencia de la violencia en las calles era una derivada del «estado de cosas en que los Gabinetes gobernantes dejaron al país», es decir, que la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo era de la política de las derechas en el segundo bienio y del comportamiento del expresidente Portela Valladares.136
Que grupos de fascistas envalentonados estaban incrementando su presencia en las calles de Madrid y que, en esas horas, se mantuvieron activos y provocaron situaciones que podían haber desembocado en nuevas tragedias no era, desde luego, mentira. El mismo día que caía abatido el agente Gisbert unos falangistas habían improvisado una concentración nada menos que frente a la Presidencia del Consejo de Ministros en el paseo de la Castellana. Con gritos de «Rusia no» y «Fascio, sí», además de mueras a Azaña, unos cien afiliados o simpatizantes de Falange habían puesto en un apuro a las fuerzas de la Guardia Civil que protegían el edificio. El sargento del puesto encargado de la custodia de la Presidencia logró, no obstante, que se disolvieran sin que se llegase a la violencia, aunque minutos antes otros guardias civiles que acababan de apearse del tranvía habían intervenido, desenfundándose las primeras pistolas y temiéndose lo peor.137
Con todo, la falta de transparencia del Gobierno, a fin de rebajar la responsabilidad de las izquierdas obreras en la violencia tumultuaria madrileña y cargar las tintas solamente contra las provocaciones fascistas, era palmaria. Acompañaba a una censura de prensa que en las grandes ciudades era férrea. Horas más tarde, ya de madrugada, Salvador Carreras acabaría reconociendo que se habían adoptado medidas preventivas ante el temor de que hubiera violencia incendiaria tras el entierro de Gisbert. Es decir, que ellos sabían que no hacían falta provocaciones derechistas para que una parte de los congregados en el sepelio se tomaran la justicia por su mano y llevaran su ira por el atentado contra Jiménez de Asúa hasta las puertas de las iglesias y las sedes y locales conservadores. No obstante, el ministro intentó rebajar la gravedad de lo ocurrido diciendo que los desmanes sólo habían afectado a la iglesia de San Luis y que el resto había quedado en «conatos». No reconoció la existencia de muertos ni heridos graves y reiteró la coletilla de que en toda España reinaba la tranquilidad. Para ser el Gobierno de una democracia parlamentaria llama la atención su firme afición a la falta de transparencia. Atrás quedaba la promesa formulada el 22 de febrero por el ministro Salvador Carreras, cuando, recién estrenado en el cargo, había prometido que la censura se levantaría en «poco tiempo».138
ENEMIGOS DEL RÉGIMEN
La reunión vespertina del Consejo de Ministros del día 13 fue larga porque se analizaron detenidamente varios informes sobre orden público presentados por el titular de la Gobernación. Este argumentó que los desórdenes de los días previos no habían sido promovidos por los partidos del Frente Popular y responsabilizó de la violencia tumultuaria a individuos y grupos que actuaban «sin control». Salvador Carreras y sus compañeros estuvieron de acuerdo en que era necesario lograr que la calle no fuera un territorio donde estos grupos alteraran el orden y quedara en entredicho la autoridad del Gobierno. En ese sentido, y según lo poco que trascendió del Consejo, parece que se tomó la decisión de trasmitir a los gobernadores órdenes claras, bajo amenaza de su cese si no las cumplían, para que con «energía», pero «dentro de la ley», tomaran medidas contra quienes buscaban alterar el orden público.139
Aunque el Gobierno no adoptó medidas excepcionales tras los graves desórdenes del día 13, sí hubo algunos cambios relevantes en la política de la Gobernación. Azaña no decidió emprender un nuevo rumbo para cortar de raíz todo tipo de violencia, viniera de donde viniera. El pilar central del discurso se mantuvo incólume: la responsabilidad principal por la proliferación de la violencia se atribuía a los llamados «enemigos del régimen». Estos eran fundamentalmente falangistas, tradicionalistas y monárquicos. Y especialmente los primeros, aunque en la categoría de «fascistas» podían entrar eventualmente individuos de otras filiaciones conservadoras. Lo que sí cambió a partir de ese 13 de marzo fue la disposición a actuar con mayor contundencia y visibilidad contra Falange y contra todos aquellos que, en el ámbito local, pudieran ser categorizados como fascistas.
El Consejo de Ministros analizó lo ocurrido en Madrid entre la mañana del 12 y la noche del 13 de marzo como un síntoma del peligro que entrañaba la estrategia de provocación y desestabilización de los falangistas. Los sucesos de esas horas abundaban en la idea de que la República debía defenderse de sus enemigos con determinación. Y estos, a juzgar por los atentados y choques de los últimos días, eran los falangistas. Con ellos fuera de juego, los socialistas y comunistas no tendrían motivos para extralimitarse. El Gobierno aceptaba la premisa de que los desmanes de las izquierdas eran una consecuencia de las provocaciones. Sin estas, la paz pública se restablecería y la salud de la República no correría peligro. Y así, se decidió a actuar, sin cambiar el diagnóstico con el que venía funcionando desde febrero, pero mostrando más energía y determinación.
El día 17 el ministro de la Gobernación dio orden de que se suspendiera toda actividad de Falange, que pasó a convertirse de facto en un grupo clandestino. Los miembros de su Junta Directiva fueron detenidos. José Antonio Primo de Rivera había sido encarcelado inmediatamente después de los incendios ocurridos en Madrid la noche del 13. Le siguieron a prisión Raimundo Fernández Cuesta, Julio Ruiz de Alda, David Jato, Rafael Sánchez Mazas, Eduardo Rodenas, Heliodoro Fernández Canepa y Augusto Barrado. De inmediato serían procesados por el delito de asociación ilícita. La instrucción del titular del juzgado número 3 de Madrid, Ursicino Gómez Carbajo, sirvió para dar fuerza legal a la suspensión de las actividades falangistas. El argumento contra el partido consistió, como revelaría la acusación fiscal semanas más tarde, en la idea de que su «verdadero fin» no era el que se mencionaba en el registro del partido en la Dirección General de Seguridad (DGS), sino el que aparecía en sus publicaciones clandestinas, donde se apelaba a «procedimientos revolucionarios» para defender sus principios. Por ese motivo la acusación fiscal solicitó en un primer momento un año, ocho meses y veintiún días de prisión menor, además de la disolución de Falange. Por otra parte, para facilitar las detenciones gubernativas de fascistas y dejar en manos de los gobernadores un amplio abanico de medidas excepcionales, incluyendo prohibir o secuestrar publicaciones, registrar o cerrar sedes de partidos, imponer multas o utilizar con más agilidad y energía a las policías en la lucha contra posibles desmanes, Salvador Carreras tuvo que desdecirse de lo prometido al poco de llegar a Gobernación y no levantó el estado de alarma, que fue prorrogado por otro mes más.140
La respuesta del Gobierno llegó también por otra vía. Menos llamativa que la ofensiva contra Falange y apenas comentada en las historias habituales sobre la primavera de 1936, pero transcendental para comprender la compleja relación entre el Ejecutivo de la izquierda republicana y las policías. Una semana después del entierro del agente Gisbert se aprobó un decreto de indudable importancia para entender la interpretación que el Gobierno estaba haciendo de las causas de la violencia política. En su artículo primero el decreto creaba una «nueva situación de actividad», denominada «disponible forzoso» para el «personal de generales, jefes, oficiales y suboficiales de los Cuerpos de la Guardia Civil y Seguridad, y para los funcionarios de todas las categorías del Cuerpo de Vigilancia». El pase a esa situación se reservaba como una atribución exclusiva del ministro de la Gobernación, que según el artículo segundo podía ordenar «libremente» quiénes pasaban a disponible forzoso, devengando «únicamente el sueldo de su empleo o categoría y los emolumentos de carácter personal». Además, la permanencia en esa situación, como rezaba el artículo tercero y último, se extendería indefinidamente y por el tiempo que el ministro considerara oportuno.141
El decreto significaba, en la práctica, que el Gobierno, con su presidente a la cabeza y a través de su ministro de la Gobernación, podía separar del servicio activo a discreción y de forma inmediata. No era necesaria la formación de causa o expediente para justificar y tramitar la nueva condición. Esta era la consecuencia de una interpretación muy precisa de lo que estaba pasando con la violencia en muchas localidades: el Ejecutivo pensaba que algunos altos mandos de la Guardia Civil y de los cuerpos de vigilancia eran sospechosos de connivencia con las derechas y no tomaban sus decisiones con el celo republicano que debieran. La violencia se había desbordado en algunas ocasiones por una complicidad no declarada entre esos mandos y las elites derechistas locales, o bien porque los responsables de la Guardia Civil se habían excedido en el uso de la fuerza.
El decreto, publicado el 25 de marzo, era, en la práctica, un instrumento para ahondar en la republicanización de las fuerzas del orden. El objetivo era muy preciso: dejar abierta la puerta para poder prescindir de algunos mandos de la Guardia Civil y la Policía de forma rápida y evitando la tramitación de un expediente susceptible de ser recurrido ante los tribunales. Aunque algún autor ha escrito que se trataba, sin más, de eliminar a los mandos que «no fueran simpáticos al régimen frentepopulista», lo decisivo no era tanto la simpatía como la confianza.142 El Gobierno, convencido de que no se estaban cumpliendo sus órdenes para frenar la violencia derechista y eso «provocaba» desmanes y excesos por parte de los simpatizantes del Frente Popular, había perdido la confianza en varios mandos policiales y quería disponer de un procedimiento rápido e inapelable para realizar los cambios.
Estos no tardaron en llegar. Al margen de las facultades para pasar a la situación de disponible forzoso, el ministro de la Gobernación se empleó a fondo para cambiar a los responsables policiales en diversos lugares. Ya en febrero se había trasladado a numerosos tenientes coroneles de la Guardia Civil. Esto era, hasta cierto punto, comprensible en un clima de profunda desconfianza hacia el cuerpo por parte de las nuevas autoridades, que, no se olvide, estaban en el Gobierno con el apoyo de sus socios electorales de la izquierda obrera, quienes acusaban abiertamente a la Benemérita de una represión brutal tras la insurrección de octubre de 1934. Pero en el mes de marzo se profundizó en la remoción de los jefes provinciales de la Guardia Civil, viéndose afectadas las comandancias de Ávila, Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Huesca, Jaén, León, Lérida, Logroño, Murcia, Palencia, Tarragona, Toledo y Valencia. En algunos casos, como el ya comentado de Granada, los cambios fueron resultado de una crisis de confianza entre los mandos y Gobernación, especialmente tras episodios muy graves de violencia tumultuaria y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los simpatizantes del Frente Popular.143 Por último, tras las complicadas jornadas del 12 y 13 de marzo en Madrid y en pleno apogeo de los choques violentos entre grupos rivales, el Gobierno tomó también decisiones sobre los oficiales de los cuerpos de Seguridad y la Policía. Se sustituyó al jefe de la Oficina de Información y Enlace y se nombraron nuevos responsables al frente de las comisarías generales de Investigación de varias provincias, empezando por Madrid.144
De este modo, las actuaciones reforzadas en materia de orden público desde mediados de marzo se centraron en dos campos: la depuración de los altos mandos policiales y una ofensiva más decidida y firme contra Falange. En cuanto a lo segundo, la clausura de las sedes del partido de José Antonio Primo de Rivera, al igual que las detenciones gubernativas de sus afiliados y simpatizantes, habían empezado antes, prácticamente a los pocos días del relevo en el Gobierno y el cambio de los gobernadores. Pero no había sido algo sistemático. Se había tratado de acciones puntuales, vinculadas a registros policiales o a episodios de violencia que habían llevado a algunos alcaldes y gobernadores a tomar medidas contra los falangistas. En Madrid capital, por ejemplo, la sede de Falange había sido clausurada el 27 de febrero tras un registro policial en el que se dijo que habían encontrado armas. Al día siguiente se clausuraron todos los centros de este mismo partido en Málaga.145
A partir del 14 de marzo esa situación cambió notablemente. No es sólo que la directiva de Falange fuera encarcelada y procesada, como se ha señalado, sino que los gobernadores, apoyándose en la necesidad de desarmar a las derechas e impedir las actividades de una organización contraria al régimen republicano, tuvieron carta blanca para ordenar registros y cierres de sedes. Además, se produjo un goteo constante de detenciones por toda la geografía española, aunque el ritmo y alcance de las mismas no se aceleraría hasta mediados de abril. Las detenciones gubernativas, es decir, ordenadas por las autoridades, se amparaban en el estado de alarma y no estaban supeditadas a la existencia de un delito previo y una instrucción e imputación judicial.146 Se sucedieron por todas aquellas zonas donde las izquierdas denunciaron el protagonismo de los fascistas en las luchas callejeras y las agresiones. No obstante, el ámbito de lo gubernativo implicaba un margen de discrecionalidad muy amplio, por lo que no sólo se vieron implicados los afiliados de Falange. Así, por ejemplo, en la localidad murciana de Lorca se detuvo a varios estudiantes falangistas por orden gubernativa la tarde del día 17 de marzo, pero junto a ellos también fueron a los calabozos tres frailes franciscanos del convento de la Real de las Huertas. La Policía registró el domicilio del presidente local de Falange y se hizo con un valioso fichero en el que había información de más de sesenta jóvenes estudiantes locales próximos al grupo. Noticias parecidas se sucedieron por diversos lugares de la geografía española. En Alicante se detuvo al presidente local de Falange cuando circulaba en su vehículo. En Valencia el gobernador ordenó la clausura del local de los seguidores de Primo de Rivera en la capital. A menudo, como fue el caso valenciano, los registros y clausuras de sedes fueron acompañados de cuantiosas multas que permitían, ante la falta de pago de los denunciados, proceder a su rápida detención y encarcelamiento.147
UNA OLA DE VESANIA
Que Falange fuera colocada en la diana de las autoridades tiene varias explicaciones. La primera y más evidente es que sus jóvenes afiliados habían irrumpido en las calles como protagonistas indiscutibles de la espiral de violencia con los socialistas y comunistas. El atentado contra Jiménez de Asúa permitía visualizar esa realidad sin tener que preguntarse por más detalles, obviando la cuestión espinosa para el Gobierno de si realmente los falangistas eran los únicos responsables de la violencia. La segunda es que Falange era un partido que las izquierdas identificaban con el fascismo internacional y, desde esa óptica, a la vista del fatal destino de los socialistas y comunistas en países como Italia, Austria o Alemania, se consideraba prioritario golpear primero contra los enemigos del régimen y abortar cualquier posibilidad de que estos crecieran. La tercera tiene que ver con la vinculación simbólica pero eficaz entre Falange y las actividades de aquellos funcionarios que las izquierdas consideraban enemigos del régimen republicano. A los jóvenes activistas de Falange se los consideraba protegidos por cientos de policías, guardias civiles, jueces y otros funcionarios.
De acuerdo con esto, la presión sobre el Gobierno para que disolviera y desarmara las «organizaciones y cuadrillas de pistoleros fascistas», los responsables de la «infame cadena de asesinatos», aumentó tras conocerse el atentado a Jiménez de Asúa.148 Y seguiría creciendo hasta bien entrado el mes de abril. Con independencia de cuánto hubiera de cierto en el peligro falangista, se trataba de una argamasa muy potente para mantener unidas a unas izquierdas a las que separaban otras muchas cosas. Se estaba gestando un antifascismo que encontraría su caldo de cultivo óptimo con el inicio de la guerra civil, pero que ya en la primavera jugó un papel importante para justificar el apoyo obrero al Gobierno de la izquierda republicana. No obstante, esto también activó un mecanismo de supervisión, e incluso de chantaje, sobre el Ejecutivo porque tanto el socialismo caballerista como los comunistas utilizaron la amenaza fascista como un recurso para presionar, advirtiendo una y otra vez a los republicanos que, si no se tomaban medidas enérgicas y contundentes, sería el pueblo organizado y armado el que actuaría.
Después del sepelio de Gisbert la principal cabecera de los socialistas respaldó la política de orden público del Gobierno, aunque con matices y sin dejar de advertir sobre la deslealtad de los funcionarios policiales. El Gobierno, dijeron, hace «lo que debe dando notas de no pasa nada». Pero pasar, pasaba. Los socialistas creían que «determinada organización derechista», es decir, Falange, había sentenciado a muerte a varios dirigentes de las izquierdas. Había contado, además, con el apoyo de una parte de la Policía y de los jueces que no habían hecho nada para proteger a las víctimas. En esas circunstancias, allí donde «el orden público ha sufrido quebranto», señalaron, «existe una causa que explica la alteración». Y esa causa tenía que ver con la «actividad provocadora de las derechas», en la que se incluían los innumerables atropellos producidos durante la campaña electoral.149
La idea de que la violencia estaba campando a sus anchas en algunas calles españolas por culpa de las provocaciones de las derechas fue lo habitual en los medios y dirigentes socialistas. El sector socialista vinculado a Indalecio Prieto fue claro al respecto: «Una ola de vesania se ha apoderado de las derechas españolas. La provocación sigue siendo en ellas tan constante como temeraria, cual si quisieran organizar una catástrofe». Apoyaba su denuncia señalando que grupos de fascistas provocadores habían recorrido las calles de Madrid después de la muerte de Gisbert, dando gritos subversivos y generando un ambiente que, lógicamente, explicaba la reacción posterior. Lo peor, no obstante, es que la Policía no había molestado a los fascistas. Para los socialistas, la CEDA había «influido» en la plantilla policial mediante una política de promociones que le permitía tener, ahora, a adeptos suyos al mando. Y al Gobierno le fallaban «muchos resortes» y eso explicaba que la «audacia desafiante de las derechas» fuera «en aumento».150
El socialismo prietista exigía al Gobierno una depuración de los jefes de Vigilancia, Seguridad y Guardia Civil si se quería evitar el espectáculo vivido en Madrid la tarde y noche del día 13. Porque, para ellos, sus correligionarios y simpatizantes no tenían responsabilidad alguna en la violencia incendiaria. Al contrario, se quejaban de que sólo se hubiera encarcelado a izquierdistas y no se hiciera nada contra los fascistas armados. Lo ocurrido tras el entierro de Gisbert era, por tanto, fruto de «provocaciones». Ante eso, la advertencia del prietismo era tan clara que parecía una amenaza: era fácil hacer rabiar al perro, tal y como se habían propuesto las derechas, pero lo que ya no resultaba tan fácil era «saber quién va a sufrir unas mordeduras que pueden ser mortales».151
El mensaje socialista mezclaba la denuncia del peligro fascista, el enfado con la administración policial y un intento de tutelar la política gubernativa, advirtiendo de las consecuencias graves que tendría no depurar a los mandos policiales y atribuyendo en exclusiva la responsabilidad por la violencia a los fascistas. En consecuencia, pidieron al Ejecutivo «acciones rápidas» y celebraron, como un primer paso –«para empezar»–, la decisión del juez Gómez Carbajo, que interpretaron como una suspensión de Falange.152
Era algo que los comunistas podían compartir, aunque el tono de sus proclamas y demandas alcanzó un máximo de radicalidad y sensacionalismo. Ofrecieron una visión casi bélica en la que lo de menos eran los procedimientos judiciales o los derechos de los ciudadanos a la presunción de inocencia y a un juicio justo. La culpabilidad, para ellos, iba ligada a la adscripción ideológica y no a la comisión del delito. Así, la violencia, cuando era de izquierdas, respondía a una actitud puramente defensiva. Si «las masas» se lanzaban «contra los asesinos para aplastarlos», había que consignarlo «con verdadero orgullo».153
Por consiguiente, a lo que tenía que dedicarse el Gobierno en cuerpo y alma era a «disolver las organizaciones fascistas del crimen», reclamaba el portavoz del Partido Comunista el día del entierro de Gisbert. Lo de organizaciones y fascistas en plural no era una casualidad. Porque no se pedía la disolución de Falange, sino que «fascista» era todo lo que estaba a la derecha del Frente Popular. Mencionaban expresamente tres «organizaciones fascistas»: «Falange Española, Jap, Requetés Tradicionalistas». Así, para los comunistas, los jóvenes del principal partido de la derecha católica, los japistas, e incluso cualquier otra organización de «este jaez», entraban dentro del pistolerismo «reaccionario». Y como los «cuerpos represivos» y los jueces no estaban actuando implacablemente contra aquellos, no cabía otra que «crear fuerzas populares armadas». Porque «las clases populares tienen un grave enemigo en la fuerza pública»; y debe ser el «pueblo mismo» el que «corte, con su fino instinto de justicia, las provocaciones y los crímenes de los reaccionarios y sus asalariados». El único camino, concluían, es «armar al pueblo», es decir, «milicias democráticas armadas que actúen enérgicamente en su propia defensa».154
CAPÍTULO 2
Lo que no se podía decir
LA PROVOCACIÓN Y LA UNIDAD
Apenas un mes llevaba Azaña en el Gobierno cuando sucedió el atentado falangista contra Jiménez de Asúa. Habían sido cuatro semanas muy difíciles. La toma de decisiones sobre el orden público le enfrentaba a un problema extremadamente complejo de encarar: el apoyo de los socialistas era indispensable para mantener en el poder a la izquierda republicana y sacar adelante las reformas legislativas pactadas, pero si los socialistas no colaboraban y llamaban a una desmovilización de sus simpatizantes, difícilmente se podía controlar la calle sin recurrir a la Policía y asumir el coste de los choques entre los agentes y los extremistas. Esto último no lo hicieron, como quedó patente por la reacción oficial del partido tras la muerte y el sepelio del agente Gisbert.
En una nota oficial, la Comisión Ejecutiva del PSOE, que controlaba el sector afín a Indalecio Prieto, protestó no sólo por el atentado a Jiménez de Asúa sino por «los sucesos ocurridos en varias provincias». El mero hecho de afirmar esto último en público ya dejaba en evidencia al Gobierno y al ministro Salvador Carreras, que no paraba de repetir que toda España estaba en calma. En línea con la interpretación del Ejecutivo, los socialistas consideraban que la violencia de las últimas semanas tenía una única causa: «las constantes provocaciones de que viene siendo objeto la clase trabajadora desde el 16 de febrero por elementos fascistas y enemigos, más o menos encubiertos, del régimen». De hecho, consideraban que en «varias provincias» estaba en marcha una «política de terror realizada por quienes se titulan defensores del orden». Su objetivo era poner contra las cuerdas al Gobierno para que, una vez sembrado «el desasosiego en el seno de la sociedad española», se debilitaran o rompieran «los lazos que hoy unen a los partidos de izquierda». El atentado contra Jiménez de Asúa era la culminación de esa táctica, pergeñada por unas derechas «mal avenid[a]s con la derrota que el pueblo les ha infligido en las urnas».1
La Ejecutiva socialista no llegó a tanto como su prensa. No se hizo crítica alguna que insinuara una connivencia de las fuerzas del orden con esa «política de terror». Pero se hizo explícito que había un problema de violencia que la censura no podía ocultar y se demandó del Gobierno una acción más decidida. Una representación formada por Juan Simeón Vidarte, Manuel Cordero y Anastasio de Gracia visitó al jefe del Gobierno y le trasladó que había una «necesidad imperiosa» y que las autoridades debían «adoptar medidas enérgicas y rápidas contra las organizaciones a que pertenecen los autores e instigadores» del atentado. El hecho de hablar de «instigadores» suponía que también se ponía en el punto de mira a todos aquellos afiliados y simpatizantes de Falange que, aun cuando no fueran implicados judicialmente en actos concretos de violencia, representaban un peligro para la República por su posición ideológica.2
Por último, la nota hacía una leve concesión a la estabilidad del Gobierno y pedía a los afiliados socialistas que redoblaran «su disciplina y su cohesión interior, para afrontar las contingencias que pueda crear la perfidia reaccionaria». Porque ahora, en plena ofensiva derechista, era necesario mantener una «entusiasta lealtad con respecto a los compromisos contraídos en el programa del Frente Popular, programa cuya realización se pretende impedir mediante un sistema de agresiones».3 Sin embargo, ni una sola palabra de la nota condenaba el uso de la violencia como respuesta a los ataques derechistas. Ni una sola línea admitía, ni siquiera indirectamente, que la movilización violenta de militantes socialistas y comunistas pudiera estar detrás de la escalada de violencia. Y, por tanto, ni una sola frase pedía, aunque fuera tímidamente, que se confiara en la ley y las fuerzas del orden para atajar el pistolerismo y se renunciara a los comportamientos violentos en las calles. El paraguas de la «provocación» derechista permitía sortear cualquier responsabilidad de los simpatizantes del Frente Popular por el aumento de la tensión en cientos de localidades del país. Ni siquiera sabiendo que tras el entierro de Gisbert podían sucederse horas trágicas en la capital, la Ejecutiva socialista pronunciaba una sola palabra que pudiera interpretarse como un llamamiento a sus afiliados para mantenerse dentro de la ley tras ese lamentable asesinato.
En verdad, la Ejecutiva socialista estaba básicamente de acuerdo con la interpretación del Gobierno, en virtud de la cual la provocación de los enemigos de la República había ido creciendo hasta desembocar en el atentado. Ante eso, los republicanos y las izquierdas obreras debían mantenerse unidos y no caer en la trampa. Se aprecia aquí algo que tuvo bastante relevancia para la evolución de la política de orden público durante los meses de marzo y abril. La respuesta del Gobierno a la violencia tumultuaria, las agresiones y los atentados estaba condicionada por la fragilidad de los lazos que mantenían en pie el pacto electoral de Frente Popular. A veces se confunde ese pacto con un programa y una coalición estable de gobierno, lo que no fue tal. La izquierda republicana se hizo cargo en solitario del Ejecutivo y su responsabilidad pasaba por cumplir ese pacto. Cada movimiento que hiciera o reacción que tuviera le enfrentaba a la disyuntiva de debilitar el apoyo de los socialistas.
Uno de los compromisos del Frente Popular que se cruzó con los problemas de orden público y el mantenimiento del pacto electoral de las izquierdas fue la celebración de elecciones en los ayuntamientos. En la agenda del Consejo de Ministros celebrado el 13 de marzo, el día del entierro de Gisbert, estaba incluida la aprobación de la convocatoria de elecciones municipales. Desde el 12 de abril de 1931, salvo convocatorias de renovación parcial intermedias, no se habían elegido concejales. Se iban a cumplir cinco años de República sin normalizar la situación en los consistorios. Esto había beneficiado claramente a las izquierdas hasta mediados de 1933, en ausencia de una competencia significativa y pudiendo hacerse con el control de los ayuntamientos, bien por incomparecencia de las derechas o bien mediante gestoras nombradas por los gobernadores civiles. En el segundo bienio, y especialmente después de octubre de 1934, el centroderecha republicano y las derechas habían disfrutado, a su vez, de condiciones favorables para renovar a placer algunos de esos equipos municipales. Ahora, pasadas las elecciones nacionales de febrero, la izquierda republicana consideró que había llegado el momento de aprovechar el viento a favor de la victoria de las candidaturas del Frente Popular. Su idea era repetir a nivel local lo ocurrido en las elecciones constituyentes de junio de 1931: aprovechar la desmoralización y la relativa desmovilización de las derechas para favorecer un vuelco en las mayorías de los ayuntamientos y asegurarse así un largo periodo de hegemonía de los fundadores del régimen. Para Azaña estaba claro que si se convocaban elecciones municipales era para lograr esa hegemonía; y eso pasaba por el mantenimiento del pacto electoral del Frente Popular. De lo contrario, la falta de unidad entre socialistas y republicanos conduciría a una derrota similar a la cosechada en las generales de noviembre de 1933.
El Gobierno, por tanto, aprobó la convocatoria de elecciones locales en el Consejo del 13 de marzo. Los ministros convinieron en que había que «regularizar la vida municipal española» porque la situación de los ayuntamientos era «anormal». Se acordó la fecha del 12 de abril, aunque demorándolo en el caso de Sevilla hasta el 3 de mayo, para que no coincidiera con el final de Semana Santa y no hubiera problemas de orden público añadidos.4 La noticia de la convocatoria de elecciones locales, aunque algo eclipsada por el peso de los desórdenes ocurridos en Madrid, tenía una importancia extraordinaria. Los socialistas eran partidarios de la consulta. No obstante, poco a poco, tanto ellos como los comunistas, fueron rebajando sus expectativas iniciales, dado que el vuelco electoral de febrero y la movilización posterior, arrinconando a las derechas, les estaba permitiendo controlar por la fuerza de los hechos los ayuntamientos donde no gozaban de mayoría. Si bajo el paraguas de la «reposición» de los ayuntamientos de 1931 se estaba forzando la conquista de gobiernos locales donde las derechas habían ganado por mayoría en las pasadas elecciones nacionales, ¿para qué convocar elecciones y arriesgarse a una derrota?5
En cuanto al presidente de la República, estaba preocupado por la situación del orden público y no creía conveniente realizar la consulta en esas circunstancias. La CEDA, finalmente, hizo pública una nota que calificaba la convocatoria de nula. Señalaban que la ley estipulaba que la renovación se haría por mitades, lo que significaba que deberían quedar excluidos de la nueva consulta los ayuntamientos renovados en abril de 1933, que habían sido ganados por las oposiciones en su mayor parte y que a ellas deberían volver, revirtiéndose la falsa reposición que se estaba produciendo. Con una «excitación» que crecía «día a día», con sus sedes asaltadas, sus dirigentes locales detenidos, sus simpatizantes acosados y recluidos en sus casas y algunos de sus periódicos fuera de la circulación por el asalto e incendio de sus talleres, la CEDA consideraba que se vivía «un ambiente de guerra civil, atizada por el sectarismo de autoridades subalternas».6
Pero el Gobierno activó unas elecciones que tenían un valor indiscutible como cemento del frágil Frente Popular. No calculó bien el alcance del problema al que se enfrentaba, fruto de la división interna del PSOE. En las dos semanas siguientes pudo comprobar que el Frente Popular se resquebrajaba y se corría el riesgo de acudir a la campaña electoral sin la ansiada unidad de las izquierdas. A primeros de abril era patente que no se había llegado a un acuerdo para forjar candidaturas de unidad de arriba abajo. Surgieron muchos problemas y el Comité de Enlace del Frente Popular fue sobrepasado. El ala radical del PSOE, liderada por Francisco Largo Caballero, no era partidaria de extender sin más el acuerdo de enero a la consulta municipal, donde querían que primara una estrategia de unidad obrera que les permitiera tanto una mayor independencia de la izquierda republicana como fortalecer el control socialista de los poderes locales.
La última semana de marzo el «alboroto» era «tremendo» entre las izquierdas con motivo de las elecciones locales, a decir de Azaña. Este observaba con notable disgusto que «socialistas y comunistas quieren la mayoría en todos los ayuntamientos y además los alcaldes» y, no sólo no lo niegan, sino que proclaman a los cuatro vientos que «lo hacen para dominar la República desde los ayuntamientos y proclamar la dictadura y el soviet». Azaña no podía por menos que reconocer, aunque en una carta privada y no en declaraciones públicas, que los republicanos estaban encrespados con estas ansias de hegemonía y esa política caballerista que, a pesar de la retórica propagandística en favor de la Republica y contra sus enemigos, no ocultaba que su prioridad era la hegemonía a medio plazo a través de la alianza obrera y el progresivo desplazamiento de los republicanos y su régimen burgués. Que la democracia en su vertiente constitucional importaba muy poco a los seguidores de Largo Caballero era un secreto a voces que Azaña no comentaba en público para no debilitar la unidad del Frente Popular ni perjudicar a Indalecio Prieto, su aliado potencial, pero que en privado no tenía empacho en poner negro sobre blanco. El «hombre neutro», le decía Azaña a su cuñado en una carta del 29 de marzo, «está asustadísimo». Y remataba de este modo su misiva: «El pánico de un movimiento comunista es equivalente al pánico de un golpe militar. La estupidez sube ya más alta que los tejados».7
Ante esa situación, el presidente reconocía que tendría que «suspender las elecciones» municipales si no se llegaba a un acuerdo. Pero no porque le preocupara la cuestión de si se daban o no las condiciones de seguridad jurídica mínimas que permitieran competir a las oposiciones en igualdad de condiciones, sino para «evitar que republicanos y socialistas vayan desunidos» y, de este modo, «triunfen las derechas, como en el año 33».8
Un par de días más tarde de esas confesiones, el Consejo de Ministros se ocupó durante largo rato de la cuestión electoral. Aunque algún ministro lo desmintió, la prensa publicó que había habido división de criterio ante el posible aplazamiento de la consulta. Sobre lo que no había duda, en todo caso, es que la tensión entre los socios del Frente Popular seguía aumentando. La causa principal eran las exigencias presentadas por los socialistas en la elaboración de las candidaturas; habían trasladado la presión a cada una de las localidades y parecía ya imposible cerrar un acuerdo nacional que irradiara de arriba abajo.9
El día 25, poco antes de la misiva en que Azaña se mostraba pesimista, el Comité de Enlace del Frente Popular había hecho público un llamamiento a sus organizaciones para que mantuvieran la unión en el ámbito de la confección local de las candidaturas. Las elecciones próximas, se decía, «tendrán una importancia decisiva para consolidar la victoria y para liquidar la influencia de las fuerzas caciquiles y reaccionarias». Ante eso, el Comité pedía que fuera cada uno de los comités provinciales del Frente Popular el que entendiera, auxiliando y aconsejando a los comités locales para que el acoplamiento de candidaturas se hiciera conforme no sólo al número de afiliados de cada cual (algo que, obviamente, beneficiaba a los socialistas en muchos lugares) sino «atendiendo a la opinión que representan en la localidad».10 Este documento podría interpretarse como una señal de que la situación podría recomponerse. Lo firmaban tanto los representantes de Izquierda Republicana y Unión Republicana como Manuel Cordero y Juan Simeón Vidarte, por el PSOE, y José Díaz y Vicente Uribe, por el PCE. Lo cierto, sin embargo, es que las diferencias eran cada vez mayores y los rumores de que el Gobierno acabaría aplazando las elecciones siguieron aumentando.
Eran los días en que se ventilaba en público un tenso pulso entre el sector prietista del PSOE, con poder en la Ejecutiva y liderado por Indalecio Prieto, y el cada vez más fuerte y vociferante sector caballerista, que controlaba el sindicato hermano de la UGT y otros núcleos de poder como la Agrupación Socialista Madrileña (ASM) y las Juventudes. No en vano, si Cordero y Vidarte habían firmado ese llamamiento, el mismo día se pronunciaba la UGT sobre las elecciones a través de su secretario general, Largo Caballero. Se quejaba abiertamente de que se habían convocado elecciones municipales sin que los partidos del Frente Popular hubieran cambiado antes «impresiones» sobre la fecha, el alcance y la forma de la posible coalición. Y siendo esto así, «no queda otro recurso que forzar la marcha de los trabajos electorales en forma que garanticen el triunfo de la clase obrera y los elementos políticos afines». Pero, en total desacuerdo con la posición de la Ejecutiva prietista y en un claro órdago lanzado contra Azaña, la UGT decía en esa circular que no consideraba «conveniente» que se ampliaran las «atribuciones del Frente Popular para las elecciones próximas» porque ese era un pacto alcanzado para las elecciones nacionales y en un contexto diferente al de unas locales. La UGT admitía abiertamente que no quería alcanzar ningún tipo de pacto programático y que sólo apoyaría acuerdos de «coalición circunstancial» a nivel local. Sólo apremiada por la imposibilidad de impedir que se celebraran elecciones en la fecha que había previsto el Gobierno, que no gustaba a Caballero, e incluso reconociendo que su organización no tenía especial interés en acudir a las «luchas electorales», respaldaba que en cada localidad los compañeros de la UGT apoyaran las coaliciones electorales formadas por los elementos que habían pactado en enero el Frente Popular. Pero añadiendo que allí donde «no existan organizaciones de las firmantes» del pacto de enero, los socialistas presentarían «candidatura cerrada frente a los elementos de derecha».11
Con ese complicado panorama, el viernes 3 de abril el Gobierno hizo pública la decisión de aplazar las elecciones municipales. La noticia se conoció a las pocas horas de haberse constituido definitivamente el nuevo Parlamento, una vez acabada la larga y polémica discusión de la validez de actas. Ese mismo día se dio lectura en el pleno de la Cámara a una proposición firmada en primer lugar por el diputado socialista Indalecio Prieto, en la que se pedía a las Cortes que examinaran si «la anterior disolución de Cortes» había sido la «segunda decretada por el actual Presidente de la República». De ser así, «conforme a lo establecido en el artículo 81 de la Constitución», procedía su destitución.12
En esa misma sesión Azaña tuvo oportunidad de realizar su primera intervención de la nueva legislatura. El presidente se levantó a hablar tras un requerimiento del diputado Miguel Maura, pero eludió la cuestión por la que se le preguntaba, esto es, la postura del Gobierno respecto de la proposición encabezada por Indalecio Prieto para hacer caer al presidente Alcalá-Zamora. No obstante, aprovechó para presentar una especie de discurso de investidura, lo que llamó «las bases» de la «significación política» de su Gobierno.13
En esa intervención Azaña no mencionó ni siquiera levemente la cuestión de las elecciones municipales. No explicó las razones de la suspensión, aun cuando era un tema candente en la agenda política de esos días y afectaba directamente a las expectativas de sus clientelas políticas. Podía pensarse que el Gobierno consideró el riesgo de una campaña electoral preñada de violencia, con cientos de municipios en riesgo de choques vecinales por mor de la movilización y presión que venía viviéndose desde el 19 de febrero. También cabe pensar que le preocupara el problema de la imparcialidad de esos cientos de ayuntamientos cuya situación política se había volcado por orden gubernativa en las últimas semanas. Sin embargo, el motivo de fondo que inclinó la balanza a favor del aplazamiento de las elecciones municipales fue más pragmático: la imposibilidad de forjar candidaturas que aseguraran la victoria. Sin duda, los caballeristas preferían mantener la presión en las calles y seguir conquistando el control de los consistorios adversos gracias a la fuerza de la movilización coactiva antes que por unas imprevisibles elecciones. Lo que pesó en la decisión de Azaña fue el cálculo electoral. Cuando llevó al presidente de la República el decreto de suspensión lo hizo convencido de que era una decisión «obligada por la desunión del Frente» y a sabiendas de que, en cuestión de horas, habría una «crisis presidencial».14
El presidente del Consejo parecía ajeno a las preocupaciones de la opinión republicana moderada, cada vez más inquieta por el deterioro del orden público y el crecimiento del socialismo caballerista. Aquella reconocía a Azaña el derecho a gobernar «en izquierdas» y a cumplir los acuerdos del Frente Popular, pero le recordaba que el «mantenimiento del orden y el ejercicio inflexible de la autoridad también estaban en el programa». Para ellos, el aplazamiento de las elecciones municipales sería una «medida de pacificación» en un contexto en el que el Gobierno debía frenar en seco la tutela que los socialistas revolucionarios les estaban intentando imponer desde la calle. El aplazamiento se consideraba «indispensable» para que remitiera «la fiebre pasional», admitiéndose abiertamente que el «ambiente actual no es el que corresponde a unas elecciones».15 A Azaña, no obstante, esa «fiebre» no le había impedido convocar las elecciones ni le había llevado ahora a aplazarlas. Más que advertir un problema en que las izquierdas obreras, dueñas de la calle, pudieran convertir las elecciones en un ejercicio de presión intimidatoria que redujera la competencia, el problema lo veía en que las derechas aprovecharan la desunión del Frente Popular y no se pudiera consolidar en los ayuntamientos lo logrado a nivel nacional después del 16 de febrero.
UN PRIMER DEBATE FALLIDO
El 18 de marzo, poco después de los graves desórdenes vividos en Madrid tras el entierro del agente Gisbert, las oposiciones intentaron forzar un debate en las Cortes sobre el orden público. El problema no era sólo Madrid, por muy preocupante que fuera la espiral de violencia desatada en la capital entre falangistas e izquierdistas. En la primera quincena de marzo, como se verá más abajo, se había sucedido por gran parte del país un goteo de violencias tumultuarias, con incendios, destrozos en negocios y asaltos a sedes derechistas. Además, en algunos pueblos de la geografía española, con motivo de las huelgas campesinas y las exigencias en materia de reforma agraria, habían ocurrido colisiones graves con la fuerza pública, a veces con consecuencias trágicas.
En ese contexto, prorrogado el estado de alarma tras la muerte del agente Gisbert y empeñado el ministro de la Gobernación en no reconocer en público más que pequeños incidentes, la vía que quedaba a las oposiciones para forzar al Ejecutivo a informar y sortear así la censura de prensa era el Parlamento. A media tarde del día 18 se presentó ante la Mesa de la Cámara una proposición no de ley en la que se pedía al Gobierno «se sirva informar sobre la situación de orden público en España y adopte las medidas necesarias para restablecerlo». El texto había sido pergeñado a iniciativa de la minoría de Acción Popular y era el resultado de varios días de rumores sobre el interés de las oposiciones en forzar al Gobierno a dar explicaciones sobre este asunto. Encabezaba la proposición el diputado valenciano de la CEDA Luis Lucia. «Es menester que el Parlamento exponga minuciosamente el estado del orden público, no bien conocido por la masa general del país; que cumpla escrupulosamente sus deberes de fiscalización», pedían los conservadores. Otros grupos de la derecha apoyaron la proposición, si bien la minoría tradicionalista hizo pública una nota que mostraba una posición más beligerante en este asunto, hablando explícitamente de los «graves acontecimientos acaecidos en buen número de provincias» y elevando su protesta por la falta de determinación del Poder Público «en defensa de su propio prestigio» y exigiendo «responsabilidades derivadas» de las violencias no atajadas en los días previos.16
La iniciativa de un debate sobre orden público se producía en un momento de tensión parlamentaria, en plena discusión sobre la validez de las actas y con la CEDA atravesando por un período de reflexión interna en el que algunos, especialmente el diputado sevillano Manuel Giménez Fernández, trataban de forzar a Gil-Robles a que el grupo parlamentario declarara el compromiso inequívoco de la derecha católica con la República.17 Por el lado del Gobierno, no estaba claro si, por el momento, aceptaría el envite derechista, que bien podía ser interpretado como una encerrona para enfrentar a la izquierda republicana con los socialistas y comunistas en la Cámara, dado el protagonismo de estos últimos en las violencias de esas semanas. Azaña habló con los periodistas la misma tarde que se conoció la presentación de la proposición no de ley de la CEDA. Aunque no dijo cuándo, su primera reacción fue señalar que no tenía inconveniente «en aceptar el debate». No obstante, ya advirtió que cuando las Cortes estuvieran constituidas, probablemente en una semana, pediría la palabra en el pleno para hablar en nombre del Gobierno.
En las siguientes horas se produjeron reuniones a varias bandas para preparar la sesión sobre el orden público. Todos, desde el Gobierno a los socialistas y las oposiciones, sabían de su importancia. Azaña se reunió con el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, pero también con Largo Caballero e incluso con el republicano conservador Miguel Maura, que acaba de recuperarse de una enfermedad. Cuando se levantó la sesión parlamentaria de ese día, Martínez Barrio estaba en condiciones de anunciar que habría debate sobre el orden público al día siguiente porque el Gobierno lo había aceptado.18
Pero el día 19, sobre las cuatro de la tarde, cuando las Cortes presentaban una «inusitada animación», los «pasillos y el salón de sesiones se hallaban rebosantes de diputados, y en las tribunas el lleno era completo», empezó a circular el rumor de que se posponía el debate de la proposición no de ley presentada por la CEDA. Al poco se confirmó la noticia y la expectación se convirtió en un ir y venir de corrillos y rumores. Gil-Robles había comunicado ya al presidente de las Cortes que no tenía inconveniente en un aplazamiento por veinticuatro o 48 horas. Poco antes, Martínez Barrio había tenido una reunión de urgencia con Azaña y el director general de Seguridad. Todo indica que la suspensión se produjo a iniciativa del Gobierno, sin que los socialistas se enteraran hasta después de circular los primeros rumores del aplazamiento y cuando Largo Caballero ya tenía preparada su intervención. Lo mismo les pasó a los monárquicos; Antonio Goicoechea, el jefe de la minoría de Renovación, intentó forzar el debate, pero no tuvo éxito porque no pudo sortear el reglamento parlamentario al no contar con el apoyo de la CEDA.19
En las Cortes se iba a plantear la posible anulación de algunas actas de Oviedo que afectaban al partido de Melquíades Álvarez, empezando por este mismo, líder de los viejos republicanos reformistas y antaño padrino político de Azaña en los últimos compases de la Restauración. Además, la expectación era máxima con motivo de la posible anulación de las elecciones en la provincia de Granada, que dejaría a las derechas sin un buen puñado de diputados y tendría consecuencias demoledoras para la discusión de las actas. Pero el motivo de la suspensión del debate de orden público no estaba relacionado con ese contexto, o no principalmente. El Gobierno tenía varios problemas añadidos. El ministro de la Gobernación estaba sobrepasado por la situación e incluso su estado de salud se había resentido. Se rumoreó con un problema de taquicardias generado por la «fatiga», aunque también hubo ironías por esa indisposición sobrevenida tan oportuna.20 De hecho, se empezó a especular sobre su sustitución por el republicano Enrique Ramos, una persona de confianza del presidente del Consejo. Y esto no iba mal encaminado porque Azaña pensaba, de hecho, que este último y Santiago Casares Quiroga eran los ministros que mejor estaban desempeñando sus responsabilidades.21 Resultaba curioso que en algunos medios se alabara expresamente a Ramos dejando en evidencia a Salvador Carreras: «Ramos es hombre de mayor resolución y más conocedor de las realidades políticas que el actual ministro de la Gobernación». Lo que cada vez estaba más claro es que la principal virtud esgrimida para defender a este último en las semanas previas, su carácter «contemporizador», se había traducido en una debilidad, acusado de «suavidad» excesiva en un momento de extrema tensión.22
Fuera o no un pretexto para aplazar el debate, Salvador Carreras, que quería salir del Consejo porque no podía más, no estaba en condiciones de intervenir. Pero Azaña sabía que ese no era el único problema. Un relato detallado de los desórdenes por parte de un ministro que quería irse y una explicación posterior de la política de orden público asumido por el propio presidente podía ser aprovechado por la derecha para debilitar al Ejecutivo y animar un enfrentamiento entre la izquierda republicana y los socialistas. Estos, de hecho, no quisieron suspender el debate y llegaron a molestarse. Pero Azaña logró el respaldo del conservador Maura, que defendió públicamente la necesidad del aplazamiento. La mediación del presidente de las Cortes facilitó también la benevolencia de la CEDA, ponente de la proposición no de ley, que se mostró dispuesta a conceder unos días de prórroga, entre otros motivos porque Luis Lucia, el encargado de defender la posición del grupo, también estaba indispuesto –una «extraña y singular coincidencia», como se dijo con ironía comprensible en los medios.23
Pese a que no hubo debate, los socialistas aprovecharon para clarificar su postura. Sabían de la importancia del orden público para la supervivencia del Frente Popular y eran conscientes de la ventaja que podía sacar la oposición de un enfrentamiento parlamentario entre el Gobierno y los portavoces de la izquierda obrera a propósito de los graves episodios de violencia que se habían vivido en las últimas dos semanas. Su minoría parlamentaria y su principal cabecera de prensa no dejaron pasar la oportunidad de fijar su posición. O más bien de buscar una coartada para no tener que dar explicaciones sobre la participación de incontables simpatizantes socialistas en los episodios de violencia tumultuaria más graves. Debían seguir apoyando al Gobierno, pero no podían poner en duda que, cuando este ordenaba a la Policía que preservase el orden, no estaba traicionando a la causa del pueblo republicano.
Cómo lograron esa complicada posición es fácil de explicar. Quedó bastante claro en la reunión de la minoría parlamentaria en la mañana del día 19, cuando se vieron para decidir la postura que defendería su portavoz esa misma tarde, antes de conocerse el aplazamiento del debate. No había acuerdo entre los diputados socialistas sobre si justificar o condenar las violencias de los días previos. Al final marcó el paso quien presidía la reunión, Enrique de Francisco, con el siguiente argumento: los sucesos no habían empezado por la acción de los socialistas, sino que habían sido una reacción a las provocaciones de las derechas, por lo que la postura del grupo parlamentario tenía que ser ajena a toda solidaridad con la violencia. Con razón se ha escrito que los socialistas se movieron en una «indefinición» que, además, se trasladaba a su ambigüedad a la hora de apoyar al Gobierno.24
La postura final quedó bien clara en el editorial publicado por El Socialista al día siguiente, ya conocido el aplazamiento del debate, bajo el significativo título: «Las derechas no pueden acusar». Los socialistas se ratificaban en que no debía haberse suspendido el debate y cargaban contra las derechas por intentar que el Frente Popular se «enreda[se]» en un debate público sobre la violencia que, como había pasado años atrás con Casas Viejas, debilitase al Gobierno. Lo resumían todo a «las siguientes palabras: restablecimiento absoluto del principio de autoridad suprimiendo con resolución y energía las causas que determinaron las violencias de la calle».25
Lo que esto significaba era lo siguiente: el Gobierno tenía la obligación de defender el orden con toda la fuerza del Estado, pero esto no significaba reprimir a los simpatizantes del Frente Popular, pues «las violencias populares» habían «sido réplica a provocaciones cuidadosamente preparadas por organizaciones de derechas». El Gobierno tendría el apoyo de la minoría socialista para acabar con la causa de toda la violencia: las provocaciones derechistas. El Gobierno, cuando finalmente tuviera lugar el debate, saldría «con una suma de estímulos y asistencias para que se produzca en materia de orden público con la máxima energía», es decir, para hacer «absolutamente imposibles, los intentos de perturbación fomentados por las organizaciones derechistas».26 Quedó así claro que los socialistas, más que una posición firme a favor de una política gubernativa decidida a amparar por igual los derechos constitucionales de todos los españoles, tenían un llamativo mecanismo de defensa que les permitía apoyar al Gobierno sorteando la realidad: no se podía criminalizar la acción reactiva del pueblo porque eso concedía una ventaja a los enemigos de la República y debilitaba al Frente Popular.
CUESTA ABAJO
El 18 de marzo, pasadas ya cinco jornadas de las tensas horas vividas en Madrid tras el entierro del agente Gisbert, a punto de promoverse un debate sobre el orden público en las Cortes, el presidente de la República iniciaba la entrada de su dietario con estas palabras: «Siguen los desórdenes de punta a punta de España». Algunos habían sido «graves». Alcalá-Zamora había perdido ya la cuenta de los sucesos ocurridos desde el 17 de febrero. Apenas un mes, pero ahora le irritaba otra cuestión más: «Es difícil saber lo que pasa porque el Gobierno continúa ocultándomelo».27
No era el único inquieto. El líder de la CEDA, a punto ya de presentar la proposición no de ley en las Cortes para el debate monográfico sobre la violencia, visitó al ministro de la Gobernación. Estaba especialmente alarmado por lo ocurrido en las localidades murcianas de Jumilla y Yecla, que sumaba a otros episodios, pero contenía notas especialmente alarmantes. No sabemos exactamente lo que le dijo Salvador Carreras, aunque cabe deducirlo de lo que otro ministro aseguró a «una personalidad destacada de la CEDA». El ministro intentó contemporizar, tranquilizando a Gil-Robles, asegurándole que el Gobierno hacía cumplir la ley y deseaba cortar «el estado de agitación», porque tenía una «seria preocupación» por el estado del orden público. Pero también añadió que el pueblo estaba excitado por culpa de las políticas de los años anteriores y que ahora, si la derecha quería ver disminuir la violencia, tenía que dejar de provocar. Al Gobierno le constaba la existencia de «agentes provocadores que, desde el campo contrario a las izquierdas y a los elementos obreros, produc[ían] la agitación y da[ba]n lugar a estos excesos de protesta de las masas». Gil-Robles le respondió que su partido no tenía nada que ver con las provocaciones de las que hablaba y que estaba siendo, en realidad, una víctima de un «estado de agitación» del que no era responsable.28
El ministro estaba pasando por un momento crítico. Como se ha señalado, en las siguientes horas se apelaría a su estado de salud para evitar un difícil trance en las Cortes. Sabemos, por una carta de Azaña escrita ese mismo día 17 de marzo, que el titular de la Gobernación estaba «acoquinado y descontento».29 Y esto no era consecuencia de un simple estado de ánimo pasajero, de una mala jornada o de una breve crisis personal. Llevaba un mes en el cargo y el contexto le había sobrepasado. Intimidado era la palabra que mejor definía a la autoridad más importante del país, después del presidente del Consejo, ante una sucesión de episodios violentos que no terminaba de atajar.
Azaña, aun cuando ninguneara al presidente de la República y le ocultara la información sobre el orden público, estaba alarmado por lo sucedido en los últimos días. Es elocuente que en una carta redactada el 17 de marzo empezara constatando «mi negra desesperación» por la situación. Este era el breve resumen de esa negritud:
Hoy nos han quemado Yecla: 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de derecha, y el Registro de la Propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, en Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño, el viernes Madrid: tres iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas… Han apaleado, en la calle del Caballero de Gracia, a un comandante, vestido de uniforme, que no hacía nada. En Ferrol, a dos oficiales de artillería; en Logroño, acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales… Lo más oportuno. Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos: ¡hasta en Alcalá! Omito las reflexiones pertinentes).30
En verdad, lo ocurrido era mucho más que todo eso. La dimensión real de la violencia que se estaba produciendo en muchas localidades sin que el Gobierno acertara a adelantarse y evitarla estaba alcanzando cotas que ya no podían justificarse apelando a los desahogos populares tras la victoria electoral o a la falta de autoridad en los gobiernos civiles. Era tal el desbordamiento en algunas zonas que Azaña aseguraba a su cuñado que había «perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos». Y aportaba un balance que, como veremos, aun cuando resulta dramático, se quedaba corto y muestra que la preocupación del presidente de la República y de la oposición cedista no era simple oportunismo para pescar en río revuelto y hacer caer al Gobierno: «Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno».31
Con razón, Azaña confesaba en esa misiva que estaba decayendo su buena estrella: había sido «el ídolo de las derechas» durante varias semanas, pero ahora todo iba «cuesta abajo». Aunque lo de «ídolo» era la típica exageración de la vanidad que caracterizaba al presidente, era cierto que en Azaña habían depositado su confianza desde los republicanos moderados ajenos al Frente Popular hasta amplios sectores de la derecha católica cedista. Eso había durado poco, quizás hasta la primera semana de marzo. Y no por capricho sino porque la confianza se basaba en la idea de que Azaña sería el único con autoridad entre los republicanos para frenar la violencia de la izquierda radical. Por eso, en parte, se les habían perdonado «hasta los desórdenes», en palabras del propio Azaña. Pero sólo durante unos pocos días. El presidente del Consejo era plenamente consciente del vuelco en la situación anímica de las oposiciones. Si ahora iban «cuesta abajo», era:
por la anarquía persistente de algunas provincias, por la taimada deslealtad de la política socialista en muchas partes, por las brutalidades de unos y otros, por la incapacidad de las autoridades, por los disparates que el «Frente Popular» está haciendo en casi todos los pueblos, por los despropósitos que empiezan a decir algunos diputados republicanos de la mayoría. No sé, en esta fecha, cómo vamos a dominar esto.32
Este párrafo de la carta escrita el 17 de marzo es tan demoledor que llama la atención que no pocos historiadores, aun conociéndolo, hayan repetido una y otra vez, sin fundamento empírico alguno, que las manifestaciones y concentraciones de las primeras semanas de marzo fueron expresión del júbilo pacífico de la ciudadanía y que las derechas se las apañaron para amplificar la dimensión de la violencia para generar tensión. Dado que se trataba de una misiva privada y personal, que reflejaba la opinión de su autor sin la autocensura propia del momento político que atravesaba el país, resulta extraordinariamente valiosa. Azaña estaba reflejando mucho más que un simple lamento por algunos desórdenes. Estaba confesando abiertamente lo que no habría de reconocer en sede parlamentaria: primero, que la violencia no era puntual, sino que el desorden era «persistente» en «algunas provincias»; segundo, que no se trataba en absoluto de provocaciones derechistas, algo que ni siquiera menciona, sino de «brutalidades de unos y otros»; tercero, que nada de eso se comprendía si no se tenía en cuenta la «incapacidad de las autoridades», y cuarto, que el Gobierno tenía un problema muy serio con los «disparates» de las autoridades locales del Frente Popular. Respecto de esto último, Azaña precisaba que esos disparates incluían no tanto el hecho de desobedecer las órdenes de los gobernadores como de dejar que la violencia hiciera acto de presencia ante cualquier excusa achacable al fascismo. Pero este último extremo reflejaba un aspecto fundamental para comprender hasta qué punto el Gobierno mentiría en las Cortes y en público cuando repitiera que en el origen de la violencia estaba sólo la provocación derechista y ocultara esos «disparates».
Así pues, el presidente del Consejo de Ministros tenía un diagnóstico preciso, pero nunca lo haría público. Aunque no se diera cuenta de las implicaciones de sus confesiones, estas suponían un claro reconocimiento de que las autoridades incapaces de atajar la violencia eran las suyas: su Gobierno y sus gobernadores. Llama la atención la poca comprensión y hasta la frialdad con la que se refería al deterioro psicológico de su ministro de la Gobernación en esa misma misiva, como si él no fuera la máxima autoridad del Gobierno y, finalmente, el responsable último de lo que hacía Salvador Carreras, la Dirección General de Seguridad y los gobernadores cuando se encontraban con un «disparate» de los dirigentes del Frente Popular. Sólo en la semana previa a esa carta y a la visita que hizo Gil-Robles al ministro de la Gobernación, se habían constatado episodios de violencia en varias localidades. Los más llamativos fueron los de Jumilla y Yecla, pero no fueron los únicos en los que grupos de izquierdistas radicales se proclamaban dueños de las calles y, poniendo contra las cuerdas a los gobernadores y las policías, sembraban el pánico entre los perdedores de las elecciones de febrero. Las noticias circularon a pesar de la censura, aunque sólo parcialmente. El portavoz del socialismo prietista publicó, de hecho, un editorial sobre el orden público que empezaba citando los nombres de algunos lugares donde había habido problemas, es decir, que reconocía abiertamente que el problema del orden público no era un invento de la CEDA. A los de Jumilla y Yecla añadía los de Baeza y Albacete como focos significativos de los «desórdenes del mismo tipo que los registrados» en Madrid tras el atentado fallido a Jiménez de Asúa.33
COSAS DE EXTREMA GRAVEDAD
Pero no fueron sólo cuatro episodios los que llevaron a Azaña a una «negra desesperación». Hubo muchos más. Y no simples choques entre grupos rivales o altercados producidos por manifestantes radicalizados que, puntualmente, se enfrentaban a la Policía. Se trataba de auténticas revueltas urbanas que siguieron un patrón similar. Y no porque fueran teledirigidas desde Madrid, sino porque en todas partes la violencia, cuando se desataba, tenía parecidos protagonistas y se perseguían objetivos similares: individuos de las izquierdas obreras, casi siempre socialistas y comunistas, aprovechaban incidentes con derechistas o simplemente el aumento de la tensión tras algún tipo de concentración, para atacar, asaltar e incluso quemar objetivos vinculados a las derechas o a los republicanos lerrouxistas, desde empresas privadas hasta sedes de partidos, locales de periódicos o edificios religiosos, con el fin último de conseguir amedrentar a las oposiciones y bajo la justificación de que los fascistas estaban armados, habían provocado previamente al pueblo y había que defender al régimen de sus enemigos.
La provincia de Murcia fue una de las que más quebraderos de cabeza dio al Gobierno durante las semanas centrales de marzo. Lo ocurrido en Jumilla y Yecla mostró la capacidad de desbordamiento de los grupos radicales de izquierdas en las calles y la existencia de sectores de las derechas dispuestos a responder a la violencia con violencia. Los primeros pusieron contra las cuerdas a los gobernadores civiles, llevando hasta sus últimas consecuencias el discurso ideológico del sector más radical de las izquierdas obreras: si las autoridades no acababan rápidamente con el fascismo, lo haría el pueblo. A su entender, la victoria del Frente Popular conllevaba la inmediata detención y encarcelamiento de las derechas, no ya en defensa del régimen sino por la exigencia de responsabilidades por la represión de 1934.
Siempre había una excusa que servía como detonante de una violencia exacerbada. Lo característico de todos estos casos que alarmaron a la opinión y tiñeron de negro pesimismo las reflexiones de Azaña es que algo relativamente menor hacía prender la mecha de una violencia extrema. Obviamente, no pasaba porque sí. No era el pueblo republicano, en expresión de cívica libertad, manifestándose en protesta por el fascismo y, de repente, una provocación llevaba a las masas a aplacar su ira incendiando una iglesia. Había pequeños grupos radicalizados y organizados que se aprovechaban del clima de odio político cultivado por algunas minorías para justificar los desórdenes como acciones defensivas frente al peligro fascista y teledirigir a los violentos hacia objetivos estratégicos en la pugna por aislar y excluir a las derechas del espacio público. En el caso de Jumilla, los hechos se sucedieron entre los días 15 y 16 de marzo. El origen estuvo en la muerte de un joven socialista el primero de esos días. Sobre la causa hay al menos dos versiones. Una es la que sostuvo el gobernador, José Calderón Sama, de IR. Según esta, dos jóvenes socialistas fueron tiroteados cuando salían de un baile, horas después de haberse celebrado una manifestación campesina sin incidentes. Uno resultó herido y el otro falleció. Los integrantes de la Falange local fueron acusados del atentado. Otra versión, sin embargo, señaló que el autor de la muerte del socialista no fue un falangista, sino que se produjo por culpa de un disparo fortuito salido de un revólver que la misma víctima estaba manipulando, justo cuando se había concentrado junto con otros compañeros en un paraje del pueblo. Acto seguido, se decidió culpar a los falangistas locales para tapar el delito de tenencia ilícita de armas y homicidio imprudente. Sabían que el montaje resultaría creíble porque el joven socialista muerto era una víctima potencial de los falangistas debido a su participación en las detenciones y vejaciones de derechistas que se habían producido en Jumilla justo un mes antes, durante el recuento electoral.34
Fuera de una u otra forma, el caso es que la muerte del joven socialista actuó como detonante de una violencia brutal. Lo que el gobernador no dijo ni la censura permitió recordar es que había antecedentes cercanos que explicaban la rivalidad a sangre y fuego entre los jóvenes socialistas y los falangistas. Si los segundos dispararon sobre el socialista, según la primera versión, fue, sin duda, como una venganza. Baste recordar que el 18 de febrero, en plena oleada de revueltas antes de la huida de Portela, en Jumilla jóvenes izquierdistas armados habían procedido a la detención ilegal de más de una treintena de derechistas. En aquella ocasión, el jefe de la Falange local había sido capturado en su propio domicilio y arrastrado por las calles del pueblo, siendo objeto de insultos y vejaciones.35
Por consiguiente, cuando el 18 de marzo se produjo la muerte del joven socialista los ánimos estaban ya encrespados. Una vez atribuida la culpa a Falange, la Guardia Civil detuvo a varios falangistas, aunque no tardaron en ser puestos en libertad. Esto soliviantó a los izquierdistas. Como en tantos otros casos de la primavera, estas liberaciones rápidas tras detenciones puramente gubernativas era algo que desesperaba a los socialistas, que acusaban a las autoridades policiales y judiciales de connivencia con el fascismo. Esto podía ser cierto en casos puntuales, pero no era algo generalizado. Más bien, los detenidos eran puestos en libertad porque casi siempre esas detenciones no se basaban en una investigación previa y en pruebas concluyentes sino en señalamientos populares o en la simple presión de los simpatizantes del Frente Popular.36
Ante esa situación, el alcalde de Jumilla dio orden de que se detuviera de nuevo a los falangistas liberados. Como siempre en esos casos, las detenciones ordenadas por los alcaldes se basaban en la idea de que solamente poniendo a buen recaudo a los derechistas se podía aplacar al pueblo y evitar males mayores. Pero lo de Jumilla salió mal y acabó en una verdadera catástrofe, un ejemplo brutal de hasta qué punto se había deshumanizado al adversario con los lenguajes guerracivilistas de la campaña electoral y la ruptura que había supuesto la insurrección de octubre de 1934 y la posterior represión. Según la versión que facilitó el gobernador al ministro, advirtiendo que era la aportada por el jefe del puesto de la Guardia Civil, el «pueblo» acorraló y desarmó a los guardias cuando trasladaban a los detenidos y «se los arrebató», logrando matar a dos de ellos. No está del todo claro si los guardias llegaron a ser desarmados. Tampoco si realmente estaban custodiando a los derechistas, pues otra versión más verosímil –porque coincidían en ella un periódico conservador y otro comunista, aunque por distintas razones– apunta a que se repitió el espectáculo ya vivido el 18 de febrero. A la mañana siguiente de la muerte del joven socialista, se formó una manifestación para presionar al alcalde y forzar nuevamente la detención de los falangistas. Con o sin el beneplácito del alcalde, un grupo de izquierdistas armados localizó a dos destacados falangistas locales –uno era el hijo de un guardia civil del puesto local– a los que se responsabilizaba de la agresión mortal del día anterior. Sin que los guardias pudieran evitarlo, los detenidos fueron linchados en plena calle a puñaladas y golpes, falleciendo ambos.37
Los paisanos violentos no se conformaron con el linchamiento. Siguieron activos por toda la localidad y se produjeron nuevos incidentes. Acudieron al domicilio de un derechista con el que tenían cuentas pendientes. Este, al comprobar que los asaltantes trataban de incendiar su casa, hizo uso de una pistola. Pero sus disparos y el hecho de que alcanzara a uno de los concentrados alteraron todavía más el ánimo de sus enemigos, que procedieron a sacarlo de la casa por la fuerza. Su destino fue el mismo que el de los dos falangistas: linchado a golpes y cuchilladas por una multitud. Tras este grave episodio, los radicales siguieron un patrón habitual en este tipo de violencias locales: se dirigieron hacia el cuartel de la Guardia Civil, con la intención de asaltarlo para hacerse con otro falangista que permanecía bajo custodia policial. Los números de la Benemérita, a todas luces insuficientes para hacer frente a un motín violento de este calibre, se parapetaron en el edificio e hicieron fuego sobre los asaltantes. Resultaron al menos dos heridos graves, uno de los cuales falleció cuatro días más tarde.38
La tranquilidad no regresó a Jumilla hasta que no aparecieron varias camionetas con guardias de Asalto. En total hubo cinco muertos, varios heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos. Lo de Jumilla se convirtió en un triste ejemplo de hasta dónde podía llegar la movilización violenta en el ámbito local, desbordando a las autoridades y dejando en evidencia la dificultad de reprimir policialmente algo que no eran simples manifestaciones ni choques puntuales entre grupos de jóvenes rivales. Para las derechas, el caso de Jumilla mostraba que las minorías de la izquierda radical estaban envalentonadas por el triunfo electoral y se mostraban dispuestas a golpear con contundencia los objetivos derechistas, aun cuando eso exigiera un enfrentamiento directo con la fuerza pública y un desafío a la legalidad, tomándose la justicia por su mano. Para las izquierdas, que propagaron la versión del asesinato del joven socialista a manos de falangistas como detonante de los hechos, lo de Jumilla ponía de manifiesto que los falangistas estaban creciendo y organizándose, y que sus provocaciones y maquinaciones subversivas eran las responsables de la violencia puramente reactiva de los jóvenes antifascistas.
La censura impidió que la prensa publicara los detalles de la violencia extrema vivida en Jumilla. Sabemos, decía la columna de La Vanguardia, que «se han registrado incidentes, pero se desconocen los detalles».39 Azaña y el presidente de la República sí los conocieron y se alarmaron. Esos graves sucesos tuvieron repercusión en toda la provincia. Un caso llamativo fue el de Yecla, donde también había una presencia significativa de falangistas y una izquierda radical dispuesta a actuar por su cuenta contra los primeros. La oposición habló de asaltos y quemas de iglesias, pero el gobernador intentó restarle importancia. Sus palabras son elocuentes y reflejan bien la percepción ambigua de la izquierda republicana con el problema del desbordamiento del orden por parte de los socialistas. La máxima autoridad provincial explicó que se había formado «una gran manifestación de protesta» al conocerse lo ocurrido en Jumilla. Reconoció que había habido tiroteos, pero negó la existencia de heridos, como denunciaron las derechas. Y lo atribuyó a una provocación de «gentes reaccionarias», con la misma «actitud provocadora que en toda España». El gobernador no tuvo más remedio que admitir que la manifestación desembocó en actos violentos contra edificios religiosos; negó que se hubieran quemado templos, pero admitió que habían sido saqueados y prendidas hogueras en sus puertas con los enseres y muebles robados. Y no pudo ocultar que los manifestantes habían intentado asaltar el cuartel de la Guardia Civil, al igual que en Jumilla. Aunque lo disculpó diciendo que había sido una reacción «de indignación» por la aparición de un vehículo desde el que se habían hecho disparos de ametralladora contra los dirigentes locales del Frente Popular y las autoridades municipales.40
El gobernador de Murcia intentó desplazar toda la responsabilidad hacia los falangistas. Añadió que las fuerzas de Asalto habían encontrado planes «de los extremistas» para atentar contra el régimen en toda la provincia, descubriéndose también «verdaderos arsenales de armas». Pero, significativamente, ocultó a los periodistas y a la opinión un hecho muy relevante para calibrar la disculpa de que la violencia socialista en Yecla o Jumilla había sido puramente reactiva. No recordó que el jefe local de Falange de Jumilla había sido detenido y vejado por las calles de la localidad el 18 de febrero; tampoco dijo nada de un episodio previo en Yecla muy relevante: el 20 de febrero, también al calor de las violencias durante el recuento, un grupo de izquierdistas armados había asesinado a un joven falangista de la localidad.41 Y es que en Murcia los falangistas habían estado más activos que en otras provincias y la rivalidad con los socialistas y comunistas había desencadenado una tensión notable.
Finalmente, tras los sucesos de Jumilla y Yecla, el gobernador tuvo que poner su cargo a disposición de Madrid, que sin duda tenía intención de relevarlo. Y cuando los periodistas le preguntaron por los motivos de su salida, la respuesta no dejó lugar a dudas sobre el verdadero problema vivido en esas horas de violencias incendiarias: reconoció que los grupos afines al Frente Popular se reunieron y acordaron «cosas de extrema gravedad» como respuesta a las provocaciones derechistas. Y que él no quiso «consentir».42
Otro de los casos citados por Azaña y del que sí logró tener información el presidente de la República fue el de Logroño.43 Constituyó uno de los más graves en las semanas centrales de marzo, no sólo por lo ocurrido, como expresión de una violencia vengativa llevada a cabo de forma exacerbada, sino porque salió a relucir el enfrentamiento de las izquierdas con algunos oficiales del Ejército. Todo empezó el 13 de marzo. Se produjo un registro policial en el local de Falange y acto seguido, tras haber encontrado armas, se detuvo a varios fascistas. Al día siguiente, mientras los detenidos estaban en dependencias judiciales, un grupo de izquierdistas prendió fuego a un automóvil por considerar que su dueño era compañero de los fascistas y alegando que habían encontrado un arma en su interior. En realidad, todo era una táctica de movilización coactiva para presionar a las autoridades y mostrar que, si no se actuaba contundentemente contra los fascistas, lo haría «el pueblo». Poco después asaltaron la sede de Falange, arrojando «los muebles por las ventanas» y prendiéndoles fuego. Para impedir que los bomberos y la Policía pudieran acceder al local y consumar así los destrozos, decenas de simpatizantes de izquierdas formaron un cordón. No eran simples ciudadanos curiosos. Puesto que la reacción policial no parecía muy severa ni eficaz, los grupos de radicales violentos extendieron su acción a otros objetivos conservadores. Convencidos de que fascistas no eran sólo los de Falange, se dirigieron a las sedes del Círculo Carlista y de Acción Riojana, que era el partido regional afín a la CEDA, y las destruyeron e incendiaron. Los guardias de Asalto, desplegados tarde y con efectivos insuficientes, lograron detener a los asaltantes cuando estos se dirigían a por otra de sus víctimas codiciadas, símbolo del poder conservador en la ciudad: el Círculo Agrario. En ese choque con la Policía, en el que obviamente no se trataba de simples manifestantes pacíficos, se recogió la primera víctima mortal.
Como en tantas otras localidades donde las manifestaciones o concentraciones ilegales amenazaron las sedes y propiedades de los derechistas, la Policía se encontró en la difícil situación de reprimir a grupos que no se asustaban ante una simple carga policial y entre los que había individuos armados. Los guardias de Asalto sabían que, dentro de la lógica de las izquierdas radicales, una «provocación fascista» justificaba una explosión de ira «popular». Y que si ellos respondían con la fuerza serían acusados de extralimitarse y defender a los culpables de la represión del segundo bienio. En Logroño ocurrió exactamente así. Horas después del choque con los guardias, centenares de manifestantes se concentraron ante el Gobierno Civil para protestar porque la Policía había usado armas para disolverlos. En ese contexto, uno de los grupos de izquierdistas se encontró con un oficial de Artillería cuando pasaba por la calle de la República. Seguramente se conocían de antemano y lo tenían fichado como uno de los militares de «ideas fascistas». Se produjo un choque verbal y el oficial fue insultado. La tensión subió bastante porque el oficial llegó a echar mano de su pistola. Aunque iba acompañado de otros dos compañeros, estaban en minoría y huyeron, refugiándose en el ayuntamiento. Al poco se formó otra concentración de izquierdistas frente al consistorio. El alcalde pidió ayuda a las autoridades militares, que acudieron rápidamente. Lograron sacar a los oficiales ilesos gracias, entre otros, al apoyo de afiliados izquierdistas que hicieron un cordón de custodia para evitar que fueran agredidos.
Pero la tensión no se disipó tras la evacuación. Un grupo numeroso de radicales continuó con la concentración y se produjo un enfrentamiento con los soldados que hacían guardia en el cuartel. Los detalles de cómo se desencadenó la violencia en esta nueva situación son confusos. Parece que los izquierdistas prendieron una hoguera y hubo también un cruce de «insultos y empujones». De acuerdo con la investigación militar posterior, hubo primero disparos desde las filas de los concentrados frente al cuartel y acto seguido los soldados respondieron también con fuego. El caso es que se recogieron más de diez víctimas, de las cuales, según la fuente de Gobernación, murieron ocho paisanos. Y después de este grave enfrentamiento la violencia culminó con otro nuevo asalto, en este caso al periódico derechista Diario de la Rioja, que quedó «totalmente destruido» por un incendio, y la quema de cuatro conventos de la localidad, dos escuelas regentadas por religiosos y cinco iglesias.44
Lo de Jumilla, Yecla y Logroño, pese a ser episodios muy graves y sintomáticos de una violencia que pretendía desbordar a las autoridades y establecer una especie de justicia incendiaria al margen de la ley, no fueron los únicos quebraderos de cabeza para el ministro de la Gobernación. La «negra desesperación» que Azaña confesaba a su cuñado el 17 de marzo tenía otras fuentes. Solamente entre el día del atentado a Jiménez de Asúa y ese 17, en apenas cinco jornadas, se habían vivido varios episodios de violencia como el de Jumilla por distintas partes del país. Todos tenían, aparte de otros elementos comunes, un rasgo compartido: grupos numerosos de simpatizantes de las izquierdas desafiaban a las autoridades, ocupaban la calle, realizaban detenciones arbitrarias, destruían sedes y locales de las derechas y atacaban edificios religiosos, casi siempre con el pretexto de una provocación derechista o apelando a la existencia de fascistas armados. Ese desafío había puesto a la Policía en situaciones casi imposibles de resolver sin hacer uso de sus armas, pues había habido intentos de asalto a cuarteles y choques de manifestantes armados con los guardias. En León hubo altercados en las calles el día 12, con persecución armada de derechistas, aunque sin que se desatara una violencia como la de Jumilla. Mucho más grave fue lo ocurrido en Elche el día 15 de marzo, donde, abundando en los graves desórdenes e incendios producidos durante el recuento electoral, ahora fueron apaleados brutalmente el exalcalde de filiación republicana radical, un obrero de derechas y un japista. En algunos pueblos se vivieron situaciones de extrema tensión con recorrido parecido al de Jumilla; tal fue el caso de Zuera, en Zaragoza, donde el 13 de marzo hubo gravísimos enfrentamientos y se recogió un muerto derechista y numerosos heridos; o el de Cieza (Murcia), el día 17, donde grupos enardecidos de izquierdistas asaltaron domicilios y negocios de conservadores e hirieron gravemente a un médico derechista. En Valencia un grupo de izquierdistas armados intentó asaltar la sede de Falange y se produjo un tiroteo. En Alicante ardieron varias iglesias, además de un casino, la sede de un partido derechista y algún otro edificio, ocurriendo graves enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes en los que resultaron heridas cuatro personas. Y todavía más preocupantes fueron los altercados habidos en la ciudad de Albacete, con al menos nueve heridos graves, después de que el 17 de marzo se produjera una colisión entre socialistas y derechistas y, acto seguido, se llevaran a cabo asaltos a las sedes de partidos derechistas, centros católicos y prensa conservadora, además de incendiarse alguna iglesia.45
MÁS DE UN ATENTADO
Los altercados graves en algunas localidades no fueron la única expresión de una violencia que ponía al Gobierno en un serio aprieto. Entre mediados de marzo y mediados de abril hubo varios atentados políticos. El que sufrió Jiménez de Asúa fue el que alcanzó mayor repercusión pública, pero no fue el único. La sucesión de varios intentos de asesinato, algunos exitosos, contra líderes políticos y jueces, puso de manifiesto que los grupos de ideología extremista actuaban no sólo por venganza. Su objetivo no era la muerte concreta de un individuo, sino el deseo manifiesto de debilitar el Estado de derecho a través de una violencia planificada y justificada ideológicamente. Es más, tanto los pistoleros de Falange como los del entorno socialista, comunista o anarquista buscaban también que el terror cumpliera la función de amedrentar a los contrarios, infundir miedo, demostrar que los ejecutores estaban por encima de la ley y, en definitiva, socavar la confianza tácita de los ciudadanos en las leyes y los funcionarios como garantes del pluralismo.
Después de que Jiménez de Asúa saliera ileso de los disparos que mataron a su escolta, en los días siguientes hubo varios atentados con una repercusión notable. El domingo 15 de marzo, pocos días después del entierro de Gisbert, dos individuos de Falange realizaron disparos en la calle Viriato de Madrid, frente al domicilio del líder ugetista Largo Caballero. Él mismo lo calificó de atentado y dijo que formaba parte de un plan terrorista para eliminar a personalidades destacadas de las izquierdas y provocar una insurrección obrera que justificara un contragolpe fascista. Hubo cierta polémica sobre si, en verdad, se había tratado de un atentado. Lo seguro es que los guardias que prestaban vigilancia en el exterior del domicilio del líder socialista persiguieron a los autores de los disparos y los detuvieron. Resultaron ser dos falangistas que estaban en posesión de tres pistolas y un revólver. El líder socialista no estaba en su casa en el momento de los disparos y nadie resultó herido.46
La culminación con éxito de un atentado contra Largo Caballero habría producido, desde luego, un terremoto en las izquierdas obreras y, en ese sentido, la finalidad desestabilizadora estaba clara. Quizás por la improvisación típica de una acción reactiva mal planificada, o simplemente porque encontraron más resistencia de la que esperaban, lo cierto es que estos dos falangistas fueron detenidos con relativa facilidad. En pocos días fueron juzgados y condenados, aunque la condena impuesta, de muy poca entidad, menor a dos meses de prisión, plantea algunas dudas sobre si realmente dispararon con el propósito de atentar contra Caballero o se trató de un acto para llamar la atención y advertir de que el falangismo seguía vivo pese a la represión policial.
Más éxito tuvieron los pistoleros que atentaron pocos días después contra la vida del político liberaldemócrata Alfredo Martínez García-Argüelles, que había sido diputado y recientemente se había ocupado del Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad en el Gobierno formado por Portela a mediados de diciembre de 1935. Por entonces, los dirigentes del partido de Melquíades Álvarez habían pasado a engrosar las listas de la reacción a los ojos de las izquierdas, en tanto que habían colaborado con los gobiernos del segundo bienio y se habían puesto del lado de quienes combatían el Frente Popular. Más concretamente, Alfredo Martínez había sido señalado como un objetivo de los revolucionarios cuando en octubre de 1934 estos atentaron contra sus propiedades y su familia. El domingo día 22 de marzo, al menos dos individuos esperaban apostados frente a la verja de su casa en Oviedo. Cuando el médico asturiano apareció, recibió varios disparos. Aunque no murió en el acto, finalmente, dos de las balas, alojadas en la columna vertebral y el riñón, acabaron con su vida días más tarde. El caso quedó en manos de un juez especial y fueron detenidos varios individuos, pero no tardaron en ser puestos en libertad por falta de pruebas. Sobre la adscripción ideológica de los autores de la muerte de Alfredo Martínez se especuló bastante, atribuyéndose a una venganza por parte de izquierdistas. En ese sentido, algunos medios publicaron que el atentado estaba relacionado con la muerte violenta de un joven izquierdista en un pueblo asturiano en las jornadas previas, dando a entender, por tanto, que se trataba de una represalia, aunque este extremo no lo confirmaron las autoridades judiciales y policiales que asumieron la investigación.47
Ya en abril, durante la primera quincena se registraron otros tres atentados de especial relevancia por la cualidad política o funcionarial de las víctimas. Uno de ellos no tuvo éxito, aunque mostró que no disminuía la tensión en Madrid. El día 7 una bomba de considerable potencia camuflada bajo una cesta de huevos produjo una «terrible» explosión en el domicilio de Eduardo Ortega y Gasset, «derrumbándose con gran estrépito todos los tabiques de la casa» y abriéndose «un gran boquete» en el suelo de la despensa. La mujer de Eduardo Ortega resultó herida de gravedad, aunque no así quien en verdad era el objetivo del atentado. Al poco fueron detenidas dos personas y algo después el hijo de uno de ellos, que había sido quien llevó la cesta con la bomba a casa de los Ortega. El principal sospechoso y detenido como autor del atentado fue un anarquista que había salido de prisión en aplicación de la amnistía.48
De los otros dos atentados de la primera quincena de abril sí se recogieron víctimas. Uno tuvo menos repercusión, aunque no deja de ser significativo de la cadena de venganzas desatada tras las elecciones. El día 11 fue asesinado en Ceuta Francisco de las Heras, un abogado de 68 años que había sido alcalde de la ciudad y era afiliado de la CEDA. Recibió varios disparos cuando viajaba en un taxi por la plaza de Canalejas.49 Pero, sin duda, el atentado exitoso que, con razón, más impactó en la opinión pública durante la primera quincena de abril fue el que se produjo contra el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Manuel Pedregal, amenazado tras participar en el tribunal que había condenado a varios falangistas por su implicación en el atentado contra Jiménez de Asúa. Por consiguiente, los autores de las balas que le segaron la vida fueron dos pistoleros de Falange que el día 13 de abril le dispararon en las inmediaciones de su domicilio en Madrid. Como se verá, no sería el único juez objeto de un atentado esa primavera, aunque sí uno de los que más repercusión alcanzaría tanto por ocurrir en Madrid y tratarse de un magistrado relevante, como por mostrar que los falangistas se mantenían firmes en sus propósitos violentos pese a la política gubernativa desplegada después del 13 de marzo contra su organización y sus principales dirigentes.50
AZAÑA Y EL CAMPO DE AGRAMANTE
Finalmente, a pesar de la situación y de la presión de la derecha monárquica y los tradicionalistas, el debate parlamentario sobre el estado del orden público se pospuso. Y no por 48 o 72 horas, como esperaba Gil-Robles, sino sine die. La cuestión no salió a relucir en sede parlamentaria hasta después de la constitución definitiva de las Cortes. Sucedió el 3 de abril con motivo de la larga intervención de Azaña a la que ya se ha hecho referencia más arriba. Durante unos minutos el presidente del Consejo habló de la violencia en las calles. No fue un debate como tal, sino un monólogo. Porque, salvo una brevísima puntualización del expresidente Portela, no hubo turno para las oposiciones ni para la réplica.
En su declaración política Azaña señaló algunos aspectos que tienen mucho interés desde el punto de vista de la gestión del orden público y la forma en que el Gobierno veía la relación entre su mayoría y las oposiciones. Para empezar, a diferencia de la izquierda caballerista y comunista, Azaña reivindicó con orgullo, aunque reconociendo errores, el legado del primer bienio y aseguró que su triunfo electoral representaba la vuelta de la «esperanza republicana», la recuperación de la «sustancia republicana que el régimen se dio el año 31». También, en un tono muy diferente al de sus socios, reconoció explícitamente la legitimidad de los perdedores en las pasadas elecciones: «nuestros legítimos adversarios» que nos «combatían» con «las mismas armas» que nosotros, esto es, «nuestras palabras y nuestras razones». Dicho esto, Azaña reafirmó el compromiso de su Gobierno con el programa del Frente Popular: «nosotros lo vamos a cumplir, sin quitar punto ni coma y sin añadirle punto ni coma». Pero advirtió claramente a su izquierda de que serían ellos, los republicanos, los únicos responsables de su desarrollo: «No conozco otro ejecutor de la política del Frente Popular más que el Gobierno».51
Establecido así que la responsabilidad de interpretar el pacto y hacerlo cumplir era del Gobierno y sólo del Gobierno, como si Azaña quisiera dejar claro que no aceptaría tutelas de pensamiento de las izquierdas obreras, el presidente admitió que desde que se formó su Gabinete habían encontrado obstáculos. Entre estos, habló de «agresiones al régimen y al Gobierno republicano», pero también reconoció «indisciplinas de masas o de grupos populares». No se atrevió, sin embargo, a poner nombre ni caras a los responsables. Como si no quisiera cargar con la crítica socialista, eludió este asunto con un añadido que ocultaba la realidad con toda intencionalidad: consideró esos grupos populares «no sujetos a la dirección y responsabilidad de ninguna organización política». Porque él, admitió claramente, no iba a examinar si había o no relación entre la indisciplina de las masas y las agresiones al régimen. Lo que constataba es que «se ha alborotado mucho en algunos pueblos» y «se han cometido desmanes», «demasiados alborotos en torno de estos desmanes». Pero se negaba a asumir responsabilidad propia o de sus socios de la izquierda obrera. Remitía el problema al Gobierno anterior: nosotros, dijo, «nos hemos encontrado el día 19 de febrero del año 36 con un país abandonado por las autoridades». No quiso cargar las tintas contra Portela, más bien culpó a los gobernadores y otras autoridades subalternas. Pero lo significativo es que no puso nombres y apellidos encima de la mesa, no señaló que algunos gobiernos civiles estaban ocupados interinamente por autoridades de izquierdas desde la misma tarde del día 19 de febrero. Y, sobre todo, no explicó qué tenían que ver todos los «desmanes» graves ocurridos ya en marzo con las autoridades provinciales anteriores, las nombradas por Portela. Solamente puntualizó que «no justifica[ba] nada», que «no disculpa[ba] nada». Aunque no dejó de recurrir al argumento que, en el fondo, aunque de forma indirecta, proporcionaba una justificación por la acción de las masas izquierdistas: «muchedumbres irritadas o maltratadas», «hambreadas durante dos años», «saliendo del penal», hombres y mujeres a los que no se les podía pedir «la virtud» de la contención. El Gobierno, señalaba, era muy consciente y esperaba esa «explosión del sentimiento colérico popular» traducida en «desmanes» que menguarían su autoridad política. Lo que sí hizo Azaña fue dejar claro que ellos, pese a comprender esas explosiones, querían «gobernar dentro de la ley» y no deseaban que España fuera «un campo de Agramante». Se escandalizaban tanto como las derechas, pero no estaban dispuestos a la «explotación política del suceso». Porque esto «no es legítimo». El Gobierno condenaba el desmán allí donde se produjera y fuera quien fuera su autor, añadió.
En esa larga y transcendental intervención, el presidente no dijo nada que permitiera identificar a los autores de los «desmanes» de forma más concreta y no amparados en el anonimato de «la muchedumbre». No obstante, dijo sentir auténtica aberración por lo que llamó «una perturbación gravísima en el espíritu español» en virtud de la cual algunos se escandalizaban de los desmanes, pero deseaban que las balas hicieran blanco y acabaran con sus adversarios. Ante eso, él consideraba que no había política gubernativa suficiente y que debía emprenderse una obra que permitiera que la vida pública se comprendiera desde una óptica de «respeto a la vida y al derecho de los demás». Como declaración de intenciones, Azaña estuvo impecable. Aunque tímidamente, condenó la violencia y el clima moral que justificaba las agresiones y los asesinatos. Pero procuró no asociar ese clima con ningún aspecto de la ideología y el comportamiento de socialistas y comunistas y, más bien, achacó sólo a las derechas la perturbación, en tanto que el único ejemplo que puso fue el de un ciudadano conservador que se escandalizaba por los desmanes y las quemas de iglesias pero que, supuestamente, celebraba el éxito de las balas sobre sus enemigos.
Significativamente, la intervención del presidente del Consejo puso en evidencia la falta de transparencia y las mentiras de su ministro de la Gobernación, aun cuando no lo hiciera conscientemente. Porque Azaña habló explícitamente de los «estragos», de las «inquietudes» e «incertidumbre» que, «por lo menos en Madrid» estaban produciendo «estos días» las «luchas políticas». Admitió sin ambages que esas luchas propendían «demasiadas veces a resolver las cuestiones por la violencia» y cómo eso producía en la ciudadanía no afiliada a partidos la «presunción de catástrofe y una sensibilidad irritada y violenta que pone a las gentes en una condición tal que las inquieta y no las deja vivir en reposo».
Pero dicho esto recurrió a un frívolo desinterés por las preocupaciones de la oposición. Provocó risas en la Cámara cuando se burló de quienes se levantaban todas las mañanas pensando que las «supuestas subversiones» del orden social se traducirían en que el Gobierno acabaría siendo presa de los revolucionarios y España amanecería «un día de estos» constituida «en un Soviet». Y dijo más, en la línea clave que argumentaría toda la izquierda del Frente Popular y que han seguido al pie de la letra algunos historiadores del periodo: esa corriente de pánico que veía España convertida en un soviet «crea la atmósfera necesaria para que los golpes de fuerza y de violencia sobre el país prosperen».
Por consiguiente, según el razonamiento de Azaña, haber desorden y hasta violencia política grave, los había. Pero ni él ni su Gobierno ponían cara a los responsables. Consideraban que las derechas explotaban esa situación para alentar un golpe de Estado. Porque «la difusión del pánico» no era «inocente». «Saben lo que hacen» y atacan así al Gobierno con «una patraña», al acusarle de ser un Gobierno «claudicante delante de la subversión social». Azaña se negó en redondo a hacer una declaración clara y precisa a favor de una política gubernativa que repusiera el orden. A lo más que llegó fue a decir que ellos gobernaban con «razones y con leyes» y a advertir de forma imprecisa y sin mencionar a nadie concreto que «el que se salga de la ley ha perdido la razón y no tengo que darle ninguna». No obstante, acto seguido explicó que ellos habían llegado al Gobierno para «romper toda concentración abusiva de la riqueza» y que, al hacerlo, lesionaban intereses. De ahí procedía entonces buena parte de la reacción violenta, de la ruptura de un «atroz desequilibrio» que ellos iban a desmantelar.
ILUSIÓN Y TENSIÓN EN EL CAMPO
Una de las fuentes que contribuyó a la proliferación de episodios de violencia política durante los meses de marzo y abril fue el conflicto en el campo, sobre todo en Extremadura, Andalucía y Castilla La Nueva. Desde sus inicios, la llegada de la República había quedado identificada con el encomiable propósito de resolver uno de los problemas políticamente más espinosos y que más podían contribuir a la conflictividad social: la falta de trabajo y las malas condiciones de vida en algunas zonas del agro español. La modernización y urbanización experimentadas en las décadas anteriores no habían permitido absorber la suficiente mano de obra como para incentivar un descenso significativo del peso de la población ocupada en el sector primario. Tampoco la mejora de la productividad agrícola mediante el aumento de la mecanización y el descenso de los costes salariales habían alcanzado el ritmo de otros países.52 Por otra parte, aunque el impacto de la crisis internacional de finales de los veinte no fue similar al de las economías más modernas e internacionalizadas, los estudios recientes han mostrado que sí «afectó a la agricultura española, reduciendo los precios y las exportaciones», lo que pudo agravar el problema del campo a la llegada de la República. Dado el «enorme peso» de la agricultura en la economía española, la caída de la producción agraria en 1930 repercutió de inmediato en el producto interior bruto, si bien se recuperaría notablemente en 1932.53
Lejos de analizar con criterios técnicos y realistas este desequilibrio estructural y sus implicaciones sociales –un exceso de oferta de mano de obra rural que desincentivaba la mecanización y presionaba a la baja los salarios–, se echó mano de un extendido discurso, mezcla de regeneracionismo y colectivismo, que respondía con notables dosis de populismo al llamado problema agrario. Según este, la redistribución de la propiedad agraria aparecía como una especie de receta mágica, haciendo caso omiso de las enormes diferencias entre unas regiones y otras, tanto en materia de régimen de propiedad como en asuntos tan elementales y capitales como la fertilidad del suelo, el régimen pluvial, las condiciones de explotación, la productividad, la capacidad exportadora, el absentismo de los propietarios, la pluralidad de formas jurídicas de tenencia de la tierra, etc. Con un enfoque anacrónico y falto de perspectiva económica moderna, sin un plan previo que modernizara los ingresos fiscales del Estado y permitiera aumentar el gasto público, algunos sectores políticos habían contribuido a difundir el mito de una reforma de la propiedad agraria como bálsamo milagroso capaz de convertir el agro español en un prodigio de empleo y productividad simplemente por el hecho de parcelar la tierra y crear más propietarios, obviando el enorme desafío presupuestario que suponía una política de expropiaciones con indemnización para una Hacienda como la española, tan precaria y limitada por el sacrosanto equilibrio presupuestario.54
Entre los fundadores de la República y los protagonistas del primer bienio, fueron los socialistas los que depositaron mayores esperanzas en esa milagrosa y moralizante reforma de la propiedad agraria. Además, con uno de los suyos al frente del Ministerio de Trabajo, su central sindical, la UGT, se aprestó a aprovechar su posición de poder para establecer un monopolio sindical de facto en el campo y controlar tanto las colocaciones como los jurados mixtos que debían decidir sobre jornadas y salarios. En septiembre de 1932 se logró aprobar una ley histórica, la Ley de Reforma Agraria, que «constituía más una reforma auténtica que un acto revolucionario». Permitía a un Instituto público expropiar con indemnización distintas categorías de tierras y redistribuirlas, por lo que no se ponía en cuestión el derecho de propiedad. Sin embargo, por motivos tanto presupuestarios como burocráticos, la reforma avanzó lentamente y no satisfizo las elevadas expectativas que existían en buena parte de las izquierdas.55 Para colmo, se convirtió en un incentivo para la movilización derechista y liberal contra la política de la coalición republicano-socialista presidida por Azaña. No en vano, además de los grandes propietarios afectados por las expropiaciones, miles de pequeños y medianos agricultores, perjudicados por la política laboral y recelosos de las reformas secularizadoras, encontraron más motivos para movilizarse y apoyar la campaña antisocialista. Así las cosas, el éxito del centro republicano de Alejandro Lerroux y de la coalición de la derecha católica, la CEDA, en las elecciones generales de noviembre de 1933 tuvo mucho que ver con la contestación a la política agraria y laboral de los gobiernos anteriores presididos por Azaña.56
Dos años más tarde, cuando el Frente Popular se hizo con la mayoría tras las elecciones de febrero de 1936, la cuestión agraria seguía más viva que nunca. La Ley de Reforma Agraria de 1932 había experimentado importantes cambios después de la revolución de octubre de 1934. Además, los partidos del segundo bienio, los republicanos radicales de Lerroux, las derechas de Gil-Robles y los liberales agrarios, habían aprovechado el contexto favorable de 1935 para desmantelar el monopolio sindical de los socialistas y, según los casos, revertir las condiciones de trabajo. En cuanto a los salarios agrarios reales, no siguieron creciendo al ritmo abultado de los años 1932 y 1933, pero tampoco bajaron: permanecieron estancados en 1934 y crecieron tímidamente en 1935.57
En ese contexto, los partidos obreros del Frente Popular enarbolaron con renovado populismo la bandera de la transformación de la propiedad agraria para movilizar a sus votantes, identificando el triunfo de sus candidaturas en las elecciones de febrero de 1936 con un giro de 180 grados en la situación del campo y la superación definitiva de los bloqueos que habían impedido el reparto de la tierra en el bienio 1932-1933. La propaganda electoral de los portavoces socialistas y comunistas aseguró que la derrota de las derechas abriría paso a una inmediata y enérgica política de redistribución de la tierra. Porque, como explicó Largo Caballero, mientras se mantuviera «el actual régimen de propiedad de la tierra, el país será esclavo de los latifundistas». Ellos respetarían «la pequeña propiedad», pero la grande sería nacionalizada y «entregada para su explotación a las Sociedades obreras, en unión de todos los aperos de labranza, semillas y demás instrumentos de trabajo, que deberán ser confiscados a los propietarios actuales». También un republicano de izquierdas como Álvaro de Albornoz, cuyo nombre sonaría meses más tarde para presidir la República, había pedido en campaña que la reforma agraria se hiciera «inmediatamente», «no esperando a hacer por ley lo que puede hacerse por decreto», admitiendo implícitamente el argumento socialista de que la política económica y laboral del primer bienio se había quedado corta. Porque la derecha, como explicó su antiguo compañero del republicanismo radical-socialista y ministro de Agricultura cuando se aprobó la reforma agraria de 1932, Marcelino Domingo, había «abandonado» esa cuestión capital, dentro de su particular empeño en pudrir «el alma de la República dándola un alma monárquica».58 No resulta extraño, por tanto, que, tras el vuelco de poder producido el 19 de febrero de 1936, el nuevo Gobierno de Azaña se encontrara con unas expectativas de transformación de la propiedad agraria desorbitadas, que iban más allá de lo pactado en el manifiesto electoral y que eran inasumibles si la izquierda republicana se limitaba a recuperar la senda del primer bienio y a utilizar los cauces institucionales para derogar la legislación agraria de la derecha.
Por más que los planteamientos populistas hubieran incidido durante años en la receta moralizante del reparto de la tierra, lo cierto es que, como concluyó uno de los primeros estudiosos de la reforma agraria durante el quinquenio republicano: «Desgraciadamente, muchos problemas históricos no tienen soluciones simples».59 Obviamente, asumiendo con todas sus consecuencias esa premisa, los republicanos de izquierdas habrían tenido muy difícil confluir con los socialistas en un pacto electoral que alentara expectativas faltas de realismo económico y político. No obstante, no tardaron en comprobar las consecuencias de avivar el fuego populista. A partir del 20 de febrero se hizo evidente que la izquierda republicana tenía un problema: sus socios electorales de la izquierda obrera, de cuya fuerza dependía la estabilidad del Gobierno de Azaña en las Cortes, no estaban por la labor de interpretar algunas promesas electorales en términos de una simple recuperación de la legislación del primer bienio. Tampoco de moderar a sus seguidores para que, pacientemente, esperaran a que las nuevas Cortes legislaran y se mostraran comprensivos con las limitaciones intrínsecas a una reforma agraria ejecutada en un marco de Estado constitucional, respeto de los derechos de propiedad e independencia judicial. Largo Caballero no se había cansado de repetir en la campaña electoral que no bastaba con «recuperar la República del 14 de abril» y que, «para vencer al enemigo», había que «desposeerle de todos los medios de coacción y de caciquismo», lo que pasaba por la nacionalización de la banca y de la propiedad agraria.60
Además, la relación entre los cambios en el mercado de trabajo, las subidas de salarios y la viabilidad económica de las explotaciones importaba poco en el discurso sindical, viciado por una perspectiva de lucha de clases que empañaba la comprensión de toda lógica económica. Bastaba con «una voluntad firme» y un «pueblo» lleno de «entusiasmo y energías» que ocupara las fincas y empezara a demoler «el sistema feudal y caciquil de los campos de España, nervio y armazón de la tiranía política» que seguía imponiendo «la clase privilegiada de terratenientes, acaparadores y usureros». De los «propietarios de la tierra» no cabía esperar nada, porque habían demostrado en los cinco años de República que eran tan «invariables como la tierra misma» y que no pensaban «rectificar» su conducta.61
Las buenas intenciones, especialmente si van combinadas con malos diagnósticos técnicos, no producen los resultados esperados en el campo de la política económica. Esto no tardó en constatarse a medida que el Gobierno de Azaña empezó a adoptar decisiones relacionadas con la reforma agraria, al calor de la presión del sindicato agrario socialista y antes de que se constituyeran las Cortes. El criterio moral, combinado con las demandas sindicales, hizo estragos en la columna de gastos de los empresarios agrícolas a medida que avanzaba la primavera, incentivando no sólo las quejas patronales sino el abandono de las explotaciones. Se ha calculado que semanas después de la llegada al Gobierno de Azaña los salarios en el campo se duplicaron respecto de los de 1935, siendo incluso superiores en una media de entre un 20 y un 50% a los de 1933, que ya habían subido en los dos años previos.62
A esto se sumó la obligación impuesta a muchos propietarios por los alcaldes y los gobernadores para que contrataran forzosamente a jornaleros locales desempleados, a los que, aun cuando no hubiera tarea que asignarles, habría que abonarles el salario. Estas contrataciones forzosas llegaron, en muchos casos, después de que los campesinos se hubieran movilizado y ocupado fincas, empezando a realizar faenas por su cuenta. Se sumó también la recuperación de la norma que imponía la contratación de trabajadores por turno riguroso; esto reforzaba el monopolio sindical de los socialistas, pero perjudicaba a la productividad porque obligaba a los empresarios a contar con obreros que en muchos casos carecían de experiencia –se habían apuntado a las bolsas incentivados por el turno riguroso, pero sin haber trabajado antes en faenas agrícolas– o simplemente estaban mal dispuestos. En palabras de uno de los mejores especialistas en este campo, representó «una verdadera calamidad».63 A lo que se añadió que los jornaleros, atrapados por el discurso sindical de clase y presos del contexto político, que parecía legitimar el fin del capitalismo agrario y la propiedad privada, decidieron disminuir los ritmos de trabajo de forma premeditada.
El turno riguroso, la exclusión de campesinos afectos a las derechas en las bolsas de trabajo, las venganzas personales por las represiones y humillaciones vividas en el bienio anterior, la reducción del ritmo de trabajo, el aumento de costes… todo esto constituyó una fuente de conflictos y puso contra las cuerdas a las autoridades provinciales, sobre todo cuando algunos alcaldes, en vez de mediar y apaciguar los ánimos, actuaron de forma arbitraria imponiendo lo que un historiador ha denominado, refiriéndose al caso andaluz, «la dictadura en los pueblos». Pero hubo más que un problema de costes: «De la misma manera que la victoria electoral del Gobierno de centro-derecha en 1933 había permitido a las clases pudientes tomarse el desquite sobre los trabajadores de mil maneras distintas, muchas de ellas contrarias a la ley, la victoria del Frente Popular autorizó a los trabajadores a imponer su voluntad en la más completa impunidad».64
En sus últimos días al frente de la presidencia de la República, antes de ser destituido en la primera semana de abril, Alcalá-Zamora se lamentaba, a propósito del decreto sobre laboreo forzoso que preparaba el Gobierno, de lo «peligroso» que sería «ensanchar el albedrío de los alcaldes, con tipo de monterilla y alma de caciques», abriendo las puertas a «una dictadura agraria» que los convertiría «en cabecillas de los bandos». Y esto cuando «detrás de los asentamientos, hechos a millares por día», que no eran «sino aquiescencia administrativa a la invasión y el asalto de las fincas», en absoluto una «reforma agraria, ni la transformación social del derecho de propiedad, ni el acceso a estas de los cultivadores», sino claramente «la segunda vandalización de España» que «arruinaría una vida económica en la cual la agricultura es casi todo».65
De esta manera, «los excesos que habían empezado a aparecer hacia el final de la primera época del gobierno de Azaña», en 1933, se manifestaron en la primavera de 1936 «con mayor violencia».66 Estos fueron decisivos para explicar diversos episodios de violencia política en el ámbito rural, como la intimidación practicada sobre los jornaleros que no pertenecían a los sindicatos de izquierdas o las ocupaciones de fincas por parte de obreros que exigían un trabajo remunerado. A todo esto, cabe sumar los robos y daños sobre las cosechas y la ganadería; o también la tala ilegal de árboles, asunto este muy importante para entender cómo empezaron algunos choques violentos entre paisanos y fuerza pública durante la primavera de 1936, como los que tuvieron lugar en Bonete (Albacete) el 25 de marzo, en Gúdar (Teruel) el 6 de mayo, o el que resultó, sin duda, el más cruento y grave de toda la primavera, el sucedido en Yeste (Albacete) el 29 de mayo.67 Entre el 17 de febrero y el 17 de julio hubo 88 episodios de violencia política en el ámbito rural, en el contexto de ataques contra la propiedad agraria, disputas laborales o huelgas, con el resultado de 165 víctimas, de las que 45 fallecieron.
Puesto que el discurso electoral de los socialistas y comunistas daba por hecho que la propiedad privada no seguiría siendo una barrera para el acceso de los campesinos a la tierra, a los pocos días del cambio de Gobierno se inició una movilización para forzar la ocupación de fincas, sin esperar a que las nuevas Cortes legislaran y el Instituto de Reforma Agraria (IRA) continuara con su trabajo. En la práctica esto significó que la nueva reforma hubo de desarrollarse por la vía de los hechos consumados. Como se ha señalado en un estudio sobre el caso de Ciudad Real, el Gobierno no pudo limitar el alcance de la política agraria a los objetivos planteados en el primer bienio. La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), el sindicato agrario socialista, cada vez más radicalizado, respaldaba abiertamente la infracción de ley y la ocupación de tierras, esto es, pasar por encima de las instituciones:
Si se ha de hacer la Reforma Agraria, es preciso sustituir los dictámenes de los técnicos, por la sencilla sabiduría de los trabajadores de la tierra. Nadie sabe mejor que estos cuáles son las tierras que conviene trabajar, cómo hay que trabajarlas, y cuándo es el momento de trabajarlas. ¡Que den pues su dictamen nuestros afiliados! ¡Eligiendo la tierra y empezando a trabajarla en la época propicia! Y luego, que el Gobierno dé fuerza legal a lo hecho por aquellos. Es el camino más seguro y más corto.68
A finales de marzo la FNTT ordenó que se produjeran los asaltos masivos a las fincas. Fue especialmente tensa la situación que se vivió en Badajoz, en donde unos 60.000 campesinos invadieron unas 3.000 fincas. Las ocupaciones fueron mucho más allá de lo que fijó el decreto del 3 de marzo, aprobado por el ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, sobre recuperación de tierras por parte de los yunteros. Supusieron un auténtico órdago del sindicato campesino socialista. El Gobierno, que días antes había prometido asentar a 40.000 yunteros en menos de una semana y que había dado poderes al IRA para ocupar cualquier finca por razones de «utilidad social», se vio absolutamente sobrepasado y amagó con no tolerar la situación.69 El gobernador civil de Badajoz declaró que, si bien el Gobierno hacía todo lo que estaba en su mano para «dar satisfacción a la clase trabajadora», no era «posible aceptar este procedimiento», el de las ocupaciones, «que se sale de la legalidad», y por eso había «dispuesto lo necesario para que inmediatamente se abandonen estas fincas». Sería «inflexible», dijo. Pero la inflexibilidad duró unas horas porque finalmente el Ejecutivo acabó dando fuerza de ley a los asentamientos irregulares.70
La izquierda socialista no sólo lo celebró, sino que explicó lo que estaba ocurriendo con toda franqueza. La reforma agraria que no había podido hacerse en «los dos primeros años de la República», se hallaba ahora, a finales de marzo, «en plena marcha». Pero no porque el Gobierno hubiera tomado la iniciativa, sino porque «se ha apresurado a aprovechar la base de actuación que le ofrecía el pueblo». Los caballeristas no mostraron reparo en reconocer que se había «repetido el caso de la amnistía», esto es, la imposición desde abajo a un Gobierno débil. Es más, era un motivo de orgullo: «Ha sido el pueblo, han sido los campesinos mismos quienes la han impuesto». Y no había razón alguna para que, en las semanas siguientes, «la incautación de fincas quede limitada a cinco provincias»; la reforma agraria debía ser «inmediata» en «toda España». Era la obra más importante que se podía hacer en la tarea ineludible de la «profunda transformación de la sociedad española» que estaba en marcha. Los inconvenientes que surgieran no podían ser excusas para no culminarla. Ni siquiera había que detenerse por un reparo moral referido a la violencia que esto pudiera causar, porque, al fin y al cabo, eso era un coste menor: «¿Qué suponen, ante la magnitud de la obra, los inevitables incidentes y colisiones entre campesinos y las fuerzas manejadas por los terratenientes?».71
Un diputado comunista había advertido a los republicanos, pocos días después del decreto de 3 de marzo, sobre la forma en que ellos entendían el programa del Frente Popular: «No se nos venga con los técnicos que lo resuelven todo y no hacen más que rumiar papel sellado. Se trata de tomar y trabajar la tierra robada al pueblo por los terratenientes». Así, ante «un decreto tímido del señor Ruiz Funes» –a la sazón ministro de Agricultura–, sólo cabía la «acción enérgica de los yunteros contra los terratenientes».72 Los comunistas, pues, no tenían dudas: «Primero el hecho, luego el derecho», pues los «problemas de la tierra» no admitían «demoras» ni consentían «papeleos».73 Dados los salarios de miseria y la falta de trabajo que había en el campo, sólo había una manera de poner fin a todo eso, y no era la de esperar a que llegaran los técnicos de la reforma agraria y las ayudas. Sólo «en la medida en que los obreros y los campesinos se apoyen en su propia fuerza organizada para ajustar las cuentas con los terratenientes y los contratistas», se podría poner remedio a los salarios de hambre.74 Por desgracia para los jornaleros más necesitados de ayuda, esa presión revolucionaria desde abajo, que desbordaba los cauces formales del Estado de derecho y aspiraba a convertir en papel mojado los títulos de propiedad, dejando en evidencia la debilidad de la izquierda republicana, no se tradujo en un aumento de la productividad y una mejora del empleo agrario, sino todo lo contrario. A finales de la primavera reinaba el «más completo caos» en la provincia de Badajoz, pese a que «al menos una tercera parte de la población rural había recibido tierras durante marzo y abril».75
Como se ha escrito a propósito de la situación del campo andaluz en la primavera de 1936, la presión de los socialistas se concentró en «invertir la distribución del beneficio de las tierras», a la espera del momento en que se revirtiera por completo la estructura de la propiedad. De este modo, al problema de los asentamientos y las roturaciones ilegales se sumó el empeño del sindicalismo agrario socialista en controlar el mercado laboral, so pretexto del problema del paro agrario. Que el desempleo rural era un drama real, con nombres y apellidos, es tan cierto como que las pretensiones sindicales, lejos de solucionarlo, contribuyeron a «desarticular la economía agraria» con «una profundidad muy superior a la del primer bienio, hasta el punto de invertir las relaciones sociales». Y esa inversión, tanto o más que las huelgas, que también las hubo, fue la responsable de numerosos conflictos locales. En algunas localidades se generó una tensión que ponía en una dificilísima situación a los escasos números de la Guardia Civil disponibles y podía convertir el más mínimo altercado o enfrentamiento entre obreros de bandos opuestos, o entre obreros y patronos, en un choque con víctimas.76
No obstante, desde la perspectiva socialista, el problema del campo estaba tan claro como la solución. En 1931 y 1932 los propietarios de tierras habían declarado «la guerra a la República» porque no estaban dispuestos a aceptar reformas «indispensables» y «justas» como la Ley de Términos Municipales o la de Laboreo forzoso. «Feroces campañas negativas» instrumentalizadas por los republicanos radicales y la derecha para auparse al poder en 1933 habían hecho lo posible por convertir en papel mojado las disposiciones de los Jurados Mixtos. Los socialistas habían controlado el Ministerio de Trabajo durante el primer bienio, pero eso no había impedido que no se les escuchara como es debido y se permitieran todo tipo de arbitrariedades cuando los patronos seleccionaban a los obreros en las bolsas de trabajo. Pero peor aún fue «cuando gobernaban las derechas» en 1934 y 1935. Entonces «ser afiliado a una Agrupación Socialista o a una entidad obrera» había significado quedarse sin trabajo, pues los únicos seleccionados de las bolsas eran los «inscritos en las filas de los Sindicatos amarillos».77
En definitiva, para los socialistas no había duda de que lo peor de esa guerra declarada por los propietarios de tierras contra la República era que «la vencieron». Lograron primero que la legislación social no consiguiera «entrar en los pueblos», para después aprovechar la movilización derechista y desandar el camino reformista del primer bienio. Ahora se habían encontrado con la victoria del Frente Popular, uno de cuyos leit motiv era la reforma agraria, pero los propietarios seguían con la «misma insensibilidad para los problemas actuales». El ministro de turno debía saber cómo eran los patronos, cómo protestarían y se movilizarían para bloquear las nuevas políticas y cómo, movidos «por el odio», seguirían con las «selecciones abusivas» de trabajadores, excluyendo a los afiliados de los sindicatos de izquierdas. Pero el Gobierno no podía consentir que «lo de antaño» volviera «a ocurrir».78 O como advertían los comunistas, para acabar con «el favoritismo» y la «coacción» del «caciquismo rural», las bolsas de trabajo debían ser «transferidas a las Casas del Pueblo». Porque un «Gobierno surgido del Bloque Popular» no podía dejar en pie el orden social que interesaba a la CEDA, a los terratenientes y a los patronos del campo, que se basaba en «el hambre de los obreros y los campesinos».79
ASPIRACIONES ENFRENTADAS
Las patronales del campo comprendieron muy pronto que la «moderación, al menos aparente, del programa del Frente Popular» en materia de reforma agraria era una entelequia y que el Gobierno parecía dispuesto, fruto de la presión sindical socialista, a emprender un camino de cambios legales que iba más allá de lo legislado en 1932 y que, sumado al control de la contratación por los «organismos paritarios resucitados» y a la conflictividad, sugería que la izquierda republicana no tenía la voluntad suficiente para tomar medidas que protegieran la libertad de empresa y la propiedad en el campo.80
Los empresarios agrícolas se organizaron y llevaron sus críticas a Madrid, aunque con nulos resultados. A finales de marzo, mes y medio después de las elecciones, la Directiva del Comité de Enlace de Entidades Agropecuarias de España se reunió en la capital para denunciar la situación «lamentable» que «actualmente atraviesa el campo español», donde «a diario y en multiplicidad creciente» se registraban «hechos que constituyen una gravísima situación para el desenvolvimiento de la riqueza agrícola y ganadera nacionales». Porque se atropellaban «derechos que la ley ampara», se permitía la «invasión de fincas», las «roturaciones de majadales» y se forzaba el «reparto de alojados», que los empresarios consideraban ilegal. Aseguraban además que todo esto se hacía en «medio de coacciones y violencias de todo género, que al no ser contenidas van creando una situación de indisciplina» y «rebeldía» que hacía «imposible la continuación de la empresa productora y aún vivir en los medios rurales».81
En ese contexto, menos de un mes después de la formación del nuevo Gobierno, el sindicato agrario socialista organizó una amplia movilización campesina por toda España. Pretendían poner negro sobre blanco sus reivindicaciones y presionar a la izquierda republicana, a la vez que aprovechaban el contexto para debilitar a otras organizaciones y atraer afiliados a la suya. Para el domingo 15 de marzo se preparó una gran manifestación campesina que, en cada localidad, partiría de las Casas del Pueblo y llegaría hasta el ayuntamiento para entregar las «aspiraciones mínimas» de los «campesinos afiliados a las organizaciones de clase». Contenía, en primer lugar, las habituales demandas políticas de socialistas y comunistas en esas horas, como el desarme de las derechas, la organización de «milicias populares», la «justicia contra los verdugos y ladrones del pueblo», la excarcelación de los presos «sociales» o la «destitución» de todos los empleados públicos locales «enemigos de los trabajadores». Pero, además, se plasmaban las exigencias del ámbito estricto del campo, que desbordaban claramente a la izquierda republicana: «Entrega inmediata de tierra y créditos a las comunidades de campesinos»; «Rescate de comunes de fincas a los arrendatarios desahuciados»; «Trabajo para todos los parados», y «Cumplimiento estricto de las bases», es decir, «Turno riguroso».82
Las manifestaciones tuvieron una gran repercusión por muchos lugares del país, especialmente en amplias zonas de la meseta y del sur. Las demandas iban mucho más allá de lo que la izquierda republicana podía ofrecer a sus socios parlamentarios si quería mantenerse dentro de la propia Constitución republicana. Mostraban hasta dónde habían crecido las expectativas de los socialistas en el ámbito agrario con motivo de la victoria electoral. Fue en esas circunstancias, y bajo una movilización que algunos campesinos entendieron como revolucionaria, en las que se produjeron numerosos altercados con la Guardia Civil. Algunos desembocaron en episodios de violencia de diferente gravedad. Y unos pocos resultaron trágicos.
Uno de los casos paradigmáticos y más llamativos, por sangriento, fue el que tuvo lugar en Mancera de Abajo. El domingo 15 de marzo se celebraron manifestaciones de campesinos por varios pueblos de la provincia. En esa localidad salmantina transcurrió una de ellas, organizada por la Casa del Pueblo. Además de reivindicar las demandas referidas más arriba, se celebraba el cambio en la gestora municipal. La manifestación contó con el respaldo de varias decenas de socialistas procedentes de Peñaranda de Bracamonte, partido judicial al que pertenecía la localidad, llegados ex profeso en dos camionetas, vestidos todos con camisas rojas y que desfilaron junto con sus camaradas de Mancera. Los manifestantes se dirigieron al ayuntamiento para presentar sus demandas a las autoridades. En ese momento se desató la violencia. No está del todo claro cómo empezó. La versión difundida más tarde por los socialistas apunta a que varios derechistas armados, incluyendo algunos patronos de la localidad, habían preparado una emboscada y dispararon contra los manifestantes a bocajarro. Pero otra, dada por uno de los derechistas heridos y a la vez autor de varios disparos, indica que las primeras detonaciones habrían salido de una parte de los manifestantes, un grupo que además había intentado asaltar la casa de un patrono. Sobre lo que no hay duda es el hecho de que, empezaran unos u otros, todos estaban armados, bien con navajas o bien con escopetas; y que antes de que empezara la violencia se habían producido intercambios de voces y amenazas verbales.83 Al igual que en otras muchas localidades, la tensión que se vivía esos días era máxima y el enfrentamiento entre los patronos y los campesinos socialistas podía pasar fácilmente de los insultos y amenazas a la violencia explícita. Los segundos estaban desafiando abiertamente la autoridad y el poder de los primeros, que habían pasado en pocas semanas de una situación ventajosa y cómplice con el poder a otra en la que se estaban invirtiendo las relaciones sociales y ellos se veían acosados y acorralados por la combinación de un nuevo poder local y la presión sindical.
Una vez empezaron los disparos, las consecuencias fueron terribles. En un pueblo tan pequeño, con tantas personas armadas y a sabiendas de que la Guardia Civil no tenía efectivos suficientes por toda la provincia para desplegar agentes que impidieran graves altercados durante las manifestaciones campesinas, lo que pasó no puede resultar extraño. Fuera una agresión premeditada de derechistas emboscados y armados, o fuera un acto defensivo de estos últimos como resultado de las amenazas o el intento de agresión de los socialistas, lo indudable es que, una vez iniciado el choque, sin ninguna presencia policial suficiente capaz de contenerlo, la violencia se tornó extrema. Tras los primeros disparos se produjo un tremendo alboroto y cayeron algunos manifestantes al suelo. Un niño de tres años, Arcadio Martín Jiménez, falleció por la herida de una bala que le alcanzó cuando estaba junto a su madre. Un obrero comunista llamado Filiberto Durán quedó en estado gravísimo, falleciendo pocas horas más tarde. Hubo al menos otros cinco heridos, uno de los cuales, un joven de dieciocho años, hijo de un médico de la localidad y de filiación derechista, quedó muy grave y fue intervenido en la capital, extrayéndosele una bala que había quedado alojada en uno de sus riñones. Este joven, como admitió ante la Policía, había realizado también disparos con su arma una vez iniciado el tiroteo y estando ya herido en el suelo. La violencia no concluyó ahí. Uno de los manifestantes izquierdistas, el socialista Santiago Nieto Ronco, arremetió contra una conocida mujer derechista de la localidad, Eleuteria Martínez Martínez, y la mató a puñaladas.
El balance de los sucesos de Mancera de Abajo fue de tres personas muertas y al menos cuatro heridas. Con independencia de las noticias «confusas» sobre el motivo del tiroteo, el Tribunal de Urgencia reunido a finales de mayo consideró probados dos delitos de homicidio y más de una veintena de desórdenes públicos y tenencia ilícita de armas. Condenó a doce años de prisión tanto al patrono agricultor Ángel Martínez Martínez (a) Cabezón, como al obrero socialista Santiago Nieto Ronco (a) Simonacas, por los homicidios de Filiberto Durán y Eleuteria Martínez, respectivamente. Además, el juez municipal de la localidad, Manuel Vicente González, que también era patrono, fue considerado culpable de tenencia ilícita de armas y de complicidad en la muerte de Filiberto, por lo que se le impuso una condena total de ocho años, once meses y doce días de cárcel. Del resto de procesados, siete patronos fueron condenados a tres años, dos meses y once días por los delitos de tenencia ilícita de armas y desorden público, y otros dieciséis paisanos a tres meses por desorden público.84
Lo ocurrido en Mancera de Abajo y la tensión posterior que se vivió en la sala del tribunal durante la vista oral ponen de manifiesto la agresividad con que se llegaron a plantear las diferencias entre los socialistas y los patronos agrícolas semanas después de las elecciones, en parte por el vuelco de la situación política local y la pérdida de poder de los segundos, pero también por el elevado tono de las exigencias planteadas en aquellas jornadas de huelga campesina. Otro de los desencadenantes de la violencia en el ámbito rural durante el mes de marzo fue el desafío que plantearon a las autoridades las incursiones ilegales en fincas privadas. Un caso extremo fue lo ocurrido en la localidad murciana de Cehegín a propósito de la tala y/o recogida ilegal de madera, una práctica que se extendió durante aquellas semanas como expresión palpable del propósito de forzar por la vía de los hechos las medidas de socialización de la propiedad agraria. El 9 de marzo, en un monte situado en ese término municipal, un grupo de socialistas fue sorprendido recogiendo leña ilegalmente. Se produjo una discusión con Juan Lorencio, el guardia jurado de la Comunidad de Labradores, que acabó disparando su carabina e hirió de gravedad a Diego Marín Noguera, que falleció al día siguiente.
Hasta ahí un episodio trágico, aunque no excepcional en esos días. Sin embargo, no quedó en un choque más con motivo del asalto a una propiedad privada y la reacción de un guarda jurado. Horas más tarde se desató la violencia tumultuaria en el pueblo como expresión de la venganza por la muerte de Diego, considerada por los socialistas locales como una víctima de la represión derechista amparada por los patronos de la localidad. Ya de noche, un grupo de obreros socialistas se presentaron frente a la casa del cura de la localidad, Manuel Rodríguez Maymón, al que consideraban uno de los instigadores y responsables de la violencia patronal. La versión de Gobernación señala que el religioso disparó contra ellos e hirió mortalmente al vecino Antonio Alejo Fernández, sin aclarar nada del contexto. El cura, sin embargo, alegó «legítima defensa» en su recurso judicial, argumentando que ese grupo de obreros se presentaron ante su casa y golpearon la puerta, amenazando con derribarla por la fuerza con un hacha. El caso es que, después de los disparos, los obreros asaltaron la casa y prendieron fuego a una iglesia próxima. Los episodios de violencia no terminaron en ese punto porque en las dos jornadas siguientes, tras los entierros de los fallecidos, se produjeron actos de violencia tumultuaria. Los guardias de Asalto evitaron que un grupo numeroso de manifestantes atacara un convento, aunque no ocurrió así en la sede del Círculo y bar de Acción Popular, que fueron presa de la ira de los manifestantes.
El párroco Rodríguez Maymón fue condenado por un delito de homicidio. No fue linchado gracias a la intervención de los guardias de Asalto, que llegaron cuando su casa ya estaba ardiendo. El gobernador civil, José Calderón Sama, que pronto sería sustituido y que se vio desbordado por numerosos problemas en la provincia, acusó abiertamente a las derechas de actos provocadores que explicaban esa violencia. Denunció «una campaña organizada por los enemigos de la República», que disponían de «gente armada» y dispuesta a cometer «los mayores excesos». Así pues, «los extremistas de derechas» habrían sido los responsables de sucesos tan trágicos como el de Cehegín. No en vano, en las próximas jornadas y en esta misma localidad, fueron detenidos unos cincuenta integrantes de Falange, incluido el jefe local. Y uno de los informes de Gobernación atribuía la violencia tumultuaria en esa villa murciana a «la persecución y los malos tratos de que ha sido objeto la clase trabajadora por parte de los Agentes de la Guardia Municipal, Guardia Civil, Guardias Rurales y elementos adinerados del pueblo».85
DOS PRESIDENTES
El estado del orden público no fue el único de los problemas del Gobierno de Azaña durante el mes de marzo y primeros días de abril, pero sí uno de los que más tensión provocó en la relación entre la mayoría y las oposiciones, así como en la complicada interlocución entre el Consejo de Ministros y el presidente de la República. El dietario de este último refleja el enfado creciente por la falta de comunicación del Gobierno con su oficina y lo que consideraba un problema gravísimo de incapacidad del Gabinete para afrontar la presión de sus socios extremistas en las calles. A su juicio, era patente la completa arbitrariedad por parte de numerosos gobernadores civiles y alcaldes, sin que el Gobierno fuera capaz de atajarla.
Había, sin duda, otros problemas que venían de atrás y que explicaban el desencuentro casi total entre Alcalá-Zamora y Azaña. La desconfianza personal, cuando no el desprecio, caracterizaban la relación entre ambos. El segundo creía que el presidente pretendía entrometerse en el Gobierno con un celo que no había demostrado con las derechas, y que buscaba, en última instancia, hacerlo caer. Alcalá-Zamora, sin embargo, se sentía ninguneado, consideraba que era un «deber inexcusable» exponer su opinión ante el Gobierno e incluso realizar una labor fiscalizadora en tanto que él era el único «freno» en un sistema político de «cámara única».86
En la segunda quincena de marzo saltaron chispas en el Consejo de Ministros. La bronca fue «terrible», a decir de Azaña, por cuanto Alcalá-Zamora estalló a propósito del comportamiento de algunas autoridades locales y provinciales, y más concretamente por lo sucedido a unos parientes suyos en la localidad de Alcaudete de la Jara, donde estos habían acabado en el calabozo a instancias del alcalde y ante la presión de las izquierdas.87
El talante con el que afrontaban los dos presidentes el problema del orden público era muy diferente. Azaña, aunque no negaba la gravedad de la situación en sus conversaciones privadas, le restaba importancia al asunto y tendía incluso a tratarlo con una superficialidad que, vista con perspectiva histórica, resulta chocante. El sábado 21 de marzo le contaba a su cuñado que había recibido la visita del «consorcio de la Banca Privada» y que estos le habían pedido «que hiciera algunas declaraciones sobre el orden público». Lejos de mostrar alguna preocupación, Azaña reconocía abiertamente haberles contestado lo siguiente: «no me daba la gana de hacer declaraciones sobre nada, y que debían dar cuarenta mil duros para los inundados de Sevilla, para impedir que quemaran algún Banco». De la misma forma, ironizaba en su correspondencia sobre los parientes de Alcalá-Zamora detenidos en Alcaudete de la Jara, considerando que el alcalde los había encarcelado para «tranquilizar a las masas».88
La actitud del presidente de la República era diametralmente opuesta. Se sentía arrinconado y era consciente de que, una vez abiertas las Cortes y reforzado el Gobierno por la confianza de la mayoría, su presidencia podía tener los días contados. En ese contexto, tachaba el problema del orden público de gravísimo. En su dietario, escribiendo a propósito de la ocupación ilegal de fincas y el comportamiento arbitrario de los alcaldes, se refirió nada menos que al «estado de guerra civil que se atraviesa». Consideraba que el Gobierno estaba siendo débil y negligente. Por eso, por ejemplo, el 18 de marzo se negó a firmar el decreto sustituyendo a algunos gobernadores cuestionados por su actuación en los días previos, alegando que Azaña debía hacerlo mediante una «franca y merecida destitución», especialmente en casos como el de Cádiz, pues no otra cosa «merecen los gobernadores a cuya vista se incendian las capitales y ciudades».89
Alcalá-Zamora estaba muy preocupado por el orden público. De hecho, esa era, junto con su posible salida de la presidencia, su única preocupación entre mediados de marzo y primeros de abril. Y no dudó en interpelar a Azaña con esta cuestión, llegando incluso a amenazarlo veladamente: el Gabinete dependía de su benevolencia porque, mientras no se constituyeran formalmente las Cortes, no contaba con otra confianza que la suya. Ya el 20 de marzo volvió a la carga con el presidente del Consejo advirtiéndole de que no podía mantenerse la convocatoria de elecciones municipales si seguía vigente la suspensión de garantías y, sobre todo, si no se daban las condiciones «naturales y humanas para la vida y derechos de todos». El problema, una vez más, era el estado de agitación en las calles y el arrinconamiento de las libertades civiles y los derechos de propiedad. Pero la crítica se hizo abiertamente explícita y adquirió un durísimo tono en el Consejo de Ministros del día 2 de abril. A esta reunión llegó Alcalá-Zamora dispuesto a explayarse sobre diversos temas y convencido de que el Ministerio de la Gobernación no estaba garantizando el Estado de derecho. Días antes hacía este durísimo balance:
¡La inquietud crece y se extiende a todos los órdenes, singularmente al económico, con intensidad y pánico extraordinario! Las gentes escapan del campo a las ciudades, de estas a las capitales de provincias, y de las últimas a Madrid, donde las recomendaciones más apremiantes se piden ya para obtener pasaportes que permitan marcharse al extranjero […]90
Por fin, el 2 de abril el Gobierno proporcionaba a Alcalá-Zamora noticias del orden público. Este las consideró «alarmantes» y escuchó con preocupación que Azaña mantenía la convocatoria de elecciones municipales para el 14 de ese mismo mes. Cuando el presidente del Consejo concluyó su informe –y lo hizo explicando que, al día siguiente, tras la constitución de las Cortes, iba a hacer una extensa declaración parlamentaria–, Alcalá-Zamora tomó la palabra. Ni el momento ni la relación que tenía con el Gabinete eran los mejores. Su larga y enrevesada oratoria, pero, sobre todo, la crítica explícita que planteó sobre la política de Gobernación y la falta de determinación del Ejecutivo con sus socios de la izquierda obrera, provocaron un incendio. La «escena» fue «tremenda», como desvelaría horas más tarde Azaña en una carta a su cuñado. La intervención interminable de Alcalá-Zamora –«dos horas» atacando a «todos», a decir de Azaña– provocó la ira del presidente del Consejo, que consideró que aquel intentaba hacer dimitir al Gobierno y provocar una crisis antes de que las Cortes se constituyeran y, tal y como apuntaban los rumores, le destituyeran. Al terminar el Consejo, Azaña resumió a los periodistas lo ocurrido: «Muchas palabras y pocas cosas».91
El gran protagonista de ese definitivo e irreversible rifirrafe entre los dos presidentes era la violencia que se vivía en algunas localidades del país y que, horas antes, había hecho acto de presencia en la provincia de Sevilla.92 Aunque escrita horas más tarde, esta frase en el dietario de Alcalá-Zamora revela la dureza de la crítica con que aquel arremetió contra el Gobierno: «para mí la tremenda gravedad […] del pánico y momento por el que atraviesa España, descansa en que contrastando con la importancia práctica de los distintos grados territoriales y jerárquicos de la vida nacional, lo mejor con mucho es el Gobierno, cuya acción apenas si se siente más que en Madrid». Los gobernadores le parecían incapaces y atemorizados, cuando no sectarios, mientras que «las deficiencias de esa autoridad» se agravaba «en los pueblos» por mor de algunos alcaldes que se comportaban como delincuentes. Pero además, Alcalá-Zamora acusó indirectamente a Azaña de aprovecharse de ese clima de desorden para desarrollar unas elecciones municipales que, a su juicio, habrían de expulsar a las oposiciones de las instituciones: aquel 12 de abril sería «una fecha de odio, espanto y descomposición nacional», en la que se abstendrían «las oposiciones más fuertes» y otras no podrían «concurrir» por el «régimen de terror tumultuario» en el que muchas personas estaban «privadas del derecho de propiedad y domicilio» e incluso veían «amenazado aún el de la vida».93
A la durísima intervención de Alcalá-Zamora respondió Azaña de forma similar en cuanto al tono y el fondo, acusando al presidente de hacer oposición al Gabinete en vez de respetar su papel institucional. Significativamente, no negó la gravedad del problema del orden público. Todavía no se había decidido a una suspensión de la convocatoria de elecciones municipales –lo haría horas más tarde–, pero Azaña se sentía presionado por lo que consideraba «una situación de pánico» que, en privado, calificaba de estúpida, en tanto que las «izquierdas temían cada noche un golpe militar» y las «derechas creían que el soviet estaba a la vista».94
En las horas posteriores a ese Consejo del 2 de abril Azaña terminó de convencerse de que era mejor apoyar la destitución parlamentaria de Alcalá-Zamora. De hecho, sin su apoyo no habría tenido éxito la iniciativa parlamentaria presentada al día siguiente por el socialista Indalecio Prieto, a la que ya se ha hecho referencia más arriba, para destituir al presidente. Se invocaba el artículo 81 de la Constitución, que permitía cuestionar la validez de la segunda disolución de las Cortes –la de enero de 1936– y destituir al presidente sólo por mayoría absoluta. De este modo se sorteaba el procedimiento más directo pero complicado del artículo 82, que exigía la mayoría reforzada de tres quintos de la Cámara. Lo paradójico de la situación es que la misma mayoría que se había hecho con el control del Parlamento y del Gobierno gracias a la última disolución y la convocatoria de elecciones en enero de 1936, forzara ahora la destitución del presidente por haberles abierto la puerta a la victoria. Sin embargo, las relaciones entre Azaña y Alcalá-Zamora habían llegado a un punto de no retorno. 95
Los rumores de que el presidente podía ser respaldado por un pronunciamiento militar para impedir su destitución parlamentaria estuvieron al orden del día. Alcalá-Zamora tachó de «golpe de Estado parlamentario» el procedimiento utilizado para destituirlo, acusando a la mayoría de obrar ilegalmente. No obstante, no quiso seguir el camino que le sugirieron algunos conocidos, como el expresidente del Consejo de Ministros, Joaquín Chapaprieta, quien en esas horas le dijo que, si estaba seguro de contar con el respaldo del Ejército, debía hacer uso de su prerrogativa y hacer caer al gobierno, poniendo en su lugar a otro que se aplicara en el mantenimiento del orden y garantizara la igualdad ante la ley. También se negó «en absoluto» a una maniobra similar que le habría pedido horas más tarde un «coronel del Estado Mayor», que, «vestido de uniforme», acudió a visitarlo para pedirle que «en nombre del Ejército» diera una «respuesta al golpe de Estado de la Cámara».96
Finalmente, Alcalá-Zamora fue destituido tras una larga e histórica sesión de las Cortes el 7 de abril. Se le invitó informalmente a dimitir antes de la votación, pero se negó. «La emoción en el hemiciclo fue extraordinaria.» La tribuna pública estaba repleta de público. Después de siete horas y veinte minutos, con numerosas interrupciones de por medio, una mayoría de 238 votos sobre un total de 417, formada por todos los grupos de izquierda, respaldó el argumento esgrimido por el socialista Prieto de que la disolución de enero de 1936 no sólo era la segunda ordinaria, sino que era injustificada porque, entre otras razones, debería haberse producido antes. Las derechas abandonaron la Cámara en el momento de la votación, aunque antes Gil-Robles explicó su posición contraria a la actuación de Alcalá-Zamora. De este modo, el mismo presidente que había hecho posible el regreso al poder de la izquierda se veía ahora recompensado con un humillante cese promovido por los benefactores de esa disolución.97
Durante el tenso Consejo de Ministros del 2 de abril Azaña reconoció la persistencia de la violencia en las calles. No obstante, aprovechó la vigencia de la censura y el control de los medios para asegurarse de que la prensa reiteraba el habitual discurso de que reinaba la normalidad en toda España. El día 10, con Alcalá-Zamora fuera de juego, el líder republicano recuperaba el pulso. Aunque «de vez en cuando nos queman algo», le decía a su cuñado, «ahora estamos tranquilos». Y se vanagloriaba porque seguían «destituyendo peces gordos». Sólo le quitaba el sueño «el araquistainismo», es decir, el papel de la izquierda caballerista que estaba «envenenando al Partido Socialista» y podía, en su opinión, conducir a una «ruptura» del Frente Popular.98
Con todo, a punto de cumplirse el primer lustro de vida de la República, la seguridad y tranquilidad en las calles estaba lejos de ser una realidad. Lo reconoció el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, al comentar una entrevista con Gil-Robles, que fue a verle tras el cese de Alcalá-Zamora y su ascenso a presidente interino de la República. El antiguo lerrouxista, ahora aliado de Azaña y representante del sector más templado de la izquierda gubernamental, dio por bueno el principal de los argumentos esgrimido por el líder derechista para pedir un cambio en los modos de gobierno: le pareció un «hecho cierto» tanto «la inseguridad pública» como «la lenidad gubernativa en castigo de los núcleos desmandados».99
UN ANIVERSARIO ENSANGRENTADO
El mismo Martínez Barrio escribiría años más tarde que «el drama de cada día, y a veces de cada hora» en esas semanas fue, entre otros episodios, la «colisión violenta con los enemigos políticos».100 Esto se puso de manifiesto en Madrid a mediados de abril. La tranquilidad de la que presumía Azaña el 10 de abril se esfumó de repente, con graves consecuencias para el devenir político de la primavera. El día 14, quinto aniversario de la proclamación de la República, se realizaron celebraciones por toda España. En algunas ciudades, como Guadalajara, Jerez de la Frontera, Tarragona, Segovia o Bilbao, se produjeron incidentes de diversa gravedad. En otras dos, Oviedo y Zaragoza, las colisiones entre adversarios políticos y las cargas de la fuerza pública produjeron tres heridos en cada caso. Y en Vitoria un izquierdista falleció durante el desfile, en el que hubo diversos incidentes.101 Con todo, el suceso más trágico y el de mayor repercusión política ocurrió en la capital de la República.
Sobre las once de la mañana todo estaba listo en la tribuna presidencial situada en el paseo de la Castellana, muy cerca de la actual plaza de Colón. Además de Azaña, el ministro de la Guerra, Carlos Masquelet, y casi todo el Gobierno, estaba presente Martínez Barrio, representando a la más alta magistratura de la República. Los acompañaban las autoridades locales y provinciales y los principales altos mandos del Ejército, la Guardia Civil y el cuerpo de Carabineros. Aunque un fuerte dispositivo de la Guardia de Asalto había tomado posiciones alrededor de la tribuna, llamaba la atención que, tratándose de un acto oficial, hubiera también una «masiva presencia» de jóvenes socialistas y comunistas uniformados. Los primeros compases de la parada se desarrollaron con normalidad, en medio de una intensa lluvia. Pero cuando apenas había comenzado el desfile un falangista «acérrimo» llamado Isidoro Ojeda Estefanía lanzó una traca de petardos detrás de la tribuna presidencial, provocando una pequeña estampida y varios minutos de pánico, tensión e incertidumbre. El autor del atentado, que diría haber actuado por indicación del extremista Juan Antonio Ansaldo y que parecía estar borracho, fue detenido y la tranquilidad se restableció.102
El desfile continuó, pero no quedó ahí el susto. Minutos más tarde se produjo un suceso más grave, justo cuando los efectivos de la Guardia Civil, en traje de gala, desfilaban por la zona donde estaba instalada la tribuna presidencial. Se escucharon entonces gritos que ensalzaban a los revolucionarios de 1934 y que, por consiguiente, iban destinados contra la Benemérita. Como reconocería el propio Azaña, suponían una provocación y una afrenta peligrosa que mostraba la imprudencia de los jóvenes izquierdistas.103 Un oficial del cuerpo, el alférez Anastasio de los Reyes, que no desfilaba, pero que estaba presente junto con otros compañeros, todos ellos de paisano y pertenecientes al Parque Móvil de la Guardia Civil, se vio inmerso en una colisión con los alborotadores. En un primer momento estos se marcharon, pero al poco regresaron e iniciaron un tiroteo que acabó con la vida del alférez. También cayeron heridos al suelo otros dos guardias, uno de ellos muy grave, y otros tres civiles. Uno de estos últimos, Benedicto Montes, recibió un tiro por la espalda y murió horas después en la sala de operaciones. La información que circuló después de estos sucesos resultó algo confusa, pero parece que tras el primer tiroteo también se pudo producir un enfrentamiento entre los guardias civiles que iban de paisano y algunos guardias de Asalto, incluida una agresión de estos últimos a uno de los compañeros heridos del alférez, al que habrían confundido con un falangista.104
La muerte violenta de Anastasio de los Reyes no fue planificada, pero la bronca y el uso de armas de fuego durante la celebración no pudo sorprender a muchos de los presentes. A la luz de los numerosos choques que se estaban viviendo entre derechistas e izquierdistas, no era descabellado suponer que durante el desfile militar cualquier provocación o conflicto desembocara en violencia armada. De hecho, una vez acabado se produjeron más enfrentamientos. Primero, con motivo de una manifestación no autorizada de jóvenes izquierdistas, que acabó con varias detenciones; y, después, por culpa de una concentración, también ilegal, de falangistas. Además, llovía sobre mojado en un Madrid en el que pocas horas antes había sido asesinado por terroristas falangistas el magistrado Manuel Pedregal, como ya se vio más arriba.
Lo peor, sin embargo, no ocurrió el día 14 de abril sino en las siguientes 48 horas, especialmente durante el entierro del alférez De los Reyes. Las fuentes socialistas lo consideraron un derechista más, aunque su hijo negó que perteneciera a ningún partido político. No obstante, esto importó poco porque su sepelio se convirtió en una manifestación protagonizada por oficiales de la Guardia Civil que desafiaron abiertamente las órdenes de sus superiores, acompañados por simpatizantes y líderes de las derechas antirrepublicanas que instrumentalizaron políticamente el acto. La muerte del alférez reveló públicamente el profundo malestar de una parte de los mandos de la Guardia Civil con las autoridades republicanas, así como su complicidad con los partidos conservadores, incluida la CEDA, que aprovecharon el fatal desenlace para exteriorizar su protesta por lo que consideraban una agresión de la extrema izquierda contra la Benemérita y un ejemplo de cómo los revolucionarios campaban a sus anchas por las calles y se infiltraban en los cuerpos policiales, haciendo además abierta apología de la revolución de octubre y ensalzando la Rusia bolchevique.105
El sepelio de De los Reyes, que había muerto con 55 años, se convirtió en un grave problema de orden público. El Gobierno intentó evitarlo, aunque sus decisiones fueron contraproducentes y estimularon la movilización de la derecha radical. Las autoridades y el máximo responsable de la Guardia Civil, el general Sebastián Pozas, previendo graves incidentes y teniendo muy presente lo sucedido un mes antes tras la muerte del agente Gisbert, quisieron evitar que el entierro se convirtiera en una manifestación y dieron órdenes de instalar la capilla ardiente directamente en el cementerio. Pero una rebelión de varios oficiales, con el teniente coronel Florentino González Vallés al frente, lo impidió y logró que aquella se instalara en el Parque Móvil, donde luego se desobedecieron las órdenes del Gobierno sobre la hora del entierro. Finalmente, el día 16 el cortejo fúnebre salió del cuartel de Bellas Artes, donde se congregaron cientos de miembros de la Guardia Civil y militares retirados, además de una gran cantidad de público afín a las derechas y no pocos falangistas y tradicionalistas predispuestos a lo peor. Durante el recorrido, que incumplió el itinerario establecido por las autoridades, sucedieron graves episodios de violencia. El dispositivo policial preparado por Gobernación no sirvió para impedir que pistoleros de izquierdas colocados en diversos puntos del recorrido tirotearan a los participantes en el cortejo y estos respondieran con sus armas, como si el imperio de la ley hubiera desaparecido de las calles de Madrid durante esa tarde. Fue tal el bochornoso espectáculo que, durante varios tramos del recorrido, los manifestantes, incluidos destacados políticos conservadores, acompañaron al féretro y a la familia del alférez De los Reyes con sus armas desenfundadas, «llevando todos las pistolas en mano». Mientras, los guardias civiles que circulaban en camionetas apuntaban con sus metralletas hacia los balcones o las azoteas. La tensión fue tan grande que, al acabar el cortejo, a la altura de la plaza de la Independencia, una parte de los asistentes, con especial protagonismo de los falangistas, intentaron dirigirse hacia la sede de las Cortes, en un improvisado intento de capitalizar el descontento para poner contra las cuerdas al Gobierno. Un amplio dispositivo de la guardia de Asalto los disuadió.106
La agitación que se vivió en las calles de Madrid llegó al Congreso de los Diputados y provocó un nuevo y agrio enfrentamiento entre el Gobierno y las oposiciones. Entre la izquierda radical circularon rumores, que también se propagaron entre los diputados, de que una parte de la Guardia Civil estaba dispuesta a subvertir el orden y asaltar las Cortes. No obstante, la relación entre los líderes republicanos y los socialistas se enturbió por las consecuencias del ataque protagonizado por los jóvenes izquierdistas contra la Benemérita durante el desfile y el posterior y abierto desafío de una parte de los oficiales de ese cuerpo a las órdenes cursadas por su jefe, el general Pozas. Si a Azaña le inquietaba el impacto del creciente malestar dentro de la Guardia Civil, los líderes socialistas insistieron en que los únicos culpables de la violencia eran los falangistas.
El balance del fuego cruzado y las agresiones durante el sepelio fue terrible, con un total de seis muertos y decenas de heridos. Para el socialismo caballerista, los «fascistas» habían provocado «graves incidentes».107 También una parte de la izquierda republicana atribuyó el inicio de los tiroteos a las provocaciones fascistas, considerando que los primeros disparos contra la comitiva fúnebre habrían partido de la casa de un derechista.108 Sumado a esto el rumor de que podía producirse un golpe de Estado y que los manifestantes, acompañados por guardias civiles, podían tomar el Congreso, se creó un clima de reacción antifascista que puso contra las cuerdas al Gobierno y que explica, en parte, que los republicanos no condenaran públicamente la violencia de los jóvenes izquierdistas. Los anarquistas llamaron a la huelga general en la capital. Los socialistas no los secundaron, pero finalmente se produjo un paro casi total y la izquierda obrera aprovechó la ocasión para presionar a Azaña. Una nota publicada por la Casa del Pueblo de Madrid, firmada por la «Agrupación Socialista Madrileña, el Radio Comunista y el Comité Local de Unificación de Juventudes», dejando bien claro que actuaban «en perfecta unanimidad de criterio», mostró «la honda indignación producida en la clase obrera madrileña por los ignominiosos desmanes fascistas de los últimos días». Reclamaban al Gobierno «medidas adecuadas e inmediatas» y, lo más importante, censuraban su falta de determinación hasta el momento. Por eso exigían que se rectificase «la política de excesiva contemplación practicada hasta aquí» y prometían una «actitud alerta y vigilante», asegurando, en tono claramente amenazante, que estaban «resueltamente decididas a recurrir a cuantos medios fuesen precisos para impedir toda nueva actividad agresiva de los elementos fascistas»; todo esto mientras llamaban a la unidad del proletariado y al cumplimiento íntegro del programa del Frente Popular.109
Sin duda, los falangistas y otros individuos de la derecha radical fueron responsables de desafiar abiertamente la legalidad. Y no era menos cierto que algunos oficiales de la Guardia Civil habían cometido graves delitos de insubordinación. No obstante, la sobreactuación de la izquierda obrera madrileña, amparada en un relato antifascista que reforzaba la unidad obrera, pero dejaba en evidencia al Gobierno, ocultaba que durante el entierro del alférez De los Reyes diversos grupos de pistoleros izquierdistas habían campado a sus anchas. Es más, tras esas horas había quedado confirmado que algunos agentes de las fuerzas de Asalto madrileñas se guiaban por criterios partidistas. La Policía no fue en absoluto responsable de la violencia desatada entre las izquierdas y los derechistas que participaban en el sepelio, viéndose claramente desbordada y recogiendo víctimas de gravedad entre sus efectivos. Pero eso no oculta algo llamativo: uno de los heridos de bala más graves, el joven tradicionalista José Luis Llaguno Acha, que participaba en una de las manifestaciones ilegales inmediatamente después del sepelio, fue causado por la intervención desproporcionada de un destacamento de los guardias de Asalto dirigido por el teniente José Castillo. Este último, al que los falangistas iban a colocar en su diana a partir de aquel día, era un destacado instructor de las milicias juveniles de los socialistas que había sido amnistiado en febrero de 1936, librándose así de la condena que le había sido impuesta por su participación en la revolución de octubre de 1934.
Más de una treintena de heridos y cientos de detenidos, la mayoría derechistas, fue el balance de una jornada que obligó a Azaña a reconsiderar su percepción de que la normalidad regresaba poco a poco a las calles coincidiendo con la destitución de Alcalá-Zamora y la apertura de las Cortes. La izquierda obrera aprovechó para presionar al Ejecutivo a favor de una vuelta de tuerca en la ofensiva contra el fascismo. Pero también se puso de manifiesto, dada la rápida movilización de jóvenes socialistas armados que tuvo lugar esa tarde, que, entre los caballeristas, los comunistas y los anarquistas se desconfiaba abiertamente de la Guardia Civil y se consideraba que habían sido las JSU y los libertarios quienes de verdad habían mostrado determinación y fortaleza para enfrentarse al fascismo madrileño. El Gobierno pudo respirar tranquilo porque contaba con varios cientos de guardias de Asalto preparados para impedir cualquier posible tentativa de ocupación del Congreso. No obstante, una vez más respondió a la violencia vivida en las calles de Madrid dando por bueno algo que no respondía a la realidad: la única amenaza grave para la República procedía de un genérico «fascismo».
El Consejo de Ministros se reunió un día después del entierro de Anastasio de los Reyes. Las conclusiones que hizo públicas no dejaban espacio para la duda: sus «informes» indicaban que «todo fue producido por haberse desobedecido las órdenes cursadas por el Ministerio de la Gobernación, en relación con el itinerario que el cortejo había de seguir. Los que dirigían la manifestación cambiaron a su antojo ese itinerario». Los «servicios de vigilancia y protección» establecidos por la Dirección General de Seguridad habrían evitado la violencia si se hubiera respetado la ruta marcada por las autoridades. Además, «informes fidedignos» aseguraban que en la «manifestación hubo numerosos jefes y oficiales, a los que se sumaron extensos núcleos fascistas que no se portaron con la corrección obligada». El Gobierno sólo hizo autocrítica cuando reconoció que, por «parte del elemento oficial que asistía al acto», es decir, la representación de las autoridades, «hubo también un exceso de nerviosismo, que en buena parte contribuyó a que se produjeran los incidentes». Por consiguiente, la violencia, a decir del Gobierno, había sido el resultado de la insubordinación de los mandos de la Guardia Civil que habían desafiado las órdenes de las autoridades sobre el horario y recorrido del sepelio. Públicamente, por tanto, no hubo una condena explícita de la violencia desatada por los pistoleros de izquierdas que se enfrentaron a los derechistas durante la «fúnebre manifestación». No negaron su existencia, pero quedaba disculpada como resultado de la provocación e insensatez de las derechas.110
No obstante, el Gobierno no pudo evitar verse afectado por la ola expansiva de la violencia y el nerviosismo vivido en Madrid. Azaña sabía desde tiempo atrás que los días de su ministro de la Gobernación estaban contados. Amós Salvador, que se mostraba sobrepasado por la presión de los desórdenes y con la salud resentida, le había trasladado ya que no quería seguir en el puesto. El presidente del Consejo tampoco se engañaba. En privado no ocultaba lo que jamás llegó a reconocer en público, esto es, que el titular de la Gobernación le había presentado la dimisión a finales de marzo porque estaba «abrumado». Azaña admitió en una carta privada que Amós Salvador estaba falto de «ánimos» e «iniciativas» y que el «lío que tiene encima es más que regular».111
Para lío, en todo caso, el que se encontró aquel ministro dimisionario y débil con motivo de la celebración del 14 de abril. Los rumores se centraron primero en el director general de Seguridad, que había sido la máxima autoridad del Gobierno presente en el cortejo fúnebre. La prensa publicó que Alonso Mallol había presentado su dimisión, pero Azaña lo desmintió en los pasillos del Congreso. El que no sobrevivió a aquellas jornadas fue el ministro. Para cerrar aquella crisis se decidió que el titular de Obras Públicas, Santiago Casares Quiroga, se hiciera cargo interinamente de Gobernación.112 Era un hombre de la plena confianza del presidente y a quien este consideraba como uno de sus mejores ministros en el Gabinete formado el 20 de febrero. Se había ganado fama de duro en su desempeño en Gobernación durante el primer bienio. Bestia negra de las derechas, que le atribuían una aplicación sectaria de la Ley de Defensa de la República durante ese período, Casares tenía la determinación y el carácter que habían faltado a su predecesor. Azaña parecía dar cumplida cuenta de las demandas de la izquierda obrera madrileña cuando le habían advertido sobre las consecuencias de la «falta de determinación» contra los fascistas en la política gubernativa seguida hasta el momento.
La insubordinación de algunos oficiales después de la muerte de Gisbert, sumada a los posibles preparativos de un golpe de Estado para los días del aniversario de la República, y todo esto coincidiendo con los rumores sobre el ofrecimiento de los militares a Alcalá-Zamora para abortar su destitución, era algo que el Gobierno no podía pasar por alto. Y no sólo por la presión de su izquierda, sino porque su autoridad había sido puesta en entredicho como enseguida se vería en el tenso debate parlamentario de los días 16 y 17. La presencia en el cortejo fúnebre de Anastasio de los Reyes del inspector jefe de la Guardia Civil, general Pozas, del coronel jefe de las fuerzas de Seguridad de Madrid, Ildefonso Puigdengolas, y la del director general de Seguridad, Alonso Mallol, no había impedido que el acto se convirtiera en un abierto desafío al Gobierno aun antes de que se produjeran los tiroteos, al desobedecerse las órdenes sobre la instalación de la capilla ardiente, el horario y el recorrido. Desde el punto de vista gubernamental no resulta extraño, por tanto, que tras esa trágica jornada se acordara la destitución de algunos militares, especialmente varios oficiales de la Guardia Civil, empezando por el insubordinado teniente coronel Florentino González Vallés, que fue arrestado y recluido en la prisión militar de Guadalajara.113
Como consecuencia de esos sucesos, el Gobierno llevó a las Cortes la prórroga del estado de alarma por otros treinta días más y anunció «la disolución de todas las Ligas fascistas y organizaciones de tipo análogo», que fueron «declaradas ilegales». No obstante, el cierre de las sedes de Falange y la detención de sus afiliados era algo que venía haciéndose desde semanas atrás, mientras que la prometida «disolución» de los grupos fascistas dependía más de los jueces que del Ejecutivo. Con todo, la respuesta inmediata más importante fue la presentación en las Cortes de un proyecto de ley urgente con el que se pretendía atajar inmediatamente lo que se consideraba como un manifiesto y activo antirrepublicanismo en algunos sectores del Ejército. El objetivo fueron los militares afectados por la Ley de retiros de Azaña de 1931. Según la nota emitida por el Gobierno el día 17, era «inaplazable la necesidad de adoptar medidas […] para eliminar la eficacia de su intervención en las perturbaciones y asegurar de ese modo no sólo la tranquilidad, sino la disciplina en los elementos armados». El proyecto de ley, que se presentó en el Congreso esa misma tarde, recogía la pérdida del «derecho al percibo de haberes pasivos, al uso de uniforme y a las demás ventajas que les concedan aquellas Leyes», cuando esos militares retirados «pertenezcan a Ligas, Asociaciones u organismos ilegales, o contribuyan a su sostenimiento; cuando tomen parte en actos de los que resulten perturbaciones de orden público o se dirijan a perturbarlo, o cuando favorezcan con actos personales, públicos o clandestinos, las propagandas o manejos contrarios al régimen republicano». La motivación estaba muy clara. El Consejo de Ministros consideraba que había «muchos elementos en el Ejército, en la Guardia Civil y en los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad» que «no actúan con la adhesión y con el entusiasmo que les impone a unos el uniforme y a otros la significación de su propio cargo».114
NADIE QUIERE PRESIDIR UNA GUERRA CIVIL
El proyecto fue debatido en una larga sesión el día 18 de abril y aprobado en la madrugada del día 19, lo que mostraba la urgencia y determinación del Gobierno con este asunto. Las oposiciones se preguntaron por el motivo que llevaba a una regulación punitiva específica, habida cuenta de que en la legislación penal ya había recursos para proceder contra quienes infringieran las normas. Lo tacharon de anticonstitucional, asegurando que se estaba violando el derecho de todo funcionario a no ser separado de su puesto sin las garantías formales correspondientes. Esto era interpretable porque el proyecto planteaba la existencia de un recurso de alzada que los interesados podrían presentar ante el Consejo de Ministros, si bien era cierto que la resolución de aquel quedaba al albur de la amplia discrecionalidad del ministro de la Gobernación. En todo caso, quienes apoyaron el proyecto defendieron su constitucionalidad, aun reconociendo, como explicó un diputado de UR, que se trataba de una «ley especial, una ley excepcional», pensada para «robustece[r] los poderes del Gobierno» en un momento en el que no se podía consentir que algunos militares retirados siguieran «boicoteando y combatiendo a la República con procedimientos arteros y criminales».115
El Gobierno quiso transmitir determinación en su respuesta a la violencia vivida durante las celebraciones del 14 de abril. Y no sólo en Madrid, pues los problemas entre izquierdistas y elementos del Ejército o la Guardia Civil se reprodujeron por otros lugares. Pero esa determinación iba unida a una interpretación parcial de lo ocurrido: a pesar de que algunos individuos de las izquierdas pudieran haberse excedido en sus acciones, estas habían sido reactivas, fruto de provocaciones previas; así, el principal foco de la violencia y, por consiguiente, el riesgo para el régimen que había que atajar de una vez por todas, era la violencia fascista y sus prolongaciones en el comportamiento de algunos militares y guardias civiles. Esta postura se puso de manifiesto durante un intenso, bronco y largo debate parlamentario.
Azaña hizo una larga e interesante intervención inicial para presentar su plan de gobierno y, sobre todo, reafirmar tanto la vigencia del «programa de nuestra coalición de izquierdas» como el propósito del Ejecutivo de cumplir los compromisos de recuperación de la República del 14 de abril y gobernar desde la perspectiva de los republicanos. El grueso de su parlamento se extendió sobre consideraciones generales de política económica. Anunció también algunas reformas políticas, como la del sistema electoral o la forma de elección del presidente del Tribunal Supremo. Y prometió, en respuesta a la presión de sus socios de la izquierda obrera, una política de «reparaciones y sanciones» que empezando por la amnistía ya declarada continuaría en la «depuración de abusos y extralimitaciones». No obstante, a diferencia de los socialistas y, sobre todo, los comunistas, el presidente dejó claro que esos abusos, referidos fundamentalmente a la represión posterior a octubre de 1934, tendrían consecuencias, no porque una mayoría política o social así lo decidiera, sino cuando hubieran sido comprobados por «los órganos adecuados del Poder». Es decir, la última palabra la tendrían los tribunales de Justicia.
Sólo al final de su intervención, Azaña hizo una breve consideración sobre la violencia, como si quisiera evitar que el ambiente en el exterior, la excitación que reinaba en las calles de Madrid y había llegado hasta la Cámara, con el socialismo caballerista presionando para atajar de raíz la ofensiva fascista, estropeara la presentación del programa gubernamental. No era el momento para servir en bandeja a las derechas un posible enfrentamiento entre la izquierda republicana y sus socios parlamentarios. Azaña hizo primero una declaración de principios extraña en boca de un responsable del Gobierno. Como si la violencia fuera algo genético de una supuesta raza española y él fuera simplemente un intelectual, en vez del jefe del Ejecutivo con todos los resortes del poder a su disposición, especuló sobre lo arraigada que estaba la «violencia física» en «el carácter español» y la necesidad de que los españoles dejaran «de fusilarse unos a otros». Dicho esto, terminó con una advertencia a las derechas: no tenía intención de «presidir una guerra civil», pero si «alguien la provoca[ba]», el Estado se defendería tanto con las «instituciones normales» como, «si hiciera falta», con disposiciones especiales.116
Seguramente, Azaña no contaba con que el debate sobre la violencia se ventilara con esa breve declaración de intenciones. Por eso reservó sus principales argumentos para el turno de réplica, si bien no pudo evitar que la tensión vivida en las calles se trasladara a la Cámara. Enseguida vio cómo las oposiciones y sus socios del PSOE y el PCE se enzarzaban en un debate que, especialmente durante la intervención del diputado monárquico José Calvo Sotelo, alcanzó un grado de violencia verbal inasumible en un contexto democrático de pluralismo y tolerancia. Llegaron a escucharse frases que justificaban la eliminación física del adversario y algunos diputados, sobre todo comunistas, aunque también algún socialista como la extremista Margarita Nelken, pidieron mucho más de lo que el Gobierno estaba dispuesto a conceder en términos de reparaciones. Por ejemplo, cuando defendieron explícitamente –en palabras de la comunista Dolores Ibárruri– «arrastrar a los asesinos» de Asturias o encarcelar a los líderes del segundo bienio, empezando por Lerroux y Gil-Robles. Fue en aquella sesión cuando el líder de los comunistas, José Díaz Ramos, afirmó que no podía «asegurar cómo va a morir el señor Gil-Robles, pero sí puedo afirmar que si se cumple la justicia del pueblo morirá con los zapatos puestos», mientras algún otro diputado de la izquierda, en medio de una bronca monumental, aseguraba que moriría en «la horca», e Ibárruri añadía más leña al fuego al insistir en tono jocoso que si les molestaba que fuera a morir con zapatos, «le pondremos las botas.»117
Los dos principales líderes de la oposición, Calvo Sotelo y luego Gil-Robles, dedicaron buena parte de su intervención al problema del orden público. Fueron dos intervenciones muy diferentes, aun cuando compartieran un mismo punto de vista crítico sobre la inactividad deliberada del Gobierno para hacer cumplir la ley. El primero se lanzó a la yugular de Azaña para, con datos y ejemplos concretos, demostrar que tras dos meses en el Gobierno «la garantía de la vida es en la calle una cosa inexistente». Desde una posición anticomunista explícita, se condujo entre numerosas interrupciones, con el firme y claro deseo de mostrar que la República estaba desembocando en eso que la derecha antiliberal llamaba «la disolución social». Se centró en el «desorden» y denunció que incluso fuera de España se sabía abiertamente que la extrema izquierda española se estaba adueñando de las calles ante la pasividad del Gobierno. Podía parecer que a Calvo Sotelo le preocupaba el Estado de derecho republicano, pero su objetivo fundamental era poner de manifiesto que Azaña no iba a ser capaz de «cerrar el paso a los intentos comunistas» y que todo eso iba a facilitar que el socialismo revolucionario y el comunismo acabaran conquistando el poder. Crecido por la bronca y las constantes interpelaciones e insultos de los diputados izquierdistas, el líder monárquico se mostró desafiante y hurgó en la herida de las relaciones entre el Ejecutivo y el Ejército, a sabiendas de que ese flanco también contribuía a enturbiar el pacto entre los republicanos y los socialistas. No obstante, sus datos sobre la violencia, que quedaron anexados al Diario de Sesiones, no fueron cuestionados por ningún diputado ministerial. El jefe de los monárquicos contabilizó 345 heridos y 74 muertos entre el 16 de febrero y el 2 de abril.118
Nuestra propia investigación demuestra que se quedó corto, pues desde el inicio del recuento electoral, el día 17 de febrero, hasta el 2 de abril, se han podido constatar 345 episodios violentos en los que se recogieron 737 víctimas, de las que 177 fueron mortales. No obstante, lo relevante de los datos presentados por Calvo Sotelo no es tanto el aspecto cuantitativo como el hecho de que ese abultado listado de agresiones, enfrentamientos, incendios, asaltos y motines que detalló debieron de producir un impacto notable en la opinión conservadora. No en vano, lo debatido en las Cortes y publicado en el Diario de Sesiones no podía censurarse y la prensa afín a las derechas pudo reproducirlo a grandes columnas.
Gil-Robles, en abierto contraste con el líder monárquico, optó por un discurso moderado en las formas, anunciando que pronunciaría «palabras serenas» tras el ambiente de «pasión» vivido durante el parlamento de Calvo Sotelo. Ofreció a Azaña sus votos para una política de redistribución de la riqueza, recordó que su grupo había optado desde el principio del régimen por el posibilismo legalista, y condenó la violencia, «venga de donde venga». No obstante, también él quiso, aunque con formas muy distintas, forzar al Gobierno a criticar el comportamiento violento de sus socios parlamentarios y buscó, con su ofrecimiento, debilitar la cohesión de la coalición de izquierdas que Azaña acababa de reafirmar. El líder cedista denunció abiertamente que el Gobierno no había «sabido cumplir su deber frente a los grupos que se han mantenido dentro de la más estricta legalidad» y terminó con unas palabras que podían ser interpretadas tanto como una amenaza al Ejecutivo como una advertencia de que las derechas empezaban a caminar por derroteros que las llevaban fuera de la legalidad so pretexto de defenderse por sí mismas de la violencia izquierdista. «Los partidos que actuamos dentro de la legalidad comenzamos a perder el control de nuestras masas», dijo, por lo que llegaría un momento en que tendrían que reconocer abiertamente que el Gobierno no era «la suprema garantía de la ciudadanía» y que una «masa considerable de la opinión española» no podía defenderse dentro de la legalidad. Cuando eso fuera así, surgiría la violencia frente a «aquellos que quieren ir a la conquista del Poder por el camino de la revolución» y a los que el Gobierno «no se atreve» a contener. Esto, concluyó Gil-Robles, no era una amenaza porque «nosotros no cambiamos de camino», pero «cuando la guerra civil estalle en España, que se sepa que las armas las ha cargado la incuria de un Gobierno que no ha sabido cumplir su deber frente a los grupos que se han mantenido dentro de la más estricta legalidad».119
Lo fuera o no, para las izquierdas sonó a amenaza y sus portavoces no dudaron en condenar el «jesuitismo» del líder cedista, a sabiendas de que, aun con un tono muy diferente al de Calvo Sotelo, lo que buscaba era enfrentar a Azaña con los socialistas apelando a que el Gobierno no aseguraba el orden en las calles porque no quería mandar a la Policía contra los socialistas y los comunistas. Si Gil-Robles o Calvo Sotelo creyeron que iban a lograr un enfrentamiento entre la minoría socialista y el Ejecutivo se equivocaron radicalmente. Lograron lo contrario. Porque los socialistas, por boca de su diputado Rodolfo Llopis, ofrecieron su pleno respaldo al Gobierno y explicaron que, para ellos, la violencia se atajaba de forma sencilla porque tenía un solo culpable: las derechas. Si había actos violentos en las calles era porque durante el segundo bienio se habían cometido muchas ilegalidades y persecuciones y ahora era normal que, empezando por la Iglesia, las masas izquierdistas se tomaran la justicia por su mano y no se conformaran con el lento proceder de las reformas legales. Pero, además, Llopis dejó claro que «todos los sucesos, todos, han sido provocados por las derechas» y, por tanto, el Gobierno tenía su respaldo para tomar decisiones que atajaran el problema de los «provocadores» fascistas. Si el diputado socialista se conformó con pedir el desarme de las derechas, el líder de los comunistas, José Díaz, exigió que «los responsables» del segundo bienio, empezando por Gil-Robles y Lerroux, ocuparan «las celdas que han abandonado nuestros compañeros» y denunció que un golpe de Estado derechista era un peligro real y el Gobierno no podía tomarlo «a broma». Y justificó la violencia vivida durante las celebraciones del 14 de abril como la reacción antifascista frente a esos «grupos armados» que, «en combinación con algunos militares enemigos de la República», se habían preparado para disparar contra las masas y desencadenar la violencia.120
Aunque crítico con el Gobierno, en una intervención muy alejada del discurso de Calvo Sotelo, el diputado de la Lliga catalana, Juan Ventosa, apoyó a Gil-Robles en la necesidad de condenar la violencia, viniera de donde viniese, y pidió a Azaña que reforzara el principio de autoridad, entendido en sentido amplio, tanto de control de la calle como de decoro institucional y fortaleza del Gobierno frente a las demandas de sus socios radicales. Su señoría, le dijo, tiene «una misión que puede ser histórica, una misión extraordinaria, que es la de superar el periodo revolucionario, estabilizar un régimen y poner término al ambiente de guerra civil que reina hoy en España».121
Azaña sabía que no podía dar satisfacción a esa demanda sin abrir la puerta a un más que probable enfrentamiento con una parte mayoritaria del socialismo y poner en peligro la cohesión de la mayoría parlamentaria que apoyaba su programa. En privado reconocía que la violencia que se estaba viviendo en algunas calles del país no era solamente el fruto de provocaciones derechistas, pero afirmarlo en sede parlamentaria y presentar con detalle los datos de Gobernación sobre lo ocurrido en esos dos meses implicaba un riesgo que no quiso asumir. Una cosa era que las oposiciones tuvieran más o menos razón en que el Estado republicano tenía que hacer cumplir la ley por igual para todos y otra señalar a socialistas y comunistas como responsables de una agitación que estaba debilitando la labor de sus gobernadores civiles y exponiendo al Gobierno a declararse beligerante contra funcionarios del Ejército, la Guardia Civil y la Justicia.
Por consiguiente, Azaña hizo en su réplica lo que tenía que hacer si quería mantener unida a la mayoría parlamentaria que lo respaldaba. Primero, distinguió entre los republicanos y los partidos marxistas, señalando que el hecho de que estos tuvieran un programa de máximos no significaba que no pudieran apoyar con lealtad el pacto electoral, que en su opinión era moderado y no implicaba otra cosa que recuperar la República de 1931 y fortalecerla. Segundo, achacó algunos comportamientos ilegales de las «masas» a la pérdida de confianza en el Estado y la Justicia, pero dejando claro que esa pérdida se debía fundamentalmente a la política de las derechas en el segundo bienio, de tal forma que la violencia contra la que ahora clamaban la habían cultivado ellos mismos. Tercero, aseguró que la violencia que se había vivido en esas semanas era «esporádica» y que muchas regiones, incluso las en principio más tensionadas por la represión de octubre de 1934, como Asturias, habían permanecido en calma. Y cuarto, afirmó que el Gobierno hacía todo lo que estaba en su mano para «impedir» y «reprimir» esos hechos violentos. Reconoció que era «muy difícil […] impedir explosiones violentas» y advirtió, en lo que fue su única crítica a sus socios de izquierdas, que responder con violencia a las «provocaciones» era «enojosamente perjudicial».122
No obstante, lo que Azaña no hizo fue situar claramente la responsabilidad de las izquierdas obreras en los desórdenes de esas semanas y permaneció atrapado en un discurso que explicaba, cuando no disculpaba, esa violencia por sus raíces sociales y políticas. Dio por bueno el argumento de las provocaciones derechistas y denunció que había «infiltrados» en los «organismos gubernativos de la acción más directa del Ministerio» que eran antirrepublicanos y dificultaban la labor del Gobierno. Por eso, y para que les quedara claro a las oposiciones, se negó abiertamente a utilizar los resortes del Estado para reprimir a las izquierdas en las calles.123
CAPÍTULO 3
Relevo presidencial
AZAÑA EN LA CUMBRE
Diego Martínez Barrio, el dirigente de Unión Republicana, expresó sus dudas a posteriori sobre si el nombramiento de Manuel Azaña para la presidencia de la República fue la decisión más acertada: «Cupo y cabe discutir el acierto de que se eligiera presidente de la República a un hombre de partido, y dentro del género, a quien simbolizara la política más extrema del régimen». Las alternativas representadas por Besteiro, Álvaro de Albornoz o el propio Martínez Barrio no cuajaron. Bien es cierto que la opinión de este último –que escondía cierto resquemor– era la de una voz interesada, en cuanto que él, como Besteiro y Albornoz, bien pudieran haber ocupado esa misma responsabilidad. No en vano, tras la polémica destitución de Alcalá-Zamora, él había gestionado el cargo de manera interina entre el 7 de abril y el 10 de mayo. La opinión de los socialistas sin duda contó en la elección de Azaña, aunque los caballeristas hubieran preferido al republicano Albornoz. A regañadientes no les quedó otra que avenirse a esa solución, sobre todo cuando el propio interesado pronunció la última palabra en sentido afirmativo. En realidad, Azaña «no había vacilado en ningún momento».1 Desde el verano de 1935, al ver la oleada de «azañismo» que se extendió por las izquierdas como revulsivo ante el fracaso de la revolución de octubre, solía afirmar que él no podía ser más que presidente de la República, convencido de que ese era «el único modo de que el “azañismo” rinda todo lo que podía dar de sí, en vez de estrellarlo en la presidencia del Consejo». Si la corriente que encarnaba el político alcalaíno se quebraba, no quedaría en el republicanismo repuesto alguno.2
Para los correligionarios de Azaña su elevación a la presidencia de la República representó un gran sacrificio por llevar implícita la renuncia a la jefatura de su partido, que con tanta autoridad y tino «insuperables» había ejercido. Sus amigos más leales sostenían que no era conveniente su traslado de la presidencia del Gobierno, para que la política del Frente Popular estuviera revestida de la máxima autoridad y porque así se evitaría el desgarro interno de IR, muy dividida a la hora de decidir un sustituto.3 Si el sacrificio se aceptaba, era pensando en el porvenir del régimen, dada la personalidad «ecuménica» del líder en el ámbito republicano y sus cualidades morales e intelectuales. No podía cometerse el mismo error que dos años atrás: «Su alejamiento de la jefatura del Gobierno inició la ignominiosa etapa en la que todo lo que formaba la esencia del régimen fue vulnerado y escarnecido». Ahora, tras las elecciones de febrero, como guía del Frente Popular, Azaña estaba llamado a llevar «el orden, la honestidad y la inteligencia a un Estado roído por las carcomas de todos los vicios políticos». Porque «votar a Don Manuel Azaña es votar por la República integral, por la vigencia absoluta de la Constitución con todas sus posibilidades progresivas, por la orientación que se le ha impreso al régimen al rescatarlo de manos impuras y desgraciadas».4
Sin embargo, la izquierda socialista no dio muestras del mismo entusiasmo. Pensaban que ya en 1931 se le debería haber encomendado la presidencia de la República y no al «rábula» –léase charlatán– de Alcalá-Zamora. Así, el régimen no habría caído tan fácilmente en manos de la contrarrevolución. Ahora, Azaña subía al sillón presidencial con cinco años de retraso, lo que no era lo mismo, pues había envejecido políticamente y las circunstancias eran distintas: «Unos, los republicanos, han perdido el ímpetu jacobino, si no de hecho, de tono, que les caracterizaba en 1931. Otros, los obreros, han crecido en conciencia política de clase y en legítima ambición de poder». El propio Azaña veía «con angustia la hora en que la clase obrera española afirme su voluntad de emprender su propia revolución específica», se aseguraba en las páginas de Claridad. Era ya perfectamente inútil su pretensión de ejercer de juez en las luchas políticas y sociales que se estaban ventilando, cual «centro ideal de conciliación de todos los antagonismos, equidistante y frenador de todos los extremos».5 En este análisis pesaba la convicción de que el fracaso de un Gobierno republicano significaría, de inmediato, la formación de un Gabinete exclusivamente socialista. Por ello, los seguidores de Largo Caballero se frotaban las manos al tiempo que se disponían a obstaculizar cualquier otra posibilidad, en concreto la incorporación de los socialistas a un Ejecutivo de coalición, incluso si supusiera ocupar la presidencia, pues eso sólo valdría para insuflar oxígeno a los alicaídos republicanos.6
Según escribió más tarde, con un comentario no exento de ironía y acidez, para Largo Caballero la decisión de Azaña de aspirar a la presidencia de la República tuvo que ver con su incomodidad en la presidencia del Gobierno, dado el excesivo esfuerzo que le generaba el cargo, pero también con el deseo de vengarse de Niceto Alcalá-Zamora, su rival, al que consideraba un traidor a la causa republicana: «Don Manuel Azaña no estaba contento en la Presidencia del Consejo. Le producía mucha intranquilidad, trabajo y disgustos. Le gustaba la vida más tranquila. Además, era halagador para él obtener una revancha completa ocupando el puesto de su enemigo vencido y destituido».7 En este debate la opinión del republicanismo liberal, que también optó por confiar en Azaña, difería de los socialistas de izquierda. Lo que a estos les molestaba en el fondo y en la forma, a los primeros les parecía un mérito destacable, a tenor de la muy agitada vida política de esa primavera. Azaña reunía condiciones más que sobradas para desempeñar su mandato «con un carácter nacional», ajeno a banderías, sectarismos e intransigencias, lo cual constituía para ellos la cuestión central en esos momentos: «En la forma que se presenta la elección del señor Azaña hay base para esperar que sea así […] con el deseo de que la elección constituya un paso hacia la normalidad y convivencia». Pero tal elección planteaba un segundo problema «de excepcional importancia en los días que vivimos»: el nombramiento del jefe del Gobierno. Ahora, destacado portavoz del republicanismo liberal, un sector que en las pasadas elecciones no había apoyado al Frente Popular, apuntaba con determinación la idea de que no estaban los tiempos para interinidades gubernamentales. La situación pedía gobiernos fuertes y estables, entre otras razones, para cerrar el paso a las estridencias del socialismo «revolucionario», que no se escondía a la hora de blandir su estrategia frentista ni en sus pretensiones de ajustar las leyes a su arbitraria conveniencia una vez ocupado el poder.8
A las diez y media de la noche del 8 de mayo se dieron cita en una de las secciones del Congreso los diputados y compromisarios de IR. Asistieron Azaña y todos los ministros del partido. La reunión se prolongó hasta cerca de las doce, pudiendo hablar todo el que quiso explayarse en sus opiniones. Algunos de los presentes mostraron su disconformidad con la forma en que Azaña había sido propuesto para la presidencia de la República. Pero, discrepancias al margen, cuando el aludido hizo su entrada fue recibido con una clamorosa ovación. Ante los presentes, pronunció un discurso de apenas veinte minutos para despedirse del partido:
Acepto el encargo de Jefe del Estado –dijo– no por ambición. Lo hago porque las circunstancias políticas me obligan a ello sin que esto quiera decir que renuncio y sacrifico los ideales de toda mi vida. Seré un presidente eminente y netamente republicano, a quien no rebasarán los extremismos de uno y otro lado. Seré un presidente incorruptible, insobornable, inacobardable e inabordable. Digo en estos momentos, hasta luego, porque volveré. Soy un hombre hecho a la lucha, que no renuncia a ella porque sí.9
Respecto a su partido, Azaña enfatizó que no había nada que temer. Se disponía de una doctrina y una historia, y existía una cantera de hombres de gran valía que garantizaban que no desaparecería. Él se apartaba de la actividad partidista, pero no renunciaba a sus ideas, que estaban escritas en el programa del partido que ahora protagonizaba la política del país: «Tened la seguridad de que el nuevo Presidente de la República defenderá el régimen que el pueblo proclamó el glorioso 14 de abril y que lo defenderé si es preciso derramando hasta la última gota de mi sangre». Visiblemente emocionado, se despidió con el pertinente abrazo a cada uno de los presentes.10
En la mañana del 10 de mayo, se celebró en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro la ceremonia de la elección presidencial. Azaña obtuvo 754 votos de los 874 diputados y compromisarios que tomaron parte en la votación, sobre un total de 946 que según la Constitución podían hacerlo. Habían sido elegidos en unas elecciones previas caracterizadas por una bajísima competencia, dada la desmovilización casi completa de las derechas y la permanencia de las restricciones de derechos impuestas por el vigente estado de alarma. Al día siguiente, Azaña prometió el cargo «vestido de frac y muy acentuada la palidez de su rostro». Todas las fuerzas políticas lo respaldaron, salvo los representantes de Acción Popular (CEDA), que votaron en blanco, y los monárquicos.11 El órgano de prensa de IR se mostró exultante. La República tenía por fin un presidente digno de ella. La primera elección presidencial, la que se depositó en Alcalá-Zamora en 1931, había sido un error monumental que había costado innumerables «vergüenzas» y «dolores». En el Palacio del Retiro hubo escenas «de gran emoción patriótica». El resultado del escrutinio «fue acogido con clamorosas ovaciones», que al instante se reflejaron en la extraordinaria animación expresada en las calles y plazas de la capital.12
Tras la toma de posesión, Azaña estableció su residencia en la Quinta del Pardo «para tomarse un cierto descanso de la ímproba labor de aquellos meses antes de febrero, y en tanto le arreglaban en el antiguo Palacio Real las habitaciones que fueron de la Reina Cristina». A la semana de haber sido elegido, le contaba por carta a su cuñado Rivas Cherif los detalles del acto, reprimiendo a duras penas su contento: «Las Cortes (menos la Ceda, silenciosa), y las tribunas, me hicieron una ovación estrepitosa, que me habría obligado a dar la vuelta al ruedo en otras circunstancias». Su apuesta personal estaba clara. Necesitaba recuperar fuerzas, de ahí que limitara al mínimo sus compromisos públicos y se centrara en la vida familiar: «me he sumido en un augusto apartamiento, y voy a Madrid para los actos oficiales. No me aburro: 1.º, porque aún estoy eliminando cansancio, que era morrocotudo; 2.º, porque todos los días tenemos a comer y a cenar unos cuantos amigos; 3.º, porque estoy haciendo proyectos y obras, continuación de los que empecé en 1932 […] De política no sé apenas nada, desde que resolví la crisis. […] He perdido el hábito de emborronar cuartillas y me cuesta trabajo arrastrar la pluma. Ya estoy cansado».13
Ciertamente, Azaña se retiró de la primera fila de la política, limitándose a recibir todos los miércoles una audiencia militar y asistir a los actos institucionales propios del cargo. Cada quince días acudía a los consejos de ministros. Prácticamente, no ha quedado rastro de los pensamientos que ocuparon su cabeza en aquellas semanas, lo que resulta llamativo a la luz de lo agitadas y decisivas que fueron. Sólo constan indicios sueltos recogidos de las pocas personas que puntualmente se vieron con él. De ahí se deduce un personaje indolente preso de cierta negligencia, cuando no de un manifiesto despiste impropio de un cargo que, recuérdese, no era de mera representación y jugaba un papel muy importante en un contexto político tan enrevesado como el de esos meses. Si bien es probable que esta percepción esté sesgada por la falta de información sobre Azaña, el juicio de su principal biógrafo apunta también a una falta de sentido de la realidad y un recogimiento chocantes, como si viviera «en un compás de espera», ajeno al auge del fascismo y a los rumores de golpe de Estado, pensando que el peligro principal para la República continuaba siendo el anarquismo.14
EL SUSTITUTO
Una vez en la presidencia, Azaña se enfrentó a la «excepcional trascendencia» de encontrar un sustituto de confianza que aceptara la presidencia del Gobierno. Porque la crisis era «esencial». España necesitaba un Gobierno «que gobierne», que diera sensación de fortaleza en medio de «las pasiones desorbitadas y contrapuestas» y que practicara una «política nacional, de armonía social y republicana», que tuviera «a raya a todas las violencias» y que afirmara a cada minuto «la conciencia y el vigor del Estado». De la tónica de tal Gobierno dependía, no ya el progreso del país, «sino la paz social y su propia vida». Pero, como advertía la opinión del republicanismo liberal, la tarea no iba a ser fácil, entre otros múltiples obstáculos «porque las fuerzas marxistas», sostén parlamentario del Ejecutivo de la izquierda republicana, querían «orientar e impulsar, pero no colaborar en la gobernación». Esto obligaba a una mayor fortaleza republicana. El dilema, por tanto, consistía en encontrar a un político de la izquierda «burguesa» que disfrutara del apoyo del Frente Popular, pero que no se aviniera a practicar una política de signo marxista.15
Azaña tenía un candidato preferente: el socialista Indalecio Prieto. Inició las consultas la misma noche del 11 de mayo. Cuando Prieto salió de la entrevista en Palacio lo hizo convencido de que iba a dirigir el próximo Consejo de Ministros. Había trasladado a Azaña su disposición para neutralizar las intentonas desestabilizadoras procedentes de los círculos castrenses y para devolver la tranquilidad al régimen, lo que pasaba por impulsar la reforma agraria y combatir el desempleo con el fin de atenuar las protestas obreras. Pero las esperanzas de un Gobierno Prieto se truncaron rápidamente. En la mañana del día 12 se reunió el grupo parlamentario socialista y frustró tales expectativas, al no autorizarle para encabezar un Gobierno de coalición con los republicanos. En realidad, el veto había sido anunciado días antes por la Ejecutiva de la UGT y por la Agrupación Socialista Madrileña, ambas totalmente afines a Largo Caballero, que amenazaron con romper el Frente Popular si la Ejecutiva del PSOE, dominada por los prietistas, aceptaba formar parte del Gobierno.16 Era la expresión diáfana del rechazo del reformismo ensayado en el primer bienio, que para la UGT significaba que los trabajadores serían otra vez los perdedores.17
Largo Caballero no quería resucitar la colaboración con los republicanos porque las circunstancias habían cambiado radicalmente. El programa del Gobierno era exclusivamente republicano, por lo que no sería leal exigir a los socialistas participar en el poder: «Hoy por hoy no hay otra política posible para nosotros que la de sostén parlamentario, y lo que deseamos es que en el campo republicano no surjan ahora discrepancias que debiliten el Frente Popular».18 En verdad, había una cuestión central en la negativa caballerista a colaborar, más allá de la división interna del PSOE. Ellos no negaban que en el primer bienio se hubieran aprobado leyes excelentes, pero consideraban que se habían aplicado mal o no se habían aplicado. Por eso, ahora tocaba transitar «del error reformista a la verdad revolucionaria».19 Así pues, usaron su mayoría en el grupo parlamentario para zanjar el debate y las especulaciones sobre un Gobierno Prieto. Este sufrió una derrota estrepitosa: 49 contra diecinueve votos. Ante la tesitura de romper el partido, Prieto declinó la oferta del presidente de la República.
Lejos de ampliar las bases del Gobierno, la operación Prieto pareció «debilitarlo todavía más en un momento de conspiración militar y de movilización obrera y campesina». Azaña parecía no haber calculado bien el avance del caballerismo en el PSOE. Decidió entonces confiar el encargo a su más cercano colaborador y amigo fiel, Santiago Casares Quiroga, que formó un Gobierno exclusivamente republicano y al que ya había recurrido semanas atrás para enderezar interinamente la política de Gobernación, colapsada por la mala gestión de Salvador Carreras.20 Azaña hubiera preferido un Gabinete más representativo de la coalición electoral de Frente Popular. A ello apuntaba, además, el reciente ejemplo de Léon Blum en Francia. No obstante, sabía que el Frente Popular se había roto durante las negociaciones de candidaturas para las elecciones municipales, finalmente no celebradas, en parte por ese problema. Ante la profunda y nada pacífica división de los socialistas sólo podía confiar en la energía de su amigo Casares, uno de los pocos dirigentes republicanos de los que no tenía mala opinión. La prensa afín presentó los argumentos favorables a su persona: «sus éxitos al frente de la cartera de la Gobernación, además de la personalidad que ostenta de siempre en la política republicana, le hacen especialmente dotado para estar al frente del gobierno en las especialísimas circunstancias actuales».21 Curiosamente, esos elogios eran, en boca de las derechas, un motivo de crítica, pues estas asociaban a Casares con una política gubernativa arbitraria expresada cuando fue titular de la Gobernación durante el primer bienio. En verdad, la complicidad personal entre Azaña y Casares era la explicación principal de su nombramiento. Como escribió Cipriano Rivas Cherif a su cuñado: «era lo mismo que si las dos jefaturas, la del Estado y la del Ministerio, estuvieran vinculadas virtualmente a su misma persona». No era el único que pensaba así. Pero Azaña le negó a su fiel confidente que esa circunstancia pudiera darse, pues, una vez presidente, Casares tendría a gala demostrar su independencia. De hecho, constituido el Gobierno, Casares dejó de frecuentar a diario a su amigo, como era su costumbre. Aunque no dejó de acudir a La Quinta del Pardo, podía pasar una semana entera sin hacerlo. Tanto fue así que Azaña le tuvo que llamar amistosamente la atención.22
Como solución de recambio ante la renuencia de los socialistas, Casares Quiroga se apresuró a buscar la colaboración de Esquerra Republicana de Cataluña, uno de cuyos hombres, Juan Lluhí, se hizo cargo del Ministerio de Trabajo. Al frente de Agricultura, otro ministerio decisivo en un momento en que tantas tensiones recorrían la España rural, fue designado Mariano Ruiz Funes. Juan Moles Ormella tomó posesión de la Gobernación, otro ministerio de peso, no sin indicar el «sacrificio» que le suponía dada su avanzada edad.23 Casares, por su parte, además de la presidencia se puso al frente del Ministerio de la Guerra, lo cual parecía una garantía de estabilidad para el régimen, dada su imagen de hombre duro, forjada en el primer bienio. Bien es verdad que, salvo él, «a quien los partidos de derechas consideraban como un sectario fanático», los ministros del nuevo Gobierno tenían «bien ganada fama de republicanos moderados». A juicio de Martínez Barrio, incluso el veredicto conservador negativo sobre Casares Quiroga, que desde otro flanco y por razones propias era compartido por los medios anarquistas, «pecaba de apasionado e injusto». Su radicalismo le parecía al sevillano «más temperamental que intelectual, se limitaba a explosiones de cólera contra sus adversarios, sin que los actos sucedieran jamás a las palabras».24
Obviamente, aquella no era la memoria que guardaban de Casares los católicos al recordar las medidas gubernativas de que fueron objeto cuando lanzaron su campaña de revisión de la Constitución en 1932.25 En este juego de visiones encontradas sobre el personaje, resulta curioso que, por debajo de su imagen hosca, soberbia y desmedida, para buena parte de las izquierdas obreras Casares pasase a la historia como un hombre débil e incapaz de hacer abortar las tramas conspirativas. Bien es cierto que esta pintura se construyó a posteriori. De hecho, no encaja con la recepción inicial que se le brindó al nuevo Gabinete por parte de sus aliados de la izquierda obrera.26 En cualquier caso, para muchos quedó la impresión de estar ante un Gobierno de «intelectuales» un tanto alejados de la realidad, un Gobierno «frágil, muy frágil, ante las tempestades parlamentarias, las de la calle y las más graves y menos conocidas de los centros de conspiración».27
Tras la presentación del nuevo Gabinete, el rotativo Solidaridad Obrera, de la CNT, calificó a Casares Quiroga como «un inútil y un cretino», «un revolucionario de opereta» y «político de ínfima clase». Desde las derechas se le recibió con prevención y con la conciencia de que se mostraría combativo con sus simpatizantes. Al fin y al cabo, desde el primer día advirtieron que no venía con ánimo contemporizador, bajo la necesidad imperiosa de conservar el apoyo de las fuerzas de la izquierda obrera.28 Por su parte, el republicanismo centrista, en su línea moderada pero claramente antimarxista, se mostró más generoso y esperanzado con el Gobierno Casares, reclamando «condiciones de carácter para imponer la ley, prestigiar la autoridad, contener las pasiones revolucionarias demasiado despiertas y exhibidas y afirmar y consolidar el orden» «sin mediaciones ajenas al Poder oficial». A diferencia de las derechas, veían en el pasado de Casares pruebas de que reunía las credenciales idóneas para impulsar esa política de orden y ley, preservando «la tranquilidad y el bienestar de todos» en un momento en que «la riqueza del país se está destruyendo». Consideraban imperioso gobernar «en burgués», porque si se entregaba el poder íntegramente «a las fuerzas marxistas» se extendería la partida de defunción del régimen republicano, «que es democrático, liberal y parlamentario». La República tenía derecho a defenderse por medio de una mayoría parlamentaria que diera a los obreros la máxima satisfacción, «sin rebasar las posibilidades económicas», la seguridad al capital y a todos los ciudadanos la confianza en un Estado imparcial que asegurase «el bienestar de cuantos se mueven en la órbita de la ley».29
Resulta elocuente que una de las primeras medidas del nuevo Gobierno fuera la prórroga del estado de alarma en todo el territorio nacional por otros treinta días, prolongando una situación de restricción de derechos fundamentales que, salvo en los lugares donde se había celebrado una segunda vuelta de las elecciones, no había sido interrumpida desde el 17 de febrero. Para ello contó con el apoyo de la mayoría de la Diputación Permanente de las Cortes, justificando la medida con el argumento de que en los últimos días se había recrudecido «en varias regiones un estado de inquietud producido con violencia». Sorprende que Casares reconociera esto cuando el Gobierno Azaña negó durante semanas en declaraciones oficiales que hubiera problemas de orden público. Ahora, el Ejecutivo creía que «estos movimientos esporádicos de histerismo» podían expandirse a otros territorios donde aún no habían tenido lugar. Quería los instrumentos para «poder afrontar con toda serenidad los acontecimientos de orden público y poner mano vigorosa en todos estos actos de violencia que se están cometiendo, y que parece tiende a extenderse a distintas regiones». Significativamente, para justificar la prórroga del estado de alarma, Casares no podía negar públicamente el desorden, al contrario, reconocía que el Gobierno no podía mirarlo «impasible» ni lo podría «cortar por los medios ordinarios».30
El monárquico José Calvo Sotelo argumentó su abstención alegando falta de confianza en los nuevos responsables, a los que no veía capaces de atajar «el estado de subversión» que según él existía «en algunos puntos de España». Esgrimió, además, la cuestión de las detenciones arbitrarias que se habían realizado con militantes de Falange, especialmente después de los graves sucesos ocurridos en Madrid al día siguiente del desfile de celebración del 14 de abril. Un tema este, el de las detenciones «arbitrarias», que también esgrimió Geminiano Carrascal Martín, el lugarteniente de Gil-Robles en el grupo parlamentario de la CEDA, pero refiriéndose a sus propios correligionarios. Casares replicó que no estaba dispuesto a tolerar detenciones ilegales ni injustas, pero que también era evidente que en ciertas formaciones –entre las que no incluía a los grupos juveniles de la izquierda obrera– había elementos que ejercían «actividades peligrosas» y esto lo quería cortar de raíz. Concretamente, apuntó que muchos individuos de Falange habían provocado y seguían provocando violencias contra gentes inermes e indefensas, como había acontecido de nuevo en los últimos días: «todas las noticias y los actos realizados parecían responder a un plan perfectamente coordinado de violencia y ataques contra la República». Salvo por la excepción mencionada, la sesión se cerró con el acuerdo unánime de conceder la prórroga solicitada.31
BELIGERANCIA CONTRA EL FASCISMO
El 19 de mayo, en medio de una notable expectación y tras días muy tensos, entre otros problemas por la reciente insubordinación de la guarnición militar en Alcalá de Henares –después de graves choques entre izquierdistas locales y oficiales del ejército– y los continuos rumores sobre una conspiración, Casares Quiroga presentó ante el Parlamento su nuevo Gobierno con un discurso en el que marcó las líneas generales de la acción política que pretendía impulsar. Comenzó confesando que se sentía «abrumado por la pesadumbre terrible del cargo» que el destino había puesto sobre sus hombros, sin haberlo solicitado y sin apetecerlo. En aquellas circunstancias «ejercer el Poder es hacer un sacrificio», una «amarga» y «terrible cuesta». Después, se definió como una «figura minúscula» que venía a sustituir a «la figura ingente» que había desaparecido de la cabecera del banco azul, en explícita alusión al recién nombrado presidente de la República. Pero una vez hecho el sacrificio de aceptar el cargo, Casares estaba dispuesto a ejercerlo con autoridad. Por eso pedía la confianza de los diputados del Frente Popular, pero también la de las «masas populares», hasta en el último rincón de España. Para él, su Gobierno representaba íntegramente el espíritu y el ímpetu del Frente Popular. En consonancia con tal idea, anunciaba también que su política sería la «continuación estricta» de su antecesor: «qué otro programa podríamos presentar que el que aquel Gobierno presentaba ante vosotros hace no más de un mes». Pero Casares se comprometía a aplicarlo con mayor celeridad en la labor legislativa.32
Casares igualmente se mostró orgulloso de lo que significaba el Frente Popular y por ello negó la posibilidad de otra mayoría parlamentaria. Sólo estaba dispuesto a gobernar con y en nombre de esta coalición. «Quiero que esto quede bien claro […] Nosotros representamos al Frente Popular […] o tengo el apoyo de esa mayoría o ha terminado mi misión […] no quiero de ninguna manera contar con mayorías de recambio». Aquí, entre líneas, aludía a los tejemanejes y contactos que se habían producido en las últimas semanas para crear una mayoría alternativa, a caballo entre el centroizquierda y el centroderecha, que acogiera diputados desde la zona más templada de la CEDA hasta el socialismo prietista, pasando por los grupos liberales, IR y UR. Casares, como el propio Azaña, no se sintió atraído por esa fórmula. Para el primero, el Frente Popular era mucho más que una simple alianza electoral: «para mí es un inmenso oleaje de renovación. Son las multitudes proletarias y de pequeños burgueses de España […] puestos en pie con un ímpetu alentador que yo quiero representar a la cabecera del banco azul con este Gobierno».33
En el sentido apuntado, tenía una prioridad «imperiosa», «proceder enérgicamente» a la defensa de la República. No es que el régimen corriera peligro, pues se hallaba firmemente arraigado, pero producía irritación «ver cómo pululan en rededor de la República sus enemigos», después de cinco años. Aquí no se recató Casares en esgrimir un tono amenazante, belicoso, agresivo, que, como él mismo buscaba, complació particularmente a sus aliados de la izquierda socialista y comunista. Mientras estuviera en el banco azul, dijo, «la República puede repetir de nuevo que será respetada, y, si no, se hará temer». Porque «el enemigo persiste, el enemigo sigue con sus ataques, con sus violencias, incomodando, molestando, agriando la República». Por eso la táctica de la simple defensa no bastaba. Era más eficaz «la táctica del ataque a fondo». No se podía seguir teniendo contemplaciones con los enemigos –«abiertos» o «enmascarados»– de la República. Allí donde el enemigo se presentase, «iremos a aplastarle», afirmó con la típica retórica agresiva de muchos oradores de la época, en la que parecía importar poco la moderación en el lenguaje. Para Casares, resultaba singularmente intolerable que en «la covachuela» de cualquier negociado de los Ministerios hubiese personas torpedeando a diario la labor republicana, referencia que hacía también de cara a la galería obrera y para prometer una labor de lo que entonces se llamaba «republicanización» de la Administración. Los tribunales, denunció, estaban absolviendo a individuos que se habían alzado contra el régimen. Aunque no lo hiciera explícito, se refería a las excarcelaciones de falangistas ocurridas en las últimas semanas, especialmente a raíz de los tiroteos ocurridos en Madrid a principios de mayo y que, para las izquierdas obreras y republicanas, habían sido una expresión más de las provocaciones fascistas. Por ello era imperioso actuar, para cortar de raíz esta situación: «Los enemigos crecen; no es ya que ladren, es que intentan morder; y yo os digo, amigos: cabalguemos; pero a galope y a pasarlos por encima (Aplausos)».34
Casares concretó su amenaza en «la cuestión del fascismo». Hábilmente no se refirió a unas siglas concretas, sino que habló en términos genéricos, por lo que dejaba la puerta abierta a considerar como fascistas a formaciones derechistas que, más allá de Falange, en términos estrictos no lo eran. Esto encajaba con las reivindicaciones excluyentes de sus aliados de la izquierda obrera, que en algunos casos venían pidiendo desde semanas atrás nada menos que la ilegalización de la CEDA. «No pongo nombre de Agrupaciones, no pongo nombres de tal o cual Sociedad, de tal o cual Agrupación; me refiero», aclaró Casares, «al problema del fascismo, que todos sabemos qué es lo que se propone». Semanas atrás, siendo ministro de la Gobernación, dijo no estar dispuesto a tolerar una guerra civil en España. Ahora reiteraba ese propósito, pero dejó muy claro que todo tenía un límite y que no se quedaría con las manos cruzadas, dispuesto a cortar de raíz el problema. Ni que decir tiene que con esta imprecación levantó el aplauso enfervorizado de la mayoría del hemiciclo: «cuando se trata del fascismo, cuando se trata de implantar en España un sistema que va contra la República democrática y contra todas aquellas conquistas que hemos realizado en compañía del proletariado, ¡ah!, yo no sé permanecer al margen de esas luchas y os manifiesto, señores del Frente Popular, que contra el fascismo el Gobierno es beligerante (Muy bien)».35
Los historiadores que han abordado este debate –como también muchos propagandistas– han tendido a priorizar esa cita de Casares y la marcada agresividad que comportó, como prueba de la supuesta deriva guerracivilista de aquellas semanas y la responsabilidad del citado personaje en ella. Siendo cierto que Casares no empezaba con buen pie si el propósito era pacificar el país con una política como la que esperaban los republicanos moderados, sin embargo, no se pueden obviar otros aspectos fundamentales del debate. Después de esas polémicas palabras, en las que parecía estar diciendo que todo el problema se resumía en el «fascismo», sabiendo además que, para el caballerismo, fascismo quería decir toda la derecha e incluso los republicanos conservadores y centristas, Casares admitió que la violencia no sólo partía de la extrema derecha. Sabía que eso era una llamada de atención a sus socios parlamentarios y por eso no puso el mismo énfasis ni la misma agresividad semántica en sus palabras. Estaba en juego el apoyo de los partidos obreros del Frente Popular y él ya había dejado claro, al comienzo de su intervención, que no tomaría un camino que pusiera eso en riesgo. Le preocupaba que «la tranquilidad y la paz fecunda» llegara «a estar completamente adueñada de España», consciente de «que hay actos de violencia, hay crispaduras colectivas que responden a unos estados psicológicos, que ahora no vamos a analizar». Es más, admitía saber «cuál es la influencia de los hombres directivos y cuál es la influencia de las organizaciones en cada localidad», aunque, significativamente, a esas influencias no les ponía apellidos, como cuando se refería al fascismo. No admitió explícitamente que hubiera influencias «socialistas» en los desórdenes locales. Pero, al menos, Casares sugirió a las cúpulas de las organizaciones obreras que debían encauzar por métodos institucionales las protestas que su militancia estaba protagonizando, aunque a tenor del tono usado y su idea de «aplastar» a los enemigos fascistas, estas apelaciones sonaban huecas. Todos sus representantes tenían –«tenemos todos»– que hacer comprender «que la responsabilidad del Poder empieza en este banco y termina en esas organizaciones». Siendo labor preferente de las fuerzas del Frente Popular laborar a favor de «los humildes», esa voluntad tenía un tope, «que es la economía de nuestro país». Por ello había que hacer un esfuerzo para que «la lucha económica de todas clases» se desarrollara dentro de «la más absoluta legalidad, de la legalidad republicana». El Gobierno no podía trabajar «acuciado por la exaltación de una opinión de masa», «desde abajo». El programa del Frente Popular sólo podía ejecutarlo estrictamente el Gobierno…36
Resulta evidente que con esas palabras Casares aludió a las arbitrariedades –a menudo ilegalidades manifiestas– derivadas de la movilización de la izquierda obrera desde la victoria del Frente Popular. Pero él no puso ningún ejemplo ni adjetivó la «exaltación» con palabras como «socialista», «marxista» o «revolucionaria», haciendo como si aquella estuviera ocurriendo en un contexto desprovisto de responsabilidades partidistas. Obviamente, su alusión se dirigía a los poderes locales que estaban haciendo de su capa un sayo en muchas poblaciones: «lo que no puedo admitir es que para las conquistas que crean precisas para sus reivindicaciones de clase las masas proletarias o republicanas se impongan huelgas políticas fuera de la ley, incautaciones que no pueden ser permitidas por el Gobierno; en suma, actos de violencia que sean un trágala al Gobierno o una coacción en todo caso». El Gobierno, por dignidad, no podía trabajar en esas condiciones, aunque Casares no explicó hasta dónde aguantaría su Gabinete y si, llegado el caso de que continuara la presión socialista y comunista desde abajo, él estaba dispuesto a romper con sus aliados y cortar las arbitrariedades. Se limitó a llamar a la colaboración leal y cordial de sus socios, para realizar una labor fecunda por medios pacíficos. «En suma, señores, hay que hacer sacrificios.» Tan pronto como la opinión pública dejara de asistirle a él y a sus ministros, «nada tendremos que hacer aquí y yo, sabiendo que he cumplido un deber, me retiraré tranquilamente a mi casa». Casares admitió, por tanto, que el problema no era sólo el «fascismo», pero no se declaró «beligerante» contra esos socialistas y comunistas radicalizados que llevaban semanas protagonizando decenas de episodios violentos y arbitrariedades que nada tenían que ver con la amenaza genérica del fascismo, sino con una lectura excluyente del triunfo del Frente Popular.37
Varios diputados de los distintos grupos de la oposición contestaron al discurso de Casares. El primero en intervenir fue el líder de AP. A Gil-Robles no le supuso una novedad el núcleo central de la intervención presidencial ni su espíritu continuista con respecto al Gobierno de Azaña. Eso sí, aprovechó para poner contra las cuerdas a Casares al indicar cómo el presidente de la República se había encontrado en su primera gran decisión –la de nombrar sucesor– mediatizado por la negativa de los socialistas a participar en el Ejecutivo. El líder cedista era consciente de dónde estaba el talón de Aquiles del nuevo Gobierno. Por eso atacó señalando que Casares no podría evitar que sus proyectos y decisiones se vieran desnaturalizados por las «esencias marxistas y colectivistas» de sus socios, en medio de una situación económica que revestía «caracteres de catástrofe». Esos grupos habían dejado íntegramente a los republicanos de izquierda la dirección de los destinos del país porque sabían que «inevitablemente» iban «al fracaso». Es más, agravarían la situación cuanto pudieran, «manteniendo un estado de agitación social», unas «bases de trabajo» y «unas huelgas de carácter político» perturbadoras para la economía nacional. Lograr la ruina del país era el medio predicado por ellos para «llegar a la revolución».38
Gil-Robles se refirió también al «problema del fascismo», rechazando toda concomitancia con esa ideología por su carácter extranjero, su panteísmo y su apelación a la violencia: «Si algo hemos significado nosotros durante estos años, ha sido el deseo de llevar a las masas conservadoras por caminos de evolución y de democracia». Al mismo tiempo, y en medio de numerosas interrupciones procedentes de la bancada del Frente Popular, el líder cedista invitó a Casares a preguntarse por las causas y los posibles remedios del crecimiento de ese movimiento en la opinión española. Directamente, responsabilizó a los gobiernos de izquierda constituidos después de la victoria del Frente Popular de ser «los mayores propagandistas del fascismo hoy». «Esa difusa tendencia fascista […] se está nutriendo, de día en día, de los perseguidos, de los multados, de los encarcelados contra toda razón y toda justicia y de aquellos que, militando en partidos legales, se ven igualmente perseguidos, vejados y oprimidos». Si no se aplicaba la justicia igual para todos, ese movimiento crecería y se llevaría a España «a una situación de guerra civil».39 Gil-Robles acertaba en identificar que algunas medidas tomadas por el Gobierno de Azaña e implementadas casi antes de aprobadas, con no pocos problemas, como la readmisión de los despedidos por la huelga de octubre de 1934, estaban nutriendo las filas de Falange. Pero, consciente del desplazamiento hacia posiciones radicales de sus propios simpatizantes, no tuvo el arrojo de ofrecer al nuevo Ejecutivo su apoyo para cortar de raíz la violencia de los falangistas si Casares se comprometía a hacer lo mismo con la de comunistas y socialistas.
A continuación, tomó la palabra y habló largamente el líder del Bloque Nacional (BN), José Calvo Sotelo, que centró el grueso de su discurso en la situación económica, dibujada por él en términos absolutamente sombríos. Hasta tal punto fue así que se mostró firme partidario de intensificar el intervencionismo del Estado en la economía. El problema era que la política económica del momento la veía «dirigida y controlada por el marxismo». Prueba de ello era que en España no se podía trabajar si no se pertenecía a un sindicato de esa cuerda, como también que, al diseñar la política económica, el «interés proletario de clase» se anteponía al interés general, en marcado contraste con la política de Léon Blum –e incluso de los mismos comunistas– en Francia. A diferencia de las izquierdas de ese país, Largo Caballero, fiel exponente de las fuerzas que controlaban el Gobierno, estaba «plenamente» e «infantilmente» imbuido» del «marxismo utópico». Ese era el verdadero problema, que Casares Quiroga se había «amarrado voluntariamente con unas ataduras férreas» «a todas las fuerzas, incluso a las más extremistas, del Frente Popular». La política «antiburguesa» que aplicaba un Gobierno «burgués» como el suyo, mediatizado por las masas marxistas, iba a estrangular la economía nacional.40
Después, Calvo Sotelo analizó la apuesta beligerante que había realizado Casares Quiroga, echándoselo en cara, porque un Gobierno nunca debía mostrarse combativo con sus compatriotas. En este instante, no se recató en declarar su conformidad con lo que tenía el fascismo de movimiento de integración nacional frente al socialismo y al capitalismo, un giro retórico que hizo saltar las voces y los insultos en los bancos de la mayoría gubernamental. Tanto fue así, que el presidente de la Cámara se tuvo que esforzar mucho para restablecer el orden. El diputado socialista Bruno Alonso González casi llegó a la agresión física, entre imprecaciones insultantes proferidas contra Calvo Sotelo antes de abandonar el hemiciclo: «Su señoría es un chulo […] Estamos pecando de tolerantes». Y es que el líder del Bloque Nacional gozaba de una especial habilidad para irritar a sus adversarios, los de la izquierda obrera en particular, sobre todo cuando adoptaba un tono melodramático para pintar, sin matices y abusando de las generalizaciones, un panorama aterrador de la situación del país:
El principio de autoridad se resquebraja […] Una gran parte de España, unos cuantos millones de españoles viven sojuzgados por unos déspotas rurales, monterillas de aldea, que cachean, registran, multan, se incautan de las fincas, parcelan y dividen la tierra, embargan piaras de ganado, centenares y millares de reses […] individuos que realizan toda clase de funciones gubernativas, judiciales o extrajudiciales, con total desprecio de la ley, desacatando a veces las órdenes de la autoridad superior, pisoteando los Códigos vigentes y no reconociendo otro fuero que el del Frente Popular […]. Vivimos en un régimen de taifas de la anarquía, en un cantonalismo asiático.41
Calvo Sotelo, que desgranaba casos concretos, quería remarcar la ausencia de autoridad del Gobierno previo de Azaña ante los desmanes cometidos en pueblos y ciudades, con impunidad total por parte sus autores: «Trescientas iglesias por lo menos han sido incendiadas desde el 16 de febrero (Protestas) y sobran dedos de la mano para contar las personas a quienes se les ha exigido alguna responsabilidad por estos hechos». Era lógico que exasperara a sus oponentes con estos análisis, porque quien los hacía era identificado por las izquierdas como un enemigo de la República, un exministro de la dictadura de Primo de Rivera que, además, a diferencia de la CEDA, se había significado plenamente en su defensa de la Monarquía y su crítica indisimulada de la democracia parlamentaria. Para colmo, Calvo Sotelo ofrecía una solución en las Cortes que era, en sí misma, una provocación a la mayoría gubernamental: el intervencionismo militar como garantía de la «autoridad en la calle». Lo hizo en aquella ocasión, como lo había hecho en anteriores intervenciones en el Parlamento, y lo haría también después. Primero se lamentó de que el general Masquelet no hubiera repetido en el nuevo Gobierno como ministro de la Guerra. Porque un general del Ejército, «en momentos neurálgicos para el orden público de España» «sería siempre un dique magnífico, probablemente irrebasable, contra la anarquía». Sabría interpretar el deber patrio y el deber militar: «que consiste en servir lealmente cuando se manda con legalidad y en servicio de la Patria, y en reaccionar furiosamente cuando se manda sin legalidad en detrimento de la Patria». En este sentido, el líder monárquico se detuvo también, provocativo, en reivindicar la figura del general Miguel Primo de Rivera («un maestro cuya memoria honraré siempre»). Las protestas estallaron otra vez en la Cámara impidiendo oír al orador. Lo reflejó de un plumazo el diputado Antonio Lara Zárate, de UR: «El Sr. Calvo Sotelo está invitando a la indisciplina», de los militares, se entiende. El lúgubre horizonte que advertía Calvo Sotelo le llevó a terminar compadeciendo a Casares por la empresa que tenía ante sus hombros: «en el orden económico, depauperación; en el orden espiritual, odio; en el orden moral, indisciplina; en el orden político, esterilidad; en el orden nacional, disgregación».42
En este debate participaron otros diputados del centro y la derecha parlamentarios, pero sus modos no generaron la polémica ni los gritos despertados por las intervenciones de Calvo Sotelo y, en mucha menor medida, Gil-Robles. Quizás por ello suelen pasar sin pena ni gloria, silenciados, por los libros de historia, como si otras voces conservadoras o liberales no se hubieran pronunciado durante la primavera de 1936. De hecho, sin renunciar a sus posiciones críticas, estos diputados mantuvieron un tono constructivo, aun cuando no tuvieran afinidad alguna con la mayoría parlamentaria y, en su fuero interno, compartieran en gran medida la crítica antimarxista del discurso de Gil-Robles. No en vano, los grupos a los que representaban habían ido aliados en la coalición antirrevolucionaria que compitió con el Frente Popular en las pasadas elecciones. Así, por el Partido Republicano Agrario, José María Cid hizo gala de suavidad en las formas, lo que facilitó que no fuera interrumpido en ninguna ocasión, pese a mostrarse exigente en el fondo de sus palabras. De hecho, subrayó que no era tanta la continuidad con el Gobierno de Azaña como pretendía Casares, siquiera porque aquel en ningún momento se reveló beligerante con las derechas, sino a favor de acabar con la proclividad de los españoles a cazarse los unos a los otros. Aunque los agrarios no votaran la proposición de confianza al nuevo Gobierno, Cid se comprometió a colaborar con él en todo aquello que garantizara la prosperidad del país. Eso sí, siempre y cuando Casares se comprometiera a la preservación del orden público. Porque «la autoridad debe estar siempre en manos de los legítimos agentes y funcionarios del Gobierno; no en manos de milicias o de miembros pertenecientes a unos u otros partidos a quienes no competen esas funciones».43 Una afirmación que venía a plantear al Gobierno lo que, a pesar de la censura, era un secreto a voces: algunos gobernadores estaban permitiendo que militantes de formaciones obreras realizaran labores parapoliciales so pretexto de luchar contra el fascismo. Con ello se generaban situaciones arbitrarias impropias de un estado de derecho, con boicots a comercios, controles y cacheos ilegales en las calles y, lo que es peor, episodios violentos con víctimas en los que, lo reconociera o no Casares, la proactividad no era siempre y en todo caso de los llamados «fascistas».
Por su parte, el expresidente Manuel Portela, que había sobrevivido a duras penas a la debacle de su operación electoral centrista, quedando parlamentariamente muy solo y totalmente enfrentado a las oposiciones, apeló a pensar antes que nada en España, dada la situación de «gravedad» que atravesaba el país. Quiso aclarar que, aunque no sumaría sus votos a la mayoría, no estaba «en oposición cerrada» respecto del Gobierno. Es más, tenía confianza «en la energía» del presidente. A su vez, el diputado José Acuña y Gómez de la Torre, ahora independiente, aunque se había presentado en una candidatura portelista, fue más allá y pidió «un voto de confianza verdadera» al nuevo equipo, para lo cual propuso que se le dejara trabajar en paz al menos por unos meses. Pero no resistió la tentación de emplear palabras mayores para referirse a la situación política del país, advirtiendo que «estamos –no hay por qué negarlo– en plena guerra civil; una guerra civil relativamente incruenta, mansa, pequeñita, pero una guerra civil». Ahora bien, él quería pensar que en toda guerra civil cabía «el armisticio».44
Por encima de las tres últimas intervenciones, entre los conservadores fue el diputado de la Lliga Juan Ventosa Calvell, que se abstuvo en la votación, el que realizó el discurso más inteligente, por su combinación de crítica y prudencia. Su partido había luchado al frente de la coalición antimarxista en Cataluña y durante la campaña tanto él como otros oradores habían vertido durísimas palabras contra el marxismo, advirtiendo explícitamente, nada menos, del fin del régimen democrático si ganaba el Frente Popular. Pero ahora, en las antípodas de un Calvo Sotelo, el tono de crítica al Gobierno se ajustó oportunamente a las formas de la cultura parlamentaria y la defensa del pluralismo. Al igual que el diputado Cid, al que precedió en el uso de la palabra, también negó que la continuidad con respecto a Azaña fuera tan grande, siquiera porque el tono de Casares Quiroga había sido «totalmente distinto del tono del discurso pronunciado por el Sr. Azaña el día 3 de abril al formular su declaración ministerial». Entonces, Azaña había procurado situarse en un plano de serenidad y de concordia, con su afirmación de que en la República podían convivir todos los españoles. En contraste, el nuevo presidente se había pronunciado con palabras que destilaban un «espíritu persecutorio», el mismo que se había convertido en auténtica lacra de la sociedad española en los últimos tiempos: «perseguir» y «querer aniquilar a los partidos contrarios». A Ventosa le parecía que, para defender la República, la política persecutoria era «la peor de las políticas». Porque, además, los enemigos del régimen no eran sólo los que profesaban tales o cuales ideas desde el llamado fascismo, sino «todos aquellos que provocan diariamente, constantemente los desórdenes públicos que determinan este estado de anarquía en que se está consumiendo actualmente España». La mejor defensa de la República era aquella que de manera inexorable contenía «todas las violencias» y aseguraba el respeto de la ley: «No fue este el tono de las palabras de S. S., en las que palpitaba, no la serenidad del gobernante, sino un espíritu de apasionada parcialidad». Como representante de todo el país, el presidente del Gobierno debía abandonar «la afición al aplauso de los sectores extremistas que constituyen la mayoría». A juicio de Ventosa, más que el mantenimiento del Frente Popular, lo esencial era «el aseguramiento de que en ningún caso la presión de los elementos extremos de ese Frente pueda ser un elemento activo de subversión del orden social, que el Gobierno tiene la misión de defender». Sólo así se podría conseguir una obra de pacificación y «hacer cesar ese ambiente de guerra civil en que se consume España».45
Por el Frente Popular el único que habló –y el último del debate por orden de intervención– fue el diputado por Jaén Vicente Uribe, de la minoría comunista. Su estilo bronco y su agresividad contrastó con los oradores del centroderecha que le habían precedido. Comenzó recogiendo algo que era muy habitual en el discurso público de su partido e incluso del caballerismo, esto es, jactándose de que el Frente Popular había hecho «morder el polvo al fascismo». A continuación, se vanaglorió de que, desde la celebración de las elecciones, el pacto iba cumpliéndose, aunque parte del mismo restaba aún por ultimarse. Entre las cuestiones pendientes, aparte del paro, las que creía más urgentes eran «el problema de las responsabilidades de Asturias», que había que satisfacer inmediatamente; la indemnización a las víctimas de aquella represión y «la necesidad de entrar a fondo en los organismos del estado que sabotean y torpedean todas las instituciones democráticas de la República». Ahí se tenía que aplicar «la verdadera acción del pueblo para limpiarlos de toda la carroña que está metida allí desde hace muchos años». Es decir, al amparo de la defensa de la República y en la línea expuesta por el propio Casares, Uribe exigió una depuración de la administración pública con criterios ideológicos. Eso sí, en la lucha presente, que él también conceptuaba como «guerra civil», exoneraba a la izquierda de toda responsabilidad. Así, incluso cuando mencionó la revolución de octubre de 1934 no mostró ningún tipo de autocrítica ni reconoció responsabilidades por parte de su grupo, en similar actitud a la mantenida en los últimos meses por todos sus camaradas en el Parlamento, en los medios o en los actos públicos: «porque la guerra civil que se desencadena en España no parte hoy del proletariado, ni de las masas populares, sino de los sectores a los cuales están adscritos los Sres. Calvo Sotelo y Gil-Robles». Uribe puso varios ejemplos recientes de «esa guerra civil pequeñita» (los hechos relacionados con la celebración del 14 de abril en Madrid, el reciente asesinato del capitán Carlos Faraudo o el amago de sublevación militar de Alcalá de Henares…).46
También a la hora de buscar responsables de la crisis y «la catástrofe económica» que atravesaba el país, Uribe apuntó exclusivamente a los derrotados en febrero, «por la política que realizan los grandes terratenientes y el gran capital financiero». En todo ello se apoyaba para demandar un trato discriminatorio positivo a favor de las izquierdas a la hora de cumplir la ley. Su posición, en las antípodas de los cuatro diputados que le habían precedido, encajaba sin embargo en la lógica del discurso leninista y la consideración que los partidos comunistas tenían del pluralismo político, para ellos un subterfugio del Estado burgués para perpetuar la explotación del proletariado. Por eso, Uribe defendió que eran «necesarias medidas de defensa de la República contra sus enemigos capitales y no contra el proletariado, como exigían los señores de la derecha». El Frente Popular se había construido para dar pan, justicia y libertad al «pueblo». Por ello venían luchando, por ello se habían levantado en octubre de 1934 y por ello habían ganado las últimas elecciones: «para impedir vuestro triunfo», «para impedir que os consolidarais en el Poder y queremos echaros para siempre de la gobernación de España», le dijo al diputado cedista Rafael Esparza García, que le había interpelado. Uribe concluyó asegurando a Casares que, además de la confianza del Parlamento, ellos se encargarían de que el Gobierno tuviera «la confianza del pueblo, de la calle, para terminar con la reacción, para terminar con el fascismo y para hacer de España un país libre de explotadores».47
LIMITACIONES REVOLUCIONARIAS
La proposición de confianza al Gobierno Casares fue aprobada por 217 votos a favor frente a 61 en contra y un número indeterminado de abstenciones.48 En los días siguientes, por mucho que los diputados derechistas y liberales se inquietaran con las palabras del presidente, en los círculos próximos a Casares se ratificaron en la oportunidad de la beligerancia antifascista. Política, como era de esperar porque su línea editorial dependía directamente del Ejecutivo, calificó de «trascendental» su declaración de combatir definitivamente «a los enemigos jurados de las instituciones populares»: «Es este un paso importantísimo en la labor de cortar el camino a los violentadores del orden establecido», pues de sobra se sabía que el fascismo había alcanzado el poder en algunos países por la vacilación del poder público. La República tenía que «atacar, aplastar a sus enemigos» y, allí donde se encontrasen, «expulsarlos de sus madrigueras». Había que «ser implacables con ellos». De paso, se volvía a reiterar la perentoria necesidad de que los aliados del Gobierno cumplieran sus compromisos de colaboración y no obstaculizasen su labor con «huelgas políticas sin sentido, pleitos locales de violencia desproporcionada», que pudieran debilitarlo.49
Llama la atención que, pese a los esfuerzos de Gil-Robles y Ventosa por distanciarse del fascismo, Política despreciase sus argumentos: «uno y otro lo utilizaron a modo de espantajo y se convirtieron, más que en profetas, en postulantes y pordioseros de la fascistización en España». Gil-Robles fue el que salió peor parado, siempre asimilado en el discurso de las izquierdas al cinismo jesuítico: «De los dos discursos, el del maltrecho jefecillo cedista fue –naturalmente– el más farisaico y el más venenoso». Para descalificar su toma de postura, se esgrimía que el Partido del Zentrum alemán –es decir, la expresión del catolicismo político en ese país, tan «vaticanista» como la CEDA– se había arrodillado ante Hitler. Porque, en el fondo, católicos y fascistas eran lo mismo: «¿Pero es que no hay en Europa fascismos catolicísimos y vaticanistas? ¿Acaso Schuschnigg no es tan fascista como los dictadores panteístas?». La equiparación con el sucesor de Dollfus, «el sanguinario liliputiense», saltaba a la vista, en un ejercicio analítico que en boca de socialistas y comunistas no chocaría, pero sí en un órgano del republicanismo mesocrático cuyo máximo líder acababa de acceder a la presidencia de la República abogando por superar los extremismos. Esto da idea de la distancia que se había establecido entre el republicanismo de izquierdas y el mundo conservador, pero también de la peligrosa deriva que había tomado el discurso de los simpatizantes de IR por cuanto la asimilación entre fascismo y cualquier adversario del Frente Popular significaba, en la práctica, la deslegitimación de toda la oposición y un desprecio implícito por la democracia como garantía del pluralismo. En todo caso, era coherente con la postura de Casares cuando este se había esforzado en negar la posibilidad de forjar una mayoría parlamentaria distinta con los sectores moderados del conservadurismo y las pequeñas formaciones liberales centristas. La conclusión era tan nítida como tosca: «Ideológicamente el fascismo y el clericalismo no pugnan, sino que se complementan. Y en la práctica, lo mismo en Austria que en España, son inseparables».50
El objetivo de Casares era garantizar la cohesión del Frente Popular, para así poder gobernar con solvencia y sin problemas sobrevenidos desde las bases sociales más radicalizadas de sus socios. Dados los conflictos y no pocos hechos violentos derivados de la acción callejera de la militancia izquierdista desde el 16 de febrero, el presidente tenía motivos más que sobrados para preocuparse, como también los tuvo Azaña –y así lo expresó en privado– cuando regentó el puesto que ahora ocupaba el político coruñés.51 Insistir tanto en la buena salud de los pactos del Frente Popular en contra de los «infundios reaccionarios» revelaba que se habían producido tensiones en la coalición, al menos en ciertas provincias. Por esos días, Política negó que hubieran surgido las divergencias que exponía la prensa derechista, a las que calificaba de «fantasías». De sobra sabían las derechas que el Frente Popular no era un capricho ni un movimiento casual de la opinión pública, por eso les quitaba el sueño. Pero, al mismo tiempo, el periódico republicano advertía a sus aliados de que toda división surgida en el «compromiso común contra el fascismo» supondría dejar paso al enemigo. Tal ceguera sería insensata y se pagaría muy cara, a costa de las libertades democráticas y del progreso político: «Ni los partidos republicanos están en condiciones de afrontar solos la transformación democrática del Estado español, ni los grupos obreros pueden pensar en que está próxima la coyuntura para dar realidad plena a sus programas de tipo maximalista». «Afortunadamente», «las masas izquierdistas» tenían en esos momentos plena conciencia de unidad y colaboración mutua, que eran la razón de ser de la coalición republicana y obrera.52
En principio, todo parecía augurar que el nuevo Gobierno tenía asegurada la colaboración de la izquierda socialista y comunista. El diputado Uribe se había comprometido a ello públicamente en su intervención en el debate de confianza, en línea con la renovada política de pactos de Frente Popular que les dictaban los dirigentes de la Comintern, que, lejos de querer romper con los republicanos, estaban cada vez más alarmados con las expansiones de radicalismo en las izquierdas españolas. Ese infantilismo revolucionario podía poner en peligro el régimen, en un momento en el que Moscú necesitaba estabilidad en las llamadas democracias burguesas. Por su lado, el órgano de la izquierda socialista, Claridad, se mostró exultante con la declaración de beligerancia hacia el fascismo realizada por Casares. La consideró «la frase más afortunada» del presidente en su discurso: «por primera vez desde la instauración de la República en España, oímos expresar a un gobernante una idea justa acerca del verdadero carácter y misión del Estado». Durante siglos la teoría admitida había sido que el Estado debía proceder con imparcialidad «en la guerra civil», más o menos latente, que se desarrolla siempre en el seno de toda sociedad constituida sobre la propiedad privada. Pero en realidad, apuntaba el altavoz caballerista, esto no era sino una falacia, porque el Estado siempre había actuado como un instrumento coactivo. De hecho, en la Monarquía toda la organización del Estado tenía por misión defender los privilegios de las clases dominantes. Ahora, sin embargo, se habían invertido los términos y «la pequeña burguesía y el proletariado» necesitaban defenderse a través del Estado contra las «clases feudales» que la República había desplazado. Aquí el diario socialista reveló su concepción más roma de lo que entendía por fascismo, que nada tenía de «una nueva ideología política» o «una nueva organización económica». El fascismo era «la vieja España monárquica, minoritaria, aristocrática, que, al ver en peligro sus intereses materiales y su posición social, se organiza para conservarlos y a ser posible para restaurar el antiguo Estado, derrocando por la violencia al vigente». En definitiva, los mismos que habían frenado y luego reprimido a los obreros en octubre de 1934. Por tal razón, el Estado «republicano-proletario» tenía que ser beligerante contra el fascismo, que de hecho ya había gobernado durante la corta historia del régimen, puesto que el Estado que había padecido el país durante el anterior bienio había sido un «Estado semifascista».53
Largo Caballero se había sentido aludido por los toques de atención que le venían lanzando sus socios republicanos en las últimas semanas, Azaña antes y ahora también Casares Quiroga. Pero su postura se mantenía invariable, dentro de una marcada actitud equívoca, tratando de quitar hierro al asunto. Precisamente, él había sido el personaje clave que había dinamitado la opción de Prieto para relevar a Azaña al frente del Gobierno. En todo caso, consideraba una indignidad atribuir los conflictos e incidentes de la calle a su intención de hacer un doble juego. Esos episodios –remarcó– no iban contra la República. En casi todos los casos estaban provocados por el incumplimiento patronal de sus obligaciones con los obreros y no tenían otro fin que exigir el cumplimiento de la legislación social y procurar mejoras para la clase trabajadora. Eran «episodios naturales» y en manera alguna caprichosos, derivados de las contradicciones sociales y económicas del régimen capitalista. Aquí, Largo Caballero, que no era ningún intelectual, pero sí estaba rodeado por algunos muy influyentes y combativos como Luis Araquistáin,54 dejaba ver sus lecturas de Marx y Lenin, más o menos digeridas y a las que en realidad había accedido a una edad muy avanzada. En consonancia con su ambigua posición de colaboración, el líder de la UGT reiteró por doquier que la clase trabajadora seguía estando dispuesta a defender y sacrificarse por la República. De hecho, frente a lo que se afirmaba incluso desde voces de la izquierda republicana, la situación presente no era de una gravedad extrema. Los conflictos huelguísticos planteados, que en cierto modo eran inevitables, no pretendían agredir al régimen y no se podía exigir a la clase trabajadora que renunciase a sus reivindicaciones. Lo que hacía falta era darles soluciones viables. Mientras subsistiera el régimen capitalista habría siempre lucha entre el capital y el trabajo.55 Lo que no explicaba Largo Caballero era cómo podría resolverse la contradicción entre apoyar a un Gobierno que no se declaraba marxista y ese propósito de justificar el desafío a la legalidad «burguesa» so pretexto de la lucha de clases. Quizás porque eso habría significado abandonar la ambigüedad y tener que explicar abiertamente cuándo y cómo la UGT pensaba lanzarse abiertamente a la revolución, si es que ese era en verdad su propósito.
Es sabido que las relaciones de Largo Caballero con Azaña no fueron fluidas; no lo fueron desde luego en la primavera de 1936. Años después, recordando aquellos meses, el líder de la UGT se reafirmó en sus posiciones para justificar la vacilante relación mantenida con el Gobierno republicano y su escasa colaboración ante la deriva huelguística, de la que también participaron los sindicatos socialistas. Largo Caballero se aferró a su idea de que las huelgas constituían, sin más, la respuesta ineludible frente a la explotación capitalista, depositando la responsabilidad exclusiva del estallido de las mismas en la intransigencia patronal:
El señor Azaña creyó que iba a gobernar una Arcadia feliz. Que por el hecho de estar él en el Poder se terminarían los conflictos entre patronos y obreros y no habría huelgas, y que los trabajadores sufrirían con paciencia la explotación capitalista esperando ser emancipados por él con su programa electoral. Como a pesar de haber un Gobierno republicano se producían huelgas, se desesperaba.
Me llamó algunas veces para decirme que la Unión General aconsejase a los trabajadores más paciencia y moderación. Le contesté que era más urgente exigir a los patronos, incluso a los llamados republicanos, más prudencia, menos egoísmo y mayor respeto a las leyes.56
Los republicanos de izquierda más próximos a los socialistas se esforzaban a todas horas por tender puentes con ellos, también con los caballeristas. Por eso enfatizaban los puntos comunes que creían compartir. Fue lo que hizo, por ejemplo, Álvaro de Albornoz en una conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid el 30 de mayo, cuando se decantó a favor de la republicanización de todas las instancias del Estado. Significativamente, Claridad se hizo eco entusiasta de esa conferencia. Lo de republicanizar el Estado fue una cuestión recurrente y muy debatida en aquellas semanas, sobre todo en lo que afectaba al poder judicial, a las fuerzas de orden público y al Ejército, aunque Albornoz iba incluso más allá. Justo era lo mismo que venían proclamando los comunistas y muchos socialistas desde hacía tiempo. En palabras de Albornoz, no podía haber República sin un Ejército, sin una magistratura y sin una diplomacia republicanos. Él también invocaba en términos salvíficos, cuasi mágicos, la palabra «revolución», a la que añadía el adjetivo «nacional», en línea con la interpretación que buena parte del universo republicano había hecho del cambio de régimen ya en 1931. Con toda seguridad, la indefinición en el uso del término «revolución» era calculada con el fin de atraer la atención y levantar vínculos con las fuerzas obreristas, tan imprescindibles para el sostenimiento del Gobierno republicano. Pero, evidentemente, los contenidos revolucionarios de su propuesta no eran los del movimiento obrero: «Es menester, y es además urgentísimo, hacer desde el Gobierno, realizar desde el Gobierno una profunda acción revolucionaria. Estas Cortes del Frente Popular, o son las Cortes de la revolución, de la gran revolución nacional, o no serán más que un lánguido capítulo más en la desdichada historia de nuestra decadencia parlamentaria». Este Gobierno, «o es el gobierno de la revolución española, o dentro de poco no quedará de él otra cosa que los trajes y los sombreros». Albornoz terminó palpándose la ropa porque seguramente también era consciente de que no había que crear alarma innecesaria entre su feligresía republicana, de ahí que hiciera constar que la verdadera revolución era todo lo contrario de la anarquía. Al fin y al cabo, los destinatarios prioritarios de su mensaje no dejaban de ser en su mayoría profesionales, comerciantes, menestrales y pequeños propietarios de marcada raigambre mesocrática.57
Ciertamente, a cubierto del octubre insurreccional de 1934, en aquellos meses de la primera mitad de 1936 se produjo «una creciente expectativa revolucionaria» entre las organizaciones –partidos, sindicatos y juventudes– de las izquierdas obreras. En el curso de las huelgas, muchas veces declaradas por comités conjuntos de la CNT y de la UGT, se habló de revolución, que algunos incluso intuían cercana: «En la tradición sindical española, la huelga general era sentida como pórtico de revolución y en muchas capitales se sucedían huelgas generales de industria que parecían anunciar la inminencia de la huelga general revolucionaria». Pero la apertura de tales expectativas ocurrió a la par que se evidenció «una incapacidad radical» para tomar cualquier decisión en ese sentido. Después de los fracasos insurreccionales de 1931 y 1933, la CNT no estaba por repetir la misma fórmula. A la UGT le sucedía algo similar, no podía repetir el movimiento revolucionario de octubre de 1934 contra un Gobierno de izquierdas. Y los comunistas no tenían órdenes de la Comintern al respecto, todo lo contrario. En ese sentido, un movimiento revolucionario violento y planificado, encabezado por la UGT, se hallaba más lejos de producirse en junio de 1936 que en distintos momentos anteriores.58
Pero una cosa es deducir, a posteriori, que la posición caballerista no iba acompañada de un plan revolucionario preciso y otra que las oposiciones no tuvieran motivos para percibir el lenguaje de la izquierda socialista y su justificación de la violencia como la antesala de un peligro para el orden «burgués». Así se reflejó en los medios conservadores y así se plasmó después en las memorias de algunos protagonistas. Son paradigmáticas las de Gil-Robles, donde se da por hecha la deriva revolucionaria que experimentaron socialistas y comunistas en la primavera de 1936, los ataques que recibieron las derechas en medio de ese clima y la tensión belicista que se respiraba.59 Pero también resulta ilustrativo que tal deriva fuera recogida igualmente en el testimonio de un personaje como Santiago Carrillo, entonces un joven protagonista de la izquierda caballerista: «entre la juventud socialista, el ejemplo era la revolución rusa […] desde bastante antes de ingresar yo en el Partido Comunista había gran afinidad en la izquierda socialista con las ideas de la revolución rusa».60 Dos alegatos entre los muchos que se podrían aportar.
Sin embargo, nada como los testimonios recogidos en las fuentes del momento y, en particular, la diplomacia británica. Esta, que contaba con informadores por distintos lugares del país, manifestó especial inquietud por el riesgo que corrían los intereses económicos de sus compatriotas y por la debilidad del Gobierno republicano frente al desafío obrerista. A finales de marzo de 1936, el embajador en Madrid, Henry Chilton, informó a Londres que el mismo ministro de Estado había asegurado a otro representante del cuerpo diplomático que, si llegaban a celebrarse elecciones locales y las ganaban los socialistas y los comunistas, se instauraría «un régimen soviético» en España. En otro informe paralelo, remitido por el embajador, pero no firmado por él, se pintaba una situación crítica en muchas zonas del agro español, culpando a los grandes propietarios de la dura situación de muchos campesinos y advirtiendo sobre la similitud con la Rusia de 1917 «antes de la revolución bolchevique».61
Chilton recibió información sobre los graves desórdenes ocurridos en algunas provincias como Cádiz, Murcia o Pontevedra, por lo que no es extraño que trasladara a Londres sus dudas sobre la capacidad del Gobierno de la izquierda republicana para realizar una acción «clara» con la que rebajar o controlar la tensión. Sin embargo, tampoco ocultó que, incluso en los momentos más delicados como las jornadas del 14 al 17 de abril, no era descartable que se produjera una reacción hacia una política moderada, dado que –según él mismo escribió– lo «inesperado suele ocurrir a menudo» en España. Ciertamente, Chilton no se llamaba a engaño y, a menudo, introducía matices que muestran lo enrevesada e imprevisible que le parecía la política española. Si a primeros de abril le inquietaba la incapacidad gubernativa para controlar el orden y temía que un posible golpe de Estado fracasara y diera lugar a un periodo de «caos» y «anarquía», después de que Casares Quiroga se hiciera interinamente con la cartera de la Gobernación, informaba a Londres que la situación le parecía más «calmada». Del mismo modo, tras la movilización del Primero de Mayo, Chilton, que acudió a presenciar de primera mano el desfile obrero en Madrid, informó a Londres que toda España había estado, salvo excepciones, en calma, pero no ocultó una preocupación latente por la progresión de la izquierda obrera española y la «debilidad» de un Gobierno que parecía haber dejado el poder en manos del proletariado.62
Con independencia de las diferentes percepciones en presencia, lo cierto es que la primavera de 1936 fue un período extremadamente agitado políticamente hablando. En momentos de normalidad constitucional, ninguna otra etapa de la República se le puede equiparar. Las insurrecciones –obrerista y catalanista– de octubre de 1934 constituyeron un acontecimiento excepcional. Propiamente se trató de movimientos sediciosos muy restringidos en el tiempo y en el espacio, con un marcado trasfondo bélico y de una extrema gravedad, por lo que tuvieron de golpe frontal contra la legalidad republicana. Por lo tanto, no parece procedente la comparación con la primera mitad de 1936, período en el que en ningún momento se llegó a tales extremos. Pero fue un contexto de intensa agitación en el que las izquierdas obreras tuvieron un protagonismo muy destacado, como también operaron con mucha fuerza, y bajo distintas lógicas, sus diversos oponentes conservadores y fascistas.
La cuestión es cómo conceptuar ese proceso preñado de tensiones y conflictos, y sobre todo entender de dónde partió. Si se indaga en sus orígenes, parece razonable reconocer que no se entiende nada sin el trauma que supuso para la izquierda obrera el calificado en sus propios medios como «bienio negro», sobre todo después de octubre de 1934. Resulta un tanto simple el diagnóstico, pero incluso Gil-Robles reconoció a posteriori que «el egoísmo suicida» de los propietarios condujo a «la más profunda radicalización» de la historia del campesinado español, mientras que Giménez Fernández se lamentaba ya en su correspondencia privada de la primavera de 1936 sobre el fracaso de las orientaciones sociales de la política cedista. Entre otras motivaciones, el descenso de los salarios a partir de 1934 supuso un punto de inflexión en la escalada de desencuentros. Pero cuando se aceleró verdaderamente fue en 1935, una vez que los afanes reformistas del ala católicosocial de la CEDA, con Giménez Fernández al frente, se vieron bloqueados por la alianza de los conservadores tradicionales de su partido, los liberales agrarios y el potente sector liberal ortodoxo de los republicanos lerrouxistas, con la consiguiente supresión de toda la protección estatal de que habían gozado hasta entonces los campesinos pobres (abandono de los yunteros, expulsión de los arrendatarios, aumento de las rentas, caída en picado de los salarios a niveles propios de los tiempos de la Monarquía…).63 La vuelta a las subordinaciones sociales tradicionales sembró de frustración las esperanzas izquierdistas abiertas en 1931,64 máxime partiendo del casi monopolio en la contratación disfrutado por la UGT en muchas provincias durante el primer bienio. Esa misma percepción la transmitió por entonces El Obrero de la Tierra, órgano de la FNTT, la rama agraria de la UGT. Tras la represión posterior a la huelga general campesina de junio de 1934 –una huelga política– y la insurrección socialista de octubre de ese mismo año, se persiguió a los trabajadores más significados, se les cerró el mercado de trabajo y se les aplicaron continuas represalias, por lo que las únicas salidas que les quedó a miles de familias fueron la mendicidad, los pequeños robos en el campo y, antes que nada, «la acumulación sorda de frustración y odio».65
Con tales precedentes, la victoria del Frente Popular a principios de 1936 se interpretó como una autorización a los trabajadores para «imponer su voluntad en la más completa impunidad». Con el consiguiente reverso: «la vida de las clases pudientes se hizo tan insegura como había sido la de los militantes socialistas y anarcosindicalistas a fines de 1934 y en 1935».66 Muy pronto comenzaron a hacer acto de presencia en multitud de pueblos las interminables denuncias patronales acerca del «humillante» trato recibido de manos de los jornaleros. No pocos fueron encarcelados por negarse a contratar a los trabajadores que les eran impuestos por las oficinas municipales de colocación. A veces, ante su negativa a aceptar las imposiciones sindicales, como la de despedir a los contratados en 1934, eran objeto de sanciones económicas o, en el peor de los casos, de persecuciones y agresiones físicas. Las sedes patronales y los círculos derechistas locales fueron clausurados en multitud de casos, cuando no asaltados, vulnerándose el principio de la libertad de reunión y asociación…67 La victoria electoral de las izquierdas atrajo otra vez afiliados a los sindicatos, bajo el señuelo de la aceleración, ahora sí, de la reforma agraria y la creación de un marco laboral más favorable a sus intereses. La movilización auspiciada por la FNTT dio pie a las masivas ocupaciones de tierras en marzo, ya referidas. Después, la misma organización reclamó al Gobierno –y en buena medida consiguió– la legalización de las ocupaciones, la supervisión de los asentamientos por parte de los delegados obreros o la colocación obligatoria de los parados (los «alojados»). Aunque sus demandas también apuntaron, como objetivos inmediatos, a la ocupación por los ayuntamientos de los antiguos bienes comunales y municipales –privatizados desde el siglo anterior–, a «limpiar» el Instituto de Reforma Agraria de los funcionarios «enemigos» de los trabajadores o a la devolución de las armas a estos para constituir «milicias populares».68
Naturalmente, la inversión de fuerzas que se produjo trajo aparejada la reacción de los grupos sociales afectados, en tanto que los costes de la nueva situación recayeron directamente sobre sus espaldas. Y no hablamos sólo de los grandes propietarios, objeto preferente de las invectivas de la militancia izquierdista, sino también y, no en menor medida, de los propietarios y arrendatarios medios e incluso modestos, en su mayor parte de querencias conservadoras, donde el catolicismo agrario había encontrado en los años previos un enorme caladero de votos, como también el republicanismo de centro. Sin duda, en muchas zonas agrarias los trabajadores de la tierra vivían en un clima de exaltación, mientras los propietarios modestos se veían agobiados, pues la coyuntura de baja de precios agrícolas les impedía colocar bien sus productos y compensar el aumento de costes. Esta situación «era aprovechada por los grandes propietarios y por la derecha desestabilizadora, mientras los rencores de clase se acumulaban de uno y otro lado».69
Pese a todas las esperanzas despertadas entre sus potenciales beneficiarios, la movilización callejera, la toma de los ayuntamientos, las ocupaciones de tierras o los alojamientos obligados de parados no significaron la solución inmediata de todos los problemas. Amplias zonas del país, sobre todo en la España meridional, continuaron amenazadas por la carestía y la falta de subsistencias, agravadas por el mal tiempo y la falta de tierras para trabajar. En algunas zonas de Extremadura, donde más fincas se habían ocupado ilegalmente, se palpó incluso la hambruna, por lo que proliferaron las demandas de ayuda de los campesinos pobres a las autoridades.70 También en numerosas poblaciones andaluzas o de Castilla La Nueva el paro agrícola «volvió a constituir una insoportable pesadilla, incluso en plena recolección de cereales de aquel verano de 1936». Al mencionado aumento del paro contribuyó el hecho de que muchos propietarios renunciasen a llevar a cabo las labores agrícolas necesarias, por considerarlas ruinosas ante las nuevas bases de trabajo impuestas por los sindicatos.71
Además, la acción conjunta de los responsables del IRA, a los que el Gobierno dotó de plenos poderes, y de los ayuntamientos controlados por los socialistas despertó entre los propietarios de las zonas latifundistas un gran miedo, tanto a la intervención del Estado como a los yunteros que habían ocupado sus fincas. Desde mediados de mayo la reforma agraria ya era una realidad aplicada masivamente. De hecho, entre esas fechas y principios de julio la declaración de utilidad social de muchas fincas requisadas en virtud de ese principio y la liberación de créditos como anticipos a los asentados se produjeron a un ritmo acelerado. El miedo de las derechas encontraba su justificación ahora no en que la reforma agraria se aplicase a corto plazo, sino en el hecho de que se estaba aplicando: «los propietarios sentían que sus posesiones se encontraban de alguna manera invadidas por todas partes». Bajo la mirada de los grandes terratenientes –pero también de los propietarios situados más abajo en la escala social– «la revolución en el campo estaba en marcha. Había que pararla por todos los medios».72 En los cinco meses comprendidos entre marzo y julio de 1936 se distribuyó mucha más tierra que en los cinco años anteriores de historia de la República.73 Exactamente, se expropiaron 712.000 hectáreas, cifra que cuadruplicaba la de los cinco años previos (164.000 hectáreas).74 Así, en la primavera y principios del verano de 1936, la propiedad rústica se encontró con un cúmulo de proyectos legislativos que iban mucho más allá de lo que había sido la reforma agraria de 1932, con una voluntad gubernamental manifiesta de llevarlos a cabo y con una contratación laboral preñada de conflictos. A ojos de las entidades patronales agrarias, la moderación, al menos aparente, del programa del Frente Popular se había esfumado. Sentimientos parecidos albergaron los empresarios de los sectores productivos ligados a la industria, el comercio o la minería.75
¿De qué estamos hablando en realidad? Hay quien, sin negar el afán radicalmente transformador de aquella movilización social, circunscribe el proceso «revolucionario» a un plano estrictamente local. Ciertamente, tras las elecciones de febrero, las fuerzas de la izquierda obrera encabezaron la agitación y abrieron todos los diques, con lo que «la explosión de los desheredados se revistió de cólera». En el momento en que sus organizaciones anunciaron que el día de la redención estaba llegando, «salieron tras ellas a invertir las relaciones sociales, en las que ellos habían sido siempre los desposeídos». En esos momentos, las consideraciones inherentes a la racionalidad económica dejaron de contar. Nadie reparó en que el mercado mundial hundió el valor de las olivas, en que el precio de los cereales se hallaba por los suelos o en que no había tierras suficientes para todo el que las demandaba. «La liberación definitiva que tenían en puertas sólo podían comprenderla desde el horizonte en que su incultura y miseria los tenía a todos: la del estrecho marco local en el que vivían. Este era el mundo, todo el mundo, y porque así era, el horizonte revolucionario no fue mucho más allá de los límites de cada pueblo.»76
En multitud de localidades de la España rural, no sólo de la mitad meridional, el poder pasó a residir en el binomio formado por los ayuntamientos y las Casas del Pueblo. Fue en ese marco donde quizás, y con muchos matices, podría hablarse de «situación revolucionaria» o «proto-revolucionaria», aun a riesgo de incurrir en un insustancial debate nominalista. Lo cierto es que, en muchas poblaciones repartidas por todo el territorio nacional, las corporaciones municipales, en connivencia con las organizaciones sindicales, invadieron competencias que sólo correspondían al Estado, asumiendo funciones gubernativas e incluso judiciales, controlando el orden público y efectuando detenciones de derechistas, aunque esto supusiera desobedecer las indicaciones de los gobernadores civiles. Esas y otras iniciativas en su conjunción –ayuntamientos, agitación obrera y producción legislativa del Gobierno– cambiaron el mapa político y la correlación de fuerzas a escala municipal. Sólo desde tal prisma y sin pretender ir muy lejos, quizás se podría enfatizar que las relaciones entre las clases se estaban invirtiendo radicalmente, al tiempo que el poder del Estado había dejado de contar en no pocos sitios en beneficio de los nuevos poderes locales. Pero en tanto que esos poderes carecían de un proyecto político común que asumiera el núcleo de la decisión política, esto es, el Estado, «a esa situación revolucionaria le faltaba la cabeza».77
La batería legislativa dirigida a la profunda transformación de la España agraria no concluyó en las primeras semanas del verano. A finales de junio, el ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, presentó al Parlamento un proyecto de ley de rescate y readquisición de bienes comunales que pretendía la devolución a los municipios de enormes extensiones de tierras privatizadas durante el siglo XIX. La puesta en marcha de este proyecto, aunque se preveía lenta, así como la de la Ley de Bases de la Reforma Agraria (reinstaurada por las Cortes el 11 de junio) implicó «una transformación, no por legal menos revolucionaria, de las relaciones de producción en buena parte del campo». Era más de lo que podían soportar los grandes propietarios. Las «clases dominantes», se ha escrito por pluma cualificada, «no podían tolerar que se cambiasen las bases del sistema agrario, sin que ello fuera el primer paso hacia la pérdida de su poder económico».78 El 1 de julio se desarrolló con gran pasión el debate parlamentario sobre la situación del campo y sobre el rescate de los bienes comunales, cuyo artículo 1.º se votó el día 10. Por enésima vez, todas las alarmas volvieron a sonar entre los diputados que defendían los intereses de la gran propiedad.79
HUELGAS A MANSALVA
Concluida la movilización por la readmisión e indemnización de los trabajadores expulsados de sus puestos de trabajo a raíz de la insurrección de octubre de 1934, que se manifestó tras el triunfo electoral del Frente Popular, en abril de 1936 comenzó «una poderosa ofensiva sindical». Su punto culminante se alcanzó en los meses de mayo y junio. Junto a otras demandas, las organizaciones obreras reclamaron importantes aumentos salariales y una notable disminución de la jornada laboral. Los especialistas discuten sobre los números y alcance de estas huelgas y en torno a si se superaron los niveles conflictivos experimentados en otros períodos de la corta, pero intensa, historia laboral republicana. Sin embargo, pocos son los historiadores serios que a estas alturas confunden el objetivo incremento de la tensión social y política generada por esa movilización sindical con una situación de «caos» y «anarquía», al borde del estallido revolucionario, como a posteriori transmitió la propaganda de la dictadura.80
Tal aclaración no quita que muchos analistas hayan enfatizado la tesis de que «España entró en la oleada de huelgas más duras de su historia»;81 en un auténtico «torbellino» de conflictos que afectó al conjunto de la economía, «hasta el punto de paralizar gran parte de los sectores productivos».82 Que la secuencia de huelgas coincidiera a veces con otras manifestaciones de tensión y violencia (quema de iglesias, ocupación de tierras, enfrentamientos espontáneos, crímenes y asesinatos políticos…) habría contribuido a crear «una atmósfera prerrevolucionaria y un miedo creciente, y no sólo entre los privilegiados, sino en amplios sectores de la clase media, incluido el campesinado propietario».83 De este modo, «el Gobierno estaba siendo desbordado por la presión de los trabajadores organizados» y no pudo frenar su combatividad.84 Esta ofensiva sindical habría provocado también en su conjunto «la declaración más general de huelgas de industria que la República había experimentado hasta el momento».85 Incluso los historiadores obsesionados con rebajar los números de la conflictividad en esos meses no dejan de reconocer que aquella fue «una gran movilización reivindicativa, pocas veces vista en España […] lo que muchos visualizaron como una “revolución”». Esa «formidable movilización socio-laboral, campesina e industrial», «que no había tenido parangón en la historia de España» hasta entonces, amenazó, en efecto, con sobrepasar al Gobierno.86
Desgraciadamente, las estadísticas oficiales relativas a ese período no ayudan mucho ni permiten dar un veredicto definitivo, porque ni son completas ni fiables, con lo que resulta imposible trazar la secuencia del conflicto laboral de forma diferenciada apoyándose sólo en esa fuente. Entre enero y julio de 1936, el Boletín del Ministerio de Trabajo registró 1.108 huelgas en España, frente a 734 en 1931, 681 en 1932, 1.127 en 1933, 594 en 1934 y 181 en 1935. Según la misma estadística, las de 1936 se habrían repartido así: 26 en enero, 19 en febrero, 47 en marzo, 105 en abril, 242 en mayo, 444 en junio y 225 hasta el 17 de julio.87 Entre marzo y julio, bajo los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga, el número de huelgas habría sido de 1.063. Por su parte, el número de huelguistas pasó de 2.505 en marzo a 22.828 en abril, 55.310 en mayo y 166.317 en junio.88 Sólo para el campo, el Ministerio de Trabajo señaló 192 huelgas, tantas como durante todo 1932 y casi la mitad de las contabilizadas durante un año tan agitado como 1933. Así pues, el número de huelgas de la primera mitad de 1936 se habría situado a considerable distancia de los años anteriores.89 Con todo, aunque en sí mismo elocuente, ese balance sirve de poco porque no refleja las cifras de huelgas ni de huelguistas que se registraron en la realidad. En consecuencia, no permite medir el impacto de la conflictividad laboral por fechas y sectores productivos, ni tampoco facilita una mínima comparación entre las distintas coyunturas republicanas. En todo caso, lo que nadie puede negar es que «las huelgas se sucedían; muchas eran lo que hoy se llaman “salvajes”, es decir sin control de la dirección sindical. Esta tenía a veces que hacer esfuerzos para no quedar marginada».90
Desde hace unos años se dispone de un cómputo sobre conflictos laborales al que los historiadores académicos no han prestado apenas atención, quizás por haber sido realizado por un investigador ajeno a su gremio. Aunque la metodología utilizada no supera el estadio de mero recuento, no cabe despreciar ese esfuerzo en tanto que el autor se apoya en el vaciado pormenorizado de más de doscientos órganos de prensa correspondientes a todo el territorio nacional. Según este estudio, en el período comprendido entre el 17 de febrero y el 17 de julio de 1936 el número de huelgas fue de 3.048, casi el triple de las registradas por el Ministerio de trabajo (3.124 si se cuenta desde el 1 de enero). De acuerdo con la misma indagación, en el resto del período republicano los paros laborales se habrían repartido así: 2.385 en 1931, 2.472 en 1932, 2.497 en 1933, 2.700 en 1934 y 309 en 1935. Teniendo en cuenta que la etapa de gobiernos de izquierda en 1936, antes del comienzo de la guerra, no abarcó ni siquiera medio año (cinco meses para ser exactos), estos datos aparentemente corroborarían de forma aplastante la tesis de que, con gran diferencia, se trató de la coyuntura laboral más conflictiva de toda la República.91 Es una lástima que el autor no ofrezca los números desagregados por meses, aunque todos los indicios apuntan a que, como señalan otros indicadores, la cifra de huelgas siguió una línea ascendente, que habría llegado a su máximo entre mayo y junio. En el debate parlamentario del 16 de junio, que se centró en el tema del orden público, Gil-Robles denunció que desde el 17 de febrero se habían producido nada menos que 113 huelgas generales, de las que 79 correspondían al último mes, contando desde el 13 de mayo. Si bien la suya era una voz interesada, nadie rebatió estas cifras.92 Eso sí, lo que en ningún momento se registró fue una gran huelga general a escala nacional.93 Con todo, hasta que el vaciado hemerográfico citado no sea sometido a una auditoría a fondo, aplicando la metodología adecuada, las dudas quedarán en pie.
De todas formas, el número de huelgas no es necesariamente la guía más certera para medir el alcance de la conflictividad laboral, su intensidad, el grado de radicalidad y su impacto en la economía o en la vida política. Como mucho puede marcar una tendencia, pero no mucho más. De hecho, una sola huelga pudo tener en un momento dado mucha más repercusión que muchas decenas de conflictos menores, como sucedió con la que paralizó el sector de la construcción en Madrid durante los meses de junio y julio. Cifras arriba o abajo, nadie puede discutir que la primera mitad de 1936 fue un período de una conflictividad extraordinaria. Que hasta la prensa republicana de izquierdas mostrara su alarma ante los altos niveles alcanzados constituye un indicio elocuente. Sus llamadas a la moderación y a mantenerse dentro de la ley fueron continuas.94 Para Política, la oleada huelguística estaba poniendo en peligro la cohesión del propio Frente Popular. Ni que decir tiene que desde el republicanismo más templado también se hicieron llamamientos del mismo calibre o incluso mucho más sonoros. Por aquellos días, El Sol habló de «epidemia de huelgas».95 Por su parte, el diario Ahora insistió en que lo verdaderamente importante en aquellas circunstancias era posibilitar la reanimación económica: «Así no se puede continuar». Los problemas de partido y de clase debían fundirse «en un interés supremo nacional».96 Entre tales llamamientos destacó el que realizó a principios de junio Ángel Ossorio y Gallardo, amigo íntimo de Azaña, haciendo ver el fondo político de la oleada huelguística y el sinsentido y las contradicciones en que, a su entender, incurrían algunas de las fuerzas impulsoras de los conflictos, esto es, socialistas y comunistas:
[…] Ahora nos hallamos ante una táctica, perseverante y sistematizada, de huelga política. Nadie podrá, de buena fe, desconocerlo. Se trata de una red de huelgas en todas las localidades, en todos los oficios, por causas graves, por causas nimias o sin causa ninguna, con peticiones discretas o con reclamaciones desorbitadas, desdeñosas de los medios legales, desobedientes a pactos, acuerdos y laudos después de admitirlos; con métodos agresores más que defensivos y con frecuentes extralimitaciones violentas. Político es el caso y como político hay que enjuiciarle.
Lo primero que llama la atención es que esto ocurra cuando las clases proletarias han obtenido un triunfo electoral resonantísimo, y si no están gobernando –porque no han querido– están inspirando el gobierno y la legislación […] si estorban al Gobierno, ¿no se dañarán ellas más que el Gobierno? Cuando creen poner a este la pistola al pecho, ¿no se la estarán colocando ellas mismas en su propia sien?97
Para Ossorio había algo de irritante en la deriva huelguística, teniendo en cuenta que durante los siete años de la dictadura de Primo de Rivera las mismas «muchedumbres» habían permanecido «calladas e inmóviles». Que los sindicalistas de la CNT fueran los que protestaran se podía entender, pues al fin y al cabo ellos eran partidarios de la acción directa y de la destrucción del Estado: «La lógica es lógica, aunque lleve trilita dentro». Menos explicable, sin embargo, era la postura de los socialistas y comunistas, aliados de facto del Gobierno. Además, si aspiraban a la dictadura del proletariado no podían demoler la fortaleza del Estado. Ellos eran los primeros interesados en no destrozar la economía. Por lo tanto, los obreros debían preservar la riqueza del país si de verdad deseaban que en algún momento pasase a sus manos, por vía evolutiva o a través de la revolución: «Matar la gallina de los huevos de oro sólo se le ocurrió a un insensato».98
Claridad, el órgano del caballerismo, se sintió aludido por las críticas vertidas por los círculos republicanos. Las tachó de interpretaciones exageradas propias de la derecha. Para los dirigentes ugetistas el problema económico no existía, porque era consecuencia de una maniobra patronal, es decir, política. Muchas de estas alarmas respondían a dicha táctica: generar inquietud en las clases acomodadas e incluso en la pequeña burguesía. De otra parte, enfatizó que el Gobierno carecía de fuerza moral para obligar a la clase obrera a desistir de tantos conflictos como había en puertas. Se reconocía que, en efecto, se estaban produciendo muchas huelgas, pero ni el fenómeno era privativo de España ni ocurría en el país por primera vez. Además, muchos de los conflictos que se censuraban pretendían dar la batalla al «fascismo» en el ámbito laboral. Y ahí el Gobierno no podía ser neutral; había de tomar partido ayudando al proletariado frente a una clase patronal intransigente. Es más, el Gobierno sabía, como ellos, de la gestación de un profundo ataque reaccionario contra la República del que estas pugnas sociales formaban parte: «Basta un poco de energía moral sobre la minoría de patronos fascistas que, con su intransigencia, tratan de fomentar el desorden público y la discordia entre las organizaciones sindicales para quebrantar los cimientos del régimen republicano y la eficacia del Frente Popular. En la clase patronal, y no en la obrera, están los más serios peligros de anarquía».99
Varios historiadores han atribuido al anarcosindicalismo la paternidad de la mayor parte de las huelgas de 1936. Ciertamente, la CNT tendió a transformar la protesta laboral en protesta política, como venía haciendo desde los inicios del régimen republicano. Su rivalidad con la UGT contribuyó a la politización de los conflictos laborales. Como a menudo iban acompañados de violencia, se convertían en un asunto de orden público, a medio camino entre las competencias del Ministerio de la Gobernación y el de Trabajo.100 Los sindicatos de la CNT desataron «por doquier “la guerrilla” de huelgas, apoyando reivindicaciones exorbitantes que, en plena crisis económica no eran nada viables» (semana de 36 horas, jornales de quince pesetas, etc.).101 Aunque esta vez no protagonizaron ninguna sublevación armada como las que ensombrecieron el primer bienio, continuaron rechazando los mecanismos de conciliación del Gobierno, lo que motivó durísimos ataques de Política, que abiertamente habló de intromisión en los sindicatos anarquistas de «elementos turbios» y «profesionales de la violencia» conectados con fuerzas derechistas.102
Su objetivo habría sido «desbordar demagógicamente a la UGT “por la izquierda” y acusarla de sometimiento al Gobierno». En su congreso de mayo de 1936, la CNT agrupó de nuevo a todas sus corrientes, con la reintegración del sector moderado, los llamados «treintistas», escindidos en 1932. Pero ese cierre de filas no aminoró la hegemonía del sector maximalista de la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Los sindicatos de la UGT habían intentado frenar el recurso sistemático a la huelga cada vez que se presentaba una reivindicación, «pero otras veces los directivos tenían que ir más lejos por temor, que los hechos justificaban, de ser abandonados por sus bases».103 De hecho, la UGT también incurrió en exigencias desorbitadas que a menudo superaron la capacidad económica de los patronos. Sintomáticamente, los mayores desórdenes laborales acontecieron en la España meridional, en los campos del centro y del sur, donde la iniciativa la llevaban mucho más los socialistas que la CNT.104 Como se ha indicado para la región valenciana, por aquel entonces «pocas eran las diferencias que separaban ya a esta CNT de una FNTT que ya no hablaba de respeto a la legalidad, sino de violentarla y pasar a la acción».105
De acuerdo con las investigaciones más fiables, ahora sabemos que el supuesto liderazgo anarquista en el movimiento huelguístico no fue tan grande como en su día señalaron sus antagonistas –desde las derechas a la izquierda socialista– y luego recogieron algunos historiadores. El protagonismo de la CNT en 1936 fue intenso en Madrid, Málaga y otros centros urbanos de importancia menor, pero no en Barcelona, Sevilla o Zaragoza, las ciudades donde más eco halló entre 1931 y 1933. Debilitados tras las tres intentonas insurreccionales alentadas en el primer bienio, en 1936 los sindicatos libertarios viraron hacia posiciones más moderadas, al menos en Barcelona y Zaragoza, dos de sus principales bastiones. Ese cambio de actitud facilitó el entendimiento con las autoridades y la disposición a negociar acuerdos con los patronos, en pos de neutralizar el paro y mejorar las condiciones laborales de los afiliados: «Los vientos que soplaban entre los sindicatos de la CNT eran muy diferentes a los de 1932 y 1933. Los centros obreros se reabrían. Las heridas ocasionadas por la escisión se cerraban. La prensa confederal, con censuras pero sin suspensiones, se recuperaba». En este período, la CNT reconoció públicamente por primera vez su distanciamiento de la táctica insurreccional, situándose de manera circunstancial en el ámbito de las reivindicaciones pragmáticas, relativas a mejoras salariales y de trabajo en general.106
Por supuesto, conforme avanza la investigación siempre caben matizaciones a la panorámica descrita. En varios sentidos, la razón y los datos asisten a los historiadores que cuestionan –o matizan– la tesis de que la conflictividad laboral de 1936 no tuvo parangón en la historia de la Segunda República. Si hacemos caso del vaciamiento exhaustivo de fuentes hemerográficas citado más arriba, esa tesis se reafirmaría. Y no es menos cierto que tales autores suelen enfocar el estudio de las huelgas haciendo abstracción de las demás variables conflictivas –no estrictamente laborales– de la coyuntura de 1936. No obstante, en principio, el acierto de quienes rebajan la trascendencia de la movilización huelguística estriba en señalar que en bastantes lugares los niveles conflictivos fueron menores que en los años previos, como se acaba de indicar al hablar de tres ciudades de tradicional implantación cenetista. Lo mismo sucedió incluso en provincias y zonas urbanas cuya estructura social y económica y su potencial sindical habían propiciado desde antiguo el radicalismo y la protesta. Eso es una evidencia que cabe aceptar, al menos por lo que hace al cómputo de conflictos laborales. De acuerdo con el último estado de la cuestión general apoyado en estudios locales, el número de huelgas agrarias habría sido mayor entre 1931 y 1933 que en 1936 en provincias como Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla o Logroño. En virtud de otras investigaciones, habría que añadir alguna provincia más, como por ejemplo Badajoz.107 En varias provincias latifundistas de la España meridional, el descenso de la conflictividad no debió ser ajeno a la intensificación de la reforma agraria tras el triunfo del Frente Popular. Por ello, se intuye que la distribución de tierras entre los campesinos más pobres pudo actuar como paliativo social, reduciendo la protesta colectiva en provincias como las mencionadas. Tampoco hay que descartar que la intimidación derivada de la radicalización sindical, además de la presión de los gobernadores civiles en algunos lugares, pudo operar como incentivo para que muchos patronos cedieran ante las reivindicaciones de las Casas del Pueblo sin necesidad de declarar huelgas.
En el mismo orden de cosas, la agitación social en Cataluña durante la primera mitad de 1936 resulta especialmente sugerente, al dibujar un prisma complejo alejado del blanco y negro. En febrero, se inició también en esta región una nueva oleada de conflictos laborales, a pesar de que el paro continuó agravándose por la cada vez peor situación económica. Uno de los rasgos llamativos es que buena parte de las huelgas se resolvieran por vía negociada, gracias en gran medida a la intervención del consejero de Trabajo de la Generalidad, Martí Barrera. Siguiendo sus directrices, los gobernadores y alcaldes propiciaron en la región laudos que tendieron a favorecer a los trabajadores contando con la aceptación de muchos patronos, evitándose así numerosos conflictos. Estos no fueron tan numerosos y violentos como en 1931 y 1934, pero sí más potentes y generales que entonces. De hecho, en mayo, el número de huelgas aumentó notablemente. No obstante, el ambiente social y político de la primavera de 1936 no presentó en Cataluña «el tono prerrevolucionario que se observaba en gran parte de España».108
Secuencias muy similares se apreciaron igualmente en la región valenciana (provincias de Castellón, Valencia y Alicante). Los cenetistas fueron protagonistas de las importantes huelgas de mayo en Carcaixent, Cullera, Sueca y Alzira. Pero en las tres demarcaciones levantinas el grado del enfrentamiento laboral tampoco correspondió a un perfil en exceso radical. La atmósfera de tensión creció con respecto al segundo bienio, si bien parece que los conflictos fueron menos que en 1933: «Pero algunas veces, estos escasos conflictos laborales fueron acompañados por talas de naranjos, quema de iglesias o ataques a los locales de la Derecha Regional Valenciana, lo que junto a las noticias que llegaban de las zonas latifundistas, pudieron contribuir a crear un ambiente de tensión creciente en el campo». Resulta sintomático que también en Castellón, provincia sin apenas tradición sindical, se palpase desde abril de 1936 «un ambiente socialista formidable», al hilo de la reorganización del obrerismo tras la victoria del Frente Popular.109
Las luchas laborales en Aragón, región caracterizada por el predominio numérico de los pequeños propietarios, tampoco parece que se enmarcaran en una escalada de crispación. Con excepciones contadas, en su conjunto los desencuentros del mundo del trabajo no se vieron acompañados de violencia. Los gobernadores civiles intervinieron activamente en la solución de los conflictos, utilizando mucho menos la represión que en épocas anteriores. En Zaragoza, en particular, el gobernador Ángel Vera Coronel, de IR, consiguió mediar con éxito en las negociaciones entre propietarios y trabajadores, influyendo en la contención de las huelgas. En la mayoría de los conflictos planteados, incluso los sindicatos cenetistas presentaron reivindicaciones que en absoluto reflejaban una postura de intransigencia revolucionaria, por más que en los mítines o en la prensa los dirigentes hicieran gala de una acentuada agresividad verbal. La solución de las huelgas llegaba cuando los patronos aceptaban las peticiones o cuando un delegado gubernativo intervenía como mediador. Por su lado, el fenómeno de la ocupación de fincas, tan importante en determinadas zonas de Andalucía, Extremadura y La Mancha, apenas se había iniciado en el sector rural de Aragón a principios del verano, pese a que las explotaciones por encima de las cien hectáreas suponían el 63,6% de la superficie total en la región.110
El número de detenidos por la Guardia Civil apuntalaría en principio la tesis de la no excepcionalidad de las huelgas de 1936. Desde esta variable, la conflictividad laboral de la primera mitad de aquel año también consta como más atenuada que en años anteriores. Así, en el primer semestre de 1936, hasta junio, fueron detenidas 25.109 personas, cifra que suponía aproximadamente la mitad de las registradas en las mismas fechas de 1933 (50.432 detenidos) y 1934 (51.570).111 No obstante, si la comparación se amplía a la primera mitad de 1931 (14.043 detenidos) y de 1932 (24.846), entonces 1936 se sitúa por encima.112 De todas formas, la virtualidad de este indicador parece muy discutible, puesto que el mayor o menor número de detenidos simplemente pudo indicar que el celo de las autoridades fue muy cambiante a lo largo del tiempo. Si en 1936 la política de orden público resultó menos estricta que en años anteriores, seguramente se debió a las indicaciones de unos gobiernos que dependían parlamentariamente de los partidos obreristas ubicados a su izquierda. Conviene no olvidar que las fuerzas de Seguridad no actuaban a su libre albedrío y con absoluta autonomía, como algunos historiadores se empeñan en sostener sin fundamento, sino que se hallaban bajo las órdenes y la supervisión constante de los gobernadores civiles, representantes a su vez de la autoridad central a lo largo y ancho del territorio nacional. En este sentido, excepciones y matices al margen, hay multitud de señales de que las autoridades –bajo el Gobierno de Azaña o el de Casares Quiroga– a menudo hicieron la vista gorda con muchos incidentes, movilizaciones y actos de fuerza alentados por las organizaciones de la izquierda obrera.
Por añadidura hay otro aspecto que no conviene obviar. Y es que, al mismo tiempo que las huelgas pudieron descender en algunas provincias tradicionalmente muy conflictivas, ocurrió lo contrario en otras zonas poco beligerantes y de marcado perfil conservador. Aparte de varias provincias de Castilla La Nueva (Ciudad Real, Cuenca y Toledo), un ejemplo muy notorio al respecto lo ofrecieron varias provincias de Castilla La Vieja (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora). Esto tuvo que ver con la formidable expansión del obrerismo organizado –mayoritariamente socialista– desde 1931. En todo el período republicano, con excepción de algunas provincias (Segovia y Soria), la región, tradicionalmente conservadora, fue escenario de una fuerte conflictividad rural. Los enfrentamientos laborales ya no tenían estrictamente una motivación económica, sino que su significación era «acentuadamente política». En extensión, intensidad y violencia, la protesta de los asalariados alcanzó unas dimensiones hasta entonces desconocidas. La lucha social adquirió un nivel equiparable a otras zonas tradicionalmente más conflictivas. La resistencia patronal y la frustración ante la timidez de las reformas republicanas habrían empujado a los obreros agrícolas «hacia posiciones claramente revolucionarias». Tal tendencia se habría acentuado en los dos años de gobiernos de centro-derecha: «Con la represión y el hambre la derecha acallaba momentáneamente a los trabajadores, pero al precio de una división social irreconciliable […] el proletariado comprendió que la vía reformista estaba completamente agotada». Con la victoria del Frente Popular el movimiento obrero de la región cobró nuevo vigor. Se reconstruyeron las organizaciones y el número de afiliados volvió a crecer rápidamente. Ante el nuevo vigor adquirido por la conflictividad rural, los «pequeños y medianos campesinos» de querencias conservadoras –propietarios y arrendatarios– se vieron empujados a una mayor intransigencia.113
El caso más curioso de toda España lo protagonizó Madrid. Si desde antiguo la capital siempre había sido un remanso laboral más bien pacífico, con excepciones puntuales como los últimos años de la Restauración, a partir de 1931 apuntó maneras. De hecho, en el período republicano la ciudad se convirtió en un escenario agitado por numerosos conflictos, expresión de las luchas entre trabajadores y patronos, pero también de las a menudo violentas rivalidades entre socialistas y anarquistas, estos últimos –otra novedad– muy pujantes en la capital desde la llegada de la República.114 En la primera mitad de 1936, Madrid volvió a convertirse en un «escaparate privilegiado» de la escalada huelguística. En los meses de junio y julio, «podían verse plazas de toros repletas de peones y albañiles, asambleas al aire libre con miles de personas en la Ciudad Universitaria alzando su mano para votar, grupos de mujeres levantando el puño ante los estupefactos viandantes, petardos y pedradas en los escaparates y terrazas de bares y restaurantes, todo salpicado con entierros multitudinarios de mártires con uniformados escoltándoles y realizando el saludo a la romana o con el puño en alto».115
El conflicto de mayor impacto afectó al sector de la construcción, con diferencia el ramo productivo de mayor peso en la capital. Gran parte de su personal menos cualificado era de reciente filiación anarquista. Hablamos de obreros procedentes del campo llegados a la ciudad en los años de la dictadura, atraídos por las oportunidades de empleo generadas por la proliferación de obras públicas. Desde los inicios de la República, el crecimiento de los sindicatos anarquistas alentó las disputas y la competencia con la UGT, hegemónica desde antiguo en Madrid. Esas disputas tuvieron a veces derivaciones violentas, lo cual dificultó llegar a pactos con la patronal. En marzo de 1936, el Sindicato Único de la construcción, de filiación cenetista, presentó unas bases de trabajo reclamando incrementos salariales, la semana laboral de 36 horas y siete días de vacaciones pagadas cada seis meses. A mediados de mayo, la UGT no sólo se sumó a esas peticiones, sino que las mejoró. La Federación Patronal Madrileña calificó las nuevas bases de «injustas y descabelladas», de «golpe de gracia para la industria». En consecuencia, se aprestó a declarar insostenible la situación y anunció un «frente unido» ante los obreros. Los organismos paritarios oficiales se mostraron incapaces de acercar las posiciones de las partes.116
Al final, se produjo la huelga general del sector. Iniciada el 1 de junio, se prolongó durante ocho semanas y llegaron a parar 110.000 trabajadores. Horas antes de plantearse el conflicto, Largo Caballero dio todo tipo de seguridades al ministro de Trabajo, negando que los rumores de paro generalizado tuvieran fundamento.117 A su vez, la Casa del Pueblo de Madrid publicó una nota negando ese mismo extremo y llamó a todas sus organizaciones para que no secundaran ningún movimiento de carácter general: «Tenemos conciencia de nuestra responsabilidad, y como guardadores del prestigio de las organizaciones madrileñas aseguramos que controlamos la fuerza sindical de Madrid». Política, sin embargo, denunció que los anarquistas perseguían crear un estado de alarma en la capital, llevados de «oscuros manejos», «sospechosas confabulaciones» contra natura y una finalidad «turbia»: «A pretexto de combatir al fascismo, el terrorismo profesional, que siempre actuó equivocadamente, favorece sus designios. Con la apariencia de obtener reivindicaciones morales o económicas se quiere dividir al obrerismo organizado».118
Los interesados no hicieron caso de tales acusaciones. En cuestión de días la huelga derivó en un movimiento unitario de las dos grandes centrales sindicales, aunque durante el conflicto la CNT desbordó a la UGT en todas las votaciones asamblearias y también empezó a sobrepasarla en afiliaciones. Cuando, pasado un mes, el acuerdo parecía al alcance de la mano (semana de cuarenta horas y aumentos salariales del 15%), la CNT se negó a participar en el jurado mixto, acusó de traición a la Federación Local de la Edificación, vinculada a la UGT, y no aceptó las propuestas negociadas con las autoridades. La mayoría de los obreros, incluidos muchos socialistas, votaron la prosecución de la huelga, provocando entonces la resistencia patronal. Así, a mediados de julio la huelga todavía seguía en pie.119 Tal y como señaló con sensatez el diario Ahora, «cien mil huelguistas en una capital son la destrucción de su riqueza». Esto lo iba a pagar antes que nadie «la gran masa obrera», por definición y por encima de sus líderes, simple aspirante a la paz y a cotas de mayor bienestar.120
COSTES DE LA PRESIÓN SINDICAL
Por encima de la disparidad de cifras y el diferenciado alcance de los conflictos laborales en 1936, su análisis y su comparación con los otros años de la historia republicana no puede ceñirse a un mero recuento del número de huelgas. Este indicador ilustra muy poco sobre la intensidad y trascendencia de las luchas en el mundo del trabajo, así como de sus repercusiones en la economía y en la vida política. Lo verdaderamente relevante es constatar la radical «inversión en la jerarquía de las relaciones sociales» cotidianas que se produjo; «el nuevo tono» amenazante e «indisciplinado en comparación con épocas pasadas». Porque, como se ha señalado, en «todos los frentes: económico, religioso, político, y especialmente en el de las relaciones de la vida cotidiana, quisieron demostrar los trabajadores el poder y el apoyo que la victoria electoral prestaba a su causa». Tras ese triunfo, los asalariados representados por el Frente Popular fueron los protagonistas de la vida política y social. Impusieron sus condiciones a los propietarios, les obligaron a contratar desempleados en épocas de paro, así como a cumplir rigurosamente las bases de trabajo, presionando para expulsar del mercado a quienes habían sido contratados después de la insurrección de octubre de 1934.121
Pero tales conquistas tuvieron mucho de imposición sobrevenida desde la calle, con un Gobierno que iba a rebufo de la presión. El programa del Frente Popular contenía diversas reformas que pretendían continuar con la política azañista del primer bienio, si bien tanto socialistas como comunistas habían dejado claro durante la campaña electoral que ese no era su programa y que, por eso mismo, no entrarían en el Gobierno, sino que lo apoyarían desde fuera y por razones puramente tácticas. No en vano, la amnistía inmediata de todos los presos, incluidos los sociales, que reivindicaron los caballeristas y finalmente no consiguieron, no estaba pactada con los republicanos. Tampoco que tras la readmisión de los obreros despedidos en octubre de 1934 se tuvieran que indemnizar los salarios dejados de percibir desde entonces como si realmente hubieran estado trabajando y obviando si esos despedidos lo habían sido legal o ilegalmente o si habían sido o no condenados por delitos penales vinculados a la insurrección. Que los republicanos no pretendían hacer una revolución está fuera de duda, como también que ellos estaban convencidos de que el fondo y el tono de sus reformas pretendían modernizar el país. Pero tampoco se puede olvidar que un sector del propio republicanismo de izquierdas, encabezado por Felipe Sánchez Román, se negó a pactar el programa del Frente Popular y advirtió a tiempo del riesgo de que aquel incluyera a adversarios declarados de la democracia como los comunistas. De la misma forma, no puede obviarse que todo el espacio de centro y centroderecha del republicanismo, incluida la prensa republicana liberal e ilustres fundadores del régimen y prohombres republicanos como Miguel Maura, Alejandro Lerroux, Melquíades Álvarez o el expresidente Joaquín Chapaprieta, rechazaron de plano el programa del Frente Popular.
Ciertamente, como han señalado los historiadores económicos, visto a posteriori, el programa de los republicanos de izquierdas incluía cambios que se pueden considerar modernizadores y que, desde una óptica actual, no son revolucionarios.122 Pero no se puede olvidar que, para juzgar si determinadas propuestas eran reformistas o revolucionarias en 1936, el criterio no debería ser un análisis económico desprovisto de contexto. El análisis debe ayudar a descubrir si en el ánimo de sus impulsores estaba pactar cambios graduales que no supusieran un perverso incentivo para una economía todavía en transición hacia la modernidad. O bien si se trató de imponer reformas con la Gaceta cuyas consecuencias podían ser muy diferentes a las previstas e incentivar, como de hecho ocurrió, el retraimiento inversor y la inseguridad jurídica. En todo caso, el contenido del programa de los republicanos de izquierdas al llegar al poder no fue el mismo que el del pactado con los socialistas y comunistas, porque este se vio muy pronto desbordado por la movilización, quedando en papel mojado. La presión desde abajo y las exigencias de los socios obreros del Gobierno hicieron que el Consejo de Ministros tuviera que dar fuerza de ley a medidas que empezaron a aplicarse antes por la vía de los hechos consumados, como la misma amnistía o la readmisión de despedidos, y todo esto sin que ni siquiera se hubieran reunido y constituido las Cortes, que no empezaron a funcionar con normalidad hasta el mes de abril. En verdad, la movilización sindical desbordó la estrategia templada con la que pretendió arrancar el Gobierno de Azaña. La CNT y la UGT exigieron condiciones a menudo tan desmedidas que iban más allá de la capacidad económica de muchos empresarios, sobre todo los medianos y más modestos. En ciertos casos, no por aislados menos elocuentes, la jornada laboral se redujo a cinco o seis horas, aun cuando se exigió el salario correspondiente a la jornada legal de ocho.123
La aceptación de las demandas más radicales habría supuesto la aplicación efectiva del control obrero, una vieja reivindicación sindical. En medio de un clima tan adverso para sus intereses, cientos de empresarios advirtieron cercana su ruina. No ha de extrañar que el paro aumentase en bastantes sectores de manera inevitable, que la producción general se redujese, que cayeran los ingresos fiscales o que salieran del país más y más capitales. Por añadidura, cada vez se hizo más difícil financiar la deuda y emitir bonos del Estado. Los líderes patronales pidieron al Gobierno que adoptase medidas para estabilizar la economía y alcanzar alguna clase de acuerdo general con los sindicatos. Pero la mayoría de las súplicas empresariales fueron ignoradas.124 Por tanto, más que discutir sobre el número de huelgas y su fiabilidad, para medir el alcance de la presión sindical lo relevante es calibrar la magnitud de las demandas que se plantearon a los patronos y la viabilidad de las mismas en el contexto económico y el ambiente político de 1936. Por más que supusieran una amenaza para la economía y para la supervivencia de muchas empresas, como muchos analistas de entonces señalaron, no dejaron de plantearse a sabiendas de que se podían alcanzar con el respaldo o la inhibición gubernamental, de un Gobierno frágil que dependía del beneplácito parlamentario del grupo socialista para sobrevivir. Esto fue lo que no tuvo parangón con otros períodos: la derrota en toda regla de los propietarios y patronos y los enormes costes que se les vinieron encima.
Con el telón de fondo descrito, resulta fácil entender que los primeros meses de 1936 no fueran un contexto propicio para el libre y confiado desarrollo de la iniciativa empresarial. Es más, buena parte de los propietarios y patronos vivieron atemorizados de manera permanente, asistiendo en muchos lugares al cierre de sus círculos, casinos y sedes; a la suspensión y censura, total o parcial, de los órganos de prensa afines; a los muchos asaltos que, en formas diversas y al margen de toda legalidad, sufrían sus propiedades en muchas provincias; y al espectáculo de la violencia, que en muchos casos les afectó directamente. El vendaval que se vivió en la primavera y al principio del verano de 1936 tenía pocos precedentes comparables en la historia previa del país. Y no sólo por las cifras conflictivas que se recogieron (huelgas, hectáreas ocupadas, edificios incendiados o atacados, muertos y heridos...), sino sobre todo porque en pocos períodos anteriores de relativa normalidad constitucional se vulneraron tanto las libertades individuales, incluida, claro está, la libertad de los empresarios, propietarios y patronos para disponer de sus propios negocios, propiedades y establecimientos sin coacciones y amenazas.125
Desde el mes de abril se multiplicaron por doquier los alojamientos forzosos de parados agrícolas, aunque los propietarios no tuvieran necesidad de contratarlos. Fue una imposición de las autoridades municipales en connivencia con las Casas del Pueblo, pese a que muchos gobernadores civiles intentaron frenar las arbitrariedades y coacciones. Los ayuntamientos respondieron a las demandas campesinas asignando a los patronos –la mayoría de los cuales no eran ricos– muchos más jornaleros de los que realmente requerían. Los afectados también se quejaron de los robos generalizados, de la tala ilegal de árboles, de los trabajos al tope126 y, sobre todo, de las abruptas subidas salariales. En la mitad sur del país, los jornales de los segadores se fijaron en general entre once y trece pesetas por día, más del doble de lo que se había percibido el año anterior, cuando los vientos soplaban a favor de los patronos. Con respecto a la escala salarial de 1933, esa subida representaba un aumento del 20%, aunque a veces los sindicatos demandaron salarios más altos. Pero cabe advertir que el aumento del coste de la mano de obra no se limitó simplemente al pago de jornales más elevados. Los sindicatos consiguieron que se contratara de forma permanente a un número de trabajadores mucho mayor de lo habitual. Los empresarios tuvieron que aceptar esa imposición, lo cual, junto con la abolición del destajo o la prohibición de utilizar maquinaria agrícola, elevó «enormemente» sus gastos. Ese incremento en los costes de producción se acentuó aún más al tener que contratar según el turno riguroso, canalizado a través de las oficinas municipales de empleo. En la práctica, esa fórmula implicó incorporar al mercado de trabajo agrario obreros mal preparados para tales tareas. Esto fue una «verdadera calamidad» porque las oficinas de colocación estaban saturadas con parados de todos los sectores de la economía, inscritos allí como trabajadores agrícolas a falta de otras oportunidades. Bajo la misma lógica de repartir un empleo de por sí precario, la calidad del trabajo se vio afectada por la decisión de los obreros de trabajar a ritmos lentos. Todo, en fin, revertía en el mismo punto, el enorme incremento de los costes de contratación que, en realidad, habría sido del orden de casi un 50% con respecto a 1933.127
Por otra parte, no estamos hablando solamente de las relaciones laborales propiamente dichas. Los trabajadores, «con una fuerza casi incontenible» y «por iniciativa propia, ejercieron su protagonismo traspasando, a veces, los límites tolerables. En algunos pueblos se tomaban la libertad de controlar el orden público, detener a personas o intervenir en asuntos reservados a las autoridades gubernativas o judiciales». El ministro de la Gobernación, que recibía telegramas protestando por estos hechos, recordó varias veces a los gobernadores y a los alcaldes la responsabilidad que contraían si no reprimían tales anormalidades. Ciertamente, no tuvieron un carácter masivo, pero proliferaron aquí y allá, como se analiza en detalle en los capítulos 8 y 10. El impacto negativo en sus destinatarios salta a la vista: «en el ambiente de aquellas clasistas comunidades rurales el tono de agresividad y autosuficiencia con que se conducían quienes por la tradición y la costumbre estaban “obligados” a ser sumisos y respetuosos producía un comprensivo desasosiego». Los hacendados más solventes comenzaron a abandonar los pueblos porque no se sentían seguros. Tenían razones para ello. Los propietarios que se negaban a admitir en sus fincas a los campesinos que les imponían las oficinas de colocación obrera, por considerarlos excesivos, podían dar con sus huesos en la cárcel o ser objeto de múltiples agresiones, persecuciones y sanciones económicas. Se comprende que desde marzo y abril proliferaran las denuncias patronales ante los gobernadores civiles por el trato «humillante» de que estaban siendo objeto en numerosos pueblos.128
Los propietarios de tipo medio, que eran la inmensa mayoría, por lo general no tuvieron la opción de abandonar sus localidades. Fueron los que más sufrieron sobre el terreno, quedando «absolutamente descapitalizados», como reconoció hace mucho tiempo un historiador marxista. En medio de una coyuntura difícil para el mercado, las subidas salariales, los alojamientos, el laboreo forzoso y las otras causas mencionadas, elevaron los costes de producción hasta «unos niveles insoportables». Por si fuera poco, el exceso de lluvias durante la primavera había estropeado la mitad de las cosechas.129 De este modo, en la primavera de 1936 la propiedad rústica se encontró atacada por todos los frentes: con un cúmulo de proyectos legislativos que iban mucho más allá de lo que había sido la reforma agraria de 1932, con una voluntad gubernamental de llevarlos a cabo, con un contexto laboral preñado de conflictos y con un poder sindical tan gravoso como irresponsable, sólo atemperado en parte por los organismos paritarios resucitados. A ojos de las patronales agrarias, la moderación había desaparecido.130
En un contexto económico nada boyante como el de la primera mitad de 1936, el desenlace de la presión sindical y el incremento de los costes laborales se tradujo en una cadena de cierres de empresas, con el consiguiente incremento del paro. El aumento salarial, acompañado en muchas ocasiones por la reducción de las horas de trabajo, fue general en España.131 En la agricultura muchos propietarios optaron por no recoger la cosecha. Estas actitudes de resistencia pasiva por parte de los patronos «millonarios» fueron denunciadas por la prensa de la izquierda obrera como una «ofensiva contra el régimen».132 Durante un debate en las Cortes el 1 de julio, el socialista Ricardo Zabalza y el comunista Antonio Mije exigieron que, si los propietarios se negaban a recoger la cosecha, el Gobierno debería nacionalizarla y encomendar a los ayuntamientos y colectividades que la realizasen. Pero la nacionalización de la recolección demandada por socialistas y comunistas no resolvía un problema de fondo: dados los gastos previstos, el valor del grano recolectado sería inferior a lo que costaría recogerlo, con independencia de que lo hicieran las corporaciones municipales o los sindicatos. La cuestión decisiva era que las bases laborales exigidas estaban por encima del valor de la cosecha. Lo expusieron no sólo los grandes propietarios ante las autoridades gubernativas, sino también muchos arrendatarios de Andalucía o La Mancha, que se declaraban pequeños agricultores y republicanos, y que pidieron al Gobierno que les permitiera rescindir sus contratos. La situación era tan inviable desde el punto de vista económico que algunos propietarios pidieron al IRA que se quedase con sus tierras dada su nula rentabilidad.133
Así las cosas, varios meses después de la victoria del Frente Popular, la situación económica del país era muy compleja. Algunos estudios han asegurado que se estaba al borde del «colapso económico». Y entre muchos empresarios, sobre todo los más modestos, esa era la percepción más generalizada, al considerar que las imposiciones de los sindicatos amenazaban con hacer insostenibles sus negocios.134 En realidad, no es fácil alcanzar una conclusión porque los datos macroeconómicos objetivos referidos en exclusiva a la primera mitad de 1936 no están disponibles. Las series de datos o bien terminan en 1935 o bien incluyen la totalidad del año siguiente, lastrado muy negativamente por el inicio de la guerra civil. Sabemos que a finales de 1935 España, a semejanza de los principales países europeos, estaba experimentando una moderada, aunque «poco brillante»,135 recuperación económica. Pero las fuentes disponibles sugieren que la situación empeoró con el agravamiento de los problemas políticos, económicos y sociales, especialmente entre mayo y julio de 1936. Según los informes del Servicio de Estudios del Banco de España, en julio persistían los mismos problemas registrados al comienzo de la primavera: evasión de capitales, intensificación del mercado clandestino de divisas, agravación de la depresión económica, colapso del espíritu de empresa, elevación de costos y disminución de rendimientos. Por su lado, la Bolsa vio agravarse su ya de por sí profunda depresión, signo de la desconfianza creciente entre los inversores. En las acciones de empresas industriales, la mejoría de 1935 se había perdido «totalmente». Se constató también una fuerte depresión en el tráfico ferroviario de mercancías y una contracción en el transporte por carretera. El ligero repunte experimentado en el segundo semestre del año anterior por el sector industrial, especialmente en la construcción, sufrió en la primera mitad de 1936 «una fuerte depresión». En su conjunto, la producción industrial descendió un 15,5% respecto a octubre de 1935, lo que resultaba un dato tan significativo como preocupante. El informe del citado Servicio de Estudios correspondiente al mes de julio añadía taxativo que «el espíritu de empresa» se había hundido «profundamente». En lo referente a la evolución del empleo se pronunció igual de terminante: «a partir de febrero se está produciendo con ritmo acelerado un gran aumento del paro en toda la economía nacional, y especialmente en la industria pesada, en la construcción y en la producción de toda clase de bienes durables».136
Hoy sabemos también que el paro se disparó desde principios de 1936 en todos los sectores productivos, alcanzando cotas hasta entonces desconocidas. En febrero se registraron 843.972 trabajadores desempleados, casi un 10% de la población activa, un porcentaje muy abultado si se tiene en cuenta que un desempleado en los años treinta del siglo XX carecía de toda cobertura ante la adversidad. Aunque no se dispone de datos numéricos sobre el período posterior, a tenor de las otras variables económicas y de la acusada conflictividad laboral mencionadas, no es descabellado suponer que ese porcentaje se incrementó de manera pronunciada en la primavera.137 El freno en seco de la modesta recuperación económica de finales de 1935, que se advirtió en el país desde principios de 1936, «sólo se explica por motivos sociopolíticos». La proliferación de tensiones de todo tipo y la creciente conflictividad «suscitó una absoluta falta de confianza entre los empresarios e inversores que, por otra parte, no tuvieron una actitud neutral o pasiva, sino que mostraron una hostilidad abierta hacia las políticas públicas iniciadas por los partidos de izquierda en el Gobierno».138
Las organizaciones empresariales, en efecto, no se cruzaron de brazos: pusieron el grito en el cielo al tener que apechar con el problema de las readmisiones de despedidos; consideraron inadmisibles las nuevas bases de trabajo que se les impusieron; se sintieron ultrajadas con las ocupaciones de tierras y con el sistema del turno riguroso en la contratación; impugnaron las fuertes subidas salariales que llevaba aparejadas la presión sindical, etc. Pero lo que más les violentaba era la sensación generalizada de que se había roto el respeto a la ley y al principio de autoridad, en medio de un clima en el que los sindicatos amenazaban a todas horas con llevar a cabo la revolución. Por eso, el problema no fue si verdaderamente tenían o no un plan para superar violentamente el régimen de libertad de mercado y la propiedad privada, sino la demolición paulatina, en medio de una retórica revolucionaria omnipresente, de la seguridad jurídica. Así las cosas, algunos círculos empresariales llegaron a preguntar abiertamente al Gobierno si lo que se buscaba era la desaparición de la clase patronal.139
CAPÍTULO 4
El gran debate
MAYO ENVENENADO
El 3 de mayo la prensa recogió las declaraciones del ministro interino de la Gobernación, Casares Quiroga: las manifestaciones del Primero de Mayo se habían celebrado sin incidente alguno y sin que se registraran heridos, pese a la masiva asistencia de público. En provincias potencialmente tan conflictivas como Badajoz, donde se celebraron 107 manifestaciones, o Jaén, donde se contaron un centenar, no se alteró la tranquilidad.1 Únicamente, se produjo un suceso digno de mención en Sevilla, con resultado de un muerto por arma de fuego, pero ocurrió al margen de la manifestación y fue «completamente ajeno a la política». Eso era todo. Según la fuente ministerial, a lo largo de la jornada se habían contado menos incidentes en España que en un día corriente. Se entiende así que Política, el órgano gubernamental, adoptase un tono propagandístico: la Fiesta del Trabajo había constituido «una espléndida demostración de orden y disciplina». La «ejemplar movilización obrera» era la mejor prueba del grado de responsabilidad y de «conciencia societaria» a la que había llegado el proletariado español. Había sido una celebración magnífica, esplendorosa, no sólo por haber plasmado la unanimidad de las masas trabajadoras, sino por el orden y la moderación que la habían presidido. Por eso, el Primero de Mayo era también una fiesta simbólica para la República, «que tiene en los elementos obreros sus mejores sostenedores». Y es que el régimen republicano era el suelo más firme del progreso social, comprometido a realizar reformas dirigidas a elevar la situación económica y moral de los trabajadores. Atrás quedaba el «período angustioso de persecución y atropellos» en el que los obreros fueron lanzados a la ilegalidad, clausurados sus centros y encarcelados y torturados «por los violentadores del régimen». Los timoratos y recelosos –concluía Política– debían ver cómo la República se hacía respetar y cómo las masas, identificadas con ella, se manifestaban de forma correcta y pacífica.2
En realidad, aquel Primero de Mayo no se vio completamente exento de violencia, como quisieron hacer ver el nuevo ministro de la Gobernación y su periódico. O estaba mal informado –lo cual no parece probable–, o mentía en aras de preservar la tranquilidad pública, respaldado por la aplicación de la férrea censura de prensa. Según esta investigación, el día 1 de mayo se registraron varias colisiones graves por motivos políticos en diecisiete localidades. No muchas, a decir verdad, pero suficientes para sumar un número de víctimas no despreciables: cinco muertos y 63 heridos, por arma de fuego en la mayoría de los casos.3
Una de las víctimas mortales del Primero de Mayo se produjo en Sevilla. Según Casares Quiroga, que llevaba medio mes al frente de la Gobernación –puesto en el que permanecería hasta el 13 de mayo, cuando pasó a ocupar la presidencia del Consejo– el suceso ocurrió por motivos «completamente ajenos» a la política. Sin embargo, esto no encaja con los datos recogidos aquí. Ese día se celebró en el frontón Betis un concurrido mitin en el que intervinieron dirigentes comunistas y socialistas. Después se organizó una manifestación con millares de asistentes, que portaban banderas rojas, grandes cartelones y sus correspondientes uniformes militantes, lacitos rojos incluidos. A todas luces, fue la manifestación más numerosa celebrada hasta entonces en la capital andaluza con motivo del Primero de Mayo: la prensa obrera estimó en cerca de 200.000 los asistentes. El desfile duró una hora y media y terminó con la entrega de las conclusiones en el Gobierno Civil. Cuando ya se retiraban los manifestantes, sobre las dos de la tarde, se produjo un altercado en la calle Sagasta: Eduardo Franco Pallarés, carpintero de 38 años, sin filiación política conocida, se despedía de un amigo en el preciso momento en que pasaba junto a él un grupo de jóvenes izquierdistas, algunas muchachas incluidas. Al hacer ademán de despedirse, Pallarés rozó con la mano la cara de una de las jóvenes, que no dudó en proferir insultos contra él. Sus acompañantes tomaron lo sucedido como un agravio intencionado, se enzarzaron en una discusión y sacaron sus pistolas. Pallarés cayó al suelo mortalmente herido y sus agresores emprendieron la huida. Antes de fallecer declaró que llevaban camisas rojas. En la casa de socorro se le apreciaron dos heridas por arma de fuego. Todo apunta a que le dispararon no porque fuera falangista, como indicaron algunos periódicos, sino porque sus agresores lo tomaron por tal al creer que había saludado al estilo fascista intencionadamente. Mundo Obrero y Claridad, para justificar lo sucedido, afirmaron que Pallarés se había propasado «groseramente» con una de las muchachas y que, al verse rodeado, hizo ademán de sacar un arma. Pero ese extremo no figuró en el telegrama reservado que envió el gobernador de Sevilla al ministro de la Gobernación. El hecho, en suma, ilustra sobre cómo el enconado clima político que vivía el país en aquellas semanas podía dar lugar a desgracias imprevistas de este tipo. No fue algo excepcional. Se podrían aportar muchos ejemplos de esta misma índole.4
Así pues, la Fiesta del Trabajo, que cayó en viernes, se celebró con relativa normalidad en la práctica totalidad del país, si bien se vio empañada por los hechos referidos. Pero esa celebración, que sirvió a los sindicatos para hacer una auténtica demostración de fuerza, fue también importante por el hecho de servir de pórtico a uno de los fines de semana más conflictivos de la primavera de 1936. Al día siguiente, sábado 2 de mayo, el goteo de víctimas siguió su curso (tres fallecidos y veintiún heridos en el conjunto de España), destacando los sucesos que tuvieron lugar en Ronda (Málaga). Con motivo de una huelga general, declarada ilegal por el gobernador, los guardias civiles de servicio dispararon cuando un grupo de huelguistas pretendió arrebatarles sus armas. El saldo fue de dos trabajadores muertos y seis heridos.5
Mucha mayor trascendencia tuvo la jornada del domingo, al registrarse siete muertos y sesenta heridos en veintisiete localidades del país. En primer lugar, destacaron los hechos ominosos que se dieron en Cuenca –una provincia habitualmente muy pacífica– con motivo de la repetición de las elecciones generales tras la impugnación izquierdista de los comicios celebrados el 16 de febrero. Ya el día anterior una niña resultó herida de un disparo en la capital provincial en el contexto de los sucesos tumultuarios que se venían produciendo en la ciudad, en los últimos días, entre socialistas y derechistas (muchos de ellos venidos expresamente de Madrid). Indalecio Prieto, de hecho, desplazó a la población manchega a «La Motorizada», un grupo de protección de la Juventud Socialista de Madrid que cooperó de forma «decisiva» en las elecciones, según refirió a posteriori el citado personaje. Aunque los disturbios los alimentaron activistas de los distintos bandos, el gobernador sólo dispuso el encarcelamiento de numerosos derechistas y falangistas, entre ellos Miguel Primo de Rivera, que se hallaba allí para representar a su hermano José Antonio, encarcelado desde marzo, que figuraba como candidato. Miguel fue conducido a la cárcel de Madrid mientras su coche era incendiado por grupos izquierdistas. Durante la jornada electoral, proliferaron las agresiones promovidas por adeptos al Frente Popular. Se constataron roturas de urnas en seis municipios. El clima de intimidación de los días previos se notó en la participación electoral, que cayó significativamente en la capital en perjuicio de la candidatura conservadora. En especial, destacaron las coacciones de los delegados de La Motorizada, orientadas a hacerse con la documentación electoral de las secciones con mayor número de potenciales votantes de derechas. También algunas autoridades locales de izquierdas se implicaron en las coacciones.6
En una docena de localidades, «socialistas armados» detuvieron a los apoderados rivales, cambiaron las papeletas de sus electores o les impidieron votar. La resistencia del personal de las mesas y de los interventores de derechas hizo que, en varios casos, hubieran de obtenerlas a punta de pistola. En medio de ese ambiente, hubo distintos enfrentamientos en la provincia, saldados con diez víctimas (un muerto y nueve heridos graves en total) repartidas en cinco pueblos: Enguídanos (dos militantes de la CEDA heridos), Horcajo de Santiago (un concejal de IR herido por socialistas), Loranca del Campo (herido un derechista), Pozorrubio de Santiago (paliza a un elector conservador) y El Pedernoso, destacando este último pueblo en virtud de la gravedad de los sucesos acaecidos. Por la mañana, apareció un camión cargado de socialistas uniformados «atemorizando al vecindario y dando lugar a un tiroteo que ocasionó un herido grave [derechista, se entiende] entre los del pueblo». Los socialistas huyeron, pero por la tarde volvieron a la carga, cuando se presentó un automóvil «con siete pistoleros tratando de imponerse pistola en mano y apoderarse de las actas». Los derechistas del lugar les hicieron frente, hiriendo con balas de pistola a dos socialistas y a un tercero con una escopeta cargada con postas, que le alcanzaron en la espalda. Fue el que salió peor parado. A su vez, los socialistas ocasionaron la muerte de una vecina. Al poco tiempo, se presentó una partida de guardias de asalto y detuvieron a 44 derechistas, «sin hacer lo mismo con ninguno del otro bando». En las elecciones triunfó el Frente Popular por las mayorías, lo cual no deja de sorprender al tratarse de una provincia que hasta entonces siempre fue un bastión conservador. Los triunfos claros de las derechas en noviembre de 1933 y febrero de 1936 se trasmutaron en mayo en una inopinada victoria de las izquierdas.7 El diario azañista Política se felicitó porque «el caciquismo» había sido batido por fin en sus últimas guaridas, en referencia a la victoria electoral de las izquierdas tanto en Cuenca como en Granada, la otra provincia donde también se habían repetido los comicios. Según ese periódico, en la primera nunca se había ejercitado el auténtico sufragio. Pero, ahora, «el pueblo» había por fin repudiado el fascismo en las urnas, pese a los «centenares de pistoleros» falangistas llegados a la provincia para asegurar la victoria de las derechas.8
Muy distinto, sin embargo, fue el balance realizado por Manuel Giménez Fernández, el alter ego de Gil-Robles en la CEDA, durante el debate parlamentario celebrado un mes después, el 2 de junio, a propósito de esas elecciones. La descripción que realizó sobre la forma en que se habían desarrollado en la provincia castellana, netamente conservadora, evidenció los muchos actos de violencia y coacción cometidos en contra de los electores derechistas, que los diputados de la izquierda no fueron capaces de rebatir con pruebas creíbles. Esto lleva a «pensar que los resultados electorales que el Frente Popular impuso eran sencillamente el producto de una connivencia entre la coacción violenta provocada por la intervención de bandas armadas y la utilización de los resortes del poder como instrumento, no precisamente neutral, en manifiesto beneficio del Gobierno».9 Para Giménez Fernández, el control de las elecciones y el uso partidista de las instituciones convertían al Gobierno y a la mayoría parlamentaria en los verdaderos promotores del fascismo: «Vais a convencer a los demás de que la lucha legal no es posible, de que hay que ir a la lucha antilegal, y eso sí que constituye un mal terrible para la democracia y la República». El debate de las actas de Cuenca supuso la derrota definitiva de la política representada por el diputado posibilista y, por ende, su retirada del Parlamento, persuadido de que «predicaba en el desierto»: «hoy me he convencido de que todo lo que sean apelaciones a la convivencia aquí, son perfectamente inútiles. He terminado».10
El domingo 3 de mayo también ocupó una posición destacada en la escalada violenta de la primavera porque, aparte de los episodios registrados en otras poblaciones aquí y allá, ese día fue cuando comenzaron en Madrid unos graves sucesos de violencia anticlerical que, a la postre, se conocerían como los de los «caramelos envenenados», cuyo mayor desarrollo tuvo lugar al día siguiente. Más que por la trascendencia destructiva y sangrienta de lo que cabe calificar como un auténtico motín, el hecho alcanzó enorme relevancia por la sensación de inseguridad que produjo en la capital, por la falta de contundencia en atajarlo por parte de las autoridades y por formar parte de la ofensiva anticlerical que había rebrotado con ímpetu y sin solución de continuidad tras las elecciones.11 En aquel contexto se volvió a activar el «mito del veneno», un elemento recurrente de la cultura anticlerical española, que un siglo antes, en 1834, tuvo consecuencias funestas al desencadenar una «matanza de frailes» en Madrid. Pero la pulsión anticlerical también se había manifestado ya en la capital de España durante la corta historia de la Segunda República: en la quema de conventos de mayo de 1931 corrió el rumor de que unas monjas habían repartido caramelos envenenados entre unos niños. Esto guardaba relación con la práctica frecuente que tenían sacerdotes y monjas de repartir chucherías para premiar a los pequeños que aprendían el catecismo o acudían a la iglesia. Tales prácticas, si bien complacían a las familias creyentes, eran rechazadas por quienes consideraban que el clero secuestraba las conciencias de los pequeños. El fondo del problema radicaba en quiénes habían de ser los encargados de educar a la juventud, un asunto ante el cual la izquierda más doctrinaria había adoptado una postura beligerante cuestionando lo que consideraba una intromisión del clero en ese ámbito. El «mito del veneno» regresó con fuerza a Madrid en mayo de 1936, alentando una insurrección que se saldó con la quema de varios establecimientos eclesiásticos y el linchamiento o agresiones sobre más de cuarenta personas, muchas de ellas mujeres, incluidas algunas religiosas. Conviene recordar que estos sucesos coincidieron en el tiempo con el proceso de elección del nuevo presidente de la República, tras la destitución de Niceto Alcalá-Zamora el 7 de abril. Una elección que estaba prevista para el 10 de mayo.12
Alguna fuente apunta que el bulo se urdió la tarde del 1 de mayo en la Casa de Campo, alentado por un grupo de comunistas y socialistas exaltados, pero no se aportan pruebas que confirmen esa tesis.13 Lo que sí se sabe con precisión es que los sucesos comenzaron en la tarde del 3 de mayo y se amplificaron sobremanera el lunes día 4. Desde unos días antes había corrido en la ciudad el rumor, «tan absurdo como malintencionado», de que se habían registrado numerosos envenenamientos de niños a cargo de damas catequistas que, a las puertas de las escuelas, supuestamente se dedicaban a repartir caramelos envenenados entre niños pertenecientes a familias de izquierdas, para destruir de ese modo la simiente del comunismo. Se hablaba de que varios habían muerto y que otros se hallaban agonizantes. La especie se propagó como la pólvora y mucha gente se puso en posición de alerta. El domingo la excitación fue en aumento en los alrededores de la Dehesa de la Villa y en Cuatro Caminos; se decía que habían recogido cinco niños muertos en las casas de socorro. Los hechos se iniciaron en el barrio de Tetuán cuando, a primera hora de la tarde, un grupo advirtió que una señora que iba en un tranvía arrojaba golosinas entre la chiquillería del colegio de La Paloma. Varios de los presentes se abalanzaron sobre ella y la golpearon. La mujer, que contaba 55 años y se llamaba Hortensia Martínez, «presa de asombro y magullada de golpes, fue transportada a la casa de socorro entre griterío y denuestos de la masa, que la creía autora de un delito de envenenamiento». La llegada de las fuerzas de Asalto evitó que la lincharan, si bien fue asistida de graves heridas y contusiones. Otra mujer, María Antonia Díaz, también resultó herida, aunque menos grave, pues logró refugiarse en el asilo del barrio.14
En medio de la excitación, a las pocas horas se improvisó sobre la marcha una manifestación que, con gritos contra el clero, se dirigió a la glorieta de Cuatro Caminos con el reclamo de conocer cuántos niños se hallaban ingresados en la casa de socorro. El socialista Wenceslao Carrillo, gestor municipal y delegado de Sanidad del distrito, llegó al lugar en automóvil y procuró aplacar los ánimos de los más exaltados, asegurando que el rumor era falso. Sobre las once de la noche, se escuchó un disparo y alguien afirmó que provenía de la cercana parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, situada en la misma glorieta. Entonces, algunos jóvenes cogieron gasolina de los surtidores cercanos o de coches que paraban en la calle y rociaron las puertas del templo con intención de quemarlo. Al estar la iglesia cubierta con una chapa metálica las llamas no prendieron en el edificio. La presencia de guardias de Asalto y de Seguridad aplacó los ánimos y el fuego pudo ser sofocado por los bomberos una vez que los guardias alejaron a los más violentos. Varios individuos fueron detenidos y llevados al juzgado de guardia.15
El lunes 4 por la mañana volvieron a formarse grupos radicalizados en la citada barriada y se reprodujo la agitación, pero ahora con caracteres de mayor gravedad, lo que sugiere que, al igual que en los incendios anticlericales de mayo de 1931, no todo era improvisado. Al saberse que en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles se estaba celebrando el culto, los ánimos volvieron a exaltarse. Algunos jóvenes se acercaron de nuevo al templo provistos de gasolina, prendieron fuego a las puertas, penetraron en el interior y lo incendiaron. Los sacerdotes y fieles intentaron escapar por otra puerta, pero al salir de la iglesia fueron agredidos por los concentrados, consiguiendo librarse de ser linchados gracias a la intervención de las fuerzas de Asalto. Eso sí, los presbíteros sufrieron heridas de consideración: uno, Ladislao López, recibió una puñalada. El otro, al parecer un marianista, fue golpeado furiosamente por la multitud. Poco más tarde, a la una del mediodía, fue atacado el edificio de las escuelas católicas de Nuestra Señora del Pilar, situado al lado de la parroquia de Los Ángeles. Hacia la una y media, los dos edificios referidos habían ardido completamente. Desde ese momento y hasta las cuatro de la tarde, las agresiones contra personas y establecimientos eclesiásticos se extendieron por otros barrios de la ciudad.16
El periodista Alfredo Muñiz anotó en su diario que el día 4 «cerca de treinta personas recibieron asistencia en las Casas de Socorro de todos los distritos madrileños, de heridas más o menos importantes». Algunas señoras, señaladas por la multitud, estuvieron a punto de ser linchadas y perder la vida.17 La investigación de numerosas fuentes primarias ha permitido aquí identificar exactamente a cuarenta víctimas con nombres y apellidos. Pero a todas luces fueron más. De ellas, a dos les diagnosticaron heridas de «pronóstico reservado», diez resultaron heridas muy graves y el resto recibió la calificación de heridos «leves» –por puro azar–, aunque todos necesitaron ser asistidos en distintas casas de socorro. Hubo, además, dos muertos, pero estos procedían de las filas de los agresores: uno por balas de las fuerzas de Seguridad y otro al sufrir quemaduras y una caída cuando participaba en el incendio de un templo.18 En realidad, a falta de informes oficiales, el número exacto de personas heridas no puede ser establecido con total precisión, pues de muchas no se recogieron sus nombres en la prensa y otras optaron por esconderse, conscientes de que los alborotadores seguían a quienes eran auxiliados por guardias y transeúntes para ser atendidos en las casas de socorro. Además, como era habitual en las violencias tumultuarias de esos meses, los agresores que resultaban heridos de poca gravedad no acudían a los centros de salud para no desvelar su participación en los hechos y verse citados por el juzgado.
Algunos casos fueron especialmente dramáticos. Por ejemplo, el de dos monjas del Asilo de las Mercedes, Cándida Gutiérrez Rodríguez y Juana Pipaón Sáez, a las que agredieron con especial encono: «las arrojaron al suelo, abofetearon, pisotearon y, casi desnudas, las llevaron largo rato arrastrando por las calles, tirándolas de los cabellos y de la cabeza, cuyo cuero cabelludo quedó casi desprendido del cráneo». Otras cuatro damas catequistas del Patronato de Enfermos –una de ellas se llamaba Andrea de Miguel– también fueron golpeadas, heridas y arrastradas por el suelo. Por su parte, a Rafaela Armada de Sanchís la atacaron cuando iba en busca de su hija, monja carmelita del convento de la calle Ponzano: fue vapuleada por la calle al grito de «envenenadora», perdiendo un ojo a causa de la agresión sufrida. Un linchamiento parecido se infligió, entre otros casos, a Asunción García de Guinea. A su vez, la ciudadana francesa Fernanda Brunet fue apaleada en la calle de Pinos Altos, causándole conmoción cerebral. Un joven que trató de defenderla resultó igualmente herido. Singular, por último, fue el caso del matrimonio francés (Eugène Olivier y su esposa Louise Simandou o Simandeux), agredidos cuando se disponían a visitar la plaza de toros. En un determinado momento, la mujer desenvolvió un bombón con la intención de ofrecérselo a su esposo, siendo entonces atacados por unos desconocidos que los golpearon y les destrozaron la ropa («esos son los que reparten los caramelos envenenados», se escuchó). Hubo otras muchas agresiones, pero menos graves: en Carabanchel se produjo un tiroteo en el que resultó herido un guardia civil de un disparo en la mano; en la calle de Santa Engracia fue golpeado Segundo Fernández Palau, de diecisiete años, por unos extremistas que lo tacharon de fascista; en el Puente de Vallecas fue apaleado otro muchacho, etc.19
Entre los agresores, las dos víctimas mortales fueron Bruno Ponce y Juan Palacios López, ambos socialistas. El primero murió, al poco de los sucesos, tras recibir un balazo en la espalda disparado por los guardias en la calle García de Paredes, en el intento de asalto al convento de los Padres Paúles. Previamente, desde las filas de los incendiarios se había disparado contra la Policía, que repelió la agresión. Lo contó un medio afín a las izquierdas, El Liberal de Bilbao, aunque obviando la ideología de la víctima:
Cuando ardían las escuelas de Nuestra Señora del Pilar, un grupo numeroso de gentes inició la idea de ir a quemar la iglesia de los Paúles, instalada en la calle de García de Pareces. Cuando las turbas llegaron allí, les salieron al paso los guardias. De los grupos sonó un disparo, y entonces la fuerza repelió la agresión. Resultó herido y fue trasladado inmediatamente al Hospital civil de la Cruz Roja, Bruno Ponce, que vive en la calle de Ceraluz, número 36, Tetuán de las Victorias. Tenía un balazo en la espalda, de carácter grave.20
El otro agresor murió a consecuencia de las quemaduras que se produjo por una explosión de gasolina y al caer desde una ventana entre llamas y escombros cuando participaba en el incendio de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Estos clarificadores detalles tendieron a eludirlos las fuentes oficiales y la prensa de izquierdas.21 La excepción, de nuevo, fue El Liberal de Bilbao, que apuntó directamente contra Juan Palacios López como uno de los autores de la quema de la iglesia, aunque otra vez sin reseñar su filiación política: «Se dice que este individuo fue uno de los que provocaron el incendio».22 Se da la circunstancia de que días después, el 9 de mayo, los dos agresores muertos recibieron todo tipo de honores al compartir el duelo y el entierro que las organizaciones socialistas y comunistas de Madrid tributaron al ingeniero militar Carlos Faraudo, objeto de un atentado el día 7 a cargo de unos pistoleros de Falange. Los tres fallecidos estuvieron toda la noche anterior escoltados en el depósito municipal por militantes de las milicias socialistas. Llama la atención que se realizara esa celebración de manera conjunta, pues las víctimas habían perecido en dos sucesos que nada tenían que ver. Además, tanto las autoridades republicanas como los dirigentes socialistas y comunistas se habían apresurado a restar credibilidad a los rumores sobre el envenenamiento de niños, con lo cual parece una manifiesta incongruencia que se enterrara con honores a dos individuos partícipes –y muertos por ello– en los sucesos referidos.23
Junto con la parroquia y las escuelas católicas de Cuatro Caminos, otros edificios religiosos también fueron quemados en su totalidad, casi todos ellos tras impedir los alborotadores la intervención de los bomberos, que en general acudieron con rapidez. Según Alfredo Muñiz, en los barrios de Chamartín y Cuatro Caminos «alrededor de diez edificios religiosos fueron pasto del furor incendiario de los grupos».24 Ese balance, anotado al calor de los acontecimientos, coincide a grandes rasgos con los datos concretos extraídos aquí de la prensa. Así, se vieron afectados una capilla situada en la calle de Berruguete y las escuelas católicas adyacentes; la filial de la parroquia de Los Ángeles, situada en la calle de Villaamil, en el barrio de Bellas Vistas; la capilla del colegio Ave María, del mismo barrio; la iglesia parroquial de Tetuán de las Victorias, en la calle de Garibaldi, incluidas las escuelas parroquiales anejas y una casa situada enfrente; la iglesia, la casa del cura y las escuelas parroquiales del barrio de Almenara, y la iglesia y el convento de las Salesianas de la calle Villaamil (cuyas monjas lo abandonaron, siendo algunas agredidas en ese momento). Los edificios fueron incendiados tras extraer combustible de las gasolineras cercanas o de vehículos que los anticlericales detenían ex profeso: «En la plaza de Chamberí, y en la calle de Santa Engracia, los grupos paraban los coches particulares que pasaban y se apoderaban de la gasolina que contenían los depósitos». Los empleados de los surtidores de gasolina pidieron protección a la Dirección General de Seguridad, «pues los grupos se presentaban en dichos surtidores y se llevaban violentamente bidones de gasolina». No se trataba de individuos que actuaran de forma aislada e improvisada, o no sólo, sino de grupos muy numerosos en los que se palpaba un mínimo de coordinación y planificación:
En el Juzgado de guardia compareció don Adolfo Pastor, concesionario del surtidor establecido en la calle de Santa Engracia, 78, para denunciar que, a cosa de las dos de la tarde, llegaron unos doscientos individuos, quienes se apoderaron violentamente de cuatrocientos litros de gasolina, que se llevaron en cubos, latas y otros recipientes. Denunciaba el hecho, más que por las pérdidas sufridas, para salvar toda responsabilidad caso de que esa gasolina pueda ser empleada para móviles delictivos.25
A partir de un determinado momento, gracias a la actuación más enérgica de la fuerza pública y a la distribución de retenes ante los edificios religiosos, sólo sufrieron daños parciales por incendios el Instituto Salesiano de la calle Francos Rodríguez y el convento de las Comendadoras situado en la plaza del mismo nombre. Además, hubo amagos de incendio que fueron evitados por los guardias en el convento de los Paúles de la calle García de Paredes; en el convento de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, situado en la calle Francisco Giner (cuyo colegio de niños fue desalojado, en medio de la alarma de sus familiares); en la parroquia de San Sebastián, de Atocha, y en el convento de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, de la calle de Raimundo Lulio. Por la tarde, un grupo numeroso intentó asaltar el convento de los Franciscanos de la calle Cisne, pero tampoco lo logró debido, de nuevo, a la intervención de la fuerza pública.26
El mismo día 4, a última hora de la mañana, el ministro de la Gobernación Casares Quiroga había desmentido los falsos rumores con una declaración formal. Con tal patraña, sólo se buscaba exacerbar los ánimos para que las multitudes provocasen disturbios. Nada dijo sobre la violencia desplegada en la quema de edificios religiosos. A las preguntas de los periodistas sobre los sucesos de Cuatro Caminos del día anterior, contestó «que no tenían la importancia que se les dio». Dado que por la mañana se habían reproducido los incidentes, aseguró haber enviado fuerzas para contenerlos, ordenando a los bomberos actuar con los tanques de agua para evitar la formación de nuevos grupos. Además, amenazó con meter en la cárcel a todo aquel que propagase esos bulos, negando que se hubiera producido ni un solo caso de niños envenenados: «Es simplemente un bulo esparcido con muy mala intención y que yo estoy dispuesto a cortar». En las mismas horas, la junta administrativa de la Casa del Pueblo de Madrid suscribió la versión del ministro, desmintió todos los rumores y llamó a los trabajadores a que mantuvieran la calma, con el argumento de que esas falsas noticias sólo pretendían desacreditar el Frente Popular. El Partido Comunista envió a la prensa una nota similar. Apelando a la serenidad colectiva y en una demostración no exenta de hipocresía, añadió que esos rumores los hacían circular «fascistas» y «reaccionarios» para provocar choques entre los trabajadores y la fuerza pública, en la pretensión de romper el Frente Popular e impedir la consolidación de las conquistas sociales logradas. El alcalde de Chamartín, que era socialista, también publicó una nota pidiendo serenidad y haciendo constar que en la localidad tampoco había ningún caso por intoxicación.27 No obstante, ningún dirigente de la izquierda obrera madrileña ni ninguna fuerza política del Frente Popular condenaron taxativamente a los implicados en la violencia ni admitieron ninguna relación entre el discurso radicalmente anticlerical de sus propagandas y lo ocurrido en esas horas en Madrid.
Al día siguiente, el 5 de mayo, después del Consejo de Ministros Casares Quiroga se reafirmó en su tesis de que «la obra derrotista de los difamadores» la propalaban los autores de esos rumores. Pero, contra toda evidencia, se movió en el terreno de la ambigüedad al señalar a los posibles responsables: «unas veces son lanzados por extremistas de izquierda y otros de derecha con el propósito de producir desórdenes para quebranto del régimen».28 La posibilidad de que el motín estuviera inspirado y provocado por círculos conservadores o falangistas es altamente improbable. No tenía ningún sentido en una época donde todas las fuerzas propiamente derechistas se definían por sus profundas convicciones religiosas. Lo mismo puede decirse respecto a la tesis de que los partidos del Frente Popular hubieran concebido y planificado el motín. No tenía ningún sentido. Pero, cultural y socialmente hablando, en virtud de sus rasgos y manifestaciones, todo indica que la revuelta partió de grupos informales de la izquierda madrileña.29 La presencia de dos militantes socialistas entre las víctimas –mortales, en este caso– resulta altamente elocuente. Por eso se entiende que el Gobierno se moviera con especial cautela a la hora de señalar a los responsables de los disturbios. Durante el domingo y el lunes, las fuerzas de Seguridad consiguieron neutralizar parcialmente la acción de los incendiarios, pero no se esmeraron en detener a los autores de los incendios ni a sus inspiradores. El ministro de la Gobernación no podía indisponerse con sus aliados parlamentarios cuando la elección presidencial habría de decidirse el domingo siguiente: «El Gobierno utilizó los medios de que disponía para silenciar los acontecimientos lo más posible: censurar los diarios madrileños, retrasar el debate parlamentario dos días, y no investigar las causas de los incidentes».30
El mismo 5 de mayo, el diputado monárquico Juan Antonio Gamazo preguntó al Gobierno sobre los sucesos, pero su pregunta fue rechazada porque no figuraba en el orden de la jornada parlamentaria, de modo que el debate de la cuestión se demoró hasta el día siguiente. Fue entonces cuando el dirigente de Renovación Española (RE) denunció –con enumeración de hechos concretos– las consecuencias del motín. El diputado presentó un panorama apocalíptico de la situación del país: «España vive en la anarquía y en el desorden», «estamos en plena barbarie». De paso, aunque no formaba parte del contenido de su intervención, aprovechó para aludir a las arbitrariedades cometidas el mismo día 3 con motivo de las elecciones en Cuenca, culpando a las izquierdas de la radicalización creciente en el electorado derechista: «Combatís al fascismo, os duele el fascismo, y yo os digo que el fascismo lo creáis vosotros […] yo os digo que en las elecciones de Cuenca, en los pueblos donde yo he estado, digan lo que digan las actas, los primeros lugares eran para Primo de Rivera. Esa es vuestra obra».31
Después de Gamazo, tomó la palabra José Calvo Sotelo, que vio en este debate la oportunidad para plantear de nuevo una impugnación general de la política de orden público, por más que el presidente del Congreso, Diego Martínez Barrio, le reconviniera repetidamente para que se ciñera a lo acontecido en Madrid, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias que regulaban el debate. Por enésima vez, el monárquico buscó transmitir a sus seguidores y a la ciudanía en general los datos sobre violencias y conflictos que la censura impedía divulgar. El objetivo era desgastar al Gobierno y demostrar su nefasta gestión en lo relativo al orden público. De ahí que expusiera su habitual lista de incidentes y conflictos –incluidos muertos y heridos– ocurridos durante el mes de abril: ese «rosario amarguísimo de fechorías y turbulencias que está esmaltando la vida española en estas últimas semanas». Había que dejar constancia del «cromatismo verdaderamente siniestro en el que pueden apreciarse todos los matices de la maldad, de la barbarie suelta, del salvajismo y también, ¿por qué no decirlo?, de la autoridad ausente, cuando no cómplice». Había que explotar el drama, incluso si eso conllevaba exageraciones o dar por buenos rumores no confirmados. Así, señaló que en los sucesos de Madrid había muerto una mujer, de la que no dio su nombre y apellidos sencillamente porque no los tenía. Lo fundamental era dejar nota de la «brutalidad inimaginable» sufrida por esa señora y otras, con el fin de crear desasosiego entre los ciudadanos, porque pocos crímenes podían equipararse a los cometidos contra mujeres desamparadas, algunas de ellas de bastante edad:
no falta el matiz más criminal […] que consiste en la muerte a puñetazos, mordiscos y palizas de las turbas, de turbas que se amontonan en círculo alrededor de una víctima indefensa […] como anteayer en Madrid, pobres mujeres (algunas de las cuales están moribundas –una ha muerto, según me dicen–), y que, rodeadas de una maraña de arpías y de fieras, van poco a poco muriendo, desangrándose, desgarradas, sin un gesto de humanidad en nadie, precisamente por esa falta de autoridad a que antes he aludido.32
En medio de continuas interrupciones de socialistas y comunistas, Calvo Sotelo cerró su intervención apelando directamente al ministro de la Gobernación, al que preguntó sobre los miles de detenidos que poblaban las cárceles «por parecer fascistas» (entre 8.000 y 12.000, según sus informaciones). También le inquirió acerca de la actuación en provincias de los «milicianos marxistas» que, investidos de una autoridad que no les correspondía, «cachean, registran, detienen y ejercen facultades policíacas».33 En esto último, ciertamente, no parecía exagerar.
El presidente de la Cámara quiso frenar el huracán oratorio del monárquico, reprochándole que se saliera del guion y pretendiera convertir en una interpelación lo que no había sido anunciado como tal. Martínez Barrio, como muchos de los presentes, captaba los propósitos del exministro de la dictadura, así como el daño potencial que podía generar su discurso como activador de los enfrentamientos colectivos: «Su señoría mismo tiene la culpa de lo que sucede, porque sabe perfectamente que lo que está diciendo sale de la esfera de un ruego o de una pregunta, que es para lo que le he concedido la palabra. Le suplico, pues, que se ciña a los términos de las mismas». En ese instante, varios diputados de la mayoría gubernamental reaccionaron protestando ruidosamente con fuertes dicterios y recordando las víctimas de Asturias. El socialista Tomás Álvarez Angulo replicó a Calvo Sotelo con una acusación genérica: «La culpa la tenéis vosotros, que habéis mandado con los caramelos a las mujeres». La comunista Dolores Ibárruri aprovechó para sacar a colación la represión de la revolución de octubre de 1934: «¿Cuándo se va a traer al Parlamento el debate sobre lo de Asturias?». Como expresó otro de los presentes, no identificado, en muchos diputados de la izquierda obrera había calado la convicción de que los escaños de las derechas se hallaban ocupados ilegítimamente por «los asesinos de Asturias». Por eso, la socialista Margarita Nelken, haciendo gala de un concepto muy restrictivo de la representación parlamentaria, que la definía a ella más que a nadie, negó a sus adversarios hasta la posibilidad de expresarse: «Los verdugos no tienen derecho a hablar. Ni más ni menos. No se puede tolerar semejante impudor y semejante cinismo». Es claro que todos los presentes intervenían no para convencer a sus adversarios, sino pensando en el efecto que tendrían sus palabras al día siguiente, cuando la ciudadanía se desayunara con la lectura de los periódicos.34
Muy consciente de que Calvo Sotelo pretendía tenderle una celada dialéctica, Casares Quiroga buscó en su respuesta ceñirse sólo a lo sucedido en Madrid. No dudó en condenar los hechos como «dolorosos, incalificables, execrables». Pero, con un enérgico discurso, aplaudido con entusiasmo por los diputados de la mayoría, quiso resaltar que, mientras sus antagonistas de las derechas se quedaron en sus casas, muchos izquierdistas responsables «se lanzaron a la calle a parar y detener aquellas locuras». Ignoraba de dónde habían salido los rumores que habían levantado los barrios de Madrid «donde vive la gente popular», pero, como ministro responsable del orden público, negó haber actuado con lenidad. Al contrario, gracias a su contundente y rápida reacción, con el apoyo combinado de las fuerzas de la Guardia Civil y de Seguridad, se impidió que «este enloquecimiento» se extendiera a toda la ciudad…
Pero, a continuación, Casares se salió por la tangente, incurriendo en el mismo sesgo demagógico que atribuía él a la oposición. Al conde de Gamazo le espetó que «la barbarie alcanza a todos», sacando a colación las «balas dum-dum» que se habían localizado en una casa «donde residían fascistas», es decir, «amigos» de los diputados sentados en los bancos de la oposición. Estas balas, de altísimo poder destructivo, habían sido «fabricadas para atravesar un día los pechos proletarios». Toda su intervención iba dirigida a regalarle los oídos a sus aliados, en quienes siempre había encontrado «lealtad». Por eso se reafirmó en una idea que luego repetiría en más de una ocasión: bajo ningún concepto toleraría movimientos fascistas en España que pudieran llevar a una guerra civil. Para Casares no había dudas de que la violencia que sufría el país partía fundamentalmente de tales filas y de sus aliados, empeñados en crear un estado de perpetua inquietud: «Son las derechas las que me preocupan en este momento, porque, a pesar del estado subalterno que S. S. inventa, a mí no me preocupa la revolución social». Por tanto, lo prioritario era el desarme de aquellos elementos, los de «peligrosidad más inmediata», esa «gente pistolera» que vertía la sangre «de nuestros partidos del Frente Popular». Contra esos iría «constantemente, antes que nada y por encima de todo». Lo cual no significaba «ni remotamente» que «no piense y actúe para el desarme de los demás». Su intervención fue objeto de una prolongada y sonora ovación.35 Pese al matiz final de sus palabras, el presidente del Gobierno parecía preocupado casi exclusivamente por la violencia procedente de las derechas.36
Como era habitual, al día siguiente Política ensalzó la intervención de Casares Quiroga en lo que tenía de «contundente respuesta a los productores de escándalos», es decir, los diputados monárquicos. En ellos sólo veía propósitos desestabilizadores. El ministro de la Gobernación había desenmascarado de forma contundente las intenciones de Renovación Española. A cuenta de la criminal especie de los caramelos envenenados –que, según el órgano gubernamental, no había partido de elementos de izquierdas–, se había querido excitar a la opinión pública. Pero todos los partidos obreros acudieron desde el primer momento a deshacerla. Por su parte, la fuerza pública había actuado con precisión, firmeza y serenidad. Como Casares había señalado, lo que pretendían ciertas gentes llamadas «de orden», que no actuaban sino como adalides constantes del desorden, era que se hubiera producido el choque de la fuerza pública y «el pueblo», para crear una situación delicada al Gobierno, hasta promover el descrédito del régimen. Es decir, Casares había revertido los objetivos del ataque monárquico, situando a los conservadores como verdaderos responsables de romper la paz social: «Si hay alguien que crea atentar con impunidad contra la tranquilidad pública, tendrá la respuesta del Poder. Que no lo olviden las derechas en rebeldía».37
Esa interpretación sobre el motín anticlerical de Madrid, y la supuesta eficacia y rapidez con la que había respondido el Gobierno, no la compartieron los afectados ni las autoridades eclesiásticas más moderadas. En una carta privada escrita en mayo por el nuncio Tedeschini al ministro de Estado, Augusto Barcia, se quejó de aquellos hechos y de otros muchos «desmanes antirreligiosos» que, en número creciente y «en proporciones desoladoras», se habían manifestado desde hacía más de tres meses en diferentes partes del país. Pese a las promesas del Gobierno, realizadas en anteriores contactos con el nuncio, los «frecuentes y gravísimos atropellos» contra «sacerdotes y en particular con religiosas» habían continuado. El caso reciente de Madrid era especialmente doloroso: «con religiosas, débiles e indefensas, que han sido agredidas por las turbas, hasta ser dejadas como muertas». Tedeschini, que por su trayectoria anterior se le puede considerar representante del ala templada de la Iglesia, no ocultaba ya su indignación, consciente de que las autoridades conocían «la reiterada persistencia de esos desmanes» y, sin embargo, no se tomaban las medidas necesarias para impedirlos. Su impresión, le decía con sinceridad a Barcia, era que «en la mayoría de los casos se deja hacer impunemente» y, como si no fuera «materia delictiva», «apenas se detiene y se castiga a nadie», por más que los responsables fueran «públicos y conocidos». Es más, cuando la autoridad decidía intervenir, «en muchos casos lo ha hecho encarcelando, no a los culpables, sino a las mismas víctimas y entre ellas a venerables sacerdotes». De hecho, muchas autoridades locales, «con un total desprecio de la misma Constitución» «y con una anárquica autonomía», estaban vulnerando la libertad religiosa y los derechos de la Iglesia y de los católicos. A juicio del nuncio, entre los muchos atropellos cometidos, merecían destacarse los intentos «de los elementos extremistas», a veces secundados por alcaldes y ayuntamientos, «de apoderarse de iglesias, conventos y colegios católicos, para instalar en ellos Casas del Pueblo, escuelas laicas, salones de baile; o para otros fines cualesquiera».38
Como han demostrado estudios recientes, el nuncio hablaba con conocimiento de causa. En su caso no se puede decir que pusiera todo su empeño en exagerar o deformar la realidad a fin de activar la propaganda derechista, pues Tedeschini había demostrado con creces en los años previos su talante conciliador y su posibilismo. La ofensiva anticlerical se confirma en la estadística de ataques anticlericales –cerca de un millar– que se produjeron en aquellos meses sobre cientos de edificios religiosos, muchos de ellos incendiados total o parcialmente.39 Y se ratifica, igualmente, en los cientos de sacerdotes que se vieron obligados a dejar sus parroquias en los barrios periféricos de algunas ciudades y, sobre todo, en muchos núcleos rurales, circunstancia de la que ha quedado amplia muestra en la correspondencia privada mantenida con sus respectivos obispos. Las evidencias tomadas de fuentes primarias relevantes son abrumadoras.40 En otra carta dirigida por la Nunciatura a Augusto Barcia, fechada el 10 de julio, se volvió a protestar sobre «la ola de desmanes y atropellos antirreligiosos» que todavía continuaba. En particular, se llamó la atención «sobre el aspecto gravísimo que la situación religiosa reviste en algunas Diócesis de España, como las de Málaga, Valencia, Granada, Toledo, Astorga, etc., en las que se hace imposible, en muchos pueblos, toda vida religiosa y todo ejercicio del culto, por motivos desprovistos de todo fundamento legal, con evidente quebranto de la libertad religiosa». No parecía, pues, que el Gobierno Casares, a pesar de las garantías dadas, se hubiera mostrado muy receptivo ante las protestas de la jerarquía eclesiástica por las coacciones y agresiones sufridas por el clero de a pie en aquella primavera.41
ENTRE ASPARIEGOS Y ALCALÁ DE HENARES
El Gobierno sólo parecía encontrar motivos de preocupación en la estrategia desestabilizadora proveniente de los círculos derechistas manifiestamente antirrepublicanos, el pistolerismo falangista en vanguardia. En este terreno, las autoridades sí hacían gala de una eficacia más que notable. Cada hecho promovido por los grupos armados más exaltados servía de acicate para activar su persecución, pero, de paso, motivaba que el cerco a menudo se aplicase también de forma indiscriminada al conjunto de los partidos conservadores, aunque no hubiera pruebas de la comisión de delitos por su parte. Los pistoleros de Falange se mantenían al acecho desde que esta organización fue expulsada a la clandestinidad a mediados de marzo. Por eso, los responsables del Ministerio de la Gobernación no les daban tregua y actuaban con toda la diligencia que podían cuando atisbaban sus maquinaciones –y de la derecha radical en general–, incluso si eso suponía indagar en tramas detectadas muchos meses atrás. Así, por aquellos días de primeros de mayo, fueron detenidos siete individuos sospechosos de haber proyectado el año anterior sendos atentados contra Azaña, Martínez Barrio y Largo Caballero. Entre ellos figuraban el capitán de Infantería Manuel Díaz Criado –entonces en situación de disponible– y Eduardo Pardo Reina, el letrado que defendió al capitán Manuel Rojas en su proceso por la matanza de Casas Viejas en enero de 1933. Ese mismo abogado había asumido recientemente la defensa del general Eduardo López Ochoa, encausado por su responsabilidad en la represión de los revolucionarios de octubre de 1934. La Policía buscaba también a Julián Carlavilla, exinspector del Cuerpo de Vigilancia y autor de varios panfletos demagógicos publicados bajo el pseudónimo de «Mauricio Karl», que al parecer se había refugiado en Portugal. Todos los detenidos negaron sus cargos, pero el mero hecho de verse perseguidos indicaba que la Policía gubernamental no descansaba un minuto en su afán por neutralizar a los potenciales conspiradores.42
Cuando el 7 de mayo fue objeto de un atentado el capitán de Ingenieros Carlos Faraudo, afín a la izquierda socialista, todas las alarmas volvieron a activarse. Al parecer, la bala que recibió era de las llamadas «dum-dum». Trasladado a una clínica particular, falleció después de una operación de cinco horas. Este militar había sido instructor de las milicias de las JJSS en los preparativos de la citada insurrección, sufriendo por ello prisión en la cárcel Modelo durante varios meses. Su multitudinario entierro alcanzó gran resonancia en la prensa de la época, pues todos los partidos de izquierdas cerraron filas en torno a su figura. Aunque nunca fueron identificados los autores, parece que el atentado fue ejecutado por un comando de Falange. De hecho, varios militantes de esa organización fueron detenidos y encausados de inmediato.43
La impresión que causó este crimen se vio acrecentada cuando se supo que el mismo día, momentos antes, fue neutralizado por la Policía otro atentado de similares características, urdido contra José María Álvarez-Mendizábal, que había obtenido el acta en las recientes elecciones de Cuenca bajo las siglas del Frente Popular (en la convocatoria de febrero se había presentado como centrista independiente). Por un breve período, del 30 de diciembre de 1935 al 19 de febrero de 1936, Álvarez-Mendizábal había sido ministro de Agricultura, Industria y Comercio en el Gobierno presidido por Manuel Portela Valladares. El día 8 de mayo, agentes de la Brigada de Investigación detuvieron frente a su domicilio en Madrid a cinco jóvenes, que esperaban al exministro en un coche armados de pistolas y cargadores –de nuevo– provistos de balas «dum-dum». El afectado declaró ante los periodistas que, desde antes de las elecciones del día 3, recibió amenazas de muerte, las cuales habían arreciado después de obtener el acta.44 El juicio contra los cinco encausados se celebró a las dos semanas. El fiscal subrayó su militancia falangista y señaló que se habían guiado por el propósito de vengar los agravios supuestamente infligidos por Álvarez-Mendizábal a su organización en las recientes elecciones, a las que también había concurrido su líder nacional sin llegar a obtener el escaño.45
Los referidos sólo fueron los actos violentos de más repercusión en los que se vieron envueltos los falangistas durante el mes de mayo. Hubo más, pero en su mayoría –con alguna excepción– se trató de reyertas sobrevenidas de forma azarosa, en la calle y a plena luz del día, y no de atentados fríamente preparados con antelación en virtud de una supuesta «estrategia de la tensión» calculada y planificada. En estos choques, los seguidores de José Antonio Primo de Rivera y sus adversarios registraron un número copioso de víctimas. Pero atentados propiamente dichos fueron sólo los cometidos contra dos guardias municipales en Noreña (Asturias) el día 19, heridos ambos de extrema gravedad; la espectacular acción de castigo emprendida el día 25 por la «Primera Línea» contra un bar frecuentado por comunistas en la calle Cartagena de Madrid, con cuatro muertos (en represalia por el asesinato del falangista Pascual López Gil dos días antes); y otra acción parecida el día 29, pistola ametralladora de por medio, contra los clientes del bar La Mezquita, situado en el barrio de Tetuán de las Victorias, que sumó siete heridos de bala. Aunque la autoría de este último hecho no acaba de estar clara, la violencia falangista ocasionó durante el mes de mayo –incluido el asesinato de Carlos Faraudo– un total de nueve muertos y catorce heridos. Pero lo curioso del caso es que en aquella escalada violenta los falangistas recogieron en distintos puntos del país más víctimas propias que las que provocaron a sus adversarios. En total, a lo largo del mes, tuvieron once muertos y dieciocho heridos, y, de nuevo, más en colisiones circunstanciales que en atentados propiamente dichos. Aunque también fueron objeto de unos cuantos. A saber: Luis Torres Burel en Sevilla, herido; José Olavarrieta Pérez en Santander, muerto; Secundino Esperón en Pontevedra, muerto; Pascual López Gil y José Cruz Aldea, muerto y herido respectivamente, en Madrid; Benito Martín García, herido, también en Madrid, y José Hernández Novas, muerto, en Puertollano.46
La obsesión gubernamental con el terrorismo falangista no dejaba de ser, en parte, una cortina de humo. Amén de eludir una y otra vez que los falangistas –como las derechas en su conjunto– también sumaban víctimas, al hacer de sujetos pasivos de la violencia proactiva de sus adversarios, se obviaba que la violencia de aquellos meses respondía a otras muchas circunstancias y protagonistas. Sólo durante el mes de mayo se han computado en esta investigación un total de 206 hechos violentos de naturaleza política, con un saldo de 101 muertos y 452 heridos en virtud de muy dispares contextos, actores y modalidades de violencia relacionados con huelgas, enfrentamientos con las fuerzas de orden público, arbitrariedades de las policías municipales y de las «guardias rojas», conflictos entre patronos y obreros, fiestas, manifestaciones, mítines, ocupaciones de tierras, etc. En términos espaciales, se vieron afectadas 43 provincias y las dos plazas africanas de Ceuta y Melilla. Por número de hechos violentos, sobresalieron Madrid (diecisiete); Santander (quince); Oviedo (catorce); Cuenca (trece); Málaga (nueve), Murcia, Orense, Palencia, Sevilla y Zamora (ocho en cada caso). Entre los rasgos más singulares destaca el hecho de que la meseta norte, integrada por provincias tradicionalmente más bien pasivas y poco violentas, adquiriera ahora especial resonancia. Incluida la provincia de Logroño (con tres incidentes en mayo y que sí tenía una arraigada tradición conflictiva), la región de Castilla La Vieja sumó un total de 37 hechos violentos, algunos de ellos de gran repercusión por tratarse de acontecimientos que implicaron a muchos vecinos. Que provincias tradicionalmente tranquilas y conservadoras –como Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca o Zamora– integraran ahora la nómina de los territorios violentos, evidentemente, guardaba relación con el cambio político acontecido en el país. El solo hecho de que se constituyeran muchas gestoras municipales izquierdistas en localidades de abrumador predominio conservador constituía una fuente potencial de tensiones causantes de no pocos problemas y protestas. Lo mismo podía hacerse extensivo a algunas provincias de la meseta sur –como la citada Cuenca, Guadalajara o Ciudad Real–, o de otras latitudes.
Un caso muy ruidoso fue, por ejemplo, el que se registró en Aspariegos (Zamora) el 17 de mayo, domingo, cuyo saldo fue de un muerto y diecisiete heridos de diversa consideración. Todo empezó con motivo de un bautizo laico celebrado en la Casa del Pueblo, al que acudieron un gran número de jóvenes socialistas. Entre vivas y mueras, los concurrentes quisieron celebrar a continuación un baile en un local colindante. Pero al poco se presentó el hijo del dueño y exigió la suspensión de la fiesta, consiguiendo enturbiar el ambiente, pese a la intervención pacificadora del alcalde. En ese mismo momento, apareció un grupo numeroso de vecinos armados de palos y porras en actitud provocadora, produciéndose la colisión. La Guardia Civil tuvo que intervenir e hizo algunas descargas al aire para dispersar a los bandos enfrentados. El resultado del choque fue de un muerto –el socialista Emilio Rodríguez Ramos, apuñalado cuando intentó agredir con una piedra a dos de sus adversarios– y diecisiete heridos de diversa consideración, trece socialistas y cuatro de derechas. Entre las izquierdas de la provincia corrió el rumor infundado de que la Guardia Civil había ametrallado a los obreros. Por la noche se formó una manifestación en la capital, que se concentró ante el Gobierno Civil. Tras no ser recibidos sus cabecillas, se declaró una huelga general, que se extendió a toda la provincia durante los dos días siguientes. Elementos de la «guardia roja» obligaron a cerrar cafés y bares, registrándose varias coacciones y cacheos a los transeúntes. El gobernador ordenó algunas detenciones. Los ánimos se apaciguaron con la llegada del diputado socialista Ángel Galarza, que, tras entrevistarse con el comité de huelga, consiguió la liberación de los detenidos, desconvocar la huelga y que la fuerza pública se retirara a sus cuarteles. Las organizaciones obreras de Zamora –socialistas, anarquistas y comunistas al unísono– interpretaron el enfrentamiento de Aspariegos en la clave habitual de la lucha antifascista: «Hemos demostrado que el fascismo no pasará […] ¡Proletarios! […] reintegraros [sic] a vuestros puestos; pero hoy más que nunca alerta para vencer. Zamora, 19 de mayo de 1936».47
Que el ambiente se hallaba extremadamente politizado en toda España –con acusadas dosis de crispación por parte de algunos grupos y medios de comunicación– se advirtió una y otra vez en otros muchos lugares, como también hubo multitud de localidades donde no se registraron incidentes violentos, aunque la tensión se palpara en no pocas de ellas. En comparación con los cinco años previos, lo inusual fue que se contabilizaran tantas agresiones, atentados o reyertas prácticamente a diario y a menudo con fuerte implicación colectiva. La radicalización ideológica lo empañaba todo, contaminando las relaciones sociales incluso en circunstancias inicialmente lúdicas, como en el caso de Aspariegos. Es más, los fines de semana y los días festivos eran especialmente propicios a los enfrentamientos entre individuos y bandos políticos. Sin salir de la Castilla norte, otra muestra palmaria de lo dicho aconteció el 31 de mayo en Aranda de Duero. A la salida de un baile, sobre las diez de la noche, se produjo una colisión en el pueblo burgalés –una «verdadera batalla campal»– entre jóvenes de filiaciones políticas encontradas (fascistas y extremistas de izquierda). Al instante, salieron a relucir armas blancas, piedras y palos, resultando gravísimamente heridos José Luis García Roza de veintidós años y filiación fascista, y Manuel González Ibáñez, de veintisiete, y filiación sindicalista (o socialista). Ambos fueron trasladados al hospital de Burgos, donde se les operó de urgencia. El gobernador se apresuró a enviar fuerzas de asalto a Aranda. Fueron clausurados el Círculo Agrario y la Juventud Católica –centros de significación derechista. También se cerró el Frontón Arandino. El enfrentamiento se saldó oficialmente con una víctima mortal y 31 heridos de distinta consideración.48
Sobre este episodio en Aranda disponemos de una versión que, más allá de cierto sesgo, nos permite conocer algunos detalles relevantes. La brindó Aurelio Seijas Martínez, un paisano del pueblo, en la carta privada que envió al diputado monárquico José Calvo Sotelo. En ella señaló que «la batalla campal» la iniciaron a la salida del baile elementos de la CNT, que la emprendieron «contra todo mortal que no fuera de los de su clase, así fuera fascista, socialista, agrario, blanco o negro». «Estalló, al saberse impunes, la ancestral fobia de clase que siempre existió en este pueblo entre los “caribes”, como aquí llamaron de toda la vida a los más desarrapados del campo, incultos borrachos y soliviantados ahora por las prédicas de agitadores forasteros.» Los fascistas propiamente dichos serían siete u ocho en un público integrado por seiscientas personas, mientras que los anarquistas sumaban unos doscientos individuos. «La consigna la dio la llegada de un grupo de juventudes que, rapada la cabeza y estaca en mano, desafiaron a otros jóvenes.» Estos, los fascistas, viéndose en minoría rehuyeron la pelea. Entonces, sus antagonistas reiteraron los insultos y empezaron a pegarles, produciéndose los primeros heridos y las primeras detonaciones de arma de fuego. Cuando los guardias civiles –tres parejas– intentaron actuar, fueron desarmados, llegando a ser agredido uno de ellos y perdiendo otro su arma. Un obrero fue muerto a puñaladas, «sin que nadie se lo explique y además bastante lejos del lugar del suceso». En las inmediaciones del frontón, hubo otro muerto cuando intentaba evitar que un grupo de anarquistas agrediera a un fascista. Avanzada la noche, «se desbordó la turba y apedreó los cines, las casas pudientes, y cuanto hombre o mujer transitase la calle un poco mejor vestido que ellos». Además, se formó un motín frente a la prisión situada en plena plaza mayor. Los presentes pedían la libertad de los presos y el encarcelamiento de los «provocadores fascistas». En ese momento, también resultó herido de gravedad un derechista, cuando esgrimió un arma y disparó al aire para evitar ser agredido. Lo apalearon y, cuando creyeron que había fallecido, lo abandonaron tirado en el suelo. Mientras tanto, la Guardia Civil recibió órdenes de salir a la calle dos horas más tarde, disparando sus armas como aviso para disolver a los manifestantes. Al día siguiente se declaró la huelga general.49
Se podrían enumerar muchos más ejemplos de aquella escalada violenta multiforme que coincidió temporalmente con la llegada de Azaña a la presidencia de la República, ante la cual la máxima figura política del momento no hizo ningún pronunciamiento público tras su toma de posesión. Mal que bien, el goteo de violencias pudo ser contenido con relativa facilidad dada su dispersión y el hecho de circunscribirse prioritariamente a la esfera local. Por más que muy extendida, se trataba de una violencia en general espontánea, que no respondía a ninguna estrategia centralizada y organizada desde las alturas de la política nacional, ni siquiera en el caso de los falangistas, al menos en la mayoría de los casos, cuyos grupos de vanguardia gozaron de gran autonomía en su actuación de aquellos meses.
En realidad, el auténtico desafío para las autoridades vino dado cuando hubo militares implicados en los enfrentamientos, algo poco frecuente. Sin duda, el ejemplo más importante se planteó en Alcalá de Henares a raíz de la colisión que se desarrolló el 15 de mayo, día de San Isidro, entre «elementos obreros» y presuntos «fascistas». Tras celebrarse la tradicional romería hasta la ermita que había a las afueras de la ciudad, las organizaciones de la izquierda obrera organizaron un homenaje paralelo a Manuel Azaña, oriundo del lugar. Al regreso de los feligreses, los jóvenes izquierdistas se creyeron en la necesidad de agredir a sus adversarios –unos jóvenes de Acción Popular– bajo el rumor de que los «fascistas» habían apaleado a Pedro López, apodado el Berruga, un ciudadano muy aficionado a la bebida que se emborrachó y tuvo un accidente del que resultó herido. En los hechos participaron varios oficiales de Artillería que intervinieron en auxilio de los jóvenes de derechas. Cuatro de esos militares se dirigieron al ayuntamiento, «pistola en mano», tratando groseramente al alcalde socialista, Pedro de Blas, que no dudó en ponerlos en la calle. La indignación se apoderó de la guarnición de Alcalá. La guardia salió de los cuarteles y se encaminó a la plaza de Cervantes. Esto dio pie a la protesta enérgica del alcalde ante el general Alcázar, jefe militar de la plaza, que ordenó a la tropa retirarse de la vía pública. Mientras tanto, unos obreros de la fábrica de cerámica se cruzaron con el capitán José Manuel Rubio y amagaron con golpearle, ante lo cual el militar huyó y se hizo fuerte en su domicilio. Allí entabló un tiroteo con sus numerosos perseguidores, hiriendo a algunos con una escopeta de perdigones, pero ante la posibilidad de que le incendiaran la casa optó por escaparse con su familia por el patio trasero. En la fachada del domicilio impactaron varias balas. Las distintas fases del enfrentamiento se saldaron con once heridos, tres de ellos derechistas y el resto de izquierdas, la mayoría por perdigonadas y alguno por arma blanca. Además, se contaron numerosos contusionados que no pidieron asistencia facultativa. Al rato llegaron a Alcalá tropas de Asalto enviadas por el Gobierno, que por fortuna no tuvieron que intervenir, y la calma quedó restablecida.50
Con todo, la tensión mayor se planteó horas después, tras propagarse el rumor de que los militares de la guarnición preparaban una rebelión. Que la situación planteada era extremadamente grave se refleja muy bien en la carta privada que el recién nombrado presidente de la República, Manuel Azaña, le escribió a su cuñado e íntimo confidente Cipriano Rivas Cherif, el día 18, cuando todavía no había terminado el pulso planteado al Gobierno por muchos de los oficiales destinados en Alcalá de Henares:
Esta mañana se han insubordinado los dos regimientos de caballería de Alcalá. Hace tiempo que allí estaba mal la situación, porque en tiempos de Lerroux y Gil-Robles habían sido destinados a Alcalá los oficiales del 10 de agosto, readmitidos. Desde febrero, han ocurrido varios incidentes entre la guarnición y los paisanos, con tiros, heridos, etc. Estando yo todavía de Presidente, se acordó trasladar la brigada entera a Palencia y Salamanca. Anoche dio la orden de salida el ministerio, y se negaron a obedecer todos los jefes y oficiales del 1, y casi todos los del 2. Figúrate el escándalo. Se enviaron fuerzas de asalto y otros jefes. La oficialidad está presa, se les sigue juicio sumarísimo. Los regimientos, sin oficiales, están camino de su nuevo destino.51
El Gobierno, muy inquieto, cortó en seco y, en efecto, ordenó y materializó el traslado de dos regimientos de Alcalá a otros puntos de España. También dispuso que la operación debía ultimarse apenas en 48 horas, en la madrugada del día 18. Muchos militares protestaron encabezados por un coronel y varios oficiales, que se resistieron a cumplir la orden del traslado. Pocas horas después, llegaron a Alcalá los generales Peña y Miaja, que, ante la resistencia encontrada, ordenaron el arresto de los oficiales. A la mañana siguiente se vivió en la ciudad una situación insólita. Las tropas de Asalto enviadas por el Gobierno procedieron a la detención de los oficiales insubordinados –más de cincuenta– y los trasladaron a la prisión militar de Guadalajara. Tres semanas después serían sometidos a consejo de guerra y condenados a penas elevadas. En la decisión del traslado influyó que la Casa del Pueblo amagara con declarar una huelga general si no se castigaba a los dos regimientos. Ello podía tener consecuencias impredecibles dada la tensión ambiente y la amenaza de la izquierda del este madrileño de movilizarse en solidaridad con sus compañeros complutenses. Por otra parte, Casares Quiroga no podía arriesgarse a parecer tímido frente a la insubordinación militar, cuando acababa de pronunciar, horas antes, su discurso de presentación ante las Cortes como nuevo presidente del Gobierno. El resultado de esa precipitación fue que las derechas y los militares de la ciudad se reafirmaran en que Casares no era neutral, como habría demostrado al no castigar a los que consideraban iniciadores de la violencia, esto es, los jóvenes de las JSU, ninguno de los cuales, ciertamente, fue enjuiciado. En el otro lado, la Casa del Pueblo alcalaína se atribuyó como victoria propia la expulsión de los regimientos y la determinación del Gobierno de no posponerla. En cuanto a la política nacional, es evidente que la decisión de Casares contribuyó a deteriorar todavía más la relación entre una parte del estamento militar y la izquierda republicana. Desde la perspectiva de los oficiales más conservadores aquello había sido una auténtica humillación.52
LA GRAYA-YESTE
El 29 de mayo, el periodista Alfredo Muñiz consignó en su diario las primeras noticias de uno de los actos de violencia más trascendentales de la primavera de 1936: «Fechados en Albacete han comenzado a llegar a Madrid telegramas inquietantes. Los primeros despachos, breves y contradictorios, dan cuenta de un suceso de extremada gravedad, ocurrido en el pueblo de Yeste». El periodista atisbó enseguida la importancia del hecho, considerándolo «el de mayor volumen trágico de los registrados desde las elecciones de febrero». Y no le faltaba razón, porque el choque que se produjo en ese enclave de la provincia manchega, entre la Guardia Civil y una muchedumbre de campesinos («mil» o «dos mil», según las fuentes), se saldó oficialmente con dieciocho muertos y veintinueve heridos graves, aunque otras estimaciones elevaron los segundos a un mínimo de 45.53
Pero la opinión pública sólo tuvo noticias completas de los sucesos poco a poco, pasados varios días, porque la prensa sufrió los rigores de la censura de forma drástica. La primera noticia detectada en Ahora, uno de los grandes periódicos de tirada nacional, aludiendo veladamente a los hechos, se publicó el 3 de junio, cinco días después, sólo para decir que se había nombrado un juez especial en la jurisdicción militar. Además, a través de un editorial muy críptico y breve, se limitaba a reafirmar el principio de autoridad: «Porque la autoridad moral y la material, o sea la autoridad que define la ley y la fuerza que vela por su cumplimiento, son los dos pilares sobre los que se levanta el Estado, los dos elementos que dan carácter de civilizada y organizada a una sociedad». En el gubernamental Política hubo que esperar hasta el día 4, y lo que se contaba venía rodeado de mucha opacidad. Sólo se reseñó que la tranquilidad era completa en Yeste –sin especificar ningún detalle de lo sucedido–, que había unos cincuenta detenidos y que el gobernador de Albacete se había personado en el pueblo para abrir una investigación. Al día siguiente, se indicó que entre los detenidos estaban el presidente de la comisión gestora, varios concejales y el presidente de la Casa del Pueblo, pero parte de las columnas seguían censuradas.54
Parece obvio que el Gobierno, impactado por lo sucedido como no podía ser menos, tuvo claro desde el primer momento que no quería repetir otro «Casas Viejas», como en enero de 1933. El enorme desgaste que la represión de aquella insurrección libertaria tuvo para el Gobierno Azaña de entonces pesó como una losa en la actuación de las autoridades en 1936. Pese a las similitudes entre ambas situaciones, siquiera por la brutal contundencia con la que respondió la fuerza pública, la resolución de uno y otro problema no pudo ser más distinta. Por añadidura, su repercusión parlamentaria también fue muy diferente, para sorpresa de propios y extraños. A diferencia de 1933, donde «Casas Viejas» pendió como espada de Damocles durante meses en el Parlamento, en 1936 el asunto de Yeste se abordó sin apenas revuelo en un debate que duró menos de una hora. En esta ocasión, de forma sorprendente, ni las derechas ni la izquierda obrera, ni siquiera sus representantes más radicales, quisieron sacar partido del asunto.55
De todas formas, la censura no pudo evitar que las noticias sobre lo ocurrido en esa serranía de Albacete corrieran como la pólvora. De hecho, algunos periódicos de provincias pudieron sortearla y publicaron las primeras crónicas detalladas el mismo día 30, pocas horas después de producirse el choque. Como era habitual, El Liberal, periódico socialista de Bilbao, ofreció ese día una de las mejores versiones de lo acontecido. La reserva de las autoridades y las dificultades de comunicación hacían muy difícil conocer bien los detalles, pero algunos fugitivos llegados a Hellín, cabeza del partido judicial, contaron que los sucesos habían adquirido caracteres de tragedia, causando gran sensación en los pueblos de la comarca.56 Con algo de retraso, El Faro de Vigo hizo gala igualmente de hallarse bien informado tres días más tarde que el periódico vasco.57 A partir de ahí, pareció abrirse la veda, siendo entonces cuando la mayoría de los periódicos fueron filtrando datos de los sucedido.58 Imprecisiones aparte, que los hechos se supieron pronto quedó patente en la carta que el 4 de junio le envió el teniente coronel Fidel de la Cuerda al general Sanjurjo, exiliado en Portugal:
Asunto de Yeste. Un teniente con 12 parejas que va a detener a unos que talaron dos mil pinos y cuando les va a llevar detenidos, se adelanta el alcalde del pueblo y pide al oficial que los deje ir libres, que él responde de ellos y que luego irán ellos a la capital a responder ante el juzgado, pues de lo contrario teme se levante el pueblo, el oficial accede y van por delante los detenidos y para llegar al pueblo, divide su fuerza en dos pelotones, uno por la carretera y otro de flanqueo por una altura que la domina. El pueblo los espera por la carretera y al llegar cerca del pueblo en un paraje encallejonado dispara sobre ellos y les produce dos muertos y varios heridos, la guardia civil repele la agresión y el flanqueo que se da cuenta hace fuego y causa creo que 26 muertos y 31 heridos. El gobierno aprueba la conducta de la Guardia Civil pero ahora parece que quiere tergiversar la cosa y manda un juez civil para quedar bien.59
Quien dispuso también de información temprana fue Calvo Sotelo. Fechada el 1 de junio, le llegó la misiva de un ciudadano de Hellín, Luis Figuerola de Bielsa, cuya información decía basarla en testigos presenciales y en algunos de los guardias civiles heridos en el choque. El origen del hecho lo situaba en la «tala y destrucción de infinidad de pinos en terrenos de la familia Alfaro y de otros propietarios del término», a raíz de lo cual se pidió ayuda al gobernador, que dictó el envío de fuerzas, dieciocho guardias. Estos realizaron algunas detenciones, lo que provocó el «levantamiento de ánimos». Pero el alcalde socialista («verdadero causante de todo», según el informante de Calvo Sotelo) dio orden de liberar a los detenidos. A partir de ahí, un sector del vecindario se enfrentó a los guardias con «insultos y agresiones», consiguiendo desarmar a parte de la fuerza. Desde ese momento se entabló una «lucha encarnizada» que tuvo por resultado un guardia muerto y «14 heridos más o menos graves».60
¿Qué pasó realmente aquel 29 de mayo de 1936? Gracias a la investigación, hoy tenemos una idea bastante nítida de cómo se desarrollaron los acontecimientos, aunque algunos puntos permanecen sin aclarar.61 Todo empezó, en efecto, con una tala ilegal de pinos, pero en La Graya, para ser exactos, que era una pedanía del término municipal de Yeste situada en la sierra de Alcaraz, a unos doce kilómetros. El día 20 de aquel mes, entre cincuenta y ochenta vecinos, según las distintas versiones, iniciaron el corte masivo de árboles y la roturación del monte denominado Umbría del Río Segura, propiedad de Antonio Alfaro, cuyo hermano Edmundo había sido diputado por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. La finca la compró el padre de ambos hermanos en 1917. La creencia popular era que había sido un terreno comunal hasta finales del siglo XIX. Los campesinos habrían acometido la tala, sin ánimo de lucro, para expresar su disgusto por la situación de paro y miseria que padecían. En los días que duró esta actitud quedaron destruidos 11.000 pinos, según alguna estimación. Hasta un año antes, el término de Yeste poseía un rico valle regado por el río Segura y una extensa zona forestal que durante gran parte del año proporcionaba trabajo a cientos de jornaleros. Pero al construirse el pantano de la Fuensanta (1929-1933) para aprovechar las aguas de los ríos Segura y Tus, el valle y gran parte de los pinares quedaron anegados –más de setecientas hectáreas de suelos útiles–, empujando automáticamente a la miseria a unas mil familias. Tras la victoria del Frente Popular, se constituyó una nueva comisión gestora en el ayuntamiento. Sin tener facultades para ello, autorizó y animó a efectuar la corta y roturación en un monte público denominado «Dehesa de Tus». Lo mismo hicieron los dirigentes provinciales de la FNTT, de filiación socialista. Por su cuenta, los vecinos roturaron otro monte de titularidad estatal, La Solana del Río Segura, donde derribaron unos 9.000 pinos. A continuación, intentaron realizar igual operación en terrenos no comunales sobre cuya propiedad existían dudas. Fue entonces cuando los arrendatarios del monte, los hermanos Alfaro, denunciaron el ataque a su propiedad, lo que motivó la concentración de fuerzas en Yeste. Esta decisión la tomó el gobernador de Albacete, Manuel María González López, como reconoció semanas después en las Cortes el ministro de la Gobernación, Juan Moles. Los agentes concentrados en la pedanía donde ocurrieron estos hechos no fueron allí a requerimiento de ningún particular. El gobernador había recibido avisos y requerimientos de la Jefatura Hidrológica de la provincia para que se evitase la tala continuada de árboles, que producía daños en los montes y en el funcionamiento regular del pantano de la Fuensanta. El propio alcalde de Yeste le había agradecido por carta la colaboración de la fuerza pública los días 27 y 28 de mayo.62
Así, por orden del gobernador, un cabo y seis guardias civiles fueron enviados a La Graya con la orden concreta de suspender la tala de pinos. Ante las actitudes inamistosas que encontró, el cabo, temiendo un incidente, envió un mensajero a Yeste, pero los campesinos lo interceptaron y lo retuvieron como rehén. La noticia llegó al brigada-comandante del puesto, que, dado el ambiente tan excitado, le pidió al alcalde, el socialista Germán González Mañas, que ambos subieran a La Graya. Así lo hicieron en la noche del día 27.63 El alcalde habló con los campesinos y les pidió que no reanudaran la corta de pinos hasta que fuera autorizada. Al marcharse, le dijo al cabo que nada tenía que temer, pues los campesinos estaban tranquilos. Pero, en cuanto se fue, la casa donde estaba la fuerza fue rodeada por grupos que, en tono amenazante, exigieron que los guardias abandonaran la aldea. Sin embargo, bastaron unos disparos para que los grupos se dispersaran. Al poco, con el conocimiento del gobernador y del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, se incorporaron a la pedanía un sargento, dos cabos y catorce guardias más. En ese momento, las máximas autoridades de la provincia eran conscientes de que se estaba creando una situación anómala y potencialmente explosiva. Para evitar la repetición de los incidentes, se procedió a arrestar a seis de los campesinos más significados. Joaquín Gracia, el teniente de línea de Hellín, explicó días después por qué envió un copioso refuerzo de guardias a Yeste, cuando la dotación normal de ese punto era de seis números y un suboficial:
En Yeste me informé del estado en que se hallaba La Graya, donde era imposible que siguiera ocurriendo lo que días antes había producido tan considerables daños en los montes. Este era el objeto principal de la concentración de fuerzas en Yeste. A La Graya se mandó un destacamento de catorce guardias, dos cabos y un sargento, que llevaban como misión que volviera la normalidad a aquella pedanía, muy agitada por luchas y rivalidades. La presencia de la fuerza bastó para que cesaran los actos violentos, pero no el estado de ánimo. El jueves, los guardias hicieron un recorrido por los montes cercanos y volvieron al caer la tarde.
Al regresar al cuartel los guardias se dieron cuenta de la gran agitación que existía entre los campesinos, los cuales, formando grupos, discutían acaloradamente.64
De este modo, el día 28 aparentemente transcurrió en calma. Pero enseguida los campesinos se reorganizaron y convocaron a más paisanos de otros pueblos y aldeas cercanos con la pretensión de reanudar a toda costa los trabajos, no sin antes liberar a los detenidos. A primera hora del viernes día 29, sobre las ocho horas de la mañana, el camino de La Graya a Yeste apareció tomado por cientos de campesinos («dos mil», según algún autor) armados con hoces, ganchos pineros, bastones, cuchillos y algunas escopetas. El mando del contingente de la Guardia Civil había decidido trasladar a Yeste a los seis detenidos para llevarlos a la cárcel del partido. En ese momento, eran diecisiete los guardias, pues los otros dos habían bajado de madrugada al pueblo para informar. Nada más salir de La Graya con los detenidos, se acercaron grupos de campesinos profiriendo amenazas contra los guardias. Mientras, en Yeste, el comandante del puesto pidió refuerzos, pero estos iban a tardar en llegar. Entonces se entrevistó con el alcalde y le pidió que volviese a calmar a los campesinos, pero el primero consideró inútil realizar ese gesto mientras no se liberase a los presos. Pese a que sabía que sería incumplir con su deber, el primero cedió y ordenó soltarlos, si bien con el compromiso de que al día siguiente deberían presentarse en el ayuntamiento para redactar un atestado. El alcalde convenció al guardia civil argumentando que le era imposible contener a «más de mil hombres que congregados en dicho sitio y procedentes de las distintas pedanías (distantes algunas de ellas unos treinta kilómetros), estaban dispuestos a liberarlos por medios violentos».65 Para notificar la decisión y cumplir lo pactado, se envió a La Graya al brigada Félix Velando, más tres guardias y los gestores Andrés Martínez y Justo Marín.
Mientras tanto, con las armas apercibidas para defenderse, los guardias bajaron en dirección a Yeste con los detenidos, entre constantes amenazas e insultos. A falta de dos kilómetros, tras un recodo, los guardias se encontraron con una muchedumbre ocupando el camino y las laderas adyacentes. En medio de un griterío atronador, los campesinos comenzaron a acercarse a los guardias, pretendiendo arrebatarles los fusiles. En ese momento crucial, abriéndose paso entre los obreros, apareció el brigada Félix Velando, que ordenó la puesta en libertad de los presos. Cuando parecía que el peligro había pasado, una vez que el grupo de guardias reanudó la marcha hacia Yeste, en la siguiente curva del camino –en el sitio denominado La Cervera–, otra masa de campesinos exaltados se abalanzó sobre ellos. Los revoltosos acometieron a los guardias, promoviéndose una confusión indescriptible: «Hay discusiones, forcejeos, pero la situación no puede sostenerse más. Los más excitados tratan de arrebatarles el fusil a los guardias, en tanto que otros, armados de cachiporras de raíz, estacas aguzadas, bastones de paraguas afilados y pinchos de conducir madera, acometen por diferentes sitios a la fuerza. Esta, mezclada con los agresores, no puede de momento hacer uso de las armas largas».66
Diez guardias cayeron al suelo en esta primera embestida, nueve heridos y uno muerto, consiguiendo los campesinos desarmarlos. El muerto se llamaba Pedro Domingo Requena,67 y fue asesinado por uno de los amotinados, el jornalero Miguel Tauste. Primero, le clavó una pica en el cuello y, después, le disparó con el arma que le había arrebatado. A continuación, algunos guardias más fueron heridos por arma blanca o con los temibles ganchos pineros. Desde ese momento, no dejaron de disparar, produciendo la desbandada general de sus agresores. El tiroteo y la persecución de los fugitivos se prolongaron un buen rato más (una hora y media, según varias fuentes), desde las diez y media a cerca de las doce. Cayeron muertos siete u ocho campesinos y varios más quedaron heridos. Tras reemprender el camino hacia Yeste, los guardias, según unas versiones, no dejaron de ser hostigados por los campesinos, a lo que ellos respondían con disparos. Según otras, fueron los guardias los que no dejaron de perseguir a los campesinos en desbandada. Lo que parece seguro es que una decena de los paisanos muertos fueron tiroteados después del choque inicial. Todavía a primera hora de la tarde del día 29 se produjeron algunas víctimas. El cuerpo diplomático británico, en comunicación privada entre el embajador y su ministro, aseguró días después que la Guardia Civil cometió actos de «terrorismo» y los consiguientes muertos después del enfrentamiento inicial: «no contentos con repeler el ataque contra ellos, posteriormente cometieron actos de terrorismo que provocaron la muerte de otros campesinos».68 El hecho lo confirma también un autor muy proclive a la Guardia Civil, lo que hace más convincente el testimonio: «A las tres de la tarde, a las puertas de Yeste, cae el último muerto, que hace el número 17 por parte de los obreros. Su número de heridos es de treinta y tantos. No puede precisarse con exactitud, a causa de disparidades en los documentos. Puede, incluso, pensarse que algunos no recibieron asistencia oficial y no fueron contabilizados».69 Al atardecer se efectuaron muchas detenciones y registros en los domicilios de los dirigentes de izquierdas. Por la noche se restableció la calma tras llegar de Albacete el jefe accidental de la Comandancia, Ángel Molin, y el capitán Joaquín Sirena, con unos cuarenta números.
De los diecisiete paisanos muertos, todos menos uno eran jóvenes. Entre ellos figuraban Andrés Martínez Muñoz y Justo Marín Rodríguez, teniente de alcalde y gestor, respectivamente, del Ayuntamiento de Yeste, y Jacinto García Bueno, vicesecretario de la Casa del Pueblo. Por su parte, el balance de víctimas de la Guardia Civil fue de un muerto y dieciséis heridos, aunque los restantes guardias también recibieron golpes o heridas superficiales no tomadas en consideración.70 Algún diario señaló que los detenidos eran un centenar, pero la cifra oficial los rebajó a 59, que fueron encerrados a disposición del juez militar en el castillo de Yeste, habilitado sobre la marcha como prisión. Entre ellos iban el alcalde de la localidad, varios componentes de la gestora municipal y el presidente de la Casa del Pueblo.71 El día 31 de mayo se celebró en Hellín el entierro del guardia muerto, con asistencia del primer jefe de la Comandancia provincial. En el radiograma enviado por dicho jefe al inspector general de la Guardia Civil se dejó constancia de la «gran manifestación de duelo» que rodeó el entierro.72 Es de suponer que el muerto y los heridos de la Guardia Civil, por las circunstancias tan dramáticas en que se habían producido, conmocionaron al mundo conservador de la comarca. Como solía ocurrir en todos los entierros por violencia política, y más en 1936, también aquí se dibujaron bandos en el duelo por las víctimas. El día 2 llegó a Yeste el gobernador civil acompañado de un capitán y una camioneta de asalto. Con el fin de comenzar la práctica de las diligencias encaminadas a averiguar lo ocurrido, permanecieron allí dos días.
La prensa izquierdista orquestó una sonada campaña contra la Guardia Civil. Con suma rapidez, los diputados Antonio Mije García, comunista, y José Prat y Amancio Muñoz Zafra, socialistas, se trasladaron al lugar de los hechos y construyeron su propia versión. La iniciativa de enviar parlamentarios partió del grupo socialista.73 A su regreso, entregaron al Gobierno un documento con los resultados de su investigación. Lo suscribió también Maximiliano Martínez Moreno, diputado de UR por Albacete. En la parte clave, el texto era poco creíble, por cuanto afirmaron que los guardias iniciaron el fuego «sin que mediara provocación alguna por parte de los campesinos». A su vez, dieron unas cifras exageradas de víctimas mortales, elevándolas a veintisiete. Los heridos de distinta consideración habrían superado los cuarenta. Contradictoriamente, en la parte final reconocían que el número real de víctimas mortales fue de dieciocho, incluido el guardia civil. Además, rebajaron los heridos a unos treinta, «pero se sabe que hay otros muchos que no han sido asistidos por ningún médico», extremo este último en el que posiblemente llevaban razón. El aspecto de mayor interés de esta investigación fue señalar que la persecución de los campesinos se había prolongado hasta la noche. Teniendo en cuenta que el choque se había producido a media mañana, en ese período de cerca de diez horas fue cuando más abusos y arbitrariedades –auténtica aplicación de la ley de fugas– habría cometido la fuerza pública. En ese espacio de tiempo se habrían registrado otros muertos y heridos sin justificación alguna, incluidos varios vecinos que no habían participado en la refriega.74 A su vez, los detenidos habrían sido objeto de torturas y malos tratos. Sería el caso, por ejemplo, de José Albadalejo, maestro de escuela en La Graya, encarcelado después de los sucesos sin acusación de ninguna clase. Su detención, como las de otros paisanos, habría obedecido al odio que le profesaban «los caciques de los contornos», que habrían actuado en connivencia con la Guardia Civil. En tal clave, la interpretación de los sucesos como «un eslabón más de la cadena caciquil» –en la misma onda que otros muchos sucesos de la España rural–, se pronunció Mundo Obrero, el diario del PCE.75
De todas formas, no deja de sorprender el tiento con el que actuaron los diputados izquierdistas, abordando con guante blanco lo sucedido y limitándose a anunciar que en breve explanarían en el Congreso una interpelación al Gobierno. Tras reunirse sus respectivos grupos parlamentarios el 2 de junio, el jefe de la minoría comunista, Vicente Uribe, acordó con Largo Caballero los extremos de esa iniciativa. Después, ambos hablaron por separado con el jefe del Gobierno para ponerle en antecedentes. La intención la expresaron a la prensa los comunistas Mije y Uribe: «Nosotros no queremos que sobre el Frente Popular caiga una mancha negra y que las derechas y otros elementos manejen lo ocurrido con intención torcida». Casares les contestó que él tenía tanto interés como ellos en que la interpelación se presentase y les anunció que había nombrado un juez especial –el magistrado Gerardo Fentanes Portela– con objeto de abrir una investigación pormenorizada que aclarase con todo detalle lo sucedido. Largo Caballero abundó en el mismo propósito: «que el Frente Popular debe mantenerse cada vez más firme y compacto». De paso, se cuidó mucho de arremeter contra la Guardia Civil en su conjunto, toda una novedad en el discurso del líder socialista. Con la interpelación, «no se propone quebrantar al Gobierno, sino, únicamente, esclarecer lo ocurrido y exigir las responsabilidades que procedan. Se juzgará la actuación de la fuerza pública, pero no se habló para nada de medidas de tipo colectivo para ninguna Institución del Estado».76 Así pues, antes de que la interpelación se produjera, ya estaba todo bien atado entre los protagonistas de la misma y el Gobierno. Todos estaban seguros de que con esta iniciativa saldría vigorizada la mayoría parlamentaria surgida de las elecciones de febrero. Se comprende que Casares Quiroga se mostrase optimista: «No se plantearán cuestiones que puedan ocasionar el más leve quebranto al Gobierno; pues estiman todos que el Frente Popular debe mantenerse en la mayor cohesión y armonía».77
Si los sucesos de Yeste sirvieron para delimitar hasta dónde estaban dispuestas a llegar las izquierdas, con el acuerdo compartido de que bajo ningún concepto se podía brindar a la oposición la oportunidad de otro «Casas Viejas», y que por tanto no se podía desgastar al Gobierno, no menos esclarecedora fue la actitud adoptada por los diputados derechistas. Interrogados los jefes de los distintos grupos sobre el debate que habría de promover la interpelación de socialistas y comunistas, Calvo Sotelo, en un tono que parecía situarse entre la ironía y el impudor, contestó «que no intervendría, porque tenía la seguridad de que, por parte del jefe del Gobierno, se haría la defensa que merece». Ventosa, por la Lliga, y Gil-Robles, por la CEDA, se limitaron a manifestar que tampoco intervendrían en ese debate. Por su parte, Romanones reconoció que la intervención de las derechas sería contraproducente.78 O sea, que los impugnadores de la política de orden público del Gobierno del Frente Popular no tenían nada que decir en este momento, los mismos que venían fustigándolo de forma incansable desde el mes de abril, al menos, y seguirían haciéndolo en las semanas venideras. Probablemente, si ahora habían decidido callar y no esgrimir sus atronadoras quejas, era para no salpicar y no poner en entredicho a la Guardia Civil, aunque les repudiara lo ocurrido, porque consideraban que la culpa no era de los agentes. Sin embargo, teniendo en cuenta que el responsable último del orden público era el Gobierno, y el ministro de la Gobernación por más señas, se perdía una ocasión de oro para ponerlos en aprietos. Pero, claro, el coste era demasiado elevado. Hubiera supuesto implicar seriamente al instituto armado y a eso no estaban dispuestos los diputados derechistas, al considerarlo un aliado potencial en la lucha contra la subversión o ante cualquier circunstancia extraordinaria que pudiera sobrevenir.
Que no dijeran nada sobre el guardia y los diecisiete campesinos muertos, amén de las decenas de heridos por ambas partes y los torturados por la Guardia Civil, evidenciaba que a los representantes de las derechas les interesaba lanzar imputaciones contra el Gobierno o sus aliados ante determinados protagonistas y aspectos del orden público, pero no en todos. Cuando las responsabilidades de los conflictos salpicaban a sus bases, o a otros grupos situados en la órbita antirrepublicana como los falangistas, sus críticas no alcanzaban la misma contundencia. De hecho, ni Calvo Sotelo ni Gil-Robles condenaron explícitamente y en sede parlamentaria el terrorismo y las violencias generados por Falange, aun cuando el segundo repitió durante la primavera lo mismo que en la campaña electoral, que ellos no creían en la violencia y que el fascismo era una ideología incompatible con el humanismo cristiano. Mientras que Calvo Sotelo se mostró complaciente con el fenómeno, interpretándolo como una respuesta reactiva al peligro revolucionario, en el caso de Gil-Robles el crecimiento del fascismo, y por tanto de la violencia juvenil, era una consecuencia indeseada de la política de orden público del Gobierno, que estaba llevando a las masas juveniles hacia esa ideología estatista.
La interpelación por los sucesos de La Graya se presentó el viernes 5 de junio ante una Cámara completamente abarrotada y con la asistencia del Gobierno en pleno.79 De la mano de los diputados Mije y Prat, que ofrecieron la versión construida en su viaje al lugar de los sucesos, fue un debate breve, en el que los intervinientes mostraron su interés en no debilitar al Gobierno. Con suma moderación, Prat, que pertenecía al ala prietista del PSOE, sostuvo con testigos de primera mano –varios heridos de bala citados con nombres y apellidos– el hecho gravísimo de que hubo agresiones después de concluido el enfrentamiento, al disparar los guardias, en el pueblo o en los alrededores, contra algunos paisanos indefensos y sin que hubieran ofrecido resistencia. Algunos de tales hechos habrían sucedido por la tarde e incluso por la noche del día de autos: «Son testimonios que he recogido directamente y que ofrezco al Gobierno, para que sean objeto de las comprobaciones que estime necesarias». De tales excesos injustificables responsabilizó directamente a la Guardia Civil concentrada allí. Pero tampoco se privó de derivar la responsabilidad de lo sucedido a los factores estructurales (el despojo de los bienes comunales, el caciquismo de la vieja oligarquía dominante local, la construcción del pantano y el paro…).80
Con más agresividad, el comunista Mije cargó también contra la Guardia Civil, pero no tanto por el choque inicial («en cierta parte podría justificarse») sino por las represalias de los guardias que sobrevinieron a continuación: «Que ha habido represalias, no hay duda». A continuación, desgranó algunos ejemplos tirando también de los nombres y testimonios concretos de algunas víctimas supervivientes. A las cuatro de la tarde todavía se habría estado «cazando a los obreros en el pueblo». Si bien, igualmente, hizo recaer el peso de lo ocurrido en «el hambre que hay en los pueblos» y en los «caciques» dueños de los pinares, esto es, los hermanos Alfaro, a los que citó explícitamente como verdaderos «responsables morales» de la tragedia por haberse apropiado, como tantos otros terratenientes en España, de los montes comunales pertenecientes a los pueblos. El diputado comunista se dolió de que todavía hubiera más de treinta presos en Yeste y, sin embargo, no se hubiera encarcelado a los Alfaro. Al mismo tiempo, se cuidó de manifestarse leal con sus aliados del banco azul: «Nosotros sabemos que el Gobierno no es responsable de los hechos acaecidos en Yeste, ¡qué duda cabe! […] Más que nunca consideramos que está robustecido el Frente Popular». Pero había que hacer «justicia implacable».81 Esto último era un brindis al sol para quedar bien con su parroquia. Es claro que, si el Gobierno hubiera sido de signo conservador o liberal, el tono y las intenciones de ambos diputados habrían sido radicalmente distintos, en un sentido doliente y bronco como poco. Los únicos que manifestaron su descontento desde las formaciones obreras fueron los comunistas situados a la izquierda del PCE y los anarquistas de la CNT, quienes, a través de sus órganos de prensa –La Batalla, Solidaridad Obrera y Tierra y Libertad–, mostraron su desilusión por la moderación de socialistas y comunistas en el Congreso.82
A falta de los representantes derechistas, que permanecieron mudos en sus escaños, el único diputado que se pronunció crítico en el debate fue Rafael Guerra del Río, del PRR, que había sido ministro de Obras Públicas en el segundo bienio y que conocía bien los antecedentes del conflicto, hasta el punto de haberse trasladado a Yeste en su día para recabar la opinión de los campesinos; no la de los caciques y propietarios, «que, como comprenderá la Cámara, eran los que menos se quejaban». De hecho, durante su gestión ministerial ideó la solución técnica del problema, asesorado por ingenieros expertos en cuestiones hidrográficas. Por eso, por no poner en práctica el proyecto, que ya estaba ultimado, culpó de los hechos al Gobierno y a la Administración al no haber implantado el regadío en unas tierras que se deberían haber repartido en pequeños lotes entre los más necesitados. Así se podría haber evitado la tragedia. Con respecto al suceso, en contra de lo apuntado por Mije, Guerra del Río se vio en la obligación de subrayar que «las primeras víctimas fueron de la Guardia Civil. En el choque entre los 3 o 4.000 vecinos de Yeste y sus cercanías, y los 14 guardias civiles [sic], lo lógico es que la agresión parta de los que estaban alrededor de la Guardia civil». En ese preciso instante, estallaron los rumores y protestas en los escaños izquierdistas, ante los que Guerra del Río aseguró que hablaba con absoluta buena fe: «después de libertados los prisioneros que vienen conducidos, caen 8 o 10 guardias civiles, uno muerto y el resto heridos; quedan cuatro, que son los que causan las víctimas de entonces». Si después, ciertamente, se emprendió la caza de obreros indefensos, él se sumaba a la protesta, seguro de que el ministro de la Gobernación sabría imponer el máximo castigo.83
Finalmente, habló el ministro Moles. Realizó un esbozo de lo sucedido y defendió a la Guardia Civil por su postura inicial de colaboración con el alcalde. De los veinticinco guardias concentrados, según sus datos, resultaron un muerto y catorce heridos: «entre los cuales no sólo los hay en forma contundente, como me parece que ha afirmado el Sr. Prat, sino que hay tres o cuatro gravísimos, heridos de arma blanca, uno de ellos de un hachazo y los otros de puñaladas», de acuerdo a las referencias de los establecimientos médicos donde se hallaban. Al mismo tiempo, aseguró que se sancionaría a los responsables de las supuestas extralimitaciones, caso de demostrarse. Esa misma mañana le habían visitado «altas personalidades» de la Guardia Civil manifestándole que, por el honor del Cuerpo y por encima de todo, deseaban que la investigación se realizara, de tal forma que si había algún culpable «se le amputara como miembro dañado». Para el esclarecimiento completo de los hechos, se había apresurado a nombrar un juez especial pocas horas después de lo sucedido, pero más tarde derivó esa decisión al Tribunal Supremo para evitar que pareciera que el Gobierno quería condicionar la investigación. Él mismo había ordenado practicar averiguaciones «verdaderamente imparciales» por personas desplazadas desde Madrid con este objeto. Tras el ministro, volvió a intervenir José Prat para retirar la proposición.84
Concluido el debate, Casares Quiroga agradeció la actitud de los partidos obreros y se congratuló de la cohesión del bloque gubernamental, aseverando, eso sí, que la Guardia Civil no empezó el choque, aunque si se demostraba que los guardias habían cometido extralimitaciones serían castigados severamente.85 Los dos diputados y el ministro de la Gobernación fueron felicitados y muy aplaudidos por los suyos. Marcelino Domingo comentó que tanto los socialistas como los comunistas habían dado «una prueba de lealtad, corrección y nobleza extraordinarias». Julián Besteiro resaltó la serenidad que había presidido el debate. Los diputados de la mayoría se felicitaron porque el Gobierno había salido de este hecho sin ver mermada su legitimidad. Ciertamente, Yeste representó una prueba de fuego para el Gobierno y sus aliados. Si no se convirtió en un nuevo «Casas Viejas» fue gracias al apoyo incondicional de socialistas y comunistas. Había motivos más que sobrados para que hubiera ocurrido algo así, pero ni siquiera el ministro de la Gobernación salió tocado por los terribles sucesos. Sin duda, fue un ejercicio de prestidigitación parlamentaria realmente asombroso.86
Al día siguiente, Política, el medio más afín al Gobierno, se mostraba exultante. El debate sobre los sucesos había terminado como debía terminar, con la convicción de la Cámara de que el Gobierno había procedido con la mayor rapidez para esclarecer los hechos y sancionar los excesos, individualizando las responsabilidades. Las extralimitaciones de unos agentes –que no se negaban– no podían dañar el prestigio de la Benemérita. El problema de miseria y de encono que se arrastraba era una herencia de otros tiempos y situaciones, a los que la República pondría remedio. Quizás si hubieran gobernado las izquierdas en los dos años últimos, aseveraba el editorialista de Política, el problema de Yeste habría estado ahora resuelto, sin que se tuviesen que lamentar conflictos como los acaecidos. Por ello había que llevar adelante una política constructiva que salvase del hambre a muchos trabajadores, desesperados por el abandono en que se habían visto hasta el presente. Los únicos defraudados ante el resultado del debate habían sido las derechas, deseosas de que se abriese una brecha en la mayoría parlamentaria. Pero había resultado lo contrario, pues el Frente Popular había salido del debate más robustecido que antes.87
En realidad, la cohesión de las fuerzas del Frente Popular no fue tan grande, por la sencilla razón de que los partidos obreros no lo tenían fácil para justificar ante sus bases la posición parlamentaria adoptada. El mismo día en que Política reflejó su alegría apenas contenida, Claridad, el periódico de Largo Caballero, recogió la protesta indignada emitida por la FNTT, encabezada con la firma de su secretario general, Ricardo Zabalza. El sindicato agrario pedía al Gobierno que atacase a fondo las causas que originaban estos dramas, que no eran otras que la miseria y la falta de trabajo en que vivían los campesinos, así como el desprecio y la brutalidad con los que eran tratados por «muchas autoridades republicanas», «indignas de ocupar puestos de mando». Planteando una crítica apenas velada, la FNTT pedía justicia, pero no la que se estaba practicando en ese momento, encarcelando en masa a los compañeros de las víctimas de Yeste y dejando en libertad «a los culpables uniformados».88 Lo que no dijo Zabalza fue que su sindicato, como se vio más arriba, había animado la tala ilegal en la serranía del Segura días antes del choque en Yeste y que, por tanto, era responsable moral de la radicalización que había llevado a muchos campesinos al enfrentamiento armado con los guardias.
Dos días después, desde las mismas páginas, el socialista asturiano Javier Bueno, contraviniendo la posición del Gobierno y de Política, rechazó la tesis de que hubiera que individualizar las responsabilidades por lo sucedido en Yeste. No podía ser –afirmó– que la fuerza pública contrajera responsabilidades colectivas cuando estaban las derechas en el poder, y responsabilidades individualizadas cuando eran las izquierdas las que mandaban: «El problema de la fuerza pública lo tiene planteado el régimen, quiera o no». Esta situación derivaba de la impunidad que disfrutaban las fuerzas de Seguridad. Tanto si se hallaban en el poder como si no, la fuerza pública estaba en España a las órdenes de las derechas. Por lo tanto, algo debería hacer el Gobierno del Frente Popular para entrar a fondo en el problema. Y la tragedia de Yeste no era un caso aislado. Pero, en su pirueta dialéctica, el periodista asturiano no rebasó el límite impuesto por la dirección del Partido Socialista. Por eso, implícitamente, mantuvo la exculpación del Gobierno y del ministro de la Gobernación y no los implicó en la tragedia.89 De hecho, los partidos y sindicatos obreros no organizaron ninguna movilización, huelga o protesta ni a escala provincial ni a escala nacional.90
Para lavar algo su imagen, el Gobierno se valió de algunos chivos expiatorios. El 14 de junio fue cesado el gobernador civil de Albacete, González López. Pero fue un cese relativo, en modo alguno un castigo, porque inmediatamente se le destinó a la provincia de Toledo para cubrir el mismo puesto. De hecho, la maniobra no pasó desapercibida a Claridad, que pronto enfatizó la reacción contraria de los alcaldes de Toledo contra el nuevo gobernador por supuestamente proteger a los elementos de la CEDA y «del fascio».91 La otra cabeza de turco del Gobierno fue Félix Velando Gómez, el brigada que dirigía la fuerza al producirse el choque en La Graya. Herido en la cabeza y con gran magullamiento general, fue enviado al hospital militar de Valencia, donde permaneció hasta el día 13 de junio. Por orden del Ministerio de la Gobernación, en un principio, el día 2, fue promovido al empleo de alférez. Una vez dado de alta, a mediados de mes fue destinado a la Comandancia de Oviedo tras causar baja en la de Albacete. Es decir, el Gobierno se apresuró a premiar al suboficial que encabezó la tropa que conducía a los presos desde La Graya a Yeste. Sin embargo, poco más de dos semanas después, el 5 de julio, el guardia fue procesado y devuelto a la provincia manchega en calidad de preso, tras ser encausado por el juez de instrucción Gerardo Fentanes.92
Por tanto, el debate parlamentario sólo cerró en falso la polémica sobre los sucesos de Yeste. El juez instructor se puso manos a la obra y en cuestión de un mes consiguió elaborar un largo sumario. En su escrito evidenció la comisión de irregularidades muy graves tanto por parte de la Guardia Civil como por parte de los médicos que realizaron las autopsias a los campesinos fallecidos. Los forenses tramitaron su informe sin realizar todas las diligencias de que dieron fe: «Claro que había médicos ocupadísimos en atender a los heridos. Pero al que le correspondió aquella misión, no debió dar por hechas diligencias que no había practicado. Debió solicitar auxilio de médicos de otros pueblos próximos».93 Por ello, dieciséis días después de su entierro, Fentanes dispuso la exhumación de los cadáveres de los campesinos y requirió la presencia de varios facultativos de Hellín y de Elche de la Sierra para que repitieran las autopsias. Al mismo tiempo, autorizó a las familias para sacar los restos de sus deudos de la fosa común y darles sepultura particular.94 También, además del brigada, dictó auto de procesamiento y prisión contra los médicos Juan Llopis y Joaquín Fernández Sánchez, que ingresaron en la cárcel.95
A principios de julio, cuando todavía se hallaban hospitalizados varios heridos en grave estado, el juez Fentanes filtró a la prensa algunas conclusiones del sumario, que ya tenía prácticamente terminado y que bordeaba los mil folios. Hasta donde el juez dejó ver, las conclusiones eran demoledoras. Tras fijar el número definitivo de víctimas en dieciocho muertos (diecisiete campesinos y un guardia) y veintinueve heridos graves (catorce de ellos guardias), indicó que el choque sólo duró unos minutos. Los campesinos muertos fueron enterrados sin presencia de sus familiares, vestidos con sus ropas, amontonados y sin hacerles la autopsia. Aparte de los dos médicos y del brigada que mandaba la fuerza, habían sido procesadas otras veintiséis personas, incluidos algunos guardias civiles más. Once de los veintinueve procesados ya estaban en prisión. Pero, en contra de lo apuntado en su momento por los diputados Mije y Prat, Fentanes dictaminó que la agresión partió de los campesinos, cuando trataron de liberar a sus compañeros detenidos. Previamente, «el pueblo se había estacionado en las alturas, profiriendo gravísimos insultos contra la Guardia Civil». Los guardias aguantaron «los insultos con verdadero estoicismo». Una vez que el brigada, para evitar males mayores y tras hablar con el alcalde de Yeste, ordenó la libertad de los detenidos, «se mezclaron paisanos y guardias, confiados en que ya nada pasaría». Pero, «cuando los guardias se disponían a retirarse, se vieron agredidos por los grupos». Los primeros no hicieron uso de las armas «sino para repeler la agresión» de la que fueron objeto. De hecho, el procesamiento del brigada no se debía a su actuación en el momento del enfrentamiento, en el que resultaba difícil precisar quién se excedió en el cumplimiento del deber, sino a actuaciones posteriores suyas, que el secreto del sumario impedía revelar y que habían sucedido «en el propio pueblo». Además de detenerse en las causas estructurales que llevaron al estallido del malestar (el pantano, el hambre, la tala ilegal de pinos…), el juez enfatizó que la colisión se inició «debido principalmente a las exhortaciones de las mujeres». «Unas mujeres incitaron a los hombres del pueblo, llamándoles cobardes, y resultando muerto instantáneamente un guardia.» Entonces «fue cuando sobrevino la reyerta». Con todo, «hubiera surgido el conflicto otro día por la especial situación de los vecinos de Yeste».96
LAMENTOS REPUBLICANOS
Fue del todo punto anómalo que los diputados de la oposición permanecieran silentes en sus escaños durante el debate sobre Yeste, porque sus líderes más destacados –Gil-Robles y Calvo Sotelo, sobre todo, y Ventosa o Cid, en menor medida– siempre que pudieron intervinieron para denunciar la situación del orden público tras la proclamación del nuevo Parlamento. Entre los historiadores del período, constituye un lugar común señalar que aquellos dirigentes esgrimieron un tono catastrofista y prolijas listas de hechos violentos, preñadas de exageraciones y tergiversaciones –o mezclando delitos comunes con delitos propiamente políticos–, con el fin de crear «un estado de necesidad», una «construcción cultural de la contrarrevolución», para alimentar el enfrentamiento civil y, de este modo, abrir la puerta al intervencionismo militar. Así, el Congreso habría actuado como caja de resonancia amplificando los antagonismos que fraccionaban al conjunto de la sociedad, de suerte que la guerra civil se habría declarado antes en el Parlamento que en la calle. Se sostiene, incluso, que las denuncias y recuentos de desmanes expuestos por Calvo Sotelo y Gil-Robles procedían de una red de informadores establecida ex profeso por los partidos de «la derecha española», en aras a impulsar esa extensa maniobra de intoxicación. El objetivo no habría sido otro que difundir consignas y rumores de una supuesta amenaza revolucionaria que propiciara «el clima moral para una insurrección». Detrás del comportamiento de las derechas se habría alimentado, por tanto, una «estrategia de la tensión». Lo paradójico del caso es que alguno de los más fervientes partidarios de esta interpretación ha acumulado cifras de hechos y víctimas de la violencia muy superiores a las expuestas en el Parlamento de 1936 por Calvo Sotelo y Gil-Robles.97
Ciertamente, los dos dirigentes, en una pugna no revelada por el liderazgo mediático de las derechas, intentaron sortear la censura para denunciar en el Parlamento la conflictividad y la violencia que se habían extendido por el país nada más celebrarse las elecciones y que, como se ha demostrado recientemente, ya salpicó la campaña electoral con un buen reguero de víctimas.98 Ambos instrumentalizaron esos hechos para desgastar al Gobierno y para cuestionar su gestión del orden público, pero no siempre utilizaron datos probados y abusaron de reproducir la información de prensa censurada que no estaba debidamente contrastada. Calvo Sotelo, en particular, exageró y tergiversó con afán provocador, como parte de una secuencia deliberada para allanar el camino a los conspiradores que tramaban un golpe militar. Pero todo ello no niega que la violencia, los conflictos, el desorden y las lógicas de exclusión fueran inusitadamente intensos en la primavera de 1936. Los índices de conflictividad y violencia en la primera mitad del año –variados en sus formas y causalidad– nos dibujan unos meses muy agitados, con diferencia muy por encima de los cinco años anteriores, como revelan los datos de esta investigación, que se exponen de forma más pormenorizada en el Apéndice final, con estadísticas elaboradas que engloban conjuntamente muertos y heridos.
Tales datos muestran un cierto reflujo de la violencia global a finales del mes de junio, en los primeros días del verano, aunque, tomando como referencia el conjunto del mes, el total de provincias afectadas fue exactamente el mismo que en el mes de mayo: 39 (la excepción vino dada por las dos plazas africanas, que esta vez no registraron incidentes de consideración). Los hechos violentos con muertos y/o heridos sumaron 163; el número de muertos fue de 77 y el de heridos graves (o potencialmente graves) 230. Sumados ambos, dieron un total de 307 víctimas, un número muy inferior a las 553 víctimas de mayo. A pesar de ser datos espectaculares en relación con cualquier otro mes de la historia de la República sin hechos insurreccionales reseñables, las cifras de junio mostraban un descenso notable con respecto a las del mes previo. El número de hechos violentos cayó del 21,1% de mayo al 16%; y el de víctimas, del 25,8% al 14,3%. Por tanto, todos los indicadores muestran que la violencia retrocedió a finales de la primavera, aunque todavía se mantuviera en niveles altos. Y, de hecho, volvió a remontar varios puntos en la primera mitad de julio. Fue, por tanto, un paréntesis momentáneo, pero sin duda reseñable. Un dato destacable es que, a efectos espaciales, por número total de incidentes violentos cambió la jerarquía provincial, siendo lo más llamativo la pérdida del liderazgo por parte de la provincia de Madrid (nueve), que quedó desplazada al quinto lugar. Ahora, Santander se situó en cabeza (diecinueve hechos violentos), seguida de Sevilla y Málaga (doce cada una) y Valladolid (once). A la altura de la capital, ligeramente por detrás, se situaron Navarra, Oviedo y Toledo (todas con ocho incidentes).
Sin embargo, pese a ese retroceso, fue en el mes de junio cuando el debate en torno al orden público se manifestó con más fuerza y con sus aristas más afiladas. La novedad estribó ahora en que la alarma por la situación del país se exteriorizó en sectores del republicanismo de izquierda o de centroizquierda, es decir, de la propia IR y de UR. Esto constituye una prueba de que no iba bien la relación con sus socios de la izquierda obrera, principales protagonistas de los desórdenes y de los choques con los falangistas y otros grupos antirrepublicanos. Pero también evidenciaba que algunos cargos de UR, procedentes del lerrouxismo y claramente antisocialistas, se compaginaban mal con el discurso gubernativo oficial. La denuncia de los problemas de orden en esos ámbitos era una buena demostración de que las tensiones políticas y sociales que recorrían el país –con independencia de la percepción de las derechas– no constituían un invento. No se olvide, por otra parte, que el primer mandatario de relieve en alzar la voz desde las filas del Frente Popular –con una crítica más que evidente de la violencia generada por las izquierdas– fue el socialista Indalecio Prieto, en su famoso discurso pronunciado en Cuenca el 1 de mayo, cuando hacía campaña electoral:
La convulsión de una revolución, con un resultado u otro, la puede soportar un país. Lo que no puede soportar un país es la sangría constante del desorden público sin una finalidad revolucionaria inmediata; lo que no soporta una nación es el desgaste de su Poder público y de su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad. Podrán decir espíritus simples que este desasosiego, esta zozobra, esta intranquilidad, la padecen sólo las clases dominantes. Eso, a mi juicio, constituye un error. De ese desasosiego, de esa zozobra, y de esa intranquilidad, no tarda en sufrir los efectos perniciosos la propia clase trabajadora […] amigos y compañeros, si el desmán y el desorden se convierten en sistema perenne, por ahí, no se va al socialismo, por ahí no se va tampoco a la consolidación de una República democrática, que yo creo nos interesa conservar […] Se va a una anarquía desesperada, que ni siquiera está dentro del ideal libertario. Se va a un desorden económico que puede acabar con el país.99
Para sorpresa del propio Prieto, que respiraba también por la herida de la profunda división que se vivía en el socialismo y que por esos días aspiraba a ser el próximo presidente del Gobierno cuando Azaña accediera a la presidencia de la República, este discurso tuvo una gran repercusión en toda la prensa nacional, mereciendo numerosos y encontrados comentarios. Los mayores elogios vinieron de la opinión derechista. Pero también suscitó valoraciones favorables en los medios del republicanismo moderado. Estos sabían de la importancia de fortalecer el ala prietista en el intento por debilitar a los socialistas radicales y facilitar una coalición de gobierno entre republicanos y socialistas que enderezara la situación: «es un rayo de esperanza que rasga la niebla oscurecedora [sic] de los principios básicos de un Estado moderno». En cambio, como no podía ser de otra forma, en el caballerismo aquellas palabras se recibieron mal, dadas las alusiones explícitas de Prieto a la responsabilidad del obrerismo radical en los desórdenes.100
No fue esta la única vez en la que Prieto se pronunció en tales términos. El 24 de mayo tuvo una intervención muy parecida en un acto organizado por la Federación Socialista Vizcaína en el Coliseo Albia de Bilbao. A este discurso se le ha prestado menos atención que al de Cuenca, pero la postura que expresó el líder socialista –crítico de la bolchevización de un amplio sector de su partido y sus juventudes– fue igual de trascendental, especialmente cuando enfatizó su «honda preocupación por los destinos de España», la necesidad de mantener el espíritu democrático del socialismo y, sobre todo, la constatación de que España estaba «viviendo una guerra civil a la que ha[bía] que ponerle término». De nuevo, condenó «las revueltas y las algaradas por contraproducentes en orden a los intereses del país y de los trabajadores». Con ello lo único que se creaba era «un ambiente propicio al fascismo»; «no debemos contribuir a que este ambiente se densifique porque el fascismo existe en España, se extiende de una manera ostensible». Como no era posible la destrucción de las fuerzas de derechas, había que exigirles que prescindieran de sus resabios feudales y se avinieran a tratar «los problemas del país» con las organizaciones políticas contrarias. «En la obra que cabe realizar pueden colaborar todos con un espíritu de nobleza.» Concluyó apelando a la unidad del Frente Popular en términos responsables y positivos: «prescindiendo de afanes delirantes, podremos hacer una obra fructífera dentro de la realidad española de nuestros días».101
Este segundo discurso de Prieto se produjo después de su fracaso en el intento de acceso a la presidencia del Consejo, bloqueado por Caballero y la UGT. Se insertaba ahora, a finales de mayo, en los contactos informales y discretos que se produjeron entre algunas figuras importantes de la derecha católica, el centro liberal, la izquierda republicana y el socialismo más posibilista a lo largo del mes de mayo (Manuel Giménez Fernández, Miguel Maura, Marcelino Domingo, Nicolás Sánchez Albornoz, Felipe Sánchez Román, Julián Besteiro, Fernando de los Ríos, el propio Prieto…). En esos encuentros se barajó la constitución de un Gobierno de gran coalición, que incluyera sensibilidades desde el centroizquierda al centroderecha. Este Gobierno habría de estar presidido por el líder socialista bilbaíno –algo que, para entonces, no era realista– y dotado de una amplia base parlamentaria que le permitiera sacar adelante las reformas sociales básicas, sin descuidar por ello el mantenimiento del orden público. El objetivo era contrarrestar tanto el peligro revolucionario como la intervención militar. Pero todos los esfuerzos fracasaron enseguida. Cualquiera podía atisbar que en aquellas Cortes un Gobierno así difícilmente podría construir una mayoría, ni siquiera en el supuesto improbable de poder atraerse el apoyo de los moderados de la derecha católica. Un Gabinete constituido sobre la convergencia de centros habría tenido que enfrentarse a la hostilidad del caballerismo, de los comunistas y de la CNT, sin por ello frenar a la derecha monárquica y a los falangistas en su feroz impugnación del régimen. De hecho, Gil-Robles, por la CEDA, y el propio Azaña, como factótum del republicanismo de izquierdas, vieron enseguida con escepticismo la iniciativa, de ahí que no prosperara.102
Por otra parte, la propuesta de diálogo de Prieto a la oposición derechista mayoritaria no resultaba creíble después de meses alimentando un discurso de exclusión y de recuperación de la verdadera República. Además, eso hubiera provocado la quiebra definitiva de su propio partido y el choque frontal con el caballerismo. Por lo que se refiere a Azaña, estaba escarmentado por el fracaso de Prieto en su intento de formar Gobierno con el apoyo de su propio partido unas semanas antes. Tras eso, confiaba en su amigo Casares Quiroga para enderezar la situación. Además, no estaba claro cómo iba a justificar la izquierda republicana una maniobra de coalición que incluyera el beneplácito de la CEDA, los agrarios y los pequeños núcleos de la derecha republicana, sin renunciar antes a su discurso oficial de que el 16 de febrero se había «recuperado» la República de las garras de la reacción, es decir, de todos esos partidos que habían gobernado antes que ellos. ¿Acaso iba Azaña a presentar un Gobierno de coalición y pacificación presidido por Prieto, reconociendo antes la equivocación del pacto del Frente Popular con el caballerismo y los comunistas, sin imponer un never again a las tácticas insurreccionales de octubre de 1934? Por lo demás, resultaba ilusorio considerar que Gil-Robles, con un liderazgo interno muy debilitado, iba a dar el plácet a la maniobra de Giménez Fernández, pues este no tenía casi ningún apoyo entre sus compañeros, que no le habían respaldado en sus intentos para que la CEDA dejara de ser un partido posibilista y se declarara republicano.
En el transcurso de esos contactos, algunos republicanos de centro llegaron a la conclusión de que la única salida a la pavorosa situación del orden público era la proclamación de una dictadura republicana que, sin prescindir de la Constitución –lo cual era rizar mucho el rizo– y durante un plazo temporal limitado, permitiera al Gobierno restablecer la normalidad. Tal era la posición del pequeño Partido Nacional Republicano y su líder, el prestigioso jurista Felipe Sánchez Román, el mismo que meses atrás se había descolgado del acuerdo del Frente Popular con los socialistas y los comunistas, criticando duramente la postura de Azaña. Sánchez Román esbozó un manifiesto que no se llegó a publicar, donde abogaba por un Gobierno de notables de todas las fuerzas republicanas, el restablecimiento del principio de autoridad, el desarme general, la prohibición de todas las organizaciones paramilitares y la exigencia a las autoridades locales del cumplimiento estricto de la ley, pudiéndose privar a los alcaldes de las competencias de orden público si fuera necesario. Aunque esta propuesta llegó a ser discutida en una reunión de los grupos parlamentarios de IR y UR, tampoco salió adelante, porque se encontró con el rechazo de las distintas familias republicanas (conservadores, liberales, progresistas e izquierdistas) y la mayoría de sus respectivos líderes (con la contada excepción de Miguel Maura). El mismo Casares Quiroga la rechazó de manera terminante con el argumento de que se corría el riesgo de abrir el camino a una dictadura militar, si bien está claro que la existencia misma de la propuesta era una impugnación en toda regla a su Gobierno y a la línea política del presidente de la República. Por eso mismo, no es extraño que Azaña tampoco la recibiera con agrado.103
En cualquier caso, las dudas y el desánimo habían prendido en un sector del republicanismo de izquierdas, que no vio con buenos ojos la opción de Casares Quiroga por la que había optado el nuevo presidente de la República. De hecho, el discurso del primero en su toma de posesión, el 19 de mayo, no satisfizo las expectativas de todos los miembros de su minoría parlamentaria y algunos, incluso, se disgustaron por bloquear una fórmula republicana de concordia con la oposición.104 Como la situación del orden público no mejoró en las semanas siguientes, las dudas y el malestar cobraron más fuerza. Entre los muchos incidentes que se sucedieron por gran parte del país, los sucesos de Yeste referidos más arriba colmaron la paciencia de los diputados republicanos críticos con la situación. No fue casualidad que, en práctica coincidencia con ese triste acontecimiento, el Consejo Nacional de IR publicara un manifiesto llamando la atención sobre el clima de violencia que sufría el país. No se podían «ocultar los hechos que se han producido en algunos puntos de España después del 16 de febrero». Tales hechos eran menos graves de lo que sostenía la opinión hostil de la oposición, pero sí lo suficientemente preocupantes como para afirmar:
que no han contribuido al buen nombre de España, al afianzamiento de la República y al crédito de las izquierdas en el Poder. Todo lo contrario. España ha sido juzgada en el exterior como un país en permanente guerra civil, incapaz de la convivencia y de la categoría democrática; la República ha sido vista como un régimen interino e inestable, al que los propios republicanos dificultaban la base de su afianzamiento.105
Este texto era un reconocimiento explícito y público, por parte de esos miembros de IR, de que buena parte del deterioro del orden procedía de los aliados situados a su izquierda, por más que a continuación se indicara, para cubrirse las espaldas, que todo partía de la persecución sufrida por esas fuerzas durante el bienio de centroderecha. Tal período de acción desenfrenada de las derechas habría envenenado el ambiente: «dos años de acción demagógica habían de desencadenar la demagogia». Significativamente, el manifiesto de IR se cerraba apelando a la responsabilidad de sus aliados, porque el Gobierno precisaba «que no le estorben», «que no le creen problemas los encargados de resolverlos en colaboración permanente; que no le produzcan conflictos los que tienen en primer término la misión de evitarlos». Más claro no se podía evidenciar el disgusto de los republicanos gubernamentales ante el permanente activismo callejero de la izquierda obrera, que se traducía en implicaciones cotidianas en las violencias y conflictos que anegaban el espacio público.106
Al día siguiente, 31 de mayo, los republicanos volvieron a experimentar otro sobresalto como consecuencia del accidentado mitin socialista celebrado en Écija (Sevilla), con la participación de Indalecio Prieto y Ramón González Peña, uno de los líderes prietistas de octubre de 1934. El acto fue reventado de forma violenta por miembros radicalizados de las JSU, hasta el punto de que Prieto y sus acompañantes tuvieron que abandonar Écija en coche, deprisa y corriendo, en medio de una lluvia de balas. Y eso que González Peña había sido recibido por la izquierda en loor de santidad tras la amnistía y no se había privado de reivindicar la gesta revolucionaria de octubre, asegurando que lo volverían a hacer si fuera necesario. Pero eso, por entonces, ya no importaba a los cachorros caballeristas, que estaban desatados en su inquina contra el prietismo. En Écija no hubo ningún muerto, pero sí algunos heridos y muchos contusionados a manos de los partidarios de Caballero. El enfrentamiento supuso un punto de inflexión en el proceso de progresiva ruptura interna del PSOE. Se comprende que al día siguiente Política se lamentara con amargura por lo ocurrido, muy consciente de que episodios como este debilitaban la coalición originaria sobre la que se sostenía el Gobierno de Casares:
Hemos cuidado de no entrometernos en los pleitos internos del partido socialista porque con todo él estamos aliados los republicanos de izquierda y deseamos verlo unido y potente, para que nos ayude a lograr rápidamente el programa que pactamos, y cuya realización es incompatible con la dispersión de energías y las luchas entre correligionarios […] si nos ven escindidos [al Gobierno y al FP] o a punto de escindirnos, los enemigos de la República –que sólo serán vencidos por la unión de Gobierno, partidos y masas– se recobrarán y ganarán la partida decisiva.107
La violencia siguió su curso imparable en las semanas siguientes, alcanzando cotas elevadas, si bien no tanto como en mayo, aparte de en Madrid, en provincias como Santander, Valladolid, Orense, Sevilla (epicentros de los enfrentamientos con los falangistas), y, sobre todo, Málaga. En esta ciudad andaluza, por cuestiones relacionadas con el control del mercado de trabajo en el puerto, se manifestó un pistolerismo de naturaleza intersindical verdaderamente impactante, que enfrentó a tiros en las calles a comunistas y socialistas, por un lado, con miembros de la CNT, por otro. Sólo entre el 10 y el 12 de junio cayeron muertas, víctimas de las balas, cinco personas, entre ellas el presidente socialista de la Diputación Provincial y una niña de doce años, víctima colateral de los sucesos. Otras cuatro personas resultaron heridas de gravedad.108
El 10 de junio, en coincidencia con esos hechos, el grupo parlamentario integrado por los diputados de IR y UR examinó la situación general del país y reconoció de forma unánime la necesidad de imponer la tranquilidad y cortar de forma expeditiva la violencia. Así, se metió en un cajón el discurso de los meses previos, que achacaba el problema simplemente a las provocaciones fascistas y, como si no hubiera objeción alguna, se habló incluso de la concesión de plenos poderes, un tema muy comentado esos días, si bien no se adoptó ningún acuerdo al respecto: «pero si el Gobierno lo considerase necesario no hallaría el menor obstáculo en los partidos republicanos de izquierda». Al día siguiente, el grupo acordó pedir medidas enérgicas para restablecer el orden público, reconociendo implícitamente, aunque sin evidenciar la contradicción, que la denuncia de los diputados conservadores en las semanas previas estaba justificada. Sensible a esta petición, Casares Quiroga se entrevistó en las horas siguientes con varios dirigentes de los partidos del Frente Popular (Marcelino Domingo, Prieto, Largo Caballero) y el ministro de la Gobernación, Moles. Al parecer, se mostró totalmente de acuerdo con el grupo parlamentario republicano. De hecho, se apresuró a anunciar que procedería «enérgicamente» para imponer la normalidad, lo que implicaba efectuar un desarme general para evitar que se repitieran hechos tan luctuosos como los de Málaga. Pero no reconoció que el problema era básicamente que, en los meses previos, el Gobierno no había desarmado nada más que a las derechas.109
El acuerdo del desarme quedó aprobado por el Consejo de Ministros del día siguiente. De paso, con el telón de fondo de los conflictos laborales generalizados en el campo y con la misma capital paralizada por la gigantesca huelga de la construcción, Casares anunció la adopción de otra medida salomónica: sancionar a los patronos que sabotearan las disposiciones gubernamentales e imponer la autoridad sobre las huelgas iniciadas sin cumplir los requisitos legales. Esto le sirvió a Política para afirmar que el Gobierno tenía «en su haber una preocupación constante por el problema del orden público».110 Lo de menos era el flagrante contraste entre esa afirmación y el discurso sostenido en los meses previos por la coalición de gobierno.
Se entiende así que, para no caer en una incoherencia tan palpable como risible, Política volviera a responsabilizar de la alteración del orden público a «las derechas» y sus «conjuras», raíz de fondo de todas las violencias que se arrastraban. No obstante, se hacía la concesión de que también desde ciertos agentes externos próximos al obrerismo, no explicitados, partían iniciativas en el mismo sentido: «Nadie ignora que en momentos como el actual salen a la superficie ciertos detritus sociales, gentes ajenas a las organizaciones obreras, que, mezclándose agresivamente en las luchas de carácter social, las orientan por derroteros de irresponsabilidad». La alusión, sin nombrarlos, parecía apuntar a los círculos ácratas más radicalizados, nuevamente eludiendo la responsabilidad de los socialistas. Por todo ello, las «entidades responsables» del obrerismo debían esforzarse «en colaborar en esta obra de estabilización del sistema democrático». Había que impedir a toda costa la creencia propalada por las derechas de que la ausencia del poder público era lo que determinaba episodios delictivos como los que se venían padeciendo.111
Por otra parte, en la nota facilitada a la prensa por el Gobierno se apreciaba una novedad muy relevante a los efectos de los problemas que atravesaba el Estado de derecho en esas semanas, algo que muchos historiadores siguen empeñados en considerar un mero artificio de las oposiciones para amplificar el peligro de la revolución. Fue el mismo Gobierno el que reconoció que, a escala local, muchos alcaldes habían permitido en los últimos meses que personas y grupos, sin respaldo legal alguno, se hubieran atribuido facultades de orden público, convirtiendo el imperio de la ley en papel mojado. Es decir, el Gobierno había terminado por admitir algo que la oposición conservadora venía denunciando desde hacía muchas semanas, por cauces públicos y privados:
Se ha prevenido a los gobernadores, para que a su vez lo comuniquen a los alcaldes, que impidan por todos los medios a su alcance la actuación de quienes, sin serlo, se abroguen las funciones reservadas a los agentes de la autoridad, bien entendido que el incumplimiento de estas órdenes implicará la inmediata destitución de dichas autoridades. Igualmente serán destituidas las autoridades locales que procedan con negligencia frente a cualquier actividad ilegal o no presten toda la autoridad necesaria para mantener el orden público […]. El Gobierno hará pleno uso de las facultades que la ley le otorga para reprimir y sancionar cualquier acción perturbadora o ilegal.112
La prensa republicana liberal que había apoyado las candidaturas antirrevolucionarias en las elecciones, la misma que no había respaldado el engaño de que la violencia política de los meses previos se debía sin más a provocaciones derechistas, se mostró eufórica con estos anuncios. Ellos, en coherencia con su postura contraria a la apología de octubre realizada por los candidatos del Frente Popular, habían defendido después de febrero la tesis de la imperiosa necesidad de restablecer la disciplina social, lo que implicaba desarmar a todos, fuera cual fuera su adscripción política. El cumplimiento de la ley y la conservación del orden público no eran problemas de derecha ni de izquierda, sino de todos los gobiernos y sistemas. Por eso, sostenían estos medios, haría bien el Gobierno en «frenar tantas y tantas pasiones desbordadas». Pero este sector del republicanismo liberal, a diferencia del anuncio gubernamental, no se iba por las ramas y explícitamente atribuía a la izquierda obrera la parte que creía corresponderle en la desestabilización del régimen y la demolición del Estado de derecho. Y es que estos, a diferencia de Política o de El Liberal prietista, no se engañaban sobre las implicaciones de la crítica por «burguesa» y «formalista» que hacían de la democracia los socialistas y los comunistas. Sabían que no era compatible defender a la vez la democracia pluralista y el discurso obrerista que exigía que no hubiera nunca más alternancia y que las leyes, la justicia y la Policía se guiaran por el criterio de la lucha de clases. De ahí que en Ahora se denunciara la escalada conflictiva de los últimos meses, la usurpación de las funciones de orden público, la paramilitarización y la paralela agresividad retórica desplegadas por las organizaciones obreras, incluida su reivindicación constante de la insurrección de octubre de 1934:
[…] que órganos o elementos irresponsables se arroguen facultades que son depósito sagrado y ejercicio indiscutible de la autoridad legítimamente constituida. Por eso hemos sido siempre contrarios de concentraciones, desfiles, armamentos, uniformes y cuanto significa imitación de ornatos y atributos de la autoridad, porque la imitación lleva al confusionismo, y el confusionismo, a la anarquía […]. Pero no basta el desarme material ni la aplicación de sanciones; es más interesante el desarme moral […] es preciso que cesen las propagandas disolventes, orales y escritas; la excitación a las revoluciones e insurrecciones, la jactancia por las realizadas y el despertamiento de actos emuladores para las venideras. Es necesario afirmar el Derecho y la Ley, base inexcusable de las democracias […]. Y tampoco puede prolongarse la epidemia de huelgas.113
Muy distinta fue la posición adoptada por Claridad frente al viraje rectificador que parecía perfilarse en las filas del republicanismo gubernamental. Ante los rumores de que se pudiera ir a un Gobierno de plenos poderes, un Gabinete de los llamados «de fuerza», el diario caballerista consideró que era la enésima maniobra –«porque maniobra es cuando se trama»– para nombrar ministros socialistas de la rama de Prieto. Eso supondría una grave desviación de la política de izquierdas, evidenciando que la República seguía siendo un régimen de camarillas, «dirigido y manipulado secretamente por hombres sin ningún escrúpulo democrático». Pero el sector amplísimo del socialismo que representaba ya por entonces ese periódico, una vez más, se comprometía a desbaratar en la medida de sus fuerzas todo intento de retornar a la política de colaboración del primer bienio republicano, que ya consideraba periclitada.114 Y cuando Miguel Maura retomó la idea a finales de mes, a través de seis artículos publicados en el diario El Sol, el Gobierno se mantuvo en sus trece. Política consideró la propuesta de una «dictadura nacional republicana» como absolutamente reaccionaria. Dentro del Frente Popular, el único grupo que mostró algún interés por la idea fue UR, a sabiendas de que muchos afiliados y dirigentes de ese partido estaban ya de uñas con los socialistas en sus circunscripciones.115
Que las cosas no pintaban demasiado bien entre los republicanos de Azaña, la gente de UR y un PSOE y, sobre todo, una UGT donde el caballerismo avanzaba a toda velocidad dejando en evidencia la debilidad de Prieto, lo ilustró el pique que, durante aquellos días, se palpó entre los responsables de sus respectivos órganos de prensa. Si en un principio se respetó la corrección en las formas, al final terminaron por romperse los buenos modales. En el número correspondiente al 13 de junio, el director de Política, Isaac Abeytúa, replicó con virulencia a las críticas de que venía siendo objeto en Claridad por parte de Carlos de Baraibar y Luis Araquistáin, los dos intelectuales y periodistas forjadores del discurso revolucionario que asumió la facción caballerista del PSOE desde 1933, y fundadores, igualmente, del citado periódico en julio de 1935. Abeytúa les ninguneó su pretensión de ejercer de portavoces del proletariado socialista y arrojó sobre ellos sospechas por supuestamente haber lanzado: «con dinero de procedencia desconocida, un periódico que promueve agresiones como la de Écija; que mortifica y difama a personalidades y partidos republicanos; que se esfuerza en escindir al socialismo». Ciertamente, el periodista riojano estaba muy enfadado con las dos luminarias que asesoraban a Largo Caballero por sus continuos desplantes: «que babeen sobre mi vida intachable Baráibares y Araquistáines; que desfiguren hechos que todos los periodistas conocen; que recurran a tan misérrimos ardides […] no me importa». Él, desde luego, no pensaba callarse e hizo valer su «autoridad moral indiscutible» frente a las insidias de Claridad, donde, con brutales ataques, se le tachó de «mercenario y agente provocador» «al servicio de la empresa que mejor le pague». No se amilanó: «Diré cuando lo crea oportuno, para impedir riesgos a la República y fisuras al Frente Popular, cuanto quiera decir».116
El problema de Abeytúa, como de tantos en la izquierda republicana, era que se resistían a reconocer que Azaña no tendría casi cien diputados en las Cortes de no haber ido de la mano de los caballeristas en las elecciones, y no digamos ya si se le hubiera ocurrido criticar al Partido Socialista –incluido Prieto– por octubre. Ciertamente, a cubierto de lo que parecía un pleito personal entre periodistas, lo que se cocía de verdad era mucho más trascendental. Lo dejó entrever Baraibar en una de sus réplicas al director de Política. Para él, Abeytúa y otros muchos estaban sirviendo de instrumentos –conscientes o inconscientes– de una pugna que tarde o temprano se había planteado y ventilado dramáticamente en los partidos socialistas del mundo entero: la lucha a muerte entre el llamado reformismo y el marxismo. Él y los suyos, los de Claridad, estaban adscritos «con alma y vida» a una de esas dos corrientes: la marxista. En consecuencia, todo su ardor polémico se concentraba en la crítica de la ideología que la otra representaba y en el desenmascaramiento de quienes la encarnaban: «En nuestro país, esa encarnación simbólica el destino la hace recaer en Indalecio Prieto, una vez fundidos los que antes diferenciábamos en reformistas y centristas. Pues bien: contra esa ideología fatal y su corporización humana deben asentarse nuestros dardos».117 Con esta pugna de telón de fondo, que venía coleando in crescendo desde 1935, y la afirmación de los caballeristas en sus inquietudes revolucionarias, se comprende el hartazgo y la preocupación de muchos republicanos de izquierdas por el futuro inmediato del Frente Popular, la supervivencia del Gobierno y el desgaste que le suponía la complicada gestión del orden público, minado en gran medida por una de las fuerzas que supuestamente contribuían a su sostenimiento parlamentario. De todas formas, hay que situar estas discrepancias en sus justos términos, porque el diario Política se hallaba muy lejos de un posible cambio de alianzas y rechazó de plano todo acercamiento a las derechas. Por esas fechas calificó a la CEDA de «prefascista», considerándola por enésima vez incompatible con la República.118
DIÁLOGO DE SORDOS… Y GRITOS EN EL PARLAMENTO
El 11 de junio, mientras los republicanos debatían a puerta cerrada sobre la situación del orden público, se presentó en el Congreso una proposición no de ley encabezada con la firma de Gil-Robles y suscrita por otros diputados de la CEDA, del Partido Agrario, de la Lliga Regionalista y del centro republicano. En ella se interpelaba al Gobierno para «la rápida adopción» de las medidas necesarias que pusieran «fin al estado de subversión en que vive España». El debate de la proposición quedó fijado para el martes 16.119 Con posterioridad, muchos protagonistas políticos y observadores de la época, como también muchos analistas e historiadores más adelante, confirieron a aquella sesión parlamentaria un carácter premonitorio por supuestamente anunciar lo que sucedió a partir del 17-18 de julio en el país. De hecho, hay quien opina que ese cónclave posiblemente fue el más dramático y más citado de la historia de la Segunda República.120 Sin embargo, si bien no se puede negar que –aunque sus protagonistas no eran conscientes de ello– fue el último gran debate parlamentario de la época, constituye un error de perspectiva muy común considerarlo el preludio obligado de la «guerra fratricida» que sobrevino en España justo un mes después.121 En realidad, por grande que fuera la crispación que se alcanzó en el Congreso, los participantes en la discusión no sabían que cuatro semanas después iba a comenzar una guerra civil, aunque algunos estuvieran al tanto, en mayor o menor grado, de las tramas conspirativas que preparaban un golpe de Estado militar. La mirada retrospectiva habitual, lanzada desde lo que sucedió después, ha impedido analizar con detalle y comentar en toda su riqueza los distintos protagonismos que se combinaron en aquel debate.
Aquella sesión en el Congreso atrajo todo el interés político de la jornada parlamentaria. Comenzó a las 4.25 de la tarde bajo la presidencia de Diego Martínez Barrio. En un primer momento, se observó poca concurrencia en los escaños. Tanto fue así que el banco azul se encontraba por completo desierto. Por el contrario, las tribunas se hallaban abarrotadas, dado que la afluencia a la Cámara fue extraordinaria desde primera hora. Es más, la Cámara ofrecía «un aspecto animadísimo». El debate adquirió un carácter señalado por la calidad de los oradores que intervinieron. Entre otros, Gil-Robles, Calvo Sotelo, De Francisco, Ventosa, Cid, Dolores Ibárruri y el jefe del Gobierno. Cuando comenzó a hablar Gil-Robles, los escaños fueron ocupados rápidamente casi en su totalidad y todos los miembros del Gobierno, con Casares Quiroga a la cabeza, tomaron posesión de sus asientos. El presidente había dado órdenes terminantes para que acudieran todos los diputados del Frente Popular: «Durante cinco horas estuvieron debatiendo las Cortes en torno a la proposición no de ley defendida por el señor Gil-Robles. El debate fue seguido con interés máximo. La tensión de la Cámara se mantuvo con tal tirantez, los ánimos llegaron a estar tan excitados, que hubo momentos en que, a no ser por la rápida y afortunada intervención del señor Martínez Barrio, se hubiera llegado a estados de violencia».122
Entre quienes más sobresalieron por sus continuas interrupciones y gritos destacó la diputada socialista por Madrid Julia Álvarez Resano, que dirigió graves insultos a los diputados de la CEDA, por lo que desde este grupo se le contestó muy airadamente.123 Lo de insultarse no era una novedad. Según el testimonio de Pedro Sainz Rodríguez, el Parlamento de 1936 funcionó como «una asamblea vociferante donde los insultos y los improperios eran el pan nuestro de cada día». El diputado monárquico no exageraba: «Muchas veces el grupo que nos insultaba no se limitaba a amenazas verbales, sino que cruzaba el hemiciclo y venía hacia nosotros amenazándonos con una agresión personal física».124 Esa misma impresión sobre la tensión ambiente y los continuos improperios la transmitía el Diario de Sesiones de Cortes y, hasta donde lo permitía la censura, también la prensa. Aquel 16 de junio se volvió a palpar «el ambiente de violencia». Por momentos, a lo largo de la tarde, algunos diputados de la mayoría y de la oposición estuvieron a punto de llegar a las manos. Varios diputados del Frente Popular ocuparon incluso puntualmente la primera fila de escaños, donde se sentaban representantes de la CEDA, pero el presidente de la Cámara les rogó que se alejasen y así lo hicieron. Martínez Barrio lo tuvo difícil esta vez porque a cada protesta izquierdista replicaban sus contrarios «con enérgicas contraprotestas».125
Gil-Robles fue el encargado de iniciar la sesión, dando lectura, con elocuencia, dramatismo y apasionamiento, a uno de sus listados numéricos relativos al orden público, que él mismo consideró una estimación sólo parcial, dada la dificultad para llegar hasta los rincones más lejanos del país para recabar información: «No he recogido la totalidad del panorama de la subversión de España». Con todo detalle, desgranó sus datos relativos a muertos y heridos por violencia política, las iglesias y edificios religiosos dañados, los centros derechistas asaltados, las huelgas generales y parciales declaradas, las bombas y petardos explotados, los asaltos a periódicos conservadores y los atracos, desde el 16 de febrero hasta el 15 de junio. A tenor del número de huelgas, centros políticos o particulares asaltados y, sobre todo, el de muertos y heridos graves (269 y 1.287, respectivamente), y los atentados e incendios de templos e Iglesias (251 y 160), ya no puede sostenerse que sus cifras fueran excesivas, como confirma nuestra investigación y se muestra en el apéndice. Los únicos números que parecían no venir a cuento por su imprecisión en la estadística de Gil-Robles fueron los relativos a «atracos consumados» (138) o tentativas de atracos (23), y los de «agresiones personales frustradas» (215). En ambos apartados es posible que el líder de la CEDA mezclara delitos comunes con agresiones políticas propiamente dichas, pero resulta muy difícil comprobarlo. Entre otras razones, porque la porosidad entre los delitos políticos y los delitos comunes era muy alta en aquellos años, no estando siempre al alcance de los investigadores marcar fronteras claras entre unos y otros.
En cualquier caso, con el respaldo de tales datos, el de Gil-Robles fue un duro discurso de acusación contra el Gobierno, al que tachó de ineficaz por no conseguir acabar con los conflictos, a pesar de haber dispuesto de toda clase de medios extraordinarios, como las leyes de excepción vigentes y la suspensión de las garantías constitucionales, que, además, a su juicio, se habían aplicado de forma atropellada e injusta. Lo demostraban los padecimientos sufridos a diario por sus correligionarios a cargo de las autoridades locales izquierdistas (miles de encarcelamientos y detenciones, innumerables multas, cientos de centros derechistas clausurados, etc.): «En vuestras manos, el estado de excepción no se ha nutrido de equidad; ha sido una arbitrariedad continua, un medio de opresión; muchas veces, simplemente, un instrumento de venganza […] un estado de excepción que no lo empleáis para hacer que todos los ciudadanos estén dentro de la ley, sino para aplastar a aquellos que no tienen el mismo ideario que vosotros». En referencia a las últimas disposiciones del Gobierno para estabilizar el orden público, Gil-Robles apuntó que eran la confesión paladina y solemne de «un fracaso», pues ponían de manifiesto:
que ha habido autoridades que no han obedecido al Gobierno, que ha habido individuos y colectividades que han usado de funciones que corresponden al Poder público […]. Es decir, que el Gobierno reconoce, al cabo de cuatro meses de poderes excepcionales […] que España está desgobernada, que las autoridades no obedecen, que hay un abuso de la autoridad y hay quien asume funciones que no le corresponden, que el país está viviendo unos momentos de anarquía. ¿Hay manifestación más categórica de un fracaso? […] el Gobierno no ha cumplido con el más elemental de sus deberes, que es velar por el cumplimiento de la ley por parte de las izquierdas y de las derechas.126
Para el prócer de la CEDA, la entraña del problema residía en la dependencia que tenía el Gobierno de partidos como el socialista y el comunista. Nunca podría poner fin al «estado de subversión» que existía en España ni garantizar un mínimo de tranquilidad porque este Gobierno había surgido del Frente Popular, coalición de fuerzas que llevaba dentro de sí «el germen de la hostilidad nacional». Los partidos obreristas tenían una estrategia bien diseñada y sabían perfectamente adónde iban, ya fuera por el asalto violento al poder, de ser posible, o, mientras eso llegaba, «por la destrucción paulatina, constante y eficaz» del sistema de producción capitalista. La cuestión era «cambiar el orden social existente». Que en esos días se pidieran plenos poderes, como se venía reclamando en algunos círculos republicanos, implicaba una verdadera contradicción: «ahora estáis prostituyendo la democracia con el ejercicio de la demagogia, y ha llegado el momento de que vosotros mismos extendáis definitivamente su papeleta de defunción al pedir una dictadura republicana».
En sus palabras finales, Gil-Robles se expresó en unos términos que guardaron cierto parecido con los utilizados por el socialista Indalecio Prieto en el discurso que pronunció en Cuenca justo mes y medio antes: «Desengañaos, Sres. Diputados, un país puede vivir en monarquía o en república, en sistema parlamentario o en sistema presidencialista, en sovietismo o en fascismo; como únicamente no vive es en anarquía, y España hoy, por desgracia, vive en la anarquía».127 En estas palabras de Gil-Robles, se ha querido ver que «la derecha» no estaba dispuesta a tolerar el más ligero cambio del orden social, siendo esa la cuestión de fondo que llevaba a la ruptura violenta de la convivencia.128 Pero esta es una forma muy alicorta de ver las cosas, pues, con los datos expuestos en la mano, también se podría añadir que, aparte de por los ataques que sufrían sus propios correligionarios, Gil-Robles estaba seriamente preocupado –si no asustado– por la situación del país, algo, como se está viendo, que compartían otros muchos observadores y protagonistas políticos del momento, incluso aquellos situados en sus antípodas ideológicas.129
Intercalándose con otros diputados izquierdistas, de los que más abajo se hará mención, Calvo Sotelo fue el siguiente diputado en poner voz a las oposiciones.130 La suya fue una intervención mucho más larga y pendenciera. Como siempre, se mostró provocador e incisivo, con el deseo evidente de calentar el ambiente y generar la hostilidad de sus adversarios: «Era una oratoria cuyo mensaje resultaba de una violencia verbal extraordinaria, en la que la palabra se convierte en un arma encargada de expresar los antagonismos sociales y los sentimientos violentos e implacables que de ellos resultan». El monárquico volvió a dibujar una situación social de pesadilla, donde el Gobierno ejercía de títere del marxismo y contemporizaba deliberadamente con la subversión. Todo conducía a la conclusión, una vez más, de que España se encontraba al borde de la revolución. De ahí, de nuevo también, sus explícitas llamadas al intervencionismo militar, porque el Ejército era la única fuerza capaz de salvar a España del despeñadero, una apelación que le distinguía radicalmente del discurso de oposición de los cedistas.131 No en vano, mientras el discurso de Gil-Robles fue escuchado con atención incluso por la bancada del Frente Popular –aunque no faltaron las interrupciones y las protestas sonoras–, cuando habló Calvo Sotelo «se terminó la serenidad del debate». Llevó la discusión por terrenos tan delicados y peligrosos que el jefe del Gobierno, anticipando su intervención, hubo de salir al paso enérgicamente para destruir el efecto de sus palabras en la Cámara.132
Calvo Sotelo sabía meter el dedo en el ojo de los diputados del Frente Popular. Por ejemplo, cuando mantuvo que las izquierdas y sus «insensatas» propagandas habían provocado el 60% del problema del orden público; o cuando dijo que la CNT había proporcionado un millón de votos al Frente Popular y que, sin tales votos, no habría obtenido su victoria. También pinchó a sus adversarios cuando resaltó que la República no había sido un vivero de estadistas y que en el banco azul se sentaban «mediocridades evidentes» de la política española. El Gobierno no tenía ningún futuro: «Le acecha, políticamente, la muerte». Y el Parlamento adolecía «de la misma vejez prematura», «roído por el gusano de la mixtificación». «España no es esto. Ni esto es España.» A continuación, denunció «la táctica de destrucción económica» que desarrollaba «el marxismo» en aras de la conquista del poder público. Calvo Sotelo tenía formación económica y en ese terreno se movía con agilidad, barajando cifras de todo tipo sobre salarios, precios e índices de renta. Pero fue con su alusión al «Estado integrador» y al «Estado fascista» –él mismo se declaró «fascista»– cuando surgieron «fuertes rumores» y «exclamaciones» en la mayoría. Después analizó el problema de la autoridad: «España padece el fetichismo de la turbamulta», «un pugilato constante entre la horda» «y el impulso selecto de la personificación jerárquica». Tal veredicto le condujo a mencionar al Ejército, «augusta encarnación» de la autoridad, con lo cual volvió a alborotar al auditorio por afirmar que España necesitaba un «Ejército fuerte». Pero por momentos fue incluso más allá, al invitar explícitamente a la rebelión de la corporación castrense si la patria estaba en peligro: «considero que también sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse a favor de España y en contra de la anarquía, si esta se produjera».133
El presidente de la Cámara le reprendió: «No haga S. S. invitaciones que fuera de aquí pueden ser mal traducidas». Al mencionar los sucesos de Alcalá de Henares se agudizaron, más si cabe, los rumores y protestas, haciéndose materialmente imposible oír al orador. Calvo Sotelo, sin ruborizarse, sin ceder un milímetro y sin que le temblara la voz, aseguró que en sus palabras no había «nada que pueda rozar la disciplina militar». Ante lo cual, el socialista Juan Amancio Muñoz Zafra, desde su escaño, exclamó: «¡Que haya que aguantar esto en silencio! ¡No hay derecho!». Pero la mayor indignación tuvo lugar cuando Calvo Sotelo mencionó al guardia civil «decapitado con una navaja cabreriza» en un pueblo de Córdoba, el 12 de junio, después de ser «encerrado en la Casa del Pueblo». Los grupos de la mayoría le increparon («Es falso, es falso») y no sin razón, porque ese guardia civil, en términos exactos, no había sido decapitado, sino degollado. Y el hecho tampoco había sucedido en la Casa del Pueblo de esa localidad (Palenciana), sino en un centro obrero de signo libertario, dando pie a una respuesta de los agentes que le acompañaban en la patrulla, saldada con un izquierdista muerto y tres heridos graves cuando intentaban entrar en el edificio para salvar la vida de su compañero, retenido a la fuerza y, efectivamente, asesinado a sangre fría. Pero Calvo Sotelo no se achicó ante las estridentes protestas de los diputados izquierdistas. En un claro guiño de complicidad a la Guardia Civil, replicó a grandes voces que quien negase esos hechos era «un insensato miserable». El presidente de la Cámara le rogó con toda energía que rectificase «inmediatamente esas palabras». Algunos diputados de la minoría comunista abandonaron sus escaños «en actitud nada tranquilizadora». Otros diputados de las derechas contestaron a esta actitud y los secretarios, por orden del presidente, que trataba de imponer el orden como buenamente podía, tomaron posiciones «para evitar que de las palabras duras» se pasase «a los hechos».134
Calvo Sotelo prolongó su escandalosa intervención aludiendo sin apenas rigor a los datos expuestos por Gil-Robles: «Para que el Consejo de Ministros elabore esos propósitos de mantenimiento del orden han sido precisos 250 o 300 cadáveres, 1.000 o 2.000 heridos y centenares de huelgas. Por todas partes, desorden, pillaje, saqueo, destrucción». Al gobernador de Oviedo –una provincia especialmente conflictiva–, le envió una andanada personalizada: lo calificó de «anarquista con fajín», «que hace que aquello sea una provincia rusa en vez de una provincia española». A continuación, calificó a Casares Quiroga de «antiguo señorito de La Coruña» –«un hombre de plácido vivir», pero de «estilo de improperio»–, volviendo a despertar la indignación airada de la mayoría. Durante un buen rato fue imposible oír la voz del presidente, «que ni con el auxilio del altavoz pu[do] imponer el orden». Martínez Barrio, que no dejó de agitar la campanilla durante toda esta intervención, e incluso la sirena durante algunos segundos, indicó que: «Las palabras que S. S. ha dirigido al Sr. Casares Quiroga, olvidando que es el Presidente del Consejo de Ministros, son palabras que no están toleradas, no en la relación de una Cámara legislativa, sino en la relación sencilla entre caballeros». Calvo Sotelo, entre cínico y cáustico, afirmó que en sus palabras «no ha[bía] ningún deseo de molestar al señor Casares Quiroga», pero que él le había contestado en tono despectivo cuando le decía que le compadecía por la situación política que atravesaba el país.135
A continuación, tomó la palabra Casares Quiroga, como se analiza más adelante. En su réplica, Calvo Sotelo volvió a echar flores al Ejército, calificándolo de «columna vertebral» de la patria, ahora amenazada por las maquinaciones comunistas: «en estos instantes en España se desata una furia antimilitarista que tiene sus arranques y orígenes en Rusia y que tiende a minar el prestigio y la eficiencia del Ejército español». Para Calvo Sotelo la defensa del Ejército era en él obligada «ante la embestida que se le hace y se le dirige en nombre de una civilización contraria a la nuestra y de otro ejército, el rojo». De ello era ejemplo lo que acababa de ocurrir en Oviedo en coincidencia con un mitin de Largo Caballero, donde, a pesar de la prohibición del Gobierno, se había celebrado un desfile de «diez mil jóvenes milicianos rojos», que, al pasar ante los cuarteles, saludaron con el puño en alto y dando vivas al Ejército soviético. Varios diputados socialistas negaron enfurecidos que tal noticia fuera cierta. Pero Calvo Sotelo remachó que ya no había oficiales del Ejército zarista en el Ejército Rojo, palabras que no iban dirigidas al auditorio, sino a los militares españoles: «Muchos murieron pasados a cuchillo; otros murieron de hambre; otros pasean su melancolía conduciendo taxis en París o cantando canciones del Volga». La irresponsabilidad política del líder de la extrema derecha monárquica no tenía límites. Al esgrimir ese anticomunismo visceral, probablemente buscaba agitar los cuarteles y crear desazón entre la oficialidad, sin medir las consecuencias que pudieran derivarse de esos inquietantes mensajes.136
Sin embargo, no todo fue crispación extrema en las intervenciones de los diputados derechistas, aun cuando todos compartieran su preocupación por la situación dramática que, a su juicio, vivía el país. Por el Partido Agrario, un grupo que no podía ser acusado de antirrepublicano porque había declarado su lealtad al régimen años atrás, José María Cid anunció que apoyaba la proposición presentada al Gobierno, pero recordó las palabras de Azaña, cuando meses atrás, en el mismo foro parlamentario, apeló a poner fin a la caza de unos ciudadanos españoles por otros. En esa misma línea, invitó al Gobierno de Casares a poner término a este «rosario macabro de muertes», esa «perfecta anarquía» que se ejercía «de arriba abajo». Esa lucha y esa caza entre ciudadanos, ya no era entre derechas e izquierdas: «es un espectáculo de cabila», «una pugna salvaje», que causaba víctimas inocentes.137 Pero de nuevo fue el catalanista Juan Ventosa quien, con un tono razonable y respetuoso, hizo gala de gran sensatez. Reconoció que los datos de Gil-Robles le habían impresionado, pero peor aún era el lamentable estado de «subversión moral» que se vivía en España, y que se manifestaba en las palabras de violencia, de encono, de odio y persecución que impregnaban el ambiente. Tales sentimientos, afirmó, se reflejaban también en el argumento esgrimido por Dolores Ibárruri esa misma tarde, entre las aclamaciones de la mayoría, al justificar la situación presente por lo ocurrido en los dos años anteriores de gobiernos de centro-derecha:
[…] ¿es que los excesos y las injusticias de unos pueden justificar el atropello, la violencia y la injusticia de los demás? ¿Es que estamos condenados a vivir en España perpetuamente en un régimen de conflictos sucesivos, en que el apoderamiento del Poder o el triunfo de unas elecciones inicien la caza y la persecución y el aplastamiento del adversario? Si fuera así, habríamos de renunciar a ser españoles, porque ello sería incompatible con la vida civilizada en nuestro país.138
Ventosa criticó al presidente del Gobierno por su «optimismo inexplicable» y por negar la gravedad de los hechos expuestos por Gil-Robles, pero también por su beligerancia: «Su señoría en el banco azul ha aparecido hoy, una vez más, como beligerante ante los conflictos que se producen en España, y ha tenido S. S. palabras que no pueden conducir a otro resultado que enconar la violencia en las luchas entre unas clases y otras y entre unos españoles y otros». El catalán aprovechó para arremeter contra quienes, en las últimas semanas, venían postulando la «republicanización» de la justicia, porque eso supondría eliminar la independencia del Poder judicial. En último término, en su opinión, todo derivaba de que el Frente Popular, que había demostrado ser «un arma electoral formidable», aparecía como un instrumento ineficaz de gobierno, por ser «una combinación imposible» la de marchar unidos los que pretendían destruir las organizaciones democráticas y la sociedad capitalista y los que seguían afirmando todavía su compromiso con las instituciones democráticas y el régimen capitalista: «La consecuencia de ello, que estamos viviendo, es la impotencia parlamentaria». Ventosa concluyó taxativo que, si el Gobierno actual no estaba dispuesto a imponer a todos por igual, con justicia y equidad, el respeto a la ley y al principio de autoridad, valía más que se marchase, «porque por encima de todas las combinaciones y de todos los partidos y de todos los intereses, está el interés supremo de España, que se halla amenazada de una catástrofe». El éxito del político catalán fue indudable, como demostró que los diputados de la oposición le tributaran la ovación más unánime y entusiasta de toda la tarde.139
Intercaladas con las intervenciones mencionadas, la réplica a los diputados derechistas la inició el diputado Enrique de Francisco, todo un veterano de la política socialista, vicepresidente de su grupo parlamentario y afín a Largo Caballero. Con habilidad, frente a «la pericia» y «los recursos dialécticos» de Gil-Robles, se presentó como un modesto diputado al que la responsabilidad que le había caído encima superaba sus fuerzas («yo no tengo preparación»). En ningún momento abandonó la cortesía parlamentaria. Luego, desarrolló el argumento habitual en los medios obreristas de que las derechas eran las principales responsables de las «situaciones difíciles de violencia» que se arrastraban. Mirando a cómo habían gobernado en el bienio anterior, persiguiendo de forma constante a los trabajadores, les negó toda autoridad moral para protestar ahora. Para De Francisco, la verdadera subversión la provocaba la clase capitalista, a la que había conocido «en plena subversión, desde que tengo uso de razón». Los propietarios, caciques y patronos españoles, llevados de su «egoísmo», siempre habían vulnerado las leyes de carácter social: «yo a eso le llamo verdadera subversión». Los patronos agrícolas habían llegado a no recoger las cosechas con tal de que no comieran los obreros, para crear a propósito una situación de hambre que colocara a los trabajadores en trance de desesperación y crear conflictos. Mirando a los escaños de la oposición, y en clara alusión a la Sanjurjada de 1932, De Francisco señaló que se habían dado subversiones de carácter militar que no habían merecido su condena. Es más, las derechas habían hecho todo lo posible para que los implicados salieran indemnes: «Hace muchos años que lo que yo vengo pidiendo, o, mejor dicho, deseando, es que exista en España una clase conservadora que realmente sepa serlo».140
Por el Frente Popular, también tuvo una breve –y singular– intervención el abogado Benito Pabón y Suárez de Urbina, que había sido elegido diputado en febrero por el Partido Sindicalista y que, curiosamente, era hermano de Jesús Pabón, diputado también, pero por la CEDA. Conocido como «el diputado anarquista», anunció su voto en contra de la proposición de las derechas, acusando a Gil-Robles y a Calvo Sotelo de querer acuciar al Gobierno para emplear los resortes del poder contra las masas populares. Las derechas no sentían el «dolor inmenso» representado por los «600.000» parados que había en España, «y en cambio se asustan de que haya cuatro bombas, de que se produzcan cuatro muertes, de que existan unas cuantas huelgas». Eso no representaba nada al lado del dolor constante de los parados forzosos, los cuales tenían razón en todas sus rebeldías contra la sociedad y el Estado organizado:
Un hombre a quien se le niega el trabajo y los medios de vida, para mí tiene toda la razón rebelándose contra el Estado y contra esta sociedad injusta que no le proporciona medios de subsistencia, y para mí, aunque sea un atracador, es mucho más respetable ese hombre que se defiende bravamente contra esta sociedad y contra el Estado, que todos los demás que quieren, por medio de las bayonetas y de la fuerza y la reacción formidable de los Tribunales, apagar esta rebeldía.141
Otro diputado que intervino erigido en voz de los trabajadores fue Joaquín Maurín, exmilitante de la CNT y del PCE, e impulsor en 1931 del Bloque Obrero y Campesino. En febrero de 1936 obtuvo el escaño a cubierto de los comunistas heterodoxos, los anti-estalinistas, esto es, los del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), constituido unos meses antes y del que ejercía como secretario general. Maurín echó en cara al Gobierno no ser «verdaderamente beligerante»: «El hecho de que en esta Cámara puedan pronunciarse discursos de tipo fascista como el pronunciado por el señor Calvo Sotelo hace unas semanas y esta misma tarde demuestra que el Gobierno da, incluso en el propio Parlamento, toda clase de facilidades, al menos de manifestaciones, a las hordas fascistas». Se dolía Maurín de que, existiendo en 1936 una situación «mucho más revolucionaria» que durante el primer bienio, el Gobierno fuera, sin embargo, menos de izquierda y «menos revolucionario» que el de entonces. Al mismo tiempo, protestó porque no se hubiera readmitido todavía a los militares represaliados en octubre (Enrique Pérez Farrás, Carlos Bosch, León Luengo, Fernando Condés y Federico Escofet), por la vigencia de la suspensión de las garantías constitucionales, por la vulneración de la libertad de prensa, y porque no se hubiera restaurado el jurado popular encargado de poner límites a «los jueces reaccionarios». A juicio de Maurín, no cabía engañarse, entre el Parlamento actual y la situación real del país se había abierto «un verdadero abismo». La solución estribaba en la integración de los partidos obreros en el Gobierno. Siendo el triunfo del Frente Popular el de la revolución de Asturias, los hombres que simbolizaban «aquella gesta» no se encontraban representados. Mientras, el Gobierno se enfrentaba a una ofensiva brutal por parte de la derecha «e, indiscutiblemente, con una situación caótica en todo el país». Porque era innegable que había una situación «prefascista» que había que atajar. Un Gobierno que incluyese los partidos obreros «debería nacionalizar las tierras, los ferrocarriles, la gran industria, las minas, la banca y adoptar medidas progresivas […]. Ese gobierno podría acabar con la amenaza fascista».142
Sin parangón entre los representantes de los partidos obreristas, la estrella de la tarde fue Dolores Ibárruri, conocida ya entonces como La Pasionaria. Según el cronista de La Vanguardia, la diputada comunista pronunció un discurso «que a veces fue patético y a veces imprecatorio, sobre un guion que ya llevaba escrito». Se pronunció en los tonos «que podía haber empleado en un mitin de su partido». No por ello dejó de ser un discurso muy celebrado y aplaudido por todas las izquierdas. En representación de los socialistas, Enrique de Francisco había dicho más o menos lo mismo que ella, «pero con mucha menos soltura» y despertando menos aplausos.143 Ibárruri, ciertamente, demostró una capacidad oratoria torrencial, no exenta de demagogia, dramatismo y, antes que nada, gran teatralidad impregnada de acusada beligerancia, en una línea escénica similar a la adoptada por Calvo Sotelo. Cargó las tintas todo lo que pudo y se mostró muy agresiva: «las tempestades de hoy son consecuencia de los vientos de ayer», afirmó. Las derechas hacían un doble juego: mientras en la calle realizaban la provocación o introducían armas por la frontera de Navarra, «envían aquí unos hombres con cara de niños ingenuos». El impacto mayor lo consiguió al enumerar la lista interminable de agravios acumulados durante el «bienio negro»: leyes sociales abolidas, persecuciones y torturas sin cuento a los trabajadores, miles de encarcelados, crímenes innumerables, «hombres con los testículos extirpados», «niños fusilados», «madres enloquecidas al ver torturar a sus hijos…». Esa lista de agravios era la culpable de haber producido «una cantidad enorme de odios», que «necesariamente tenía que culminar en algo, y ese algo fue el Octubre glorioso, el Octubre del cual nos enorgullecemos». Justo al enfatizar esa reivindicación de la revolución de 1934, los diputados de la mayoría, puestos en pie, aplaudieron con indescriptible entusiasmo «durante largo rato».144 Ahora bien, a diferencia de Gil-Robles, Ibárruri no acompañó ninguna de esas denuncias genéricas con un listado que incluyera fechas, lugares y nombres y apellidos que permitieran identificar esas persecuciones y torturas y quedara anexado al Diario de Sesiones.
Cuando retomó la palabra, Ibárruri prosiguió explotando las imágenes efectistas y la ironía con respecto al adversario: «Centenares y millares de hombres torturados dan fe de la justicia que saben hacer los hombres de derechas, los hombres que se llaman católicos y cristianos». Pero el mal en el campo ajeno no lo apreciaba en el propio. Al contrario, la violencia de los suyos, por considerarla justa, por ser la violencia de los oprimidos, la veía como algo perfectamente normal y justificado. Así, el movimiento insurreccional asturiano, planteado contra un Gobierno legítimo y un Parlamento surgido de unas elecciones, «a pesar de algunos excesos lógicos, naturales en un movimiento revolucionario de tal envergadura, fue demasiado romántico, porque perdonó la vida a sus más acerbos enemigos». Los aproximadamente tres centenares de miembros del Ejército y de las fuerzas de Seguridad muertos durante la revolución, amén de los paisanos de querencias conservadoras asesinados o heridos, no existían en este relato ni le merecieron a la diputada comunista ningún comentario. Tampoco se sintió concernida por quiénes habían iniciado la insurrección armada. Tales detalles no contaban nada, eran irrelevantes, tanto para ella como para los diputados de la mayoría que le aplaudían con entusiasmo. Lo único importante para la diputada vasca era desmontar los bulos vertidos por la propaganda del enemigo (las violaciones de muchachas derechistas, los niños con los ojos saltados, la carne de cura vendida al peso o los guardias de Asalto quemados vivos), cosa que hizo recurriendo de nuevo a fórmulas retóricas impactantes utilizadas con maestría demagógica.145
Para la diputada comunista, el Gobierno y sus aliados se hallaban plenamente legitimados para hacer sentir la ley a aquellos que se negaban a vivir dentro de la ley, que en este caso no eran ni los obreros ni los campesinos. De hecho, las huelgas no iban contra el Gobierno. Si se producían era porque los trabajadores no podían vivir, y porque era «lógico y natural» que los hombres que sufrieron las torturas y las persecuciones durante la etapa de las derechas quisieran ahora conquistar aquello que se les negó. Los grandes terratenientes y las grandes empresas sólo se movían por el propósito de perturbar. Pero, en febrero de 1936, «el pueblo, de manera unánime» había demostrado su repulsa a las derechas, de ahí su desesperación actual. Obviamente, Ibárruri pasaba por alto que apenas unos miles de votos separaron a la coalición de derechas de la coalición del Frente Popular. No había que temer ni arredrarse ante nada. Fue en ese momento cuando blandió con más ímpetu su aliento bélico: «Y si hay generalitos reaccionarios que, en un momento determinado, azuzados por elementos como el señor Calvo Sotelo, pueden levantarse contra el Poder del Estado, hay también soldados del pueblo […] que saben meterlos en cintura». En ese caso, el Gobierno tendría a su lado a todos los trabajadores, dispuestos, como el 16 de febrero, a aplastar a esas fuerzas y a asegurar el triunfo una vez más del «Bloque Popular». Es más, no había que andarse con contemplaciones. A todos los adversarios había que encarcelarlos. Por supuesto, a los patronos y terratenientes que se negasen a aceptar los laudos del Gobierno o que generaran hambre entre los trabajadores. Pero las amenazas de Ibárruri, sin rubor, justo cuando concluía su intervención, también se dirigieron contra los diputados de la oposición en medio de «grandes aplausos»: «hay que encarcelar a los que, con cinismo sin igual, llenos de sangre de la represión de Octubre, vienen aquí a exigir responsabilidades por lo que no se ha hecho […] todas esas fuerzas que, por decoro, nosotros no debiéramos tolerar que se sentasen ahí».146
Llama la atención «que desde los partidos gubernamentales se aplaudiera un discurso que emplazaba al Gobierno a expulsar del Parlamento a la oposición».147 Si de irresponsable cabe calificar la apelación al Ejército de Calvo Sotelo, lo de Ibárruri y el respaldo que le prestó la mayoría de la Cámara debió helar las conciencias de la opinión moderada del país. En cuanto a la derecha, no se le escaparon algunas de las contradicciones de la posición gubernamental:
Lo extraño de todo esto es que un discurso demagógico, glorificador de la revolución marxista, que tendía a demoler todos los fundamentos de una sociedad burguesa, fuese aplaudido con gran entusiasmo por los partidos republicanos de izquierdas que figuran en el Frente Popular y que se llaman a sí mismos burgueses. No hemos visto jamás una mayor propensión al suicidio. Llamó tanto la atención este hecho insólito, que hasta en las tribunas se hizo irreprimible el murmullo.148
El discurso de la diputada comunista produjo sensación en la Cámara. En contraste con lo ocurrido durante la intervención de Calvo Sotelo, fue escuchada por las oposiciones en absoluto silencio y sin la menor interrupción por su parte. El presidente del Gobierno, Casares Quiroga, que había parlamentado justo antes de ella en respuesta al diputado monárquico, también suscitó el aplauso unánime de la mayoría, pero, pese a su vehemencia, no fue ni de lejos tan efectivo. Como cabía esperar, la prensa derechista no enjuició positivamente la intervención de Casares. En su ataque a Calvo Sotelo, ABC vio una «coacción clarísima a un diputado que en uso de su derecho hace una crítica razonada de una actuación ministerial».149 Pero tampoco los medios liberal-conservadores más moderados se anduvieron por las ramas. En opinión de La Vanguardia, en «el violento forcejeo» que el presidente del Gobierno sostuvo con Calvo Sotelo:
impulsó todavía más el debate fuera de su cauce. El actual jefe del Gobierno es hombre demasiado impulsivo, que gusta de abalanzarse violentamente contra sus contrincantes, olvidándose de la moderación que debe imponer a sus palabras la responsabilidad de hablar desde la cabecera del banco azul. Por eso sus palabras de esta tarde no sólo fueron las de un beligerante, sino las del más violento y apasionado de los beligerantes.150
Casares se sintió obligado a intervenir antes de tiempo en respuesta a las «graves» palabras vertidas por Calvo Sotelo, al que acusó de intentar provocar un golpe de Estado militar. Fue entonces cuando le lanzó su famosa amenaza, rara en un presidente del Gobierno, nada más empezar a hablar: «después de lo que ha hecho S. S. hoy ante el Parlamento, de cualquier caso que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, haré responsable ante el país a S. S.». No se podía tolerar que, después de haber hecho gustar a los españoles las «dulzuras» de «la Dictadura de los siete años», a la que él representaba, pretendiera apoyarse de nuevo en el Ejército «para volvernos a hacer pasar por las mismas amarguras». Expresamente, acusó a Calvo Sotelo de pretender levantar de nuevo «un espíritu subversivo», de perturbar el Parlamento, evidenciando que no servía para nada, y de perturbar al Ejército, «apoyándose, quizás, en alguna figura destacada». Se trataba de minar todas aquellas instituciones que pudieran servir de base a la República. Pero mientras él estuviera al frente del Gobierno no sucedería algo así. Ni el Ejército ni mucho menos la Guardia Civil, «a quien S. S. quería traer también al palenque», harían en España otra cosa «que cumplir con su deber, apoyar el régimen constituido y defenderlo en cualquier caso. Téngalo por seguro S. S., aunque la risa le retoce».151
En respuesta a Gil-Robles y a su estadística, en la que atisbó la pretensión de atribuir al Gobierno la intención de tolerar actos subversivos, Casares le acusó a él y a las derechas de haber creado «un fondo de odio, de verdadero frenesí en las masas populares»: «¡Pero si estáis examinando vuestra propia obra!». Frente a ese balance numérico, que significativamente no negó, Casares se jactó sin problemas de que su política de orden público no había fracasado, al contrario. Prueba de ello era, por ejemplo, que las manifestaciones fascistas hubieran desaparecido. «En algún sector parece que hemos impuesto un poco la serenidad». El presidente sostuvo sin empacho que en la ciudadanía ya no había inquietud por el orden público, lo cual suponía no querer ver lo evidente: «Yo declaro que esta inquietud, que no tendría justificación por los escasos actos de violencia que se han producido, no existe». Desde su punto de vista, lo demostraban los espacios públicos abarrotados, las calles pletóricas, la gente por todas partes, a pesar de esa inmensa fábrica de bulos que lanzaban constantemente las oposiciones: «el ministro de la Guerra y el ministro de la Gobernación tan tranquilos, sabiendo que no ha de pasar nada». No se podía sostener que existiera una paz absoluta en toda España, pero «hay la relativa paz, la suficiente». El estado de perturbación que se había producido, negado por Casares de manera insistente ante la opinión, era «inferior al que había hace cuatro meses» y el Gobierno estaba dispuesto a terminar con él con una determinación firme, usando la ley «para acabar de una vez con todo acto de violencia y hacer que todo el mundo viva dentro de la ley». Cualquier acto de violencia sería sancionado en el momento, pero sólo con los poderes que están dentro de las leyes aprobadas por las Cortes. Aquí Casares fue rotundo. No se usarían poderes excepcionales, pues su empleo supondría abrir el camino a la dictadura: «nosotros ni queremos, ni deseamos, ni solicitamos plenos poderes»; «tenemos una fe absoluta» en la democracia. Concluyó negando que todas las perturbaciones se atribuyeran a elementos integrantes del Frente Popular; tampoco los patronos eran siempre las víctimas y en muchos lugares eran ellos los que alimentaban los conflictos. Por ello, el Gobierno estaba dispuesto a sancionar a todos los que no acatasen sus disposiciones, fueran patronos u obreros.152
Al final del debate, volvieron a tomar la palabra brevemente tanto Gil-Robles como Calvo Sotelo. El primero suscribió la idea de Ventosa de que las frases más demagógicas pronunciadas esa tarde en la Cámara habían sido las del presidente del Gobierno. Se comprometió, además, a demostrar que las medidas por él defendidas eran completamente ineficaces. También rechazó la idea reiterada por varios diputados de que «los excesos actuales» se hallasen justificados «en una política punto menos que criminal, que nosotros, y yo particularmente, hemos desarrollado en esta Cámara; con deciros que cuando esos acontecimientos ocurrieron [la revolución de octubre de 1934] yo no ocupaba puesto alguno en el Gobierno». Gil-Robles no rehuía ninguna responsabilidad ni discusiones de ningún género, pero todas las responsabilidades había que ponerlas en claro como también absolutamente todas las actuaciones. En respuesta a Ibárruri, añadió que «no es lícito, cualquiera que sea una posición revolucionaria, venir a lanzar discursos de mitin que pueden implicar una condenación de los principios mismos de la sociedad española».153
Calvo Sotelo también se dirigió directamente a la diputada comunista para desmentir algunas de las acusaciones concretas vertidas por ella contra Pilar Primo de Rivera, la hija del dictador, a la que había acusado de alentar las bandas de pistoleros falangistas. Pero de inmediato pasó a atacar a Casares Quiroga, con habilidad, tirando de nuevo de un exagerado dramatismo donde él se situaba, como víctima propiciatoria y dispuesta al sacrificio, en el centro de la escena, ofreciendo su vida por la salvación de la patria. Señaló que era el presidente del Gobierno quien debía empezar practicando la prudencia antes de dar lecciones a los demás: «el discurso de S. S. de hoy es la máxima imprudencia que en mucho tiempo haya podido fulminarse desde el banco azul». Fue entonces cuando le espetó aquello de que se daba «por notificado de la amenaza de S. S. Me ha convertido S. S. en sujeto, y por tanto no sólo activo, sino pasivo, de las responsabilidades que puedan nacer de no sé qué hechos». Tales amenazas las aceptaba «para gloria de España»; «la vida podéis quitarme, pero más no podéis», «es preciso morir con gloria a vivir con vilipendio».154 De no haber sido asesinado en circunstancias trágicas un mes después, estas palabras del diputado monárquico habrían quedado en los anales como una de tantas intervenciones subidas de tono propias de la dialéctica parlamentaria, unas palabras inherentes a los momentos de acaloramiento que el propio Calvo Sotelo tanto propició en aquellos meses y en aquel Parlamento. De hecho, un periódico afín interpretó su melodramática actuación final como una «magnífica» y valiente intervención al servicio de su país, pero nada más: «Soberbia interpretación del propio deber y del deber transcendente que impone la Patria».155
La jornada terminó con una votación de confianza al Gobierno, con 207 votos a favor, que no era precisamente lo que las derechas habían pretendido. Antes de ello, todas las minorías de la oposición abandonaron sus escaños entre rumores del bloque gubernamental. Marcelino Domingo intervino para subrayar que los gobiernos del «bienio negro» y las derechas no habían representado nunca a la República: «Cuando se les ve, se advierte con verlos y oírlos, que no tienen nada que hacer en la República, que no la han sentido jamás».156 Los diputados de la mayoría se pusieron en pie para vitorear al régimen y al Frente Popular. Casares Quiroga, que se hallaba ya en los pasillos, tuvo que volver al salón ante las reiteradas muestras de entusiasmo de los diputados, a los que saludó con breves inclinaciones de cabeza. Los diputados de izquierda se mostraron satisfechos del resultado del debate y elogiaron, especialmente, el discurso de La Pasionaria. En los pasillos, varios de los presentes realizaban animados comentarios. Calvo Sotelo comentó ante los periodistas que las derechas habían «traído la voz de la calle. Es vano el intento para ahogarla en el Parlamento. El actual no representa ya a España, y el sonsonete de los plenos poderes revela que ya se quiere convertir sus palabras en mortaja». Gil-Robles insistió en que Casares no había dejado de alentar la demagogia. Al día siguiente, La Vanguardia concluyó que debates de esta naturaleza siempre constituían un error: «adquirió un volumen inesperado y se desvió por derroteros totalmente lamentables». Ahora observó que no había habido un ganador claro: a la oposición derechista le sirvió para destacar los actos de perturbación del orden social que se sucedían de manera incesante; pero, al mismo tiempo, el Gobierno salió más fortalecido y se había reafirmado la cohesión de la mayoría parlamentaria. ABC señaló el «magnífico triunfo de las derechas». Para Política, en cambio, el jefe del Gobierno había tenido una intervención «eficaz», acreditando en el Parlamento el propósito subversivo de la oposición, todo un plan preconcebido, principalmente por Calvo Sotelo, para entorpecer la obra que, por designio de la mayoría del país, estaba realizando el Frente Popular. «Las agresiones de las derechas», y su herencia de odio e insatisfacción en las masas trabajadoras, sólo servían para «apretar las filas gubernamentales». Eran ellas, «en su propensión levantisca», «por acción y por omisión», «las culpables» «de todos los males del país». En el origen de todos los lamentables sucesos que se sucedían, había siempre una colaboración activa o pasiva de «los reaccionarios».157
CAPÍTULO 5
El dilema de la policía
FRENTE A LA COMISARÍA DE VÍA LAYETANA
La tarde del 20 de febrero de 1936 las calles céntricas de Barcelona se llenaron de manifestantes. Cientos de personas, tal vez varios miles si se cuentan los curiosos, se congregaron cerca del edificio que albergaba la sede de la Generalidad. No habían pasado ni veinticuatro horas desde el relevo en el Gobierno nacional. Pero hacía más tiempo que se sabía que la victoria del Frente Popular había sido incontestable en las circunscripciones de Barcelona y su provincia. Además, antes del vuelco en la presidencia del Consejo de Ministros ya se habían removido las aguas del poder en Cataluña porque el gobernador general había dimitido al poco de iniciarse el recuento. Como la autonomía y el Parlamento catalanes estaban suspendidos en virtud de una ley especial aprobada por las Cortes después de la revolución de octubre de 1934, tras el asalto violento al poder protagonizado por la izquierda republicana catalana, el citado gobernador hacía las veces de máximo representante ejecutivo del Estado en la región. Una vez dimitido, la situación en Barcelona era tensa, a la espera de cómo se sucedieran los acontecimientos en Madrid.1
El 19 de febrero Portela dimitió y Azaña accedió a la presidencia. Esto precipitó la movilización de los simpatizantes de las izquierdas catalanas, que se echaron a las calles para festejar la victoria, pero, sobre todo, para exigir cambios rápidos, empezando por la amnistía y, claro está, la inmediata liberación del expresidente de la Generalidad, Lluís Companys, y de los consejeros detenidos y condenados por su implicación en el golpe de 1934. Quizás porque el gobernador general se había apresurado a salir corriendo, los primeros compases de la celebración se produjeron sin apenas violencia, sin que las autoridades provisionales movilizaran a las policías ni al Ejército con órdenes de reprimir las concentraciones en las calles. No obstante, la tarde del 20 de febrero vio cómo la situación se desbordaba con consecuencias trágicas.
Para ese día estaba convocada una manifestación a favor de la amnistía. El júbilo por la victoria era palpable, pero también la voluntad de ocupar la calle y presionar a las autoridades para una rápida liberación de los presos. Sobre las ocho de la tarde se puso en marcha. Tras una vuelta por la plaza de Cataluña, los manifestantes se condujeron por la rambla de Canaletas. Ya en la calle del Carmen se unieron los representantes de los partidos coaligados, encabezándola. Se adentró después en las Ramblas, donde se produjo un pequeño incidente por una bandera separatista cuya exhibición era ilegal. No obstante, la marcha siguió sin problemas, entre numerosos cánticos de los diferentes himnos de cada grupo acompañados por las bandas de música que desfilaban. Poco después, cuando la cabecera llegó al llano de la Boquería surgió un problema. Allí se había desplegado «un cordón de guardias de Asalto al mando de un capitán y un teniente». Un diputado electo de la Esquerra, José Antonio Trabal, aseguró al oficial al mando que la manifestación estaba autorizada. El capitán le dijo que las órdenes que tenía eran las de vigilar el desarrollo de aquella, si bien respetándola y requiriendo a los manifestantes que retiraran las banderas «que pudieran ser consideradas subversivas».2
Trabal sabía de qué hablaba. En Barcelona, tras la temprana huida de las autoridades, se había nombrado un nuevo gobernador afín a la izquierda republicana, Juan Moles.3 Este, viendo que durante su toma de posesión la movilización de los simpatizantes de Esquerra había generado choques con los guardias, decidió que la Policía no podía ser un obstáculo para la movilización popular, con independencia de que estuviera vigente el estado de alarma.4 Trabal explicó a los manifestantes las órdenes que tenían los guardias de Asalto. Tras varios toques reglamentarios por parte de los guardias, algunas de las banderas conflictivas fueron retiradas. Al parecer, hubo un intento de agresión sobre Trabal protagonizado por individuos del grupo separatista Estat Català. La manifestación continuó entonces su recorrido hasta llegar a la plaza de la República, donde esperaban muchas más personas. Allí los congregados exigían a gritos que las autoridades, encabezadas por el nuevo gobernador, salieran a balcón y se comprometieran con sus demandas. Moles no lo hizo, alegando una afonía, pero su hijo, que era su secretario particular, aseguró a las masas que, de acuerdo con el discurso radiado de Azaña que acababa de conocerse, la amnistía era cosa de horas, en cuanto se reuniera la Diputación Permanente de las Cortes. Aunque algunos aplaudieron, se oyeron numerosos gritos de protesta, exigiendo la amnistía «hoy mismo». Trabal intervino entonces al ver que las protestas crecían, aunque no consiguió aplacar los ánimos más excitados. Los manifestantes gritaban a favor de una amnistía inmediata y cantaban La Internacional, La Marsellesa y Els Segadors. El nuevo alcalde de Barcelona, Carlos Pi Suñer, que lo era desde pocas horas antes, se vio forzado a salir y hablar desde el balcón porque la situación se estaba complicando. Mientras, una comisión de las Juventudes Socialistas entró en el edificio y exigió a Moles la amnistía sin esperar a la Diputación, a lo que el nuevo gobernador respondió diciendo que no se podía infringir la Constitución.5 Estaba claro que una parte de los simpatizantes del Frente Popular catalán no estaban en la calle sólo para celebrar la victoria. Es significativo que para esas horas se hubieran desplegado efectivos de la Policía alrededor de la cárcel Modelo, ante el rumor de que los manifestantes iban a dirigirse hacia allí para «reclamar la libertad de todos los presos».6
Puesto que ni el secretario de Moles, ni Trabal o Pi Suñer fueron capaces de desactivar la presión de los radicales congregados en la plaza, pero tampoco querían usar la fuerza para disolverlos, lo ocurrido a continuación no es extraño. Algunos grupos, unos setecientos según las crónicas más precisas, marcharon por las calles con sus insignias, banderas rojas y pancartas con dirección a la plaza de Urquinaona. Ya no se trataba de una mera celebración, sino de grupos de exaltados en actitud agresiva quebrantando a las claras las disposiciones legales en plena vigencia del estado de alarma. No en vano, enseguida se produjo un primer choque con los guardias de Asalto, aunque no tuvo consecuencias graves. Muy a sabiendas de lo que hacían, esto es, continuar con la presión y forzar la amnistía inmediata, estos grupos enfilaron la Vía Layetana, donde estaba la sede de la comisaría general.7
Sobre las nueve y media de la noche unos cuantos cientos de individuos, entre los que había tanto separatistas como socialistas y poumistas, se plantaron frente a la comisaría. Sabemos muy poco de qué pasó en ese momento porque la censura fue implacable y las crónicas fueron tachadas o suprimidas al llegar a ese punto. Lo que sí parece claro es que los concentrados se mantuvieron en actitud desafiante y se vivieron minutos de extrema tensión. Los responsables policiales que estaban en la comisaría tuvieron motivos para pensar que se podía producir un asalto: en medio de un enorme griterío amenazante se dieron los correspondientes avisos sonoros para que los concentrados se dispersaran. Como estos no respondieron favorablemente, los guardias que protegían el edificio iniciaron el desalojo. Algunas versiones apuntan a que antes se hicieron disparos desde algunos balcones, aunque esto dejó de ser relevante en el momento en que los guardias empezaron a dispersar a los concentrados haciendo uso de sus armas.
El comisario responsable declaró después que ningún guardia había disparado antes de que se dieran los avisos reglamentarios y que, por tanto, la responsabilidad de lo ocurrido no recaía en la fuerza pública.8 Al menos siete personas fueron atendidas con heridas de arma de fuego, además de numerosos contusos producidos durante la estampida iniciada con la acción policial. Uno de los heridos graves, un obrero afiliado al POUM de unos treinta años que había recibido un balazo en la cabeza, falleció al día siguiente. Su entierro se convirtió en una manifestación política en la que varios miles de socialistas y comunistas acompañaron al féretro «cubierto con una bandera roja».9
CIUDADES AGITADAS
Este trágico episodio frente a la comisaría de Vía Layetana pone de relieve uno de los dilemas del control del orden público en la España de los años treinta y, consiguientemente, de la primavera de 1936: la capacidad para responder eficazmente ante una movilización o concentración de ciudadanos con propósitos que desafiaban el Estado de derecho. Y ese «eficazmente» no significa sólo que se desplegaran los medios racionalmente menos costosos para afrontar el problema y evitar su expansión; también implica que esos medios hicieran posible una resolución proporcional al desafío encontrado, no causando más daño del que fuera estrictamente necesario.
En ese sentido, a tenor de lo ocurrido en Barcelona aquella tarde cabe sospechar que la capacidad de acción policial no había mejorado sustancialmente en los cincos años que duraba ya la República. Ante una concentración de unos cientos de individuos radicalizados y vociferantes, los guardias de Asalto, un nuevo cuerpo policial creado para modernizar y agilizar la respuesta de la fuerza pública, habrían respondido de forma pedestre: haciendo uso de sus armas de fuego para propiciar la dispersión de los concentrados. De nuevo se volvía a plantear uno de los problemas recurrentes heredados de épocas anteriores: cómo disolver a grupos de individuos en actitud hostil y amenazante sin recurrir a medios que provocaran muertos o heridos graves. No parecían haber cambiado demasiado las cosas: cinco años atrás, al poco de echar a andar la República, una carga realizada por la Guardia Civil en la localidad guipuzcoana de Pasajes había provocado más de dos decenas de víctimas, de las que al menos cuatro fallecieron. Como en la Barcelona del 20 de febrero de 1936, los agentes habían disparado aquella mañana del 28 de mayo de 1931 tras realizar los tres toques de atención preceptivos y comprobar que los manifestantes, unas mil personas, muchas de ellas armadas de «palos, escopetas y otras clases de armas improvisadas», no sólo no se detenían, sino que, tras el tercer toque, lanzaban «un furioso asalto» contra los agentes. El entonces ministro de la Gobernación, el republicano conservador Miguel Maura, había asumido la responsabilidad por lo ocurrido. Le constaba que los cenetistas que integraban esa marcha, protagonistas de «incidentes locales» en los días previos, se dirigían a San Sebastián con intención de «saquear tiendas y casas». La Guardia Civil tenía órdenes tajantes de no dejarlos pasar. Maura, no obstante, se lamentó en privado de no disponer de otra policía preparada para actuar en un caso como ese y sin causar víctimas graves.10
La primavera de 1936 no fue una excepción en cuanto a la existencia de víctimas provocadas por la Policía en las calles al disolver a grupos de manifestantes o al intervenir para impedir concentraciones ilegales y otro tipo de desórdenes como ataques a propiedades, violencia incendiaria, asaltos a edificios oficiales o choques entre grupos rivales. De hecho, ese tipo de episodios aparecieron de inmediato nada más cambiar el Gobierno el día 19 de febrero. Azaña tuvo que enfrentarse a algo que Portela, su antecesor, había tratado de esquivar por todos los medios, temeroso del coste político: la utilización intensiva de la Policía para evitar que la movilización de algunos radicales de izquierdas se llevara por delante la paz pública y los derechos de sus adversarios durante el recuento electoral. Pero el uso de la Policía tenía un coste difícil de asumir para un Gobierno de la izquierda republicana: la recogida de víctimas entre los simpatizantes del Frente Popular. Al fin y al cabo, si la gente «andaba suelta por las calles», como reconoció Azaña en privado al poco de volver a la presidencia del Consejo, el riesgo de que chocara con los agentes era elevado.11 Además, en muchos lugares, la inquina hacia esos agentes era evidente, al considerarlos el brazo ejecutor de la política represiva de las derechas en los años 1934 y 1935. Así, no pocos manifestantes podían estar claramente predispuestos a hacer caso omiso de las advertencias policiales en situaciones de tensión y no disolverse cuando se les pidiera. Los menos, incluso, podían buscar abiertamente el enfrentamiento con la fuerza pública.
En las jornadas inmediatamente posteriores al 19 de febrero el episodio de Vía Layetana no fue excepcional. Con las calles llenas de manifestantes y con muchos de ellos dispuestos a saltarse la ley para ocupar por la fuerza algunos edificios oficiales y cambiar a sus responsables, penetrar y destrozar sedes de los partidos derechistas o concentrarse en actitud desafiante alrededor de las cárceles para exigir la liberación inmediata de sus presos, no es extraño que se produjeran situaciones de extrema tensión con las fuerzas de Asalto y la Guardia Civil. Muchos gobernadores habían dimitido y el Gobierno, que necesitaba un tiempo para hacerse con el control de la situación, no deseaba empezar su mandato reprimiendo con dureza la movilización de sus propios votantes. Por eso, en bastantes sitios la acción violenta de los manifestantes se produjo bien ante la pasividad policial deliberada o, lo que es peor, ante una actuación policial que llegó tarde y, cuando lo hizo, se encontró con situaciones en las que ya no era nada fácil disolver a los grupos o aislar a los radicales sin ejercer una violencia mayor.12
De este modo, el nuevo Gobierno no pudo impedir que en esas primeras jornadas de su mandato se escenificara nuevamente uno de los problemas más sangrantes en materia de orden público en la España de los años treinta: cuando las fuerzas del orden recibían instrucciones de disolver concentraciones tumultuarias que amenazaban con derivar en actos violentos era difícil que lo hicieran sin causar como poco heridos graves. Y no era un problema exclusivo de la Guardia Civil, como pone de manifiesto la intervención de los guardias de Asalto en Vía Layetana. Otra muestra significativa se vivió ese mismo 20 de febrero en la ciudad de Murcia. Por la tarde se celebró una manifestación de simpatizantes del Frente Popular que portaban sus banderas partidistas y daban vítores variados. En principio se podría calificar como la típica expansión de júbilo por la victoria, pero eso es sólo una parte de la verdad. Varios grupos de manifestantes realizaron actos violentos graves, todos ellos dirigidos contra objetivos vinculados a la derecha murciana. Primero se produjo el asalto del local de Acción Popular, arrojando el mobiliario a la calle. Luego, sin presencia policial, otro grupo penetró en la imprenta del periódico cedista La Verdad, destrozando la maquinaria e incendiando varios pisos. A pesar de que acto seguido aparecieron los guardias y lograron disolver a los grupos, algunos extremistas de izquierdas consiguieron rehacerse. Primero asaltaron el local del Centro Tradicionalista y después destrozaron la sede del periódico Levante Agrario. Hasta ese momento los guardias de Asalto o no hicieron acto de presencia o llegaron tarde. Cuando por fin intervinieron las fuerzas, estas fueron de la Guardia Civil, que hizo varias descargas al aire para disolver a los grupos. Aun así, parece que no todos los disparos fueron de esa índole porque uno alcanzó a un vecino de veintitrés años, que ingresó en el hospital. La situación se desbordó de tal manera que a última hora de la noche se publicó el bando de guerra y el Ejército salió a las calles, sin que ya se produjeran más incidentes ni heridos. Sabemos que antes se había intentado incendiar una iglesia y que algunos dirigentes derechistas fueron perseguidos y tuvieron que huir con riesgo para su integridad física.13
El gobernador interino de Murcia aplicó una férrea censura que impidió conocer los detalles de lo ocurrido en esas horas de violencia. Sin embargo, otras fuentes revelan algunos aspectos importantes sobre la participación de las policías antes de la declaración del estado de guerra. El informe interno de la Guardia Civil denunció que los guardias de Asalto recibieron órdenes de no actuar, dando a entender que los agentes de la Benemérita pudieron salir por decisión de sus mandos y sin que mediara una orden de las autoridades.14 Fuera o no cierto, lo indudable es que la intervención de la Benemérita, pese a la actitud extremadamente violenta de algunos manifestantes, se pudo llevar a cabo sin causar gran número de víctimas. Esto, desde luego, supone una diferencia importante con el caso de los guardias de Asalto en Barcelona, si bien muestra igualmente que algunos contextos de acción policial eran sumamente complejos y tensos. No se trataba, ni mucho menos, de una simple manifestación pacífica en la que los guardias irrumpieran con sus armas y respondieran de forma desproporcionada.
Respecto de la mecha que habría encendido esa violencia incendiaria entre los radicales de la izquierda murciana, hay al menos dos versiones. Una sugiere que todo empezó por culpa de una provocación falangista, pero no hay testimonios que lo confirmen, salvo una breve información que apunta a un incidente frente a un bar regentado por derechistas en donde se produjo un choque.15 Otra versión, mejor informada porque se apoya en fuentes internas de la Policía, se refiere a un incidente previo que habría actuado como detonante: la violencia incendiaria en la capital habría sido la derivada de un choque en una barriada del extrarradio entre un grupo de unos mil izquierdistas y la Guardia Civil. Los primeros habían simulado el entierro simbólico de Gil-Robles. Al pasar delante de una iglesia se habían encontrado con varios números de la Guardia Civil, que habían salido expresamente por orden de uno de sus mandos para disolverlos. Los concentrados hicieron caso omiso del aviso de la Benemérita y prendieron fuego a la traca que contenía el ataúd que portaban. Al parecer, puesto que este iba lleno de clavos, la explosión los dispersó e hirió a un oficial de la Guardia Civil en una pierna. Finalmente, el resto de sus compañeros cargaron y disolvieron al grupo sin que se produjeran más heridos.16
El resto de las fuentes primarias disponibles no permiten confirmar esta última versión. Pero, siendo relevante, la cuestión del detonante no es decisiva. Lo que sí lo es y, además, se puede afirmar sin lugar a duda es que toda la violencia incendiaria en la capital no se habría producido si el gobernador portelista, en vez de huir, hubiese asumido la responsabilidad de desplegar a la Policía para asegurar la paz en las calles y los derechos de todos los participantes en las elecciones, incluidos los cedistas murcianos. Por consiguiente, en lo que aquí nos interesa, la relación entre violencia y fuerza pública, los sucesos de Murcia permiten dos reflexiones importantes. Primero, que no adoptar las precauciones previas para evitar una ocupación ilegal de la calle que pudiera ser aprovechada por grupos radicales para cometer excesos tenía un coste muy alto: las intervenciones policiales tardías tenían una probabilidad mayor de producir víctimas por armas de fuego, en tanto que los guardias, siguiendo el reglamento y no disponiendo de otros medios más eficaces, intervenían cuando la violencia ya había hecho acto de presencia y no bastaba con estrategias disuasorias. En esas circunstancias era fundamental la templanza y perspicacia de los mandos policiales responsables, pero eso introducía un margen de improvisación muy costoso. Y segundo, que el perfil de los individuos concentrados a los que se enfrentaban los guardias no fue, en muchos casos, el de ciudadanos pacíficos y moderados ocupando las calles para celebrar la victoria, sino el de grupos de extremistas desgajados del resto que actuaban con una determinación clara para causar un daño notable a las propiedades y las personas de sus adversarios políticos.
Y PUEBLOS EN EBULLICIÓN
Las situaciones de tensión con las que tuvieron que lidiar las fuerzas del orden nada más cambiar el Gobierno en Madrid no se redujeron a un problema de control de las manifestaciones en las grandes ciudades. En las primeras jornadas del nuevo equipo ministerial la violencia también hizo acto de presencia en localidades pequeñas y medianas, poniendo nuevamente de manifiesto las enormes dificultades que tenían las policías para usar la fuerza con proporcionalidad. Una de las situaciones más complicadas se vivió también el día 20 de febrero en Bollullos del Condado, en la provincia de Huelva. Allí un grupo numeroso de simpatizantes del Frente Popular se empeñó en realizar una manifestación para la que no tenían autorización. No era algo excepcional en esas horas, pero, a diferencia de otras localidades en las que las fuerzas del orden no fueron desplegadas para impedir las manifestaciones, en Bollullos sí ocurrió. Así, cuando los manifestantes estaban en la calle se encontraron con un destacamento de la Guardia Civil con órdenes de disolverlos. Los agentes, que obviamente no tenían medios antidisturbios modernos, se ajustaron al reglamento y dieron los toques pertinentes. Lejos de ser obedecidos, se encontraron con que algunos concentrados respondían violentamente. Según alguna fuente, pudieron realizarse disparos contra los agentes. Acto seguido los guardias utilizaron sus fusiles y el resultado fue realmente trágico: varios heridos graves, de los que fallecieron dos paisanos.17
Aquel episodio, de una gravedad extrema, volvió a poner de manifiesto que un cuerpo de vigilancia con armas de fuego y disciplina militar no era, ni de lejos, la mejor opción para disolver una manifestación política, por muy ilegal e intimidatoria que fuera. Está claro que todavía en febrero de 1936 la República no había logrado desarrollar los medios policiales adecuados para hacer frente a situaciones de extrema tensión en las calles. Pero eso no puede impedir, asimismo, comprobar que lo de Bollullos, como algunos otros casos de la primavera, debe ser explicado en su contexto y advirtiendo, como hacía la nota explicativa que le llegó por conducto interno al ministro de la Gobernación, que los manifestantes que desafiaban el orden y se enfrentaban a los guardias estaban predispuestos a la violencia. En ese sentido, no es solo que las autoridades republicanas tuvieran el problema de una Guardia Civil sin los medios modernos ni una cultura policial proclive a la proporcionalidad de la respuesta, es que una parte de los activistas políticos que se echaban a las calles buscaban abiertamente el choque físico con las fuerzas del orden, a las que, en muchos casos, veían como el brazo armado de las derechas y los patronos.
Así, algo similar a lo de Bollullos se repitió en otras localidades pequeñas en esas tensas jornadas de celebración de la victoria y de reivindicación del programa del Frente Popular en las calles. Si no hubo choques graves con los agentes de forma generalizada fue, en parte, porque las fuerzas del orden no fueron desplegadas por doquier para impedir esas manifestaciones, por muy ilegales que fueran. No obstante, allí donde los guardias hicieron acto de presencia, la situación se pudo complicar de la misma manera que en Bollullos. Eso pasó, por ejemplo, en Píñar, en la provincia de Granada, cuando el día 22 de febrero unos trescientos vecinos se plantaron en las calles y desafiaron a los guardias civiles que les pedían que se disolvieran. La mecha la prendió un paisano al agredir a un guardia, lo que, como en el caso de Bollullos, precipitó la respuesta armada de sus compañeros, recogiéndose varios heridos, de los cuales uno terminaría falleciendo.18
Algo parecido sucedió el día 23 en Pechina, un pueblo de Almería, aun cuando en este caso tuvo una mayor repercusión porque las izquierdas culparon a la Guardia Civil de lo ocurrido y además hubo una agresión mortal posterior como venganza. Unos doscientos vecinos desfilaron por el pueblo a modo de carnaval, simulando el entierro de un conocido político derechista de la localidad. Todo indica que algunos paisanos de derechas se quejaron de lo ocurrido en el cuartel de la Guardia Civil, exigiendo que no se permitiera la burla. Ciertamente, los guardias no salieron en un primer momento para disolver al grupo. Esto puede ser interpretado como pasividad deliberada ante una concentración ilegal, en pleno estado de alarma, pero ocurrió lo mismo que en otros sitios: la guardia permaneció acuartelada y las autoridades locales se mostraron permisivas. Un criterio de prudencia que parece razonable teniendo en cuenta que se trataba simplemente de una mascarada, por muy subliminal que fuera la violencia al simular el entierro de alguien. El problema surgió cuando, ya caldeado el ambiente por la protesta de los vecinos conservadores, el grupo desfiló delante del cuartel por segunda vez y el comandante del puesto se decidió a actuar para impedir que continuara la manifestación. En ese momento, como en Bollullos o en Píñar, los guardias se encontraron con la resistencia de algunos izquierdistas. Todo indica, aunque la información gubernativa es ambigua y la de otras fuentes es parcial, que algunos manifestantes pudieron reaccionar violentamente. Algunos medios apuntan a que se intentó un asalto al cuartel, pero es imposible confirmarlo. Lo que sí parece seguro es que sonó algún disparo en pleno momento de tensión entre los guardias y los concentrados, y acto seguido los primeros cargaron utilizando sus armas. Terminado el fuego, yacía muerto en el suelo con varios balazos un socialista local. Según algunas fuentes de prensa, portaba un revólver, aunque este extremo no lo confirma la documentación de Gobernación. Lo peor fue que esos hechos condujeron a una venganza minutos más tarde, cuando un socialista disparó contra un industrial de la localidad, según algunas fuentes vinculado a Falange, y lo mató.19
Entre el 17 de febrero y el 1 de marzo hubo 208 víctimas por violencia política. Algo menos de la mitad, unas noventa –incluidos veinticinco muertos– lo fueron en las tres decenas de actos en los que tuvo que intervenir la fuerza pública. Que, en tan pocas jornadas, apenas cuatro días, hubiera tantas víctimas por enfrentamientos con los agentes resulta sintomático. Refleja uno de los problemas recurrentes en la España republicana: la alta probabilidad de que la acción policial terminara con víctimas cuando la fuerza pública recibía la orden de disolver concentraciones o manifestaciones no autorizadas. Y no sólo porque los guardias no estuvieran entrenados para actuar con la lógica y la templanza de un agente antidisturbios moderno. Si, por un lado, la Policía tenía el problema de que su reglamento les conducía a usar sus armas después de dar los debidos toques de atención, por otro, entre los manifestantes abundaban los grupos de radicales que portaban algún tipo de arma y que no iban a dudar en usarla si la situación se ponía tensa. A eso se sumaba, además, que otros grupos ajenos a la manifestación, normalmente de individuos de significación partidista diferente, podían llevar a cabo actos de sabotaje y desencadenar la violencia, por ejemplo, haciendo algún disparo contra los manifestantes en un momento de tensión durante el choque con la Policía.
ENFOQUES VIEJOS EN MOLDES NUEVOS
En los últimos años algunos historiadores han tratado de plantear el problema de la acción policial en la España republicana desde nuevas perspectivas. Han buscado distanciarse de lo que consideran viejos relatos de una historia política de corte institucional. Señalan que, en estos relatos, bien por inercias antiguas o bien por influencia del enfoque weberiano del Estado como monopolio legítimo de la violencia, se contemplaba la movilización social y la respuesta de la Policía desde la óptica de un problema de orden público y cumplimiento de las leyes. Para ellos, este último concepto, el de orden público, se ha utilizado siempre en un sentido tradicional, con connotaciones conservadoras, considerando así que cualquier forma de movilización o protesta de los ciudadanos en las calles era algo intrínsecamente negativo o violento, que suponía un desafío para la paz pública.20
Estos nuevos análisis han recurrido a herramientas propuestas por la sociología histórica anglosajona. Con ellas han tratado de invertir el planteamiento del siguiente modo: lo que tradicionalmente se consideraba un problema de orden público –manifestantes, huelguistas o radicales violentos frente a policías tratando de hacer respetar el orden y las leyes– debe ser visto como una forma de movilización ciudadana en un contexto de expansión de los derechos y construcción de la vida democrática. Nuevos grupos de individuos que habían sido excluidos de la participación por los regímenes liberales alzaban ahora su voz y se movilizaban. Así, en plena construcción de la democracia, tanto en la España republicana como en la Alemania de Weimar, la Francia de entreguerras o el Reino Unido de Jorge V, la presencia de los ciudadanos en las calles no puede ser analizada bajo el prejuicio de representar una amenaza para el orden y la legalidad. Porque eso simplifica demasiado y mantiene vigente una óptica conservadora y represiva sobre el papel de la movilización social; un punto de vista en el que el Estado es garante de una clase liberal y propietaria acostumbrada a despreciar la democracia y parapetarse en las leyes para impedir cualquier reforma social ambiciosa. Por el contrario, habría que tener en cuenta que en esos años se estaba viviendo una nueva forma de exteriorizar la participación y ejercer derechos por parte de una ciudadanía democrática en proceso de construcción. Así, lejos de considerar que los manifestantes desafiaban el orden, habría que plantear su acción como una forma legítima de reivindicar derechos mediante diversas formas de protesta y presión pública. Puede que algunos de esos ciudadanos se comportaran violentamente, pero en la mayoría de los casos la violencia no aparecía por culpa de ellos, sino por la forma represiva y autoritaria en que las autoridades estatales y los mandos policiales a sus órdenes respondían a esas movilizaciones. En definitiva, el problema de la violencia policial sería una derivada de un Estado represor que no habría sabido canalizar pacíficamente la construcción de una ciudadanía democrática.21
Desde este nuevo punto de vista, durante la Segunda República se habrían hecho progresos indudables gracias a las reformas policiales, militares y judiciales aprobadas entre 1931 y 1933 por los gobiernos de izquierdas. Por ejemplo, reduciendo el peso de la jurisdicción militar, que suponía juzgar cualquier choque con la Guardia Civil como un atentado contra una autoridad militar y llevaba a los implicados ante un tribunal militar.22 No obstante, pese a esos progresos, la mentalidad de las autoridades republicanas siguió anclada en las lógicas de represión y por eso, cada vez que se producía una movilización en las calles, se respondía policialmente, siguiendo una «concepción ordenancista del orden público». Esto se traducía en una gestión policial que actuaba como una apisonadora de los derechos, lanzando sobre los ciudadanos que salían a las calles «todo el peso de la ley».23 En ese sentido, tras la victoria del Frente Popular no habrían cambiado las tornas radicalmente: los nuevos gobernantes, aun cuando pertenecían a la izquierda republicana, tuvieron serios problemas para controlar las manifestaciones y concentraciones en las calles sin que las policías recurrieran a respuestas drásticas y de consecuencias trágicas.24
En el haber de estas propuestas renovadoras está el mérito de haber impulsado el estudio de la violencia política entrelazando dos realidades que no pueden ser separadas: de un lado, las autoridades y su forma de afrontar los desafíos de la movilización en un contexto de aumento de la participación democrática; de otro, la presencia de individuos organizados y movilizados para manifestar sus reivindicaciones en las calles. Sin embargo, ese mérito se queda realmente en poco si se tienen en cuenta los costes que ha impuesto un enfoque de la violencia y el orden público en el que, siguiendo las modas anglosajonas surgidas tras las movilizaciones de 1968, se idealiza la llamada «protesta». Esta es considerada ahora como una expresión natural de la participación democrática activa, incluso aunque fuera acompañada de violencia. De este modo, se minusvalora la responsabilidad de los individuos concretos que se implicaban en las manifestaciones o concentraciones, dejando de lado deliberadamente el análisis de los propósitos ideológicos antidemocráticos que escondían muchas movilizaciones. La «protesta», aunque acompañada de violencia verbal o física contra las autoridades gubernativas y las policías, se eleva al altar de la construcción de ciudadanía democrática. Peor aún, estos enfoques desprecian la relevancia de la seguridad jurídica –que las autoridades estaban obligadas a defender si querían asegurar el pluralismo– como factor primordial para entender cualquier política pública de seguridad en un marco de democracia no monopolística. De hecho, parecen dar por buena la conclusión de que un demócrata sólo era tal si se movilizaba para desafiar el orden institucional en las calles. Se asume así plenamente el discurso de las izquierdas antiliberales en los años treinta, aunque no se reconozca de forma explícita: la seguridad jurídica es un mero pretexto conservador para monopolizar el Estado e impedir grandes cambios en la estructura social y de la propiedad. Consiguientemente, si las autoridades empleaban las policías para desactivar la movilización popular no hacían otra cosa que imponer políticas de orden represivas al servicio de las elites tradicionales.
Si toda «protesta» era una forma de construcción de ciudadanía democrática, habría que preguntarse qué tipo de democracia buscaban aquellos que hacían que las concentraciones o manifestaciones derivaran en graves coacciones sobre los adversarios, violencias deliberadas contra las propiedades o las instituciones o, simplemente, buscaban abiertamente el enfrentamiento con la fuerza pública para poner contra las cuerdas a las instituciones y forzarlas a tomar determinadas decisiones.
Los casos expuestos más arriba señalan algunos datos relevantes para poner en contexto el problema del orden público y la acción policial y no caer en grotescas manipulaciones sobre el complejo proceso de maduración de una ciudadanía democrática. En primer lugar, sólo una descripción lo más detallada posible de los hechos puede permitir un balance ajustado de las acciones policiales y de la responsabilidad de unos y otros, tanto manifestantes como policías. Cuando esa descripción no sea posible, lo mejor es aplicar la prudencia en los juicios y no dar por hecho que las fuerzas del orden tenían una especie de tendencia innata a extralimitarse y un odio genético hacia los manifestantes. Lo del día 20 de febrero en Barcelona o lo ocurrido en Pechina el 23, o tantos otros episodios que se analizan más adelante, confirman la extrema dificultad a la que se enfrentan los historiadores para conocer detalles trascendentales de los sucesos, especialmente cuando la censura que conllevaba el estado de alarma era aplicada rigurosamente por la autoridad de turno. Que los guardias de Asalto disolvieran a los concentrados frente a la comisaria barcelonesa haciendo disparos, o que la Guardia Civil hiciera lo propio con sus paisanos en la localidad almeriense, puede parecer totalmente desproporcionado. Pero, esto, para empezar, lo es desde una perspectiva actual, en la que estamos acostumbrados a que las policías se han dotado de medios y estrategias de respuesta en las que no se utilizan, ni siquiera en situaciones de mucha tensión, las armas de fuego. Y en la que los manifestantes, aun cuando puedan usar objetos contundentes capaces de causar mucho daño a los agentes antidisturbios, no suelen portar armas blancas ni de fuego y no buscan, por tanto, causar un daño extremo a los policías. Es decir, la «domesticación» y la pacificación experimentadas por las sociedades europeas de posguerra, tras la durísima experiencia de los totalitarismos fascistas y comunistas, ha dado sus frutos y facilitado un enfoque de intervención policial compatible con la garantía de los derechos de todos los ciudadanos.25
Sin embargo, esa no era la situación de la España de entreguerras ni la de Barcelona, Murcia, Bollullos, Píñar o Pechina en los últimos días de febrero de 1936. Sabemos que los concentrados frente a la comisaría barcelonesa no eran simples ciudadanos pacíficos celebrando una victoria, sino unos cuantos radicales que se habían negado a disolverse tras una manifestación previa más amplia y habían ido buscando deliberadamente el enfrentamiento con la fuerza pública. Sabemos también que cuando se colocaron en actitud desafiante frente a la comisaría, los que estaban dentro del edificio, teniendo en cuenta los antecedentes de octubre de 1934, tenían motivos para sospechar que se podría producir un asalto. Sabemos, asimismo, que los concentrados no sólo hicieron caso omiso de las advertencias sonoras y reglamentarias de los guardias de Asalto para que se disolvieran, sino que siguieron gritando y amenazando desde el exterior. Obviamente, nada de eso significa que tengamos que considerar el uso de armas de fuego como la única salida. Faltaría, además, poder confirmar si sonaron algunos disparos provocadores antes de que los guardias procedieran a la carga armada. Con todo, lo relevante es entender que el análisis de esa y otras circunstancias similares muestra, cuanto menos, que el estudio de los choques de las policías con los manifestantes en la España de 1936 exige mucha prudencia para no caer en tópicos, prejuicios o lugares comunes difundidos por la publicística antiliberal. Es necesario, además, un esfuerzo de recopilación de información que no siempre es posible; tanto para no caer en una demonización exagerada de las fuerzas del orden como para no despachar sin más a todos los manifestantes o concentrados como radicales violentos dispuestos a subvertir el orden.
En segundo lugar, lo ocurrido frente a la comisaría barcelonesa o en las calles de la localidad almeriense de Pechina el día 20 muestra también algo de extraordinaria importancia para analizar el papel de la fuerza pública, sus mandos y las autoridades a las que se debían: es necesario conocer lo mejor posible las circunstancias previas a cualquier intervención policial para calibrar en qué medida el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes fue responsable de la cosecha de víctimas de la violencia política en la primavera de 1936. Algunos historiadores han seguido el camino fácil: han sumado todos los episodios en los que hubo víctimas durante la intervención de las fuerzas de Asalto o la Guardia Civil y, una vez calculado el porcentaje respecto del total, han concluido que el Estado, a través de sus policías, fue el culpable de buena parte de las víctimas por violencia política en ese período.26 Lo difícil, sin embargo, es intentar desentrañar las circunstancias en las que se desarrollaron esos episodios, distinguir si las víctimas habidas durante los mismos se debieron realmente a la intervención policial y medir, hasta donde sea posible, si esa intervención fue o no reactiva y en qué medida, teniendo en cuenta las normas vigentes, los medios disponibles, la cultura policial de la época y la actitud y el armamento de los manifestantes fue más o menos proporcionada y ajustada al derecho vigente.
LA GUARDIA CIVIL EN EL PUNTO DE MIRA
Los dos cuerpos policiales más importantes de que dispusieron las autoridades republicanas durante la primavera de 1936 fueron la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Ambos suministraban los agentes necesarios para hacer frente a las diversas amenazas al orden público. Había también agentes municipales a disposición de los alcaldes, pero a diferencia de los guardias civiles o los de Asalto, aquellos no eran una Policía profesional sino individuos contratados por los consistorios, que estaban al albur de los cambios políticos en las alcaldías y que se comportaban, a menudo, como una policía local de partido.
La Guardia Civil era un instituto de naturaleza y disciplina militar que había sido creado en el siglo XIX. Para muchos se trataba de un cuerpo muy vinculado a la Monarquía y a la defensa de la propiedad, por lo que las expectativas de que la República lo disolviera o reformara radicalmente habían sido constantes desde el inicio mismo del régimen republicano. Sin embargo, la Guardia Civil había sido decisiva para, con su pasividad, hacer posible la caída de Alfonso XIII en las jornadas del 13 y 14 de abril de 1931. Eso jugó a su favor para desactivar parcialmente la asociación entre el instituto y la Corona. Además, los republicanos sabían que no podían improvisar de la noche a la mañana una nueva policía y que, como enseguida comprobarían en mayo de 1931 –con la oleada de violencia anticlerical que se vivió en varias ciudades– y los meses siguientes, la República no podía quedar indefensa. Era necesaria una policía a la que recurrir para frenar la ofensiva de los grupos extremistas que, como los comunistas, los anarquistas, los carlistas o los monárquicos tradicionalistas no iban de farol en sus diatribas violentas contra el nuevo régimen y en la defensa de sus postulados antidemocráticos. Por otro lado, con todos los inconvenientes de un instituto militar habituado a una cultura policial tradicional, la Guardia Civil, como enseguida constatarían los primeros gobiernos republicanos, era también un cuerpo disciplinado que cumplía fielmente las órdenes de sus superiores, algo que era muy valioso para cualquier autoridad civil novata en la lucha contra la subversión y la radicalización política.27
En todo caso, la Guardia Civil siempre fue vista por una parte importante de los republicanos y especialmente por los partidos de la izquierda obrera con total recelo, por lo que desde el principio abundaron las peticiones para su disolución. Como reconoció Azaña, el odio y el amor por ese cuerpo estaba repartido entre la opinión pública. Mientras «la clase obrera» se distinguía por su inquina contra la Benemérita, otra «mucha gente» la consideraba «como sustentadora única del orden social».28 Con la llegada de la República esas posiciones se agudizaron. El paso del tiempo, y especialmente el protagonismo de la Guardia Civil en la lucha contra los revolucionarios en octubre de 1934, hizo que el rechazo a los agentes se consolidara entre los simpatizantes de la izquierda obrera. Ya durante la campaña electoral de 1936 los comunistas reclamaron abiertamente la disolución de la Guardia Civil y, aunque el ala prietista de los socialistas desmintió que esa reivindicación fuera una demanda irrenunciable, exigieron que al menos se entregaran los puestos de mando a «personas de confianza».29 Por su parte, la izquierda republicana también había desconfiado desde el principio de la Guardia Civil, a la que acusaban de haber «servido mucho y bien a la antigua política y sus caciques». Azaña, autor de estas palabras, consideraba, además, que en los pueblos pequeños el «jefe del puesto» se comportaba como «un reyezuelo» y que se podían considerar como «incontables» las «vejaciones» sufridas por muchos paisanos a manos de los guardias civiles.30
No obstante, si bien Azaña y otros líderes republicanos consideraban que la Guardia Civil hacía muchas veces «un uso injustificado de su fuerza», es significativo que, en los primeros años de la República, aun contando con un clima político muy favorable, no se plantearan seriamente disolver el cuerpo ni emprendieran una reforma radical del mismo. Entre otras, una buena razón para actuar así era que, como le dijo el socialista Julián Besteiro a Azaña, la Guardia Civil era «una máquina admirable» y ellos no se podían permitir el lujo de disolverla, dadas las amenazas para la defensa de la República con que se encontraron.31 «La Guardia Civil tiene una dolorosa y trágica historia que levanta en la masa popular tempestades de cólera», escribió el dirigente de la UGT Manuel Cordero poco después del grave episodio de Arnedo, a comienzos de 1932, en el que los disparos de los agentes de la Benemérita habían sembrado de muerte ese pueblo riojano. Sin embargo, añadía, el problema no era el Instituto «en sí», sino que los gobiernos de la Monarquía lo habían «hecho actuar servilmente en defensa del caciquismo». Así, la clase obrera no podía perder de vista que el problema no eran los guardias civiles, sino el capitalismo.32
Aunque no se plantearan disolverla, desde los primeros compases de la República quedó claro que las nuevas autoridades tenían un problema cuando enviaban a la Guardia Civil a contener o reprimir manifestaciones o concentraciones ilegales. La irrupción de la democracia significaba también una amplia movilización de diversos sectores sociales, con numerosas y no siempre pacíficas reivindicaciones. Lejos de encontrarse con una sociedad desmovilizada y confiada, dispuesta a esperar pacientemente que se cumplieran las promesas de cambio y modernización radical prometida por los fundadores del régimen, las autoridades comprobaron de inmediato que muchos grupos estaban dispuestos a traspasar los límites del imperio de la ley para plantear reivindicaciones o exigir cambios rápidos que chocaban con los derechos de otros ciudadanos. Y en determinadas situaciones, frente a grupos especialmente violentos, cuando enviaban a la Guardia Civil el coste era políticamente muy elevado. El primer ministro de la Gobernación, Maura, aseguraba haber comprendido de inmediato que era necesario disponer de otra policía preparada para contener a los manifestantes violentos sin que se produjeran víctimas graves. De hecho, fue a raíz del citado suceso de Pasajes, en mayo de 1931, cuando Maura entendió que había que «acelerar la formación de la Guardia de Asalto».33
Así pues, además de la Guardia Civil, la República contó desde su primer año de vida con un nuevo cuerpo policial, si bien no fue hasta 1932-1933 cuando sus efectivos crecieron lo suficiente para que su movilización pudiera ser eficaz por casi todo el territorio nacional. La idea inicial era que los guardias de Asalto pudieran, como dijo Maura, disolver manifestaciones violentas «sin necesidad de disparar un tiro», utilizando «porras» y, en casos excepcionales, «pistolas de corto alcance».34 De este modo, los guardias de Asalto nacieron para convertirse en la Policía que, especialmente en las ciudades, se adaptara «a las luchas callejeras» y realizara, sobre todo, una «labor preventiva». Los republicanos eran conscientes de que el reglamento de la Guardia Civil, al permitir el uso de armas de largo alcance después de los tres toques reglamentarios, era un lastre para disolver manifestaciones o concentraciones sin necesidad de provocar «una carnicería entre las filas de los revoltosos». Hacía falta una Policía con técnicas modernas para reprimir los «tumultos callejeros». Y así se puso en marcha la Guardia de Asalto, también con una fuerte disciplina interna, organizada con criterios de unidades militares (compañías de unos 150 hombres, con un capitán al frente y divididas en secciones, compuestas a su vez por dos o tres pelotones) y formada por individuos de gran estatura y corpulencia que, bien preparados físicamente, constituyeran una «fuerza ágil» y bien «entrenada».35 Se la dotó, además, de medios de transporte modernos para conseguir que gozaran de una movilidad mucho mayor que la Guardia Civil.
Mientras, esta última se mantenía como el brazo fundamental de las autoridades gubernativas para hacer frente a los desórdenes y la delincuencia en los pueblos y el campo. No obstante, no todo fueron luces por lo que respecta a los guardias de Asalto, pues los nuevos oficiales procedían del Ejército, lo que, aunque pueda parecer una ventaja, conllevaba ciertos rasgos de la cultura castrense que, como se vería en algunas intervenciones de esa nueva Policía, no eran los más adecuados para conseguir que los guardias mantuvieran la calma en situaciones de mucha tensión durante las huelgas o manifestaciones violentas. El mando de los guardias de Asalto se confió en un principio a un militar, el teniente coronel Agustín Muñoz Grandes y, en la práctica, el funcionamiento castrense y disciplinado del nuevo cuerpo no se diferenció tanto de la Benemérita.36 Por otro lado, puesto que se trataba de una Policía republicana, nacida con el nuevo régimen y dependiente del Ministerio de la Gobernación, el sesgo partidista hizo su aparición en la selección de no pocos candidatos al cuerpo y eso facilitó, como se vería en octubre de 1934, una infiltración del radicalismo izquierdista entre algunos oficiales y unidades. Como explicó Santiago Casares Quiroga cuando era titular de la Gobernación en el Ejecutivo de Azaña y, por tanto, el principal responsable de la implantación y el crecimiento de los guardias de Asalto en 1932, el hecho de disponer de una nueva Policía que actuara de forma «infinitamente menos dura y cruenta» era también «un paso en sentido izquierdista».37
LA LEGALIDAD CONDICIONA
Como en otras partes de Europa, con la competencia democrática y el pluralismo llegó también una amplia movilización social y una ocupación recurrente de las calles para manifestar reivindicaciones y presionar a los poderes públicos. Para las autoridades republicanas uno de los grandes desafíos fue, desde sus inicios, el control policial de las aglomeraciones de individuos, especialmente cuando se desarrollaban fuera de los cauces legales y había en ellas grupos de radicales armados. No debe pasarse por alto que la sociedad española de 1936 estaba infinitamente más armada que la actual, donde no era raro que los extremistas de los grupos juveniles de los partidos llevaran pistolas o que muchos paisanos de las localidades pequeñas dispusieran de una escopeta de caza. Y, sobre todo, era una sociedad en la que las armas blancas estaban presentes por doquier y se usaban con extrema facilidad en cuanto se desencadenaba alguna reyerta, especialmente si esas colisiones venían precedidas de un consumo elevado de alcohol, lo que también era bastante habitual. Obviamente, para las policías, incluso para los Asalto con sus nuevas dotaciones y propósitos, era un reto formidable intermediar en esos sucesos sin apreciar riesgo para sus vidas y sin provocar, a su vez, nuevas víctimas.
Así, uno de los problemas recurrentes para las policías en la primavera de 1936 fue la presencia de individuos armados por todas partes. Raro fue el conflicto al que acudieran los agentes en el que no hubiera aparecido antes un arma. Las autoridades fueron muy conscientes de ese problema. Desde muy temprano, nada más llegar Azaña al Gobierno en febrero, se afanaron en desarmar a la población. Los ministros de la Gobernación anteriores también habían experimentado el mismo problema y habían tenido escaso éxito. Ahora el Gobierno de la izquierda republicana anuló los miles de licencias de armas cortas y largas de cañón y obligó a sus dueños a entregarlas en los cuarteles.38 No sólo les preocupaba que la sociedad estuviera armada, sino que pensaban que los gobiernos del bienio previo habían armado a los patronos y a los derechistas, dejando indefensas a las izquierdas. La orden permitía, así, que las autoridades locales y provinciales ordenaran registros de las sedes y domicilios de los derechistas, así como cacheos en las calles, en busca de armas, algo que, de localizarse alguna, suponía a su vez la posibilidad de detener y procesar a los implicados derechistas por tenencia ilícita de las mismas. Lo que las autoridades no admitían, pero se vería por todas partes en la primavera, es que los socialistas, comunistas y anarquistas disponían también de numerosas armas, muchas de las cuales habían permanecido escondidas tras el fracaso de la revolución de 1934.
En ese contexto, la Guardia Civil tenía un serio problema: su propio reglamento, combinado con los medios de que disponían los guardias. En principio, el ya muy antiguo reglamento de la Benemérita especificaba que las actuaciones de los guardias se atendrían a las instrucciones del jefe de la fuerza y este procedería del siguiente modo:
1º. Se valdrá del medio que le dicte la prudencia para persuadir a los perturbadores de que se dispersen y no continuar alterando el orden.
2º. Cuando este medio sea ineficaz, les intimará el uso de la fuerza.
3º. Si a pesar de la intimación persisten los amotinados en la misma desobediencia, restablecerá a viva fuerza la tranquilidad y el imperio de la ley.39
Por consiguiente, contra lo que suele suponerse en no pocos libros de historia, desde su fundación la Guardia Civil estaba obligada a «persuadir» y a graduar el uso de la fuerza, de tal manera que esta fuera el resultado de una persistente desobediencia por parte de los individuos a los que se requería para disolverse o deponer en su actitud. Esto significaba, obviamente, que la moderación y perspicacia con que actuaran los agentes dependía, en buena medida, de la inteligencia, prudencia y experiencia de quien les comandaba. No obstante, ese mismo reglamento dejaba bien claro que si los ciudadanos que provocaban la intervención de la Benemérita hacían «uso de cualquier medio violento durante las primeras intimaciones», entonces los guardias podían emplear «también la fuerza desde luego sin preceder intimaciones o advertencias».40
Pero el reglamento interno de la Guardia Civil quedaba subordinado a lo recogido en la Ley de Orden Público (LOP), que se refería específicamente al comportamiento que debía tener la fuerza pública, guardias de Asalto incluidos, cuando se encontrara ante manifestaciones o concentraciones. Este es un aspecto crucial que, sorprendentemente, muchos historiadores han pasado por alto, como si no fuera relevante conocer el marco legislativo en el que se desenvolvía la intervención policial y las órdenes de los gobernadores civiles. Una norma, además, que fue aprobada durante el primer bienio, en el verano de 1933, por un Parlamento controlado por la izquierda republicana y los socialistas, es decir, enmarcado en un concepto de orden público supuestamente reformista, que las izquierdas reconocían como propio y que luego, en la primavera de 1936, salvo por una pequeña modificación, fue en el que se desenvolvió la respuesta gubernativa y policial al aumento de la violencia política.
La LOP vinculaba «el orden público» con «el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales definidos en la Constitución». Es decir, circunscribía el concepto a una doble vertiente, una interrelación entre el ejercicio de los derechos y el funcionamiento institucional. Por eso, a las autoridades les atribuía la decisiva obligación de «asegurar las condiciones necesarias para que ninguna acción externa perturbe la función de aquellas instituciones y para que tales derechos se ejerciten normalmente». Y, quizás por eso mismo, porque autoridades, instituciones y derechos eran concebidos como parte de un mismo paquete que, aunque no se dijera, debía garantizar el pluralismo para que la democracia fuera realmente efectiva, el legislador, en este caso las izquierdas, se molestaron en precisar lo que consideraban «actos contra el orden público». Entre otros, estaban tres que tendrían una especial importancia en la primavera de 1936: aquellos en los que se empleara «pública coacción, amenaza o fuerza»; los que se dirigieran a «perturbar el funcionamiento de las instituciones del Estado»; o, de forma más amplia, los «que alteren la paz pública».41
Para valorar la intervención policial y las órdenes de las autoridades en aquellos meses hay que tener muy presente lo que de forma meridianamente clara señalaba el artículo 10 de la LOP:
Las agrupaciones de personas que públicamente se produzcan con armas u otros medios de acción violenta serán disueltas por la fuerza pública en cuanto no obedezcan al primer toque de atención que se dé para ello.42
Es decir, que una vez que los concentrados utilizaran alguna forma de violencia, que no necesariamente tenía que ser con armas de fuego, los guardias debían realizar una advertencia y si los primeros persistían, disolverlos. Pero, además, el artículo añadía algo que algunos analistas deberían haber leído antes de ponerse a elucubrar sobre la supuesta cultura represiva de las autoridades republicanas:
No se requerirá tal intimación cuando los manifestantes hicieren actos de agresión contra la fuerza pública. No cabrá, sin embargo, hacer fuego sin que preceda otro toque de atención, salvo el caso en que los perturbadores disparasen contra la fuerza.
Por consiguiente, de acuerdo con la normativa vigente durante toda la primavera de 1936, tanto la Guardia Civil como la Guardia de Asalto tenían la obligación de hacer un acto de «intimación» antes de proceder a disolver a manifestantes que se comportaban violentamente, lo que incluía amenazar a los guardias o mostrar intención de asaltar un edificio. Pero ese acto no era necesario si los guardias eran agredidos previamente.
Junto a lo anterior, y no menos importante, el citado artículo dejaba claro que, si los agentes tenían que hacer fuego para repeler una agresión previa, para que se considerara legal debía ir precedido de «otro toque de atención», salvo que fueran tiroteados de antemano. Como se verá, el problema del análisis de los episodios concretos es que, en muchos casos, es difícil saber con certeza si los guardias llegaron a dar ese toque antes de responder a una agresión o si se realizaron disparos contra los agentes antes de que estos usaran sus armas. Ciertamente, cuesta imaginar que, en una concentración con mucha tensión y con unos cuantos guardias frente a los manifestantes, una vez sonara un disparo o un concentrado esgrimiera un arma, los guardias tuvieran la templanza y el tiempo suficiente para dar un toque de atención antes de responder. Algunos casos que se relatan más adelante, en los que se ve el riesgo para la vida de los agentes en algunas colisiones, confirman esta percepción. Claro está, además, que esa circunstancia podía ser aprovechada por provocadores, es decir, individuos ajenos a la manifestación que desde un balcón o una calle cercana disparaban, generando confusión y obligando a los guardias a responder con sus armas, con la consiguiente generación de víctimas. En estos casos, también es muy difícil saber si ese primer disparo que justificaba la intervención policial partía o no de los manifestantes.
Por otro lado, la misma LOP advertía contra la posible arbitrariedad de los mandos policiales, estableciendo un castigo para las conductas incorrectas. El artículo 10 señalaba que, cuando los agentes o las autoridades realizaran una alegación «inexacta» respecto de «la agresión inicial de las agrupaciones de personas o manifestantes», se enfrentarían a una posible «destitución de los Agentes o Autoridades que de tal suerte tratasen de eludir su responsabilidad, sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los Tribunales». Estaba claro, por tanto, que el legislador sabía que, al justificar una carga violenta en una «agresión» previa, estaba abriendo la puerta a una posible intervención sin causa bien justificada, en la que se pretextara algo que realmente no hubiera ocurrido.
Además, para contextualizar debidamente las acciones policiales entre febrero y julio de 1936 debe prestarse atención al artículo 11 de la LOP. Porque se refiere a la gestión de las manifestaciones no autorizadas, que en ese periodo fueron la inmensa mayoría. El legislador de izquierdas también quiso ser diáfano en este asunto, señalando que toda manifestación que careciera «de la competente autorización, será disuelta por la fuerza pública, si se niega a hacerlo después de los tres toques de atención, dados con la pausa prudencial para permitir que la manifestación se disuelva».43
Consciente de que esas concentraciones, incluso habiendo sido autorizadas de antemano, podían conllevar o desembocar en la acción violenta de grupos de radicales, el legislador también había previsto que: «Cuando la manifestación revista carácter tumultuario, háyase o no autorizado aquella legalmente, bastará un solo toque de atención para que proceda la fuerza pública a disolverla».44 Una vez más, la norma dejaba claro que «tal intimación» no era necesaria «cuando hubiere sido atacada la fuerza por los manifestantes». Y si ese ataque previo consistía en disparos de armas de fuego, entonces los guardias no tenían que dar ningún toque de atención y podrían «hacer fuego contra los perturbadores».
Por lo tanto, en el caso de que la Policía se encontrara frente a un grupo de individuos concentrados en la calle sin autorización previa, algo muy habitual en la primavera de 1936, no tenía otra opción que dar los toques de atención y proceder a disolverlos. Cuando no lo hacían, o cuando recibían órdenes de los alcaldes o los gobernadores para permitir esas concentraciones, estaban actuando ilegalmente. Y especialmente si los concentrados habían dejado de ser ciudadanos pacíficos para convertirse en lo que los mismos legisladores de izquierdas de 1933 llamaban «perturbadores». Por eso algunas de las revistas profesionales de la Policía llegaron a señalar, en plena primavera de 1936, que los agentes no debían retirarse cuando ante sus ojos un grupo de manifestantes cometiera desórdenes, incluso aunque la autoridad les ordenara hacerlo. Ello sería pedirles que cometieran un acto «arbitrario» que desprestigiaba al poder público. Eso sí, se advertía también que había que modular la respuesta, pues debía distinguirse entre los «hechos tumultuarios y agresivos» y «aquellas manifestaciones pacíficas» que habían sido autorizadas y que no debían disolverse sin una orden específica.45
ALGO MÁS QUE NORMAS
Con la normativa vigente en la mano, estaba claro que tanto los guardias civiles como los de Asalto podían e incluso debían cargar contra todos aquellos manifestantes o concentrados que hubieran realizado una agresión previa y no respondieran al aviso. Y si esa agresión implicaba violencia armada, la respuesta sería también armada. Pero había al menos un problema: lo que se entendiera por violencia previa, pues no era lo mismo tirar piedras, esgrimir palos o gritar e insultar a los agentes que portar armas de fuego o armas blancas y amenazar con ellas, negándose a disolverse o a retirarse. Para el mando de la fuerza pública era fundamental, así, distinguir la gravedad de la situación a la que se enfrentaban y, como señalaba la propia norma, contar con que cualquier respuesta armada debería estar bien justificada.
Pero eso no es todo, porque la norma no resolvía lo más importante: la valoración de la situación. Había otros factores que podían influir en la decisión de los mandos. Primero, la relación entre el número de ciudadanos que desafiaban a la autoridad y el número de guardias presentes, pues en muchos casos se trataba de dos o tres parejas de guardias frente a varios centenares de paisanos, por lo que los primeros sabían que si no respondían con sus armas a tiempo podían verse superados y desarmados, poniendo sus vidas en un serio peligro. Segundo, como se percibe bien en varios episodios violentos de la primavera de 1936 que se analizan más adelante, la actuación de algunos números de la Guardia Civil respondía también a la información que tenían sobre otros sucesos previos en los que se había desbordado la violencia de los manifestantes contra los agentes. Así, las expectativas sobre el comportamiento de los paisanos y el miedo a ser superados con gran violencia si no actuaban a tiempo es otro factor a tener en cuenta en su comportamiento. En un ambiente de movilización de los «perturbadores» en las calles, plenamente dispuestos a desafiar a la Policía, a la que identificaban con la represión y el fascismo, muchos episodios en los que intervino la Guardia Civil muestran el nerviosismo que se apoderó de los agentes, sabedores de que las amenazas no eran meras formulaciones verbales y que, en casos parecidos y recientes, se habían producido asaltos a cuarteles o agresiones con consecuencias fatales. Aquí, en tercer lugar, es donde hay que considerar el problema de la sensación de vulnerabilidad de los agentes, al saberse identificados por los grupos de extremistas de izquierdas como objetivos a batir equiparables a los fascistas. Y todo esto sin perder de vista que, teniendo en cuenta los antecedentes locales de cada conflicto, no pocos guardias civiles estaban en el punto de mira de muchos paisanos, bien porque su comportamiento en los años previos hubiera sido arbitrario y abusivo, esclavo de los intereses de los caciques locales, o bien porque se hubieran distinguido por su especial dureza –palizas incluidas– en la persecución de los izquierdistas tras el fracaso de octubre de 1934.
Por consiguiente, además de la normativa, fue el contexto político y social de la primavera de 1936 lo que complicó todavía más la gestión policial de las situaciones de tensión en las calles. El problema para los agentes era que las autoridades los enviaban a lidiar con individuos que estaban dispuestos a mantenerse firmes e incluso a enfrentarse violentamente con ellos, haciendo caso omiso de cualquier forma previa de persuasión o intimación. De acuerdo con la LOP y, por consiguiente, lo que las propias izquierdas habían acordado en 1933, no eran simples individuos ejerciendo un derecho de ciudadanía, sino que, como se ha visto más arriba, estaban realizando actos que se consideraban atentatorios «contra el orden público».46 Esos individuos eran, para terminar de complicarlo, simpatizantes de los partidos que habían ganado las elecciones y que, por tanto, gozaban de la lógica empatía de las autoridades.
Los guardias no podían desconocer que, en ese ambiente postelectoral y tras la euforia provocada por la amnistía, los manifestantes de izquierdas esperaban de ellos que no fueran un obstáculo en el cumplimiento del programa del Frente Popular. En ese sentido, la valoración del papel de las policías debe tener en cuenta que, en ese contexto, estaba prácticamente roto algo que para el desempeño profesional de los guardias era esencial: el respeto a su autoridad. Porque en ese respeto es en el que ellos se apoyaban para aplicar la «intimación» de que hablaba la LOP, evitando usar sus armas para disolver a los paisanos que los desafiaban. Debilitado el principio de autoridad y considerados los guardias como el brazo armado del fascismo, la capacidad de la fuerza pública para hacerse respetar sin usar medios violentos había decrecido respecto de los años previos. Era esta situación, en plena efervescencia por el triunfo del Frente Popular, y no una proclividad natural y generalizada de la Guardia Civil o la Guardia de Asalto a disparar con sus máuseres y pistolas a la primera de cambio, lo que puede ayudar a explicar la participación de la fuerza pública en la generación de víctimas graves durante la primavera de 1936.
A priori, los guardias de Asalto contaban con ventaja en ese contexto tan complejo. Su principal diferencia con la Guardia Civil no era la preparación o actitud de sus mandos, pues si bien este no era un cuerpo militar, sus oficiales, como se ha explicado ya, procedían del Ejército y tenían, para bien y para mal, formación castrense. La diferencia radicaba más bien en el espíritu con el que había sido creado el cuerpo y los medios con los que se les habían dotado, buscando expresamente que pudieran disolver concentraciones sin tener que disparar armas de fuego. Al igual que los agentes de la Benemérita, tenían a su disposición un máuser, pero a eso se sumaban varios tipos de ametralladoras y armas cortas. Ahora bien, de cara a las intervenciones en manifestaciones o revueltas urbanas, contaban con un instrumento novedoso para enfrentarse a ciudadanos «perturbadores» que no estuvieran armados: una porra de cuero de unos ochenta centímetros. Además, a comienzos de 1936 disponían ya de la nada despreciable cantidad de casi 18.000 agentes.
Con todo, la intervención de los Asalto no resultó tan incruenta como se pudiera deducir de las buenas intenciones expresadas por sus fundadores. En la primavera de 1936 no fueron ajenos a esa misma crisis de autoridad que afectó a los guardias civiles y se encontraron, al igual que los anteriores, en la difícil tesitura de disolver a grupos de individuos radicalizados que no se limitaban a manifestarse o gritar improperios. Los guardias de Asalto se libraron del problema de las concentraciones de paisanos en las pequeñas localidades y del espinoso asunto de los ataques a la propiedad rural, la ocupación irregular de fincas o las talas ilegales de árboles, que, como se verá, generaron varios choques sangrientos con los destacamentos de la Guardia Civil en el campo. Pero se tuvieron que enfrentar a una conflictividad en las calles de las ciudades que alcanzó cotas muy altas y características muy peligrosas: numerosos choques violentos y armados entre grupos de distinta significación partidista, con un pistolerismo al alza que no parecía frenarse ante nada ni nadie; huelgas con movilización de piquetes agresivos que impedían el trabajo y realizaban boicots y asaltos violentos; manifestaciones, celebraciones y sepelios en los que se esgrimían armas y se producían tiroteos previos a la llegada de los agentes; situaciones de extrema violencia tumultuaria con asaltos a sedes políticas, imprentas y a domicilios particulares; y un abultado número de episodios de violencia incendiaria contra edificios religiosos. Y así, por muchas diferencias que hubiera en la disponibilidad de algunos medios menos cruentos y la mejor preparación de los guardias de Asalto para llegar más rápidamente a los conflictos, al final el problema de sus agentes no fue muy diferente al de los guardias civiles: hasta dónde estaban dispuestos a forzar la situación y qué armas e intenciones tenían los manifestantes a los que se enfrentaban.
BAJO UN ESTADO DE ALARMA PERMANENTE
Otro factor que a menudo se pasa por alto en el análisis del papel de las policías durante la Segunda República es la aplicación de la LOP y la persistencia de los estados de excepción. La primera mitad de 1936 no fue diferente. El 18 de febrero, en pleno recuento electoral y ante las amenazas que se cernían sobre el mismo, se proclamó el estado de alarma.47 Y ya no se levantó en toda la primavera. El 17 de julio seguía vigente. Sin duda, este es un dato esencial para explorar el papel de los policías en las calles. Porque ese estado de excepción introducía cambios fundamentales en materia de derechos y libertades, especialmente en lo referido a las manifestaciones y concentraciones en las calles, pero también en cuanto a las reuniones políticas y las posibilidades de la Policía para irrumpir y registrar las sedes de partidos y domicilios particulares. No en vano, la LOP lo regulaba de forma detallada en un capítulo propio.
Por lo que se refiere a la intervención policial, en el artículo 38 se facultaba a la «Autoridad» para «prohibir la formación de grupos de todas clases y el estacionamiento en la vía pública», lo que sobre todo afectaba al ministro de la Gobernación y a sus subordinados al mando de las fuerzas del orden, esto es, los gobernadores y el director general de Seguridad. Y, en línea con la regulación comentada más arriba sobre las facultades de la Policía, este mismo artículo puntualizaba que si la fuerza pública, teniendo enfrente a los grupos concentrados de forma ilegal, no era «obedecida después de dar tres toques de atención», haría «uso de la fuerza al efecto de restablecer la normalidad». Es más, vigente el estado de alarma, si «la fuerza era agredida», el artículo dejaba claro que: «No será necesaria la intimación».48
De este modo, los agentes podían e incluso debían, desde el punto de vista del legislador y del cumplimiento de su deber, disolver por la fuerza las concentraciones ilegales en las calles, tratando primero de persuadir a los ciudadanos de que se retiraran, pero usando la fuerza tanto si no eran obedecidos como si eran agredidos. Bajo esas circunstancias, vigente el estado de alarma toda la primavera de 1936, la aparición de la fuerza pública en las calles cuando se estaba produciendo alguna forma de violencia tumultuaria suponía que los agentes debían disolver a los grupos por la fuerza.
También tenían importancia, a los efectos de la actividad policial y de las decisiones tomadas por los gobernadores y los alcaldes, algunos otros aspectos regulados en el capítulo que la LOP dedicaba al estado de alarma. El artículo 40 facultaba a la «Autoridad civil» para ordenar a los guardias la detención de «cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden». Esta fue, de hecho, una facultad que muchos alcaldes aprovecharon a fondo durante los meses de marzo a junio de 1936 y que tuvo consecuencias muy significativas para el desenvolvimiento de la vida social de las derechas y el centroderecha republicano. Además, esa facultad de detención gubernativa, no amparada en decisión judicial o delito flagrante, se complementaba con lo dispuesto en el artículo 43, que permitía a las autoridades, bajo el estado de alarma, ordenar a la Policía que entrara «en el domicilio de cualquier español o extranjero residente en España sin su consentimiento y examinar papeles y efectos». Eso sí, los guardias no podían actuar en solitario, pues el registro tenía que hacerlo «la misma Autoridad o un delegado suyo provisto de orden formal y escrita» y debía hacerse siempre en presencia del «dueño o encargado» de la casa. No obstante, una vez más, el legislador había previsto algo que durante la primavera pondría a los policías en situaciones de extrema tensión al encontrarse con choques violentos previos entre individuos de distinta significación política: ese mismo artículo 43 facultaba a los agentes para irrumpir en el domicilio sin presencia de autoridad alguna cuando «fuesen agredidos o se atentara contra los mismos desde el domicilio en cuestión».49
Junto a lo anterior, una vez declarado el estado de alarma las autoridades podían, de acuerdo con los artículos 45 y 46, suspender los derechos de reunión y manifestación, así como suspender o restringir los derechos de asociación y sindicación cuando lo estimaran necesario para mantener el orden público. Las autoridades de la izquierda republicana utilizaron esas facultades durante la primavera de 1936, aunque en el caso de la restricción del derecho de reunión y asociación no se aplicó por igual a todos los actores implicados en la violencia, como se vio en los capítulos iniciales. En general, se focalizó en los falangistas, especialmente después del atentado contra Jiménez de Asúa a mediados de marzo.
Por último, la gestión del orden público, de acuerdo con el legislador de 1933, planteaba una opción especial para los casos en que los gobernadores o los alcaldes consideraran que la intervención policial no era o iba a ser suficiente ante un agravamiento de la conflictividad en las calles. El artículo 17 de la LOP se refería a aquellas situaciones en las que se diera una «perturbación del orden público» que, sin ser lo suficientemente grave como para «exigir la declaración del estado de guerra», requiriera el «concurso de otras Autoridades». En esos casos el legislador había dejado abierta la puerta a que tanto los gobernadores como los alcaldes pidieran «auxilio» a la autoridad militar. En esas circunstancias se podría, además, aplicar «medidas del estado de guerra que sean compatibles con el mando de la Autoridad civil», como por ejemplo irrumpir en locales cerrados cuando se sospechara que en ellos se producían «reuniones públicas» que podrían producir una «perturbación» del «orden». En definitiva, la ley permitía, sin necesidad de declarar el estado de guerra, que el Ejército acudiera en auxilio de las autoridades locales y provinciales cuando estas consideraran que no podían controlar la situación con la Policía y así lo pidieran. Este no fue, ni muchos menos, un escenario frecuente en la primavera de 1936, pero sí llegó a darse en algún momento puntual. La causa real de la intervención de los soldados no fue, curiosamente, que la Policía se viera desbordada sino el interés de las autoridades en desplegar unos medios que, por su sola presencia en las calles, desincentivaban la movilización de los radicales y facilitaban la vuelta al orden con menos víctimas que si se producían cargas policiales con armas de fuego.50
EL CONTEXTO IMPORTA
El papel de las policías en la primavera de 1936 ha sido uno de los aspectos más comentados en los estudios recientes sobre la violencia política. Sin embargo, no siempre se ha contextualizado debidamente, atendiendo en primer lugar a la normativa que regulaba su actuación, ni se ha tratado de trascender las visiones tópicas desprovistas de un riguroso fundamento empírico. Curiosamente, el argumento recurrente entre algunos historiadores del período republicano es similar al que esgrimieron las izquierdas obreras contra la Guardia Civil: se trataría del brazo armado de los poderosos, es decir, una policía al servicio de los caciques y la burguesía, anclada en las viejas prácticas desarrolladas bajo la Monarquía; una policía sujeta a una cultura autoritaria que disparaba a la primera de cambio, sin ninguna sensibilidad por los problemas sociales que estaban en la raíz de la movilización popular y a la que, en verdad, no le gustaba la República.
Sin embargo, en lo referido a las intervenciones policiales en la primavera de 1936 es indispensable superar los prejuicios y admitir la presencia de muchos matices. En primer lugar, como se ha señalado más arriba, la sociedad estaba inundada de armas y los guardias, tanto civiles como de Asalto, eran muy conscientes de que, en determinadas situaciones, se enfrentaban a individuos dispuestos a hacer uso de ellas. Tal y como han mostrado los análisis más novedosos sobre la Guardia Civil, no se puede perder de vista la ansiedad que eso provocaba en los agentes, sabedores, como se puso de relieve en sus publicaciones profesionales, de la «extraordinaria» importancia que tenía la proliferación de armas.51
En segundo lugar, aunque los guardias civiles se habían mantenido dentro de la legalidad y cumplido con las órdenes de gobiernos de muy diferente color político entre los años 1931 y 1935, hay un dato que resulta fundamental para entender que los guardias pudieron desarrollar una mentalidad hostil hacia las izquierdas: se olvida a menudo que entre enero de 1932 y diciembre de 1933 hubo tres insurrecciones violentas protagonizadas por los anarquistas que costaron la vida a diecisiete guardias y dejaron heridos a otros 66. Peor aún fue lo ocurrido en octubre de 1934, algo que dejó una profunda «huella en la sique colectiva» de las policías y que es crucial para entender su posición frente a los socialistas en la primavera de 1936: en aquellas jornadas revolucionarias murieron 111 guardias y resultaron heridos 182.52
En tercer lugar, tras la campaña electoral de febrero de 1936 y la victoria del Frente Popular, los guardias se encontraron con una situación tan desconcertante como inasumible desde su cultura policial. Para su sorpresa, el nuevo Gobierno se apoyaba en quienes habían defendido en sus propagandas la «gesta» revolucionaria de 1934, los mismos que, lejos de arrepentirse de nada, exigían que se persiguiera y depurara a los responsables de haberla derrotado. En ese sentido, no pocos historiadores han hecho lo posible por esconder un dato fundamental si se quiere entender la compleja relación entre la violencia política de la primavera de 1936 y el papel de las policías: nada más ganar el Frente Popular se aprobó una amnistía tan amplia que, para los guardias civiles, significaba una absoluta humillación; porque se trataba de una especie de justicia inversa en virtud de la cual ellos, que habían cumplido las órdenes de un Gobierno republicano legítimo en 1934 y luchado contra los socialistas insurrectos, se convertían ahora, de repente, en culpables, mientras que muchos condenados por delitos graves salían de las cárceles. Además, la amnistía hizo posible también que los guardias civiles y los de Asalto que se habían puesto del lado de los revolucionarios en 1934, muchos de ellos condenados por los tribunales, se reintegraran a sus puestos e incluso recobraran posiciones de mando.
Es verdad que algunos oficiales de la Benemérita se habían excedido gravemente en la represión de los revolucionarios de 1934, por lo que era comprensible que los simpatizantes del Frente Popular exigieran su depuración y enjuiciamiento. Sin embargo, el clima posterior a las elecciones fue de ataque generalizado contra todo el cuerpo y se reclamó incluso su completa disolución durante el transcurso de las manifestaciones. En ese sentido, no puede resultar extraño que en muchos guardias se acentuara una mentalidad defensiva, según la cual la intensa movilización de las izquierdas fuera considerada como la antesala de la revolución. Esto, obviamente, perjudicaba al desempeño profesional de los guardias y a su imparcialidad. Porque no les incentivaba a comportarse con prudencia y templanza en determinadas situaciones, sino, muy al contrario, a exagerar cualquier posible amenaza contra su integridad o la de sus familias. Este es un dato, de hecho, que debe ser tenido en cuenta para contextualizar la situación muy tensa y a veces dramática que se vivió en algunos pueblos.
Nada de esto debe servir para justificar alegremente la actuación de los guardias en determinadas situaciones de tensión social durante la primera mitad de 1936 y considerar, así, que cuando causaban víctimas era siempre y en todo caso porque no les quedaba otro remedio. Pero sí para tener en cuenta que, a diferencia de los años previos a la insurrección de 1934, los agentes se enfrentaban ahora a la movilización de las izquierdas y la radicalización de las derechas, especialmente el auge del pistolerismo falangista, con la preocupación generalizada de que ellos serían un objetivo más de los grupos violentos si osaban interponerse en la lucha y, peor aún, si trataban de frenar las acciones de los izquierdistas violentos cuando estos actuaban bajo el parapeto de la defensa del régimen y la amenaza del fascismo. De este modo, una Policía convencida de que la movilización izquierdista podía ser la antesala de la revolución y una amenaza para las vidas de sus agentes y las de sus familias, no era, ni de lejos, la mejor Policía para hacer frente de forma prudente y proporcionada a las manifestaciones y concentraciones. Porque estaba demasiada condicionada por una sensación de vulnerabilidad creciente, lo que la hacía menos previsible, más irritable y, consiguientemente, más arbitraria y violenta.
A lo anterior se sumaba el hecho de que las policías de la primavera de 1936 se encontraron también con otro problema: la respuesta desigual de las autoridades gubernativas cuando se producían desórdenes, algo que se analiza detenidamente en el capítulo 8. Tanto la Guardia Civil como la Guardia de Asalto dependían de una orden de los gobernadores civiles –y, por debajo de estos y sometidos a su fiscalización, también de los alcaldes– para intervenir en las calles.53 Por lo general, los agentes cumplieron de forma generalizada las órdenes de las autoridades civiles, les gustaran más o menos. Hubo algunas excepciones que alcanzaron cierta relevancia pública, como la desobediencia de algunos mandos durante el sepelio del guardia civil Anastasio de los Reyes a mediados de abril en Madrid, o la de algunos oficiales de ese mismo cuerpo en Gijón durante el entierro de un compañero muerto a manos de pistoleros de izquierdas en un control policial a finales de abril. También fue sonada la desobediencia de algunos oficiales de la Guardia de Asalto, probablemente afines a las derechas, en las calles de Oviedo a finales de mayo; o las intervenciones arbitrarias de algunos responsables de ese mismo cuerpo en Madrid, afines a las Juventudes Socialistas, en el trascurso de las graves violencias vividas durante el sepelio del citado De los Reyes. Pero todo eso fueron excepciones, por más que fueran amplificadas por la propaganda de uno y otro lado.
En la práctica totalidad de los episodios violentos con víctimas analizados en esta investigación los guardias actuaron cuando se les requirió y cumpliendo las órdenes recibidas, del mismo modo que, salvo excepciones, se quedaron acuartelados si el gobernador de turno así lo decidía. Además, no constan indisciplinas generalizadas de los guardias negándose a cursar las instrucciones de las autoridades para, como fue habitual en la primavera de 1936, detener a individuos derechistas acusados de provocaciones o de actividades contrarias al régimen.54 Lo mismo ocurrió cuando las policías recibieron órdenes, a partir sobre todo de mediados de marzo, de registrar y, en su caso, clausurar los locales de Falange. Los datos muestran que se cumplieron de forma generalizada. Es verdad que en algunos casos los medios de izquierdas se quejaron de parcialidad policial, pero se trató casi siempre de denuncias tan genéricas que no trascendían la propaganda puramente partidista. Porque, ciertamente, las policías de la primera mitad de 1936 no se insubordinaron al recibir órdenes de clausurar los centros falangistas e incluso los locales de los partidos de la derecha católica mientras que no se tomaban medidas similares contra los jóvenes socialistas o comunistas implicados en cientos de episodios violentos.55
MENSAJES CONTRADICTORIOS
El manifiesto electoral del Frente Popular había recogido expresamente el compromiso de «revisar la ley de Orden público, para que sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del poder, adoptándose también las medidas necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción».56 Sin embargo, una vez en el poder, a la izquierda republicana y al presidente Azaña no pareció incomodarles la vigencia de esa ley aprobada tres años antes. Apenas se realizó una muy leve modificación a comienzos del verano, pero se mantuvo la regulación descrita sobre los distintos escenarios de la intervención policial en las calles.57 No obstante, lo que sí mostraron los líderes de la izquierda republicana fue una notable desconfianza hacia el espíritu con que la fuerza pública se regía en su relación con la ciudadanía. Al igual que con los jueces, lo que pusieron en cuestión apenas regresados al Gobierno en febrero de 1936 fue el compromiso de los policías con la República.
Azaña se dirigió a toda la nación el día 20 de febrero. Fue un discurso radiado que pretendía calmar los ánimos en unas horas en las que se sucedían alteraciones de orden público graves por muchas partes del país. Llama la atención lo mal que casan sus palabras con las pronunciadas esa misma tarde por José Alonso Mallol, el nuevo director general de Seguridad. Azaña, hablando desde las dependencias del Ministerio de la Gobernación, pidió a sus socios de la izquierda obrera que se mantuvieran «dentro de la ley, no perturbando la paz pública y no malogrando la victoria por motivos de impaciencia». A los perdedores de las elecciones les dijo, aunque sin dirigirse a ellos explícitamente, que su Gobierno no tenía «ningún propósito de persecución». A todos les advirtió que el «rigor» de su Gabinete sería contra quienes no estuvieran «en paz con la ley», lo que era una declaración de impecable garantía del Estado de derecho. Además, por lo que aquí interesa, puntualizó algo que afectaba a la forma en que el Ejecutivo entendía que deberían usarse los recursos gubernativos y las policías: ese «rigor» no «se saldrá de lo que le manden sus deberes». Es decir, que el Gobierno no pensaba aplicar la LOP de una forma en la que su contenido pudiera interpretarse como una barra libre para la represión policial.58
Casi a la par que hablaba Azaña, estaba tomando posesión en la sede de la Dirección General de Seguridad su nuevo titular. A diferencia de lo que estaba ocurriendo en muchos gobiernos civiles, el director saliente, Vicente Santiago, no había abandonado su puesto y estaba presente en lo que pretendía ser una transición ordenada de poderes. Este último, consciente de que el inesperado cambio de Gobierno y la movilización de las izquierdas en las calles se estaba produciendo en un ambiente de hostilidad contra la fuerza pública, identificada por muchos de los ganadores con la represión del bienio anterior, quiso hacer una afirmación expresa en su discurso de despedida: estaba seguro, dijo, de que «todos los funcionarios policiacos» prestarían al nuevo director su «decidida colaboración». Sin embargo, en cuanto el nuevo director tomó la palabra y terminó sus primeras frases de cortesía agradeciendo los comentarios «cariñosos» de su antecesor, soltó una afirmación sorprendente dadas las circunstancias que se vivían en las calles y las palabras radiadas de Azaña. Mallol se estrenó como principal responsable de la Policía por debajo del ministro diciendo que llegaba «al desempeño del cargo con el recelo de saber que un sector de la Policía española estaba encuadrado en una gran tibieza republicana». Pero no se limitó a mostrar una desconfianza como mínimo inoportuna, dada la difícil labor que afrontaba en esas horas la Policía allí donde los gobernadores habían huido y los radicales hacían su agosto. Mallol hizo además una declaración de intenciones inequívoca: su labor no sería sólo la de mantener el orden público, afirmó, sino también la de «republicanizar el Cuerpo».59
Esa expresión, «republicanizar», se convertiría en un eslogan habitual de las declaraciones de la izquierda republicana y los socialistas a lo largo de los meses siguientes. Aunque podía significar muchas cosas, la más inocente de las interpretaciones sugiere que se trataba de apartar de la Policía a aquellos mandos y agentes que fueran declarados antirrepublicanos y estuvieran o pudieran llegar a estar trabajando para debilitar las instituciones. En realidad, Mallol estaba anunciando una depuración de los agentes que, por sus ideas o adscripciones partidistas, pudieran considerarse ligados a la política del segundo bienio. Estaba afirmando, con luz y taquígrafos, que la nueva etapa política exigía un compromiso de lealtad de las fuerzas del orden con los propósitos del nuevo Gobierno, dando por hecha una asociación peligrosa: la condición de republicano se adquiría no por el simple hecho de cumplir las órdenes de los superiores y respetar las leyes, sino por la identificación de los agentes con determinadas ideas, las que se plasmaban en la idea de República «restaurada» tras la victoria del Frente Popular. Esto es, para Mallol el hecho de haber cumplido la ley y las órdenes emanadas de los gobiernos anteriores al 16 de febrero de 1936 podía implicar una sospecha de falta de compromiso con la República auténtica, la de las izquierdas y no la de Lerroux o Gil-Robles. Lo que Mallol no llegó a explicar es cómo casaba esa idea de «republicanizar» con las buenas palabras también expresadas por Azaña en su discurso; porque este aseguró que en la «República restaurada» cabían «los republicanos y los no republicanos», aunque ambos con «respeto a la autoridad constituida».60
El nuevo ministro de la Gobernación, Salvador Carreras, persona muy cercana a Azaña, pero alguien a quien el presidente de la República, Alcalá-Zamora, consideró desde el primer momento un político débil y sin el carácter requerido por ese puesto, también participó de la ronda de declaraciones de las nuevas autoridades en esas horas de estreno. Como Mallol y a diferencia de las buenas palabras de Azaña, el ministro reconoció que la sustitución de los equipos de los ayuntamientos, que se estaba produciendo ya bajo una enorme presión popular, estaba generando conflictos de orden público. Pero no se le ocurrió respaldar públicamente a los funcionarios de la Policía que tenían que lidiar con eso. Tampoco dijo que, según la LOP, la concentración de personas frente a los ayuntamientos para forzar la salida de los concejales de derechas se consideraba como un «acto contra el orden público», pues «perturba[ba] el funcionamiento de las instituciones del Estado». Lo que le pareció oportuno declarar al ministro fue que su departamento trabajaría sin descanso para que «no prosperen en ningún caso los enemigos del régimen» ni se produzcan «desmanes» por los que «están enfrente del Gobierno».61 Es decir, siguiendo el mismo enfoque que Mallol y haciendo caso omiso del mensaje de Azaña a favor del imperio de la ley, el problema del orden público quedaba restringido a la aplicación de un criterio de republicanismo que las nuevas autoridades interpretarían a discreción. Por consiguiente, puesto que los simpatizantes socialistas, comunistas o anarquistas que se concentraban exigiendo depuraciones en los ayuntamientos o presionando a las puertas de los penales para que se liberara a los presos de inmediato no estaban «enfrente del Gobierno», sino con el Gobierno, no eran un peligro para el orden público desde la perspectiva del ministro. Salvador Carreras, como Mallol, estaba anunciando algo capital para el trascurso de la primavera y para comprender la encrucijada en la que se colocaba a la Policía cuando se le ordenaba restablecer el orden en las calles: el nuevo Gobierno, fiel a los compromisos electorales y convencido de que no sólo se habían ganado las elecciones sino que se había «restaurado» la República, iba a interpretar la LOP de tal modo que sólo los «enemigos del régimen» podían cometer los «actos contra el orden público» tipificados en el artículo 3. Y así, lo que los «amigos» pudieran hacer contra el orden público sería, en todo caso, una consecuencia no buscada de las provocaciones y las acciones previas de los anteriores. Con el agravante de que no se podía confiar en una Policía «con gran tibieza republicana».
Todo esto es fundamental para contextualizar el desempeño de la fuerza pública en la complicada primavera de 1936. Es patente la profunda desconfianza de los líderes del Frente Popular hacia los policías, y no sólo hacia la Guardia Civil. Eso podía tener fundamento en varios casos y justificaba una política discreta de Gobernación realizando relevos y traslados de los mandos en algunas localidades. Sin embargo, al hacer pública esa desconfianza en un momento tan delicado para el orden público y advertir de la necesidad de «republicanizar» la Policía, la izquierda republicana contribuyó a debilitar la legitimidad con que la fuerza pública podía erigirse como autoridad ante los simpatizantes de izquierdas cuando estos ocupaban ilegalmente las calles y se mostraban amenazantes y/o agresivos. Al esgrimir el discurso de la republicanización justo cuando la amnistía se iba a hacer realidad por la presión popular, con una precipitada excarcelación de individuos que habían sido responsables de agresiones graves y muy graves contra los guardias en 1934, el Gobierno no parecía medir bien el impacto de su deslegitimación de la Policía. Porque lo hacía justo en el momento en el que muchos agentes no sólo estaban asustados por las consecuencias –para ellos revolucionarias– de la victoria del Frente Popular, sino que se encontraban ante la tesitura de ser lanzados a las calles para reprimir y contener a simpatizantes de izquierdas que los identificaban con el fascismo. ¿Cómo afrontar la posibilidad de disolver a manifestantes que, en muchos casos, consideraban a los guardias como un muro en defensa del orden burgués, clerical y reaccionario que el Frente Popular les había prometido superar para siempre? En esas condiciones, enviar a los agentes a las calles sabiendo las consecuencias que podría tener el cumplimiento de la LOP en pleno estado de alarma, y todo esto sin un discurso gubernativo inequívoco que los respaldara y condenara tajantemente a los que provocaban los desórdenes, fueran del partido que fueran, era tanto como colocar a la Policía en la diana de los grupos radicales y asegurarse que los enfrentamientos producirían víctimas. Además, esas serían unas víctimas a las que unos y otros, derechistas e izquierdistas, iban a glorificar y explotar en sus particulares deseos de debilitar el pluralismo y la democracia republicana, contribuyendo así a un lenguaje y una práctica de exclusión de consecuencias imprevisibles.
PRESIDENTES ENFRENTADOS
No es extraño, por tanto, que la gestión del orden público y la forma de utilizar la fuerza pública en el primer mes de vida del nuevo Gobierno fuera uno de los motivos recurrentes y más importantes del enfrentamiento entre el presidente del Gobierno y el de la República. Se produjo una absoluta discrepancia que, en algunos momentos, llegó a materializarse de una manera tan explícita como grosera. Como ya se vio, Alcalá-Zamora acusó a Azaña de negarle información sobre la situación en las calles, mientras que el segundo trató de mantenerlo al margen excusándose en que interfería en la acción de gobierno.
A los efectos de este capítulo lo interesante de esa crisis institucional es que constató la pugna entre dos formas de entender la política de orden público. Alcalá-Zamora entendió, desde muy temprano, que el Gobierno estaba equivocándose por actuar con indecisión ante la amenaza que representaba el comportamiento de miles de izquierdistas radicalizados. Consideró que faltaba la determinación suficiente y que el Ejecutivo estaba preso de la impotencia derivada de sus alianzas electorales. Ponía en riesgo el orden al no anticiparse a los problemas y utilizar a la Policía antes de que los radicales se hicieran con el control de las calles. El 24 de febrero Alcalá-Zamora, después de una conversación telefónica con el ministro de la Gobernación, tachó de «lamentable» la confusión en que se movían las decisiones de Salvador Carreras. Para entonces ya tenía claro que sólo se cumplían «las órdenes de Gobierno cuando coincid[ían] con la imposición de las masas».62 Lo peor, a su juicio, es que eso estaba incentivando los desórdenes y haciendo que la intervención de la Policía llegara tarde. Y tarde significaba que, conscientemente, algunas autoridades habían decidido incumplir la ley y habían cursado órdenes de no intervenir. Al hacer esto, la acción policial no sólo no frenaba la violencia, sino que ponía en riesgo el principio de autoridad.
Así, para el 7 de marzo, Alcalá-Zamora estaba ya convencido de que Azaña no era «dueño de sus iniciativas y de los resortes del poder». Este no desmentía que estuvieran produciéndose violencias graves, pero se negaba a atajarlas con una política gubernativa que se anticipara a ellas y reconociera la responsabilidad de los socialistas en su promoción. La desavenencia sobre cómo usar las policías escondía, en verdad, una diferencia de calado. Alcalá-Zamora pensaba que los socialistas tenían atenazado al Gobierno y que este no se atrevía a frenar la movilización de los radicales por miedo a tener enfrente a Largo Caballero y la UGT. Y por eso, en su opinión, Azaña no quería reconocer algo que él tenía clarísimo, esto es, que buena parte de la violencia eran provocaciones de los radicales de izquierdas y que la «pasividad de la fuerza», por ejemplo, en los graves sucesos incendiarios en Cádiz la segunda semana de marzo, era algo deliberado. Si para Alcalá-Zamora ese comportamiento incentivaba más a quienes pensaban que la violencia era un recurso legítimo para lograr sus reivindicaciones y excluir a las oposiciones de la vida política, para Azaña el problema del orden público era transitorio y el comportamiento agresivo de algunos izquierdistas tenía una justificación: la política reaccionaria y represiva del segundo bienio. Como argumentó Azaña en un Consejo de Ministros la segunda semana de marzo, las derechas tenían «la culpa» de los episodios vividos en los días previos. En todos los casos más graves la violencia se había iniciado por alguna provocación derechista.63
La notable discrepancia sobre la gestión del orden público y el modo y el momento de utilizar a las policías llegaron a un punto de no retorno a mediados de marzo, justo después de los graves desórdenes vividos en Madrid el día 14, tras el entierro del agente Gisbert, caído en el atentado falangista contra Jiménez de Asúa. Cercanas ya las doce de la noche Alcalá-Zamora pudo hablar con el ministro Salvador Carreras, que, según el presidente, le aseguró, para su sorpresa, que entre los manifestantes violentos «se sabía» que hasta ese momento «la fuerza tenía consigna de no disparar». Eso había hecho, según reconoció el ministro, que los radicales hubieran llegado a tirotear a los guardias, causándoles bajas, a sabiendas de que no responderían.64
El testimonio del máximo responsable de la Gobernación pone de manifiesto la vacilación del Gobierno a la hora de reprimir a los manifestantes: primero, porque se trataba de simpatizantes de las izquierdas, y, segundo, porque, dentro de la lógica de luchar contra los enemigos del régimen, los desmanes se podían disculpar apelando a la tensión reactiva ante el atentado falangista. No obstante, Amós Salvador admitió también que no tenía guardias suficientes a la vista de lo complicada que se presentaba la situación en las calles para el domingo 15. La respuesta de Alcalá-Zamora muestra cuán diferente era su visión sobre cómo debían utilizarse los recursos policiales. Estaba convencido de que la «sola decisión mostrada por el Gobierno para ser dueño del orden y de la calle habría evitado, a la par que los riesgos gravísimos en que está la República, muchas víctimas».65 Es decir, consideraba que el Gobierno, amparándose en culpar a las derechas y negándose a enfrentarse a sus socios de la izquierda obrera, estaba poniendo a los policías en situaciones de peligro, ordenándolos actuar tarde y mal. Para él, una política preventiva que desplegara a los guardias con órdenes precisas de no permitir concentraciones ilegales habría evitado la abultada cosecha de víctimas en un solo mes desde el estreno del Gobierno de Azaña. El 16 de marzo, en una tensísima conversación con Azaña, el presidente de la República se quejó duramente de que buena parte de las violencias de esos días, especialmente en las localidades pequeñas, buscaban expulsar a las derechas de la vida pública y forzarlas a retraerse en las elecciones municipales que iban a celebrarse el 14 de abril próximo. Convencido de que la izquierda republicana iba a rebufo de sus socios electorales, echó en cara a Azaña seguir una política de nombramientos de mandos policiales «al dictado de los extremistas».66
El otro líder de la izquierda republicana, Martínez Barrio, compartió, en parte, el diagnóstico de Alcalá-Zamora cuando reconoció que a Azaña le «faltó […] la resolución ejecutiva de hacerse obedecer de todos, imponiendo los mandatos de la ley, con un criterio inflexible, a la derecha y a la izquierda».67 Esa reflexión, aunque construida a posteriori, refleja la división de opiniones dentro del republicanismo proazañista; una división que se trasladó al ámbito de algunos gobiernos civiles, pues algunos de sus titulares se mostraron claramente proactivos en el despliegue de las fuerzas del orden para evitar y, en su caso, reprimir los desórdenes, mientras que otros trasladaron la vacilación del ministerio a sus territorios y permitieron que las policías permanecieran pasivas al comienzo de algunas violencias.68
En todo caso, Azaña no compartía en absoluto el planteamiento de Alcalá-Zamora. Más allá de si estaba o no condicionado por el temor a enemistarse con los socialistas, durante los meses que estuvo al frente del Consejo de Ministros mantuvo invariable el discurso que culpaba a los enemigos del régimen de provocar las situaciones en las que se desarrollaba la violencia. Aunque esta última le repugnaba, la disculpaba cuando partía de los simpatizantes del Frente Popular. Porque consideraba, como le dijo al cedista Giménez Fernández, que los «atropellos y asaltos» contra las derechas eran «el resultado fatal» de la «opresión» de los dos años previos.69 O también porque pensaba que en la raíz de los incendios y ataques contra las iglesias estaba la intervención de los curas en política: de no haberse producido ciertas «predicaciones inoportunas», le escribió al nuncio Tedeschini por conducto diplomático, no se habría producido la violencia anticlerical de mediados de marzo.70 Como corroboró el ministro de Exteriores, Augusto Barcia, en otra misiva dirigida al máximo representante del Vaticano en España, el comportamiento de algunos párrocos rurales desde los púlpitos había provocado «reacciones populares que, al degenerar en motines, [eran] difícilmente controlables» y daban lugar a «excesos».71
Así, desde la perspectiva de Azaña y su Gobierno, la participación de algunos simpatizantes del Frente Popular en la violencia, si bien podía ser moralmente execrable, tenía una doble explicación: de un lado, estructural, como resultado de las desigualdades sociales; de otro, política, como producto de la opresión de los gobiernos del bienio anterior. En cualquier caso, la culpa de esa violencia no era de sus protagonistas, pues estos se movían bien por el deseo de justicia social o bien por una respuesta emocional a una provocación derechista previa. Por eso, lanzar a la fuerza pública contra ellos, como si se tratara únicamente de un problema de orden y obviando que había una cuestión social y política de fondo, no era conveniente ni justo.
Por lo tanto, lejos de comulgar con la opinión de Alcalá-Zamora sobre una utilización preventiva y contundente de las policías, Azaña trató de buscar un equilibrio entre la obligación de su Gobierno de mantener el orden y un planteamiento de la acción policial que no implicara enviar a los agentes al cuerpo a cuerpo contra los obreros. Esto se reflejó muy bien en la postura que defendió en las Cortes el día 16 de abril, poco después de los gravísimos sucesos vividos en Madrid durante el entierro del guardia civil Anastasio de los Reyes. Como se vio en el capítulo 2, su sepelio se convirtió en una manifestación de protesta política, en la que algunos mandos de la Guardia Civil desafiaron abiertamente a las autoridades, con amplio respaldo de todas las derechas y terribles consecuencias para el orden público.
Con el ambiente profundamente caldeado por lo ocurrido en esas horas en la capital, tras numerosos rumores de que grupos de derechistas tenían intención de asaltar el edificio de las Cortes, la postura sostenida por Azaña en ese debate resulta fundamental. En su respuesta a las críticas de Gil-Robles, el presidente del Consejo explicitó, de forma más clara que en ninguna otra ocasión durante esos meses, cómo debía gestionarse la acción policial en las calles. Para empezar, en línea con lo expuesto por el director general de Seguridad en su toma de posesión, el presidente hizo explícita la desconfianza de su Gabinete hacia los mandos policiales: «Nos hemos encontrado con que hay que montar el organismo gubernativo de arriba abajo; que tenemos infiltradas en alguno de los organismos gubernativos de la acción más directa del Ministerio gente, personas que, sin faltar manifiestamente a su deber, tienen ese desmayo que nace de no comulgar con las mismas convicciones políticas que el Gobierno, que el régimen vigente».72 Al advertir de esa deslealtad de algunas personas en la cadena de mando de la Gobernación, Azaña estaba intentando justificar los fallos en la política de orden público de las semanas previas. Se quitaba de encima la responsabilidad apelando a la infiltración de actitudes antirrepublicanas entre los policías que, lejos de cumplir con las órdenes, habrían procurado dejar en evidencia al Gobierno y deslegitimarlo.
Azaña reconoció con toda crudeza que su política de orden público era presa de la desconfianza hacia ciertos mandos policiales, certificando que las palabras de Mallol el 20 de febrero, cuando aseguró que tendrían que atajar el problema de la tibieza republicana en la fuerza pública, no habían sido un desliz sino una declaración de intenciones. La intervención del presidente el 16 de abril mostraba que esa desconfianza, lejos de disiparse tras los desórdenes de las primeras semanas, se había acentuado. Esto, como no podía ser de otra manera, se había traducido en una política de traslados de mandos. Alcalá-Zamora se había quejado a mediados de marzo de los «imprudentes trasiegos de personal en la Guardia Civil». Si atendemos a las cifras publicadas hasta el momento, parece que entre febrero y marzo el Gobierno movió a los tenientes coroneles de la mitad de las provincias, viéndose afectadas casi una veintena de comandancias sólo en el mes de marzo. En el cómputo global de toda la primavera, los datos fueron elocuentes. Los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga cambiaron, por lo que se refiere a la Guardia Civil, a 68 de los 74 tenientes coroneles, veintiséis de los veintiséis coroneles, 99 de los 124 comandantes y nada menos que 206 de los 318 capitanes. Esto representa un 74% del total de los oficiales de la Benemérita. Si se tiene en cuenta que lo habitual era, en el caso de los tenientes coroneles, el traslado de entre quince y veinte al año, las cifras son extraordinarias y revelan las circunstancias excepcionales que se vivieron en la primavera de 1936.73 Podría pensarse que el problema era sólo con la Guardia Civil, un cuerpo asociado a la lucha contra los revolucionarios en octubre de 1934 y al que las izquierdas veían como aliado de la reacción y el fascismo. Pero los datos de movimientos en el cuerpo de Seguridad y Asalto durante la primavera no se quedaron atrás. Los traslados o ceses afectaron a los responsables máximos de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Oviedo, a catorce de los dieciocho comandantes, 48 de los 111 capitanes y una cifra muy elevada de tenientes, lo que representa también porcentajes muy altos sobre el total de oficiales.74
En la línea de Alcalá-Zamora, las crónicas conservadoras criticaron la política de traslados en la Guardia Civil por injustificada, señalando que «cualquier incidente» servía de pretexto para provocar «el traslado fulminante de los jefes de Comandancias de la Guardia Civil».75 Abala esa crítica el hecho cierto de que en algunas provincias los mismos portavoces del Frente Popular que achacaban la violencia a las provocaciones fascistas, consideraban a su vez que los mandos de la Policía eran sospechosos de connivencia con las derechas y exigían el traslado de los jefes de puesto de la Benemérita.76 Podría ser, como ha señalado algún autor, que el traslado de tantos oficiales no tuviera una «razón fundamental desde el punto de vista del servicio». También se ha señalado, en línea con las voces más críticas con la política gubernativa de los gobiernos de la primavera, que, por lo general, «los jefes del Cuerpo eran apolíticos, y si en algunos casos poseían apetencias partidistas, sus ideas no se iban a modificar al cambiar de residencia».77
No obstante, tanto este punto de vista como la crítica coetánea de Alcalá-Zamora pasan por alto que el Gobierno estaba en su derecho a tomar esas decisiones. No era sólo un problema de «servicio», sino de confianza. Se puede discutir la oportunidad de trasladar a algunos mandos como castigo por no haber sabido frenar a tiempo los desórdenes y, sin duda, los datos globales de traslados pudieron ser contraproducentes desde una lógica política, poniendo en contra del Gobierno a oficiales que, a priori, si bien se identificaran más con la política del segundo bienio, no tenían por qué estar del lado de los partidarios de la violencia golpista. Pero lo que no se puede discutir es que el Gobierno tenía plena legitimidad para dar un giro a la política del bienio previo y cumplir, si así lo consideraba necesario, con las demandas que le planteaban sus socios electorales. Era comprensible que nombrara a oficiales de confianza en los puestos que considerara oportuno. Más aún, teniendo en cuenta que podía albergar sospechas de la simpatía de varios mandos con los círculos derechistas antirrepublicanos. O simplemente cuando se encontró con muestras sobradas de insubordinación de algunos oficiales, como fue el caso de los guardias civiles que desafiaron al gobernador de Oviedo durante el sepelio de un compañero en Gijón a finales de abril.78 En todo caso, parece improbable que más del 70% de los oficiales de la Guardia Civil fueran afines a la derecha radical y antirrepublicana.
El ambiente de ese 16 de abril era de una tensión extrema que no puede ser obviada para comprender la reacción de Azaña en las Cortes. Como se ha explicado más arriba, el Gobierno tuvo que hacer frente a la insubordinación de algunos oficiales de la Guardia Civil y ordenó incluso el arresto y encarcelamiento del teniente coronel González Vallés. Además, se encontró con una enérgica reacción de las izquierdas madrileñas, que no sólo se mostraron indignadas por «los ignominiosos desmanes fascistas», sino que exigieron una política policial diferente, pues consideraban que hasta entonces se había seguido una línea de «excesiva contemplación», esto es, tolerancia con los enemigos del régimen.79
En esa encrucijada, Azaña tenía enfrente a las derechas, explotando políticamente el desorden y acusando a su Gobierno de debilidad ante los revolucionarios, pero también notaba el aliento de sus socios de la izquierda obrera, cuestionando en parte su política de orden público por mostrarse tibia ante la amenaza fascista. Ya se ha analizado en el capítulo 2 lo que el presidente del Consejo respondió a unos y otros. En lo que ahora interesa, lo fundamental es recuperar íntegra su reflexión sobre el uso de las policías. En ese agrio debate y en esas tensas horas, después de puntualizar que la violencia no había sido generalizada por toda España y que se estaba exagerando con fines puramente partidistas, Azaña quiso hacer explícita una declaración de intenciones. Al Gobierno le repugnaban «ciertos hechos que se producen esporádicamente en España», pero nadie podía negar, dijo en referencia a palabras previas de Gil-Robles, «los desvelos del Gobierno por impedirlos o por reprimirlos». Ahora bien, y esto es lo fundamental de la declaración que lanzó a las derechas: «[…] si lo que pretendéis de mí es que diga aquí que donde suene un grito subversivo o se dispare un tiro, voy a enfilar 40 baterías de artillería y voy a arrasar una población, eso yo no lo puedo decir porque no lo pienso hacer. ¡Eso no lo pienso hacer! Hay que proporcionar la represión, si se puede emplear esta palabra, a la importancia de la magnitud del delito que se persigue; lo demás es barbarie».80
CAPÍTULO 6
Cumplir la ley
SITUACIONES CAMBIANTES
Los agentes de la fuerza pública habían tenido que hacer frente a conflictos de diversa gravedad antes de 1936. Entre otros, las oleadas insurreccionales de los anarquistas entre 1931 y 1933, la violencia anticlerical de mayo de 1931, el fracasado golpe de Estado del general Sanjurjo en agosto de 1932 o la huelga campesina promovida por el sindicato socialista en el verano de 1934. Y, por supuesto, a mucha distancia de las anteriores, tanto por su planificación como por sus objetivos, alcance y consecuencias, la situación más compleja para las fuerzas del orden fue la de octubre de 1934, especialmente en las provincias de Barcelona y Oviedo, aunque no sólo. Pese a esos antecedentes e incluso teniendo en cuenta que durante los cuatro años previos se recogieron más de dos millares de víctimas mortales por violencia política, los meses transcurridos entre el 19 de febrero y el 17 de julio de 1936 fueron excepcionales. Y no ya por una cuestión puramente cuantitativa, sino porque la conflictividad se mantuvo en el tiempo con relativa intensidad y apenas dio un descanso a los guardias. También porque esos conflictos se presentaron en muy diversas formas y situaciones, desbordando por completo los medios de persuasión y control del orden público con que contaba la Guardia Civil y los guardias de Asalto, con el agravante de que las órdenes recibidas por las autoridades locales y provinciales fueron, en muchos casos, incompatibles con el principio recogido en el artículo 2 de la Constitución republicana, en virtud del cual «todos los españoles» eran «iguales ante la ley».
El rasgo distintivo de la primavera de 1936, por lo que se refiere al orden público y la Policía, fue que la violencia no apareció de forma puntual en situaciones concretas y muy explosivas. No se trató de un episodio insurreccional concreto, de una huelga campesina, de un conflicto laboral enquistado, de una trama golpista abortada, de algunos episodios de agresiones partidistas… Hubo de todo eso a la vez y de forma relativamente sostenida en el tiempo; de tal modo que si en una provincia lo destacado era el pistolerismo entre falangistas y socialistas, en otra lo eran las agresiones durante una huelga prolongada, en otra se trataba de la ocupación de fincas, en otra de manifestaciones y concentraciones ilegales que desafiaban a las autoridades, en otra de patrullas parapoliciales imponiendo cacheos y detenciones en las calles, etc.
Las situaciones conflictivas con las que se encontraron la Guardia Civil y el cuerpo de Asalto en esos meses fueron muy diversas, tanto por su naturaleza como por su intensidad:
|
Contextos de las intervenciones policiales en las ciudades (principalmente las grandes ciudades y las capitales de provincia) |
|
–Manifestaciones o concentraciones que o bien no estaban autorizadas o bien derivaban en violencias tumultuarias y agresiones de distinto tipo y alcance. –Sepelios convertidos en manifestaciones políticas y que derivaron en diversas formas de violencia. –Colisiones o reyertas entre grupos de distinta ideología o de diferente adscripción sindical. –La ejecución de dispositivos gubernativos especiales para hacer frente a posibles conflictos, con motivo de jornadas de paros programados o celebraciones y actividades conmemorativas como el aniversario del establecimiento de la República o el Primero de Mayo. –Atentados políticos y actos de pistolerismo ejecutados como represalias políticas o sindicales. |
|
Contextos de las intervenciones policiales en el ámbito rural |
|
–Manifestaciones o concentraciones que o bien no estaban autorizadas o bien derivaban en violencias tumultuarias y agresiones de distinto tipo y alcance. –Huelgas, actuación de piquetes violentos o disputas por motivos laborales. –Ataques contra la propiedad, incluidos los asaltos a domicilios particulares, a sedes de partidos, sindicatos, patronales o círculos sociales, y la violencia anticlerical. –Colisiones o reyertas entre grupos de distinta ideología o de diferente adscripción sindical. –Concentraciones coactivas frente a los cuarteles de la Guardia Civil, incluidos los intentos de asalto. –Intentos frustrados o logrados de ocupación violenta de una institución pública, como ayuntamientos o sedes de diputaciones. –La ejecución de detenciones, con o sin presencia de funcionarios judiciales, y que dieron lugar a colisiones entre agentes y grupos de ciudadanos. –Agresiones (premeditadas o no) a los agentes. –Intervenciones con motivo de actividades parapoliciales de algunos ciudadanos organizados en patrullas de partido que realizaban cacheos o detenciones ilegales en la vía pública. |
Como muestra esta gran variedad de situaciones, el reto para los agentes de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto resultó muy desproporcionado para los medios y los efectivos con que contaban, por más que el segundo cuerpo, de reciente creación, hubiera visto crecer el número de sus agentes y sus medios de transporte e intervención durante los años previos. Según los datos de esta investigación, entre el 17 de febrero y el 17 de julio de 1936, sobre un total de 977 episodios con heridos graves y/o muertos, en 129 de ellos los agentes de ambos cuerpos se vieron involucrados directamente. Pero eso es sólo la punta del iceberg de la actuación policial en esos meses, pues los agentes tuvieron que intervenir en muchos otros casos en los que no hubo víctimas de consideración, o en los que llegaron tarde y se limitaron a realizar detenciones o pacificar las calles sin utilizar sus armas; o bien, que también los hubo y no en pequeña cantidad, cuando los agentes llegaron a tiempo y supieron gestionar la situación e impedir que de la tensión se pasara a las manos y las armas.
EN LAS CALLES DE LAS CIUDADES
Durante el recuento electoral, a partir del 17 de febrero, y luego en las primeras jornadas tras la formación del nuevo Gobierno, hubo una movilización masiva de los simpatizantes del Frente Popular. En muchos casos, aun cuando la ocupación de las calles fuera ilegal, las manifestaciones transcurrieron de forma pacífica. Pero hubo un número significativo de ciudades en las que se planteó un serio problema para las libertades de los perdedores y para el orden público, lo que colocó a las policías ante una situación muy difícil.
Por lo que se refiere exclusivamente al ámbito urbano, entre el 17 y el 20 de febrero se vivieron situaciones de mucha tensión y violencia entre Policía y manifestantes en Las Palmas, Madrid, Zaragoza, Palma de Mallorca, Málaga o Murcia, por citar sólo aquellos casos en los que se recogieron víctimas. En total, sólo esos seis supusieron siete muertos y trece heridos de gravedad, incluyendo la primera víctima mortal de la Policía, un agente de la Guardia de Asalto en la capital aragonesa.1 Hubo también graves disturbios y violencias, con enfrentamientos con los agentes, en ciudades más pequeñas, destacando especialmente el caso de Elche, donde los radicales camparon por sus respetos durante horas y se recogieron cuatro víctimas, tres de ellas fallecidas.2
Para sorpresa y desesperación de la izquierda republicana, responsable del Gobierno y las instituciones en los meses siguientes, las manifestaciones o concentraciones urbanas acompañadas de algún tipo de violencia siguieron activas después de las tensas jornadas de la segunda mitad de febrero. Hubo un goteo ininterrumpido de choques urbanos con la Policía en los que se recogieron víctimas. La primera quincena de marzo dejó graves enfrentamientos en Cádiz, Granada o Madrid, por citar sólo los más impactantes, con ocho muertos y casi cuarenta heridos de gravedad. Luego fueron los enfrentamientos entre izquierdistas y derechistas en torno a los desfiles conmemorativos del aniversario de la República, el 14 de abril, los que reactivaron las colisiones con la Policía en el ámbito urbano, empezando por los gravísimos sucesos de Madrid entre el 14 y el 16 de abril, pero que también se vivieron en capitales de provincia como Segovia u Oviedo. En las semanas siguientes volvieron a reproducirse las colisiones violentas con agentes policiales en Almería, el 23 de abril, o en Santander y Oviedo, el 6 y el 24 de mayo, respectivamente. El mes de junio fue, en ese ámbito, más tranquilo, hasta que ya a mediados de julio se reactivó la tensión en las calles después de varios atentados, incluidos los del oficial de la Guardia de Asalto José Castillo y el líder monárquico Calvo Sotelo, y los días 14 y 15 de julio, ya casi a las puertas del golpe de Estado, se vivieron gravísimas colisiones con la fuerza pública en las calles de Madrid y San Sebastián, con al menos cinco muertos y ocho heridos graves.
Los casos citados se refieren exclusivamente a las colisiones con la Policía más graves ocurridas en las ciudades con motivo de manifestaciones o concentraciones con violencias tumultuarias. Hubo, además, varias decenas de choques directos con la fuerza pública que generaron víctimas en otras muchas localidades menos pobladas y en numerosos pueblos, hasta completar un total de ochenta, que generaron 93 muertos y 290 heridos graves. Esas situaciones y la multiplicidad de contextos en los que se produjeron se analizan más abajo. Por ahora interesa conocer las circunstancias de la veintena de colisiones con los agentes en las ciudades más importantes y en el contexto de manifestaciones y diversos tipos de desórdenes públicos.
El 20 de marzo los sindicatos declararon la huelga general en La Coruña. El motivo no era un conflicto laboral, sino, como tantas otras veces en esas semanas, la protesta por un suceso previo, en este caso la muerte violenta horas antes de un obrero anarquista, Luis Amboage. Los comercios y los cafés cerraron. Al igual que en otros casos durante esa primavera, el cierre no fue porque sus dueños secundaran la huelga, sino por miedo a las represalias o por recomendación de las autoridades. A media tarde partió de la Casa del Pueblo una manifestación no autorizada cuyo objetivo era ir hasta la sede del Gobierno Civil para expresar su protesta. Cuando aquella pasaba por la calle Fermín Galán, un grupo de jóvenes izquierdistas que iban en la cabecera se separaron y asaltaron la sede de la Asociación Patronal. Sin encontrar resistencia, arrojaron mobiliario y máquinas por las ventanas y destrozaron numerosa documentación. Cuando ya estaba consumado el ataque y los destrozos, llegaron fuerzas de la Guardia Civil y de la de Asalto, que «tuvieron que dar varias cargas», resultando varios heridos, algunos por arma de fuego y uno de mucha gravedad. Según las crónicas, los guardias, aun cuando a su llegada la violencia era ya manifiesta, realizaron el toque de atención a que les obligaba el artículo 10 de la LOP antes de proceder a disolver la manifestación.3
Un análisis superficial de este episodio podría concluir que los agentes provocaron entre cuatro y cinco heridos. Sin embargo, prestando atención a la documentación de Gobernación y a los detalles recogidos por algunas fuentes se aprecia lo siguiente: primero, la huelga general se declaró sin previo aviso y no se cursó autorización para la manifestación; segundo, no sólo se asaltó la sede de la patronal sino también la del Centro Católico, además de incendiarse otras propiedades privadas; y tercero, si cabe lo más importante para valorar la acción policial, la fuerza pública no sólo respondió después del toque de atención sino que hubo, también, disparos previos a su intervención. De este modo, según el gobernador civil, la carga policial no generó ninguno de los heridos graves por arma de fuego, que habrían sido víctimas de supuestos pistoleros emboscados, probablemente derechistas. Aceptando como probable que los guardias, al usar sus armas por un tiroteo previo, generaran alguna víctima, no puede asegurarse, en todo caso, que los agentes de la Benemérita y los de Asalto respondieran, para el contexto y los medios disponibles, de forma desproporcionada y brutalmente represiva. Es más, horas más tarde, la Policía, por orden de las autoridades, tuvo que disolver otra manifestación no autorizada, tras el entierro de Amboage, y lo hizo sin provocar víctimas. Curiosamente, y esto también es importante para valorar el comportamiento de las autoridades políticas en casos similares, la Policía no recibió órdenes de averiguar quiénes habían protagonizado los asaltos y la violencia, por lo que no hubo por tanto detenciones entre los izquierdistas. Eso sí, el gobernador decidió que la mejor respuesta ante la presión de la Casa del Pueblo no era la de advertir a sus dirigentes de las consecuencias de apoyar a los extremistas, sino la de garantizar la «seguridad personal» del presidente de la patronal conminándole a que «se ausentase de la Capital», lo que aquel hizo «a la primera indicación».4
Sobre si este caso es o no representativo, nuestra investigación muestra que, aun cuando los detonantes y contextos que provocaron las colisiones con los policías en las ciudades fueron variados, en la mayor parte de los episodios con víctimas graves las cargas policiales o las intervenciones armadas de los agentes ocurrieron en respuesta a alguna forma previa de desorden, violencia, colisión o desobediencia. Así pasó también a primeros de mayo en Santander, una ciudad muy castigada por las luchas sangrientas entre izquierdistas y falangistas. El día 6, en pleno paro general, los huelguistas se manifestaron por cientos para protestar por una agresión previa a un joven izquierdista. Cuando rodeaban un local para intentar apresar a un fascista, aparecieron los guardias de Asalto. Dada la seria amenaza de linchamiento al susodicho, los agentes hicieron una carga. El resultado fueron al menos cinco heridos, entre los que había un agente, varios izquierdistas y un derechista. Algunas fuentes aseguran que se disparó contra los guardias. En todo caso, la víctima más grave, el derechista, lo fue por arma blanca, lo que descarta que su herida fuera producida por la Policía y muestra que, en estos casos, no se puede concluir precipitadamente que todas las víctimas habidas durante una carga policial fueran atribuibles a la fuerza pública.5
Esa escena de un grupo de guardias, de Asalto o civiles, acudiendo a un lugar donde había aparecido antes algún tipo de violencia o amenaza grave para la convivencia o la seguridad y libertad de las personas se repitió a menudo en los choques con la Policía en las ciudades. A la llegada de los guardias no había manifestantes pacíficos mostrando reivindicaciones, sino grupos de radicales predispuestos al enfrentamiento directo. Así ocurrió en Madrid a finales de abril, el día 27, cuando los guardias de Asalto acudieron, en medio de graves tensiones y enfrentamientos en el mercado de Legazpi con motivo de la realización de piquetes durante una huelga por diferencias entre los comerciantes y los llamados «kileros» o compradores al por mayor. Los agentes fueron recibidos a pedradas, resultando alguno herido. Tras el toque de atención y varios disparos al aire, realizaron una carga. Hubo al menos cuatro heridos de bala, uno de los cuales, un joven sindicalista de dieciocho años, murió al día siguiente. Con las fuentes disponibles es difícil saber si alguno de los heridos graves lo fue por las balas de los guardias de Asalto, incluida la víctima mortal, pero lo que resulta indudable es que hubo un tiroteo y, por consiguiente, los disparos de los agentes no fueron los únicos ni, necesariamente, los primeros.6
La disposición a utilizar la máxima violencia contra los guardias durante una colisión con ellos en el ámbito urbano se puso de manifiesto en los graves sucesos ocurridos en Almería el 23 de abril o en los de Ceuta el 30 de mayo. En el primer caso, sobre las ocho y media de la noche un grupo de «elementos comunistas», según palabras del propio gobernador, agredieron a un joven estudiante, simpatizante «fascista», de dieciséis años. El agredido llevaba un arma corta y respondió hiriendo a dos de sus agresores, que en verdad eran de las Juventudes Socialistas. Acto seguido las izquierdas locales, siguiendo un patrón recurrente en esa primavera, negaron la existencia de la agresión previa y se echaron a las calles en una manifestación contra la violencia fascista. Por lo que aquí interesa, esa manifestación no fue una concentración de protesta que transcurrió pacíficamente por las calles de Almería. Diversos grupos arrojaron piedras contra varios establecimientos y se enfrentaron a los guardias de Asalto desplegados por orden de las autoridades. Cuando uno de los guardias, que estaba de paisano, auxiliaba a sus compañeros en una detención, recibió un disparo en la cabeza que lo mató en el acto. El gobernador reconoció que no se había podido identificar al autor. Los socialistas, muy críticos con la máxima autoridad provincial, a la que consideraban demasiado benevolente con las derechas, trataron de desplazar la responsabilidad por la muerte del guardia hacia la otra orilla, elucubrando sobre un posible pistolero fascista. En todo caso, este ejemplo pone de manifiesto el altísimo riesgo que corrían los agentes en sus intervenciones durante esos meses y la importancia de recordar que algunos de los individuos presentes en las calles, fueran derechistas o izquierdistas, llevaban armas y no les temblaba el pulso para usarlas contra la fuerza pública.7
El segundo caso, ocurrido en Ceuta a finales de mayo, también es elocuente. En la ciudad se había declarado la huelga general. Ante el riesgo de desabastecimiento, el gobernador ordenó la apertura de varios comercios de comestibles bajo protección policial. Algunos sindicalistas se lanzaron a las calles a realizar piquetes violentos y hubo incidentes. La Guardia Civil realizó una primera carga, con disparos al aire, sin que se recogieran víctimas. Pero poco después un grupo de sindicalistas armados, anarquistas según una fuente y socialistas según otra, se enfrentó a los guardias civiles y se produjo un tiroteo. Los primeros detalles del episodio no están claros, pero todo indica que los agentes fueron sorprendidos por una primera descarga, pues los primeros en caer fueron dos de ellos, uno de los cuales falleció. La respuesta armada de sus compañeros produjo a su vez otros cinco heridos entre los sindicalistas, de los que dos murieron al día siguiente.8
Nuevamente, este durísimo y trágico choque con la Guardia Civil en Ceuta muestra la extrema peligrosidad de las circunstancias en que se desenvolvieron las acciones policiales durante esos meses. Obviamente, nada de esto significa que todas y cada una de las movilizaciones en contextos de huelgas o protestas urbanas fueran violentas, pero no es menos cierto que muchos de esos ciudadanos con los que se encontraban los guardias no eran simples obreros protestando de forma pacífica, dispuestos a recular ante una carga policial.
De todos los choques entre policías y manifestantes habidos en las principales ciudades del país, hubo media docena muy graves dado el alcance de la violencia y las víctimas recogidas. En casi todos ellos se puede asegurar que los agentes no irrumpieron en medio de manifestaciones pacíficas sino ante grupos de individuos que ya habían protagonizado violencias previas, que no respondieron a la intimación de la fuerza pública o que, simplemente, no dudaron en agredir a los guardias cuando estos aparecieron. Así ocurrió en Madrid el 13 de marzo, después del sepelio del agente Gisbert. Los graves sucesos de esa tarde-noche, narrados en el capítulo primero y en los que resultó muerto un agente de Seguridad, muestran algo que algunos historiadores no han querido ver cuando tocaba comentar el papel de la fuerza pública durante las manifestaciones urbanas de la primavera de 1936. Ya de madrugada y cuando se habían producido diversas violencias, el ministro de la Gobernación, bien consciente de que las policías no se enfrentaban a ciudadanos pacíficos sino a radicales violentos dispuestos a todo, aseguró que había dado órdenes «terminantes» para que «estas cosas acaben con rapidez aunque haya que apelar para ello a todos los procedimientos que sean necesarios».9 Es evidente que el Gobierno, aunque reaccionó tarde, sabía y asumía que una vez desplegada la Policía en las calles, el orden público, la libertad y el Estado de derecho no se defendían pidiendo a los agentes que no usaran todos los medios a su alcance porque enfrente tenían a extremistas armados, como el que no dudó en disparar a los guardias para así cubrir a sus camaradas mientras incendiaban una iglesia.
Más de lo mismo, es decir, choques con la Policía que produjeron víctimas graves y en los que los agentes se enfrentaron a grupos de extremistas que habían iniciado la violencia antes de que los agentes cargaran o dispararan, es lo que se vivió en Madrid, Las Palmas, Zaragoza, Málaga o Palma de Mallorca durante los tensos y complicados días de la segunda mitad de febrero, primero en pleno recuento electoral y luego tras el cambio de Gobierno. Y a primeros de marzo volvió a repetirse la situación en Cádiz y en Granada. En este segundo caso, como ya se vio en el capítulo 1, la tensión en las calles se disparó tras la celebración el día 8 de un mitin izquierdista, dentro de la campaña del Frente Popular a favor de la anulación de las elecciones en la provincia. El detonante fue una primera colisión el mismo día 8, que produjo luego una movilización de los falangistas en represalia. El 9 se produjo un choque violento entre izquierdistas y falangistas, recogiéndose víctimas. Acto seguido los principales sindicatos y el PCE declararon la huelga general para protestar por lo sucedido y reclamar la disolución de Falange. Ya el día 10, a pesar de que las autoridades habían tenido tiempo de tomar precauciones, la violencia tumultuaria de los radicales de izquierdas se desbordó durante varias horas, con numerosos incendios, asaltos y destrozos de edificios religiosos y sedes de periódicos o partidos conservadores. La fuerza pública no fue autorizada a salir en un primer momento. Y cuando lo hizo, en una tardía intervención, se produjeron varios tiroteos con los radicales. Durante el episodio hubo fuertes desavenencias entre el gobernador civil, Aurelio Matilla, y los mandos de la Benemérita y el Ejército. El Gobierno destituyó a algunos y trasladó o dejó en situación de disponible a otros. Las autoridades, a sabiendas de las consecuencias de lanzar a la Policía contra los socialistas en medio de esa trascendental campaña de anulación y habiendo mediado los choques con los falangistas, reaccionaron tarde y mal.10
En resumen, por lo que se refiere a las intervenciones de las policías en las principales ciudades del país durante esos meses, con motivo de manifestaciones y concentraciones de diverso tipo, la tónica general fue que el uso de armas de fuego por parte de los guardias civiles y los de Asalto no ocurrió por alguna suerte de extralimitación o porque sus mandos estuvieran movidos por un afán represivo de la ciudadanía. Hay evidencias, como las relatadas, que muestran que para entender el recurso a las armas por parte de los agentes debe tenerse en cuenta el contexto de peligrosidad y conflictividad en el que fueron desplegados. No obstante, esto no quiere decir que todas y cada una de sus intervenciones urbanas fueran ajustadas a derecho. Ya se ha mencionado la discrepancia del Gobierno con la actuación del teniente coronel jefe de la Comandancia de Granada a primeros de marzo. Además, en algunos casos, las fuentes no proporcionan certeza sobre el comportamiento de la fuerza pública o revelan algunos indicios para sospechar que algunos agentes pudieron fallar en la gestión de las situaciones, perdiendo los nervios y extralimitándose. Con todo, esta investigación apunta a que estos casos fueron muy pocos en el cómputo global de choques urbanos con la fuerza pública. Cabe citar, por ejemplo, la intervención de un guardia de Asalto en Palencia el 8 de marzo, quien, en medio de una intervención provocada por una colisión previa entre izquierdistas y derechistas, disparó contra uno de estos últimos provocándole la muerte. Aunque las fuentes sugieren una situación de mucha tensión y un tiroteo previo a la aparición de los agentes, así como el hecho de que el derechista muerto –un cedista que, probablemente, estaba ya en las cercanías de Falange por esas fechas– portaba un arma, lo cierto es que el fiscal consideró al agente culpable de homicidio. Se basó en que los informes periciales apuntaban a que el guardia se había precipitado al disparar, existiendo dudas razonables de que hubiera procedido a la «intimación previa».11
Quizás, uno de los casos más polémicos de toda la primavera por lo referido a la acción policial en el ámbito urbano, sobre el que existieron versiones contrapuestas, fue el que afectó a los guardias de Asalto en Oviedo a finales de mayo, en el que se produjeron veintiún heridos y fue milagroso que no hubiera víctimas mortales. Todo empezó el sábado día 23 durante una verbena, con un enfrentamiento entre varios izquierdistas y algunos guardias de Asalto que no estaban de servicio, siendo muy probable que también participaran algunos falangistas afines a los segundos. Aunque el episodio no pasó a mayores, horas más tarde dos camionetas de la Guardia de Asalto se vieron envueltas en un tiroteo con pistoleros izquierdistas que los estaban esperando en las cercanías de la plaza de Álvarez Acevedo. Los dirigentes locales del Frente Popular denunciaron la actuación de los agentes de Asalto, acusando a sus mandos de conspirar contra la República. El gobernador, de IR, secundó esa versión porque acusó públicamente a los oficiales de Asalto de haber permitido la salida del cuartel de ambas camionetas «sin mi conocimiento ni autorización»; es más, vino a señalar a los guardias como responsables del inicio del tiroteo.12 Lamentablemente no ha sobrevivido el sumario instruido por un juez especial sobre lo sucedido y el gobernador, Rafael Bosque, aplicó una férrea censura y multó a los medios no afines que publicaron sobre lo sucedido. Las versiones fueron contradictorias y es difícil saber con certeza si los guardias de Asalto dispararon primero o respondieron a una emboscada previa. Lo segundo es muy probable, pero eso no quita que los guardias salieron sin autorización de la máxima autoridad provincial; por otra parte, hay indicios para pensar que en el caso de los de Asalto ovetenses, al igual que los guardias civiles de Gijón, estaban ya muy influidos por las ideas derechistas y consideraban que el gobernador era parcial, estaba del lado de las izquierdas y no pensaba frenar la revolución.
PAISANOS QUE DESAFÍAN LA AUTORIDAD
Otra dimensión muy relevante para analizar la gestión policial del orden público y la respuesta de los agentes ante situaciones de gran tensión en las calles fue la que afectó al despliegue de la fuerza pública en el ámbito rural. En este caso, la gran protagonista fue la Guardia Civil y la variedad de situaciones en que se desencadenaron las colisiones entre paisanos y guardias revela una tensión latente y una conflictividad elevada. Ya no se trataba solamente de problemas laborales, de disputas partidistas enquistadas, de diferencias en el terreno cultural y religioso o de querellas locales de signo variado. Los agentes de la Benemérita habían sido señalados como brazos ejecutores de la política represiva del Partido Radical y la CEDA durante el segundo bienio. Y con independencia de su mayor o menor profesionalidad, de su mayor o menor subordinación a los intereses de las elites locales, de los rasgos de su cultura policial y del peso de los valores conservadores, lo que condicionó su acción en el ámbito rural fue, en muchos casos, el hecho de verse señalados como represores de la insurrección de octubre de 1934.
De forma más contundente y negativa que en el caso de los policías que prestaban servicio en las ciudades, donde el anonimato facilitaba la distancia personal, los guardias de las pequeñas localidades eran vistos como el brazo armado de esos «fascistas» y «clericalfascistas» que, a los ojos de los paisanos de izquierdas, habían intentado bloquear el triunfo del Frente Popular y no cejarían en su empeño de derribar la República. La proximidad personal y el conocimiento intervecinal tan típico de los pueblos significaba, además, que los guardias destinados en el puesto local no eran agentes anónimos cuando tenían que disolver una manifestación no autorizada o mediar en un conflicto entre propietarios y jornaleros. Y así, algunos factores que iban más allá de los medios materiales disponibles, tales como el talante personal, la formación, los valores, las relaciones personales… contaban mucho para influir en las decisiones rápidas y complicadas que los agentes hubieran de tomar en momentos de extrema tensión social.
Según los datos de esta investigación, de los ochenta choques con la Policía –con víctimas graves– habidos entre el 17 de febrero y el 17 de julio de 1936, casi el 60%, esto es, 47 tuvieron lugar en el ámbito rural. De todos los contextos posibles en los que se desencadenaron esos episodios, ya recogidos en la tipología anterior, los dos más frecuentes fueron las manifestaciones (quince) y la violencia tumultuaria que incluía ataques contra la propiedad (catorce). Le siguieron, a cierta distancia, otras cuatro situaciones: un choque previo entre grupos rivales, una detención, una disputa en el ámbito laboral o una huelga.
Jerez de los Caballeros, en Badajoz, El Coronil, en Sevilla, y Escalona, en Toledo fueron tres localidades del agro español en las que se vivió con toda crudeza el impacto trágico de la intervención policial durante el trascurso de concentraciones o manifestaciones. Los tres hechos tuvieron lugar durante la tensa y complicada primera quincena de marzo, en medio de una movilización sin precedentes de las izquierdas para reafirmar su victoria electoral mediante la ocupación de los espacios públicos y, de paso, presionar a las instituciones locales y provinciales en pro de un rápido cumplimiento del programa electoral. Esa era una movilización que, en los pueblos, corría el riesgo de chocar frontalmente con los grupos de poder tradicionales y, por consiguiente, de derivar en enfrentamientos violentos en los que saldrían a relucir cuentas pendientes, algunas derivadas de los conflictos sobre la propiedad o el trabajo, otras relacionadas con las jerarquías sociales y la religión y, en no pocos casos, enfrentamientos entre viejos conocidos de la política local.
El caso de El Coronil resulta paradigmático de ese riesgo y muestra a las claras que, una vez delante de los manifestantes, la respuesta de la Guardia Civil podía tener consecuencias trágicas. El día 2 de marzo un grupo numeroso de paisanos de izquierdas, entre los que destacaban por su ímpetu y agresividad verbal algunos jóvenes, celebraron una manifestación no autorizada en la que se simulaba el entierro de Gil-Robles. Obviamente, tenía un cierto tono festivo y de burla, pero también, dada la época y la situación política, representaba un órdago a los grupos derechistas locales. Como en otros casos, el problema surgió cuando la Guardia Civil les salió al paso y, siguiendo la normativa, realizó el toque preceptivo de intimación, conminándolos a disolverse. Según la versión de Gobernación, los manifestantes no recibieron con agrado la presencia de los agentes y no sólo se negaron a disolverse, sino que algunos lanzaron piedras contra ellos. Una llegó a impactar en un guardia y este respondió con fuego, provocando un muerto.13
Desde un punto de vista actual, la respuesta de la Benemérita fue totalmente desproporcionada, pero no podemos pasar por alto que, con la normativa de la época en la mano, los guardias debían disolver por la fuerza si eran agredidos, si bien el toque de atención era preceptivo antes de hacer uso de sus armas de fuego. Aunque una fuente apunta a que no sólo hubo piedras y sonó algún disparo antes de que los agentes hicieran uso de sus armas, el resto, incluido el informe de Gobernación, no lo corrobora.14 Cabe concluir, por consiguiente, que si bien los agentes fueron agredidos previamente y la manifestación era ilegal, el episodio resulta sintomático de un problema de modulación y prudencia en el desempeño de algunos agentes de la Benemérita frente a las provocaciones y agresiones surgidas de paisanos radicales, dispuestos a llevarlos a situaciones de extrema tensión.
Lo ocurrido en Jerez de los Caballeros el 9 de marzo fue similar, aunque con algunos otros ingredientes típicos del contexto político del momento. También se formó una manifestación para celebrar el vuelco electoral y exigir el cumplimiento inmediato del programa del Frente Popular, aunque en este caso iban al frente de la misma las nuevas autoridades locales de izquierdas. El problema surgió al pasar frente a los domicilios de dos derechistas locales. Las fuentes de Gobernación señalan que se lanzaron piedras contra los manifestantes y que eso provocó la reacción de algunos de ellos, que causaron destrozos en varias propiedades, llegando a asaltar la casa de uno de los derechistas a los que se atribuyó la primera agresión. La situación se desbordó siguiendo un patrón recurrente en esos días, el de la violencia anticlerical: algunos manifestantes penetraron en un convento y causaron destrozos. Fue en ese momento cuando aparecieron los guardias del puesto y procedieron a disolver a los extremistas. No parece que, en este caso, hicieran disparos, pero la carga produjo varios heridos. Uno de estos, que recibió un culatazo de fusil, murió días más tarde.15
Según el informe enviado por el gobernador a Madrid, los guardias no habrían sido requeridos «por ningún miembro de la Corporación municipal», por lo que salieron a la calle a iniciativa de su capitán. Esta puntualización muestra otro de los problemas de las acciones policiales en ese difícil contexto. Si las nuevas autoridades locales eran protagonistas de las manifestaciones y toleraban ciertos desmanes por parte de los paisanos ideológicamente cercanos, los guardias se encontraban ante un dilema: o bien permanecer pasivos o bien actuar a sabiendas de que su presencia en las calles podía ratificar a los vecinos de izquierdas en su creencia de que actuaban al servicio de las derechas y la propiedad. En ese sentido, la versión de la prensa comunista sobre el suceso en el pueblo pacense resulta sintomática: cuando los manifestantes del Frente Popular, con su alcalde al frente –decía la crónica– celebraban el triunfo electoral, «los reaccionarios» les «atacaron a pedradas». Al responder los manifestantes a esa agresión, «la Guardia Civil cargó de forma brutal contra el pueblo». El corolario lógico de esa versión, una vez equiparados los manifestantes de izquierdas al «pueblo», era el apoyo a la denuncia de los comunistas y a la juventud socialista de Jerez de los Caballeros, que habían «exigido» al Gobierno la «disolución de la Guardia Civil de toda la provincia por hallarse al servicio de reaccionarios y jesuitas».16
Siendo trágicas esas dos muertes en El Coronil y Jerez de los Caballeros, seguramente evitables si la Guardia Civil hubiera estado preparada no sólo material sino mentalmente para confrontar de forma paciente con individuos radicalizados, mucho más grave e impactante fue lo ocurrido en Escalona. Los hechos tuvieron lugar el 8 de marzo. Se celebraba en el pueblo una de las muchas manifestaciones que se habían convocado por toda la provincia para reclamar la anulación de las elecciones en esa circunscripción, en la que había ganado la CEDA por mucha diferencia y los socialistas no habían logrado ningún puesto. Los protagonistas eran los afiliados a la FNTT, el principal sindicato socialista del campo, una organización caracterizada por su radicalismo desde la huelga nacional campesina del verano de 1934. Estaban latentes enfrentamientos locales con los amigos de los principales líderes derechistas de la región. Aunque hay versiones diferentes de lo ocurrido, todo indica que los manifestantes tuvieron un choque con los derechistas antes de que llegara la Guardia Civil. Según la prensa caballerista y comunista, pistoleros a sueldo de los caciques habrían disparado contra los socialistas desde la puerta del bar Alberche, «nido de fascistas», causándoles varias bajas. Había sido una nueva demostración de que la «clase trabajadora» se enfrentaba a los «señores de la tierra» y sus «matones a sueldo», todos «armados hasta los dientes» y respaldados por la Guardia Civil. Fuera o no verdad lo de los pistoleros, todo indica que, ya iniciado un primer choque entre manifestantes y derechistas, llegaron algunos números de la Guardia Civil, que fueron recibidos por los primeros a pedradas. Los agentes habrían dado el correspondiente toque de atención y disparado al aire, si bien de inmediato pasaron a usar sus fusiles contra los izquierdistas y resultaron cuatro muertos y una docena de heridos.17
Confrontando las diferentes versiones no está del todo claro cómo un choque entre socialistas y derechistas pudo derivar en un tiroteo de los primeros, supuestos «manifestantes pacíficos» según la prensa caballerista, con la Guardia Civil. Para las izquierdas estaba claro que los agentes actuaron al servicio de los caciques y defendieron a los «fascistas», a los que sólo se detuvo horas después por la presión popular. Las versiones ulteriores de los agentes, sin embargo, apuntan a un choque entre los guardias y los integrantes de la Casa del Pueblo provocado por la respuesta armada de los primeros. Y los testimonios conservadores indican que el inicio del suceso se produjo porque algunos derechistas increparon a los manifestantes y estos intentaron agredirles, negando por tanto que se hicieran disparos contra los manifestantes sin ningún motivo.18
El suceso alcanzó proyección nacional y durante días los medios izquierdistas denunciaron que todo había sido fruto de una agresión fascista, asegurando incluso que sus reporteros habían asistido a las autopsias de los dos muertos y que las balas extraídas de sus cuerpos no procedían de las armas reglamentarias de la Guardia Civil, sino de los pistoleros derechistas al servicio de los caciques. El juez instructor no pareció dar la razón a esa versión porque consideró que se había tratado de un choque entre los socialistas y la Guardia Civil, por lo que procesó a los izquierdistas detenidos. Además, ordenó la libertad de los derechistas y fue el gobernador quien, bajo presión de los socialistas, volvió a encarcelarlos alegando razones gubernativas. Indignados, los comunistas insinuaron que el «diputado de la CEDA Sánchez Cabezudo» había sido «el organizador del salvaje crimen», puesto que había sido «siempre el responsable de concentraciones fascistas en Escalona y de otros hechos provocativos». No obstante, reconocieron explícitamente que no tenían pruebas de esa acusación.19 Por su parte, el órgano oficial del sindicato campesino socialista, al que pertenecían los paisanos implicados en el choque, aprovechó para denunciar la connivencia entre la fuerza pública, la justicia y los «privilegiados». A su juicio, una de las lecciones que había que sacar de lo que estaba ocurriendo en los pueblos de Toledo, empezando por Escalona, es que «los profesionales del orden público» estaban al servicio de la «burguesía terrateniente». Si los guardias civiles «se echan el fusil a la cara o preparan las esposas en cuanto divisan un carnet sindical o escuchan las notas de La Internacional», a los campesinos socialistas no les quedaba otra que hacerse respetar por la fuerza, organizando disciplinada y militarmente sus propias milicias.20
Como se puede apreciar, en algunos choques graves con la Policía resulta un desafío mayúsculo distinguir entre lo que pasó y lo que se dijo que pasó, sobre todo si esos episodios alcanzaron gran repercusión y se convirtieron en objeto de debate y propaganda partidista, como es el caso de este pueblo toledano. Además de versiones contrapuestas, las circunstancias del comienzo de las colisiones no siempre están claras. En el de Escalona parece probable concluir que las principales víctimas las provocaron los disparos de los agentes, algo que ellos no negaron a posteriori, si bien se ampararon en que habían sido agredidos de antemano, lo cual también es muy probable con los indicios disponibles. Si en el episodio de Jerez de los Caballeros cabe preguntarse si se podrían haber evitado las víctimas con una intervención policial diferente, en la que los guardias no hubieran respondido de inmediato con sus armas, en el de Escalona se confirma una situación similar a la de muchos choques urbanos: la intervención policial se produce cuando ya se ha iniciado la violencia y difícilmente se puede asegurar, salvo que sigamos acríticamente las versiones de la prensa socialista y comunista, que los guardias civiles dispararon contra campesinos indefensos y con el único motivo de proteger a derechistas. Sí cabe preguntarse una vez más si los guardias podrían haber intervenido sin recurrir a sus armas de fuego, pero lo que está fuera de duda es que no se enfrentaban a manifestantes pacíficos. Tampoco lo está que los derechistas presentes, fueran o no agredidos de antemano, se comportaron con una agresividad y mostraron una disposición al uso de la fuerza que, igualmente, hacía casi imposible cualquier acción policial en la que la «intimación» que exigía la ley no estuviera respaldada por el uso de las armas.
La tensión interpartidista que se vivió en las ciudades estuvo muy presente también en los pueblos. En un ambiente muy caldeado, en el que las diferencias ideológicas salían a relucir en situaciones muy variadas y con todo tipo de pretextos, cualquier conflicto –una huelga, una disputa laboral, una discusión, una agresión, un ataque colectivo contra la propiedad, una provocación, etc.– podía desembocar en un episodio más grave. Y en muchos casos estaban los policías de por medio, envueltos en una situación en la que su presencia no aplacaba los ánimos y se veían implicados en choques trágicos. Lo de Escalona fue muy impactante, pero hubo más. Y en todos los casos la Guardia Civil intervino cuando otros, fueran del signo político que fueran, habían iniciado el incidente.
Otro ejemplo llamativo ocurrió en la localidad cacereña de Gata. Nuevamente se aprecia la pugna entre las diferentes sensibilidades partidistas para apropiarse del hecho y construir un relato políticamente rentable, con la Guardia Civil como víctima o villano, sin matices. El principal periódico de la izquierda caballerista contó que en la plaza del pueblo se había formado una «trifulca» por culpa de una provocación derechista. Y que entonces llegó la Guardia Civil y, lejos de detener a los segundos, la emprendió contra los primeros, disparando nada menos que contra los socialistas atrincherados en la Casa del Pueblo y el ayuntamiento, con el resultado de dos muertos, uno socialista y otro de la izquierda republicana, además de varios heridos graves. Esta versión ha pasado a algunos libros de historia sin mayor problema, en parte porque coincide con el informe que envió el alcalde al gobernador, donde se acusaba a la Guardia Civil de intervenir sin su autorización y de no realizar los preceptivos disparos al aire. Sin embargo, otras fuentes reflejaron el dato de que la Guardia Civil fue recibida «con hostilidad» y hubo disparos por la parte socialista. También se ha podido comprobar que uno de los heridos graves falleció en el hospital, resultando por tanto tres muertos en el cómputo global. Y un testimonio favorable a las izquierdas contiene una información muy relevante para contextualizar la intervención policial: dos guardias resultaron heridos de perdigonadas. Así pues, de nuevo los agentes no se enfrentaban, sin más, a civiles pacíficos desarmados, como parecía sugerir el alcalde. Respecto a si fueron ellos los que primero dispararon es imposible saberlo con certeza, si bien no se puede descartar que se hubieran cruzado disparos entre derechistas e izquierdistas antes de que los agentes recurrieran a sus fusiles. También parece probable que algunos socialistas se hubieran atrincherado en la Casa del Pueblo en su enfrentamiento armado con los guardias.21
En otras ocasiones los guardias actuaron con motivo de una colisión provocada por disputas laborales. Uno de los episodios más trágicos acaeció en la localidad onubense de Cartaya el 23 de abril. Se ha escrito que la Guardia Civil «provocó cuatro muertos en un choque con izquierdistas tras una manifestación».22 Sin embargo, la investigación de numerosas fuentes primarias arroja una versión más matizada y muestra que el verbo «provocar» no refleja bien lo ocurrido. Ciertamente, este es un caso paradigmático del peligro de manipulación que encierra el estudio de la violencia política en 1936, sobre todo si la investigación se teledirige para situar a la Guardia Civil como principal agente «provocador» de las víctimas, rebajando así la responsabilidad de todos aquellos ciudadanos implicados en los sucesos.
La información manejada internamente por el Ministerio de la Gobernación, así como las declaraciones del gobernador civil de la provincia, que se personó en el pueblo al poco de acabar el episodio, muestran que los hechos de Cartaya ocurrieron del siguiente modo: «numerosos obreros» se personaron en el ayuntamiento en actitud violenta, rompiendo la lista de la bolsa de trabajo y agrediendo a un empleado. Este reclamó la presencia de la Guardia Civil, que nada más llegar hizo una detención. Fue entonces cuando los asaltantes iniciaron «ruidosas protestas» y el comandante del puesto pidió refuerzos, realizándose dos detenciones más. Al poco, explicó el gobernador, aumentó «la efervescencia contra la Guardia Civil, llegándose a escuchar voces de “Vamos a por ellos”, y comenzó entonces una pedrea contra los guardias, los cuales se vieron obligados a replegarse hacia la esquina, sin hacer uso de las armas. Después sonó un disparo de escopeta, cuya perdigonada hirió a un individuo y produjo rozaduras a otros tres». Sólo a partir de ese momento fue cuando los guardias hicieron uso de sus fusiles, primero al aire, según el propio gobernador, que dijo haber visto los impactos de las balas en la «parte alta de algunos edificios» y después contra los allí congregados.23
Si en otros casos sólo hay indicios para suponer que los guardias no fueron los primeros en disparar, en este queda claro que, como tantas otras veces, su problema era que cuando sonaba algún disparo, aun cuando no fuera dirigido a ellos, quedaba ya poco margen para, con los medios de la época, disolver a los grupos de un modo que no provocara víctimas graves. El resultado del choque en Cartaya fue de varios heridos muy graves, asegurando algunas fuentes posteriores que llegaron a producirse cuatro muertes.
La Guardia Civil intervino en más sucesos similares en el ámbito rural, aunque no siempre con un balance de víctimas tan trágico. En algunos casos hizo acto de presencia porque, al igual que en las ciudades, se estaba produciendo violencia tumultuaria, bien con ataques a los domicilios, negocios o círculos sociales de las derechas o bien con actos de vandalismo o incendios en edificios religiosos. En la mayor parte, las fuentes muestran con claridad que las cargas policiales se iniciaron cuando la violencia de los paisanos radicales ya estaba en marcha; y que allí donde los guardias dispararon sus armas lo hicieron después de ser recibidos con violencia. Así ocurrió en Callosa del Segura el 21 de abril, donde un grupo de obreros, según algunas fuentes «exasperados por la falta de trabajo», asaltó la sede de la patronal y otros locales de los republicanos conservadores, enfrentándose a los guardias civiles que acudieron a sofocar el motín. Las fuentes internas de Gobernación revelan datos relevantes para una adecuada contextualización de la acción policial: los asaltantes recibieron a los guardias con numerosos disparos, hiriendo al comandante del puesto, por lo que estos decidieron replegarse; una vez en el cuartel, vieron cómo los radicales los asediaban y disparaban nuevamente, siendo entonces cuando los guardias, al responder, dejaron varios heridos, uno de los cuales falleció.24
A lo anterior cabe añadir el testimonio de un vecino derechista que se encontraba en uno de los locales asaltados, un testimonio que obviamente no es imparcial, pero que tiene un valor indudable porque se vertió en una misiva privada, lo que significa que no fue concebido como propaganda: habrían sido «grupos salidos de la Casa del Pueblo armados con pistolas en compañía de toda la Guardia municipal», en su mayor parte socialistas y comunistas, los que sobre las diez de la noche y a «la voz de U.H.P. empezaron a hacer descargas cerradas, asaltando los círculos [de] Fomento Industrial y Sociedad el Progreso». Pero no sólo se habrían producido esos asaltos, sino que, a decir de ese testigo, «los que nos encontrábamos en dichas Sociedades indefensos fuimos ultrajados y encañonados con las pistolas».25
En otros casos, los choques con la Guardia Civil se produjeron durante el desarrollo de huelgas. La celebración del Primero de Mayo de aquel 1936 fue especialmente simbólica y se esperaba una jornada muy complicada. Finalmente, no fue especialmente violenta, entre otros motivos porque el Gobierno exigió a los gobernadores la adopción de medidas drásticas si preveían problemas en su provincia. No obstante, hubo choques entre huelguistas y policías en algunos pueblos. Probablemente el suceso más grave ocurrió a unos cuarenta kilómetros de la localidad gaditana de Alcalá del Valle. Una patrulla de la Guardia Civil se interpuso en una manifestación de unas 4.000 personas procedentes de varios pueblos, conminándoles a disolverse. Estos no lo hicieron y se enfrentaron a los guardias, llegando a quitar a uno de ellos su máuser y a disparar contra el resto, lo que causó así un herido entre los agentes. A su vez, la respuesta policial obligó a la multitud a dispersarse, produciéndose dos muertos y varios heridos.26
En la tónica habitual de esos días, en un ambiente de fuerte politización de cualquier acción policial, las izquierdas locales denunciaron los «asesinatos y atropellos cometidos [por la] Guardia Civil» contra los «nobles trabajadores en Alcalá del Valle». Un diputado izquierdista, que se personó en el pueblo para hacer averiguaciones, atribuyó las víctimas al comportamiento inadecuado de algunos guardias civiles, que además habrían llevado a cabo apaleamientos y detenciones arbitrarias.27 La información interna manejada por el gobernador civil no corrobora estos hechos, sino que las detenciones posteriores las hicieron guardias de Asalto llegados a la localidad horas más tarde. En todo caso, nuevamente la actuación de la Guardia Civil resultó sumamente compleja. Por lo que se refiere a este episodio, de una torpeza llamativa, cabe preguntarse por qué unos pocos números de la Guardia Civil habían sido desplegados en la carretera para impedir una manifestación de miles de campesinos entre los que había no pocos exaltados y predispuestos a la violencia. Ciertamente, es más que probable que la colisión se hubiera evitado si el mando al cargo del destacamento de los guardias hubiera gestionado la situación de otro modo, o simplemente si los hubiera dejado continuar a sabiendas de que el mal provocado para disolverlos era mayor que el asumido por la quiebra del principio de autoridad. Pero también es indudable que, antes de usar sus armas, se produjo una agresión sobre los guardias y eso, nuevamente, precipitó una respuesta con consecuencias gravísimas. Parece, según alguna fuente, que el Gobierno trasladó al mando responsable de los guardias civiles en Olvera, lo cual demostraría cierta negligencia por el lado de la Benemérita.28 No obstante, no puede obviarse que el responsable último de lo ocurrido fue el titular de la Gobernación. Porque el gobernador civil de Cádiz había sido tajante en su comunicación con el ministro el día 30 de abril, advirtiéndole que en su provincia las manifestaciones previstas para el Primero de Mayo «ofrecen peligro por elementos perturbadores». Es más, había reconocido claramente que lo preferible, dado el ambiente en la provincia, era una prohibición nacional de cualquier manifestación, evitando así que se prohibiera sólo en Cádiz, pues eso entrañaba mucho peligro. El gobernador y el ministro sabían, por tanto, que algunos dirigentes de la izquierda gaditana plantearían graves problemas a los agentes si se intentaban cumplir las órdenes de Madrid y no se permitían manifestaciones allí donde se tuviera «la seguridad de que no han de producirse alteraciones del orden».29 Sin embargo, lanzaron a los guardias a una misión imposible: disolver a miles de manifestantes con apenas una docena de agentes.
Hubo otros choques con la Policía en ese Primero de mayo, a veces por una colisión previa entre grupos rivales, como ocurrió en La Bóveda de Toro, en la provincia de Zamora, con varios heridos, o también cuando las celebraciones de esa jornada derivaron en violencias tumultuarias, como en la localidad granadina de Alomartes, donde la intervención de la Policía provocó un muerto y se recogieron algunos heridos.30 En ambos, como tantas otras veces en esa primavera, la Guardia Civil respondió a agresiones previas usando sus armas, lo que entraba dentro de la normativa, pero muestra a las claras dos aspectos centrales para contextualizar la acción policial del período: primero, los guardias no estaban preparados para hacer frente a manifestantes violentos sin usar su potencia de fuego, menos aún si eran unos pocos números frente a cientos de manifestantes que podían desarmarlos con relativa facilidad, y segundo, algunos paisanos radicales estaban suficientemente influidos por discursos ideológicos de odio como para llegar a una confrontación máxima con los guardias aun a sabiendas del peligro que eso entrañaba. Este último es un aspecto revelador del grado de radicalización al que se había llegado y, sobre todo, del modo en que esos ciudadanos consideraban a la Guardia Civil como un enemigo más en su particular enfrentamiento con la patronal, las derechas, la Iglesia o, en general, el «fascismo».
EXCEPCIONES QUE IMPORTAN
Los historiadores de los años treinta se han sentido, salvo excepciones, bastante atraídos por el relato de una Guardia Civil partidista, al servicio de los caciques. Esta es una lectura bastante distorsionada por la asociación entre ese Instituto y la Monarquía, pero también con la dictadura franquista, fruto de una proyección sobre la primavera de hechos posteriores. No pocas veces se habrá señalado el apoyo de muchos guardias civiles al golpe de Estado en julio de 1936 para deducir de eso, en una lamentable trampa teleológica, que los agentes eran en su mayoría contrarios al régimen republicano y actuaban, sobre todo en los pueblos, como pistoleros de partido, prescindiendo de criterios profesionales y maltratando e incluso masacrando a los jornaleros de izquierdas que osaban desafiar las jerarquías tradicionales de poder. Sin embargo, lo sucedido frente a los manifestantes gaditanos en el término municipal de Alcalá del Valle, e incluso un caso tan enrevesado como el de Escalona, con fuentes variadas apuntando a versiones partidistas diferentes, ponen de relieve la situación de extrema tensión a la que se enfrentaban los guardias y el débil fundamento empírico que tiene cualquier generalización sobre su comportamiento ante la intensa movilización de las izquierdas entre febrero y julio de 1936; sobre todo, si esa generalización impide ver que muchos de esos guardias, al igual que sus convecinos, también evolucionaron durante la primavera en función del desarrollo de las circunstancias y del peso de las propagandas y los discursos políticos.
Sólo un prejuicio muy consolidado por la falta de investigaciones rigurosas ha podido ocultar el hecho de que, en aquella primavera, a los guardias les tocó velar por el orden público en medio de grupos de paisanos exaltados, muchas veces con líderes locales radicalizados y embebidos de odio ideológico y rencor hacia ellos, casi siempre armados y que conscientemente desafiaban la autoridad de los agentes. O también que en esa endiablada situación las autoridades locales actuaron a menudo con parcialidad; o que las elites locales derechistas, abusando de su posición, presionaron a los guardias para que velaran por el llamado orden social y las jerarquías tradicionales de poder, contribuyendo a alimentar una percepción de peligro revolucionario en ciernes. Es incuestionable que algunos agentes pudieron abusar de su poder y moverse por criterios ideológicos que les impedían actuar con la debida profesionalidad. Pero no lo es menos que muchos agentes se vieron catapultados a un papel para el que no estaban preparados, en medio de graves disputas entre grupos, tanto de izquierdas como de derechas, a los que importaba poco llegar hasta sus últimas consecuencias en la colisión con los contrarios e incluso con la misma Policía, por más que luego los diferentes medios y sus portavoces políticos los presentaran como víctimas indefensas. A todo eso cabe sumar el aprovechamiento propagandístico que se hacía de su labor, siempre medido en función de los intereses partidistas y raramente ajustado a un interés objetivo en la defensa del Estado de derecho republicano.
Esas versiones tópicas de una Guardia Civil comprada por los caciques provienen, en parte, del propio discurso elaborado por la izquierda socialista y los comunistas en su momento, quienes, a diferencia de la izquierda republicana, no dudaron en catalogar a los agentes de la Benemérita como una parte fundamental de las fuerzas «fascistas» enemigas de «la clase trabajadora», esbirros de los «señores de la tierra». En ese sentido, algunos historiadores han afirmado que los guardias civiles, abusando de una «actitud poco prudente» y de una «excesiva autonomía», se excedieron al «disolver o intimidar con las armas a manifestantes pacíficos que simplemente pedían trabajo y pan». O lo que es peor, en algunos casos se pusieron al servicio de los patronos, dejando que estos los lanzaran «contra la desesperación campesina», a veces inmiscuyéndose en «decisiones municipales socialistas», otras deteniendo «arbitrariamente» y «por presiones caciquiles» a los líderes de las izquierdas.31
Esa es una imagen que parecen confirmar algunas fuentes locales y provinciales, en las que no es raro encontrar denuncias sobre el comportamiento de tal o cual número de la Guardia Civil. Como la del alcalde del pueblo cacereño de Almohadín, que, recién llegado al poder tras las elecciones, pidió al gobernador la supresión del puesto de la Guardia Civil por la «amistad íntima» que «unía» a los agentes «con elementos de derechas amparadores del fascio».32 O la que se recogía en el manifiesto de la Casa del Pueblo, la Agrupación Socialista y el Partido Comunista de la ciudad de Cáceres: a propósito de una víctima mortal causada por la Guardia Civil en el pueblo de Hoyos durante su intervención en una reyerta entre bandos contrarios, se censuraba la «conducta infame de elementos que llevan el uniforme de la justicia» y se exigía la «depuración en los cuerpos militares y demás institutos del estado» para que no siguieran trabajando al servicio de las derechas y contra el régimen.33
Así, la imagen de una Guardia Civil subordinada a los intereses y las órdenes de las derechas tiene, como toda simplificación, elementos de verdad. Sin embargo, conviene tener presente la confusión que a menudo se producía entre la realidad y la propaganda cuando se trataba de proyectar imágenes sobre la fuerza pública, como se ha podido ver en algunos casos explicados más arriba. Esto es algo que buena parte de los gobernadores de la izquierda republicana supieron y por eso tendieron, en muchos casos, a no dar demasiada credibilidad a los rumores propagados por los socialistas y comunistas sobre el comportamiento de los guardias. De hecho, muchas denuncias contra los agentes de la Benemérita eran tan genéricas, o simplemente estaban basadas en informaciones locales partidistas, que su recorrido gubernativo fue escaso. La del pueblo cacereño que se acaba de citar, por ejemplo, no provocó ninguna reacción concreta del gobernador, que pareció archivarla después de conocer la versión del mando local de los guardias, quien aseguró que era una denuncia «caprichosa ya que hay guardias que cuando no están de servicio salen de paseo con personas de derechas y de izquierdas» por igual.34
Un punto de vista demasiado reduccionista y en el que los guardias civiles aparecen retratados al modo en que solían hacerlo los editorialistas de la prensa caballerista o comunista choca con la enorme complejidad de la vida social y política de la primavera de 1936, por más que resulte reconfortante para una mentalidad antifascista construida a posteriori. No obstante, lo que contribuyó a consolidar esa imagen tópica de los agentes como enemigos de «la clase trabajadora» fue una generalización realizada a partir de algunos casos impactantes. El más señalado y conocido fue el ocurrido en la localidad albaceteña de Yeste el 29 de mayo. Como ya se vio en el capítulo 4, el choque entre los campesinos y los guardias civiles que custodiaban a unos detenidos dio lugar a un enfrentamiento cruento que provocó varias víctimas, prolongándose luego la violencia por parte de los guardias, en una suerte de redada vengativa. En total hubo nada menos que dieciocho muertos y no menos de veintinueve heridos graves; y de todos estos, un fallecido y catorce heridos lo fueron entre los agentes de la Benemérita. Aquel fue, de lejos, el episodio de violencia política con mayor número de víctimas en toda la primavera de 1936 y el más importante de todos los que ocurrieron en el ámbito rural y en los que se vio involucrada la Guardia Civil.
El comportamiento de los guardias y sus oficiales, después de un primer choque gravísimo con paisanos muy violentos y radicales, tuvo todos los visos de una venganza inadmisible, con probable maltrato a algunos detenidos y procediendo, con la complicidad del personal médico, al entierro rápido de los cadáveres para que no se pudieran investigar esas muertes. Aquel episodio marcó para siempre la imagen de la Benemérita, del mismo modo que el suceso en el pueblo gaditano de Casas Viejas, a comienzos de 1933 y en plena insurrección anarquista, había influido muy negativamente en la del nuevo cuerpo de Asalto. Sin embargo, los datos de esta investigación sobre choques policiales con víctimas en áreas rurales, además de los globales que se detallan más adelante, no permiten concluir que ese suceso fuera paradigmático, sino al contrario. Además, lo ocurrido en Yeste vuelve a confirmar algo fundamental en el análisis de la acción policial durante la primavera de 1936: ni siquiera en ese caso tan dramático, en el que se mostró con toda crudeza el peso de la violencia en la cultura popular tradicional, la fuerza pública fue la responsable del inicio de la acción, como confirmó la instrucción judicial posterior y reconoció el Gobierno en las Cortes. Como se vio, el primer informe elaborado a instancias del grupo parlamentario socialista y tras la visita a la zona de dos diputados socialistas y uno comunista, deformó deliberadamente los hechos al señalar que los guardias habían disparado «sin que mediara provocación alguna por parte de los campesinos», en un claro afán de victimizar a los campesinos, desprestigiar a la fuerza pública y reforzar la campaña que venía haciéndose desde antes de las elecciones para lograr la disolución de la Guardia Civil. Sin embargo, si los guardias se vieron envueltos en una intervención tan compleja y peligrosa, a sabiendas de lo soliviantados que estaban los ánimos y del grave problema social latente que había en toda la comarca desde la construcción del pantano de La Fuensanta, fue por exclusiva responsabilidad de las autoridades provinciales y nacionales, aunque el Gobierno cargó el muerto al gobernador, trasladó a algunos guardias y soslayó hábilmente su propia responsabilidad en la gestión de ese conflicto.
Las circunstancias que rodearon el episodio de Yeste no fueron excepcionales. Se pueden apreciar características similares en otros casos durante los dos meses previos. Una huelga campesina fue, por ejemplo, el contexto sobre el que se produjo un grave enfrentamiento entre paisanos y guardias civiles en Corcoya, una pedanía de la localidad sevillana de Badolatosa, el 1 de abril. Su desarrollo mostró rasgos parecidos al de la localidad albaceteña, aunque en este caso no había mediado una detención previa. Un grupo numeroso de campesinos, unos trescientos según una fuente fiable, colisionaron con varios números de la Guardia Civil que formaban parte de un dispositivo especial dispuesto por las autoridades con motivo de una huelga. El choque se produjo cuando los huelguistas quisieron impedir por la fuerza la salida de varias cabezas de ganado que permanecían abandonadas con motivo del paro. Después de unos minutos de máxima tensión, unos cuantos se abalanzaron sobre los guardias y consiguieron tirar al suelo a uno de ellos, desarmándolo. El resto de los agentes respondieron con fuego y el episodio se saldó con un muerto y varios heridos graves, uno de los cuales falleció después. No llegó a darse el ensañamiento visto en Yeste durante la agresión a los guardias, pero las circunstancias de ambos casos compartieron algunos elementos: un contexto social y laboral muy conflictivo, en el que los agentes eran enviados por las autoridades a cumplir una labor que, en caso de encontrarse con paisanos envalentonados y radicalizados, imbuidos del ambiente de euforia transformadora y elevadas expectativas generado por la victoria del Frente Popular, tenía una alta probabilidad de acabar con víctimas. Como en casi todos los casos analizados, incluido el de Yeste en su primera parte, la fuerza pública no utilizó sus armas sin que antes los concentrados iniciaran la violencia.35
Por otra parte, el caso de Badolatosa pone de manifiesto nuevamente las dificultades que esconde un análisis riguroso de la violencia política en ese período. La prensa reprodujo una información inicial confusa sobre este episodio, en parte por culpa de los rigores de la censura y en parte por el hábito de dejarse llevar por los rumores y engordar la lista de sucesos. Primero se publicó que en el barrio de «Coscollar» o «Corcoya» [sic] se había producido un choque entre la Guardia Civil y campesinos con el resultado de cuatro muertos. Luego, horas más tarde, el gobernador emitió una nota y la prensa aseguró que en la aldea de «Colcollar» [sic], en el término de «Vadolatosa» [sic], había resultado un muerto y un herido grave, aparte de otros tres heridos menos graves. Más adelante, la información esgrimida por la derecha monárquica en el Parlamento se hizo eco de un suceso en Badolatosa durante el cual habrían resultado cuatro muertos y otros heridos graves, un dato que las crónicas franquistas posteriores repitieron acríticamente y con el objetivo evidente de inflar el número de víctimas mortales de la primavera.36
Lamentablemente, por falta de investigación a fondo de las fuentes primarias, algunos historiadores han perpetuado la confusión, llegando al extremo de duplicar ese suceso y cometer errores de bulto. Así, un mismo autor ha escrito: primero, que el 1 de abril «cuatro campesinos fueron asesinados y otros tantos heridos por la Guardia Civil en Corcollar [sic] (Málaga)»; y, segundo, que el 2 de abril «en la aldea de Corcoya, partido agregado al de Badolatosa, un vecino resultó mortalmente herido al repeler la Guardia Civil una agresión» y «otro jornalero había muerto en el acto durante el enfrentamiento».37 También en los datos expuestos por el diputado monárquico Calvo Sotelo en las Cortes se había computado el mismo suceso dos veces: primero lo había atribuido a una «finca de Corcollar» [sic] en Málaga, con dos muertos y tres heridos, y luego a un choque en «Carcallar» [sic], Sevilla, con cuatro muertos y cuatro heridos graves.38 En esa misma línea, otros cronistas de la violencia republicana han cometido un error similar, lo que muestra una cierta e inquietante tendencia a engordar la cifra de víctimas de la primavera con demasiada ligereza.39 Para evitar este error habría bastado con comprobar que algunas fuentes primarias ya habían duplicado el suceso; y que eso había pasado tanto por el error en la denominación del lugar de la colisión, como, fundamentalmente, por no haber caído en la cuenta de que Corcoya, aunque pertenecía a Sevilla, era colindante con la provincia de Málaga.
Un caso similar al de Yeste había ocurrido también en esa misma provincia, la de Albacete, dos meses antes, el 25 de marzo, en la localidad de Bonete, situada en una zona diferente, más al norte, a medio camino entre la capital provincial y Almansa. Según la versión manejada por el gobernador y resumida por telegrama a Madrid, la mañana del 25 de marzo, el cabo Joaquín Díaz y el guardia Joaquín Sánchez Marit «sorprendieron a varios vecinos cargando carros de leña de una finca llamada Coto de San Fernando». Se incautaron de los carros y se dirigieron luego al edificio del Ayuntamiento de Bonete, donde estaba la sede del Juzgado Municipal, para poner la denuncia correspondiente. Cuando ya estaban allí fueron sorprendidos por la irrupción de «unas cien personas» que los acosaron e increparon, tratando de impedir que cursaran la denuncia. Al frente del grupo iban el presidente de la Casa del Pueblo, Pedro Jarque Ruiz y el secretario de esta. Después de una discusión, «como si fuese una consigna los del grupo se abalanzaron contra ellos», logrando desarmarlos. Acto seguido, fueron «acometidos violentamente». Uno de los guardias logró escapar y llegar hasta Almansa, donde informó de lo sucedido. El cabo, malherido, «pudo salir del Ayuntamiento cayendo a tierra a unos cincuenta metros, en cuyo sitio fue rematado a patadas y palos, dejándole la cabeza destrozada».40
Según el informe de la Comandancia, los dos números de la Guardia Civil habían recibido órdenes de personarse en la finca de San Fernando para evitar la invasión de aquella y la tala ilegal de leña. Cuando se produjo el choque en el ayuntamiento, el cabo y el guardia fueron rodeados en «actitud amenazadora». Se produjo un forcejeo entre el cabo y un paisano y, cuando el guardia intentó defenderse con su pistola, esta se disparó hacia el techo y fue en ese momento cuando el resto se abalanzó contra él y le dio muerte. También, según fuentes internas de la Guardia Civil, el cabo fue masacrado a golpes con las culatas de los fusiles, que luego se encontraron ensangrentados. Acto seguido, fue arrastrado al exterior del edificio y el cuerpo quedó abandonado a unos cien metros. En las horas siguientes, los guardias llegados de Almansa habrían practicado trece detenciones, entre ellas las de los directivos de la Casa del Pueblo.41
Las primeras versiones de prensa reflejaron una versión similar a la de Gobernación, si bien más escueta. Por el lado conservador se llegó a escribir, aunque fue censurado, que el presidente de la Casa del Pueblo, tras penetrar en el ayuntamiento, había matado de dos tiros al cabo, pero eso es falso. Tampoco estuvo muy acertado, en este caso, el periodista de la izquierda republicana, Alfredo Muñiz, al que sus informantes le aseguraron que en Bonete había sido asaltado el cuartel de la Guardia Civil, siendo asesinado el único número que estaba dentro, el cabo Juan Alcaraz.42
De forma previsible, el informe realizado por los socialistas de la provincia introdujo algunos matices. No negó la muerte del guardia, pero trató de «suavizar la actitud de los obreros», por decirlo en palabras de la única historiadora local que ha abordado estos hechos. Según esa fuente, los obreros fueron a pedir a los guardias que no se tomaran represalias contra los vecinos a los que se había sorprendido con la leña, es decir, que no les pegaran en el cuartel. Y es que, según las fuentes izquierdistas, el cabo asesinado era conocido por las palizas que había propinado a los socialistas en el pasado, especialmente al concejal y presidente de la Casa del Pueblo, Pedro Jarque. Esto explicaría, en parte, el ensañamiento con el que algunos socialistas se habrían empleado en su ataque al guardia. De acuerdo con esta misma fuente, se detuvo a veinte personas –y no a trece, como señalaba la información gubernativa–, de los que cuatro eran concejales socialistas. Asimismo, al igual que en Yeste, pero sin haber llegado la violencia a ese mismo extremo, los guardias se habrían empleado arbitraria y violentamente durante las detenciones, provocando numerosos heridos, cinco de ellos graves. Aunque alguna fuente secundaria posterior señala que se habría producido una muerte, ni el informe de la comisión socialista ni la documentación de Gobernación lo confirman.43
Más allá de algunos detalles controvertidos, el grueso del episodio ocurrido en Bonete está claro. Como en Yeste, los guardias se vieron sorprendidos por una especie de motín popular, en este caso orquestado por dirigentes de la Casa del Pueblo. El enfrentamiento tenía un componente social y económico, relacionado con el problema del aprovechamiento de los montes y la explotación ilegal de la leña. Estaba, además, contaminado por el contexto de la victoria del Frente Popular. Como en otras localidades, las expectativas de transformación social se habían disparado, los socialistas habían recuperado el poder local y los ánimos estaban muy exaltados. En la zona, además, se estaban produciendo invasiones ilegales de fincas y la Guardia Civil se encontraba con la difícil misión de enfrentarse a cientos de jornaleros dispuestos a desafiar la propiedad y convencidos por la propaganda izquierdista de que, tras la victoria del Frente Popular, la legitimidad estaba de su lado. A esto, si hacemos caso a las fuentes socialistas de la provincia, cabe sumar los odios enquistados contra el cabo de la Guardia Civil de Bonete. Que en el cuartel local se hubieran producido malos tratos es verosímil, dada la cultura policial de la época y los indicios a que apuntan los testimonios recogidos en algunos expedientes judiciales de esos años.
En todo caso, lo de Bonete vuelve a mostrar la extraordinaria tensión que rodeó a muchos choques habidos entre la Guardia Civil y los paisanos en los pueblos de 1936. Una vez más, el asunto de fondo gira en torno al espinoso papel de los guardias en un contexto de rebelión social contra la propiedad auspiciada por dirigentes de la izquierda local. Como en Yeste, los guardias no fueron responsables del inicio de la acción y se vieron envueltos en una colisión que resultó cruenta. Ni estaban preparados para hacer frente a la coacción de varios cientos de personas ni su comportamiento en el pasado, asociado a malos tratos en un ambiente ideológico muy desfavorable para las izquierdas, favorecía un papel mediador en un contexto tan enrevesado.
GUARDIAS AMENAZADOS
Algunos guardias, como fue el caso de Yeste, mostraron la brutalidad a la que estaban dispuestos a llegar en un contexto endiablado y en el que veían amenazadas sus vidas, las de sus compañeros e incluso a veces las de sus familias. No en vano, cabe recordar que en muchos casos los números rurales de la Guardia Civil vivían con sus esposas e hijos en las mismas dependencias que, en ocasiones, intentaron ser asaltadas e incendiadas por los manifestantes. Eso ocurrió, por ejemplo, en Carmona en las jornadas de resaca postelectoral, cuando un grupo de paisanos armados se dirigió al cuartel después de haberse producido el asalto y destrozo de la sede de Acción Popular y haberse lanzado piedras contra varios domicilios derechistas, resultando un guardia y dos izquierdistas heridos.44 Peor suerte corrieron los agentes del puesto de Puebla de don Fadrique el 21 de mayo, donde tras intervenir en un choque típico de aquella primavera, por disputas entre patronos y jornaleros, vieron luego cercado su cuartel por un grupo de izquierdistas armados; en el tiroteo, en el que todo indica que participaron guardias municipales del lado de los asaltantes, fueron heridos de gravedad tres agentes de la Benemérita, muriendo uno de ellos.45 Ciertamente, en algunas localidades los guardias se vieron envueltos en un auténtico órdago a su autoridad, en un ambiente de absoluto desafío a la jerarquía social tradicional, siendo ellos identificados como una parte más del enemigo fascista a batir. Por eso, una contextualización rigurosa de las acciones policiales requiere también de una referencia, aunque escueta, a las agresiones que se produjeron contra algunos agentes. No hubo muchas ni fueron generalizadas, pero en varios casos puntuales mostraron un grado de ensañamiento que pone de manifiesto, al igual que lo sucedido en Bonete, los odios enquistados en algunas localidades y la presencia de una cultura de la violencia que amparaba las acciones vengativas en un contexto de evidente rechazo ideológico al papel de la Guardia Civil.
Los dos casos más brutales se registraron en la localidad sevillana de Lebrija y en la cordobesa de Palenciana. El primero sucedió la tarde del día 23 de abril en un contexto que recordaba al de otros casos ya mencionados: en el pueblo se habían excitado los ánimos porque un grupo de jornaleros reivindicaba el cobro de unos salarios que los patronos se negaban a pagar alegando que ellos no habían encargado esos trabajos. Ciertamente, los primeros habían realizado labores por su cuenta y riesgo, en una acción que se estaba repitiendo por muchos pueblos en esas semanas, en un clima de evidente desafío ideológico a la propiedad privada, envuelto en una reivindicación en una época de escasez de trabajo. El teniente jefe de línea había estado por la mañana mediando con los jornaleros para que abandonaran el trabajo ilegal en una de las fincas. Ya por la tarde él y sus compañeros tuvieron que desplegarse por la localidad porque los ánimos estaban excitados. El teniente intentó convencer a los amotinados, que estaban concentrados frente al ayuntamiento, de que depusieran su actitud. Tras una breve reunión con el alcalde, a su salida del consistorio, se produjeron incidentes y alguno de los guardias llegó a disparar al aire para dispersar a los concentrados. La situación debió de calmarse relativamente porque el teniente regresó a su casa. Una vez allí fue informado de que los desórdenes habían reaparecido e iban a más. Se estaba produciendo el asalto de la sede de Acción Popular. Según el testimonio de su hermano, el teniente salió entonces vestido de paisano en dirección al cuartel para ordenar la salida de las fuerzas:
Fue una imprudencia salir solo a la calle. No disponía de teléfono. Tan pronto salió se vio rodeado por un grupo de campesinos que le insultaban. Varios trataron de acercársele en actitud hostil. Sacó su pistola e hizo un disparo al aire. Quiso hacer otro y la pistola se le encasquilló. Los amotinados se lanzaron contra él como una jauría hambrienta. Le derribaron, le pisotearon; barras de hierro golpearon su cuerpo y su cabeza; una azada relumbraba en un constante bajar y subir. Puntapiés, puñetazos, docenas de brazos lo levantaban y lo arrojaban contra las piedras del pavimento, ya bañadas de sangre. Comenzaron a arrastrarle.46
El asesinato del teniente López Cepero tuvo una repercusión notable en la política provincial. El grueso del testimonio que acabamos de citar se ajusta a la realidad de un linchamiento que Muñiz, el periodista de la izquierda republicana, calificó de «terrible agonía de palos y pedradas». No fue la única violencia de esas horas. Se atacaron algunos edificios religiosos, con la intención de quemarlos, y se asaltaron varios domicilios de derechistas y patronos locales. La conducta del alcalde y de parte del equipo municipal, de UR, quedó en entredicho. El gobernador, que asistió al entierro del teniente y condenó los hechos, los destituyó por no haber informado a tiempo de la crisis que se vivía en la localidad. Junto con ellos, también se detuvo al secretario y a otras dos decenas de personas.47
El episodio de Lebrija conmocionó a la opinión conservadora, que muy probablemente no se conformó con la detención, días más tarde, de cinco individuos relacionados con el linchamiento del teniente.48 Lo sorprendente de este caso es que no fue acompañado de una intervención de otros agentes de la Guardia Civil como reacción a la muerte de su compañero y en la línea de lo ocurrido en Yeste. Esa respuesta sí se produjo en el caso de Palenciana, que también mostró el deterioro de la convivencia en varios pueblos y los odios albergados por algunos paisanos hacia la Guardia Civil. Allí, el 12 de junio, en unos días en los que estaban planteados conflictos laborales con motivo de las labores de siega, una patrulla de tres guardias civiles que realizaba labores de vigilancia pasó por delante del centro «El Porvenir de la Juventud de Palenciana», de tendencia libertaria. En el mismo se estaba celebrando una asamblea para debatir sobre las bases de la siega. En el momento que pasaban los guardias uno de los dirigentes salió y tuvo con ellos un enfrentamiento verbal. No está del todo claro lo que pasó en esos instantes, aunque sí que uno de los agentes, Manuel Sances Jiménez, fue arrastrado al interior del edificio por un grupo de obreros, que cerraron entonces la puerta impidiendo el acceso. Mientras los que estaban fuera disparaban e intentaban rescatarlo, en el interior uno o varios de los presentes agredieron al guardia con un arma blanca, produciéndole heridas profundas en la región cervical, en el cuello y en la cabeza que le provocaron la muerte. Haciéndose eco de la autopsia, La Gaceta del Norte señaló que el guardia presentaba «una gran herida que le da la vuelta al cuello y que no le seccionó la cabeza, por haber tropezado la navaja barbera con la columna vertebral».49 A tenor del informe médico al que se ha tenido acceso, la crónica de ese periódico conservador no exageraba:
una de las heridas de 20 centímetros en la región cervical, que secciona todas las partes blandas, tejidos, músculos y tendones profundizando hasta las vértebras cervicales; otra de 4 centímetros de longitud; otra de bordes limpios, de arriba abajo y de delante atrás en la cara lateral derecha del cuello y partiendo del borde superior de la laringe llega hasta el límite occipital con una extensión de 30 centímetros; otra herida de forma estrellada que fractura el parietal, otra que le interesa el cuero cabelludo en la región parietal superior y finalmente una herida en forma de puntazo de 2 centímetros de extensión por uno de profundidad en la parte superior cara lateral externa de muslo izquierdo producidas por objeto contundente.50
Cuando sus compañeros lograron derribar la puerta y entrar lo encontraron desangrándose. Mientras, los ocupantes del local habían huido, no sin antes tener algunas bajas. Los disparos de los agentes provocaron un muerto y cuatro heridos graves, según las fuentes más solventes.51
La agresión mortal contra este guardia tuvo todavía mayor repercusión que la de Lebrija: «Hoy vamos a referir un caso bárbaro, un asesinato de los que no hay nota en la historia», decía uno de los medios conservadores de la provincia.52 La derecha se refirió al hecho como un ejemplo más de lo que para ellos era una revolución social en ciernes, atribuyendo también la responsabilidad a las autoridades locales. Aunque la derecha aprovechara este suceso tan impactante para reforzar sus denuncias parlamentarias contra la política del Gobierno, lo cierto es que a las pocas horas fue detenido el principal acusado del asesinato del guardia y el gobernador mostró su respaldo al Instituto armado con su presencia en el entierro de la víctima. Condenó el asesinato, tachó al «extremista» implicado de «vulgar y repugnante asesino» y aseguró en una nota pública que el guardia había sido degollado y que el crimen tenía visos de haber sido premeditado. Los medios aprovecharon las palabras de la máxima autoridad provincial para confirmar que había un «resentimiento» previo contra el guardia asesinado y denunciaron que el alcalde había amparado a los extremistas. Poco después el gobernador insistió en que los implicados eran anarquistas y sindicalistas, pero no socialistas, en un claro afán de contrarrestar la lectura conservadora del suceso y salvar la responsabilidad de los socios parlamentarios del Gobierno.53
ALGO MÁS QUE HAMBRE Y DESEMPLEO
Como se ha visto, la Guardia Civil fue la principal protagonista de los choques con la fuerza pública en el ámbito rural. Sin embargo, también hubo algunos casos en los que participaron fuerzas del cuerpo de Seguridad y Asalto, viéndose implicados en acciones que terminaron con víctimas graves e incluso muertos. Así ocurrió, por ejemplo, en la localidad santanderina de Castro Urdiales a finales de marzo, donde agentes de la Guardia de Asalto intervinieron en plena ola de vandalismo protagonizado por grupos de radicales de izquierdas, en el trascurso de una huelga general decretada como protesta por una supuesta agresión fascista ocurrida durante una reyerta previa. Una vez desplegados por la localidad, los agentes no se encontraron frente a manifestantes pacíficos, sino ante grupos que colocaron explosivos en la imprenta donde se editaba un seminario derechista, que protagonizaron acciones armadas y agresiones contra algunos vecinos considerados fascistas o que intentaron, con mayor o menor éxito, asaltar y quemar las sedes del Círculo Tradicionalista, el Círculo Católico y el local de Falange. Una fuente completamente cercana a las izquierdas, nada sospechosa de hacer el juego a la propaganda derechista, explicaba cómo los guardias no habían intervenido hasta que la situación no estaba ya totalmente desbordada, en un clima de violencia previa, con disparos incluidos: «La fuerza pública, cansada de la actitud pasiva que ya le venía harto holgada, contestó con sus balas».54
Fueran guardias civiles o de Asalto, la inmensa mayoría de los casos que se añadan a los ya analizados comparten una característica común: las víctimas que podrían considerarse «provocadas» por los agentes durante sus intervenciones lo fueron en contextos en los que estos respondieron a situaciones previas de violencia. Así ocurrió en la localidad conquense de Casasimarro el 24 de mayo, un suceso trágico donde, nuevamente, la Guardia Civil se vio envuelta en una trifulca de naturaleza política, con el resultado de dos muertos y un herido grave; un hecho que fue explotado y denunciado profusamente tanto por la derecha como por los socialistas.55 O también durante la agresión vivida por una pareja de guardias civiles en Grajal de Campos el 17 de abril: cuando los agentes intentaban proteger a un detenido derechista de un posible linchamiento fueron atacados y heridos, uno de ellos de tanta gravedad que, según una fuente, murió a los pocos días.56 Es evidente que en algunas localidades pesó sobremanera el afán de represalia o vendetta de algunos paisanos contra la Guardia Civil, producto de enfrentamientos o problemas previos, pero no lo es menos que no toda la agresividad mostrada contra los guardias se puede explicar exclusivamente en términos propios del lenguaje de la «lucha de clases» y los problemas derivados de los desequilibrios de renta, el desempleo o el hambre.
El caso de Casasimarro es elocuente en ese sentido. Basta acudir al informe detallado que envió el gobernador civil, Antonio Sánchez Garrido, al ministro de la Gobernación. Por la forma y el fondo se trata de un documento bastante ajustado a los hechos y desprovisto de valoraciones gratuitas a favor o en contra de ninguno de los implicados, tomando además cierta distancia respecto del comportamiento de los guardias. El gobernador empezaba aportando un dato clave: fue a instancias de un oficio del presidente de la Gestora municipal, de IR, que el comandante del puesto de la Guardia Civil envió a una pareja para proceder a la detención de un vecino que «estaba promoviendo escándalo público». Una vez iniciada la intervención se formó una enorme trifulca entre «individuos de distinta ideología política», unos a favor y otros en contra del detenido. En vez de cargar por la fuerza o de aplicar a rajatabla la normativa y dar un toque de atención para que se disolvieran, la primera reacción de los guardias fue «mezclarse entre los grupos para impedir que se agredieran». Pero no lo lograron y, lejos de pacificarse la situación, sonaron «varios disparos» y un grupo se abalanzó «sobre el Cabo, dándole un fuerte golpe con un palo» y tratando de «arrebatarle el fusil». En ese momento llegó otro guardia que disparó su pistola «contra el agresor, que cayó a tierra»; todo esto mientras otros individuos intentaban desarmar a los otros guardias por la fuerza. La situación se complicó porque un grupo se dirigió «al Cuartel dando voces y profiriendo amenazas». Los guardias, «viendo la posibilidad de un asalto a dicho edificio» se replegaron sobre el mismo. Fue entonces cuando usaron sus armas y, aunque luego dijeran que habían disparado al aire, todo indica que hubo más disparos y algunas de sus balas hicieron blanco, provocando dos muertos.57 Lo curioso, además, es un dato que el gobernador se cuidó de no mencionar en su informe: el enfrentamiento de fondo en esa localidad no era entre los socialistas y la derecha católica, sino de los primeros con los integrantes del grupo de Unión Republicana, a los que consideraban igualmente como fascistas.58 De hecho, el detenido por orden del presidente de la Gestora, acusado de proferir gritos subversivos contra el régimen, era un afiliado de ese partido, el mismo, recuérdese, que formaba parte de la coalición que sustentaba al Gobierno de Azaña en Madrid.
Una vez más, como en tantos otros casos, se confirma que la fuerza pública actuó en 1936 en un contexto de creciente odio ideológico entre algunos grupos de la sociedad española, un odio que había sido alimentado por la polarización propagada por algunos medios y sectores partidistas en los meses previos. Resulta, por tanto, demasiado simplista recurrir al argumento de que el desempleo, los problemas sociales, la arbitrariedad de algunos patronos, la desigualdad, etc., fueron una causa todopoderosa, manifiesta o latente, que hizo explotar a los campesinos contra una fuerza pública parcial y protectora de los intereses derechistas. Que eso lo afirmara la propaganda socialista o comunista, relacionando a los guardias con el fascismo, no quiere decir que tenga un soporte empírico verificable.
Si algo se observa en el análisis de las intervenciones de la Guardia Civil y la de Asalto, fuera en la ciudad o en el campo, es que, por lo general, y salvo alguna insubordinación puntual, la fuerza pública actuó a las órdenes de los gobernadores, la Dirección General de Seguridad y, en su caso, los alcaldes o presidentes de gestoras. Por tanto, si de algo se podía tachar a los guardias no es de ser la Policía del fascismo, sino de la República y sus autoridades. Otra cosa bien distinta es si fueron enviados a actuar pronto o tarde, si recibieron órdenes de permitir o no determinados excesos, si fueron enviados a situaciones endiabladas en las que no cabía espacio para soluciones incruentas, si realmente dispararon al aire cuando afirmaron haberlo hecho y si, por supuesto, la LOP, aprobada por las izquierdas en 1933, respondía o no a un concepto moderno y más democrático del orden público.
GUARDIAS DE PARTIDO
Junto con la Guardia Civil y el cuerpo de Asalto, también formaban parte de la Policía de la época los guardias municipales. Como se explica más abajo, en los datos de esta investigación, que incluyen los episodios violentos con víctimas graves entre febrero y julio de 1936, se han incluido algunas referencias a ellos. Sin embargo, su papel en las calles y en el control de las manifestaciones y concentraciones en las que se perturbaba el orden en los términos entendidos en la LOP, no fue ni de lejos comparable al de los dos cuerpos citados. Los guardias municipales no eran profesionales pertenecientes a cuerpos estatales sino, en la mayoría de los casos, una policía de partido. Eran nombrados por los alcaldes o presidentes de las gestoras municipales y su característica común, el rasgo que por encima de cualquier otro debían cumplir, era el de su fidelidad a quienes los designaban.
No en vano, a las pocas horas de que cambiara el Gobierno en Madrid el 19 de febrero, las primeras decisiones de las nuevas corporaciones municipales que se constituyeron por toda España incluyeron la suspensión de empleo de los guardias locales y el nombramiento de otros nuevos. Así ocurrió, por ejemplo, en Gijón, donde los dirigentes del Frente Popular, nada más tomar el ayuntamiento acompañados de la presión de un enorme gentío, nombraron una nueva gestora de forma irregular y, acto seguido, el primer acuerdo de esta fue destituir a los empleados de la Guardia Municipal y suspender de empleo y sueldo a su director, reponiendo de inmediato a todos los guardias destituidos en octubre de 1934.59 Que esto ocurriera en la capital económica de Asturias, donde la derrota de la grave insurrección armada contra el Gobierno de la República comandada por los socialistas había dejado una huella profunda, no era extraño teniendo en cuenta cómo se había desarrollado la campaña electoral. No obstante, el relevo de los guardias municipales, o al menos de sus jefes, aunque no siempre de forma tan precipitada e irregular, fue algo generalizado por toda la geografía nacional. Es decir, una depuración que respondía a la percepción, sin duda fundada, de que muchos de esos empleados municipales habían sido nombrados en el segundo bienio, especialmente después de octubre de 1934, por lo que su lealtad partidista no era la que requería el contexto posterior a la victoria del Frente Popular. Los nuevos presidentes de las corporaciones del Frente Popular querían y necesitaban personas afines en los únicos puestos de empleados municipales que portaban armas de fuego. Por su parte, los simpatizantes de izquierdas, que celebraban en las calles la victoria y exigían cambios rápidos en el poder local, querían venganza contra todos los empleados contratados por los ayuntamientos durante el bienio radical-cedista, y muy especialmente contra los guardias, a los que consideraban agentes de la derecha.
De los 977 episodios de violencia con heridos graves y muertos registrados en nuestra base de datos para toda la primavera de 1936, los guardias municipales aparecen involucrados en treinta, habiéndose recogido un total de 43 víctimas, de las que doce fueron mortales. Se trata, por tanto, de un porcentaje muy pequeño y muestra la escasa relevancia que tuvieron en el control del orden público comparado con el papel de los cuerpos policiales profesionales. No obstante, esto no quiere decir que no hubiera más casos de violencia sin víctimas graves en los que aquellos se vieran involucrados. Al contrario, raro fue el conflicto de naturaleza política en un pueblo en el que, estando miembros de la corporación local de por medio, no hubiera también guardias municipales.
El rasgo más destacado de la implicación de los policías municipales en los episodios violentos con víctimas graves es que raramente actuaron como una policía profesional. A menudo fueron una parte más del conflicto entre los vecinos, es decir, actuaron antes como miembros de partido que como agentes del orden. Y cuando sí hicieron esto último, lo recurrente es que su criterio de acción se subordinara al de lealtad al equipo municipal de turno, sabedores de a quién debían su empleo y sueldo. Por consiguiente, la arbitrariedad y la politización fueron habituales en lo que se refiere a estos empleados municipales, no siendo nada raro que su adscripción partidista primara sobre cualquier otra consideración en su relación con los vecinos. Y eso conllevó, a veces, situaciones de mucha tensión; no en vano, esos guardias podían ser comandados por el alcalde de turno para realizar registros o cacheos en la vía pública y, dada la politización y tensión vividas en numerosas localidades en esos meses, no era extraño que esa actividad se rigiera por criterios partidistas y provocara choques con los derechistas locales.
Un caso de consecuencias trágicas se vivió al poco de llegar la izquierda republicana al Gobierno y muestra a las claras esa fusión entre autoridades locales, simpatizantes de su grupo político y guardias municipales. El 27 de febrero, en Pozuelo de Zarzón, Cáceres, un alcalde del PRR, por entonces ya claramente enfrentado a las izquierdas, ordenó a sus guardias municipales que disolvieran «a tiros la manifestación que se celebraba por el triunfo de Izquierda», según la versión oficial manejada en Gobernación. Eso elevó todavía más la tensión que se vivía en el pueblo desde días antes, en medio de un recuento electoral provincial polémico y agitado. Continuaron los enfrentamientos entre los republicanos lerrouxistas, es decir, la derecha del pueblo, y los socialistas. En una colisión a las afueras de la localidad, un sobrino del alcalde acuchilló mortalmente a un joven socialista en presencia de la máxima autoridad local, su tío, que discutía con la víctima.60
Aunque en el caso del pueblo cacereño fueron los agentes de un alcalde contrario al Frente Popular, eso no fue lo habitual en la primavera por la sencilla razón de que el vuelco electoral se tradujo en la sustitución masiva de los equipos municipales, que pasaron a estar ocupados por las izquierdas. Los guardias municipales que se vieron implicados en choques violentos fueron, en su mayor parte, simpatizantes del Frente Popular. Así ocurrió en la localidad navarra de Mendavia, un caso trágico que fue bastante excepcional pero que pone de relieve la fusión partidista entre autoridad local y Policía Municipal. Esa provincia era territorio hostil para los socialistas, con una fuerte presencia de la derecha tradicionalista católica y antirrepublicana y un falangismo en auge. Había allí un requeté bien organizado, con una milicia entrenada, disciplinada y armada, dispuesta a plantar cara a cualquier rival e incluso, si era necesario, a enfrentarse con la Guardia de Asalto. El día 17 de marzo el alcalde y otros empleados socialistas del ayuntamiento, incluido un guardia municipal, montaron un dispositivo de vigilancia, una especie de control pseudopolicial destinado a evitar un supuesto reparto de armas entre derechistas del que habían sido informados. En plena faena, detuvieron a una pareja de jóvenes derechistas de la localidad para cachearlos. Estos debieron de resistirse y se inició una colisión, en un patrón que se repitió decenas de veces en esa primavera durante el transcurso de cacheos locales no realizados por la fuerza pública profesional. El resultado fue la muerte de uno de los jóvenes fascistas, en concreto el hijo del juez municipal de la localidad, que contaba dieciocho años.61
Las fuentes falangistas, que consideran a la víctima uno de ellos, han dado crédito a la versión martirológica según la cual el alcalde, de filiación socialista, ordenó a sangre fría la ejecución. Algo similar se recogió en el listado de violencia esgrimido por el diputado monárquico Calvo Sotelo en las Cortes.62 En un clima de movilización creciente de la derecha antirrepublicana navarra, el sepelio del joven falangista se convirtió en una manifestación política y una demostración de fuerza paramilitar del requeté, que tuvo que ser disuelto por la fuerza, aunque sin víctimas, por una compañía de Asalto. La versión del suceso manejada por Gobernación atribuía al alcalde y al guardia municipal la muerte del joven fascista. Pero el juicio, que se celebró dos meses más tarde, sólo consideró probado el homicidio en el caso del alcalde, que resultó condenado a catorce años y ocho meses de prisión.63 No obstante, y este no es un detalle menor, el otro joven fascista, que sobrevivió al episodio, fue acusado también de tenencia ilícita de armas, lo que confirma, nuevamente, algo en lo que se ha insistido más arriba: la presencia recurrente de armas entre muchos individuos implicados en episodios violentos con víctimas graves de aquella primavera.
Otro ejemplo de la implicación de los guardias municipales en un grave suceso se produjo en la localidad valenciana de Guadasur el 6 de mayo. Según fuentes de Gobernación, dos policías locales dieron el alto a un vecino y al ser desobedecidos hicieron fuego contra él, matándolo. Se trató, aunque no se reconociera explícitamente en las fuentes oficiales, de una acción arbitraria que conmocionó a la localidad y obligó a desplegar a los guardias de Asalto y a la Guardia Civil para evitar males mayores. El muerto era un maestro local que, según el mismo gobernador, era un «alto significado elemento [de] derechas». De forma reveladora, el alcalde y el teniente de alcalde, de filiación socialista, se marcharon del pueblo nada más conocerse el suceso. Aunque todo indica que el guardia autor de los disparos no actuó en respuesta a una agresión previa sino en una burda aplicación de la ley de fugas, es decir, disparando por la espalda contra el vecino cuando este intentó huir, otra vez más se constata un dato significativo para valorar todas y cada una de las intervenciones de los agentes en aquellos meses: la víctima portaba un arma para la que no tenía licencia.64
Quizás el caso más elocuente, aunque excepcional, de la implicación partidista de los guardias municipales se produjo en el pueblo jienense de Siles, en la sierra de Cazorla y Segura, cerca del límite con la provincia de Albacete y no muy lejos de Yeste. Allí, el 6 de abril se produjo una especie de motín protagonizado por los socialistas y los anarquistas. Durante el mismo, el jefe de la Guardia Municipal y dos de sus subordinados, actuando del lado de aquellos, se enfrentaron a las fuerzas del puesto de la Benemérita. En un intento de detener a un teniente de la Guardia Civil, este se resistió y fue tiroteado, resultando herido de gravedad. Poco después fueron apuñalados dos derechistas, resultando muerto uno de ellos.65
LOS DATOS QUE CUENTAN
Los episodios de violencia con intervención policial que se han recogido más arriba muestran la complejidad del contexto y la radicalización de algunos grupos políticos y sindicales durante la primavera de 1936. Esa violencia no nació con la victoria del Frente Popular, pues ya venía de atrás y las sombras sobre la política republicana se habían extendido desde la derrota de las izquierdas a finales de 1933. Pero a partir del recuento electoral de febrero de 1936 las situaciones en que se hizo necesaria la intervención policial se dispararon hasta cotas no vistas anteriormente.
Las autoridades gubernativas y la fuerza pública que estaba a sus órdenes se encontraron con un contexto endiablado para realizar su papel conforme a lo que establecía la normativa republicana y dentro de la obligación de asegurar el pluralismo y el Estado de derecho. Fue un contexto en el que muchos protagonistas del Frente Popular se movilizaron para que una de las consecuencias palpables de la victoria electoral fuera la expulsión irreversible de las oposiciones de la vida pública. El nuevo Gobierno dependía de sus socios de la izquierda obrera para disfrutar de una mayoría parlamentaria y parecía, por tanto, condenado a pagar peajes abusivos en la tolerancia del extremismo de la izquierda radical en las calles, las instituciones locales y los centros de trabajo. Fue un contexto, además, en el que una parte de la derecha inició una catarsis de consecuencias imprevisibles, que desbordó progresivamente a los moderados, que se vieron atrapados en una deriva de acoso y derribo, en la que aumentó el protagonismo de las voces y los actores radicales que creían estar viviendo un proceso revolucionario ante el que había que defenderse como fuera, con los falangistas ganando terreno en el combate cuerpo a cuerpo.
Bajo esas circunstancias, tal y como refleja la rica muestra cualitativa que se ha analizado en esta investigación, la fuerza pública no fue, por lo general, el combustible de la violencia. Los casos relatados, como otros que se han quedado en el tintero por resultar reiterativos, reflejan una situación endiablada que catapultó a las policías a un papel ingrato y para el que, visto en perspectiva, no tenían la preparación mental ni los medios adecuados. El resultado fue una cifra abultada de víctimas producidas durante las acciones policiales. El análisis cuantitativo de los datos recogidos en esta investigación, referidos a episodios violentos en los que hubo muertos y/o heridos graves, permitirá ahora perfilar con mayor precisión los tipos, circunstancias y consecuencias de esas acciones.
Sobre un total de 977 registros con víctimas, se ha podido comprobar que hubo alguna forma de intervención policial en 165, lo que representa un 17%. Esto no quiere decir que la Guardia Civil o la de Asalto no hicieran acto de presencia en el 83% restante. De hecho, en casi todos los episodios intervino la Policía a posteriori para realizar detenciones, desplegarse por las calles, proteger edificios o iniciar la investigación de los hechos, tomando declaración a los testigos. Pero el criterio de intervención policial que nos interesa, y que es el que reduce los casos de análisis a 165, implica que la fuerza pública interviene durante y no después de la situación violenta, siendo así uno más de los protagonistas del episodio. En algunos casos, como se verá, los guardias se incorporan al escenario de la violencia cuando esta ya ha aparecido y en otros la misma surge cuando la fuerza pública ya se ha desplegado o realizado alguna intervención previa, como una detención o una carga. Asimismo, se engloban dentro de esa clasificación los casos en los que se llevó a cabo un atentado contra un agente de la fuerza pública.
En esos 165 episodios se produjeron un total de 624 víctimas, repartidas en 146 muertos y 478 heridos de diferente gravedad. Esto no significa que los guardias «provocaran» esa cantidad de víctimas, sino que se produjeron con ellos de por medio. Además, esas cifras engloban a las víctimas que tuvo la propia fuerza pública, que ascendieron a 108, de las que veinte fallecieron.
Como ya se señaló más arriba, 129 de los 165 episodios estuvieron protagonizados por la Guardia Civil y la de Asalto. Entre los restantes, la mayoría, hasta treinta, tuvieron la participación de los guardias municipales, quedando unos pocos casos vinculados a colisiones con los guardias en las prisiones.
La proporción de víctimas por episodio es de 3,8. Sólo hubo trece casos, menos de un 8%, en los que hubo diez o más víctimas. Predominan claramente los episodios en los que hubo cinco o menos víctimas, que representan el 85% del total. De los 165 totales, en 88 hubo alguna víctima mortal; aquí también destacan los casos en los que se recogieron entre uno y tres fallecidos, siendo muy excepcional las cifras superiores: sólo en seis casos hubo cuatro o más muertos. Por consiguiente, el episodio de Yeste, donde como sabemos se vio involucrada la Guardia Civil, con dieciocho muertos y al menos veintinueve heridos graves, o el de Oviedo, en el que la colisión entre paisanos izquierdistas y los guardias de Asalto produjo veintiún heridos, fueron muy atípicos.
Respecto a la distribución por núcleos de población, el reparto entre áreas rurales y urbanas se inclina hacia las primeras por número de episodios: 97 frente a 68. No obstante, si se tiene en cuenta el grado de urbanización de la España de 1936, en la que casi el 60% de la población vivían en localidades de menos de 10.000 habitantes (y sólo el 15% residía en grandes ciudades, de más de 100.000 habitantes), la distribución parece más equilibrada.66
Mapa 1. Distribución del número de episodios de violencia con participación policial
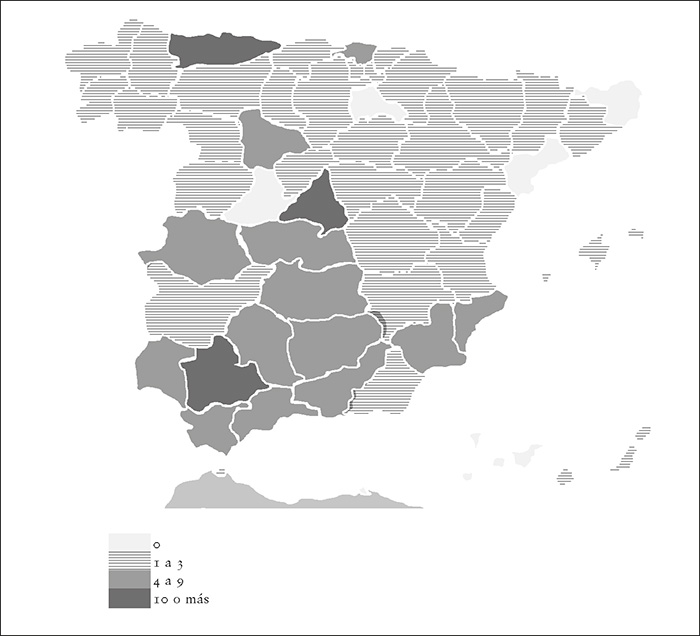
El mapa de la distribución provincial de la violencia con intervención policial muestra algunos datos significativos. El primero es que hay tres lugares con cifras claramente superiores al resto, que son Madrid, Sevilla y Oviedo: con trece, doce y once casos son las únicas provincias en las que la cifra tiene dos dígitos. En el primero se concentran casi todos en la capital o las barriadas periféricas, por lo que son de naturaleza urbana, mientras que en los otros dos se reparten por toda la provincia y tiene un carácter más rural. Por debajo de ese primer grupo aparecen los casos de aquellas provincias que se sitúan en el rango de entre cuatro y nueve episodios: destaca Málaga con ocho y ya por debajo están Alicante, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Toledo, Valladolid y Vizcaya. De este modo, un segundo dato significativo es el que muestra que, tomando como referencia la suma de esas diecisiete provincias con más de cuatro casos, un 68% del total de los episodios se concentraron en un 33% del total del territorio. Con la excepción de Oviedo, Valladolid y Vizcaya, la distribución de esa violencia abarca claramente a la mitad sur de la península, con las regiones de Castilla La Nueva, Extremadura, Andalucía y Levante a la cabeza.
Finalmente, un tercer aspecto llamativo en cuanto a la distribución territorial es el que indica que en prácticamente todas las provincias se registró algún episodio de esta naturaleza. Concretamente, en treinta provincias más hubo entre uno y tres episodios, destacando las cifras relativamente bajas, comparadas con Madrid, de tres zonas con grandes núcleos de población como Barcelona (tres), Zaragoza (tres) o Valencia (dos).
Por lo que se refiere a las fechas, la distribución de esos 165 episodios es bastante regular y sostenida en los cinco meses que trascurren del 17 de febrero al 17 de julio. Son especialmente conflictivos los once días posteriores a las elecciones, hasta el 28 de febrero, incluida por tanto la primera semana de actividad del nuevo Gobierno, en los que se acumulan casi tantos casos (veintiocho) como los ocurridos en cada uno de los meses posteriores. La curva de la violencia con víctimas graves e intervención policial se prolonga durante los meses de marzo, abril y mayo con cifras muy similares en los tres: 35, 34 y 36, respectivamente. Decrece claramente en el mes de junio, yéndose a una cifra que supone alrededor de la mitad de las anteriores, con diecisiete episodios. Y, finalmente, vuelve a marcar una tendencia ascendente con la complejidad que rodea la vida política y la conflictividad de la segunda semana de julio, habiéndose registrado quince casos para las dos primeras semanas de ese mes.
Los 129 episodios en los que intervinieron guardias civiles y de Asalto arrojaron un balance de 552 víctimas, de las que 130 fallecieron. La distribución entre ambos cuerpos refleja el mayor peso de los primeros, cuya plantilla y distribución territorial era muy superior: los guardias civiles intervinieron en 82 episodios, con 320 víctimas (81 fallecidas) y los de Asalto en 44, con 207 víctimas (cuarenta fallecidas). Solamente en tres casos registrados en esta investigación se produjo una participación simultánea de ambos cuerpos, lo que añade veinticinco víctimas más (nueve fallecidas).
Figura 1. Evolución del número de episodios de violencia política con intervención policial
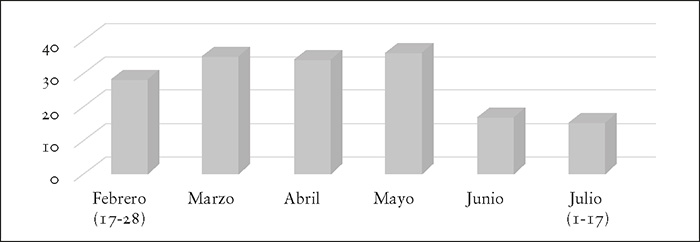
Figura 2. Evolución del número de víctimas en episodios de violencia política con intervención policial
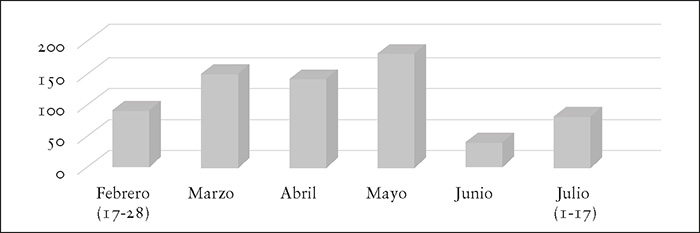
Como se puede apreciar, un dato significativo es el que se refiere a la comparación del volumen de víctimas recogidas en función de la participación, lo que muestra una ratio muy similar en ambos cuerpos, aunque ligeramente desfavorable a los guardias de Asalto, cuya media por caso supera en medio punto a los guardias civiles.
|
|
Episodios |
Víctimas |
Sobre el total de víctimas |
Ratio víctimas/ |
|
Guardia Civil |
82 |
320 |
58% |
3,9 |
|
Guardia de Asalto |
44 |
207 |
38% |
4,7 |
|
Acciones conjuntas |
3 |
25 |
5% |
8,3 |
En términos globales, el balance de la actuación policial en la primavera de 1936 se tradujo en veinte agentes fallecidos, además de 88 heridos graves. La peor parada, dada su mayor implicación en los episodios, fue la Guardia Civil, con once agentes muertos y cuatro veces más el número de heridos. Por su parte, los guardias de Asalto tuvieron tres decenas de víctimas, resultando muertos cinco agentes.
VÍCTIMAS Y POLICÍA: UNA CUESTIÓN COMPLEJA
Junto con lo anterior, un aspecto que deja entrever datos muy importantes con relación al análisis cualitativo que se ha realizado en las páginas previas, es el que se refiere a la identificación de agresores y víctimas por episodios. De los 82 casos en los que interviene la Guardia Civil, los agentes aparecen como causantes de víctimas en 43 episodios, mientras que en los 39 restantes o bien recogen víctimas propias o bien no son ellos los que las generan. En el caso de los guardias de Asalto, del total de 44, la proporción es similar, pues los agentes son los causantes de las víctimas en veinte episodios.
De esta primera aproximación podría deducirse que en aproximadamente la mitad de los episodios en los que participa la fuerza pública (52% en el caso de la Guardia Civil y 46 en el de la Guardia de Asalto) los agentes son los causantes de las víctimas; ergo, su comportamiento habría sido decisivo para convertir un simple problema de orden público en una tragedia. Los agentes serían, de este modo, un factor fundamental para explicar el coste humano de la violencia política en la primavera de 1936. Sin embargo, este razonamiento, aunque a menudo utilizado por algunos historiadores, supone una simplificación.
En esta investigación el término «agresor» se ha usado para identificar al victimario, es decir, el que causa la víctima. Pero se ha utilizado desprovisto de cualquier connotación intrínseca de culpabilidad o responsabilidad por el inicio de la acción. De hecho, en los episodios de violencia analizados, la víctima, que no su agresor, podía ser perfectamente el culpable del comienzo de ese episodio. Por consiguiente, si se quiere evitar una visión sesgada por una mala interpretación del binomio agresor/víctima, es necesario introducir otra categoría que aporte más información cualitativa imprescindible, esto es: la identificación de aquellos que inician la acción que desemboca en violencia, distinguiendo entre los agentes de la fuerza pública y el resto de los ciudadanos, y tratando de identificar la adscripción partidista en el caso de los segundos.
|
Izquierdista (sin determinar) |
71 |
|
PSOE-UGT |
16 |
|
Anarquistas |
7 |
|
PCE |
6 |
|
Juventudes Socialistas |
1 |
|
Total de izquierdas |
101 |
|
Falange |
8 |
|
Derechista (sin determinar) |
7 |
|
Fascistas67 |
3 |
|
Tradicionalistas |
2 |
|
Carlistas |
1 |
|
P. Republicano Radical |
1 |
|
Total de derechas |
22 |
|
Desconocido |
42 |
|
Total |
165 |
Esta otra categoría arroja datos muy elocuentes sobre la responsabilidad del comienzo de los episodios en los que trascurrió la participación policial. En cuanto a los 82 casos correspondientes a la Guardia Civil, se ha podido determinar en aproximadamente siete de cada diez la identidad partidista del promotor. Para los guardias de Asalto la muestra es todavía más representativa porque se ha podido establecer en ocho de cada diez. Los datos mostrados más abajo confirman dos aspectos que se han venido comentado en el análisis cualitativo durante todo este capítulo. El primero, que el papel de la fuerza pública no fue determinante en el comienzo de los episodios violentos, pues estos se iniciaron en prácticamente todos los casos antes de que los agentes hicieran acto de presencia o intervinieran. El segundo se refiere al protagonismo evidente de los simpatizantes del Frente Popular, y más concretamente de los socialistas, comunistas y anarquistas, por este orden. Esto muestra que las intervenciones policiales se produjeron mayormente con motivo de la amplia y a menudo coactiva o violenta movilización –y/o acción– promovidas por individuos afiliados o afines a la izquierda obrera.
|
Anarquistas |
4 |
|
Izquierdista (sin determinar) |
37 |
|
PCE |
2 |
|
PSOE-UGT |
10 |
|
Total de izquierdas |
53 |
|
Carlista |
1 |
|
Derechista (sin determinar) |
2 |
|
Falange |
4 |
|
Total de derechas |
7 |
|
Desconocido |
22 |
|
Total |
82 |
|
Anarquistas |
3 |
|
Izquierdista (sin determinar) |
22 |
|
Juventudes Socialistas |
1 |
|
PSOE-UGT |
3 |
|
PCE |
3 |
|
Total de izquierdas |
32 |
|
Derechista (sin determinar) |
2 |
|
Falange |
3 |
|
Total de derechas |
5 |
|
Desconocido |
7 |
|
Total |
44 |
|
Izquierdista (sin determinar) |
9 |
|
PSOE-UGT |
3 |
|
PCE |
1 |
|
Total de izquierdas |
13 |
|
Fascistas genérico |
2 |
|
Tradicionalista |
2 |
|
Derechista (sin determinar) |
3 |
|
Republicano Radical |
1 |
|
Total de derechas |
8 |
|
Desconocido |
9 |
|
Total |
30 |
Los últimos datos, referidos a los guardias municipales, revelan una particularidad destacable. No sólo que el reparto entre izquierdas y derechas como promotores de las acciones es más equilibrado, sino, sobre todo, que en este caso sí hay algunas colisiones entre vecinos y policías en las que la responsabilidad por el inicio de la acción recae en los propios guardias, cuya filiación partidista pesa más que su condición de agentes locales. Esto se debe a que su comportamiento fue muy diferente al de la fuerza pública profesional. En esas colisiones actuaban, en muchos casos, como una parte interesada y no como servidores de la ley. Por eso no es extraño que en algunos choques ellos formaran parte del grupo político o sindical que había iniciado la acción. En ese caso, se comprende también que, a diferencia de la Policía profesional, los guardias municipales se comportaran con lealtad a su adscripción partidista. Y en el contexto de la primavera de 1936, con los ayuntamientos volcados masivamente del lado de los vencedores, esa adscripción lo era del lado de las izquierdas.
Todos estos datos cobran más relevancia si se conocen bien los detalles de la tipología de las intervenciones policiales en los sucesos con víctimas graves. Como se verá, resulta todavía más ilustrativo analizar quiénes fueron los responsables del inicio de la acción en los casos concretos en los que se puede hablar de un choque con la fuerza pública. En esta investigación se ha establecido una diferencia entre el «tipo de acción» en la que se vio inmersa la Policía y el «contexto» en el que esa acción cobraba sentido. El primero está estrechamente relacionado con el momento concreto en el que la fuerza pública actuaba y el segundo permite recoger las circunstancias más amplias en las que se desarrollaba el episodio, en muchos casos relacionado con conflictos de diversa naturaleza que habían desembocado en alguna forma de violencia que motivaba la intervención policial. Para ambas categorías, el tipo de acción y el de contexto, las entradas se han ido construyendo a medida que se avanzaba en la investigación, evitando así encajonar el análisis en una tipología reduccionista. No obstante, se ha tratado de evitar una dispersión excesiva que dificulte la clasificación y el análisis posterior.
En términos generales, respecto del contexto en el que se desarrollaron los 165 episodios con víctimas graves, en uno de cada tres casos la intervención policial se produjo o bien habiéndose realizado disparos previos (23%) o bien tras la práctica de detenciones (7%). Y en uno de cada cuatro se realizó una carga policial (24%). De forma más específica, en esos 165 casos se pueden distinguir los siguientes tipos de acciones y contextos:
|
|
Número de episodios |
|
Choque entre grupos rivales |
21 |
|
Manifestación |
20 |
|
Violencia tumultuaria y ataques a la propiedad |
19 |
|
Desconocido |
14 |
|
Detención |
14 |
|
Huelga |
9 |
|
Represalia |
9 |
|
Discusión política |
6 |
|
Disputas laborales |
6 |
|
Agresión política |
5 |
|
Cacheo policial |
5 |
|
Control policial |
5 |
|
Fiesta |
5 |
|
Motín carcelario |
5 |
|
Ataques contra la propiedad rural |
3 |
|
Elecciones |
3 |
|
Violencia anticlerical |
3 |
|
Asalto a cuartel |
2 |
|
Cacheo ilegal |
2 |
|
Asalto a ayuntamiento |
1 |
|
Asalto a sede política |
1 |
|
Ataques contra la propiedad industrial |
1 |
|
Atentado político |
1 |
|
Caza furtiva |
1 |
|
Desfile militar |
1 |
|
Instrucción judicial |
1 |
|
Recaudación de impuesto |
1 |
|
Sepelio |
1 |
|
|
Número de episodios |
Número de víctimas68 |
|
Choque con policía |
80 |
383 |
|
Agresiones |
28 |
57 |
|
Tiroteo |
18 |
99 |
|
Atentado |
17 |
25 |
|
Colisión o reyerta |
8 |
36 |
|
Paliza |
5 |
7 |
|
Linchamiento |
3 |
6 |
|
Persecución policial |
3 |
5 |
|
Asalto a prisión |
1 |
3 |
|
Asalto a propiedad |
1 |
2 |
|
Desconocido |
1 |
1 |
Como se aprecia, cuatro contextos destacan sobre los demás por número de episodios: los choques entre grupos rivales, las manifestaciones, la violencia tumultuaria y las detenciones. Esto muestra que la intervención de la fuerza pública, en casi cuatro de cada diez casos, tuvo lugar ante aglomeraciones numerosas de individuos, lo que es muy relevante para comprender el desafío de la gestión policial del orden público en esos meses de 1936. Pero resulta incluso más significativo, para lo que en este capítulo nos interesa, el resultado que ofrece la tipología de acciones en las que algunos ciudadanos resultaron heridos o perdieron la vida y en las que, asimismo, los guardias pusieron en peligro las suyas, recogiendo también víctimas. Como se puede apreciar, la categoría «choque con policía» destaca claramente sobre la demás, suponiendo casi el 50% de todas las acciones, hasta ochenta episodios y 383 víctimas (de las que 93 fallecieron). De todos esos, el reparto entre Guardia Civil y Guardia de Asalto es claramente superior a los primeros, que protagonizaron la colisión en seis de cada diez casos, mientras que los segundos lo hicieron en tres de cada diez.69 Se ha englobado en la misma todas aquellas intervenciones policiales en las que las víctimas se produjeron después de una colisión directa entre agentes y ciudadanos. El resto de las acciones, aunque pueda parecer lo contrario, no implicaron una colisión directa entendida en el sentido de un choque entre los agentes y un grupo de individuos, si no que los policías intervinieron para afrontar situaciones concretas, por ejemplo, respondiendo a una agresión, actuando para detener una reyerta o evitar un linchamiento, llevando a cabo una persecución policial o al producirse algún atentado o tiroteo.
La categoría de choque con la Policía es determinante en el análisis del papel de la Guardia Civil y los guardias de Asalto durante los cinco meses que trascurrieron entre el 17 de febrero y el 17 de julio de 1936. Porque en ella se engloban las acciones policiales durante las numerosas manifestaciones y concentraciones, esto es, los momentos en los que la forma de actuar de los agentes y las decisiones de sus mandos pudieron condicionar el ejercicio de las libertades, pero también cuando hubieron de gestionar situaciones de tensión en las que cientos, sino miles de ciudadanos, perturbaban el orden público en los términos establecidos por las propias leyes republicanas. La categoría de choques con la Policía permite, además, contrastar cuánto hay de cierto en algunas afirmaciones habituales en la historiografía del período que señalan a la fuerza pública como principal responsable de la elevada cosecha de víctimas recogidas en la primavera de 1936.
|
Izquierdista (sin determinar) |
42 |
|
PSOE-UGT |
8 |
|
PCE |
5 |
|
Anarquistas |
2 |
|
Total de izquierdistas |
57 |
|
Falangista |
1 |
|
Carlista |
1 |
|
Derechista (sin determinar) |
4 |
|
Total de derechistas |
6 |
|
Desconocido |
17 |
|
Total |
80 |
Estos datos confirman algo que se apuntaba en las páginas previas, a propósito del análisis cualitativo de algunos episodios en los que hubo choques con la Policía: la inmensa mayoría de las veces que la fuerza pública tuvo que actuar fue porque previamente un grupo de individuos inició una movilización, una concentración o una acción que desafiaba la normativa vigente y requería de la presencia policial. No conocemos quiénes fueron responsables del inicio de esa acción en diecisiete casos; no obstante, una muestra de casi el 80% de los conocidos es suficientemente significativa. Se confirma algo que encaja con el contexto político y social de la primavera de 1936: los grandes protagonistas de la movilización que desafió el orden público fueron ciudadanos afines a los grupos coaligados en el Frente Popular. Y aunque no es posible determinar con seguridad su adscripción partidista o sindical, los datos apuntan a un predominio indiscutible de los simpatizantes y afiliados socialistas y comunistas sobre las izquierdas republicanas.
En los ochenta choques analizados, la Policía no fue responsable del comienzo de las situaciones violentas. No parece que hubiera un puro y generalizado afán de reprimir autoritariamente a manifestantes pacíficos, por más que, en algunos casos, el análisis cualitativo sugiera que los mandos policiales podían haber actuado de otra forma. Es significativo que, de esos ochenta choques con la Policía, en 48 fueran las propias víctimas las responsables del inicio de la violencia –en su inmensa mayoría, 39 de las 48, eran simpatizantes de las izquierdas. Por otra parte, que algunos ciudadanos estaban preparados para enfrentarse violentamente a la fuerza pública lo muestra el hecho de que en esas ochenta colisiones los agentes cosecharon al menos setenta víctimas entre sus filas, de las que once murieron.
Algunos historiadores se han empeñado en disimular la responsabilidad de una parte de los afiliados y simpatizantes del Frente Popular en una movilización coactiva y muchas veces violenta que puso contra las cuerdas a las policías y amargó la vuelta al Gobierno de la izquierda republicana. Para eso han señalado al Estado como «el gran responsable de la violencia mortal» de la primavera de 1936. Ya no utilizan el lenguaje de antaño que calificaba al Estado como «burgués» y lo consideraba un instrumento de poder coactivo al servicio de las clases propietarias. Ahora, con un neolenguaje sociológico apelan al autoritarismo del Estado republicano por no haber roto radicalmente con las prácticas coercitivas y policiales de la Monarquía. El soporte que justificaría esa responsabilidad del Estado en la «violencia mortal» es el hecho de que los guardias civiles y los de Asalto, además de los militares, en tanto que «principales ejecutores de la violencia coactiva», habrían causado entre el 30 y el 43% –dependiendo del autor que se considere– del total de las víctimas de ese período.70
Como se ha visto, esta investigación, basada en una exhaustiva base de datos sobre episodios con víctimas, cuestiona esa conclusión. Lo hace, además, con unos datos que no se limitan a registrar episodios con víctimas mortales, sino que incluyen también los episodios con heridos graves, lo que aporta una perspectiva mucho más amplia. Esta muestra comprende casi mil registros y más de 2.000 víctimas (heridos graves y muertos), mientras que las anteriores se basaban en una horquilla de entre 262 y 384 muertos. La Guardia Civil y la Guardia de Asalto participaron en 129 de un total de 977 episodios de violencia con víctimas (heridos graves y/o muertos) registrados en esta investigación. En esos 129 episodios hubo 552 víctimas. Esto representa el 25,8% del total de víctimas de la violencia política en toda la primavera. El porcentaje es muy parecido (26,7%) si sólo se toman en consideración los muertos; no obstante, dada la riqueza aportada por los datos recopilados en esta investigación, ya no tiene sentido sesgar el análisis de la violencia contando exclusivamente los fallecidos.
No hace falta ser muy perspicaz para observar que ese 25,8% no confirma que las policías profesionales fueran las principales responsables del elevado número de víctimas de la primavera. Lo que muestra es que tres de cada cuatro víctimas de la violencia política durante la primavera de 1936 se produjeron al margen de cualquier intervención policial. Si con ese dato se afirma que la represión del Estado republicano, mediante su fuerza pública, fue la culpable del elevado número de víctimas en esos meses de 1936 sólo cabe explicarlo por algún empeño inconfesado en desviar la atención sobre el verdadero problema al que se enfrentaron las autoridades y la Policía.
Por otra parte, una vez comprobado que el 25,8% de las víctimas se produjeron en episodios en los que intervino la Policía profesional, eso no nos permite concluir alegremente que todas esas fueran víctimas «provocadas» por los agentes.71 Porque, como ya se ha explicado más arriba, que los agentes intervinieran no significa que ellos «provocaran» las víctimas, sino que estas fueron el resultado de la confrontación violenta con la fuerza pública por parte de individuos concretos. Es más, en esas intervenciones la Guardia Civil y la Guardia de Asalto tuvieron 85 víctimas propias, de las que dieciséis fueron mortales. Si, como debe hacerse, se descuentan estas víctimas del cómputo correspondiente a las 129 intervenciones señaladas, entonces resulta que el porcentaje real de víctimas durante la intervención de los agentes es del 21,8%. De este modo, sólo una de cada cinco víctimas de la violencia política en los meses de febrero a julio de 1936 se pueden atribuir a intervenciones de las policías profesionales. Teniendo en cuenta que en esos episodios los agentes enviados por las autoridades republicanas a hacer cumplir la ley en las calles tenían enfrente a grupos de individuos radicalizados y a menudo armados, que no reconocían su autoridad y que, en buena parte de esos episodios, estaban cometiendo actos contrarios a la ley antes de que intervinieran los agentes, no hay soporte empírico alguno que nos permita considerar que el Estado republicano fuera, Policía mediante, un agente autoritario que reprimió violentamente y «provocó» la mayor parte de las víctimas de esa primavera.
En casi todos los choques con la Policía en el contexto de manifestaciones o concentraciones de ciudadanos, los agentes actuaron de forma reactiva, como respuesta a algo previo, fueran disparos, piedras, agresiones, amenazas de asalto a locales, violencia incendiaria, choques previos entre grupos rivales, negativas de los concentrados a disolverse, etc. Se podrá discutir si los medios que tenían para reaccionar eran o no los más adecuados desde una perspectiva presentista –es decir, engañosa al estar condicionada por la modernización de las fuerzas antidisturbios en la Europa posterior a la década de 1960. Pero lo que no se puede negar, a la luz del análisis empírico, es que ellos no fueron responsables de iniciar las numerosas acciones que desafiaron la Ley de Orden Público, aprobada por las izquierdas en 1933, en las que se crearon situaciones de extrema tensión y se pusieron en peligro los derechos de otros ciudadanos. Esto no significa que la fuerza pública no se extralimitara en el uso de la fuerza en algunas ocasiones y que, como se ha visto más arriba, algunos mandos actuaran a veces sin la prudencia ni la inteligencia disuasoria que requerían las circunstancias. Pero esto no fue lo habitual. Esta investigación ha demostrado que la inmensa mayoría de las colisiones con la Policía durante la primavera de 1936 fueron responsabilidad de una parte de los ciudadanos implicados. Y como el protagonismo en las calles y la movilización de esos meses correspondió mayormente a los simpatizantes y afiliados de los partidos de la izquierda obrera y los sindicatos, a nadie debería extrañar que ellos fueran también los responsables de iniciar nada menos que tres de cada cuatro episodios en los que los choques con la Policía produjeron algún tipo de víctima grave.
CAPÍTULO 7
Togas emboscadas
LA BALANZA BURGUESA
El día 20 de abril de 1936 el principal periódico de la izquierda socialista incluía una noticia detallada sobre un grave suceso ocurrido en un pueblo de la provincia de Toledo. Las primeras líneas contenían una queja habitual en esos días contra el Gobierno: las autoridades utilizaban la censura para «sacrificar noticias», impidiendo la difusión de toda aquella información que pudiera perjudicar a «intereses muy sagrados».1 Todo esto venía a cuento de que los hechos a que se refería el reportaje no habían ocurrido en las últimas horas, ni siquiera en los últimos días. Eran de primeros de marzo, casi mes y medio atrás. Claridad quería subrayar que las autoridades republicanas no estaban utilizando la censura para defender a la República de sus enemigos, lo que estaría justificado, sino para evitar que se conocieran los casos en los que el Estado seguía estando al servicio de los poderosos. Por eso no habían podido informar hasta entonces de algunos detalles sobre lo ocurrido en el pueblo de Escalona el 8 de marzo.
Era verdad que esa censura había existido. Así lo demuestra que el principal diario de la derecha posibilista, El Debate, hubiera visto recortada por el censor una columna del día 10 de marzo en la que se podía leer que «corrían rumores de que en varios pueblos de la provincia [de Toledo] han ocurrido ayer diversos incidentes promovidos por los elementos extremistas». Y, más concretamente, que, en Escalona, tras «una manifestación de elementos del Frente Popular», se había producido un choque con el resultado de «cuatro muertos».2 No obstante, la prensa comunista y algún diario regional –gracias a la mayor permisividad de algunos gobernadores civiles– habían podido publicar información sobre esos hechos, aunque mínima y poco contrastada. Todo esto, al igual que en otros casos de violencia sobre los que no se había podido informar libremente, había contribuido a una auténtica ceremonia de la confusión que, paradójicamente, perjudicaba al Gobierno. Porque, sin una plena libertad de prensa, no se podían publicar reportajes bien informados que desmintieran las propagandas, exageraciones y mentiras de unos y otros: en las izquierdas, denunciando a todas horas que los «caciques» seguían campando a sus anchas y que los «fascistas» eran siempre los responsables de cualquier incidente; y, en las derechas, alimentando la idea de que la inseguridad y la violencia se estaban apoderando del país sin que nadie le pusiera remedio.
Así pues, el 20 de abril, con mes y medio de retraso, Claridad pudo por fin contar su versión de los hechos: cuando «unos centenares de campesinos afiliados a las organizaciones obreras de Escalona, Quismondo y Nombela», reunidos en «pacífica manifestación» para «pedir la anulación de las elecciones de Toledo», acababan de entregar a la alcaldía «sus conclusiones», aparecieron en la «plazuela de Santa María» unos «elementos de derecha» y los agredieron. Fue un «cobarde ataque que tenían preparado desde el día anterior» los «partidarios» de los principales «caciques» del distrito, esto es, «Sánchez Cabezudo, que con Grondona –pariente de Calvo Sotelo– y Benayas –exministro de Agricultura y pariente de Sánchez y de Grondona–» habían llamado a la confrontación. «Los que son amigos míos tienen que demostrarlo», había sido la consigna. Encabezando la agresión habían estado: «Longinos, el exalcalde de Escalona, servidor fiel de Sánchez Cabezudo y El Pajarraco, expresidiario y matón a las órdenes del cacique». El segundo, situado en «la puerta del Bar Alberche», había acometido con su «pistola y estoque» a Melchor Jiménez, «uno de los mejores campesinos socialistas de Escalona». Esa había sido la señal para que diera comienzo una agresión más amplia. «Los obreros, que llevaban consigo las mujeres e hijos, se defendieron a pedradas.» Fue en ese momento cuando apareció «la Guardia Civil», resultando impactado por una piedra uno de los agentes, que quedó «conmocionado». Sus compañeros, que «nada habían hecho contra los atacantes fascistas», cargaron sus armas «contra los atacados e indefensos obreros», con el balance de «cuatro muertos y doce heridos».3
Esa versión, como era habitual en la prensa de la izquierda socialista y de los comunistas, mostraba a unos campesinos indefensos y pacíficos que, en el ejercicio de sus derechos, habían sido masacrados por una Guardia Civil que actuaba al servicio de los «caciques». En el capítulo 6 de este libro se han explicado algunos detalles procedentes de otras fuentes que permiten entender mejor lo ocurrido en Escalona y poner en contexto la actuación de la fuerza pública. Por ejemplo, el hecho de que algunos de esos paisanos, militantes del sindicato campesino de los socialistas, no se habían enfrentado a la fuerza pública con simples piedras ni estaban exentos de responsabilidad por el comienzo de la violencia. Lo que aquí importa, en todo caso, es que Claridad añadió una valoración significativa sobre la actuación judicial referida a ese suceso. Denunció que el juez de instrucción había procesado a cuatro obreros, en una demostración de cómo actuaban «los profesionales de la justicia burguesa». De hecho, «hubiera dejado sueltos a los agresores de no haber intervenido enérgicamente las organizaciones obreras». En definitiva, que la actuación de los jueces y de los guardias de Asalto desplazados a la localidad había sido tan parcial que «merece capítulo aparte». No en vano, un paisano inocente de Quismondo, «que llevaba en la manifestación a una nieta de la mano», había sido «procesado y encarcelado» simplemente por «haber cogido del suelo, en un movimiento instintivo, de defensa, un cargador que resultó pertenecer a la Guardia Civil».4
Los caballeristas no eran muy originales. Esa versión y la crítica a la actuación del juez ya habían sido desplegadas por la prensa comunista semanas atrás. Mundo Obrero, que había responsabilizado del «salvaje crimen» de Escalona al «diputado de la CEDA Sánchez Cabezudo» (sic), había denunciado la arbitrariedad cometida en un primer momento con la detención de cuatro obreros que nada tenían que ver con lo ocurrido. Significativamente, había explicado que, gracias a la presión popular, se había detenido después a varios elementos reaccionarios. Para los comunistas, todo esto mostraba a las claras que había «bandas fascistas armadas en todos los puntos de España». Y que si estaban actuando con total «inmunidad» era porque contaban con el apoyo de la fuerza pública, que no había sido convenientemente depurada. Por eso no se detenía «jamás» a los «asesinos» de derechas. Los oficiales de la Policía, los del Ejército y los mismos jueces seguían actuando al servicio de los fascistas.5
Los paisanos implicados en el choque con los derechistas de Escalona y con la Guardia Civil eran militantes del sindicato campesino de los socialistas. Fue, precisamente, el órgano de prensa semanal de la FNTT el que, en línea con el alegato comunista, había hablado a las claras de la connivencia entre la justicia y el fascismo. En El Obrero de la Tierra habían sumado otros casos al de Escalona para sacar conclusiones y llamar «al Gobierno del señor Azaña» a «meditar» sobre algo que a ellos les parecía ya un «problema» ineludible: «nuestra indefensión frente a los jueces de la burguesía». Lo de Escalona, donde había sido «necesario un juez especial para que los asesinos ingresasen en la cárcel y para que saliesen a la calle los inocentes», no era excepcional. Al contrario, era lo habitual en toda la provincia de Toledo. Así lo había puesto de manifiesto la actuación del juez de Quintanar de la Orden, comportándose como «un elemento más de agresión y acoso a los elementos obreros y en amparador de los desmanes sangrientos de los bandoleros pudientes». Todo esto a propósito de un grave episodio de violencia política que se había registrado en la cercana localidad de Puebla de Almoradiel. La versión de lo ocurrido era esta:
[El] 5 del corriente mes de marzo –con el pretexto de que había sido encontrado muerto la noche anterior un fascista– se lanzaron a la calle dos o tres centenares de fascistas capitaneados por el notario Camacho y por el cacique Madero, hermano del diputado electo por Toledo. Después de romper los cristales de la casa del médico Cicuendez y de amenazarle con el incendio y la muerte, se dirigieron a la casa del alcalde socialista y la asaltaron, maltratando con las pistolas a la mujer y a dos niños de corta edad. La hija mayor, mocita conocida por sus entusiastas de propagandista, la sacaron a empellones de la casa, la levantaron en vilo y se prepararon para arrojarla a un pozo. En aquel momento acudieron en socorro de la mujer y de los niños algunos camaradas y se entabló un tiroteo del que resultó muerto un fascista dentro de la misma casa y otro junto al pozo al que iban a arrojar a la hija del alcalde.6
Ante esos hechos, la intervención del juez de Quintanar de la Orden había sido de una imparcialidad escandalosa, según el órgano de la FNTT. Se amparaban en un análisis de lo ocurrido que resulta muy ilustrativo de cómo se interpretaban los choques violentos en la prensa socialista de la época. Lo relevante no era el homicidio en sí mismo, el cómo y quién había matado con un arma de fuego, que es lo que estaba investigando el juez. Lo esencial era que «el suceso» lo habían provocado Madero, Camacho y «algunos señoritos». Ellos habían sido los primeros en cometer un «delito» de «asalto a mano armada y en cuadrilla de una casa», además del «intento de asesinato de una joven». Sin embargo, el juez «opina que todo eso no es ilícito cuando lo realizan sus correligionarios», pues no había metido en la cárcel a «ninguno de los desalmados que asaltaron la casa del alcalde e intentaron arrojar al pozo a su hija». Sólo había encarcelado «a obreros», tras someterlos «a interrogatorios capciosos» con los que encontrar cualquier «desliz» para procesarlos. En definitiva, el juez de Quintanar de la Orden buscaba «por todos los medios el dejar impunes los delitos» de «los señoritos».7
Lo ocurrido en Puebla de Almoradiel no fue exactamente como lo contaron en el medio del sindicato campesino socialista. La victimización de los compañeros y la demonización de los adversarios era la tónica habitual en la prensa de partido en esa época. No obstante, es cierto que en ese pueblo, como en otros de la provincia de Toledo, el enfrentamiento entre los socialistas y los derechistas se acentuó durante la primavera. Los socialistas lideraron una campaña a favor de la anulación de los resultados electorales de febrero en la circunscripción y organizaron una intensa movilización de los afiliados de la FNTT. Trataron de aprovechar el clima político nacional favorable, conscientes de la oportunidad de invertir el equilibrio de poderes en una provincia en la que la derecha era muy fuerte y había ganado las elecciones por una diferencia abrumadora –además, ninguno de los candidatos socialistas había logrado un acta, siendo los dos puestos de las minorías para representantes de IR.8
En Puebla de Almoradiel los ánimos estaban muy alterados desde finales de febrero. El gobernador, Vicente Costales Martínez, informó a Madrid que el responsable de IR en la localidad, y por tanto compañero suyo de partido, le había contado que llevaban dos semanas de intensos «rumores» acerca de que «elementos de AP y fascistas iban a asaltar el Ayuntamiento». En ese contexto, la mecha prendió la madrugada del día 5 al 6. Las izquierdas dijeron que esa noche se había producido «movimiento en el Círculo derechista» y que sobre las diez horas «se oyeron unos disparos». No están claras las circunstancias de lo ocurrido, pero el hecho cierto es que a la una y media de la madrugada fue encontrado el cuerpo sin vida del jefe de las milicias fascistas locales, Higinio Sepúlveda Verdugo, que había recibido dos disparos de escopeta. Las fuentes derechistas aseguran que se había tratado de un acto de pistolerismo izquierdista, protagonizado por varios socialistas armados que habían rematado a Sepúlveda a «culatazos cuando ya estaba en el suelo».
El alcalde, de izquierdas, consciente de la que se venía encima en la localidad, pidió refuerzos policiales, pero o no fueron enviados a tiempo o llegaron tarde. A primera hora del día 6 los derechistas organizaron una manifestación que no fue ni pacífica ni tranquila. Con los ánimos muy exaltados, los manifestantes pedían justicia y gritaban «mueras a Azaña y la República de traidores, con vivas al fascio y los insultos más duros y groseros», si hacemos caso del informe del gobernador, que siguió al pie de la letra la versión del líder de IR en la localidad. Durante el trascurso de esa violenta manifestación se intentó asaltar la casa del médico Esteban Cicuéndez, afiliado de IR y, tras amenazar otros edificios de conocidos izquierdistas, los más exaltados, miembros de Falange, se dirigieron a la casa del alcalde, «penetrando violentamente», «destrozando el mobiliario» y sacando después de forma violenta a los familiares, aunque el alcalde no se encontraba en su domicilio. Los socialistas se prepararon para resistir y los fascistas se vieron emboscados. Se produjo un cruce de disparos, tanto dentro como fuera del domicilio, con el resultado de dos falangistas muertos y no menos de siete heridos. La versión de las fuentes conservadoras lo presentó como una agresión armada de los socialistas, que se habían preparado en un balcón cercano para disparar contra los falangistas que protestaban frente a la casa del alcalde, pero no cabe duda de que la manifestación era violenta y, aunque los falangistas recogieron la peor parte, ellos también estaban armados y maltrataron a varias personas antes de enfrentarse a los escopeteros socialistas.9
La situación en Puebla de Almoradiel fue, por tanto, dramática, indicativa del nivel de violencia que estaba alcanzando la rivalidad entre socialistas y derechistas en algunas localidades de Toledo. El gobernador hizo suya la versión de la izquierda local que aseguraba que desde Quintanar de la Orden no se habían enviado a tiempo más guardias, de forma que los derechistas tuvieran tiempo de cometer ciertos excesos. También informó a Madrid de un detalle adicional que tiene mucho interés a los efectos de este capítulo. Dijo que la instrucción judicial había sido iniciada por «el Juez municipal de Quintanar», previa delegación «del Juez titular del Partido». Y se hizo eco de las informaciones que le llegaban, asegurando que se trataba de un juez «francamente derechista y muy parcial a favor de los elementos y Diputados de la CEDA». La prueba había sido que las únicas detenciones ordenadas «hasta el momento de informar» habían sido entre paisanos de izquierda. Vicente Costales, asumiendo como correcta la interpretación de sus correligionarios y tras haber estado in situ en el pueblo, consideró que el juez no estaba actuando de acuerdo con una distinción fundamental en el desarrollo de los hechos: había que diferenciar, dijo, «dos hechos distintos y con responsabilidades diferentes». Uno era el «que ocasionó la muerte del joven Sepúlveda» y otro el «que originó dos muertos, ocho heridos y los daños materiales». Al gobernador le parecía indiscutible que del segundo debía responsabilizarse a «los organizadores de la manifestación», esto es, las derechas.10
Pero esto último era, precisamente, lo que no estaba haciendo el juez municipal encargado de la instrucción. Que sólo hubiera detenido a izquierdistas significaba que, por el momento, se había limitado a investigar a los responsables de las muertes, soslayando la responsabilidad de los derechistas en la violencia tumultuaria, pero también en los tiroteos donde habían recogido dos víctimas mortales. De ahí la queja no sólo del gobernador sino, con un tono más bronco y amenazante, de los socialistas a través de El Obrero de la Tierra. Sin embargo, pasaban por alto un detalle importante: el instructor no era, como advirtió el gobernador, un juez de carrera. En todo caso, por lo que se refiere a este capítulo, lo que interesa es constatar que, para la izquierda obrera, la gestión policial y judicial de este tipo de violencias políticas ponía de manifiesto que en la República pervivía un problema grave. El gobernador pudo acusar de derechista al juez municipal de Quintanar de la Orden, pero su tono muestra que se trataba de una crítica puntual, que Costales no aprovechó para descalificar a toda la judicatura provincial. En el caso de El Obrero de la Tierra y el sindicato campesino socialista era distinto: la instrucción y las detenciones ordenadas a raíz de los hechos ocurridos en Puebla de Almoradiel les ratificaba en la idea de que la Justicia no era una institución fiable sino un ejemplo de la corrupción del Estado al servicio de los poderosos. No era un problema puntual de un juez no profesional que estaba politizado. La cuestión de fondo era otra: ellos sabían «perfectamente» que «la balanza de la justicia burguesa tiene trampa, y que se vence del lado de los privilegiados». Y eso no podía seguir siendo así después del 16 de febrero y la victoria del Frente Popular: «No puede ser y no debe ser. ¿Va a ser necesario que intervenga el pueblo enérgicamente? ¡Pues intervendrá! No lo dude el señor Azaña. En el caso del señor juez de Quintanar de la Orden, por lo menos».11
La advertencia, si no amenaza, al Gobierno se hizo explícita, primero, apelando a Azaña y, después, a su ministro de Justicia, Antonio Lara Zárate. A ellos les daba igual «qué procedimientos o qué recursos» tuviera el ministro, con la ley en la mano, para enderezar el comportamiento de «los profesionales de la justicia». Confiaban en las muestras que había dado «de ser un republicano» consciente de que había que poner «el ejercicio de la justicia en manos de jueces republicanos». Lo que no podía ser es que, como mostraba «toda la provincia» de Toledo, se consintiera después de la victoria del Frente Popular que continuara la «persecución taimada de jueces que están confabulados con la oligarquía de terratenientes». La demanda que le trasladaban al ministro mostraba a las claras que estaban dispuestos a actuar por su cuenta si no se tomaban medidas enérgicas: «Haga un barrido general. Sin contemplaciones. Nuestros Ayuntamientos y organizaciones le ayudarán en la tarea… ¡O la acometerán ellos solos! No es coacción, aunque sea resolución firmísima».12
Con esas premisas, no es extraño que los socialistas de la FNTT apelaran abiertamente a la formación de sus propias milicias campesinas para defenderse de un Estado controlado por sus enemigos. Ni confiaban en la Policía ni podían confiar en los jueces y los fiscales, esos «profesionales de la ley» que estaban demostrando ser los «guardianes implacables de los privilegios de la burguesía terrateniente y del capitalismo financiero». En esa misma línea, mes y medio más tarde, la izquierda socialista seguía denunciando el comportamiento de los jueces. Volvía a la carga con el caso de Escalona para protestar por la interpretación judicial de lo que había ocurrido. Claridad no entraba a analizar y valorar las pruebas y declaraciones recogidas en la instrucción en curso, sino que recurría a lo que sus compañeros del sindicato campesino hermano y los comunistas venían señalando desde marzo: con independencia del choque sangriento entre los campesinos y la Guardia Civil, lo determinante era que los «secuaces» del cacique cedista Sánchez Cabezudo habían sido los autores de los disparos contra los pacíficos manifestantes socialistas. Lo que no podía ser es que «los perturbadores togados» se dedicaran a juzgar las responsabilidades de los campesinos en su enfrentamiento con los guardias y, de este modo, dejaran libres de toda responsabilidad a los agresores fascistas. Iban a provocar una nueva tragedia en Escalona.13
AÑOS ANTES
Todo lo anterior revela algo que cobró mucha relevancia después de las elecciones de febrero de 1936: la crítica recurrente de la magistratura por parte de los grupos coaligados en el Frente Popular. El tono fue claramente más bronco y radical en el caso de los comunistas y los socialistas, que no dudaron en pasar de las denuncias a las amenazas. Pero el fondo fue compartido con sus aliados de la izquierda republicana: los tribunales estaban contaminados por una ideología y una práctica conservadoras, contrarias a los nuevos métodos y propósitos que inspiraban la legislación de la República. De este modo, la Justicia española permanecía como un muro defensivo de la reacción, convertida en el brazo protector de muchos «fascistas», que conseguían eludir la prisión pese a sus fechorías, impidiendo así que el Estado republicano pudiera luchar eficazmente contra sus enemigos. Mientras, los obreros, que en las calles y sus centros de trabajo planteaban sus reivindicaciones y se enfrentaban a los reaccionarios, veían cómo los jueces los procesaban y encarcelaban sin justificación.
El malestar de la izquierda republicana con algunos jueces venía de lejos. Era un componente más de su dura crítica de la actuación política de los gobiernos del Partido Radical y la CEDA en 1934 y 1935. Consideraban que durante ese tiempo se habían aprobado cambios legislativos y se habían hecho nombramientos de magistrados con el único propósito de contrarrestar las reformas judiciales emprendidas por las izquierdas. Y, así, habían logrado devolver el control de los principales tribunales del país a los jueces derechistas.
Durante el primer bienio de la República, hasta septiembre de 1933, la coalición republicano-socialista había tratado de llevar a la Justicia el espíritu de «revolución republicana» con el que ellos identificaban el cambio de régimen.14 Al igual que en otros ámbitos de la Administración y la sociedad, la llegada de la República tenía que trasladarse a la Justicia, haciendo de esta no sólo una institución más moderna sino más acorde con los valores republicanos. Para los fundadores del régimen, la magistratura española heredada de la Monarquía se caracterizaba por su falta de independencia. Esto era debido tanto a la ausencia de una carrera judicial que garantizara, siempre y en todo caso, el acceso por oposición a los juzgados de instrucción, como por la intromisión del Gobierno en el nombramiento, traslado o licencia de los magistrados más importantes del país. Además, a juicio de los primeros responsables republicanos del Ministerio de Justicia, en la promoción de los jueces pesaba demasiado la antigüedad en menoscabo de la valía y el desempeño profesional.
De acuerdo con ese diagnóstico, los gobiernos del primer bienio promovieron varias reformas para profesionalizar la carrera judicial y mejorar la retribución de sus titulares. El primer cambio importante afectó al ingreso en el cuerpo. Dos decretos de 1931 y 1933 asentaron el principio de oposición como requisito indispensable para el acceso a la categoría de juez de primera instancia y de instrucción, dando por terminado un recurso utilizado hasta entonces y que había permitido a los abogados en ejercicio acceder a la judicatura sin opositar, con el consiguiente abuso del corporativismo y el tráfico de influencias.
Pero más importante aún fue el impulso de una renovación de los titulares de los juzgados españoles, bajo el criterio de que la Justicia no podía ser ajena al proceso de «republicanización» de las instituciones. Obviamente, la República no había llegado tras una revolución violenta y los funcionarios judiciales, como el resto de empleados públicos, siguieron desempeñando sus tareas tras el 14 de abril. Así, los nuevos gobernantes eran bien conscientes de que no todos los jueces eran partidarios del nuevo régimen y que, estando colocados en las más altas posiciones de la magistratura, podían suponer un obstáculo insalvable para la aplicación de las reformas que querían poner en marcha. La medida menos traumática y eficaz para favorecer la renovación del cuerpo judicial pasaba por adelantar la edad de jubilación. Esta estaba nada menos que en los 72 años, lo que, dado el peso de la antigüedad en la promoción de los jueces, suponía, en la práctica, que los principales tribunales del país estaban copados por magistrados cuya etapa de juventud y formación databan de la época canovista.
Así las cosas, fue el Gobierno provisional de 1931, antes incluso de la aprobación de la Constitución, el que rebajó por decreto la edad de jubilación a los setenta. Sólo con esos dos años ya se pudo renovar una cuarta parte de la composición del Tribunal Supremo. Significativa y comprensiblemente, cuando el 6 de mayo de 1931, menos de un mes después de proclamada la nueva República, el Ejecutivo realizó sus primeros siete nombramientos en la judicatura, no se dudó en aparcar el criterio de antigüedad y se promovió a los juristas de su confianza. Aunque no tardaron en aparecer las primeras críticas, cuestionando el «prestigio jurídico» de los nuevos magistrados, el Gobierno estaba decidido a iniciar la «republicanización» con juristas que no procedían del escalafón judicial, sino de ámbitos de la Administración y, en especial, de la universidad. Varios catedráticos de universidad afines fueron promovidos a la magistratura, como el especialista en Derecho Civil José Castán, el de Derecho Penal Antón Oneca, cuyo maestro era el catedrático socialista Luis Jiménez de Asúa, o el catedrático de Sevilla Demófilo de Buen.15
Que el discurso moral de promover una Justicia republicana conllevaba un indudable interés en colocar a personas de confianza de las nuevas autoridades se puso de manifiesto con el nombramiento, meses más tarde, para la presidencia de la Sala Sexta o Militar del Tribunal Supremo, del catedrático de Derecho Político de la Universidad de Valencia y rector de la misma, Mariano Gómez González. Como ha explicado un especialista en la historia del alto tribunal de la República, la elección de Gómez González fue un empeño personal de Azaña y tuvo que hacerse forzando los procedimientos. En virtud de los decretos de mayo de 1931, los altos nombramientos correspondían a la Sala de Gobierno del Supremo. Además, para presidir la Sala Sexta había que cumplir con la condición previa de ser magistrado de ese mismo tribunal o bien del Cuerpo Jurídico del Ejército o de la Armada. El Gobierno de Azaña, decidido a llevar a cabo su propósito, hizo «un nombramiento puente» para sortear esas dificultades. Primero designó a Gómez González magistrado en marzo de 1932 y, menos de un mes después, lo convirtió en presidente de la Sala Sexta. Todo indicaba que Azaña no estaba dispuesto a tener en tan importante sillón a alguien que pudiera ser un obstáculo en el desarrollo de su reforma militar.16
El soporte ideológico de todos esos cambios quedó patente en el discurso pronunciado por el ministro de Justicia, el republicano radical-socialista Álvaro de Albornoz, en septiembre de 1932, durante la solemne apertura del curso judicial. Lo que ellos habían puesto en marcha era una «profunda transformación» de la sociedad española y eso imponía «nuevos rumbos a la justicia». Porque un Estado «de nueva planta como el que la República ha comenzado a edificar, necesita una justicia de nueva planta», es decir, una justicia «totalmente adicta a la República». Esa tenía que ser una «justicia democrática», que dejara atrás los «prejuicios de casta» y «de clase» y se identificara con «las aspiraciones populares y con el sentir nacional». Para el ministro, esto último quería decir que la administración judicial no podía ser ajena a la mayoría política que la soberanía nacional había elegido. Por consiguiente, aunque su Gobierno pretextara la independencia judicial como criterio para las reformas, lo que en verdad se necesitaba en esa etapa política era una justicia «sometida a la soberanía del Estado», «una justicia republicana, compenetrada con las instituciones que el pueblo se dio en uso de su voluntad libérrima, leal a los Poderes erigidos por la soberanía nacional, fiel al espíritu de la Constitución».17
Por su parte, un mes después de ese discurso, el presidente del Consejo de Ministros aprovechó un debate parlamentario con el derechista Gil-Robles para aclarar la relación entre la idea de Justicia republicana y la independencia de los jueces. Azaña retó a los diputados de la oposición a que encontrasen el artículo de la Constitución en el que se hablaba explícitamente de la existencia de un «Poder Judicial». Y no mentía ni era una cuestión menor. El título VII de la ley fundamental, aprobada en diciembre de 1931, se refería solamente a la «Justicia» y en su articulado hablaba de la «Administración de Justicia». Al presidente no le parecía una mera «cuestión de palabras», pues iba «mucha e importantísima diferencia» entre ambas expresiones, nada menos que «todo un mundo en el concepto de Estado». Obviamente, se refería a algo muy parecido a lo enunciado por Albornoz, es decir, negando la posibilidad de que los funcionarios que administraban la Justicia fueran independientes en el sentido de constituir un poder ajeno a la soberanía nacional. De hecho, Azaña aprovechó para explicar cómo entendía él esa independencia. Estaba dispuesto a aceptarla, incluso a creer en ella. Pero siempre que quedara claro que ningún poder del Estado podía «ser independiente del espíritu público dominante». Los funcionarios eran independientes, «vistan o no toga», si tenían «la competencia profesional necesaria y las condiciones de moralidad y de independencia económica» que les pusieran «a salvo de cualquier maniobra administrativa o gubernativa o de orden público».18
Las palabras de Albornoz, uno de los republicanos más entusiastas de la idea de que el liberalismo había fracasado en España y era necesario transformar radicalmente el Estado español, se pronunciaron semanas después del golpe de Estado liderado por el general Sanjurjo en agosto de 1932.19 La derrota de los golpistas fue aprovechada para impulsar la depuración de la Justicia. Al igual que en el Ejército, parecía más justificado que nunca profundizar en las medidas de separación y jubilación forzosa de los funcionarios judiciales. Así lo hizo el departamento de Albornoz después del golpe amparándose en una ley especial ratificada por el Parlamento y que facultaba al Gobierno para «separar definitivamente del servicio a los funcionarios civiles o militares que, rebasando el derecho que les otorga el artículo 41 de la Constitución, realicen o hayan realizado actos de hostilidad o menosprecio contra la República». En los meses siguientes, un grupo de inspectores de Juzgados y Tribunales, creado ex profeso por un decreto de 23 de agosto de 1932 y controlado por el Ministerio de Justicia, recorrieron los tribunales de toda España y elaboraron una propuesta de jubilaciones forzosas que supuso, en la práctica, una renovación significativa de en torno a un 10% del cuerpo judicial. La jubilación forzosa se aplicó a los que habían tenido cargos durante la Dictadura de Primo de Rivera, a los que se consideraba contrarios al régimen republicano y, finalmente, a los que se estimó incompetentes o enfermos. Que los criterios políticos jugaron un papel fundamental para esa depuración encubierta lo muestra la dura crítica que hizo el presidente de la República de la aplicación de la nueva ley, que consideró un caso de «mala administración», con abundantes irregularidades y sin que se diera audiencia a los afectados por los expedientes. En ese sentido, los estudios que se han hecho sobre la aplicación de esa normativa han confirmado la «falta de garantías en la aplicación» de la ley.20
Pero lo fundamental, desde la perspectiva de Albornoz y del Gobierno, era, obviamente, la posibilidad de sacar partido del viento político favorable tras el fracaso de la Sanjurjada y dar una vuelta de tuerca en el proceso de creación de la llamada «Justicia republicana». En ese sentido, durante el segundo semestre de 1932 el Ejecutivo aprovechó para llevar a cabo más cambios en los titulares de las salas del Tribunal Supremo. En total, algo más de 110 jueces de distintos tribunales del país fueron retirados de forma forzosa, amén de otra veintena que lo hizo a petición propia, lo que supuso la renovación de casi uno de cada diez jueces. Como no fueron pocos los perjudicados, es normal que surgieran voces críticas que las oposiciones pudieron instrumentalizar en su particular batalla contra la coalición republicano-socialista. No obstante, es llamativo que el Colegio de Abogados de Madrid, presidido por el republicano histórico Melquíades Álvarez, fuera uno de los principales focos de oposición contra la política del departamento de Albornoz, la misma que Joaquín del Moral, un abogado afín a los republicanos conservadores, denunció en un trabajo titulado, con no poca socarronería, «Oligarquía y enchufismo». El Gobierno, por su parte, justificó esos cambios apelando a la necesidad de una «renovación» en la magistratura que consideraba «indispensable», a fin de lograr su «adaptación» al régimen republicano y cerrar el paso a jueces que «por incomprensión, por hábito, por prejuicio, por rutina» pudieran ser «incompatibles» con la República.21
Cabe preguntarse, entonces, por qué, habiendo sido posible una reforma relativamente contundente de la magistratura entre 1931 y 1933, la izquierda republicana y los socialistas se mostraron tan molestos con los jueces tras su regreso al poder en febrero de 1936. El motivo no es otro que los cambios legislativos realizados por los gobiernos de coalición de centroderecha durante el segundo bienio, tras la victoria electoral de la CEDA y los republicanos de Lerroux en las generales de noviembre de 1933. Desde la perspectiva de las izquierdas, esos cambios, sumados a los nombramientos de jueces afines a las derechas, permitieron que los enemigos de la República volvieran a ocupar puestos importantes de la magistratura. Gracias a eso, tras el fracaso de la revolución socialista de octubre de 1934, la Justicia habría vuelto a ponerse al servicio de la reacción. Y eso había facilitado, entre otras, la persecución del propio Azaña, encarcelado tras la revolución de octubre de 1934.22
Ciertamente, en la política de los gobiernos radical-cedistas durante el segundo bienio había habido una mezcla de buenos propósitos técnicos y criterios políticos en sus reformas de la Justicia. Nada, en el fondo, significativamente diferente a lo ocurrido con los gobiernos de izquierdas que les habían precedido, pero guiado ahora por criterios ideológicos y afinidades muy diferentes a los que había promovido el departamento de Albornoz. En definitiva, la tentación de politizar la Justicia y contar con el presunto favor de jueces de confianza en las principales salas del Supremo siguió tan viva como cabía esperar pese a las retóricas morales de unos y otros.
Al principio, en los primeros meses de 1934, con el liberal demócrata Ramón Álvarez Valdés al frente del Ministerio de Justicia, no se realizaron cambios importantes en la legislación aprobada en los dos años anteriores. A decir de quienes han estudiado los nuevos nombramientos de jueces en las salas del Supremo, todo indica que en ese período se respetó la autonomía judicial, puesto que algunos de los jueces promocionados, aun siendo de la cuerda conservadora, no encontraron oposición de sus compañeros afines a las izquierdas durante las votaciones.23
Sin embargo, a partir de la última parte de 1934 y especialmente durante los primeros cuatro meses de 1935, hubo un cambio significativo con la llegada al departamento de Justicia del cedista Rafael Aizpún y por mor de las consecuencias de la revolución de octubre de 1934. El nuevo ministro intentó revertir la reforma judicial de Albornoz en el sentido de volver al peso de la antigüedad en la promoción de los jueces. Pero también impulsó una normativa intervencionista para nombrar a los «asesores jurídicos» que estipulaba el artículo 97 de la Constitución: se trataba de asesores que, a propuesta del presidente del Supremo, si bien con el claro control del Gobierno, debían supervisar los «ascensos y traslados de jueces, magistrados y funcionarios fiscales».24 En verdad, Aizpún no hizo otra cosa que aprovechar la herramienta prevista por la mayoría de izquierdas en las Cortes Constituyentes de 1931. Otra cosa distinta es que a aquellos no se les había pasado por la cabeza que la derecha pudiera ganar unas elecciones, volver al poder y controlar desde el Gobierno el nombramiento de jueces y fiscales.
Un paso más allá en el control gubernamental de la carrera judicial lo dio Aizpún cuando propuso una reforma que, con efectos retroactivos, permitía al Gobierno librarse de algunos magistrados nombrados por el Ejecutivo de Azaña. La excusa fue que estos incumplían los nuevos requisitos fijados para acceder a las salas del Supremo, en la línea de volver al peso de la antigüedad y la condición indispensable de formar parte de la carrera judicial que Albornoz había modificado. Aizpún vio fracasar sus planes de retroactividad. El presidente de la República se opuso radicalmente y las Cortes no dieron el visto bueno. Alcalá-Zamora acusó al Gobierno de poner en tela de juicio la inamovilidad de los jueces y tachó el proyecto de «inconstitucional», convencido de que el único interés del ministro era «expulsar del Supremo a los magistrados no reaccionarios», es decir, depurar el alto tribunal a conveniencia de un partido que no era plenamente republicano.25
Con todo, los dos cambios legislativos más importantes en materia judicial, los que produjeron a la postre mayor oposición en las izquierdas, tuvieron lugar a finales de 1934 y a mediados de 1935. Ambas reformas, y muy especialmente la segunda, fueron el caballo de batalla de la ofensiva legislativa del Frente Popular a favor de la «republicanización» de la Justicia.
La primera ofensiva para revertir parcialmente los cambios en la judicatura del primer bienio lo dio el departamento de Aizpún con una ley de diciembre de 1934. Como la clave habían sido las jubilaciones, la nueva norma facilitó que algunos jueces regresaran a sus puestos. No se permitió de forma generalizada, sino tras una petición previa del interesado y una resolución de la Administración, lo que facilitó todavía más el control gubernamental de los que se reintegraron en la carrera.26 No obstante, la reforma más ambiciosa y el paso clave para revertir la política de Albornoz se produjo durante el mandato de un nuevo ministro de Justicia, el cedista Cándido Casanueva, que ocupó la cartera desde mayo a septiembre de 1935. Además de promover a algunos fiscales afines a la CEDA bajo el pretexto de respetar el turno de antigüedad, el nuevo ministro puso todo su empeño en lograr que se aprobara un proyecto de ley presentado en las Cortes en el verano de 1935. Desoyendo las presiones de la derecha monárquica para reformar la ley del primer bienio que regulaba el acceso al Tribunal Supremo, Casanueva se centró en la inamovilidad de los jueces, un asunto que había sido regulado por decreto de las izquierdas en junio de 1933. Cuando se conoció el proyecto, el ministro declaró que buscaba «vigorizar los resortes del Poder público ante la persistencia de la campaña de perturbación social» que llevaban a cabo «los agentes disolventes».27
Pero eso era pura retórica propagandística. Lo que estaba en juego era el control del traslado de los jueces que ocupaban las salas más importantes, como los presidentes de las Audiencias Territoriales y los de Sala. En un paso firme a favor de la politización de los traslados judiciales, Casanueva impulsó un proyecto que permitía cambiar el destino de los jueces, magistrados y fiscales «que en el ejercicio de sus funciones obraran en la jurisdicción criminal con apatía, negligencia o temor» o que «hubieran producido perturbación o daño al interés público». Lo más llamativo es que ese traslado, si bien tenía que ir precedido de la instrucción de un expediente en el que se escuchara al afectado, el juez o el fiscal encargado del mismo lo sería por designación libre del Gobierno. La ley vigente ya permitía el traslado por decisión gubernamental cuando «consideraciones de orden púbico muy cualificadas» así lo exigieran, pero, como ha señalado el historiador que mejor ha investigado esta reforma, el Ejecutivo debió de considerar que eso no era suficiente. Al final, tras algunos cambios realizados en el trámite parlamentario, la ley Casanueva fue aprobada a finales de junio de 1935. Su principal novedad consistía en que, además de las libres designaciones y traslados de jueces que ya estaban permitidos bajo la normativa de la Monarquía y que las izquierdas habían confirmado en un decreto de 1933, se ampliaba esa facultad a los presidentes de las audiencias provinciales y se reforzaba la discrecionalidad en el posible traslado de cualquier juez de la jurisdicción criminal que obrara con «evidente apatía, negligencia o temor», ocasionando «perturbación o daño al interés público».28
Aunque las izquierdas criticaron, con razón, la ley Casanueva, la coherencia entre su discurso moral y su futura acción política brillaría por su ausencia. No deja de ser llamativo que, pasados unos meses, con unas nuevas Cortes y tras el triunfo del Frente Popular, el Gobierno de la izquierda republicana aprovechara los recursos que ponía a su disposición esa denostada ley para trasladar a aquellos jueces que consideraba demasiado blandos con los procesados derechistas. No en vano, tras conocerse una sentencia de un tribunal de Urgencia que dejó en libertad a varios falangistas acusados por la Policía de haber causado desórdenes en las calles de Madrid durante las conmemoraciones del 2 de mayo de 1936, el ministro de Justicia anunció que se trasladaría a los tres magistrados en aplicación de la ley Casanueva. Es más, el fiscal Federico Martínez Acacio, que durante la vista había retirado la acusación contra algunos procesados, fue «llamado a capítulo personalmente por el Fiscal General de la República y el Teniente Fiscal del Supremo», sancionado y trasladado a Barcelona sin apertura de expediente.29 Como se verá, fue ese el momento en el que el Gobierno aprovechó para anunciar un nuevo proyecto de ley que habilitaba al Ministerio de Justicia para exigir la responsabilidad civil y criminal a los magistrados, jueces y fiscales por el ejercicio de sus funciones.
ACUERDO DE MÍNIMOS
Con esos antecedentes, no es extraño que, a partir de febrero de 1936, la nueva mayoría parlamentaria diera bastante importancia a la cuestión judicial y, más concretamente, se afanara en controlar la acción de los jueces. Durante la primavera se iba a confirmar el «escaso respeto» que los gobiernos republicanos, «cualquiera que fuese su significación política», dispensaron por la independencia de la Justicia.30 Para las izquierdas se había cerrado el período ominoso del llamado «bienio negro» y tocaba ahora revertir los cambios legislativos y los nombramientos realizados por los republicanos lerrouxistas y los derechistas. Además, desde la perspectiva de los partidos socialista y comunista, había todo un camino por recorrer en materia de fiscalización política de la Justicia si se quería evitar que la reacción campara a sus anchas en las instituciones del Estado.
La cuestión judicial ya había salido a relucir en las negociaciones para el pacto electoral que dio a luz el Frente Popular en enero de 1936. Para la izquierda azañista era una cuestión relevante, conscientes de que al final, si bien no había sido aprobada una nueva norma sobre los procesos de selección de los jueces del Supremo, los gobiernos de centroderecha sí habían logrado controlar una parte importante del Alto Tribunal. Sus portavoces habían mostrado su radical oposición a las reformas emprendidas por los ministros cedistas en 1935; a su juicio, con Aizpún y Casanueva se había revertido el proceso de republicanización de la Justicia, permitiendo que regresaran a sus puestos algunos jueces ajenos a los valores y el espíritu de la Constitución. Azaña consideró que, con el fallido proyecto de Aizpún para controlar el Tribunal Supremo y la reforma que permitió la «prórroga de edades» en los jueces, se iba en el camino de formar un «Tribunal de excepción».31
Pero una cosa era que la izquierda republicana estuviera indignada con la intromisión cedista en la Justicia y lo que consideraba una persecución arbitraria de Azaña después de la insurrección de octubre de 1934, de lo que se derivaba una necesidad imperiosa de cambiar a varios magistrados del Supremo, y otra que comulgara con los propósitos de los socialistas y comunistas, quienes pretendían pasar de una «Justicia republicana» a una Justicia acompasada a la lucha de clases. Por eso, si bien en el manifiesto electoral del Frente Popular se recogió la reforma judicial como una de las prioridades de los firmantes, la redacción de las propuestas se mantuvo dentro de una ambigüedad calculada y con silencios significativos, dadas las diferencias entre las partes republicana y obrera.
El manifiesto postulaba que los firmantes actuarían en «defensa de la libertad y de la justicia», pues esa era una «misión esencial del Estado republicano». Para eso, aseguraban que restablecerían «el imperio de la Constitución» y reformarían la «ley orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales» con el «fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen».32 Esto venía a cuento del hecho de que el Tribunal de Garantías había jugado un papel importante durante el segundo bienio para legitimar la política de los gobiernos radical-cedistas, después de octubre de 1934 y en respuesta a la insurrección violenta de los socialistas y los independentistas catalanes. Y eso, desde la perspectiva de las izquierdas, era intolerable porque, como habían dejado claro en los debates constituyentes de 1931, el control de constitucionalidad se había creado para asegurar que los valores y propósitos que ellos atribuían a la Constitución se perpetuaran y ninguna otra mayoría parlamentaria pudiera ignorarlos. Es decir, el manifiesto del Frente Popular ahondaba en una idea que la izquierda republicana y los socialistas tenían bien clara desde la instauración de la República: el Tribunal de Garantías no había nacido para forjar un control independiente del Parlamento sino para garantizar que una interpretación izquierdista de la Constitución perdurara más allá de la vida de las Cortes Constituyentes.33
Con todo, es significativo que ni los republicanos de izquierdas ni los socialistas considerasen necesario hacer explícito, en su pacto de Frente Popular, que defenderían la independencia del poder judicial. No fue ni un olvido ni una casualidad. Ambos habían dejado meridianamente claro en los debates parlamentarios del primer bienio que no creían en la división de poderes tal y como se entendía desde la doctrina liberal-democrática moderna. De hecho, habían rechazado explícitamente que la Constitución hubiera consagrado un poder judicial independiente. No era esa la terminología que les agradaba. Preferían hablar de Administración de Justicia. Y esto era bastante elocuente. Como se vio más arriba, el mismo Azaña había advertido en las Cortes que iba «mucha e importantísima diferencia de decir Poder Judicial a decir Administración de Justicia». Si «las personas que ha[bían] elaborado la Constitución», es decir, su propia mayoría de Gobierno, habían «omitido ese concepto», «por algo» habría sido.34
Así pues, el principal líder del movimiento popular que dio la victoria a las izquierdas en las elecciones de febrero de 1936 tenía claro que no se trataba de un poder judicial independiente, sino de funcionarios independientes, que no era lo mismo. No puede chocar, por tanto, que el manifiesto del Frente Popular no recogiese un compromiso a favor de la independencia del poder judicial. Lo que sí hizo fue esclarecer, por si alguien dudaba a esas alturas, que la izquierda republicana y los socialistas confluían al menos en un punto capital en lo referido a los jueces: ellos se comprometían a organizar «una justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política». Así, sólo una vez que la Justicia fuera «reorganizada» –un eufemismo para decir que se harían cambios legislativos para volver a la senda del primer bienio y recuperar a los magistrados afines a las izquierdas en los puestos más decisivos de la carrera judicial–, aquella sería «dotada de las condiciones de independencia que promete la Constitución».35 La independencia, por tanto, era condición subordinada de la lealtad de los jueces a una determinada forma de entender la Carta Magna, pero, de ninguna manera, podía servir como coartada para garantizar que fueran intocables e inamovibles en el caso de que se apartaran de los valores constitucionales forjados en 1931.
Por último, el pacto electoral del Frente Popular no incluía referencia alguna a la derogación de la reforma legislativa de Casanueva o a la aprobación de una ley específica sobre la jubilación de los jueces. Sin embargo, descendía a ciertos detalles de los propósitos de reforma judicial al referirse a que se simplificarían «los procedimientos en lo civil», se imprimiría «mayor rapidez al recurso ante los Tribunales contencioso-administrativos ampliando su competencia» y se dotaría de «mayores garantías al inculpado en lo criminal». Y en línea con una antigua reivindicación de las izquierdas, se prometía limitar «los fueros especiales, singularmente el castrense a los delitos netamente militares».36
La referencia a una justicia libre de «jerarquía social, privilegio económico y posición política» era el máximo que la izquierda republicana parecía dispuesta a conceder a los socialistas y los comunistas y el mínimo en el que todos podían encontrarse sin cruzar la línea que separaba a los primeros de la abierta reivindicación obrera de una justicia de clase. No obstante, esa redacción era tan ambigua como inquietante. Quedaba certificado que la izquierda republicana se había separado definitivamente de sus viejos aliados constituyentes, el centro y la derecha republicanos, al apartarse de un criterio plenamente liberal y aceptar una premisa que, interpretada en términos de clase, podía desembocar en un concepto de Justicia en el que la culpabilidad del procesado dependiera de criterios como su posición social o económica.
Cabe suponer que a los socialistas les habría complacido extender la promesa electoral sobre los magistrados del Tribunal de Garantías Constitucionales a todos los funcionarios de la Administración de Justicia. Es decir, garantizar que ningún juez ni fiscal tuviera una «conciencia formada en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen». Pero, para la izquierda republicana, una cosa era la retórica de republicanización de la Justicia y otra echar al contenedor del fascismo a todos los jueces. Estaban de acuerdo en las jubilaciones forzosas de algunos y pretendían estar vigilantes sobre el comportamiento de otros, pero las izquierdas obreras les desbordaban en su exigencia de una amplia depuración basada en una desconfianza total hacia el estamento judicial.37
Los socialistas dieron una importancia destacada a la cuestión judicial después de la constitución del nuevo Gobierno de Azaña y llegado el momento de cumplir con los compromisos del pacto electoral. Como se verá, durante toda la primavera su postura fue mucho más beligerante que la de sus socios parlamentarios, en una calculada actitud de marcaje sobre la izquierda republicana para que tomara las medidas oportunas a fin de republicanizar la Justicia. No sólo fueron las formas agresivas de los portavoces mediáticos del socialismo, sino, sobre todo, su empeño en generalizar sobre la contaminación fascista al hablar del conjunto de la administración judicial. Y en esto apenas hubo diferencias entre el sector prietista y la izquierda caballerista, pues ambos generalizaron al colocar en su diana dialéctica al conjunto de la magistratura.
BARRER A LOS ELEMENTOS REACCIONARIOS
El punto de partida de los socialistas era una idea que se remontaba años atrás pero que, dados los acontecimientos del segundo bienio, se había convertido en prioritaria: la «republicanización» de las instituciones del Estado. Prioritaria porque, desde la perspectiva socialista, si esas instituciones hubieran estado en manos de auténticos republicanos no se habría dado la oportunidad de que las derechas gobernaran y, menos aún, de que pudieran reprimir como habían hecho con el movimiento de octubre de 1934. Así, aunque no le hubieran prestado la suficiente atención en los primeros compases de la República, se había demostrado que el «problema» de la Justicia tenía «hondas raíces» y que no se resolvería con reformas modestas y con el cambio de algunos funcionarios. El problema de la «republicanización» ponía de manifiesto que no bastaba con la «recuperación» de la República de 1931 de la que hablaba la izquierda azañista.38
A medida que avanzó la primavera esa percepción de que hacían falta medidas drásticas se agudizó. Ya a mediados de marzo, a la conmoción por el atentado contra el catedrático socialista Luis Jiménez de Asúa se sumó el convencimiento de que a los falangistas les salía gratis esgrimir las pistolas en las calles. La culpa, se dijo desde el órgano oficial del PSOE, era de la actuación de «la mayor parte de la magistratura española». Ahora que «las bravuconerías y las provocaciones fascistas» estaban alcanzando «unos términos verdaderamente intolerables» y el Gobierno parecía dispuesto a tomar medidas, la «cuestión de la magistratura» era capital. Porque daban igual todos los esfuerzos que se quisieran hacer desde la Dirección General de Seguridad contra los fascistas si luego la acción policial se estrellaba contra «una magistratura impunista». El régimen republicano no podía estar «apoyado en unos funcionarios judiciales y fiscales enemigos tradicionales de la República». Se imponía «acabar con este estado de cosas».39
La «republicanización» se convirtió en un eslogan con mucha presencia en los medios afines al Frente Popular desde los primeros compases de la nueva etapa política. Expresaba tanto un anhelo como una decepción. Lo segundo porque la inmensa mayoría de la opinión de izquierdas consideraba que uno de los grandes fallos de los dos primeros años de la República había consistido en no desmantelar la estructura corrosiva de «casta» reaccionaria que campaba por sus respetos en instituciones como la Justicia y el Ejército, parapetándose en la legalidad no porque les interesara la igualdad civil, sino porque podían poner las leyes al servicio de los intereses de clase.
De este modo, el nuevo Gobierno de Azaña se encontró, nada más empezar su nueva andadura, con una presión ambiental que ponía el foco en una política de «republicanización» de la administración judicial. Durante el mes de marzo tanto los medios republicanos como de la órbita socialista fueron poblando sus páginas de opiniones que reclamaban una acción urgente en ese campo. La estrategia consistió en combinar informaciones críticas con las resoluciones de algunos jueces y la publicación de notas editoriales y artículos que, haciéndose eco de las primeras, pintaban un panorama favorable a la adopción de medidas drásticas. Es «la hora de la justicia», se señalaba en un editorial, justo al lado de un artículo en el que se exigía con vehemencia una actuación sin «lástimas» ni «piedades», basada en un corazón «duro». En «todos los ministerios y oficinas del Estado no» podía quedar «un hombre que huela a monárquico o cedista». En la Justicia, como en el Ejército o la Policía, la «criba debe hacerse en el acto» y no perderse por culpa de un «empacho de legalidad».40
Las informaciones críticas sobre las resoluciones de algunos jueces fueron, a menudo, denuncias propagandísticas, desprovistas de un rigor informativo mínimo; pero resultaban eficaces desde el punto de vista emocional, destinadas a provocar una irritación pública entre las izquierdas que facilitara una mayor presión política sobre la labor de los tribunales. A nadie medianamente enterado del devenir de la vida política en esos años se le podía escapar que esa campaña formaba parte de una ofensiva más amplia para promover una depuración de la función pública con la que asegurarse, a medio y largo plazo, que la derecha quedaba debilitada y alejada de las instituciones por un largo tiempo. Y no puede olvidarse que el nuevo Gobierno convocó de inmediato, nada más llegar al poder, nuevas elecciones municipales para el 14 de abril y que, con ese horizonte, estaba en juego la consolidación de una mayoría hegemónica del Frente Popular, que impidiera por mucho tiempo la vuelta de las derechas al poder. Toda presión sobre los funcionarios, incluidos los de Justicia, era poca para lograr que las derechas se desmovilizaran y se quedaran en casa cuando se volvieran a poner las urnas en los colegios electorales.
Además, en pleno frenesí de la movilización izquierdista celebrando la victoria, la presión sobre los funcionarios judiciales era capital para evitar que estos tomaran decisiones perjudiciales para la presencia de los vencedores en las calles. No podía ser que, so pretexto de amparar los derechos de las oposiciones, se protegiera la violencia de clase de las derechas y no se practicara una justicia «identificada con las aspiraciones populares». Claro está que «pueblo» y simpatizantes del Frente Popular habían pasado a ser sinónimos. No había más soberanía nacional que la de esa mitad del país que había votado a las candidaturas frentepopulistas. O la Justicia comprendía que las leyes republicanas debían ser la palanca de la entronización de ese pueblo republicano de izquierdas o sería sobrepasada y arrollada por los hechos. «El espíritu jurídico no siempre es justo» o «La República no puede ser blanda» fueron algunos de los titulares reivindicativos que revelan ese propósito. Porque, si se quería evitar que fuera «el pueblo quien asuma esta tarea de hacer frente a la provocación y sancionar los desmanes del fascismo», la nueva mayoría debía dar una respuesta rápida y dejar a un lado la excusa de la legalidad cuando supusiera un freno a la voluntad popular.41
Según avanzaba la primavera, el malestar por el comportamiento de los funcionarios judiciales no se diluyó. Republicanos de izquierdas y socialistas no dejaron de presionar al Gobierno y recordarle «su compromiso sacrosanto de republicanizar» las instituciones del Estado. Como en otros asuntos, apelaron a la campaña electoral, a las promesas que, a juicio de cada uno, se habían hecho al electorado. Un «deber» se había «contraído» ante la «opinión española» que no podía ser soslayado: «llevar a los cargos de confianza que representan todos los órganos del Estado personas de solvencia moral de indudable fe republicana». No cabían excusas ni rodeos. Porque si se quería que la República no acabara de nuevo «cercada por sus enemigos», los mismos que se habían movido con libertad dentro del Estado y habían hecho posible la vuelta al poder de las derechas en el segundo bienio, no se podía mirar para otro lado. La «criba» era urgente. Había que actuar en «todos los órganos del Estado» para que «los funcionarios que no merecen la confianza de la República» dejaran «el paso franco a los que por leales todo lo hubiesen perdido de ganar esta campaña las derechas».42
Por lo tanto, era también una cuestión de recompensa a quienes se habían atrevido a desafiar el poder de la «casta» reaccionaria y habían apoyado al Frente Popular antes y durante las elecciones del pasado 16 de febrero. Es verdad que la Justicia tenía que ser independiente, se reconocía; pero, lo que no se podía tolerar de ninguna manera era que eso fuera un subterfugio para mantener vigente una Justicia antirrepublicana o para permitir «la interpretación de leyes en casuística de jesuitas».43 Porque a nadie en el campo de las izquierdas se le ocultaba una realidad que, a medida que avanzó la primavera, resultó sangrante para el sector más radical de la izquierda azañista: el problema de los magistrados estaba en la raíz de su formación y su procedencia. Estaba más que demostrado y los políticos gubernamentales no podían ignorar que «buena parte» de los jueces más relevantes del escalafón eran «reaccionarios por temperamento y por educación». Y, siendo así, no se podía esperar que fueran capaces de «comprender el espíritu que informa los movimientos de nuestra época».44 Dicho de otro modo, daba igual cómo se comportaran porque tenían un vicio cultural o ideológico de origen.
Los socialistas se implicaron activamente en la campaña que denunció el problema de la infiltración antirrepublicana de la Administración. Eran una parte capital del pacto de Frente Popular y se mostraron ansiosos de que aquel se cumpliera en la forma en que ellos consideraban que debía ocurrir. Asumiendo que la Justicia era una parte esencial del brazo del Estado en la lucha contra los enemigos de la República, consideraron indispensable y apremiante tutelar la acción del Gobierno de la izquierda republicana en esa materia. A mediados de marzo se mostraban ya totalmente convencidos de que la «seguridad del régimen» era una cuestión prioritaria y eso hacía «urgente montar su defensa». No había, pues, un simple problema de orden público provocado por algunos individuos que no se resignaban al resultado de las elecciones pasadas o que estaban intentado frenar la materialización de las conquistas populares. Habían sucedido algunos hechos que resultaban tan esclarecedores como alarmantes. Frente a la movilización obrera y la ejecución incipiente de los compromisos del Frente Popular, estaba en marcha una ofensiva violenta de la reacción que debía poner en alerta a las autoridades republicanas y que, de no frenarse a tiempo, amenazaba al régimen.
Fue decisivo, en ese sentido, el fallido atentado perpetrado por los falangistas madrileños contra su correligionario Jiménez de Asúa, el 12 de marzo. Era la culminación de una primera escalada del pistolerismo cruzado entre jóvenes fascistas e izquierdistas en Madrid, que estaba poniendo contra las cuerdas a los cuerpos de Seguridad. Los socialistas no eran simples víctimas inocentes en esa peligrosa deriva. Sin embargo, su discurso público no reconoció más problema en el aumento de la violencia política que la falta de determinación de la Policía y los jueces contra el enemigo fascista. De hecho, tras el sepelio de Gisbert, que fue seguido de graves desórdenes en la capital, los socialistas concluyeron que el problema era la falta de determinación de los republicanos. Ellos no creían en los discursos sobre el imperio de la ley y las reformas progresivas. Había que tener cuidado con caer en la revolución del papel. Se hacían necesarios, advirtieron, «decretos concisos y acciones rápidas». Precisamente por eso, aplaudieron una decisión judicial, la única que esos días les parecía que respondía a sus demandas y se podía interpretar como una acción rápida y valiente, la que mostraba cómo debían actuar los jueces cuando realmente estaban del lado de la República y el pueblo. Fue el fallo del juez Ursicino Gómez Carbajo, de 17 de marzo, que ordenó el procesamiento de la Junta Directiva de Falange, tras la detención de todos sus miembros por orden del ministro de la Gobernación. No era técnicamente una disolución de Falange, pero daba fuerza legal a la determinación del Gobierno para proscribir las actividades del partido fascista. Los socialistas, eufóricos con la actuación del juez, consideraron que se ponía de manifiesto la urgente necesidad de acabar con el «casticismo degradante y fanfarrioso» que estaba presente en la judicatura y que impedía una lucha decidida contra los enemigos del régimen.45
La campaña de los medios socialistas contra la Justicia antirrepublicana se mantuvo más o menos activa a partir de ese momento. En la crítica sostenida de la judicatura pesó el recurrente goteo de atentados y choques violentos entre falangistas e izquierdistas. La crítica se vio alimentada por las difíciles circunstancias en las que se vieron inmersos los jueces tras diversos sucesos violentos. En unos casos fue con motivo de los fallos de algunos tribunales de Urgencia, que impusieron penas inesperadas o absolvieron a los derechistas implicados en trifulcas y colisiones con sus adversarios. Como ocurrió con un grupo de nueve falangistas detenidos el 13 de marzo en una azotea de la Gran Vía de Madrid, acusados por la Policía de reunión clandestina y tenencia ilícita de armas, que finalmente fueron absueltos en su totalidad tras retirar el fiscal la acusación.46 En otros casos, las críticas fueron directamente de las agrupaciones locales contra los jueces que consideraban afines a las derechas, como la de los socialistas de Estepona, que en un telegrama de finales de abril dirigido al ministro de la Gobernación solicitaban: «traslado juez instrucción fascista por razón orden público».47 Otras veces la ofensiva contra los jueces se inició al comprobar que durante la instrucción se ordenaba la detención de compañeros de izquierdas después de los episodios de violencia. Así ocurrió en la localidad murciana de Abarán, donde el día 18 de marzo se produjeron desmanes protagonizados por simpatizantes de izquierdas, que asaltaron y saquearon dos domicilios particulares de derechistas locales y agredieron a uno de los propietarios dejándolo gravemente herido. Un juez fue enviado a hacer averiguaciones y realizar la instrucción. Cuando intentó tomar declaración a algunos de los implicados, estos se negaron y el juez ordenó su detención, para lo que al final fue necesario enviar un destacamento de la Guardia de Asalto. Los socialistas locales organizaron una concentración en la plaza principal para impedir que los agentes pudieran trasladar a los detenidos a la capital. Su presión contra la actuación judicial y policial logró que el gobernador, tras una conversación con el alcalde, paralizara el traslado y retirara a los guardias.48
Con todo, los medios socialistas nacionales dieron mucha más publicidad e importancia a algunas decisiones de la Audiencia de Madrid y del Tribunal Supremo, que consideraron inadmisibles y demostrativas de la urgencia de republicanizar la Justicia. Así, uno de los procesos que más agitó la crítica contra los magistrados fue el que se siguió contra dos falangistas detenidos en las inmediaciones del domicilio del líder socialista Largo Caballero, después de que se hubieran producido varios disparos contra su casa.49 Los socialistas exigieron una respuesta enérgica contra lo que calificaron desde un primer momento de atentado. Pero se llevaron una gran decepción cuando se conoció la sentencia. La sala de la Audiencia, presidida por el magistrado Aldecoa, absolvió a los dos jóvenes procesados, uno de los cuales era menor de edad. «Contra la casa de nuestro camarada Largo Caballero no disparó nadie», señalaron con evidente ironía e indisimulado enojo los socialistas, que no salían de su asombro a sabiendas de que el fiscal había solicitado entre tres y cinco años, bajo la acusación de que los procesados habían tratado «de asesinar a Largo Caballero».50
Este último caso confirmaba, a ojos de los socialistas, lo que otros menos relevantes estaban poniendo de manifiesto; era imprescindible una «profunda remoción de las escalas de la Justicia». El «magistrado Aldecoa» había decidido seguir «fomentando el pistolerismo». De él «no se podía esperar otra cosa», tratándose de un funcionario «que fue destituido por la República y repuesto más tarde por la CEDA». El Gobierno debía tener en cuenta que el bienio «de la barbarie, la estupidez y el latrocinio», el de los gobiernos de Lerroux y Gil-Robles en 1934 y 1935, había sido aprovechado para convertir a los jueces «en una especie de cuerpo de policía al servicio del lerrouxismo y la Ceda». Con esos mimbres, no se podía esperar que la Justicia fuera un brazo decidido y firme en la lucha contra el pistolerismo fascista. No les extrañaba nada que algún diputado de la CEDA hubiera salido en defensa de la acción judicial; al fin y al cabo, a estos no les importaba lo mismo que a ellos. Lo que constataban es que las «condenas bárbaras de hace unos meses», cuando se había mandado a prisión a los trabajadores por llevar «en el bolsillo una hoja considerada subversiva», habían dejado paso, ahora que se trataba de derechistas, a sentencias absolutorias en las que los jueces ni siquiera consideraban condenable la tenencia ilícita de armas. La conclusión que sacaron los socialistas de todo eso fue tajante: una «Justicia como la actual», sentenciaba El Socialista tras conocer la sentencia de la Audiencia de Madrid, «no merece más que una cosa: ajusticiarla».51
Si el órgano oficial del PSOE se manifestó en esos términos, no es sorprendente que a su izquierda la opinión del sector caballerista fuera contundente sobre la forma de resolver la cuestión judicial. No ocultaron que la solución óptima a la que aspiraban no pasaba por la división de poderes ni por la independencia judicial, todos ellos argumentos de la burguesía. La «juridicidad» estaba reñida con un verdadero «rescate de la República». Por eso advirtieron al Gobierno de forma recurrente que se estaba equivocando: «no cesa de ofrecer ocasiones a los enemigos de la República para que se rían de él», le espetaron a primeros de abril.52
Unos días más tarde ratificaron su diagnóstico: el problema del régimen era la falta de determinación en el control del Estado. Con motivo de los graves sucesos vividos en Madrid el 14 de abril, durante el desfile de conmemoración del aniversario de la República, advirtieron de lo que consideraban como una «cuestión de vida o muerte»: solamente con una «republicanización a fondo» se podía luchar «contra el terror blanco». En pocos días se había atentado con una bomba en la casa del «abogado del Socorro Rojo», Eduardo Ortega y Gasset, se habían desarrollado planes fallidos para atentar contra los líderes socialistas y, para colmo, se había «acribillado a balazos» al magistrado Pedregal «por el horrendo delito de haber formado parte del Tribunal que acaba de juzgar a los que atentaron» contra Jiménez de Asúa. Y, ante todo eso, se preguntaban: «¿Cómo responde el Estado a esta sistematización del terror blanco?». La respuesta no admitía duda alguna: «con debilidad notoria». Nadie estaba reaccionando «con la energía y profundidad que la salud de la República exige». Porque el asunto no eran sólo los pistoleros fascistas; «el mal» era «muy hondo», estaba en «las mil raíces –todas ellas intactas– que el viejo régimen ha dejado incrustadas en el nuevo». «Para nosotros», advertían, el «pistolero a sueldo» no era el problema de fondo. Este último estaba en los «responsables» del clima antirrepublicano, en esa «burocracia hostil al régimen» contra la que verdaderamente había que reaccionar. Visto adónde había llegado la situación el 14 de abril, sólo quedaba «reaccionar implacablemente, realizando, sin más dilaciones, una auténtica y enérgica republicanización del Estado». Hasta que los gobernantes no se tomaran esto en serio, la respuesta policial sería insuficiente. En la Justicia, como en el Ejército y en otros ámbitos del Estado, estaban los «enemigos jurados» que espoleaban y amparaban el «ambiente criminal» en el que se desenvolvía el terrorismo fascista.53
Durante toda la segunda quincena de abril los caballeristas ahondaron en ese razonamiento y elevaron la presión sobre el Gobierno para que se tomaran medidas. La extrema gravedad de los enfrentamientos vividos en Madrid durante el sepelio del teniente de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes, víctima de la violencia durante el desfile del 14 de abril, fueron interpretados por la izquierda socialista como un ejemplo más de «las provocaciones fascistas». El Gobierno no podía hacer otra cosa que ser «implacable en la destitución fulminante y en el confinamiento, si a ellos hubiere lugar, de cuantos funcionarios, lo mismo si son civiles que militares, den la menor muestra de indisciplina o simplemente de tibieza en el cumplimiento de su deber». La clave para medir ese «cumplimiento» no era la ley sino el compromiso con el régimen. «Los servidores de una República deb[ían] ser republicanos» de forma clara y comprometida. El Gobierno no podía temer «una depuración excesiva de los órganos del Estado» porque la «clase obrera» estaba a su lado.54
En ese ambiente y con ese diagnóstico, en las semanas siguientes el caballerismo exigió de forma recurrente la ejecución de la «gran tarea republicana» pendiente: «depurar la burocracia».55 Más concretamente, en el ámbito de la Justicia, no pararon de denunciar los casos que, desde su perspectiva, ponían de manifiesto el problema de la presencia de los enemigos del régimen en los tribunales. Su descalificación de la Administración de Justicia y sus críticas al Gobierno fueron tan directas que las autoridades gubernativas no dudaron en aplicarles la censura. A finales de abril colocaron en su diana dialéctica a los tres magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, Mariano Rodrigo Peignouis, Eugenio Arizcum Carreras y Ernesto Sánchez de Movellán. Los acusaron de parcialidad por haber absuelto a dos jóvenes falangistas para los que el fiscal pedía varios meses de prisión y una multa por desorden público y tenencia ilícita de armas. Habían sido detenidos tras una colisión en la Facultad de Medicina de Madrid con estudiantes izquierdistas en la que se habían producido disparos y varios heridos por arma blanca. Al presidente, el magistrado Rodrigo, lo consideraban un modelo de juez antirrepublicano, que ya antes había demostrado ser «uno de los magistrados que con más dureza ha sentenciado en causas seguidas contra los trabajadores». Y no era sólo esa sala. La izquierda socialista se quejaba también de la Sección Cuarta de la Audiencia, en la que, según ellos, su presidente acababa de proteger a dos monárquicos acusados de tenencia ilícita de armas dando la razón a su abogado defensor y aplicándoles una pena inferior a la que pedía la fiscalía.56
La descalificación de los jueces y la exigencia de depuraciones no fue cosa exclusiva de los portavoces más radicales del Partido Socialista. Aunque el tono fuera más comedido, los sectores prietistas compartieron el fondo del diagnóstico y, por tanto, también exigieron al Gobierno «una reforma judicial a fondo». Y con eso no se limitaban a reclamar algunos cambios legislativos. Al igual que sus compañeros de partido, el argumento de la inviolabilidad de los jueces no podía servir de parapeto para impedir lo que era urgente y necesario: «la eliminación de una parte de aquellos elementos que sabotean o cometen agresiones contra la República».57
Como se aprecia, la crítica del socialismo caballerista no se desenvolvía en términos jurídicos. No se trataba de si los magistrados habían aplicado bien las leyes y respetado las garantías de los procesados. Tampoco de la existencia o no de las pruebas que, más allá de las versiones de parte y de los rumores, eran el sustento indispensable para una resolución condenatoria. Para ellos, el fondo de la cuestión era un problema de parcialidad derivado de una concepción de la Justicia contraria al régimen y al pueblo. Los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid tenían una doble vara de medir: «inflexibles contra los obreros marxistas» y blandos con los monárquicos.
Con un planteamiento similar se desenvolvió la crítica de los comunistas, que exigieron una limpieza ideológica en la Justicia de forma tanto o más enérgica que la izquierda socialista. En febrero, nada más formarse el Gobierno de Azaña, iniciaron una campaña de seguimiento de los fallos judiciales, seleccionando aquellos casos que consideraban lesivos para los intereses de las izquierdas y que les servían para apelar a la parcialidad de los jueces. La forma de contarlos siempre estaba orientada a mostrar que la Justicia protegía a los derechistas. «Un tradicionalista dispara contra dos serenos en Bilbao y el juez lo pone en libertad», afirmaba un titular representativo. La versión comunista no admitía dudas ni necesitaba pruebas más allá de lo que dijeran los izquierdistas implicados en el suceso: un derechista había disparado «contra unos muchachos» y, cuando «una pareja de serenos» intentó detenerlo, se resistió y les disparó. El «vecindario» esperaba que el tradicionalista fuera «severamente castigado por el juez», pero, tras tres días de cárcel, el susodicho quedó en libertad. La «indignación» del pueblo era grande y la «disposición del juez se considera[ba] arbitraria» porque los delitos no admitían duda.58 No obstante, lo que no explicaba el diario comunista era cómo había resultado herido el derechista, que había necesitado de atención médica en la casa de socorro. Tampoco consideraba necesario aportar información sobre el fallo judicial a fin de poder entender los motivos por los que el juez había excarcelado al tradicionalista.
Este tipo de noticias-denuncia aparecieron en los medios comunistas con cierta frecuencia. «Un Tribunal de Badajoz absuelve a un fascista al que se le ocupó un arma» fue otro titular elocuente de finales de marzo. En este caso, la noticia apenas ocupaba cuatro líneas y resultaba imposible averiguar el más mínimo detalle sobre la actuación del Tribunal de Urgencia implicado, salvo que el acusado de tenencia ilícita de armas era el «jefe fascista de Fregenal de la Sierra». Sin embargo, no había problema para dedicar una doble columna, con varias decenas de líneas, a explayarse en la crítica a la Administración de Justicia. Ese caso era otra prueba más de la «impunidad extendida por los propios jueces para que los pistoleros fascistas puedan entregarse sin riesgo a su deporte de asesinar trabajadores». Advertían de que ya no podía «llegarse a mayor desfachatez en la burla y el escarnio de la justicia». Para ellos, se confirmaba que los jueces «fascistas y monárquicos» no podían seguir actuando con esa «tácita complicidad con las actividades homicidas del falangismo» y que sus sentencias debían ser anuladas. Es más, el Gobierno no podía conformarse con eso y debía poner rumbo claro a la depuración: «[…] la única manera de obtener un resultado positivo en las actuaciones judiciales es barrer de la Magistratura todos los elementos reaccionarios, mantenidos en sus puestos para favorecer a los enemigos del pueblo y extenderles credenciales de legalidad para el asesinato».59
Al igual que en el discurso socialista, lo de menos era el fundamento jurídico y probatorio de las sentencias que disgustaban a la opinión comunista. Se daba por hecho que el «pueblo» pedía a gritos una justicia implacable contra los fascistas y que estos no podían estar amparados por las garantías procesales si eso suponía una traba para condenarlos. El problema era la inclinación ideológica de los jueces, que los convertía en «cómplices» de los «asesinos» falangistas. Ante eso había «un clamor popular» que dictaba sentencia clara y firme: «¡A la cárcel con los asesinos y con sus cómplices!».60
«La administración de Justicia, al servicio del fascismo» fue otro de los titulares tan rotundo como propagandístico, destinado a presionar a las autoridades para que la lucha contra las derechas no se viera limitada por formalidades jurídicas. En este caso, la excusa fue una sentencia de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, constituida en Tribunal de Urgencia, que sólo había considerado probado el delito de falta contra el orden público en el caso de tres jóvenes falangistas. Los comunistas, al igual que la prensa socialista, consideraban, sin embargo, que Miguel Primo de Rivera, Pablo Pedraza y Vicente Urrutia, los procesados, habían disparado en medio de una manifestación celebrada en las cercanías de la calle de Alcalá y que eso era algo más que una falta. Lo que no explicaban era el motivo por el que la fiscalía, durante el juicio oral, había reducido su petición inicial de cinco meses de arresto menor a dos meses y un día. En cualquier caso, el Tribunal había absuelto a uno de los acusados y condenado a cincuenta pesetas de multa o cinco días de arresto a los otros dos.61
Con esos antecedentes, no es extraño que los comunistas consideraran probado el «trato de favor» a los fascistas y no se recataran en apelar al ministro de Justicia y al mismo Azaña para que se «remedien estas prevaricaciones de los jueces y magistrados».62 El problema con la Justicia era de tal calado que de nada servía que las autoridades gubernativas se emplearan a fondo con los enemigos de la República y se detuviera a centenares de derechistas. Las detenciones eran «inútiles», advirtieron, «si están respaldadas por la impunidad ante los jueces».63
Los decibelios de la protesta comunista no pararon de subir desde finales de marzo. Ellos, como el resto de la izquierda socialista, consideraban que el problema del orden público se debía a la ofensiva antirrepublicana y las provocaciones de los fascistas. Así, la tarea esencial del Gobierno era acabar con el «matonismo reaccionario» si se quería que la victoria del Frente Popular no cayera en saco roto. Sin embargo, las autoridades republicanas no actuaban con determinación; al contrario, parecían empeñadas en respetar los procedimientos, aun cuando eso no era lo que la realidad exigía. Frente a esa debilidad formalista de la izquierda burguesa, los comunistas no dudaron un ápice en el camino a seguir. Se lo advirtieron al Gobierno en plena ofensiva de las autoridades contra Falange y pocos días antes de que subiera la tensión durante el sepelio del alférez De los Reyes: «Los jueces que absuelven a los pistoleros fascistas no necesitan expediente. Lo que hace falta es echarlos sin contemplaciones y tratarlos como a fascistas que son.» Ellos estaban dispuestos a ayudar «desde nuestra posición revolucionaria y como parte integrante del Bloque Popular», pero el Ejecutivo no podía seguir hablando de «una calma y una pacificación», haciendo el juego a «las fuerzas reaccionarias».64
A primeros de abril tocó el turno de arremeter contra la fiscalía, acusándola de preparar una petición de penas ridícula en el proceso que se seguía contra los directivos de Falange. Los comunistas no esperaban nada de la Justicia si no se hacían cambios drásticos. Su «criterio acerca del órgano judicial burgués» estaba fuera de toda duda y no era extraño tratándose de seguidores del estalinismo: «sólo la justicia popular, en su día, sancionará cumplidamente los crímenes» de los fascistas porque los jueces, «más que juzgadores, son sus cómplices».65
NO SE PUEDE ESPERAR MÁS
Podría pensarse que la ofensiva radical contra los jueces fue exclusiva de los comunistas y la izquierda caballerista, como cuando la diputada Margarita Nelken, recién llegada de un viaje a la Unión Soviética, se despachó con franqueza en un mitin en el Cinema Europa de Madrid: «Para dictar justicia de clase no hacen falta magistrados reaccionarios. Basta con un panadero, que no importa que no sepa leyes, con tal que sepa lo que es la revolución».66 Sin embargo, en el mes de abril, con motivo de la violencia vivida en Madrid durante el sepelio del alférez De los Reyes, también se vieron algunas muestras de radicalización antidemocrática en la izquierda republicana.
El periodista y escritor salmantino José Díaz Fernández, antiguo radical-socialista que acababa de ser elegido diputado por el grupo de Azaña en las elecciones de 1936, dio un paso significativo en su ataque a las libertades formales. Aseguró que la República no había llegado para implantar una «democracia formalista e inerme», sino una «democracia orgánica, segura de sí misma, eficaz y sólida». Había que aprovechar la vuelta al poder de las izquierdas para corregir el problema de una democracia, la republicana, que se había desarmado ante sus enemigos por no contar con un «sistema coactivo» apropiado. Pidió expresamente una «ley represiva muy extensa» que debía alcanzar a «la Prensa, a los Funcionarios, a las Asociaciones». Los jueces no servían, dijo, para la política de «cesantías», «multas extraordinarias» y «penas de exilio» que reclamaba la situación. Eso debía tener un «carácter gubernativo». Por lo tanto, aunque «una reforma judicial a fondo influiría notablemente en la eliminación de una parte de aquellos elementos que sabotean o cometen agresiones contra la República», le parecía que «ni siquiera la total republicanización de todos los organismos bastaría para remediar el mal». Sin dudarlo ni un segundo, dentro de su particular reclamación de una democracia «orgánica» y de excepción, el diputado de IR exigió a su Gobierno un «sistema punitivo especial» que «aprisione de lleno e impida el estrago antipatriótico» de los enemigos del régimen.67
Aunque se podría entender que Díaz Fernández se conformaría con una nueva Ley de Defensa de la República, más dura que la aprobada en el primer bienio por otro Gobierno de Azaña, su exigencia de una depuración gubernativa de los funcionarios, sin garantías procedimentales y basada en criterios ideológicos, sobrepasaba ampliamente el marco de la Constitución. Mostraba, además, que una parte de la izquierda republicana, presionada por el deterioro del orden público y obsesionada con culpar solamente a las derechas, estaba colocándose en un espacio de proximidad a los partidos marxistas y su crítica de la democracia por «burguesa» y «formalista». Ahí las demandas de republicanización de la Justicia sobrepasaban el ámbito de unas simples reformas y desconfiaban de eso que se llamaban «empachos de legalidad» o excesos de «juridicidad».
Sin embargo, el Gobierno, por más que el diputado Díaz Fernández perteneciera al mismo grupo que Azaña, no iba a seguir ese camino. Algunas polémicas por la actuación de los jueces animaron la presión a favor de una enérgica republicanización a lo largo del mes de mayo. Y eso se notó en el discurso público del nuevo Ejecutivo de Casares Quiroga, que se estrenó con una declaración parlamentaria de beligerancia contra el fascismo y prometiendo una acción enérgica en materia judicial. Ahora bien, finalmente, como se verá, las reformas propuestas por el nuevo ministro de Justicia no fueron en la línea de las demandas de quienes pretendían superar el formalismo democrático y destruir la independencia judicial so pretexto de defender el Estado republicano, por más que en algunos aspectos se abriera la puerta a cierta arbitrariedad en la designación y traslado de los magistrados.
La violencia vivida en las calles de Madrid a mediados de abril y el enfado de las izquierdas con algunos fallos judiciales fueron dos combustibles potentes para forzar al Gobierno a intervenir en la Justicia sin más dilaciones. Porque, como no se cansaban de repetir los socialistas, «sin la tolerancia, casi complacencia, de la Justicia, el fascismo no tendría nada que hacer en España». Era intolerable «la lenidad» que se venía observando «con los fascistas capturados en plena comisión de delito».68 Uno de los procesos judiciales que colmó el vaso de la paciencia de las izquierdas fue el que se siguió en la Audiencia Provincial de Madrid contra varios derechistas procesados con motivo de unos sucesos ocurridos el 2 de mayo en la capital.69
Ese día, como era costumbre en las celebraciones «en homenaje a los héroes de la Independencia española», organizadas por el Ayuntamiento de Madrid, efectivos militares y de la Guardia Municipal, «vistiendo todos uniforme de gala», desfilaron ante el obelisco del paseo del Prado, en presencia del alcalde y el subsecretario del Ministerio de la Guerra. En un momento del acto, después de que hubiera hablado el alcalde «recordando la gloriosa epopeya del dos de mayo», se produjo un cruce de gritos de distinta significación ideológica. No está claro quién empezó primero, pero parece que unos falangistas dieron «¡Vivas!» al Ejército y a España y un grupo de izquierdistas lo hicieron a favor de Rusia y el Ejército Rojo. De inmediato se produjeron incidentes que recordaban lo ocurrido en el desfile del 14 de abril, con una gran confusión y carreras tras escucharse varias detonaciones. No llegó la sangre al río, pero sí se produjeron detenciones de varios derechistas, trece de ellos estudiantes, además de un abogado y un oficial del Ejército retirado, Félix Cañas Arias, que portaba una pistola.70
La instrucción de la causa contra siete de los detenidos se realizó con celeridad y el miércoles día 20 se celebró la vista en la Sala Segunda de la Audiencia de Madrid, bajo la presidencia del magistrado Mariano Rodrigo. El exmilitar procesado, Félix Cañas, reconoció haber hecho uso de su pistola «para amedrentar a un grupo de jóvenes que se disponían a hacer disparos contra un desconocido». Los otros procesados, todos derechistas, manifestaron que habían oído gritos de «¡Muera España!» y «¡Viva Rusia!», a los que contestaron con vivas a España y al Ejército. Testificaron varios guardias y corroboraron que los procesados habían dado esos gritos. Sin embargo, otros testigos dijeron que se habían escuchado vivas al fascio. Al final, la evolución de la prueba testifical llevó al fiscal a modificar sus conclusiones y retiró parte de las acusaciones. No obstante, para algunos mantuvo la petición de pena de dos meses y un día por un delito de desorden público. Tras media hora de deliberación, la Sala dictó sentencia absolutoria para todos los procesados «por falta de pruebas».71
Como venía siendo habitual cuando se pronunciaba la Sala Segunda de la Audiencia de Madrid, la opinión socialista montó en cólera. Siguiendo el patrón de otros casos similares, El Socialista contó los detalles de la vista judicial, pero intercaló jugosos comentarios que dificultaban distinguir la información de la opinión. Aseguró que la licencia del arma de Félix Cañas estaba caducada y que los cargadores y cartuchos de bala que la Policía le había ocupado eran del tipo dum-dum, es decir, un proyectil expansivo que se fragmentaba al alcanzar su blanco y producía graves destrozos. Denunció la «pasividad del presidente de la Sala», a la que «ya nos tiene acostumbrados» cuando permite «tonos irrespetuosos y descorteses» en los procesados si son derechistas. No se libró de la crítica el fiscal, Federico Martínez Acacio, pues «parecía el cuarto defensor de los procesados».72
Llovía sobre mojado porque, dos semanas antes, otra sentencia de esa misma sala de la Audiencia de Madrid había sacado de sus casillas a las izquierdas, tras la absolución de «varios fascistas» pese a habérseles ocupado «armas recién disparadas y para cuyo uso carecían de licencia». La paciencia de los dirigentes socialistas se agotaba. En abril habían llegado a creer «que el Gobierno iba a adoptar algunas medidas de carácter disciplinario contra los magistrados impunistas», pero todo había quedado en el traslado del magistrado Aldecoa.73
El mismo Casares Quiroga, todavía como titular interino de Gobernación en el Gabinete de Azaña, lo había reconocido en las Cortes, por lo que los socialistas no entendían a qué esperaba para actuar. Ciertamente, cuatro días después del altercado durante la celebración del Dos de Mayo en Madrid, Casares había ratificado en el Parlamento la firme voluntad de las autoridades en la lucha contra las provocaciones fascistas. Se había referido a la acción de los derechistas durante ese día, atribuyéndoles la intención de «provocar el desorden» y generar un clima de «enloquecimiento» a la desesperada, tras haber comprobado que los trabajadores se comportaban admirablemente durante las celebraciones del Primero de Mayo. Un Casares indignado había llegado incluso a exhibir en la Cámara dos balas dum-dum para enfatizar el peligro al que se enfrentaban: las «cabezas» de esos proyectiles, dijo, «están cortadas para dejar desparramarse el plomo de sus casquillos y destrozar la carne y los huesos de aquellos a quienes alcancen».74
Los socialistas estaban cada vez más hartos. Así no se podía seguir. No bastaba con el traslado de un magistrado. Era «preciso entrar a fondo y de lleno en la Justicia española». Había que «lograr» de una vez por todas «su republicanización» porque, de lo contrario, seguiría ese «saboteo callado y discreto, pero sistemático y constante, que sus componentes llevan a cabo contra las instituciones del Estado». No se podía tolerar que la «Magistratura de la República» siguiera «incondicionalmente al servicio de la reacción». ¿Acaso el Gobierno no recordaba que «uno de los puntos del programa del Frente popular trata de la reforma de la Justicia»? Urgía, pues, «comenzarla». Y hasta que esas reformas entraran en vigor, había que ser implacable con los magistrados «fomentadores con su actuación del pistolerismo».75
Lo que significaba esa republicanización para los socialistas pone de manifiesto algo muy relevante desde el punto de vista de la división de poderes. Se trataba de avanzar con urgencia hacia una Justicia diferente. El Gobierno tenía «medios sobrados» para poner fin de una vez por todas al «espectáculo diario de una Magistratura claudicante e impunista» cuando se trataba de juzgar a «los enemigos de la República». Esta «republicanización» no implicaba «salirse un solo milímetro de la ley». Pero había que tomar nota de una cuestión fundamental: el hecho de actuar dentro de la ley no suponía comulgar con la coartada de «la independencia del Poder Judicial». Para republicanizar de verdad la Justicia no se podía dejar que esa independencia tuviera un efecto paralizante en la determinación del Ejecutivo; este tenía que llevar a cabo una contundente y rápida acción sancionadora.76
Cuando el 19 de mayo Casares Quiroga, ya como presidente del Consejo de Ministros, se presentó en las Cortes para explicar su programa y cómo veía la situación, los críticos de la magistratura pudieron recuperar la ilusión de una rápida republicanización. «Yo no puedo», afirmó el presidente, «presenciar tranquilo con mi espíritu de republicano cómo cuando los enemigos de la República se alzan contra ella y son llevados a los Tribunales, algunos de esos Tribunales perdonan sus culpas y los absuelven.» No es extraño que los diputados de izquierdas le respondieran con «grandes y prolongados aplausos». Añadió luego que no era «una acusación contra alguien, ni mucho menos una amenaza», pero su conclusión fue rotunda: «no estoy dispuesto a tolerarlo». El tiempo de las «contemplaciones con los enemigos abiertos, ni siquiera con los enemigos enmascarados de la República» se había acabado. Por consiguiente, prometió que su Gobierno llevaría de inmediato a las Cortes las «disposiciones» que permitieran «cortar este abuso radicalmente».77
A las pocas horas de esa declaración, los socialistas, plenamente convencidos de que «el fascismo tiene buenas aldabas y simpatías eficaces entre los oficiantes de la Justicia», pedían al Gobierno que tradujera las «palabras en actos» y que avanzara tan «resueltamente como las circunstancias lo demanden» por el camino que había anunciado Casares Quiroga.78 Su análisis era compartido por la izquierda republicana, como bien mostraría esos días Política, el órgano oficial del azañismo. Consideraban «escandaloso» el ejemplo de «impunismo que está dando una parte de la Magistratura» y pedían que terminara «rápidamente». La principal diferencia con los seguidores de Prieto y Caballero era ese matiz de señalar sólo a «una parte» y no descalificar a todos los jueces sin más. En todo caso, a la izquierda republicana le parecía también que la «prevaricación de algunas sentencias» e incluso «su aire de reto al Poder público y al régimen» no podía «ser tolerado ni un día más». Es más, de modo semejante a como lo hacía el discurso socialista y comunista, el altavoz mediático del Gobierno señalaba a algunos jueces como culpables del aumento de la violencia falangista y, por tanto, del deterioro del orden público: «Sin el monstruoso auxilio que recibe de ciertos Tribunales, el terrorismo blanco no habría alcanzado en España la menor peligrosidad». Por consiguiente, también para la izquierda republicana, la «violencia derechista» no tenía relación alguna con el comportamiento de su contraparte, nacía y se alimentaba solamente del odio al régimen republicano, sabiéndose amparada por «la execrable conducta» de algunos magistrados.79 O como sentenció la opinión más escorada a la izquierda del partido gubernamental, el «enemigo más peligroso» no estaba en la calle «sino en las mismas entrañas de la Administración».80
A esas alturas, como cabe suponer, los comunistas compartían el hartazgo con los jueces. Vicente Uribe Galdeano, uno de sus diputados, hizo varias alusiones directas a ese asunto durante su turno de réplica en el debate que siguió a la declaración ministerial de Casares Quiroga el 19 de mayo. Entendieron que había una oportunidad para plantear sin rodeos sus exigencias una vez constituido el nuevo Gobierno. Estaban hastiados de ver cómo los tribunales trataban de forma diferente a los fascistas. Se había condenado «a los trabajadores del Frente Popular a tres y cuatro años por tenencia de armas», pero los falangistas eran «absueltos en todas partes por los Tribunales de justicia». Daba igual que hubieran «sido declaradas ilegales las J.O.N.S.» y se hubieran «tomado medidas extraordinarias contra sus organizaciones». Uribe tenía claro el porqué: no se había realizado una acción enérgica en algunos «organismos del Estado», incluida la Justicia. El Gobierno debía comprender que era necesaria una «verdadera acción del pueblo para limpiarlos de toda la carroña que está metida allí desde hace muchos años».81
Por lo tanto, desde la perspectiva comunista no se trataba de trasladar a uno u otro juez. Porque el fallo no estaba en las decisiones puntuales de algunos tribunales. Lo que estaba pasando desde febrero era que las «absoluciones de fascistas» se habían convertido en «una constante» que podía observarse en «los Tribunales en todos los rincones de España». Los jueces estaban haciendo justicia «en nombre de la reacción» y poniendo «en libertad a los fascistas, aseguró Uribe. Cuando un diputado de la CEDA le recordó que el Parlamento, en virtud de la división de poderes, no estaba legitimado para «discutir a los Tribunales», Uribe aprovechó para dejar claro que para ellos la independencia judicial no podía ser un freno a la justicia del pueblo. «Hay que cambiar fundamentalmente la composición de esos Tribunales, que no administran justicia», dijo, «para que hagan una justicia en beneficio del pueblo, que es el único que tiene derecho.»82
Y AL FIN LA REPUBLICANIZACIÓN
Cuando formó el nuevo Gobierno, Casares Quiroga había cambiado al titular del departamento de Justicia, y colocado en el puesto a un diputado de UR, Manuel Blasco Garzón. Este había acreditado su solvencia técnica en esa materia en anteriores debates parlamentarios y demostraría, en las semanas siguientes, una moderación que casaba mal con el encendido lenguaje de los socialistas y los comunistas contra la magistratura. El nuevo ministro hizo unas declaraciones el día 22 de mayo en las que se mostraba dispuesto a «reorganizar la vida jurídica española», coincidiendo con la presentación en las Cortes de un proyecto de ley de su departamento sobre constitución de un tribunal especial para exigir responsabilidad civil y criminal a los jueces, magistrados y fiscales. No obstante, consciente de que sus socios de la izquierda obrera no se conformaban con eso, anunció también, en un gesto para contentar a los críticos de la Justicia «impunista», que se había iniciado «un expediente de traslado contra el presidente y los dos magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia provincial»83. Estos, como se señaló más arriba, habían sido señalados con especial empeño por los socialistas y la izquierda republicana tras varios fallos judiciales, incluida la reciente absolución de varios falangistas madrileños.
El mismo día de las declaraciones de Garzón se publicaba en Claridad una ilustrativa viñeta del dibujante José Robledano en la que se veía cerrada la puerta de entrada a la Sala Segunda de la Audiencia de Madrid y de la que colgaba un cartel en el que se podía leer: «Aviso. Cerrada por reforma». Por fin, según los comunistas, se empezaban a «arbitrar sanciones y leyes represivas del reaccionarismo togado». El órgano oficial de los socialistas celebraba con un gran titular que «El Gobierno acordó ayer enérgicas medidas para republicanizar el Poder judicial». Y se vanagloriaba de haber vaticinado que el Consejo de Ministros del día 22 iba a dar cumplida respuesta a las «inexplicables muestras de lenidad al juzgar y castigar delitos contra el régimen republicano» por parte de muchos jueces. Porque Casares quería «dar la sensación» de que su declaración ministerial en las Cortes no había sido en vano.84 Esa sensación la corroboraba el órgano de prensa de la izquierda azañista, al señalar que «las medidas adoptadas por el gobierno» iniciaban «la batalla que el señor Casares Quiroga prometió librar contra el fascismo». Admitían que podía haber «funcionarios libres de la contaminación monárquica» en la magistratura, pero el régimen necesitaba «indefectiblemente una justicia nueva» que purgara a esas «togas habituadas a ser instrumentos serviles […] de unas oligarquías que se resisten a perder sus privilegios».85
Las demandas de «republicanización» de la Justicia tuvieron finalmente cumplida respuesta tras la formación del nuevo Gobierno de Casares y las Cortes emprendieron la tramitación de varios proyectos de ley sobre esa cuestión. El objetivo principal era desandar el camino emprendido por los gobiernos radical-cedistas en 1935 y, sobre todo, retomar la senda trazada por el ministro Albornoz en el primer bienio. El paquete de reformas había sido preparado durante los meses de marzo y abril por el anterior titular del departamento de Justicia, Lara Zárate, y concluido por el equipo de Blasco Garzón. Incluía un elenco ambicioso de iniciativas: primero, un cambio en el procedimiento de elección del presidente del Tribunal Supremo; segundo, una modificación de la edad de jubilación de los funcionarios judiciales; tercero, un cambio del sistema de designación de los jueces y fiscales municipales; cuarto, una reforma del Tribunal de Garantías Constitucionales; quinto, una nueva ley de ratificación y ampliación de la amnistía aprobada tras las elecciones, y sexto, y último, algunas reformas en el sistema de haberes y pensiones de los empleados de la Justicia.86
Con esos antecedentes, el 26 de mayo se celebró un Consejo de Ministros decisivo para impulsar la reforma judicial del nuevo Gabinete. Blasco Garzón dio detalles sobre lo que se proponía llevar a cabo, partiendo de la premisa de que había que «ir a la rápida republicanización de la magistratura». Se restablecería el decreto aprobado por el ministerio de Albornoz en el primer bienio, referido a las categorías de jueces y magistrados. Se iba a abordar el problema de la inspección en los tribunales, que era una cuestión de importancia indudable ante la marea de críticas de los socios obreros del Gobierno. Además, el ministro aseguró a sus compañeros que consideraba «de máxima urgencia que el Parlamento apruebe sin demora el proyecto de ley referente a la rebaja de edades para la jubilación de jueces y magistrados». No menos prioritario era, en su opinión, restablecer la ley de Albornoz aprobada en las Constituyentes, que permitía al titular de Justicia «designar jueces y magistrados para los cargos vacantes en la judicatura sin tener en cuenta las categorías de aquellos». Con esto último el ministro perseguía un objetivo políticamente muy relevante: que el Gobierno pudiera trasladar a los magistrados a destinos vacantes de menor relevancia en la escala judicial con relativa facilidad y libertad, además de poder ascender a los jueces y magistrados ideológicamente próximos sin respetar los turnos establecidos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial heredada de la Monarquía.87
Como no fue hasta finales de mayo cuando se produjo el empujón gubernamental para que se empezaran a tramitar esos proyectos de reforma, al final no hubo casi tiempo para que las Cortes pusieran rumbo decidido a esa republicanización de la Justicia. De este modo, cuando se produjo el golpe de Estado y estalló la guerra sólo había dado tiempo a tramitar tres grandes reformas, si bien una de ellas no llegó a entrar en vigor. El Gobierno aseguró que no había ninguna intencionalidad ideológica detrás de esos cambios. Sin embargo, la carga política de las tres reformas resultaba innegable. El diputado de UR por Alicante, Jerónimo Gomáriz Latorre, portavoz de la Comisión parlamentaria de Justicia y, por tanto, encargado de defender los dictámenes de los proyectos de ley presentados por el Gobierno, fue bastante explícito al respecto. En su respuesta al diputado cedista Pablo Ceballos constató lo mismo que se venía diciendo en los medios afines a los partidos del Frente Popular: lo que el Gobierno y la mayoría buscaban era «una justicia republicana». Si los jueces habían «prometido por su honor, que defenderían la Constitución y las leyes de la Republica», lo que no valía, dijo Gomáriz, era «enmascararse con disfraces ni subterfugios retóricos». Si un funcionario, incluido los de la Justicia, había «estampado su firma» para jurar o prometer «servir a la Republica», luego tendría que «pechar con la ingratitud, si no la siente, de cumplirla, o con la amargura de ser separado de su cargo».88
El departamento de Blasco Garzón inició el camino para republicanizar la Justicia con un asunto que podía parecer menor a primera vista, pero que, en verdad, tenía una importancia indudable para la izquierda republicana. Se trataba del control político del Tribunal Supremo. El presidente en aquel momento, Diego Medina García, había sido designado en 1933, tras la aprobación de la ley de 8 de octubre de 1932, que regulaba las normas para el nombramiento de dicha magistratura. Era entonces ministro de Justicia Albornoz, dentro de uno de los gobiernos de Azaña del primer bienio. No podía decirse, por tanto, que las derechas hubieran podido controlar la promoción de Medina. Su mandato se extendía hasta 1943, por lo que tampoco parecía justificada la urgencia en reformar esa ley.
Sin embargo, el fondo del asunto no se le ocultaba a nadie medianamente informado: la izquierda republicana no perdonaba a Medina su comportamiento tras la insurrección de octubre de 1934. Consideraban que se había vendido a las derechas y que era, entre otras cosas, responsable moral del encarcelamiento de Azaña tras ese episodio.89 La urgencia en reformar cuanto antes el artículo 1.º de la ley de octubre de 1932 tenía una causa clara: en breve las Cortes iban a modificar la edad de jubilación de los magistrados y eso afectaba a Medina, que tendría que retirarse. Así las cosas, había que cambiar el procedimiento de elección del presidente del Supremo pensando en el próximo titular. Pero ¿por qué la izquierda no estaba conforme con el artículo 1.º de la ley que ellos mismos habían promovido en 1932? Como aseguró un diputado de la oposición, esa ley no había nacido «en las covachuelas del Ministerio» de Albornoz, sino que había sido redactada en su mayor parte por la Comisión Jurídica Asesora, cuyo sesgo liberal y moderado era evidente.90 Eso le había impreso un sello más firme en cuanto a la defensa de la independencia judicial. Por lo tanto, la izquierda republicana quería modificar el procedimiento de elección antes de la caída de Medina para asegurarse el control político del nombramiento del nuevo presidente, que iba a estar en el cargo nada menos que diez años.
La Constitución de la República establecía unos requisitos básicos para el titular de la presidencia del Tribunal Supremo: mayor de cuarenta años, licenciado en Derecho y sujeto al mismo régimen de incompatibilidades del resto de funcionarios judiciales. Además, en su artículo 96 fijaba la duración del mandato en los diez años y que sería «designado por el Jefe del Estado, a propuesta de una asamblea constituida en la forma que determine la ley». Por consiguiente, era de obligado desarrollo regular el modo en que se reuniría esa asamblea. Todo estaba abierto y era aquí donde cabía graduar el nivel de tutela partidista sobre esa designación. A esa exigencia respondía la ley de octubre de 1932. Sin embargo, tras la experiencia del segundo bienio, la izquierda republicana llegó a la conclusión de que la republicanización de la Justicia pasaba por asegurarse el control de la presidencia del Supremo, por lo que había que cambiar urgentemente el redactado del artículo 1.º de esa ley.
El Gobierno presentó un proyecto de ley que mostraba a las claras su intención de asegurar a la mayoría del Frente Popular el control del nombramiento del nuevo presidente. La nueva redacción preveía que una asamblea constituida por 75 miembros eligiera al presidente del Supremo. La clave política estaba en la selección de todos ellos. Puesto que las izquierdas atribuían al estamento judicial una actitud mayoritariamente antirrepublicana, la reforma disminuyó adrede su peso en ese proceso. De los 75, un tercio serían «diputados a Cortes designados por el Parlamento», otro tercio procedente de «las carreras judicial y fiscal», y el último lo formarían «25 representantes de la Administración General del Estado que designará el Consejo de Ministros entre funcionarios que tengan cualidad de letrados y categoría de jefe superior de Administración».91 Esa asamblea propondría dos nombres al presidente de la República y este nombraría a uno por decreto.
No hace falta hacer muchos cálculos para apreciar que el Gobierno, si contaba con el respaldo de la mayoría parlamentaria, no tenía nada difícil asegurarse el control de entre la mitad y dos tercios de dicha asamblea. En una intervención moderada y muy técnica, el diputado de la oposición, Rafael Marín Lázaro, aseguró que la reforma destruía la independencia y el criterio de profesionalidad que había respetado la ley de 1932. Aparte de elevar de quince a veinticinco los miembros de la asamblea elegidos por las Cortes, en el tercio de los veinticinco representantes de la Administración se daba vía libre al Gobierno y se dejaba fuera de la elección a los colegios de Abogados y la Facultad de Derecho, que sí lo estaban en el procedimiento de 1932.92
Como recordó el diputado cedista, no se estaba discutiendo un tema menor. De acuerdo con la Constitución, el presidente del Supremo tenía la condición de alta magistratura, que penetraba «en la órbita del legislativo» porque tenía, primero, voz y voto en las reuniones de la Comisión de Justicia del Congreso; segundo, «derecho de iniciativa» en los proyectos de ley de reforma de «las leyes judiciales y los Códigos de procedimiento», y, tercero, intervenía en los ascensos y traslados de jueces, magistrados y funcionarios del Ministerio Fiscal.93
El portavoz de la Comisión de Justicia, Jerónimo Gomáriz, que había dado el visto bueno sin modificaciones a la propuesta del Gobierno, agradeció el tono «de colaboración» de Marín Lázaro y anunció algunos cambios.94 Al final, el texto definitivo, aprobado el 10 de junio, modificó la composición de los veinticinco miembros designados por el Gobierno: quince seguirían siendo funcionarios elegidos por el Ejecutivo, aunque siete de ellos tendrían que ser catedráticos de la Facultad de Derecho; los otros diez serían decanos de los colegios de Abogados elegidos por sorteo, salvo los tres decanos de Madrid, Barcelona y Valencia, que entrarían directamente. Además, se estableció finalmente que la asamblea propusiera una terna y no dos candidatos al jefe del Estado, manteniendo el criterio fijado en 1932.95 De este modo, pese a las concesiones a la oposición, el Gobierno se aseguró el control de unos cuarenta miembros de la asamblea que en breve habría de elegir al sucesor de Diego Medina. Resultaba, por tanto, ridículo que el diputado Gomáriz, en representación de la mayoría, concluyera que con la reforma aprobada no había riesgo para la independencia judicial porque, según dijo, era el presidente de la República quien debería elegir entre los candidatos propuestos y no el Gobierno.
La segunda de las reformas más importantes que tramitaron y aprobaron las Cortes en la última parte de la primavera de 1936 fue la que redujo la edad de jubilación de los jueces. A nadie se le ocultaba que era un procedimiento aparentemente neutro, pero rápido y eficaz, para librarse de los magistrados más antiguos de las audiencias y del Supremo. De hecho, como se vio, los gobiernos de Azaña en el primer bienio ya lo habían hecho y el problema era que, en 1934 y 1935, el centro republicano y la derecha católica habían desandado el camino para recuperar a parte de los magistrados «depurados». La lógica sobre la que descansaba la reforma era que, a mayor edad del juez, la vinculación con el ideario monárquico era también mayor y, por lo tanto, menos fiable era el comportamiento que cabía esperar de ese funcionario.
El proyecto que llevó Blasco Garzón a las Cortes fijaba la jubilación obligatoria a los 65 años para todos «los jueces de primera instancia e instrucción, magistrados y presidentes de Sala, el presidente del Tribunal Supremo y los fiscales de todas las categorías». Eran dos años menos que los 67 que había recogido un proyecto previo presentado a finales de abril por su antecesor en el cargo, el ministro Lara Zárate, y que no había prosperado por las diferencias entre los socios de la mayoría parlamentaria.96 Si el Gobierno de Azaña había propuesto la edad de 67, los diputados socialistas exigieron que fuera a los sesenta. Además, en línea con las duras críticas que sus medios estaban haciendo de la magistratura «impunista», los socialistas reclamaron una redacción del articulado que permitiera una contundente purga política. En su voto particular durante la tramitación del proyecto de Lara incluyeron una frase que permitía la jubilación forzosa de los «funcionarios judiciales, cualquiera que fuere su edad, por notoria incapacidad física o intelectual, que perjudique la necesaria actividad o competencia profesionales».97 Aunque fuera de obligado cumplimiento la apertura de expediente, a nadie se le ocultaba la puerta que se abría con la justificación de la «incapacidad intelectual».
Así las cosas, el texto defendido por el departamento de Blasco Garzón fue un intento de transacción entre las propuestas más prudentes de la izquierda republicana y las exigencias de republicanización contundente de los socialistas. Los 65 años era una posición intermedia entre los 67 iniciales y los sesenta propuestos por los socialistas. Así lo reconoció el propio ministro tras comparecer en la Comisión de Justicia el 10 de junio. Lo justificó diciendo que, si «el ingreso en la carrera judicial» era «a los veinticinco años», sería «a los sesenta y cinco cuando los magistrados lleva[rían]n los cuarenta años de servicios previstos por el Estado para sus funcionarios».98
Una vez superadas las diferencias entre los socialistas y los republicanos, la reforma pasó a pleno y pudo ser debatida ampliamente en las Cortes. Aparte de la edad de jubilación, contenía también un párrafo muy relevante para los propósitos de control de la fidelidad republicana de los jueces. En el dictamen de la Comisión de Justicia que se debatió en la Cámara, la segunda parte del artículo 239 de la Ley Orgánica del Poder judicial quedaba del siguiente modo: la jubilación de los jueces y fiscales podría «decretarse» cuando «faltando a la promesa prestada conforme al artículo 188 de esta ley [la del Poder judicial] actúen o se produzcan con manifiesta hostilidad a las instituciones políticas que la Constitución consagra». No era la redacción que gustaba a los socialistas, pero tenía también una intencionalidad política más que evidente, al abrir la puerta a una jubilación forzosa de los jueces que el Ministerio de Justicia considerara «hostiles».
Al igual que en años previos, tanto con gobiernos de izquierdas como de derechas, la edad de jubilación de los jueces se convirtió en un caballo de batalla fundamental. Para los socios del Frente Popular era una cuestión prioritaria. Y no es para menos. Sólo en el caso del Tribunal Supremo la rebaja a los 65 años podía dejar vacantes diecisiete plazas.99 No iba desencaminado el diputado que vaticinó «una verdadera transformación de la Justicia, de tal modo y en tal forma, que la desaparición de un gran número de funcionarios que habrá necesidad de jubilar».100
A la oposición no se le escapó la relevancia que tenía la reforma, aun cuando únicamente se modificara un artículo de la Ley Orgánica del Poder judicial. Era el proyecto «de mayor trascendencia» de los sometidos a la Cámara por el ministro Blasco Garzón, dijo el centrista José Rosado Gil. Se fijaba una jubilación «por razón política». Es verdad que el problema venía de atrás, con el precedente «funesto» de la acción intervencionista de la CEDA durante la etapa del ministro Casanueva en 1935, pero ahora la mayoría del Frente Popular estaba poniendo en peligro la independencia judicial. Se trataba de una medida «perturbadora» que abría la puerta a una «verdadera dictadura» del Ejecutivo, que podría ordenar la «jubilación de los encargados de administrar justicia, sencillamente por una razón política que ha de interpretar el Ministro que se siente en el banco azul».101
Aquel fue un debate parlamentario de incuestionable valor político, prácticamente el último antes de que las Cortes dejaran de funcionar dentro de la normalidad constitucional, pues se produjo el 7 de julio, pocos días antes de que los asesinatos del teniente Castillo y del líder monárquico José Calvo Sotelo enturbiaran gravemente la vida política nacional. Las derechas coincidieron en el diagnóstico. Se estaba abriendo, dijo el cedista Pablo Ceballos Botín, «un camino ancho y alegre a posibles castigos a los funcionarios judiciales por su ideología política». Ahora bien, esto sólo era una manifestación de un problema «gravísimo» que ellos consideraban todavía más inquietante: en España se estaba «administrando la Justicia bajo la presión de las turbas» y la «prensa extremista» estaba «señalando con el dedo a dignísimos fiscales y funcionarios judiciales» para que se actuara, incluso atentara, contra ellos. Para Ceballos, que subió ampliamente el tono crítico en su intervención, la cuestión de fondo estaba clara: la izquierda republicana buscaba «satisfacer a esos partidos extremos» con un cambio parcial de «la arquitectura» del «edificio republicano actual», la que se refería a los jueces; pero se equivocaban porque aquellos, sus socios parlamentarios, lo que deseaban era «la destrucción total del edificio actual para levantar sobre sus ruinas un edificio socialista».102
Ceballos elevó su acusación cuando aseguró que la izquierda llamaba «republicanizar la Justicia» a algo que no era otra cosa que hacer «fascismo». Pero el diputado Gomáriz, en nombre de la Comisión de Justicia y en defensa del dictamen, defendió el «perfectísimo derecho» de la Cámara a «limitar la actividad de los funcionarios del Estado cuando esta actividad está enmarcada en los límites de faltar a la promesa por su honor de servir a la República y en el barrenaje de las instituciones fundamentales del país».103 Por su parte, los socialistas cerraron filas con el Gobierno y, dejando atrás sus diferencias respecto de la edad de jubilación, plantearon a las claras lo que esperaban de la reforma: una Justicia que tratara como iguales a los ciudadanos, independientemente de su origen social; y, para eso, era necesario apartar a los jueces que por culpa de una «formación espiritual» de otro tiempo y momento político veían la realidad con «cristales» de un color equivocado. La Justicia no sería verdaderamente igual para todos y, por tanto, republicana en sus esencias, hasta que, como advirtió el diputado socialista por Zamora, Ángel Galarza Gago, se exigiera a los jueces no un simple «acatamiento», sino una plena identificación «con las esencias del nuevo régimen».104
La crítica del cedista Ceballos reflejaba en parte una realidad preocupante, la de la presión exacerbada de la prensa socialista y comunista sobre los magistrados y jueces de instrucción. Estaba claro que el Gobierno había acelerado en el trámite de la reforma de la jubilación para satisfacer, en parte, la demanda de sus socios, dando por buena la idea de que algunos altos magistrados garantizaban la impunidad de la violencia falangista. Además, la modificación de ese artículo de la Ley Orgánica del Poder judicial abría la puerta a una actuación arbitraria del ministerio en materia de jubilaciones forzosas, con la excusa de que el juez o fiscal de turno no respetaban las «esencias» de la República. Con todo, lo que Ceballos no reconoció es que la modificación de la edad de jubilación por criterios puramente partidistas tenía precedentes en las políticas de su propio partido.
La última de las reformas propuestas por el departamento de Blasco Garzón tuvo una relevancia todavía mayor que las anteriores: una ley que creaba y regulaba un «Tribunal especial para exigir la responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los Jueces, Magistrados y Fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas». En este caso sí dio tiempo a su tramitación parlamentaria completa y a su aprobación el 16 de junio.105 Se trataba de la norma que, como se recordará, había anunciado el ministro Blasco Garzón a finales de mayo para calmar el profundo malestar de las izquierdas con las decisiones de la Sala Segunda de la Audiencia de Madrid. El debate del dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley presentado por el Gobierno fue muy sustantivo y revelador. Mostró a las claras la discusión de fondo entre la mayoría del Frente Popular y las oposiciones conservadoras sobre una materia tan sensible para el funcionamiento de una democracia como la de la independencia judicial.
Estaba en juego una cuestión capital, la de una posible tutela partidista del trabajo de los jueces y fiscales. La regulación de los procesos sancionadores de los funcionarios de Justicia era un asunto muy delicado y que, según cómo se regulara, podía ser marcadamente contrario a la Constitución. Esta había garantizado en su artículo 94 que los jueces eran «independientes en su función» y que «sólo» estaban «sometidos a la ley». Además, el artículo 99 había establecido que la «responsabilidad civil y criminal» de «los Jueces, Magistrados y Fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas» sería exigible ante el Tribunal Supremo y «con intervención de un jurado especial» cuya «designación, capacidad e independencia» habría de ser regulado por ley.
La reforma propuesta por el ministro creaba un «tribunal especial» compuesto de «cinco magistrados del Tribunal Supremo, como jueces de derecho, y de doce jurados, con cuatro suplentes, que actuaran como jueces de hecho». El fondo político del asunto no estaba en la constitucionalidad de la norma, que, en principio, se cumplía por lo referido al citado artículo 99 de la ley fundamental. El meollo se centraba en la composición de ese jurado, que sería crucial en el proceso sancionador. El proyecto de ley establecía que podían ser elegidos jurados personas ajenas a la carrera judicial, con la condición de que fueran españoles mayores de treinta años, supieran leer y escribir y se diera alguna de estas dos circunstancias: estar en posesión de un «título facultativo» o, no estándolo, ostentaran el cargo de «presidente de cualquiera de las Asociaciones escritas en el Censo electoral social». Se elaborarían dos listas y seis jurados saldrían de cada una de ellas mediante sorteo.
Por consiguiente, el jurado que acompañaría a los cinco magistrados del Supremo en la labor de juzgar la responsabilidad civil y criminal de los jueces adquiriría un tono marcadamente «social». El Gobierno pretendía incorporar a los representantes de las asociaciones obreras, patronales y profesionales a la tarea de fiscalización. Se trataba de romper con el corporativismo y conservadurismo que las izquierdas achacaban a la magistratura, exponiendo así a los jueces y fiscales a un mayor control social. El ministro Blasco Garzón lo hizo explícito al señalar que le parecía «innegable» que, entre los jueces y los abogados, existía «una especie de solidaridad profesional que conturba muchas veces y perturba en no pocas ocasiones la recta limpidez del juicio».106
Durante el debate parlamentario las oposiciones convergieron en algunas de sus críticas, aunque lo hicieron con estrategias muy diferentes. En el hemiciclo volvió a comprobarse que el talante de los diputados de la CEDA y de la derecha independiente no era el de los monárquicos y los tradicionalistas. No en vano, un abismo separó las formas de los diputados Rafael Aizpún Santafé y Felipe Rodés Baldrich de las del líder de la derecha radical, José Calvo Sotelo, que también intervino en el debate. Si este último, como fue costumbre en esos meses, adoptó un tono de crítica tan crispado que su parlamento fue continuamente interrumpido por diputados de izquierdas, la intervención de los primeros, sin dejar de criticar duramente el proyecto, resultó contenida dentro de los márgenes de un debate de tintes más jurídico que político, como hubo de reconocer el propio ministro de Justicia, que se lo agradeció expresamente.
Desde el punto de vista de las oposiciones, la ley que estaba en discusión abría la puerta a algo muy peligroso para la independencia judicial, esto es, que la sanción y apartamiento de los jueces se realizara por culpa de los «prejuicios» y las «pasiones» de las luchas políticas. De ser así, eso iba a condicionar la actividad de los tribunales, debilitando la imparcialidad de sus titulares por temor a que una fiscalización ideológica pusiera en peligro su continuidad. Aizpún, en representación de la CEDA, vinculó esa reforma al intento de la mayoría del Frente Popular de influir en las decisiones de los jueces, pero, sobre todo, se centró en atacar la composición del jurado. Si los miembros de este salían de las «asociaciones de clase», estos llevarían a la Administración de Justicia sus prejuicios, incluso aunque no quisieran conscientemente. Además, «hoy por hoy», dijo, esas asociaciones, dado el nivel de conflictividad laboral y social existente, «no están en un ambiente de serenidad suficiente para dictar los fallos que la justicia exige».107
La composición del jurado fue, por razones obvias, la parte más controvertida del proyecto y a la que las oposiciones dedicaron más minutos. Como dijo Rodés Baldrich, ellos estaban convencidos de que el Gobierno estaba poniendo en marcha una política «contra la Magistratura española», siendo esa ley de exigencia de responsabilidades un episodio más. El problema de la izquierda republicana y del Gabinete de Casares Quiroga era que no podían o no sabían «resistir a la presión de ciertos sectores del Frente Popular», los mismos que llevaban semanas exigiendo una republicanización de la Justicia para, en verdad, convertirla en el instrumento dócil de una parte del país. «Yo me permito advertir a S. S.», dijo Rodés Baldrich en alusión al ministro de Justicia, «que es un mal sistema de Gobierno el que acaben en la Gaceta ciertos editoriales del periódico Claridad.»108
Calvo Sotelo no se conformó con eso. Calificó el proyecto de «ley de excepción» y acusó a «algunos magistrados» –aunque sin dar nombres– de connivencia con el Gobierno en la elaboración de una norma que, simplemente, no garantizaba la «dignidad» de la magistratura y la «seguridad» de la Justicia porque la forma establecida de fiscalización iba a restringir la «libre conciencia del juzgador». A su juicio, lo que tenía que hacer el Gobierno era mantener robusto el poder del Estado y hacer que el Ministerio de Justicia se aplicara en actuar, no contra los funcionarios sino contra los socialistas y los comunistas, a quienes, en su particular lenguaje, calificó como los «focos purulentos que minan la sociedad española».109
Como no podía ser de otro modo, en una larga intervención el ministro Blasco Garzón negó que la reforma fuera contra la magistratura y defendió el origen de los jurados como una forma de acercar la Justicia de la República a la sociedad. Apenas respondió al líder monárquico, al que acusó de intervenir nuevamente «cumpliendo con esa dolorosa misión» que ya tenía bien aprendida y que consistía en la «agitación» dentro del hemiciclo y pensando en «la calle». En un retrato bastante certero del modo en que se desenvolvía Calvo Sotelo en las Cortes durante esas semanas, el ministro aseguró que aquel había puesto «toda aquella perfidia de un pensamiento inteligente» al servicio de una «profunda perturbación» de «la conciencia colectiva» que, sin duda, no buscaba otra cosa que debilitar al Gobierno y agitar a las masas antirrepublicanas.110
En todo caso, respondiendo a Aizpún, Blasco Garzón dejó claro un aspecto capital para comprender lo que el republicanismo gubernamental entendía por republicanización de la Justicia. Ellos no se fiaban del corporativismo de la magistratura y postulaban una labor de fiscalización de los jueces en la que hubiera sitio para la sociedad. El jurado especial que acompañara a los magistrados del Supremo en la exigencia de responsabilidades a los jueces y fiscales debía estar basado en la idea que permeaba el nuevo régimen republicano, que no era otra que ese espíritu democrático establecido en la Constitución y que fijaba la participación del pueblo en la Justicia a través de los jurados. Si la Constitución lo era «de base popular», el jurado especial que entendiera de la responsabilidad de los jueces también debía serlo.111
EN EL DÍA A DÍA
La tarde del 29 marzo de 1936, mientras se celebraba un animado baile en el Salón Alegría de Gijón, surgió una disputa entre varios conocidos. De las palabras y amenazas se pasó a las manos y los palos, desencadenándose una reyerta. Arturo González Rodríguez golpeó a Luis Rodríguez Álvarez y a partir de ahí se fueron sumando familiares de ambos. El hermano de Arturo, Benjamín González, y un sobrino de ambos, Manuel Pérez González, golpearon a Luis cuando este, ya en la calle, cayó al suelo conmocionado. Tanto dentro como fuera del local sonaron «varios disparos de arma corta de fuego». Uno de esos alcanzó a Luis y le produjo una herida grave. Pero este también llevaba un arma, con la que se defendió e hirió a María García García.
Podría pensarse que se trataba de una reyerta entre familias por rencillas previas, algo muy habitual en la época. Pero la causa de la enemistad era política. Varios testigos corroboraron ante el juez de instrucción que los enfrentamientos venían de antes, durante la campaña electoral de febrero. Al parecer, Luis y alguno de sus hermanos, que eran simpatizantes de las derechas, habían tenido problemas con familiares de Arturo. Estos habían fijado varios carteles de propaganda del Frente Popular en las paredes del domicilio de los primeros, quienes después los habían arrancado.
El juez de instrucción investigó el suceso y procesó por indicios de criminalidad a los tres integrantes de la familia González Rodríguez, es decir, la parte izquierdista de la colisión. La reacción de la opinión afín a estos últimos no se hizo esperar. Un diario local publicó un artículo titulado «Un juez al servicio del fascismo», en el que atacaba al titular de la instrucción, Rufino Avello. Aunque la fiscalía denunció el artículo y su autor fue condenado por un Tribunal de Urgencia a tres meses de arresto mayor, la presión pudo influir en la decisión del juez instructor de procesar también al derechista Luis Rodríguez, que años después se quejaría de haber sido inculpado solamente por la campaña izquierdista desatada contra el juez.112
El 23 de mayo se celebró en la Audiencia de Salamanca el juicio de los procesados por la sangrienta colisión armada entre derechistas y socialistas que había tenido lugar en el pueblo de Mancera de Abajo el 15 de marzo. El episodio, que ya se ha explicado detenidamente en el capítulo 2, había terminado con tres personas fallecidas y cuatro heridos graves. La sala donde se celebraba la vista del Tribunal de Urgencia estaba «rebosante de público, especialmente las mujeres de los barrios extremos de la capital y de algunos pueblos de la provincia», según contó el corresponsal de un periódico socialista. La instrucción judicial no debió de ser sencilla, tanto por las diferentes versiones que circularon como por un problema típico de la época: los testigos solían negar haber visto nada para eludir un posible procesamiento o, simplemente, para evitar represalias posteriores. Además, como en otros choques violentos de esos meses, de inmediato se construyó una versión partidista de los hechos que consideraba lo ocurrido en esa localidad salmantina como una emboscada organizada por los patronos derechistas y en la que los socialistas no habrían hecho otra cosa que defenderse. La censura vigente tampoco ayudó a un debate público clarificador, publicándose noticias confusas y no siempre bien contrastadas.
Como ya se viera, el Tribunal condenó a doce años de prisión tanto a un patrono como a un obrero socialista, ambos considerados culpables de homicidio. También fueron condenados el juez municipal de Mancera de Abajo, como cómplice en una de esas muertes, y más de una veintena de individuos, incluidos varios patronos, por los delitos de desórdenes públicos y tenencia ilícita de armas. Nada más conocerse la sentencia, el público presente en la sala empezó a «protestar ruidosamente», sin duda por la condena a los paisanos izquierdistas y, sobre todo, al obrero Santiago Nieto Ronco, uno de los culpables de homicidio. Fueron algo más que gritos porque los guardias de Asalto tuvieron que proteger al magistrado. Según la crónica socialista, en absoluto sospechosa de exagerar sobre el comportamiento del público afín a las izquierdas, aquel se «vio en una situación tan crítica que tuvo que refugiarse en una casa próxima de la plaza Mayor». Pero los «grupos» que le increpaban no se conformaron con eso y lo siguieron, concentrándose frente a esa casa «en actitud agresiva». En ese momento acudió el diputado socialista José Andrés Manso, que había asistido al juicio en calidad de abogado de la acusación particular. Este «exhortó a las masas a que se disolvieran» y aseguró «que la sentencia había sido justa» y que «el magistrado Sr. Pintado era un hombre recto y además de izquierda». Sin embargo, la tensión no disminuyó ni los obreros concentrados depusieron en su actitud. Al contrario, «los grupos continuaron insultando a los guardias de Asalto» y llegaron a «promover tal escándalo que los agentes de la autoridad se vieron obligados a dar unas cargas». Sorprendentemente, lo que permitió salir ileso al juez no fue la actuación de la fuerza pública. Este sólo pudo abandonar la casa sin ser agredido gracias a la compañía del diputado Manso y a «un cordón» formado por «afiliados de las juventudes socialistas». Peor suerte corrieron los derechistas condenados, que fueron objeto de varias agresiones cuando eran trasladados del juzgado a la cárcel en vehículos policiales.113
Estos dos ejemplos de las provincias de Oviedo y Salamanca permiten adivinar la compleja situación que afrontaron algunos jueces entre marzo y julio de 1936, como resultado del aumento de las instrucciones y juicios por episodios de violencia política. Así lo pone de manifiesto también el valioso testimonio de Eduardo Capó Bonnafous, titular del juzgado de primera instancia de Huéscar (Granada) en ese período. Sus recuerdos revelan detalles valiosos. Al tratarse, además, de un alto funcionario afín a la izquierda republicana, no puede considerarse contaminado por la visión derechista de una primavera de desórdenes y violencias que anunciaban la revolución. A él le tocó actuar como juez especial nombrado por la Audiencia Provincial para instruir la causa por los graves desórdenes sucedidos el 21 de mayo en Puebla de Don Fadrique. Allí, según su recuerdo posterior, «la gente, levantada en armas, había matado a un guardia, herido gravemente a otro, y sitiado la casa cuartel, defendida por la pareja restante. La población estaba desde la mañana a merced de las turbas, con saqueos e incendios. Se sabía de dos heridos más: dos de los líderes obreros, heridos por un guardia civil al repeler la agresión inicial». En efecto, las fuentes confirman esas víctimas durante un choque entre paisanos y guardias civiles, cuyo origen pudo ser una disputa por el impago de unos salarios.114
El día a día de la instrucción judicial en ese enmarañado contexto de pasiones ideológicas y conflictos sociales queda bien reflejado en la descripción que hizo Capó Bonnafous de su llegada a Puebla de Don Fadrique. Había «infinidad de armas que aparecieron abandonadas por todas partes» y algunos paisanos habían sido ya detenidos preventivamente. Se encontró con «el vacío más absoluto». Ninguno de los vecinos estaba dispuesto a hablar: nadie «había visto nada». Hasta el juez municipal dijo que no «sabía nada». Al parecer, recordaba el juez con una buena dosis de ironía, todos habían permanecido «heroicamente encerrados en una habitación, sin asomar las narices a la calle en momento alguno». Y eso que el paisaje era desolador, con «muchas casas con las puertas medio quemadas» y la iglesia «dañada y saqueada».115
La descripción de las horas que pasó Capó Bonnafous en Puebla de Don Fadrique muestra la mezcla de trabas socioculturales y las dificultades del contexto de enfrentamientos, miedos y odios a que se enfrentaban los jueces. Durante la primavera se vieron inmersos en el fuego cruzado de una vida política enturbiada en muchas localidades del país. Ellos tenían que instruir los procesos y resolver en los juicios siguiendo la norma procesal y ateniéndose a las leyes vigentes. Pero lo que muchos paisanos esperaban no era un alarde de «juridicidad», sino que actuaran con sensibilidad hacia las causas sociales y políticas sobre las que descansaba la violencia.
La contaminación de la política sobre la acción de los jueces se puede medir también atendiendo a otro hecho recurrente de aquella primavera: la generalización de las detenciones gubernativas de derechistas, republicanos lerrouxistas y personas vinculadas a las elites sociales y religiosas a las que se identificaba con la represión del segundo bienio. La vigencia del estado de alarma permitía a las autoridades civiles «detener a cualquier persona si lo considera[ban] necesario para la conservación del orden».116 Sobre todo a partir de mediados de marzo, en plena ofensiva de Gobernación contra los fascistas tras el atentado contra Jiménez de Asúa, se produjeron miles de detenciones no sólo de falangistas sino, en general, de todo tipo de derechistas. En esas circunstancias, algunos jueces se encontraron ante situaciones complicadas en las que debían decidir sobre los detenidos que les entregaban las autoridades locales. Se podía dar el caso de que los grupos de las izquierdas locales se hubiesen movilizado para obligar a las autoridades a realizar esas detenciones. Entonces, los jueces se veían sometidos a una notable presión ambiental porque el veredicto de culpabilidad estaba dictado de antemano; era una cuestión de antecedentes y convicciones, no de pruebas. Un caso ilustrativo fue el ocurrido en la localidad madrileña de Alcalá de Henares el 6 de marzo. El titular del juzgado inició una instrucción para averiguar qué había ocurrido durante una colisión por motivos políticos entre varios jóvenes de la localidad, que había terminado en una pelea con disparos y heridos. Los agentes de la fuerza pública detuvieron y pusieron a disposición del juzgado a dos derechistas implicados en el suceso, sin realizar ninguna detención entre los izquierdistas implicados en la colisión y que, de hecho, habían herido a uno de los detenidos. Por si no fuera suficiente, a las pocas horas el juez se encontró con dos decenas más de detenidos, todos ellos destacados derechistas locales que habían sido apresados por orden del alcalde y bajo la presión de cientos de manifestantes radicales que en algunos casos los habían maltratado, y asaltado también sus domicilios y propiedades. El juez, tras practicar las primeras diligencias, observó que no había «indicio alguno de responsabilidad» contra los dirigentes derechistas «puestos a disposición del Juzgado por la Alcaldía de esta Ciudad» y los puso en libertad.117
Lo llamativo de la situación es que el juez se vio obligado a introducir un añadido en la providencia en la que decretó la excarcelación: «teniendo en cuenta las circunstancias que han concurrido en los hechos y la excitación habida en esta población en estos días», procedía comunicar su decisión a la DGS por si esta encontraba «razones de orden gubernativo» que justificaran no realizar esa liberación, o bien por si convenía «adoptar medidas en evitación de alguna alteración del orden al ser libertados».118 Estaba cumpliendo lo indicado en la LOP, que en su artículo 71 señalaba que, «cuando los acusados fueren absueltos», pero «resultasen probados hechos o actividades contrarias al orden público», el tribunal podría adoptar «medidas de seguridad» como la «retención» de aquellos mientras durase «el estado de anormalidad» o la «sumisión a la vigilancia de la Autoridad».119 Con todo, la situación es muy reveladora. Las palabras de ese juez de instrucción muestran la tensión que se produjo entre el principio de legalidad y la gestión de la violencia política: los derechistas detenidos por orden del alcalde lo habían sido bajo la violencia tumultuaria de grupos de radicales de izquierdas, sin garantía ninguna de sus derechos ni los de sus familiares; y no había pruebas de que estuvieran implicados en ningún hecho delictivo, salvo que haber sido los dirigentes de la derecha cedista y el PRR y haber participado en las pasadas elecciones fuera un delito. Sin embargo, las consecuencias de su puesta en libertad para el orden público podían justificar la prolongación del atropello gubernativo y el juez no se atrevió a excarcelarlos sin advertir antes a la DGS.
En las circunstancias de la primavera de 1936, con un notable y sostenido problema de orden público y con algunas autoridades locales burlando el imperio de la ley y amparando las arbitrariedades de sus clientelas izquierdistas más radicales, la labor de los jueces de instrucción podía convertirse en un campo de la batalla política. Por si eso fuera poco, la violencia en auge de los falangistas, con sus amenazas sobre el estamento judicial, y las presiones de las elites tradicionales para proteger sus intereses sumaron más leña al fuego. En los casos más extremos no sólo se vieron sometidos a una tensión ambiental extrema, sino que también padecieron acoso o violencia física.
Los peor parados fueron los jueces municipales. Estos no eran funcionarios profesionales. La influencia política podía jugar un papel relevante en su nombramiento, por lo que, dependiendo de su trayectoria y partidismo, podían ser vistos como un actor político más de la contienda local.120 Hubo algunas agresiones llamativas a estos jueces durante la primavera. Los de Cárcar (Navarra) o de Hinojos (Sevilla) sufrieron atentados motivados por un afán de venganza a manos de paisanos procesados en etapas anteriores que acababan de ser amnistiados.121 Otros ataques se produjeron en el transcurso de violencias más amplias contra los derechistas locales, como pasó en las localidades de Arganda (Madrid) e Ibi (Alicante) en el mes de marzo.122 Con todo, el caso más trágico fue el del juez municipal de Moneva (Alicante), asesinado a fínales de abril tras una tensa reunión de la Junta del Censo en el ayuntamiento. El alcalde, dos concejales y otros vecinos fueron detenidos por este hecho.123
En todo caso, no fueron las agresiones contra los jueces municipales las que tuvieron mayor repercusión. Ese papel correspondió a los dos atentados perpetrados contra altos magistrados en el mes de abril. El que tuvo un impacto más notable sucedió en Madrid y pareció demostrar que las izquierdas tenían razón cuando decían que algunos jueces actuaban coaccionados por las amenazas de los falangistas. Sobre las nueve de la noche del 13 de abril fue asesinado en una calle de la capital el magistrado de la Audiencia, Manuel Pedregal, cuando regresaba a su casa tras haber pasado la tarde en una tertulia en el Círculo de Bellas Artes. Dos pistoleros falangistas le dispararon y se dieron a la fuga, logrando escapar de la persecución de un guardia de Asalto que escuchó los disparos y corrió tras ellos. La víctima llegó con vida a la clínica, pero falleció al poco rato. Antes de morir tuvo tiempo de declarar ante el titular de guardia del Juzgado número 13 de Madrid. Aseguró que había sido amenazado de muerte por elementos falangistas y que estaba convencido de que le habían disparado por su participación en el tribunal que días atrás había condenado a varios falangistas por el atentado contra el dirigente socialista Jiménez de Asúa a mediados de marzo.124 Ese atentado sucedió horas antes de los graves altercados vividos en Madrid durante el entierro del alférez Anastasio de los Reyes y, sin duda, contribuye a explicar el clima de nerviosismo vivido durante esas horas y la presión de las izquierdas obreras sobre el Gobierno para que diera una vuelta de tuerca más en la persecución policial y judicial de los falangistas.
A diferencia de Manuel Pedregal, el presidente de la Sala de la Audiencia Provincial de Sevilla, Eugenio Eizaguirre, tuvo más suerte. También fue objeto de un espectacular atentado esos mismos días. Dos pistoleros le dispararon la noche del 15 de abril cuando se apeaba de un tranvía, logrando herirlo. Salvó la vida por la ayuda del agente de Policía Vicente García Luengo, quien respondió a los agresores con su arma y consiguió herir a uno de ellos. Pero también porque el propio magistrado Eizaguirre llevaba una pistola y, tras caer al suelo por el primer disparo, tuvo tiempo de reaccionar y defenderse, haciendo blanco sobre el otro de sus atacantes. Uno de ellos era Juan Pernia Martínez, un vendedor de prensa izquierdista que tenía solamente dieciséis años. El otro era José Acosta Figueredo, apodado el Brasileño, de veintiséis años, un sindicalista de la FAI, «muy conocido por haber intervenido en diferentes sucesos sociales» y que acababa de ser beneficiado por la amnistía de febrero. Ambos resultaron heridos de gravedad, especialmente el primero. Al igual que Pedregal, el magistrado Eizaguirre había sido amenazado con anterioridad y por eso llevaba escolta. Las amenazas más recientes las habían recibido tanto él como sus compañeros de sala por la condena a muerte del extremista Jerónimo Misa, autor de la muerte del obrero derechista Antonio Corpas.125
Este tipo de atentados tan espectaculares no se repitieron. Pero las coacciones y amenazas sobre algunos jueces de instrucción y magistrados de las audiencias no fueron algo excepcional. La DGS tuvo que destinar agentes de vigilancia para que escoltaran a varios magistrados y no es anecdótico que algunos jueces tuvieran sus propias pistolas por si llegaba el caso en el que tuvieran que defenderse. Fue el caso de Eizaguirre, pero también portaba un revólver el juez de instrucción de Huéscar. Y tenían motivos para sentirse amenazados. No era raro que durante episodios de violencia tumultuaria se produjeran asaltos a los juzgados, como pasó en la localidad valenciana de Tabernes de Valldigna a finales de marzo, donde resultó herido el secretario judicial.126 Un automóvil conducido por fascistas tiroteó al juez de instrucción, a un teniente de la Guardia de Asalto y a un fiscal durante los episodios de violencia que se vivieran en Yecla en el mes de marzo.127
El caso relatado más arriba, con el intento de agresión al magistrado de la Audiencia de Salamanca que condenó por homicidio a uno de los obreros socialistas de Mancera de Abajo, pone de manifiesto que la presión sobre los jueces fue más allá de la retórica de las editoriales de prensa. También lo confirman otros casos ocurridos en Toro (Zamora), Logroño o Torrelaguna (Madrid).128 En esta última localidad, el teniente de alcalde socialista fue herido de gravedad tras una agresión «a ladrillazos». Unos días más tarde el juez decidió procesar al herido por tenencia ilícita de armas. La prensa socialista puso el grito en el cielo, exigiendo a sus diputados que pidieran explicaciones al «ministro de Justicia» para que reparara «el atropello» cometido por el juzgado.129
No es posible saber con certeza con qué frecuencia se produjeron estas presiones partidistas sobre los jueces. No parece que fueran generalizadas, pero tampoco simples episodios excepcionales. Los casos expuestos muestran que los intentos de intimidación y agresión partieron de ambos extremos del universo partidista, fundamentalmente falangistas o simpatizantes de los partidos obreros o los sindicatos. No obstante, como estos últimos estaban muy movilizados y motivados por su prensa y sus líderes nacionales, dentro de la campaña contra el «impunismo» de los jueces, no cabe duda de que en algunas situaciones decidieron llevar la presión más allá de la tinta impresa. La situación vivida en Santander a primeros de mayo es reveladora. Esa provincia fue una de las cinco en las que el enfrentamiento a tiros entre falangistas e izquierdistas alcanzó cotas más elevadas, en una espiral de acción y reacción que se cobró al menos veinte víctimas. En el trascurso de ese goteo imparable de colisiones armadas y actos terroristas, el 5 de mayo un sindicalista de la FAI disparó contra un falangista que falleció tras varios días en estado crítico.130 El juzgado ordenó la prisión y procesamiento del autor. No se hizo esperar la respuesta de sus compañeros, que iniciaron una campaña para intimidar al juez. Amenazaron con la huelga general «si el juez no pon[ía] en libertad» al detenido. Lograron además el respaldo del resto de representantes de las izquierdas obreras. En una larga reunión celebrada la tarde del día 6 los representantes de la Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU), la UGT, las JSU y Vanguardia Federal lograron ponerse de acuerdo en la convocatoria de un paro general. Lo justificaron aduciendo «la situación» a que se había llegado por culpa de un «fascismo» que, si bien «en plena retirada», estaba empleando «la sangrienta violencia de sus pistoleros» para realizar «sistemáticos y organizados atentados». Eran constantes «las innumerables provocaciones de Renedo, Corrales, Reinosa», etc., por lo que habían decidido reaccionar. Su primera reivindicación era «la destitución del gobernador», algo bien significativo de la fractura entre la izquierda obrera y los republicanos en la provincia. Pero lo relevante es el modo en que cargaban contra los jueces, a los que consideraban responsables de que los fascistas siguieran campando por sus respetos. Su segunda reivindicación era, pues, tajante: la «destitución de toda la sala de la Audiencia». En fin, al igual que en las cárceles, el Ejército o la Policía, era necesario realizar «una limpieza general», es decir, una depuración en toda regla de los funcionarios, incluidos los de la Administración de Justicia, por «falta de celo revolucionario», sustituyéndolos por «militantes juveniles» dispuestos a emprender sin falta «los registros domiciliarios y detenciones de los elementos francamente contrarios al régimen».131
CAPÍTULO 8
En el puesto de mando
FUEGO AMIGO
El día 17 de febrero, veinticuatro horas después del cierre de los colegios electorales, cuando estaba anocheciendo, el centro de Las Palmas de Gran Canaria se llenó de votantes del Frente Popular. Se formó una manifestación que recorrió «varias calles» con el pretexto de festejar una victoria electoral de las izquierdas que se daba por descontada. Era todavía temprano para saber el resultado definitivo, en una circunscripción en la que las votaciones indicaban una ventaja muy justa de las izquierdas. La concentración, por tanto, no era una simple celebración. Se trataba de ratificar en las calles lo que todavía no se había certificado en las instituciones. Era evidente que la movilización podía influir de forma coactiva en el ánimo de las autoridades gubernativas que debían garantizar la limpieza del escrutinio y asegurar la paz pública. La situación era tensa porque, pese al poco tiempo transcurrido desde las votaciones y lo delicado del momento, el gobernador civil de Las Palmas ya se había marchado. Era uno de los casos más llamativos del enorme lío que se montó en muchos gobiernos civiles entre los días 17 y 19 de febrero. La mayoría de los gobernadores portelistas no renunciaron hasta el día 19, cuando comprobaron que su jefe, el presidente del Consejo de Ministros, tiraba la toalla, se negaba a controlar el orden público hasta el final del recuento y los dejaba abandonados frente a la movilización izquierdista. Pero unos pocos, incluido el de Las Palmas, dejaron paso a un gobernador interino. Lo que eso podía implicar para el cumplimiento de las órdenes de Madrid y la gestión del orden público era muy relevante. Porque un titular interino no sólo carecía de la auctoritas que requería un momento tan delicado, sino que se sabía provisional; no tenía ningún incentivo para hacer cumplir lo dispuesto en el estado de alarma si frente a él se encontraban miles de simpatizantes izquierdistas eufóricos, pequeños grupos de extremistas dispuestos a quebrar la paz pública y unos cuantos dirigentes del Frente Popular deseosos de hacerse con el control de la situación y, a ser posible, llevar el agua a su molino durante el tramo final del recuento.1
Como todas las manifestaciones de las izquierdas en esas jornadas del 17 al 19 de febrero, el objetivo principal era la sede del Gobierno Civil. Hasta allí llegó la de Las Palmas después de recorrer varias calles «ordenadamente». En ese momento, puesto que la concentración no estaba autorizada y técnicamente era ilegal, «se destacó para disolverla un coche de fuerzas de asalto». Pero entonces intervino el gobernador interino, quien, presionado, la autorizó sobre la marcha. Los manifestantes pudieron continuar en dirección al puerto. Cuando ya se aproximaban a su destino se produjo un choque con un destacamento de la Guardia de Asalto. El sargento al mando, según su testimonio posterior, se vio obligado a ordenar disparos al aire porque los manifestantes no se disolvieron después de las advertencias preceptivas. Ahora bien, o hubo algo más que disparos al aire por parte de los agentes o desde alguna otra parte de la manifestación se produjeron también disparos. Porque un joven socialista llamado José Morales Ojeda resultó herido de bala, y la herida fue de tal gravedad que, días después, el 1 de marzo, falleció. El prolijo informe reservado del Gobierno Civil de Las Palmas, elaborado dos semanas más tarde, no aclaraba los motivos por los que el sargento de los guardias de Asalto ordenó disolver la manifestación, remitiéndose a la investigación judicial en curso.2 La prensa que pudo sortear la censura publicó que el disparo lo había realizado ese mismo sargento, sin más detalles.3 Los representantes de los partidos de izquierdas y los sindicatos obreros que acudieron al funeral pidieron públicamente al Gobierno que se castigara al sargento como «supuesto autor del suceso» y se trasladara a «todo ese Cuerpo de la capital». No obstante, esta versión de parte ocultaba que esa manifestación, como tantas otras de esos días, se desarrolló en un contexto de abierto desafío a lo establecido en el estado de alarma.4
El gobernador interino de la isla, Nicolás Díaz Saavedra, se desenvolvió con soltura y cercanía en el nuevo contexto favorable a las izquierdas, como muestra el hecho de que acudiera al sepelio del joven socialista el día 2 de marzo y mostrara su complicidad con la descalificación pública del cuerpo de Asalto que hicieron los representantes del Frente Popular. Como tantas otras autoridades interinas, se había hecho cargo precipitadamente del Gobierno Civil para dar cumplida respuesta a la presión de las izquierdas en los primeros compases del recuento –que finalmente arrojó una victoria de los candidatos del Frente Popular por menos de ochocientos votos de diferencia sobre el primero del centroderecha. En ese contexto, no cabía esperar de él que respaldara el difícil papel de la fuerza pública en esas jornadas, aun cuando era muy consciente de las coacciones que habían llevado a cabo grupos de socialistas y comunistas durante la repetición de las elecciones en algunas secciones durante los días 18 y 19 de febrero.5
Díaz Saavedra permaneció en su puesto hasta bien entrado marzo. Porque, si bien el 28 de febrero el Gobierno de Azaña nombró un nuevo gobernador, Manuel Ramos Vallecillo, de IR, su toma de posesión no se produjo hasta unos días más tarde. El primero tuvo tiempo, así, de elaborar un informe reservado, fechado el 2 de marzo, el mismo día del sepelio de José Morales. Ahí se aprecian las dificultades que afrontaron algunos gobiernos civiles en esos primeros días tras el inesperado cambio del Gobierno en Madrid la tarde del 19 de febrero. El gobernador interino se quejaba de que los patronos «de algunos pueblos» habían efectuado «el despido de obreros como represalia por haber votado a las izquierdas», por lo que él, previa autorización del ministro, había nombrado varios delegados gubernativos ante el peligro de que esos «estados de anormalidad» derivaran en «conflictos de orden público». Afirmaba también que había llevado a cabo la reposición de los ayuntamientos suspendidos en Las Palmas, Telde, Santa Brígida, San Mateo de Tejada, Gáldar y Moya, habiéndose producido manifestaciones sin incidentes. Ahora bien, reconocía que la presión de las izquierdas, especialmente de los socialistas, estaba en marcha para conseguir el control de aquellos ayuntamientos en los que no tocaba reposición alguna, por estar controlados por concejales de elección democrática, pero de la oposición. El primer caso se le había planteado en Arucas, donde el día 28 había ocurrido ya una alteración del orden, «surgida como protesta contra la Corporación Municipal», donde sus concejales, si bien eran de «elección popular», el mismo gobernador interino los tachaba de «procedentes del antiguo régimen» y autores de una «labor perniciosa para los intereses locales».6
A Díaz Saavedra le parecía que, en términos generales, pese a los «hechos reseñados», en la provincia había «completa tranquilidad» y no era necesario prorrogar el estado de alarma. Pero ese juicio era precipitado y no tenía otra finalidad que presentar su corto mandato como una gestión de éxito. Por eso se cuidó de rebajar la importancia de lo ocurrido en Arucas y le ocultó al ministro que en esa localidad una manifestación protagonizada por los socialistas se había presentado en el ayuntamiento, lo asaltó, causando destrozos, incendió en la calle parte del mobiliario y exigió la dimisión de los concejales de la oposición. Y que la integridad física de estos últimos había corrido peligro, teniendo que ser escoltados por la fuerza pública al abandonar el consistorio.7
Manuel Ramos Vallecillo, el nuevo gobernador, no tardó en comprobar las dificultades que presentaba el cargo en un contexto social y político tan complejo. En Las Palmas no se produjo un aumento significativo del pistolerismo durante el mes de marzo ni hubo choques graves entre la fuerza pública y los manifestantes, asuntos ambos que fueron un grave problema para otros gobiernos civiles como los de Huelva, La Coruña, Murcia, Santander, Sevilla o Valladolid. Sin embargo, los conflictos en el ámbito laboral se dispararon y derivaron, a menudo, en situaciones de gran tensión, con actos de sabotaje, coacciones e incidentes, que se convirtieron en un quebradero de cabeza para las autoridades de la isla y, finalmente, en un motivo de enfrentamiento dentro del Frente Popular, es decir, entre las organizaciones obreras y los republicanos afines al nuevo gobernador.
El 13 de marzo se declaró la huelga general de los tripulantes de buques de pesca de la corvina. Las gestiones conjuntas del gobernador y el delegado provincial del Ministerio de Trabajo no consiguieron resolverlo hasta primeros de abril, aunque el laudo dictado por el primero, favorable a la parte obrera, generó un fuerte rechazo de la Asociación de Armadores. Estos trasladaron a Madrid su «enérgica protesta» porque la decisión de la «Autoridad gubernativa» ponía en riesgo la viabilidad de los «veleros» de pesca, regentados por «modestos industriales» que no podían afrontar las condiciones salariales y de trabajo impuestas. Se quejaban de la imposición, a su juicio ilegal, de la obligación de contratar personal mediante solicitud «al propio Sindicato Obrero», que estaba controlado por la CNT y que, pese a las buenas palabras del gobernador, no admitía a otros obreros en paro.8
Mientras, se desarrollaba también un antiguo conflicto entre los obreros pescadores de las costas de África y los patronos, a propósito de reclamaciones de sueldos y condiciones laborales, que no fue resuelto hasta el 19 de marzo, por imposición de un laudo y que, en palabras del gobernador, degeneró «en intentos de sabotaje y otros incidentes que me obligaron a adoptar garantías de orden».9 No menos compleja fue la situación con los obreros cargadores de carbón y combustibles del puerto, que declararon una huelga y se enfrentaron a los patronos de las empresas extranjeras como Shell y Cory-Brothers. Ante la «inminente paralización abastecimiento buques e industria isla entera», el gobernador quiso resolver el conflicto con un laudo dictado el 28 de abril, si bien se encontró con la resistencia empresarial canalizada a través de los cónsules británico y alemán, que alegaron diversas razones para no aceptar varias cláusulas que favorecían a la parte obrera. El recurso a Madrid prolongó la resolución del conflicto hasta el 9 de mayo.10
Este último pulso sindical con las firmas inglesas, sumado al que afectó a las empresas de construcción y obras públicas y marítimas, participadas por empresas francesas, puso en una difícil situación al gobernador. Tanto la embajada inglesa como la francesa cursaron sendas notas a través del Ministerio de Estado mostrando lo que un informe interno de Gobernación llamó «el malestar de los súbditos ingleses», que «estimaban amenazadas sus vidas y propiedades». Por su parte, la queja francesa era el resultado de algo que, en aquel momento, afectaba a muchas otras actividades empresariales por toda España: «tienen el temor», decía ese mismo informe, «de que al no poder atender las solicitudes que les han presentado los obreros sobre aumentos de salarios, se vean sus elementos directivos y empleados amenazados por la actitud de los trabajadores».11
El desafío planteado por las demandas sindicales fue tan notable que puso contra las cuerdas a Ramos Vallecillo, al afectar a numerosos intereses de inversores extranjeros, que consideraron abusivas las órdenes gubernativas y no se quedaron parados. Como advirtieron los armadores de la pesca de corvina, una empresa inglesa que absorbía en torno al 90% de las capturas decidió responder a las condiciones impuestas por el gobernador, favorables a la parte obrera, trasladando sus compras a «factorías existentes colonias extranjeras África occidental». Los armadores llegaron, así, a la conclusión de que «nuestros Gobiernos» los habían abandonado, imponiéndoles unas mejoras salariales del 60% que, dada la «situación económica» que atravesaban, harían imposible el inicio de las faenas.12
Como en otras provincias, las reivindicaciones de aumentos salariales poco realistas y la imposición de un monopolio de contratación controlado por los sindicatos de izquierdas se convirtió en un problema para la gestión de las autoridades. Pero una diferencia notable, en el caso de Las Palmas, era la derivada diplomática, al ser cuantiosas las inversiones extranjeras en la isla y al imponerse algunos laudos que mostraban una mayor complicidad con la parte obrera. En sendos telegramas de abril, Ramos Vallecillo recalcaba a Madrid que tanto las empresas como el personal vinculado a las inversiones holandesas estaban protegidos por la fuerza pública. Pero él mismo reconocía también que necesitaba urgentemente «auxilio» en forma de «subvenciones y obras públicas» para aplacar la tensión social y sus derivadas en forma de paros y desórdenes, como los ocurridos entre los días 2 y 4 de mayo. Y no tuvo tregua, porque en ese mes de mayo continuaron las huelgas, como la de los obreros tabaqueros o el importante paro general en los transportes que se inició la noche del día 20 y se extendió a los servicios públicos, los depósitos de gasolina y los surtidores. No es extraño que Ramos Vallecillo mostrara su desesperación en sus comunicaciones con Madrid durante la segunda parte de mayo, pues a lo anterior se añadieron numerosas huelgas parciales de obreros de fincas rústicas en varios términos municipales y una huelga general de 48 horas en Telde, que «revistió caracteres alguna gravedad» y le obligó a enviar a la fuerza pública.13
El gobernador quiso convencer al ministro de que estaba dispuesto a mantener el orden, pero la versión del cónsul británico lo ponía en entredicho. La nota enviada por el embajador de su país al departamento de Estado el 29 de abril hablaba de «los desórdenes y el malestar en las Islas Canarias» y de la «inquietud» por la amenaza no sólo sobre las propiedades sino sobre las vidas de los ciudadanos extranjeros allí residentes. Denunciaba algo que Ramos Vallecillo no había trasladado a Madrid: durante la huelga carbonera se habían destruido propiedades particulares y arrojado varios enseres al mar. El cónsul había solicitado al gobernador la debida protección, pero la embajada se quejaba de la «continuación de los actos de sabotage [sic] e incendio que parecen han sido cometidos» contra firmas de su país y tachaba de «inadecuada la protección de la Policía».14 Así, en vísperas de la huelga del Primero de Mayo, la diplomacia británica estaba muy preocupada porque, como le dijo personalmente el embajador al ministro de Estado en un tête à tête mantenido el 30 abril, las noticias que recibía de Las Palmas eran de una situación «sumamente crítica» y «se temían ataques violentos en un futuro próximo».15
Un dato interesante, más allá del alarmismo del cónsul británico en Las Palmas, es que este reconocía el «deseo de ayudar» del gobernador, pero desconfiaba de que contara con la fuerza pública y la energía necesarias para «afrontar la situación y dar la suficiente protección». Esto le llevaba nada menos que a solicitar que la Armada británica enviara un barco de guerra a las islas Canarias, algo que el embajador no quiso apoyar pero que le sirvió como excusa para apretar al ministro de Estado en su demanda de una política de orden más firme.16
Como tantas otras autoridades provinciales y nacionales, el gobernador de Las Palmas no reconoció en público la gravedad de la situación social y de orden público experimentados en algunos momentos de aquella primavera. Pero sus comunicaciones reservadas son reveladoras. Se vio desbordado en la primera quincena de mayo y fue muy consciente del desafío planteado por los sindicatos. «El estado social de esta isla es inquietante y de aguda gravedad», llegó a telegrafiar a Madrid. Aseguraba que disponía de «pocas fuerzas de Seguridad, Asalto y Guardia civil para la vigilancia de tanta concesión extranjera», dando, por tanto, la razón a las consideraciones que el cónsul británico había hecho a su embajador. Es más, admitía que, en un contexto de «varias huelgas a la vez», era «imposible evitar algunos desmanes». En tono desesperado y a la vez crítico con su propio Gobierno, recordaba al ministro que «desde mi llegada estoy solicitando fuerzas».17
Tenía motivos para estar preocupado, con una huelga en el puerto que había paralizado casi todo el trabajo y que generaba problemas graves de abastecimiento para el pasaje de los transatlánticos americanos allí amarrados, con gran parte de sus efectivos de Policía destinados a proteger la concesión extranjera de la Compañía Carbonera Oceánica, o con la inquietud provocada por una «agitación» en el campo que podía desembocar, según el mismo Ramos Vallecillo, en una huelga general. Unos días más tarde, un radiograma del primer jefe de la Comandancia de las Palmas recibido en Madrid aportaba información complementaria para entender la difícil posición del poncio. Aunque la buena noticia era que se había resuelto el conflicto de los obreros carboneros, que «presentó desde los primeros momentos caracteres muy graves» y amenazaba con desembocar en una huelga general, ese mismo día se había declarado una huelga de obreros panaderos y estaban planteados otros conflictos cuya «finalidad» era «puramente política». Finalmente, el mando policial admitía que en los días pasados se habían producido «asaltos» en las propiedades rurales, si bien habían sido ya «cortados».18
El jefe de la Comandancia no exageraba cuando imputaba a algunos de los conflictos laborales un «origen turbio» y una finalidad política. Las autoridades de la izquierda republicana tenían, en Las Palmas, el mismo problema que en otras muchas provincias del país: la victoria electoral del Frente Popular había abierto las puertas a un órdago sindical que amenazaba con provocar un quebranto grave e irreversible en algunas actividades económicas. Los republicanos de izquierdas estaban cada vez más molestos, pero, o bien se sabían incapaces de controlar la situación sin atender a acciones policiales mucho más enérgicas, que no siempre querían o podían llevar a cabo, o bien dudaban sobre cómo responder a ese órdago contra la propiedad y la libertad de empresa. No era una percepción conservadora falta de realidad lo que trasmitió el alto mando de la fuerza pública canaria. La prueba es que al día siguiente una representación de la parte republicana del Frente Popular, los partidos IR, UR e Izquierda Federal (IF), se reunieron para acordar una respuesta a lo que ellos mismos llamaron «el sinnúmero [de] conflictos sociales promovidos desde [el] 16 de febrero». Acordaron, y así se lo trasmitieron por telegrama al entonces ministro interino de la Gobernación, Casares Quiroga, «lamentar» una actividad que, para ellos, iba mucho más allá de reivindicaciones laborales y tenía naturaleza política, como si «tratárase», decían, de «sabotear [al] Gobierno».19
El verdadero motivo de ese encuentro de los republicanos de izquierda era, sin embargo, el de respaldar al gobernador civil, sabedores de que a Ramos Vallecillo le estaba pasando lo mismo que a otros gobernadores republicanos en esos meses. Esto es, que, pese a las concesiones a los sindicatos y las presiones a la patronal para que tragara con laudos perjudiciales para sus negocios, algunas organizaciones obreras no se daban por satisfechas. Más bien, ocurría que esas concesiones incentivaban nuevas reivindicaciones y la declaración de huelgas sin respetar el procedimiento legal. A ellos, en todo caso, les parecía que el gobernador estaba haciendo una gestión «inteligente, activa y ecuánime».20
El apoyo de sus compañeros de partido mostraba, sin quererlo, que el gobernador de IR se colocaba en una difícil situación frente a la izquierda obrera si se empeñaba en frenar la oleada de conflictos y tomaba medidas para asegurar la paz social en los términos que le exigía la Ley de Orden Público vigente. El mismo dilema que otros gobernadores afrontaron en esos meses por diversos puntos del país y que llegó a convertir el pacto del Frente Popular en papel mojado en provincias como Badajoz, Cáceres, Segovia, Murcia, Santander, Ciudad Real o Toledo. No en vano, el 9 de mayo, después de que los obreros panaderos se declararan «inesperadamente» en huelga, es decir, ilegalmente, el gobernador de Las Palmas no pudo más y se consideró «obligado» a «adoptar urgentes medidas» para garantizar el abastecimiento. Recurrió nada menos que a la incautación de «varias panaderías» y a la militarización de la producción de pan, llegando a un acuerdo con las autoridades militares para que los hornos de Intendencia elaboraran ese producto de primera necesidad.21
Ramos Vallecillo se supo respaldado por sus compañeros de la izquierda republicana, pero no tardó en comprobar que esa tardía determinación le enfrentaba a algunos sindicatos. La Sociedad de Panaderos «La Unión» advirtió de inmediato que la huelga se debía a la «pasividad» e «ineptitud» del gobernador y pidió al Gobierno su «destitución fulminante». Se ponía así de manifiesto que, en el contexto de la primavera de 1936, tras las enormes expectativas despertadas por el triunfo electoral de las izquierdas, desde el mundo sindical se consideraba que los gobernadores debían ser autoridades de partido y utilizar su poder coercitivo para torcer el brazo de la resistencia patronal. A Ramos Vallecillo se le complicaba la gestión; sus esfuerzos para forzar a las empresas en algunos laudos previos se veían ahora recompensados con desafíos sindicales más extremos. Ese mismo 9 de mayo los trabajadores del carbón de La Palma pedían también por telegrama al Gobierno su inmediata destitución, convencidos de que su actuación en la huelga de los carboneros no había sido suficientemente contundente respecto de la postura de las concesiones extranjeras en la isla. Por si esto fuera poco, el 12 de mayo los obreros de la Compañía de Tranvías se incautaron de la administración de la empresa, alegando que no se había indemnizado a los dieciséis obreros readmitidos por mor del decreto de readmisiones de 29 de febrero. El gobernador no dudó en enviar a la fuerza pública para expulsar a los que calificó de «asaltantes», sabedor de que la Compañía le había comunicado que no podía pagar a la vez los jornales y unas indemnizaciones que ascendían a unas 16.000 pesetas.22
TIEMPOS DIFÍCILES
Cabe suponer que durante aquella primera quincena de mayo Ramos Vallecillo llegara a arrepentirse en algún momento de haber aceptado el puesto de gobernador civil. Sin embargo, si bien en alguna otra parte de la península podía haber tenido un desempeño más tranquilo, como Castellón, Huesca, Segovia, Soria, Tarragona o Teruel, la primavera de 1936 fue un tiempo tan complejo que muy pocos gobiernos civiles se libraron de verse salpicados por períodos, más o menos prolongados, de convulsiones sociales y políticas. Si en Las Palmas padeció las consecuencias de lidiar con una oleada de huelgas y reivindicaciones que iban más allá de lo laboral, en otros lugares fueron otros muchos los asuntos espinosos: la ocupación ilegal de fincas; el comportamiento arbitrario de no pocos alcaldes, imponiendo a los patronos la obligación de contratación y pago de salarios a obreros que no necesitaban; la imposición de un monopolio oficioso de contrataciones a través de una bolsa de trabajo donde sólo podían figurar los obreros afines al Frente Popular; las arbitrariedades y los comportamientos abusivos o vengativos de algunos patronos; los choques con violencia entre individuos o grupos de partidos diferentes; las manifestaciones no autorizadas y que desafiaban a las policías; los actos de violencia anticlerical; o la realización ilegal de labores policiales como cacheos o detenciones por parte de pequeños grupos armados de izquierdistas.
Así pues, puede que Ramos Vallecillo pasara malos ratos, pero no parece que le tocara la peor parte en aquella primavera. Si hubiera estado en Santa Cruz de Tenerife, la situación no habría sido mucho mejor. Fue una de las pocas provincias en las que se había declarado el estado de guerra el día 20 de febrero, nada más estrenarse el Gobierno, bajo un gobernador sobrepasado y en el contexto de un paro general que hacía presagiar graves desórdenes públicos, con los anarquistas amenazando con abrir las puertas de la cárcel por la fuerza. Pero por si eso no fuera suficiente, también hubo huelgas de envergadura que pusieron en aprietos a otro gobernador quejoso de la «escasez de fuerzas», como la que durante la segunda mitad de abril mantuvo en jaque la actividad portuaria, convocada por el sindicato de estibadores de mineral.23
Si Ramos Vallecillo hubiera sido el titular del Gobierno Civil en Badajoz habría tenido que lidiar con la masiva ocupación de fincas impulsada y coordinada a finales de marzo por el sindicato agrario de los socialistas (FNTT), en un abierto desafío al Gobierno central para imponer al Instituto de Reforma Agraria una expropiación y distribución de tierras por la vía de los hechos consumados, como le pasó a su colega Miguel Granados Ruiz, de IR, al que los socialistas hostigaron y criticaron por su «falta de visión republicana».24 De haber estado al frente del gobierno provincial en Toledo se habría encontrado durante sus primeras semanas de mandato con un potente pulso, también de los socialistas de la FNTT, para quebrar lo que, para ellos, era el poder de los caciques tradicionales, exigiendo la anulación de las elecciones por considerar fraudulento el triunfo de la derecha agraria. Hacia el este de la península, en la provincia de Valencia, a Ramos Vallecillo le habría tocado dar cumplida respuesta a la demanda de los socialistas para tomar el control de los ayuntamientos gobernados por los republicanos autonomistas, sin ningún escrúpulo democrático y utilizando luego algunos de esos consistorios para amparar arbitrariedades como la ocupación ilegal de edificios religiosos o la imposición irregular de tributos o de multas, que pusieron a prueba al gobernador de IR, Braulio Solsona.25
O bien, algo más al sureste, en Murcia, se habría encontrado con una conflictividad muy acentuada entre los socialistas y los falangistas, con graves episodios de violencia en varias localidades, algunos tan graves como los ocurridos en Jumilla a mediados de marzo, que costaron la vida a cinco personas y el puesto al gobernador civil José Calderón Sama. Tampoco en las provincias andaluzas ni en algunas del norte peninsular como La Coruña, Orense, Oviedo o Santander, su situación habría sido muy placentera; peor incluso que en Las Palmas, porque a una intensa conflictividad laboral tendría que haber añadido la tensión generada por varias huelgas con violencia en las calles o por el pistolerismo y los atentados. Ni siquiera en algunas provincias de la vieja y la nueva Castilla, a priori más tranquilas, habría disfrutado de una completa calma, como pudieron comprobar sus colegas de Logroño y Albacete en los meses de marzo y mayo, respectivamente, cuando graves episodios de violencia política y choques con la fuerza pública o con el Ejército produjeron numerosas víctimas y costaron el puesto a sus gobernadores civiles.
En la raíz de muchos de esos conflictos había un indudable trasfondo social y económico. Muchos gobernadores se enfrentaron a uno de los problemas que más quebraderos de cabeza dio a la máxima autoridad de Las Palmas: la falta de trabajo –especialmente grave en el caso de algunas comarcas– y las dificultades que atravesaban algunas industrias tradicionales –en el caso canario, la tabaquera. Pero esto no era nuevo, no surgió como resultado de problemas específicos de la primera mitad de 1936, por más que los gobernadores, empezando por Ramos Vallecillo, intentaran justificar la conflictividad laboral apelando a la crisis de empleo y a la dificultad de muchas familias para encontrar una fuente regular de ingresos, volcándose así en que Madrid les enviara fondos para realizar obras públicas y paliar de esta manera el descontento social que latía tras las protestas.
Esa era una interpretación parcial y engañosa de la situación conflictiva que vivieron. No estaba exenta de verdad, pero el problema no era una grave crisis económica y de empleo desencadenada de la noche a la mañana. El asunto capital era la raíz política de la alta conflictividad vivida en esos meses y las secuelas de lo ocurrido desde octubre de 1934 en adelante. Los gobernadores tenían capacidad de presión suficiente para mediar y arbitrar en algunos conflictos laborales, siempre y cuando las demandas de la parte obrera y la situación financiera de las empresas o explotaciones afectadas permitieran el arreglo. Podían utilizar la fuerza pública para impedir el desarrollo de huelgas ilegales, ordenando incluso el cierre de las Casas del Pueblo y la detención gubernativa de sus dirigentes si consideraban que estaban actuando fuera de la ley. Además, estaban preparados para aplicar medidas coactivas sobre los patronos cuando aquellos se resistieran a cumplir la legislación o las bases de trabajo, realizando también detenciones y utilizando otros recursos intimidatorios, como le ocurrió al gobernador de Tenerife frente a lo que consideró la «intransigencia [de los] patronos extranjeros» del Puerto de la Cruz, especialmente alemanes e ingleses, que se negaron a cumplir las readmisiones impuestas por el decreto de 29 de febrero.26
Pero a lo que se enfrentaron muchos gobernadores civiles durante la primavera fue algo mucho más complejo. En primer lugar, ellos representaban a un Gobierno de la izquierda republicana, teóricamente apoyado por sus socios electorales, los socialistas y los comunistas. Sin embargo, estos no ejercieron de corresponsables en el gobierno de la provincia ni se comportaron, habitualmente, como partidos institucionales –aunque siempre hubo casos, como el de los dirigentes ugetistas de Orense capital, a los que el propio gobernador de la provincia consideró «totalmente ajenos» a los «elementos perturbadores» de la Casa del Pueblo.27 Para ellos, la victoria electoral era una oportunidad para ocupar los espacios de poder locales y convertir los ayuntamientos en una palanca con la que excluir de la vida política a la «reacción» y torcer el brazo de los patronos y los propietarios, a los que identificaban con la represión del bienio anterior. Esto fue más acentuado incluso en aquellas provincias donde las derechas u otros partidos opuestos al Frente Popular habían demostrado una importante implantación electoral, como Albacete, Alicante, Toledo, Ciudad Real, Murcia, Navarra, Granada, Santander, Valencia u Oviedo. Parecía el momento propicio para quebrar sus redes de poder. Actuaron también con la convicción de que lo ocurrido el 19 de febrero no era una simple alternancia, ni siquiera una recuperación de la República de 1931 al modo que argumentaba el ala azañista de la coalición, sino un cambio político de tal envergadura que se había abierto la oportunidad de transformar la estructura económica y social del país y hacer reivindicaciones que, pocos años antes, ni siquiera se habrían puesto sobre la mesa. De este modo, los gobernadores civiles no tuvieron enfrente a socios electorales institucionales y contenidos por las limitaciones de lo legal, sino a clientelas políticas y sindicales plenamente convencidas de que la ley tenía un valor relativo y no podía ser un obstáculo del cambio. La legalidad «burguesa» no valía si se utilizaba como una palanca a la que se agarraran las elites tradicionales y los patronos para bloquear las demandas obreras. Así, lo que esperaban de los gobernadores no era una política tradicional en defensa del orden público, sino otra que hiciera valer la victoria electoral contra el «fascismo vaticanista» y el «empuje de las masas» con «hechos» y con medidas «enérgicas y ejemplares».28
En segundo lugar, muchos gobernadores se encontraron con que la intensa movilización de las izquierdas entre los días 18 y 20 de febrero no se desactivó rápidamente, sino que se prolongó en el tiempo, convirtiéndose en un pulso contra las autoridades. Paradójicamente, la vigencia del estado de alarma, que debería haberles servido para mantener a los agitadores alejados de las calles y evitar actividades ilegales, les supuso un problema. Porque para los simpatizantes del Frente Popular y sus representantes locales, las medidas gubernativas que coartaran la libre circulación, la libertad de reunión o la de manifestación, sólo debían aplicarse a quienes ellos consideraban como enemigos de la República, es decir, a las derechas. Si los gobernadores enviaban a la fuerza pública para impedir una manifestación no autorizada o para evitar que se coartara el ejercicio de la libertad de empresa y de trabajo durante una huelga, entonces se consideraba un «bárbaro atentado» contra los trabajadores y «una inadmisible conducta» de la autoridad que dejaba «desamparados» a los obreros y favorecía a los «enemigos de la República».29
En tercer lugar, tras la victoria del Frente Popular la fuerza pública había quedado en el punto de mira de los socialistas y los comunistas. Esto era algo que afectaba especialmente a la Guardia Civil, aunque también a la de Asalto en algunas zonas. Quienes habían respaldado la revolución de octubre de 1934 y todavía consideraban que aquella había sido un acto heroico en defensa de la República, se lamentaban de la represión y las humillaciones a que se había sometido a la clase trabajadora durante el segundo bienio. Para ellos, la Guardia Civil estaba manchada con la sangre del proletariado asturiano, por lo que el Frente Popular no podía permitir que ese cuerpo armado siguiera defendiendo el orden público bajo la batuta de los «caciques». En ese sentido, los gobernadores se vieron ante situaciones muy embarazosas y no siempre supieron afrontar el dilema que se les planteaba. Por un lado, era moralmente complejo enviar a los agentes para frenar la movilización de sus socios electorales y proteger los derechos de esos «reaccionarios» a los que se culpaba de la represión. Por otro, en calidad de máximos representantes del Gobierno en la provincia y como responsables de la fuerza pública en su territorio, eran conscientes de que la Guardia Civil era un cuerpo disciplinado y bien organizado del que no podían prescindir si no querían verse sobrepasados por la presión de los extremistas armados y las autoridades locales más radicales. Así, parte de la indecisión de los gobernadores o de su tardanza en responder ante algunos episodios violentos pudo explicarse dentro de esa encrucijada y no sólo porque fueran más o menos sectarios.
En cuarto lugar, los gobernadores civiles se vieron sometidos a una violencia política desestabilizadora que, en algunas provincias como Alicante, Cádiz, Madrid, Málaga, Murcia, Santander o Sevilla, y determinados momentos de la primavera adquirió tintes muy preocupantes. Fueron cuatro las manifestaciones más importantes de ese fenómeno: los atentados y ajustes de cuentas, los choques violentos entre simpatizantes de partidos diferentes, la violencia tumultuaria y los ataques anticlericales. Aunque en algunos casos fue una violencia puntual, en otros, para desesperación de los gobernadores, la sensación de que las autoridades no controlaban las calles y, por tanto, los extremistas campaban por sus respetos se cronificó.
AMPLIAS FACULTADES
En esas circunstancias, la afirmación de que todos los gobernadores civiles se comportaron de una forma parecida durante la primavera de 1936 no se corresponde con la verdad de lo ocurrido. Podría pensarse que las órdenes recibidas de Madrid fueron lo determinante y que, cuando la violencia política hizo acto de presencia, se debió a la ausencia de medidas preventivas o a una nula o tardía respuesta de las autoridades. Pero, siendo importante el papel del Ministerio de la Gobernación y la Dirección General de Seguridad, no lo fueron menos otros factores como el liderazgo provincial, el grado de polarización partidista, la actuación sindical y patronal o el decisivo comportamiento de las autoridades municipales.
Los gobernadores civiles eran cargos políticos designados por criterio de confianza política, casi siempre personas afines a los partidos que integraban el Ejecutivo. Podían contar con experiencia previa en un cargo similar, dado que a lo largo de la República algunos fueron rotando por diversas provincias. Pero también podían ser completamente neófitos. Eran puestos que, en condiciones de cierta paz social y tranquilidad pública, resultaban muy golosos por las oportunidades que ofrecían a sus titulares para fortalecer las redes de influencia y las clientelas de sus partidos o de las facciones a las que pertenecían, amén de mejorar las oportunidades de medro personal. Tradicionalmente, además, los gobernadores habían sido piezas clave en la celebración de las elecciones, ejerciendo diversas formas de presión e influencia que les permitían una tutela sobre el proceso electoral que podía llegar a ser muy eficaz para los intereses del Gobierno. Y esto no era cosa de un pasado muy lejano, algo típico de las elecciones controladas de la Monarquía y que ya hubiera desaparecido con la República. Baste recordar que el Ejecutivo de Portela Valladares, el que había presidido las elecciones del 16 de febrero de 1936, había cambiado a su antojo a casi todos los gobernadores al comienzo de ese proceso y luego había estado moviendo a algunos en función de los intereses de las candidaturas centristas –las de sus propios candidatos portelistas– y de los pactos que se estaban pergeñando.30
De este modo, los gobernadores eran, para los gobiernos, tanto la herramienta de un poder centralizado como un posible quebradero de cabeza si sus titulares desempeñaban el cargo con un criterio en el que lo partidista y lo clientelar primara sobre su responsabilidad institucional y de representación. Sin duda, eran los ojos y los oídos del Ejecutivo en sus provincias, lo que, para la política del Ministerio de la Gobernación, y especialmente para el control del orden público, era fundamental. Ellos tenían que transmitir a Madrid cualquier noticia relevante que se produjera en su demarcación. A su vez, recibían las instrucciones del ministro de turno, que debían poner en marcha con los medios que tenían a su alcance. En un contexto de conflictividad elevada, como el de la primavera de 1936, ese desempeño, tanto para informar como para ejecutar órdenes, era capital. No obstante, no eran altos funcionarios que se limitaban a implementar decisiones que les llegaban de arriba. Ellos eran «la única representación del nuevo régimen en las provincias», por lo que no sólo importaba lo que hacían sino cómo lo hacían. Como advirtiera el primer ministro de la Gobernación de la Segunda República, el republicano conservador Miguel Maura, la «tónica que con sus decisiones y actos imprimiesen a la autoridad y a la vida provincial» era un aspecto primordial del desempeño del titular de un Gobierno Civil.31
Por lo que interesa en esta investigación, esto es, la violencia política, la función primordial de los gobernadores se refería al control del orden público. De acuerdo con la ley vigente en esa materia, la LOP de 28 de julio de 1933, la competencia directa correspondía, por debajo del ministro de la Gobernación, a los gobernadores civiles y, subordinadamente, a los alcaldes. Para hacerlo posible, el gobernador era el responsable de la «disposición, distribución y dirección de los Agentes y fuerzas pertenecientes a los Institutos destinados a guardar el orden y seguridad públicos», con la excepción de la provincia de Madrid, donde esa competencia correspondía directamente a la DGS.32
En ese sentido, para valorar el papel de los gobernadores civiles y no caer en análisis presentistas engañosos o enfoques moralistas sacados de contexto, es necesario tener en cuenta lo que significaba quebrantar el orden público en la España de 1936. De acuerdo con los legisladores republicanos que aprobaron la citada ley de 1933, había siete tipos de actos «contra el orden público»: uno, los que perturbaran o intentaran perturbar el ejercicio de los derechos; dos, los que se cometieran o intentaran cometer con armas o explosivos; tres, aquellos en los que se empleara «pública coacción, amenaza o fuerza»; cuatro, los que se dirigieran a «perturbar el funcionamiento de las instituciones del Estado, la regularidad de los servicios públicos o el abastecimiento y servicios necesarios de las poblaciones»; cinco, la «huelga y la suspensión de industrias» cuando fueran «ilegales»; seis, cualquier acto que alterara «materialmente la paz pública», y siete, todos aquellos en los «que se recomienden, propaguen o enaltezcan los medios violentos para alterar el orden legalmente establecido».33
Por consiguiente, la obligación legal de los gobernadores, por debajo del ministro, era asegurar que ese tipo de actos «contra el orden público» no se produjera o, en caso de hacerlo, que obtuviera una respuesta inmediata. Para ese cometido, las autoridades provinciales tenían a su disposición la fuerza pública, que debía ser enviada a resolver esas situaciones teniendo en cuenta lo que la LOP establecía –y esto debe ser puesto en relación con lo ya expuesto en el capítulo 5. Ante una manifestación no autorizada, una huelga ilegal, una concentración violenta o cualquier otra circunstancia tipificada en la norma, los gobernadores tenían un mandato legal que cumplir y una fuerza pública disponible para actuar.
Los legisladores republicanos habían considerado tan importante el mantenimiento de la «paz pública» que en la misma LOP se atribuía a los gobernadores la facultad de requerir el «concurso de otras Autoridades», es decir, las militares, para hacer frente a una «perturbación del orden público» que no podía dominarse con la Policía. Esto lo podían hacer «sin llegar a exigir la declaración del estado de guerra» y tenía implicaciones fundamentales. Los gobernadores civiles, con el concurso del alto mando militar, podían aplicar «medidas del estado de guerra que sean compatibles con el mando de la Autoridad civil», como el control de las «reuniones públicas en local cerrado», aun cuando estuvieran «debidamente autorizadas», o la «prohibición de las reuniones al aire libre y de las manifestaciones».34
Los gobernadores tenían, por lo que respecta al orden público, otras dos atribuciones relevantes en un contexto de normalidad constitucional. La primera, recogida en el artículo 7, los facultaba para «nombrar, para zonas y casos determinados, dentro del territorio de sus respectivas jurisdicciones, delegados de su autoridad, que la representen en el mantenimiento del orden público», aunque dejaba muy claro que esos nombramientos deberían recaer «necesariamente en funcionarios públicos». Y la segunda, regulada en el artículo 18, les permitía imponer «multas individuales» de hasta 2.000 pesetas para sancionar los «actos contra el orden público» señalados más arriba.35
Además, los gobernadores tenían que atenerse a otras obligaciones normativas bajo el estado de alarma. Y esto, por lo que se refiere a la primavera de 1936, era fundamental porque, como sabemos, ese estado de excepción estuvo vigente de forma ininterrumpida. Una de las facultades decisivas, pero a la vez espinosas en un contexto de fuerte movilización en las calles, era la que establecía en el artículo 38 de la LOP que la «Autoridad» podía «prohibir la formación de grupos de todas clases y el estacionamiento en la vía pública» y hacer uso, además, de la «fuerza al efecto de restablecer la normalidad». Esto es algo que no pocos historiadores han pasado por alto, dando a entender que la disolución por la fuerza de algunas concentraciones fue una expresión de un criterio autoritario del orden público.36
Por otra parte, los gobernadores tenían además otras facultades muy relevantes durante el estado de alarma, que impactaban directamente en el ejercicio de las libertades. Podían «detener a cualquier persona» simplemente porque ellos «lo considera[ran] necesario para la conservación del orden». También estaban facultados para suspender los derechos de reunión y manifestación, así como los de asociación y sindicación, cuando lo estimaran oportuno para mantener el orden público. Y, finalmente, podían ordenar a la Policía que entrara «en el domicilio de cualquier español o extranjero residente en España sin su consentimiento y examinar papeles y efectos», con el requisito de que estuviera presente la «Autoridad» o «un delegado suyo», llevara una «orden formal y escrita» y el «dueño o encargado» de la casa estuviera presente.37 Todo esto, en un contexto como el de la primavera de 1936, se convirtió en un arma de doble filo para muchos gobernadores. Como se verá, les sirvió para emplearse a fondo contra Falange Española, registrando sus sedes y encarcelando a sus dirigentes provinciales y locales, o para detener a muchos afiliados derechistas e incluso a religiosos acusándoles de actividades subversivas. Pero, en otros casos, cuando utilizaron esa munición legal para controlar el orden público, se toparon con la resistencia y la crítica de socialistas, comunistas y anarquistas si eran estos los que veían restringidos sus derechos, por ejemplo, al convocar inesperadamente una huelga o una manifestación. Por último, estando vigente el estado de alarma, los gobernadores tenían una facultad extraordinaria que la mayoría de ellos ejercitó con gran celo durante los meses de febrero a julio de 1936: la «previa censura» e incluso la propuesta de «suspensión de las publicaciones que preparen, exciten o auxilien la comisión de los delitos contra el orden público».38
Con todo, lo dispuesto en esa normativa –promovida y aprobada por un Gobierno de la izquierda republicana presidido por Azaña en 1933– no era lo único relevante para valorar el papel de los gobernadores en la primavera de 1936. Su política de orden público, aunque sometida a las directrices de Gobernación, estaba sujeta al contexto provincial y al comportamiento de los alcaldes. Ellos tenían que valorar el riesgo que implicaban algunas actividades y tomar decisiones asumiendo las consecuencias. Pero, sobre todo, dada las facultades extraordinarias que les concedía el estado de alarma, lo más delicado era si la restricción de los derechos se aplicaba con ecuanimidad y prudencia. En ese sentido, como se verá, la posición política de los gobiernos de la primavera respecto de la violencia y los desórdenes, que ponía el énfasis en las provocaciones «fascistas» y restaba importancia a la responsabilidad de sus socios de la izquierda obrera, enturbió y dificultó el papel de las autoridades provinciales.
HACIENDO GOBERNADORES
Cuando Azaña volvió al Gobierno la tarde del 19 de febrero supo, de inmediato, que debía poner orden en los gobiernos civiles. La marcha precipitada del presidente Portela se interpretó en provincias como una puerta abierta a la movilización de las izquierdas sin freno alguno. A última hora de la mañana del 19, a medida que se propagaron los rumores de la inminente dimisión del presidente del Consejo, muchos gobernadores decidieron marcharse. No fue exactamente una salida voluntaria, pues en algunos lugares la presión de los representantes del Frente Popular y la concentración de centenares de simpatizantes de izquierdas en las calles los amedrentó. De este modo, cuando Azaña y el nuevo ministro de la Gobernación, Amós Salvador Carreras, se sentaron en el puesto de mando, se encontraron con un poder disminuido y unos gobiernos provinciales donde había numerosos titulares interinos –a veces eran los presidentes de las audiencias, otras los secretarios de los gobiernos civiles y, en algunos casos, representantes del Frente Popular que se habían hecho con el control. Azaña, como ya se vio en el capítulo 1, achacó a esa huida de los gobernadores la violencia tumultuaria vivida en muchas zonas del país la tarde del 19 y los días siguientes. Consideró que Portela y sus gobernadores le habían pasado una patata caliente, con motines en los penales, miles de manifestantes en las calles y ataques por doquier contra los derechistas.
No era esa toda la verdad, pues también se podría haber argumentado que los partidos del Frente Popular no habían hecho ningún llamamiento público para respaldar al Gobierno de Portela durante el recuento y calmar a sus seguidores más exaltados. Al contrario, en el caso de los socialistas llevaban horas exigiendo el poder y dando por sentado que el Frente Popular había ganado y la continuidad de Portela ponía en peligro la limpieza del recuento. En ese contexto, muchos gobernadores portelistas reflejaron la misma indecisión y falta de firmeza que su jefe. No quisieron correr el riesgo de ser la autoridad que reprimía a las masas izquierdistas en las calles si estaban percibiendo, con razón, que tenían las horas contadas. Pero los que alentaron la demolición de la autoridad gubernativa y pusieron contra las cuerdas a la fuerza pública en muchos lugares fueron los dirigentes provinciales de los socialistas, los comunistas y la izquierda republicana.
Dimitido Portela y declarado en crisis el Gobierno, una circular fue emitida desde el Ministerio de la Gobernación. Iba dirigida a todos los gobernadores y responsables del orden público, a los que confirmaba esa crisis y, apelando a su «patriotismo», les pedía que «permanezca en su puesto hasta que sea sustituido, con la misma Autoridad de siempre y manteniendo con más cuidado que nunca el orden público».39 Pero no parece que surtiera mucho efecto. Cuando Azaña llegó al edificio de Gobernación la noche del 19, ya después de cenar y en plena faena para hacerse con los resortes del poder, se encontró a su nuevo ministro «sentado a su mesa, rodeado de amigos oficiosos, y haciendo gobernadores interinos por teléfono» porque, según su propio testimonio, «casi todos los gobernadores de Portela» habían «abandonado las provincias». En algunos casos se había ido hasta el secretario del Gobierno Civil, que era quien, en esas circunstancias, mejor preparado estaba para ser el interlocutor del nuevo Ejecutivo y proporcionar algo de seguridad jurídica y tranquilidad institucional a los cambios. «No hay autoridades en casi ninguna parte», se lamentaba Azaña.40
Aunque el nuevo presidente del Consejo atribuyera los desórdenes a esa huida de los gobernadores, llamaba la atención que recriminara a las autoridades de Portela una falta de determinación que él mismo no parecía dispuesto a adoptar. En realidad, hubiera preferido que Portela siguiera unos días más y asumiera el coste público de reprimir a los manifestantes violentos de las izquierdas. La ambivalencia del nuevo presidente del Consejo era elocuente. Es significativo que esa misma noche criticara duramente al director general de Seguridad saliente, Vicente Santiago, asegurando que no iba a tardar nada en sustituirlo por Alonso Mallol. Aparte de que el primero le pareciera demasiado afín a Lerroux y quisiera cambiarlo, lo que desde un punto de vista político era comprensible, lo llamativo es que cargara contra Santiago por considerarlo demasiado duro, cuando él mismo se estaba quejando de la falta de determinación de los gobernadores portelistas. Curiosamente, a Azaña le parecía mal que el todavía director general quisiera «sacar la fuerza» para dispersar a la gente que, en esos mismos momentos, llenaba la Puerta del Sol, y le dijo «que no». Él tenía una estrategia más comprensiva y pacífica para disolver la concentración: salió al balcón a eso de la una de la madrugada y dijo «unas cuantas palabras».41 Lo que Azaña no reconoció es que esa concentración era ilegal y que, vigente el estado de alarma, las autoridades tenían la obligación de impedirla. ¿Acaso no lo habrían hecho si hubiera sido una manifestación de las derechas denunciando un supuesto fraude electoral? Quizás Azaña no comprendió que, si la máxima autoridad del Gobierno se mostraba condescendiente en una situación así y sorteaba el uso de la fuerza pública a riesgo de que se quebrantara la ley, en los próximos días no podría extrañarse de que algunas autoridades provinciales interinas se pusieran de perfil cuando las masas ocuparan las plazas, rodearan los penales, asediaran las sedes de los partidos derechistas y cometieran algunas violencias graves. ¿Acaso moralmente podía exigirles algo más que salir al balcón y decir «unas cuantas palabras»?
Ante esa situación, el Gobierno de Azaña no tuvo todo el tiempo ni la tranquilidad que le hubiera gustado para elaborar el nuevo mapa de los gobernadores civiles. El ministro Salvador Carreras se puso de inmediato a nombrar gobernadores interinos. Se encontró con un mapa diverso. En casi todas las provincias andaluzas (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla) los gobernadores se habían ido, bien por coacciones en las horas previas o porque habían dimitido sin más. Eso había pasado también en otras partes donde la movilización de las izquierdas había empezado a ser intensa y coactiva, como Alicante, Cáceres, Murcia o La Coruña.42 No obstante, en algunos casos los gobernadores siguieron en sus puestos. En Oviedo, pese a la tensión que podía esperarse en esa provincia, el gobernador que había presidido las elecciones, José María Friera, permaneció como interino durante varias semanas.43 En León siguió en el cargo el gobernador portelista Luis Pardo Argüelles, lo que resultó una excepción. También estuvo el caso de Valencia, donde la situación fue tan compleja que llegó a declararse el estado de guerra durante las veinticuatro horas anteriores a la salida de Portela, levantándose a la par que el gobernador se despedía y Madrid confirmaba a un nuevo titular interino.44
El Gobierno tardó ocho días en cambiar a la práctica totalidad de los gobernadores civiles. La tarde del día 21 publicó la primera relación de nuevos titulares, que incluía veintiocho nombres y las provincias de Álava, Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Jaén, Logroño, Málaga, Palencia, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. Tres días más tarde dieron a conocer una decena más de cambios, los de los gobernadores de Burgos, Cádiz, Castellón, Cuenca, Jaén, Madrid, Soria, Tenerife, Valencia y Valladolid, a la par que se anunciaba el nombramiento del nuevo subsecretario de la Gobernación, Juan José Cremades Pons, en sustitución de Carlos Echeguren. Y finalmente entre el 26 y el 28 se comunicaron los cambios restantes en las nueve provincias de La Coruña, Huelva, Murcia, Navarra, Lugo, Las Palmas, Oviedo, Pontevedra y Orense.45
En el proceso de designación, Azaña y su ministro de la Gobernación inclinaron la balanza del lado del grupo político que más peso tenía en el Ejecutivo, su propio partido. Así, de los 46 nuevos gobernadores (excluidas las provincias catalanas), 38 eran afiliados de IR, lo que representaba un 82%. Esto dejó al grupo de Martínez Barrio, UR, la otra pata del Gobierno, en franca minoría, con sólo seis gobernadores, amén de otros dos ocupados por antiguos radical-socialistas cercanos a UR. Puesto que los socios parlamentarios de Azaña, socialistas y comunistas, habían decidido no participar del nuevo Ejecutivo y dejar que fueran las fuerzas izquierdistas «burguesas» las que cumplieran con lo prometido en el pacto electoral, ningún Gobierno Civil quedó en manos del PSOE o del PCE. Y esto, a la postre, significó mucho para la vida política de la primavera. Dado que los socialistas sí se esforzaron por controlar o tutelar el mayor número posible de alcaldías, con el tiempo, en las provincias en las que los gobernadores republicanos mostraron un perfil propio, el choque entre el gobierno provincial y los alcaldes estaba servido.
En la llamada primavera de 1936 los gobiernos de la izquierda republicana ejercieron sus funciones a lo largo de cinco meses. Lo normal habría sido, dado lo corto del intervalo, que apenas hubiera habido cambios en esos 46 gobiernos civiles. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Un buen indicador de la inestabilidad política de esos meses y de las dificultades que tuvo la izquierda republicana para controlar el orden público y conseguir un funcionamiento bien engrasado y centralizado de la maquinaria gubernativa fue el dato siguiente: en dos de cada tres provincias el gobernador designado a finales de febrero no logró completar su mandato hasta el estallido de la guerra. Se podría pensar que eso ocurrió porque en mayo, cuando Azaña ascendió a la presidencia de la República, el nuevo Gabinete de Casares Quiroga quiso poner en los gobiernos civiles a personas de su confianza. Eso es cierto, pero sólo en parte. Hubo nada menos que cuarenta cambios de gobernadores en esos cinco meses, de los que veintisiete se realizaron con Casares en la presidencia. Pero el resto se produjeron antes. En marzo se cambió a nueve gobernadores, siendo especialmente importantes los que cesaron en la tercera semana después de que en sus provincias se dieran graves episodios de violencia, como los de Albacete, Granada, Logroño o Murcia. Pero, además, un buen indicador de las dificultades para asentar el poder provincial del Gobierno fue que Casares sólo modificó a los titulares de cuatro gobiernos civiles cuando llegó al Gobierno a mediados de mayo. Sin embargo, ya en junio cambió nada menos que a dieciocho. Y todavía la primera semana de julio hizo cuatro cambios más. Además, en el caso de cinco gobiernos civiles, los de Albacete, Granada, Huelva, Jaén y Lugo, los ceses ordenados por el Gobierno de Casares suponían ya la tercera e incluso cuarta modificación de sus titulares en esa primavera.46
|
Marzo Gobierno de Azaña |
Abril Gobierno de Azaña |
Mayo Gobierno de Casares |
Junio Gobierno de Casares |
Julio Gobierno de Casares |
|
Álava, 15-3 Albacete, 19-3 Granada, 19-3 Huelva, 12-3 Jaén, 19-3 Logroño, 19-3 Murcia, 19-3 Tenerife, 5-3 Teruel, 12-3
|
Huesca, s/f La Coruña, 10-4
|
Las Palmas, 31-5 Palencia, 31-5 Sevilla, 24-5 Vizcaya, 24-5 |
Albacete, 14-6 Burgos, 6-6 Cádiz, 12-6 Castellón, 3-6 Ciudad Real, 3-6 Granada, 24-6 Huelva, 3-6 Huesca, 14-6 Jaén, 24-6 León, 13-6 Lugo, 3-6 Málaga, 3-6 Orense, 7-6 Santander, 3-6 Soria, 24-6 Toledo, 14-6 Valladolid, 23-6 Zamora, 23-6 |
Alicante, 13-7 Ávila, 5-7 Baleares, 5-7 Lugo, 5-7 Oviedo, 5-7 |
Azaña hizo unas interesantes declaraciones tras el Consejo de Ministros del día 21 de febrero. Reconoció que se habían producido «incidentes y perturbaciones» en las 48 horas anteriores, pero lo vinculó a un problema concreto, que estaba en vías de resolverse: habían sido «consecuencia» de la «verdadera impaciencia» que «sintió» el expresidente Portela Valladares «por abandonar su puesto una vez verificadas las elecciones». Al igual que su jefe, muchos gobernadores civiles «tuvieron urgencia» por dejar sus puestos y se marcharon, dejándolos en manos de sus secretarios. Ese, según Azaña, había sido el motivo de «algunos sucesos». Es más, para la «ausencia de los resortes gubernativos» que se había producido, el Gobierno «estima[ba] que los incidentes ha[bía]n sido menos graves de lo que pudieron ser».48
De este modo, Azaña reconoció públicamente que la violencia se había desbordado durante la tarde del día 19 de febrero y los días siguientes, aunque se negó a cuantificar esos «incidentes» ni a detallar la gravedad de las situaciones vividas en algunas calles. La justificación que aportó encerraba una parte de verdad. Era comprensible que apelara a la huida de algunos gobernadores porque ellos eran la máxima autoridad en la provincia y, en su ausencia, las policías quedaban paralizadas, lo que era una invitación a que algunos ciudadanos cometieran desmanes con impunidad. Pero la otra parte de la verdad estaba en lo que Azaña no había dicho: quiénes y por qué habían cometido esas «perturbaciones». El problema de algunos gobernadores interinos o incluso de algunos gobernadores que no habían huido, como los de Oviedo, Valencia o Tenerife, es que los dirigentes del Frente Popular habían estado al frente de las movilizaciones callejeras y, en muchos casos, no habían hecho ni dicho nada para deslegitimar a los grupos de extremistas de izquierdas que ocupaban violentamente una alcaldía, asaltaban una sede o un periódico conservador o se enfrentaban a la Policía cuando les ordenaba disolverse.
En todo caso, el presidente del Consejo mostró su esperanza de que la concesión de una rápida amnistía ayudara a restablecer el orden público. Ya se ha visto que había criticado al anterior director general de Seguridad por intentar disolver por la fuerza a los manifestantes de la Puerta del Sol la noche del día 19. En esa línea, Azaña parecía seguir confiando en que las «perturbaciones» fueran una expansión limitada en el tiempo, fruto de una tensión que se había descontrolado puntualmente, consecuencia de los excesos cometidos por las derechas en el bienio anterior. En lo único que sí se mostró contundente fue cuando advirtió que había dado «instrucciones rigurosas» para que volvieran a las cárceles los presos comunes «que salieron de ellas confundidos» con los presos políticos.49 La censura impedía a muchos ciudadanos entender a qué se refería: en las horas previas, las concentraciones ilegales frente a algunas cárceles exigiendo la amnistía inmediata y la excarcelación de los presos (Gijón, Oviedo, Zaragoza o San Sebastián) combinada con los motines violentos en algunos penales (Cartagena, Valencia, Albacete, Santander y Bilbao) habían facilitado la salida de algunos presos condenados por delitos comunes.50
En esa primera reacción de Azaña tras las violencias de los días 19 y 20 de febrero se pueden entrever ya tres características importantes de la política de orden público que siguió el nuevo Gobierno y que son fundamentales para analizar su gestión gubernativa y las órdenes dadas a los gobiernos civiles. En primer lugar, una infravaloración de la gravedad de algunos episodios, bien patente con el uso de términos como «incidentes». Pues si sólo habían sido eso, «incidentes» y «perturbaciones» debidas a la ausencia de autoridad en algunos gobiernos civiles, no se entiende por qué el nuevo Ejecutivo prorrogó el estado de alarma e incluso mantuvo durante unos días el estado de guerra en las provincias de Albacete, Alicante, Zaragoza y Valencia.51 En segundo lugar, la negativa a exhibir públicamente ninguna crítica concreta sobre el comportamiento de los dirigentes e integrantes del Frente Popular de algunas provincias y localidades, en lo referido a su complicidad con los violentos. Y, sobre todo, en tercer lugar, la idea de que las «perturbaciones» irían desapareciendo cuando la amnistía diera satisfacción a las reivindicaciones de la España del Frente Popular. Es decir, que la violencia era circunstancial y limitada, fruto del desahogo de las masas izquierdistas tras dos años de represión e injusticias. Por consiguiente, una vez aprobada la amnistía y situados en sus puestos los nuevos titulares de los gobiernos civiles, se desvanecería.
FORZADOS POR LA SITUACIÓN
El problema para una parte de los 46 nuevos gobernadores y para el ministro de la Gobernación es que esas previsiones no se cumplieron. La violencia política y las graves alteraciones de orden público no desaparecieron a medida que se asentaron las autoridades provinciales y se formaron los nuevos equipos de gobierno municipales. Al presidente de la República, Alcalá-Zamora, le pareció «lamentable» la actitud del ministro de la Gobernación, en el que vio una falta completa de autoridad y una persona presa de «confusiones». El problema, a su juicio, pasaba por hacer que las órdenes de Madrid se cumplieran, aunque no coincidieran «con la imposición de las masas».52
Pero el Gobierno sólo admitió la gravedad de la situación durante la segunda semana de marzo, cuando la escalada de atentados y represalias armadas entre los socialistas, los comunistas y los falangistas en la ciudad de Madrid desembocó el día 12 en el atentado contra Jiménez de Asúa y la violencia tumultuaria hizo acto de presencia en la misma capital tras el sepelio del agente Gisbert. Hasta ese momento, el Ejecutivo pareció limitarse a intentar reducir la presencia de armas entre la población: primero, el 26 de febrero, suspendiendo las licencias de armas cortas y largas de cañón estriado en la provincia de Madrid; y, después, el 10 de marzo, sometiendo a revisión en todo el territorio nacional las licencias de ese mismo tipo de armas en manos de los particulares, si bien algunos gobernadores ya habían iniciado la recogida de armas dos semanas antes.53
Todavía el 11 de marzo, el Gobierno parecía estar más preocupado por la difusión de las noticias sobre el estado del orden público que por las consecuencias materiales y personales de la violencia política. Ese día el ministro cursó órdenes contundentes a los gobernadores recordándoles que estaba proclamado el estado de alarma y que era necesario «ejercer con todo rigor […] la censura de noticias e informaciones por cualquier medio de publicidad hablada o escrita, así como en comunicaciones telegráficas o telefónicas». Esto debía hacerse, según Salvador Carreras, «especialmente» en lo relativo a «sucesos de orden público», pues se había «observado» que «en algunas provincias y no obstante subsistir el estado de alarma se publican por la prensa noticias relativas a alteraciones de orden público, y en muchos casos con carácter alarmista o tendencioso».54
Por consiguiente, la reacción del Gobierno llegó a partir del día 13, a la par que se desataba la violencia anticlerical y los choques de izquierdistas con la Policía en Madrid tras el entierro de Gisbert. En la segunda parte del Consejo de Ministros, celebrada a última hora de la tarde de ese día, la cuestión del orden público acaparó toda la sesión. Tanto el ministro del ramo como el director general de Seguridad presentaron informes detallados sobre la situación en esas horas y los desórdenes de los días previos. La posición oficial del Ejecutivo de Azaña fue la misma que mantendría la izquierda republicana durante toda la primavera: Salvador Carreras aseguró que los promotores de los desórdenes no pertenecían a ninguno de los partidos del Frente Popular. Obviamente, esto permitía abordar en público la cuestión de la violencia presentándola como algo ajeno a los socios parlamentarios del Gobierno, producto exclusivo de la acción de unos cuantos provocadores, casi siempre «fascistas». Ahora bien, en ese Consejo también se tomó nota de otros aspectos que incidían sobre la política de Gobernación. Los ministros estuvieron de acuerdo en que debía afirmarse «la autoridad del Gobierno», puesto que la ineficacia de algunos titulares de los gobiernos civiles era patente. Debían trasmitirse a los gobernadores «las órdenes necesarias para que procedan en todo momento dentro de la ley, pero con energía, para mantener el orden público», advirtiendo de que los que «no dieran pruebas de aptitud en el desempeño» serían destituidos.55
La sucesión de altercados y violencias que habían desembocado en los sucesos de Madrid puso contra las cuerdas a Salvador Carreras, cuya imagen de ministro débil y errático ya no era cosa exclusiva del presidente de la República. El embajador británico consideraba que aquel no tenía «la situación bajo control» y que la disciplina de la Policía había sido «socavada». A los agentes los veía «cada vez más incapa[ces]» de hacer frente a la violencia de forma imparcial. Por eso, le parecía demasiado «optimista» suponer que, en ese momento, por muchas instrucciones que diera Madrid a los gobernadores, «la ley y el orden ser[ía]n fácilmente restablecidos» por la autoridad.56 Quizás por eso, en los días siguientes el titular de Gobernación intentó mostrarse más contundente y no se limitó, como hasta entonces, a decir que la tranquilidad era generalizada. Es significativo, en ese sentido, que tres días después de los sucesos de Madrid el ministro, además de asegurar que «el orden público ha[bía] tomado otros aspectos», sintiera la necesidad de afirmar algo que, en boca del máximo responsable de la fuerza pública, parecía una obviedad innecesaria: «Como ustedes ven», dijo, «tan pronto se intenta una perturbación, la fuerza pública lo evita y restablece la normalidad».57
Aunque el discurso público del Gobierno había sido el de afirmar que la normalidad reinaba en toda España, fortaleciendo todo lo que podían la censura sobre las noticias relacionadas con el orden público, las instrucciones enviadas desde Gobernación a los gobiernos civiles muestran otra cosa bien distinta: un Ejecutivo bien consciente del desbordamiento de los violentos en algunas provincias (Albacete, Alicante, Cádiz, La Coruña, Granada, Huelva, Madrid, Murcia, Toledo o Valencia) y, en línea con lo acordado en el Consejo de Ministros del 13 de marzo, empeñado en poner un poco de orden y cortar la violencia. No en vano, la tarde de ese mismo día 13 Azaña le había reconocido al embajador británico que la «situación en España a día de hoy es muy difícil».58
El 17 de marzo una circular del ministro a los gobernadores era meridianamente clara sobre lo ocurrido en los días previos y lo que podía seguir ocurriendo. No eran exageraciones propagadas por la derecha, sino palabras claras y directas del máximo responsable de la política de orden público:
En previsión de que en la provincia de su mando tengan repercusión las alteraciones del orden que se han registrado en algunas, que han degenerado en asaltos e incendios de edificios religiosos, centros políticos derechistas y algunos domicilios particulares se servirá adoptar las siguientes medidas usando de vehículos de motor de los que si no dispone requisará en número suficiente, mantendrá una vigilancia constante edificios citados.59
El ministro añadía también dos detalles relevantes. Primero, pedía a los gobernadores que estuvieran atentos por «si surgiera alguna provocación por parte de elementos derechistas que diera motivo a una posible reacción popular de carácter tumultuaria», que debería atajar «inmediata y enérgicamente por medio de la fuerza», amén de aplicar «rigurosas medidas contra los provocadores» y sancionarles «muy severamente con las multas que autoriza la ley de orden público». Segundo, instruía a los gobernadores para que exigieran «a todas las autoridades municipales el más exacto cumplimiento de las presentes instrucciones», incluso «conminándoles con la suspensión en el cargo sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que contrajeren si ejerciesen con lenidad sus funciones de Delegado de V.E. para el mantenimiento del orden público».60
Ambos añadidos dicen mucho de la perspectiva del Gobierno a propósito de esas «alteraciones del orden». Seguían convencidos de que había una relación de causa-efecto entre la violencia tumultuaria y las provocaciones derechistas, algo que sólo era cierto en algunos episodios. Y no se fiaban de los alcaldes, por más que ahora fueran afines al Frente Popular; no en vano, las palabras del ministro suponían un reconocimiento claro de que las autoridades municipales no estaban velando por el orden público conforme a la ley, dificultando la labor de los gobernadores.
No se puede decir, por lo tanto, que el Gobierno no intentara disciplinar a los gobernadores con instrucciones claras en las que se reconocían hechos graves que la censura mantenía alejados del escrutinio de la opinión pública. Es verdad que seguía erre que erre con la idea de las provocaciones derechistas como única causa de la violencia más grave y que no pedía a los gobernadores, de forma explícita, que se emplearan a fondo con los radicales de izquierdas. Una mezcla de discurso buenista y de temor a señalar a sus socios de la izquierda obrera impedía decir abiertamente que los responsables de muchas de esas «algaradas» –como las llamaba el principal diario gubernamental– eran del Frente Popular. Estas se atribuían genéricamente a «las masas populares», a las que se disculpaba por una «impaciencia» y un «afán de tomarse la justicia por su mano» que «ya no [eran] lícitos», por más que, «frecuentemente» se vieran excitadas por los «agentes provocadores» de las derechas.61 No obstante, las instrucciones reservadas del Gobierno no dejaban lugar a dudas sobre la necesidad de vigilar y actuar contra los extremistas. De hecho, unos días más tarde otra detalladísima circular de Gobernación reflejaba bastante bien el deseo de atajar algunos graves problemas cuya existencia, curiosamente, nunca reconocieron en público ni el ministro Salvador Carreras ni el presidente Azaña.
El 22 de marzo Madrid cursaba órdenes muy claras sobre medidas preventivas que los gobernadores no podían ignorar. Empezaba recordando al gobernador de turno que tuviera «muy presente» la «observancia» de la circular anterior del día 17. Esto no era gratuito y mostraba algo relevante para la política gubernativa: pese al carácter centralizado del Estado y la designación de confianza de los subalternos provinciales, algunos gobernadores no estaban cumpliendo a rajatabla las instrucciones del ministro.62 Asimismo, el Gobierno advertía otra vez a las autoridades provinciales de la «necesidad inexcusable y permanente de mantener el orden público» y del deber de «prevenir posibles desmanes o provocaciones», si hacía falta «reprimién[dolos] también con toda energía». Esto muestra que su discurso privado y público no se compadecían bien. En el segundo gustaba de hablar de exageraciones de la derecha sobre los desórdenes y de provocaciones «fascistas» como única causa, así como de la necesidad de no enviar a los guardias contra los manifestantes. En el primero tenía claro que debían aplicarse «rigurosamente» diversas medidas preventivas porque había varios problemas detrás de esa violencia recurrente. Uno era «la existencia clandestina de armas prohibidas», por lo que los gobernadores debían insistir en los registros y las sanciones que les permitía la LOP. Otra medida primordial consistía en intensificar la vigilancia de los extremistas mediante cacheos, siempre que hubiera «excitación» previa «en algunos sectores». Y la circular no distinguía, en este caso, entre derechistas e izquierdistas. Es más, Madrid pedía a sus gobernadores que se «investigar[a] a fondo la existencia de individuos que, por su actuación clandestina, antecedentes de conducta, o por otros motivos, puedan ser considerados peligrosos para la seguridad de la paz pública», exigiendo que se hicieran «batidas nocturnas» para localizar y detener a «elementos socialmente indeseables».63
Por otra parte, esta circular de finales de marzo mostraba también cuáles eran los dos puntos débiles de la política de orden público de la izquierda republicana, lo que estaba dando muchos quebraderos de cabeza a los gobernadores y algo que el Gobierno nunca admitiría en sus comparecencias parlamentarias. Primero, el ministro pedía a los gobernadores que «reiteraran constantemente a los alcaldes» que debían «emplear su jerarquía» y los «medios coercitivos» disponibles para «cooperar decididamente» y «sin ninguna clase de reservas» al mantenimiento de «la paz y Seguridad Pública». Tanta insistencia significaba, obviamente, que muchos de los nuevos alcaldes, como bien advertía Alcalá-Zamora, eran unos «intrusos y forajidos» a los que no molestaba la violencia. Y segundo, el ministro recordaba a los gobernadores un punto que parecía una obviedad, pero que resulta muy relevante para calibrar la encrucijada de las autoridades provinciales en esos meses: el Gobierno, decía, se había formado «bajo el programa del Frente Popular» y estaba «dispuesto a servirlo con absoluta lealtad y eficacia», pero para eso necesitaba que los gobernadores requirieran «el concurso moral de las representaciones legítimas de los partidos» que habían firmado ese pacto. Había que hacerles «ver la obligación en que se encuentran de prestar este apoyo para el más desembarazado cumplimiento de las funciones de su autoridad». Salvador Carreras reconocía, así, que las autoridades republicanas estaban teniendo muchos problemas por la falta de lealtad de los socialistas y los comunistas. Nada que ver con lo que su jefe, Azaña, estaría dispuesto a admitir en su tensa discusión con el presidente de la República durante el Consejo de Ministros del 2 de abril, como ya se vio en el capítulo 1.64
A finales de marzo el Gobierno reiteraba en sus comunicaciones privadas su «decidida voluntad» en la aplicación de las «medidas gubernativas» que «en todo momento» había necesitado «el mantenimiento del orden público».65 Pero la política de Gobernación no lograba resultados satisfactorios. Así lo pone de manifiesto la impotencia y desinformación que el mismo ministro de la Gobernación reconoció en una importantísima circular a sus gobernadores fechada el 2 de abril. Les aseguraba que «se repiten en algunas provincias las invasiones arbitrarias de fincas rústicas, alojamientos ilegales y otros abusos de diversa índole en el campo» y que, para colmo, su departamento no tenía «información» porque, según reconocía abiertamente, «algunos alcaldes» estaban hurtándosela a propósito. Salvador Carreras ya no sabía cómo pedir a los gobernadores que exigieran a las autoridades municipales su «asistencia en todos los órdenes» y, sobre todo, que utilizaran «a la fuerza a sus órdenes para cortar dichos abusos», amenazándolos con la imposición de las «sanciones políticas, administrativas o de cualquier otra naturaleza».66
No menos elocuente es otra comunicación emitida una semana más tarde, en la que, directamente, se reconocía la existencia de uno de los problemas que mayor inseguridad estaba causando en la libre circulación de personas, algo que alteraba gravemente la convivencia en cientos de localidades pequeñas y que algunos gobernadores no podían o no querían atajar a tiempo. El departamento de Salvador Carreras admitía como veraces las denuncias de los «casos en que personas no revestidas de autoridad pretenden intervenir en cacheos en la vía pública y en registros domiciliarios con el fin de auxiliar a los auténticos Agentes encargados de esta misión». Esto es lo que en muchos pueblos se conocería como «guardia roja»; lo mismo que un vecino de Zafra describió como «guardias cívicos con porras de goma» que patrullaban especialmente por la noche; lo que el gobernador de Ciudad Real llamó «grupos de vecinos» que efectuaban «cacheos sin título legal para ello»; o lo que un empresario que viajaba mucho por Andalucía observó en varias localidades, una «policía roja» integrada por «extremistas de izquierdas» que portaban armas e incluso, en algunos casos, llegaban a recibir un sueldo diario obtenido gracias a las extorsiones. Su existencia resulta indiscutible en esa primavera. El gobernador de Orense los llamó «golfos insolventes» que se habían hecho «dueños [de la] calle» y que, «por la noche» y «armados», cometían los «mayores desmanes». No fueron, por tanto, casos excepcionales, como se explica detalladamente en el capítulo 10. Su presencia, que alcanzó a muchas provincias de la mitad sur de la península, pero también a otras del norte como la citada Orense, Oviedo, La Coruña o Santander, está bien constatada en la correspondencia privada de los diputados conservadores o en los testimonios de ciudadanos extranjeros, pero también en algunas noticias de prensa que sortearon la censura, en varias comunicaciones de los gobernadores civiles y en algunos sumarios judiciales que se han conservado. Buena prueba es que la citada circular, de 9 de abril, nunca se habría dirigido a todos los gobernadores si se hubiera tratado de casos puntuales en una o dos provincias. La contundencia con que el Ministerio de la Gobernación se dirigía a todos sus subordinados provinciales sin excepción es también significativa: «bajo ningún caso ni pretexto deben autorizarse intromisiones de esta naturaleza en las funciones públicas, muy singularmente en las de esta índole [las desarrolladas por los agentes de la Policía], que por su especial carácter y responsabilidad pueden incluso dar lugar a hechos de lamentables consecuencias».67
Los gravísimos sucesos ocurridos en Madrid entre el 14 y el 16 de abril, amén de otros altercados de diferente gravedad en las celebraciones provinciales del aniversario de la República, dieron la puntilla al ministro Salvador Carreras e incluso estuvieron a punto de llevarse por delante al director general de Seguridad, Alonso Mallol, poniendo claramente en aprietos a Azaña.68 La aprobación de una prórroga del estado de alarma fue un indicador de que el orden público no mejoraba como el Ejecutivo habría esperado y que las órdenes cursadas a los gobernadores no se cumplían inexorable e inequívocamente. También es revelador que pocos días antes el Gobierno hubiera prohibido «las manifestaciones en la vía pública, cualquiera que sea su carácter y sentido», ordenando a los gobiernos civiles que sólo se consintieran «actos de propaganda política» en «locales cerrados» y previa autorización gubernativa.69 Como ya se vio, la forma de eludir la responsabilidad por ese fracaso consistió en dirigir todas las críticas y las miradas hacia los «fascistas», considerándolos como los únicos responsables de la violencia. El Gobierno aprovechó la denuncia de las izquierdas madrileñas, tras la grave insubordinación de algunos mandos militares y policiales durante el sepelio del guardia civil De los Reyes y los enfrentamientos a tiros entre izquierdistas y derechistas en la capital, para dar una vuelta de tuerca en su política gubernativa e intensificar los registros de las sedes de Falange y las detenciones de sus seguidores, además de intentar cortar las alas a la actividad política subversiva de los militares retirados.
Ahora bien, las comunicaciones internas entre el ministerio y los gobiernos civiles muestran nuevamente que el problema del orden público a mediados de abril no se limitaba a la actividad de los «fascistas» y que el Gobierno seguía librando su particular y callada batalla con algunos gobernadores y numerosos alcaldes. Con Salvador Carreras fuera de juego, el titular interino de Gobernación, Casares Quiroga, trató de imponer una política más firme y decidida. Su intento de evitar que hubiera desórdenes durante las importantes celebraciones obreras del Primero de Mayo muestra esa nueva directriz, aunque también revela que el Gobierno, con Azaña todavía en la presidencia, era consciente de que la paz pública no dependía sólo del peligro fascista.
El 24 de abril el ministro pidió a todos los gobernadores que le enviaran información sobre si en su provincia «conviene o no a autorizar con carácter general las manifestaciones que pretendan celebrarse con motivo de la fiesta del trabajo el próximo Primero de Mayo». Quería saber si debían suspenderse «en alguna o algunas poblaciones» y qué motivos lo justificaban.70 En sí misma, esta circular ya es representativa de la preocupación por el orden público, que se citaba como la causa fundamental para poder justificar esas suspensiones. Además, refleja muy bien que el Gobierno no se fiaba plenamente del comportamiento de las organizaciones obreras en ese Primero de Mayo. Los gobernadores fueron contestando uno a uno en los días siguientes. Sus respuestas revelan que la situación no era similar en todo el país. Aproximadamente la mitad de ellos eran parcos en palabras y no esperaban graves problemas de orden público en su provincia. Pero en la otra mitad se ponía de manifiesto una compleja situación que les permitía albergar serias dudas sobre la conveniencia de autorizar las celebraciones. El gobernador de Toledo consideraba que en su provincia «siempre» eran un «peligro» las manifestaciones públicas por el enfrentamiento crónico entre las «extremas derechas e izquierdas obreristas». El de Murcia, otro punto caliente esa primavera, hablaba de la «excitación de ánimos existente» y pedía que no se autorizaran las manifestaciones en ninguna localidad salvo en Murcia capital, Cartagena y Lorca. El de Orense estaba preocupado por el «temor» de «parte de la población» ante ese acto y pedía que, caso de autorizarse, le enviasen refuerzos y las organizaciones obreras se sujetaran a las condiciones y el recorrido impuesto por la autoridad provincial. El de Sevilla no veía procedente autorizarlas porque la «tranquilidad» en la provincia era «aparente» y temía que se produjeran asaltos a domicilios y agresiones «a patronos y políticos». El de Cáceres constataba una «efervescencia» en «determinadas localidades» que le hacía temer «colisiones por provocaciones de una y otra parte». Y así, en otras provincias «calientes» durante las semanas previas, los gobernadores manifestaban sus temores a «graves alteraciones de orden público» o directamente estimaban conveniente una prohibición total o parcial del Primero de Mayo, como era el caso de los de Córdoba, Badajoz, Albacete, Navarra o Málaga. En algún caso, como Santander, Jaén o Cádiz, las autoridades constataban «tensión pasional» y otros motivos para suspenderlas, pero les preocupaba que hacerlo de forma generalizada también les generaría problemas de orden público. Resultaba llamativo, asimismo, que casi ninguno de los gobernadores parecía muy inquieto por el «peligro fascista», esto es, por una reacción derechista violenta o desmedida ante ese Primero de Mayo. Más bien les preocupaba, como a los de Tenerife, Lugo, San Sebastián, Albacete o Cáceres, el uso de uniformes o los desfiles en formación semimilitar por parte de las izquierdas y, sobre todo, no se fiaban de los alcaldes, a los que veían faltos de autoridad para obligar a los organizadores a cumplir ciertos requisitos y un itinerario fijado de antemano. Finalmente, varios gobernadores reconocían que les faltaban efectivos de la Policía para poder desplegar las medidas preventivas que les pedía Madrid.71
Esas medidas fueron recogidas en una circular que Gobernación envió el 29 de abril y que mostraba el empeño de Casares en tener un control de la situación mayor del que había mostrado su antecesor. El temor a que el Primero de Mayo rompiera esa «tranquilidad aparente» de la que hablaba el gobernador de Sevilla era evidente. A los gobernadores se les pedía que garantizaran debidamente «los servicios públicos de suministros», que situaran a la Policía en «lugares estratégicos» y con «medios rápidos de transporte y fácil comunicación telefónica» y que se realizara una «estrecha vigilancia» de los edificios públicos y las residencias diplomáticas.72
Se notaba claramente que al Gobierno le preocupaba mucho que el Primero de Mayo fuera una oportunidad para colisiones graves y las autoridades se vieran desbordadas. Obviamente, aunque el discurso público se centrara en el peligro fascista, en esa circular se advierte el temor al extremismo de muy diversos actores, e incluso a que se replicaran puntualmente las acciones revolucionarias violentas protagonizadas por los anarquistas en los años previos, sobre las que Casares tenía experiencia. Por eso, la instrucción general del ministerio era que sólo se autorizarían las manifestaciones del Primero de Mayo que se solicitaran previamente y siempre que el gobernador tuviera «la seguridad de que no han de producirse alteraciones del orden». Además, Casares parecía haber tomado nota de la desconfianza de los gobernadores hacia los alcaldes. Porque instruyó a los primeros para que centralizaran la «dirección» de «todos los servicios de Policía, Seguridad, Asalto y Guardia Civil» y exigieran a «los alcaldes respectivos el mantenimiento del orden bajo su más estricta responsabilidad, conminándoles con la destitución inmediata si incurren en negligencia en el ejercicio de sus funciones».73
Finalmente, el Primero de Mayo no se convirtió en una oportunidad para que los radicales de una y otra orilla hicieran su agosto. La explicación hay que buscarla en esas medidas preventivas que exigió el Gobierno a las autoridades provinciales y en un gran despliegue policial e incluso militar en distintos puntos del país.74 Pero también en el hecho de que la movilización sindical y de los partidos obreros fue tan imponente en algunas ciudades que, probablemente, desincentivó a sus adversarios a salir a las calles, con lo que hubo menos oportunidades para la confrontación directa. El ministro de la Gobernación declaró el día 2 que el Primero de Mayo en Madrid había transcurrido con normalidad. Aseguró que, en algunas provincias, como Jaén o Badajoz, había habido más de cien manifestaciones, sin que se alterara la tranquilidad. Sólo en un caso, el de Sevilla capital, tras la manifestación obrera se había producido un enfrentamiento grave que había terminado con un supuesto derechista muerto por disparos de bala.75
Siendo cierto que el Primer de Mayo, dadas las circunstancias, había sido relativamente tranquilo, la realidad no fue exactamente la que describió Casares, tal y como ya se apuntó en el capítulo 4. Lo más llamativo y lo que puede considerarse un éxito de la gestión gubernativa es que, salvo esa colisión mortal en Sevilla, no hubo ningún altercado grave en las principales ciudades del país. Sin embargo, durante ese día sí hubo algunos episodios de violencia que ponen de relieve que los temores de muchos gobernadores estaban justificados. En Alicante, por ejemplo, aunque la jornada transcurrió tranquila en muchas localidades, hubo algunos desórdenes y la violencia anticlerical, tan arraigada en la provincia, hizo acto de presencia. Lo más significativo fue el incendio de la iglesia de San Miguel de Salinas, ocurrido después de la manifestación, y el asalto y quema del chalé del diputado cedista Eugenio Escolano Gonzalvo, que se quejó a posteriori de que había pedido al gobernador que prohibiera la manifestación por lo «agitada» que estaba la situación por la «huelga de huertanos». Cuando un coche de bomberos se dirigía a apagar el incendio, sufrió un accidente y murió uno de sus ocupantes.76 En Cartagena hubo una colisión con motivo de unos gritos subversivos y resultaron varios heridos, uno de ellos de extrema gravedad.77 Con todo, el episodio más trágico ocurrió en la localidad gaditana de Alcalá del Valle, una provincia en la que se habían prohibido las manifestaciones, donde dos personas murieron y tres resultaron heridas de gravedad tras un choque entre manifestantes izquierdistas y guardias civiles.78 Y el choque más representativo de lo que temían algunas autoridades se produjo en el pueblo madrileño de Titulcia, al sur de la capital, donde hubo una colisión entre socialistas y derechistas que dio paso a un tiroteo que acabó con más de veinte heridos, de los que cinco lo fueron de gravedad.79 En el balance general de ese día, nuestra investigación arroja un total de 68 víctimas, de las que cinco fallecieron, producidas en un total de diecisiete episodios. En algunos casos, la resaca de esa movilización obrera se extendió a los días siguientes, como muestra el hecho de que la primera semana de mayo terminara con 223 víctimas graves, lo que supone una media de 31,9 por día, un dato extremadamente elevado, un 200% superior a lo habitual en los meses previos.
Este último dato se compadece bien con las noticias que tenían los periodistas mejor informados sobre el verdadero ambiente de «nervios» que se vivió esa primera semana de mayo en el Ministerio de la Gobernación, donde «de todas las zonas de España» llegaban «llamadas de angustia de los gobernadores civiles, que consumen sus horas y hasta sus minutos en una batalla de problemas graves».80 Era un ambiente que el gobernador de Guipúzcoa, Jesús Artola Goicoechea, de IR, describió de «excitación» creciente, que había «llegado [a su] máxima pujanza en 1º mayo». Es sumamente significativo que, incluso en una provincia como la guipuzcoana, por lo general poco presente cuando se analiza la violencia de esos meses, el gobernador se quejara a Madrid de que las organizaciones obreras habían aprovechado esa jornada para hacer un «verdadero alarde [de] fuerza choque». Llevaban semanas sin recatarse en «sus mítines y asambleas pronunciándose violentamente contra [el] Gobierno» y «llevando a cabo campañas perturbadoras para minar base gubernamental, promoviendo y sosteniendo huelgas infundadas y cuando estaban [en] vía [de] solución oponiéndose a ellas», amén de haciendo la vida imposible y persiguiendo a «los no afiliados» a sus organizaciones o a los «pertenecientes a Solidarios Vascos». A Artola le parecía que la propaganda y excitación promovida por «sectores obreros, tanto socialistas y comunistas», que había llegado a su punto más álgido el Primero de Mayo, podía suponer una amenaza para las instituciones legítimamente constituidas del actual Gobierno. Pasado ya ese día, había tenido que tomar «discretísimas, pero creo eficaces, medidas orden público» porque se temía lo peor, con las «milicias socialistas [y] comunistas» «pretextando giras campestres» para hacer «desfiles» amenazantes en los días siguientes.81
Si ese era el clima de «excitación» en la provincia vascongada a primeros de mayo, con el gobernador intentando atajar a los radicales de forma «discreta», no menos movida estaba la situación en otras provincias donde el factor de desestabilización procedía de las arbitrariedades en el ámbito agrario. La llegada de Casares a Gobernación no parecía estar dando resultados inmediatos, en buena medida porque solamente dictar órdenes e instrucciones telegráficas no bastaba para que los gobernadores supieran si, a la hora de la verdad, contaban o no con el Gobierno para defender con contundencia la legalidad usando la fuerza pública o todo debía ser muy «discreto». Poco después del Primero de Mayo la Federación de Entidades Agropecuarias de Málaga escribía al ministro y le mostraba fría y desapasionadamente esa realidad: reconocía que el gobernador, Enrique Balmaseda Vélez, de IR, había cursado «órdenes circulares» a los alcaldes para que no se siguieran produciendo las arbitrariedades y se impidieran determinadas actividades ilegales. Pero eso había dado igual, pues sin «órdenes severas a Guardia civil» para «proteger [la] seguridad [de los] campos», era «imposible» evitar lo que se venía repitiendo a diario: «alojamientos, trabajos al tope, boicots arbitrarios en numerosas fincas esta provincia con abandono ganados, obligando familiares abandonar fincas».82
Por esas mismas fechas, otro testimonio elocuente fue el del propio gobernador de Albacete. Manuel María González López, de IR y amigo personal de Casares, era uno de los pocos que parecía estar tomándose en serio la adopción de medidas para atajar las arbitrariedades de algunos alcaldes de izquierdas. Cinco días después del Primero de Mayo tuvo que trasladarse a Villagordo del Júcar porque la Casa del Pueblo había declarado una «huelga ilegal de campesinos». El alcalde, confesaba el gobernador, había hecho lo que tantos otros: «silenciar» los hechos que acompañaban a esas protestas laborales, unos hechos que nada tenían que ver con una acción pacífica y ordenada de protesta laboral. En palabras del gobernador:
Han venido perpetrándose constantes coacciones con los propietarios y obreros que no participaban en la huelga, llegando al extremo de impedir la circulación de vehículos y de sacar los ganados de sus establos, que conducían los huelguistas a altas horas de la noche a las puertas de sus dueños, a quienes amenazaban si decidían salir a labrar.83
A diferencia de otros gobernadores menos resueltos y temerosos de la reacción de las organizaciones obreras, el de Albacete respondió de la forma en que las órdenes de Gobernación le indicaban. Decretó la «inmediata detención y traslado a la prisión de esta capital» del secretario del ayuntamiento, que se le había encarado al pedirle explicaciones por la acción municipal. Y ordenó «la clausura de la expresada Casa del Pueblo, advirtiendo en términos convenientes a sus directivos y responsabilizándoles de cualquier acto de violencia que pudiera producirse en lo sucesivo, sin detener a ninguno ni pasar el tanto de culpa a los Tribunales, por entender que con las medidas y precauciones adoptadas quedará pacíficamente resuelto este conflicto».84
LA OPORTUNIDAD DE CASARES
El 13 de mayo Casares Quiroga se convirtió en presidente del Consejo de Ministros, tras el ascenso de Azaña a la presidencia de la República. Dejó entonces la interinidad de Gobernación, que pasó a manos de Juan Moles Ormella, el mismo que se había hecho cargo provisionalmente del gobierno general de Cataluña en plena crisis de autoridad el 17 de febrero.85 La línea general de la política de orden público no cambió sustancialmente respecto del nuevo carácter impreso tras la crisis del 16 de abril.
En el mes de interinidad de Casares se habían producido 199 episodios graves de violencia política, con un total de 425 víctimas, de las que 75 fallecieron. Si se compara con el período previo gestionado por el cuestionado ministro Salvador Carreras, se observa que no hay apenas diferencia: en el mandato interino de Casares se produjeron una media de 7,4 episodios y 15,7 víctimas por día, mientras que en el de su antecesor los datos fueron 7,2 y 15,3 respectivamente. Estas cifras, teniendo en cuenta que a Salvador Carreras le correspondió un momento especialmente complicado y violento, el de la semana posterior al 19 de febrero, muestran que el carácter más firme y la imagen pública de Casares como un experimentado ministro de la Gobernación con fama de duro, no se tradujeron de inmediato en una rebaja brusca de la violencia política.
Los datos de esta investigación sí parecen confirmar que más adelante, ya con Casares en la presidencia y Moles en Gobernación, al menos durante el mes de junio sí tuvo lugar una disminución significativa de la violencia política más grave. En los dos meses que transcurrieron entre el 14 de mayo y el 17 de julio, la media diaria de episodios se sitúa en 5,4 y la de víctimas en 12,2. No obstante, la documentación de Gobernación disponible confirma que Moles se tuvo que enfrentar a problemas de gestión del orden público similares a los de sus antecesores; y que siguió desconfiando de la acción de muchos gobernadores, como muestra el hecho, ya señalado más arriba, de que más de la mitad de los gobiernos civiles, veintisiete en total, cambiaron de titular durante su mandato.
Las cifras de violencia grave certifican que Moles fue más eficaz en el control del orden y que, probablemente, esos cambios en los gobiernos civiles le permitieron tener una mejor información y disponer de una cadena de mando más fiable. También es cierto que durante el mes de junio se pudo producir una disminución de la violencia por puro agotamiento o, simplemente, porque no era tan difícil que esas cifras se redujeran respecto de unos datos tan abultados como los de marzo y abril. En todo caso, lo que revela la documentación interna de Gobernación es que Moles y Casares intentaron atajar algunos problemas cronificados en los meses previos, pero no tuvieron mucho éxito. Como reconoció Azaña al embajador británico a finales de mayo, «las cosas se estaban calmando», pero poco a poco, mucho más despacio de lo que él deseaba y sin que, por el momento, pareciera que las «masas» pensaran en algo más que sus propios intereses.86
Ya se vio en el capítulo 3 que las palabras de Casares en la presentación parlamentaria de su Gobierno el 19 de mayo fueron sorprendentes, al declararse beligerante contra el «fascismo» y no condenar de la misma manera la amenaza que representaban el discurso y la acción de los caballeristas y los comunistas, algo que sus propios gobernadores le habían constatado en torno al Primero de Mayo. No obstante, admitió que su Gobierno no podía gestionar el país «coaccionado y mucho menos dirigido desde abajo».87 Esta última advertencia, un mensaje críptico dirigido a sus socios parlamentarios, resulta capital para entender las dificultades que atravesó la política de orden público del departamento de Moles, en realidad muy similares a las que habían quebrado la salud de Salvador Carreras. Aunque el discurso oficial apelara al peligro «fascista», justificado en parte a tenor de varias acciones espectaculares de los falangistas, quienes más hicieron por dinamitar la autoridad de algunos gobernadores fueron aquellos dirigentes izquierdistas locales que pretendían tutelar y orientar «desde abajo» las decisiones de la izquierda republicana. Y Casares era muy consciente, aunque sólo fuera por comunicaciones como la ya citada del gobernador Artola Goicoechea.
Los gobernadores se emplearon a fondo contra Falange, siguiendo órdenes de Madrid, que la DGS reiteró con toda claridad: «Proceda a detener, si no lo estuvieran ya, a todos los directivos de FE de las JONS, a sus elementos más destacados y a cuantos estime peligrosos por anteriores actuaciones».88 Los registros de las sedes falangistas y las detenciones de sus seguidores se acentuaron después de la grave crisis de orden público de mediados de abril, ya con Casares como ministro interino. Continuaron durante el mes siguiente, pero con la particularidad de que las detenciones no se limitaron a los falangistas, sino que se extendieron a todas las derechas e incluso, en casos como los de Jaén, Oviedo, Málaga o La Coruña, a numerosos sacerdotes. No existe un estudio nacional que haya cuantificado esas detenciones, pero algunos casos provinciales y la documentación de Gobernación, que sobre esto es muy abundante, confirma que se realizaron por miles, si bien no con la misma intensidad en todas las provincias.89
El hostigamiento y las detenciones de los dirigentes y militantes conservadores significados alcanzó tales dimensiones que el Ministerio de la Gobernación no tuvo más remedio que pedir explicaciones a sus subalternos e intentar limitarlo. No en vano, el 20 de abril, nada más llegar Casares a Gobernación, una circular suya dirigida a todos los gobernadores les pedía información precisa de las «detenciones de elementos fascistas» y de las «actuaciones perturbadoras o peligrosas» que les eran «imputables», como si el ministro quisiera aclarar que la detención de derechistas debía tener cierta justificación.90 De hecho, en ese terreno es donde más claramente se estaba materializando la intervención arbitraria de muchos alcaldes o delegados gubernativos que, sin mediar una causa concreta, abusaron de las competencias de orden público que disfrutaban por mor del estado de alarma, y enviaron a los calabozos a todos aquellos adversarios locales a los que, previamente, habían colocado la etiqueta de «enemigos del régimen». En muchos casos, los gobernadores ordenaron a las pocas horas o días su liberación, pero no hubo una política homogénea, debidamente impuesta desde Madrid, que lograra cortar de raíz el abuso en las detenciones gubernativas. En algunas provincias, la caza y captura de los conservadores llenó las cárceles provinciales durante semanas y contribuyó, tanto o más que la denuncia de la violencia política, a la circulación y justificación del discurso de la derecha radical. Como le escribía el diputado cedista Manuel Giménez Fernández, del ala socialcristiana y prorrepublicana del partido, al ministro de Estado, Augusto Barcia, la «preponderancia» de quienes a la derecha «propugnaban la violencia» encontraba munición abundante en la actitud de aquellos gobernadores que, como el de Cádiz, estaban deteniendo indiscriminadamente a todas las gentes de derechas, incluyendo numerosos afiliados de la CEDA.91
Ciertamente, los gobernadores dispusieron a menudo la liberación de los detenidos cuando las autoridades locales no lo justificaron debidamente. O cuando, como fue el caso de Córdoba, se encontraron con que ellos ordenaban a la Guardia Civil la detención de los falangistas, pero los alcaldes decidían aprovecharlo y detener masivamente a todos los derechistas locales. Hubo notables diferencias entre unas y otras provincias y muchos cedistas no sólo fueron apresados, sino que padecieron detenciones gubernativas que se prolongaron durante días. Así, si en Sevilla el gobernador ordenó la inmediata liberación de todos los directivos de AP y del párroco de Fuentes de Andalucía, detenidos por orden del alcalde, en muchas localidades de Murcia, por esas mismas fechas de finales de abril, se detenía masivamente a «personas calificadas de derechas» sin que fueran afiliados de Falange ni estuvieran próximos a esa organización.92
Los diputados conservadores no dejaron de quejarse al ministro de la Gobernación y denunciaron públicamente esa situación, aunque con resultados desiguales. El 29 de mayo, por ejemplo, el catedrático y diputado cedista Luciano de la Calzada dirigió a la Mesa del Congreso un escrito en el que constataba que más de cien derechistas estaban presos en la cárcel de Valladolid sin que se les hubiera comunicado las «causas que motivan su largo –en algunos casos casi dos meses– encarcelamiento». Eso mismo, se aseguraba en ese documento, pasaba en «todas las capitales de España».93 También llegaron hasta el ministro de la Gobernación las quejas de la nunciatura. Tedeschini hablaba a primeros de mayo de la «harta frecuencia» con que se estaban produciendo «las arbitrarias detenciones de sacerdotes por falsas denuncias y acusaciones». Reconocía que «muchos de ellos» eran liberados con prontitud, pero aun así le pidió al Gobierno que cesaran «esos lamentables atropellos».94
Aunque pueda pensarse que las derechas exageraban para impulsar la propaganda antirrepublicana, en un clima en el que todo valía para reforzar a quienes eran partidarios de acabar por la fuerza con el Gobierno, lo cierto es que las detenciones de derechistas se produjeron «por toda España», como señaló también el embajador británico, quien, a modo de ejemplo, se refería el 22 de abril a «150 detenidos en Granada, ochenta en Zamora, veinte en Santiago de Compostela, veintiséis en Huesca, setenta en Gijón y cuarenta y cuatro en Valencia».95
Henry Chilton tenía buenas fuentes de información, pero en este campo tampoco las necesitaba porque la censura no impidió a la prensa publicar de forma generalizada decenas de noticias breves sobre esas detenciones. Este fue, sin duda, uno de los aspectos de la política de Casares Quiroga que más desgastó su credibilidad y mayor impacto negativo tuvo en la imagen de imparcialidad del Gobierno de la izquierda republicana, que parecía incapaz de atajar el sectarismo y la arbitrariedad de muchas autoridades municipales del Frente Popular. Porque el problema, como le dijo el nuncio Tedeschini a Casares, no era sólo el hecho de las detenciones y el «atropello» de los derechos, pues muchos afectados, al menos entre los sacerdotes, eran «pronto puestos de nuevo en libertad», sino el hecho de que se estuviera normalizando la detención de ciudadanos «por meras acusaciones de personas sin solvencia moral alguna o por pequeñas venganzas y represalias de grupos políticos o de Autoridades locales», quienes parecían estar obrando «con absoluta independencia y aún con total desprecio de las normas legales».96
En efecto, la difusión de noticias sobre la detención arbitraria y caprichosa de miles de derechistas, independientemente de que luego fueran puestos en libertad con mayor o menor premura, fue un factor de desprestigio del Gobierno. Además, lo sangrante era la comparación entre el uso abusivo de las facultades gubernativas por parte de muchos alcaldes y delegados cuando se trataba de derechistas y su absoluta pasividad cuando procedía aplicar las medidas previstas en el estado de alarma contra algunos izquierdistas radicales. Las instrucciones enviadas por el ministro Moles durante junio y julio muestran, en general, que el Gobierno siguió exigiendo a las autoridades que velaran por el orden público y reiterando las órdenes, ya cursadas en los meses previos, sobre la necesidad de retirar las armas de las calles. Pero el problema de fondo continuó siendo el mismo: ¿podían las autoridades de la izquierda republicana aplicar la Ley de Orden Público con el mismo rigor y determinación cuando el desafío para la paz pública lo protagonizaban simpatizantes o afiliados de sus socios de la izquierda obrera?
Algunos historiadores han presentado la etapa del Gobierno de Casares como menos errática y más efectiva en el control del orden público que la protagonizada anteriormente por el ministro Salvador Carreras. Pero esto oculta el hecho fundamental de que si Moles tuvo que enviar una y otra vez a sus gobernadores las mismas órdenes que se habían cursado en los meses previos es porque no se cumplían de forma generalizada ni con arreglo al principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Es significativo que, todavía a mediados de junio y nuevamente a primeros de julio, tanto el ministro como su director general de Seguridad tuvieran que recordar a los gobernadores cuestiones elementales en un Estado de derecho democrático como, por ejemplo, que no podían permitir la actuación ilegal de patrullas de izquierdistas armados que detenían vehículos en las carreteras y exigían pagos en metálico a los viajeros a modo de peajes revolucionarios.97 Todavía más elocuente es que el ministro tuviera que indicar a sus subordinados algo tan obvio como que no podían hacer «distinción de partidos ni personas» cuando se dispusieran a cumplir «las reiteradas órdenes cursadas» por su departamento para retirar las armas de las calles.98
La reacción del Gobierno tras los graves episodios de violencia ocurridos en Málaga entre el 10 y el 12 de junio demuestra con toda claridad que Moles y Casares seguían ante la misma encrucijada que sus antecesores. En estos sucesos, analizados en el capítulo 10, que costaron la vida a cuatro personas, incluido el presidente socialista de la Diputación Provincial, el gobernador actuó negligentemente, facilitando a grupos de militantes comunistas los «volantes licencias» que les permitieron realizar labores de vigilancia y cacheos ilegales, haciéndose con el control de algunos barrios de la ciudad y actuando con total impunidad, sin que la Policía los molestara.99 Así, mientras las autoridades provinciales no fueran rigurosas y eficaces en la aplicación de las órdenes de Madrid no habría una verdadera y sostenida disminución de la conflictividad. Pero el Gobierno no podía esperar que eso ocurriera si su discurso público no se correspondía con esas órdenes y se negaba a vincular explícitamente la proliferación de la violencia con el comportamiento de algunos afiliados y portavoces locales de los partidos socialista y comunista. Los dirigentes de IR lo sabían. Eran perfectamente conscientes del daño reputacional que les estaba generando la interminable sucesión de desórdenes y el pistolerismo, como muestra el manifiesto firmado por Marcelino Domingo y dirigido a todas sus agrupaciones locales a finales de mayo. Se quejaron de que era «insidioso y falaz» el juicio que se estaba circulando por el extranjero sobre que el Gobierno español era impotente «para mantener vigente la autoridad». Sin embargo, ellos mismos, paradójicamente, reconocieron que había que «acomodar a orden lo desordenado». Es más, aunque no se atrevieron a dirigirse expresamente a los socialistas, pidieron a los socios parlamentarios del Gobierno que «cumpl[ier]an» con la obligación de apoyarlo, lo que implicaba «contener los ímpetus» que pudieran arrastrarlos a los desórdenes en las calles.100
La respuesta del ministro de la Gobernación a preguntas de los periodistas con motivo del pistolerismo intersindical en Málaga y la muerte de un comunista es harto elocuente: «He dispuesto que se proceda a un desarme general, para ver si de una vez acabamos con estos sucesos y que unas personas cacen a otras».101 La primera pregunta inevitable, ante esas declaraciones, era la siguiente: ¿acaso ese desarme no se había ordenado ya en los meses anteriores? Y, siendo así, ¿por qué no se había cumplido? La segunda se refería a por qué, nuevamente, la máxima autoridad del Gobierno en materia de orden público se negaba a poner nombres y apellidos de partido a esas «personas» que se «cazaban» unas a otras. Obviamente, a Moles le resultaba incómodo ser más concreto para un caso en el que los falangistas se hallaron completamente ausentes, por tratarse de enfrentamientos entre dos facciones sindicales rivales.
Fuera como fuese parece que, por enésima vez, el Gobierno quiso que su respuesta a lo de Málaga se presentara como una reacción enérgica en defensa del orden. El Consejo de Ministros del día 12 de junio decidió aprovechar la circunstancia para destituir a una decena de gobernadores, lo que es indicativo de que seguía con el problema crónico de la falta de confianza en sus subalternos provinciales.102 Aunque todavía más ilustrativo fue que Moles pidiera un voto de confianza a sus compañeros del Consejo para tomar medidas con las que enderezar el comportamiento de los gobernadores, sin lo que, según confesó, sería imposible «evitar el desbordamiento de las masas populares y proceder a un desarme rápido y riguroso».103
«Los republicanos gubernamentales», se aseguraba desde la opinión republicana liberal, «se han dado cuenta de la gravedad de una situación caótica, de un estado anárquico, de una realidad confusa, de indisciplina social y de perturbación del orden jurídico y de la paz pública, que es urgente acabar.»104 Durísimas palabras que no salían de un portavoz de la derecha al que quepa calificar de alarmista o de hacer el juego a los futuros golpistas. La situación volvía a ser tan compleja para el Gobierno de la izquierda republicana que, difícilmente, se puede considerar que durante el mes de junio la gestión del orden público estuviera siendo mucho más eficiente que la del período de Salvador Carreras. El día anterior a ese Consejo, Casares se había reunido con los portavoces parlamentarios de los grupos de izquierdas para tratar por enésima vez la cuestión del orden público y, sin duda, pedirles su cooperación. Y circulaban rumores por doquier que aseguraban que la minoría republicana iba a solicitar a las Cortes que se concedieran plenos poderes al Gobierno para atajar los problemas crecientes. Casares, de hecho, tuvo que desmentirlos expresamente, asegurando que no los necesitaba porque tenía «medios sobrados», pero admitiendo la existencia de «los desórdenes sociales» y su preocupación al respecto. Era un secreto a voces entre los periodistas de la izquierda republicana mejor informados que «la situación en España va siendo insostenible» y «reclama medidas de carácter draconiano».105
La referencia oficial que se dio a los periodistas sobre los acuerdos adoptados en el Consejo del día 12 ilustra tanto la voluntad de actuar como la persistencia de los mismos problemas de los meses previos. En este caso, el Gobierno, desbordado por una oleada de huelgas cuya finalidad política y disruptiva no se ocultaba a los dirigentes de la izquierda republicana, quiso mostrarse firme ante los sindicatos: anunció que se sancionarían con todas las medidas que permitiera el estado de alarma la declaración de «huelgas iniciadas sin cumplir los requerimientos legales». Conscientes de que el problema seguía siendo la actuación de muchos alcaldes socialistas, advirtieron de que se iba a prevenir a los gobernadores para que actuaran a sabiendas de que el «incumplimiento de estas órdenes implicará la inmediata destitución de dichas autoridades». Además, para que las organizaciones obreras no se les echaran encima por tan atrevidas advertencias sobre las huelgas ilegales, Casares aprovechó también para decirle a la patronal que iba a sancionar a todos los que se resistieran «sistemáticamente» a las resoluciones de los organismos legales e incumplieran las bases de trabajo.106
Esa nota pública del Gobierno, que tuvo inmediato reflejo en las circulares enviadas a los gobernadores, no dejaba de ser una demostración de impotencia. Por enésima vez en la primavera, el Ejecutivo de la izquierda republicana advertía de que «serán destituidas las autoridades locales que procedan con negligencia frente a cualquier actividad ilegal o no presten toda la autoridad necesaria para mantener el orden público».107 Es decir, que cuatro meses después de las elecciones y tras 120 días al frente de Gobernación, tras semanas de acoso y derribo gubernativo a las derechas y de cientos de registros y detenciones de falangistas, resultaba que el problema más serio para «mantener el orden público» eran las propias autoridades locales del Frente Popular. Porque, para entonces, mediados de junio, nadie podía llamarse a engaño sobre qué partidos controlaban la inmensa mayoría de los ayuntamientos del país.
Con todo, lo más alarmante era que, en la recta final del mes de junio, el Gobierno todavía seguía sin confiar en que todas esas instrucciones, así como su determinación de hacer «pleno uso de las facultades que la ley le otorga para reprimir y sancionar cualquier acción perturbadora e ilegal», pudieran llegar a buen puerto. Así lo muestra el hecho de que a partir de ese Consejo del día 12 y hasta la primera semana de julio el departamento de Moles cambiara nada menos que a catorce gobernadores civiles. Nada de eso lo hizo porque reconociera públicamente que esas autoridades provinciales, que estaban bajo su mandato, habían fracasado en el ejercicio de sus funciones. De haberlo hecho, el propio Moles tendría que haber asumido su responsabilidad y haber dimitido. Ni siquiera en la última semana de junio, cuando se dejó caer al gobernador de Oviedo, el azañista Rafael Bosque –tras una polémica parlamentaria a propósito de una denuncia del monárquico José Calvo Sotelo, cuyos detalles se exponen más adelante–, el ministro dio una explicación convincente sobre su salida. Sin embargo, era un secreto a voces que buena parte de los problemas de orden público que el Gobierno no lograba solventar y que obligaban a Moles a repetir una y otra vez las mismas instrucciones se debían, en una parte importante, al desempeño de algunos gobernadores.
GOBERNADORES ATRAPADOS
Alcalá-Zamora había reconocido, antes de dejar la presidencia de la República, que, en materia de orden público, «lo mejor, con mucho», era el Gobierno. No es que este le pareciera magnífico en su desempeño, pero era una forma de decir que la cadena de mando fallaba y que no se podía confiar en las autoridades subalternas. Las instrucciones de Gobernación, según el presidente, solamente se cumplían inequívocamente en Madrid, donde la fuerza pública estaba a las órdenes de la DGS, y, a muy duras penas, en algunos gobiernos civiles. El «sectarismo», la «ineptitud» o simplemente el «miedo» eran las causas de la falta de autoridad de muchos gobernadores, que el presidente consideraba nada menos que «detestables y anarquizantes».108
Como se explicó en el capítulo 2, esa opinión estaba muy influida por el juicio negativo que le mereció la gestión gubernativa de la izquierda republicana, a la que consideró incapaz de asegurar el imperio de la ley máxime si eso exigía romper con los socialistas y los comunistas. No obstante, la valoración de Alcalá-Zamora sobre los gobernadores estaba bien fundada, pues tenía sólidas fuentes de información sobre lo que ocurrió en provincias durante los meses de febrero y marzo. Y no fue la única voz que, dentro del republicanismo, cargó las tintas contra los gobernadores.
Las «consecuencias» de una mala selección de los gobernadores estaban siendo «catastróficas», a decir de una de las cabeceras más importantes de la opinión republicana liberal, que no de la prensa católica y derechista. Se lo reprochaban al Gobierno siendo ya Casares su presidente y Moles el ministro, a finales de mayo. Les parecía que ser gobernador requería «por lo menos capacidad», así como el arrojo suficiente para hacer cumplir las obligaciones del cargo. Y eso, a juzgar por la evolución de la política en los meses de febrero a mayo, no se había cumplido en la selección de los gobernadores hecha por el ministro de la Gobernación de Azaña. El problema era grave y el «panorama» no podía ser «más triste». Resultaba desalentador la «impasibilidad» con que se contemplaba la realidad desde los despachos de los gobiernos civiles. No en unas pocas, sino en «muchas provincias» se ofrecía «una impresión de falta de autoridad y de desacierto en el mando». Los gobernadores que sabían «cumplir los deberes que el cargo impone» se podían contar «con los dedos de una sola mano». Y no valía argüir como excusa que «los problemas planteados en el momento actual son muy complejos y de difícil solución», puesto que la aceptación del cargo era voluntaria y su desempeño exigía «condiciones de competencia, carácter y solvencia mental» que el Gobierno no había sabido asegurar. Los gobernadores que no cumplieran debían «abandonar» y «dejar el paso franco a quienes sepan y puedan actuar con acierto y eficacia».109
Estaba claro, por tanto, que más allá del republicanismo «gubernamental» –que era como se llamaba a la izquierda republicana en el medio de la crítica anterior–, todos los republicanos que no habían respaldado el pacto del Frente Popular, los que habían priorizado la alianza antirrevolucionaria por temor a las consecuencias del pacto con un Partido Socialista cada vez más radicalizado y cercano a los comunistas, consideraban que el problema de la gobernación desde febrero se debía fundamentalmente a la gestión de los gobernadores. Identificaban en la «mayoría» de ellos una mezcla de «indecisión» y «escasa eficacia», como si no conocieran sus deberes. Pero, sobre todo, lo que estaba en la raíz del problema era que sus titulares estaban sujetos «a elementos irresponsables» y eso, entre otras consecuencias, estaba repercutiendo gravemente «en la economía local».110
Tanto el juicio de Alcalá-Zamora como el del republicanismo liberal contenía una parte de verdad: el gran problema de la política de la izquierda republicana en esos meses residía en la falta de autoridad demostrada por muchos gobernadores civiles, presos de su propia incompetencia, pero, sobre todo, del temor a enfrentarse con los prohombres de la izquierda obrera en sus regiones. Sin embargo, también hay otras tres dimensiones de la verdad que no aparecen en los juicios previos. Primero, que algunos gobernadores sí mostraron determinación y capacidad para hacer cumplir las leyes y asegurar la paz pública en sus provincias, incluso en situaciones adversas, como se verá. Segundo, que no siempre tenían los medios que la situación requería, especialmente en términos de fuerza y mandos policiales, como muestra el caso de Las Palmas. Y, tercero, que buena parte de la debilidad de los gobernadores se debió a que no recibieron órdenes taxativas y explícitas de los gobiernos de Azaña y de Casares en las que se identificara como parte expresa del problema de la violencia a los dirigentes socialistas y comunistas locales que promovieran, ampararan o participaran de la violencia. En este sentido, el discurso público del Gobierno los puso en apuros: parecía que no había más peligro para la paz pública que las provocaciones derechistas y el pistolerismo fascista.
Por consiguiente, la valoración crítica del centro y la derecha republicanas sobre el papel de los gobernadores ocultaba una realidad más matizada y diversa. Esto quedó patente en la diferente forma de gestionar los contextos locales en los que la violencia política fue más marcada. En ese sentido, la incapacidad y debilidad de algunas autoridades provinciales durante el mes de marzo fue tan notoria como escandalosa, en medio de una fuerte movilización de las izquierdas y de la actuación violenta de algunos grupos. Dos casos que tuvieron una amplia repercusión y pusieron contra las cuerdas al Gobierno fueron los de Cádiz y Granada.
En la capital gaditana, el día 8 de marzo hubo una gran manifestación de unidad sindical, participada tanto por los socialistas como por los anarquistas, que derivó en una oleada de violencia anticlerical. Los sucesos empezaron delante del consulado alemán, donde algunos manifestantes lograron quitar la bandera de ese país y la destrozaron. Acto seguido empezaron los desórdenes, una vez ignorada la petición pronunciada por el alcalde desde el balcón del ayuntamiento para que se disolvieran pacíficamente. El primer edificio religioso asaltado fue el colegio de San Felipe Neri, regentado por los marianistas, donde se izó una bandera roja y se colocó un cartel en la entrada anunciando su conversión en «Casa del Pueblo». Aunque apareció la Policía y se practicaron algunas detenciones, ocurrió tarde y hubo muy poca determinación de ser ejemplares frente a los atacantes. Tal es así que una hora más tarde la violencia anticlerical se propagó por toda la ciudad. Grupos de jóvenes, en algunos casos menores de dieciocho años, asaltaron y quemaron buena parte de los templos, conventos, colegios y centros católicos de la ciudad, amén de llevar a cabo numerosos destrozos de mobiliario, romper o robar objetos artísticos y mutilar imágenes religiosas. La lista de edificios asaltados o destruidos fue tan amplia que sólo se salvaron «tres o cuatro templos». Por la tarde el gobernador recibió las visitas de los «elementos patronales» y las «personas de orden», que le trasladaron la protesta de la opinión conservadora y su alarma por el desbordamiento de la violencia sin que se hubiera producido una reacción contundente de las autoridades. Ciertamente, aunque la fuerza pública fue desplegada después de las primeras violencias, en muchos casos pareció hacerlo únicamente para situarse en los edificios de forma disuasoria. Los guardias de Asalto sólo respondieron «enérgicamente» –según el propio informe interno de Gobernación– después de realizados muchos de los ataques, cuando los extremistas asaltaron el Centro Obrero Católico. Hubo entonces un herido grave, que fallecería poco después, el cual no parece que se debiera a los disparos de los agentes de Asalto, entre los que también hubo varios heridos.111
El gobernador, José Montañés Serena, culpó de los desmanes a los «elementos ajenos a las organizaciones obreras» que se aprovecharon «del nerviosismo existente entre la clase trabajadora por no tener resuelto el problema del trabajo», mezclándose en la manifestación y lanzando «a la juventud a cometer los hechos mencionados».112 Pero no explicó por qué no respondió con mayor contundencia al conocer los primeros desmanes. En todo caso, su falta de autoridad y capacidad quedó de manifiesto a última hora de la tarde porque tuvo que resignarse al hecho de que se desplegaran efectivos del Ejército para lograr restablecer el orden. Esto tras recibir en su despacho al comandante militar de la plaza, el coronel Herrera, y sin poder justificar por qué durante ocho horas de altercados y violencias, entre las once de la mañana y las siete de la tarde, no tuvo tiempo de poner a trabajar a la Policía de forma más eficaz y contundente. Tampoco explicaría el gobernador por qué los casi veinte detenidos de esa jornada fueron puestos en libertad de inmediato.113
El presidente de la República, Alcalá-Zamora, consideró el caso de Cádiz como un ejemplo de la «pasividad» «más que sobrada» de la fuerza pública y acusó a José Montañés de algo tan grave como auxiliar a los culpables. El embajador de la Santa Sede también le trasladó a Azaña su queja porque los sucesos de Cádiz, donde se habían «consumado inauditos atropellos contra la casi totalidad de los edificios religiosos», habían ocurrido «a ciencia y paciencia de las autoridades». Y el vicecónsul británico anotó a su embajador un dato revelador sobre el comportamiento del gobernador y la acción policial: el incidente en el consulado alemán, con la retirada y destrucción de la bandera, había ocurrido frente al edificio del Gobierno Civil y al lado de donde los guardias de Asalto tenían su cuartel, sin que en ese momento nadie tomara cartas en el asunto.114
El ministro Salvador Carreras y el Gobierno no sacaron conclusiones similares a los anteriores, dado que no cesaron a su subordinado en Cádiz. Fue un caso diferente a los gobernadores de Granada, Logroño, Murcia o Jaén, que sí cayeron en marzo, con apenas tres semanas de desempeño y tras ocurrir graves desórdenes públicos y violencias en sus provincias. José Montañés continuó en su puesto hasta el 12 de junio y, por lo que parece, tras la salida de Salvador Carreras de Gobernación, su línea de actuación tomó un rumbo más decididamente policial para controlar el orden. Ya con Casares de interino en Gobernación, Montañés instruyó a los alcaldes para que desplegaran la fuerza disponible en previsión de desórdenes e intensificaran los «cacheos y registros con arreglo a la ley de orden público». Lo más significativo es que ahora sí reconoció el peligro de asaltos o atentados sobre edificios religiosos y civiles, e incluso admitió que los «revoltosos» podían ser simpatizantes de las izquierdas. Si las violencias llegaran a producirse, telegrafió a cada uno de sus alcaldes, «le recuerdo la obligación de emplear su jerarquía o medios coercitivos disponga, en cooperar decididamente sin ninguna clase de reservas mantenimiento paz y seguridad pública».115
Pese a esa renovada determinación, a Montañés no pararon de complicársele las cosas durante las semanas siguientes. Cuando Madrid le preguntó cómo veía la situación de su provincia ante el próximo Primero de Mayo, admitió que las manifestaciones ofrecían «peligro» por la previsible actuación de «elementos perturbadores». Y lo que es más llamativo: porque los dirigentes «locales» de las izquierdas no tenían un «completo dominio» de sus simpatizantes. Se consideraba atrapado en un dilema: no tenía fuerza pública suficiente para afrontar una prohibición provincial del Primero de Mayo, si bien estaba claro que en algunos lugares habría problemas si no se prohibían las manifestaciones.116
Entrado el mes de mayo, Montañés no tuvo ocasión de descansar. Se sucedieron las huelgas y su actuación en algunos momentos lo enfrentó a las izquierdas. Su caso ilustra bien la encrucijada de muchos gobernadores en esos meses. El mismo gobernador al que las derechas y la Iglesia habían criticado por su falta de determinación durante los graves sucesos en la capital el día 8 de marzo fue el que, semanas más tarde, ya con otro Ejecutivo, resultó duramente censurado por las izquierdas. Su decisión de prohibir el Primero de Mayo en algunas localidades se tradujo en críticas severas, como la de las organizaciones obreras de El Gastor, que le acusaron de tener «amordazados derechos ciudadanos trabajadores» y de lanzar a la fuerza pública «contra obreros», mientras «concede libertad elementos fascistas». Sus respuestas a las huelgas generales declaradas en la localidad de Olvera y en la ciudad de Cádiz –esta última en solidaridad con los empleados de Astilleros Echevarrieta– le valieron críticas encendidas. La Sociedad Obrera de Olvera pidió a Madrid su destitución e incluso sus compañeros de IR en esa localidad dijeron que Montañés estaba favoreciendo a las derechas. Pero, al menos en el caso de la capital, Montañés no cedió y publicó un bando advirtiendo de que haría cumplir la ley «con toda severidad», desplegó fuerzas del Ejército y obligó a abrir a muchos establecimientos que habían cerrado por miedo a las represalias, amén de ordenar detenciones entre las «sirvientas» que habían coaccionado a compañeras suyas para que abandonaran los trabajos.117
Finalmente, Montañés fue cesado la segunda semana de junio, dentro de la profusa renovación de gobernadores realizada por el departamento de Moles en ese mes. Unos días más tarde, el nuevo gobernador comprobó que no había aceptado un cargo placentero. El día 18 de ese mismo mes se declaró la huelga general en la capital, en solidaridad con los obreros almadraberos, que llevaban más de un mes en un conflicto que Montañés no había podido resolver. El nuevo gobernador, Manuel Zapico Menéndez-Valdés, no dudó en declarar ilegal la huelga, en una decisión que se enmarca en el giro, ya señalado más arriba, del Gobierno de Casares para no tolerar las huelgas que no cumplieran la normativa. Se estrenó, así, con medidas enérgicas que nada tenían que ver con lo sucedido el 8 de marzo en Cádiz: desplegó a la Policía por toda la ciudad, detuvo a los directivos de los centros que habían declarado la huelga, clausuró los gremios que se habían adherido a la misma, obligó a los comerciantes a abrir sus tiendas y los autorizó a despedir a todos los trabajadores que no acudieran a sus puestos. Por si esto fuera poco, Zapico aseguró por radio que acabaría con la huelga como fuera y anunció que había dispuesto un barco para convertirlo en cárcel, mostrando así que no le temblaría el pulso ordenando detenciones.118
La decisión de Zapico muestra a las claras que los gobernadores no sólo requerían capacidad y carácter para ese puesto, sino un Gobierno que les diera órdenes precisas y los respaldara en las situaciones conflictivas. Esto se pudo ver especialmente con los gobernadores que desembarcaron como segunda opción en provincias donde, previamente, otro había sido cuestionado. Fue el caso, por ejemplo, de Luis Lavín Gautier, que llegó a Valladolid a finales de junio, una provincia en la que el protagonismo de Falange en la violencia era de los más elevados y letales del país en esas semanas. Su antecesor, Mariano Campos Torregosa, se había visto desbordado por la presencia de las pistolas y las colisiones armadas en las calles, que alcanzaron un nivel alarmante. Aunque no había estado de brazos cruzados y la Policía se había empleado contra los falangistas, cuando Lavín llegó a la capital la espiral de violencia había crecido de tal forma que la ciudad «parecía haber escapado a todo control gubernativo». El Gobierno cesó al «conciliador Campos Torregosa» tras una huelga general convocada por las izquierdas con el pretexto de protestar por la violencia falangista, pero con la finalidad expresa de hacer caer al gobernador, lo que finalmente consiguieron.119
Nada más llegar, el 23 de junio, Lavín publicó un bando y pronunció una importante alocución. Lo relevante no es que dijera que iba a velar por el orden público, sino el tono en el que lo dijo y las cosas que admitió. Quiso advertir algo que parece relevante para calibrar las instrucciones que había recibido: «He de hacer presente que estoy autorizado por el Gobierno para adoptar cuantas disposiciones estime pertinentes para mantener el orden público». Era un aviso claro de que se sentía respaldado por Madrid para ser «beligerante» contra los que intentaban imponer sus ideas «con la pistola y el terror». Y añadió un dato que contrastaba con el empeño de las autoridades de ocultar la realidad a la opinión pública, quizás porque la situación en la provincia no admitía paños calientes: «Agitado Valladolid por luchas fratricidas […] quiero advertir lealmente a todos […], con ánimo firme, mi propósito de terminar […] con el estado de subversión y de indisciplina social en que con criminal designio pretenden unos pocos ambientar las relaciones ciudadanas». Con ese fin, anunció medidas policiales más severas, como la intensificación de registros, cacheos y desarmes inmediatos.120 Aunque no fuera consciente, que todo esto lo dijera un 23 de junio, cuatro meses después de la llegada de la izquierda republicana al Gobierno, dejaba en muy mal lugar a su antecesor, pero también a los departamentos de Gobernación y a la DGS. ¿En qué medida una política de orden público vacilante y que se negaba a identificar a todos los responsables de la violencia tenía alguna responsabilidad en ese «estado de subversión» y esas «luchas fratricidas», en una provincia, que, como admitió el propio Lavín, había sido hasta entonces muy pacífica? Si el principal y único problema de Valladolid eran los falangistas, ¿más de 120 días y la ilegalización nacional de Falange no habían sido suficientes para poner a sus pistoleros contra las cuerdas?
A diferencia de lo ocurrido con Montañés en Cádiz, la violencia política experimentada en Granada, Murcia o Jaén durante la primera parte de marzo sí costó el puesto a sus titulares. En el primer caso, como ya se apuntó en el capítulo 1, Aurelio Matilla García del Barco, de UR, no sobrevivió al desbordamiento de la violencia los días 9 y 10 de marzo y a una nefasta gestión en la que no sólo no desplegó a tiempo a la Policía, sino que tuvo un grave enfrentamiento con algunos mandos policiales y del Ejército. Su caso, no obstante, refleja muy bien las contradicciones de la política de orden público del Gobierno de Azaña en esos primeros compases de la primavera, pues todas las izquierdas interpretaron que lo ocurrido en Granada había sido exclusivamente por culpa de las provocaciones fascistas y no hubo ninguna declaración pública de los responsables de Gobernación en la que se censurara la actuación de los socialistas y los comunistas granadinos. Aurelio Matilla pagó por su negligencia y parcialidad, pero tampoco se puede colegir que el Gobierno, con esa destitución, en buena medida forzada por un alarmado Alcalá-Zamora, estuviera lanzando un mensaje inequívoco a favor de utilizar la Policía para proteger el orden público aun cuando los protagonistas de la violencia fueran simpatizantes o dirigentes de las izquierdas obreras.
En el caso de Murcia, la situación del orden público fue realmente enrevesada desde el momento mismo del cambio de Gobierno en Madrid el 19 de febrero. El problema es que los graves desórdenes vividos ese día en la capital, ya comentados en el capítulo 5, no dieron paso a una normalización progresiva de la vida pública. La conflictividad alcanzó su clímax con lo ocurrido en la localidad de Jumilla, donde, como también se vio, entre los días 15 y 16 de marzo se recogieron cinco muertos, hubo gravísimos episodios de linchamientos y se sucedieron duros enfrentamientos armados con la Guardia Civil. La violencia se desbordó después en Yecla e incluso se extendió a otras localidades de la provincia, hasta el punto de que el gobernador, José Calderón Sama, de IR, admitió el día 17 la quiebra de su autoridad. Lo hizo sin darse cuenta cuando invitó «a los inquietos a deponer su actitud», como si la «paz pública» dependiera de la voluntad de los extremistas. Ya era tarde para salvar su cabeza, pero ese mismo día declaró por radio que consideraría «enemigos de la República» a «todos los que de una manera u otra atenten contra el orden público», persiguiéndolos y sancionándolos «con absoluta severidad». A su juicio, «las impaciencias de unos y el temor exagerado de otros, hábilmente aprovechados por los que no omiten medios para hacer una política criminal y disolvente», habían «perturbado» el orden «en algunos pueblos desde hace dos días».121
Al igual que su propio Gobierno, Calderón Sama era incapaz de condenar tajantemente la violencia poniendo nombres y apellidos ideológicos a sus protagonistas, salvo cuando eran falangistas. Y eso que, en Yecla, durante las horas previas, la ira anticlerical había sido devastadora, destruyéndose completa o parcialmente más de una decena de edificios religiosos, además de arder las sedes del Sindicato Católico, la Asociación de Agricultores, el Registro de la Propiedad y producirse otros muchos destrozos en edificios particulares, incluido un intento de ataque al cuartel de la Guardia Civil. Todo esto sin que los dieciocho guardias civiles y los quince guardias de Asalto fueran desplegados por la autoridad local de forma preventiva, aun cuando desde el lunes 16, como escribió un sacerdote de la localidad, «se notaba mar de fondo y marejada grande en el elemento obrero y campesino».122
Calderón Sama se escudó en la violencia y las provocaciones falangistas para explicar todo lo ocurrido. Ciertamente, era una provincia donde los seguidores de José Antonio se hicieron notar, pero eso no podía ocultar que, como admitió el gobernador cuando ya se conocía su salida, la reacción de algunos dirigentes y sectores del Frente Popular le había colocado en una situación endiablada ante la cual no había demostrado la autoridad suficiente. Para las derechas locales, sin embargo, estaba claro que Calderón Sama era «el mayor culpable de lo ocurrido», como mostraba el hecho de que la violencia hubiera desaparecido nada más llegar desde Madrid un capitán de la Guardia de Asalto dispuesto a actuar con determinación. Su salida se consideró una «destitución» y fue acogida «con gran satisfacción por todas las personas de orden». Todo lo contrario que los socialistas y los comunistas, que telegrafiaron a Madrid protestando por su destitución, que consideraron un triunfo injustificado de las derechas.123
Los casos de los gobernadores de Murcia y Granada ponen de manifiesto que el Gobierno de Azaña no estaba cómodo con las autoridades provinciales a las que desbordaba el problema del orden público y no sabían o no querían enfrentarse a las masas izquierdistas y a sus dirigentes locales cuando había graves disturbios, por más que el discurso público posterior atribuyera todos los problemas a una provocación fascista previa. Es significativo que el nuevo gobernador de Murcia, Adolfo Silván Figueroa, de UR, nada más llegar a su destino declarara que estaba dispuesto a mantener el orden público «a todo trance» y que las instrucciones recibidas del Gobierno eran «severísimas en este aspecto».124 No es menos elocuente que en las semanas posteriores, cuando Silván Figueroa pareció tomarse más en serio que su predecesor lo de poner coto a los desmanes de la izquierda obrera murciana, esto le costara un enfrentamiento continuado durante el resto de la primavera con los socialistas y los comunistas. Estos no pararon de pedir su destitución porque dejaba «desamparados» a los trabajadores, protegía a los enemigos de la República y, sobre todo, ordenaba a la Policía la «labor criminal» de disparar contra «los obreros indefensos». No es extraño que las derechas murcianas interpretaran que «la imposición de autoridad» desesperaba a los socialistas, aunque lo importante es que las agrupaciones provinciales de IR y UR se movilizaron para defender a su gobernador de los ataques de los socialistas y los comunistas. Estos respaldaron explícitamente la actuación «eficaz» de la Guardia Civil, a las órdenes de la máxima autoridad provincial, para impedir por multitud de pueblos murcianos las consecuencias trágicas del «ambiente político» que se estaba «viviendo» y en el que no ocultaban la responsabilidad directa de muchos «elementos» de las Casas del Pueblo, como en Mula, Cieza, Esparragal, Totana, etc.125
Otro caso peculiar sobre la actuación de los gobernadores ante situaciones de violencia política y desafío a la autoridad y el imperio de la ley se vivió en Pamplona. Lo ocurrido en esa ciudad el 6 de marzo pone de relieve que la generalización sobre el comportamiento de los gobernadores resulta problemática, dado que no estuvo exenta de contradicciones. Navarra era una provincia muy diferente a Murcia o Cádiz. La izquierda no era la parte más fuerte de la ecuación y el contexto provincial, muy conservador y católico, con una presencia notable de un carlismo visceralmente antirrepublicano, invitaba al gobernador a ser escrupuloso en el mantenimiento del orden si no quería lidiar con un fuerte rechazo social. No obstante, el Frente Popular navarro, puesto que había perdido claramente las elecciones de febrero y era muy débil, quiso aprovechar que el Gobierno nacional estaba de su parte para debilitar el poder de la derecha y no se lo puso fácil al nuevo gobernador, Mariano Menor Poblador, un antiguo republicano radical-socialista. En el caso de Navarra había un instrumento capital que no podía seguir en manos de la derecha si se quería alterar el equilibrio de poder en una circunscripción donde los siete diputados elegidos el 16 de febrero habían sido de la candidatura conservadora –cuatro tradicionalistas, dos cedistas y un independiente–: la Diputación Foral.126
Durante los últimos días de febrero y primeros de marzo se sucedieron las presiones para conseguir el control izquierdista de esa institución. El 1 de marzo los portavoces del Frente Popular exigieron que se destituyera a los gestores de la Diputación por ser «enemigos significados de la República».127 Poco después, el día 6, los comunistas decidieron actuar por la fuerza y poner contra las cuerdas al gobernador, que andaba en negociaciones con la derecha, pero no había cesado todavía a los diputados provinciales. Sobre las tres de la tarde, cuando sólo estaban el conserje y algunos ordenanzas en el edificio de la Diputación, unos treinta jóvenes dirigidos por el abogado comunista Jesús Monzón Repáraz lo asaltaron. Una vez dentro, aseguraron que el palacio «había sido tomado en nombre del Frente Popular». Los asaltantes destruyeron parcialmente el libro de actas y quemaron varios documentos. Avisado por el secretario de la Diputación, el gobernador acudió a la sede asaltada junto con varios guardias de Asalto. Al llegar se encontraron con la puerta cerrada y pidieron a los asaltantes que abriesen y se entregasen, pero fue en vano. También apareció por allí el presidente provincial de IR y candidato derrotado en las pasadas elecciones, Ramón Bengaray. Este último fue más eficaz en la mediación porque los comunistas abandonaron el edificio. Eso sí, su acción violenta quedó impune porque se les permitió salir por la puerta trasera para no ser detenidos.128
Aunque el gobernador presionó a los diputados forales, estos se mantuvieron firmes y celebraron una sesión extraordinaria, condenando lo ocurrido. A la par, la izquierda local agitó las calles y sobre las siete y media de la tarde se formó una manifestación para exigir la destitución de los miembros de la Diputación. Además de cantar La Internacional, se escucharon gritos desafiantes y se criticó al Gobierno por no haber actuado ya. Los manifestantes se estacionaron frente al Gobierno Civil, desde donde el republicano Bengaray y el comunista Tomás Ariz les pidieron que se disolvieran; en el caso del segundo, asegurándoles que, si en 48 horas no se había destituido a los diputados forales, se tomarían otras medidas. Una parte de los concentrados intentó penetrar en la sede del Gobierno Civil por la fuerza, sin conseguirlo. Pero otro grupo se dirigió a tomar la sede del periódico derechista Diario de Navarra. En este caso las cosas acabaron mal. Cuando llegaron los efectivos de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto y entraron al edificio, fueron disparados desde la calle por un grupo de unos seis individuos, lo que dio lugar a un tiroteo. Hubo dos heridos de tanta gravedad que fallecieron a las pocas horas, una mujer de 39 años y un barón joven de diecisiete. Además, se recogieron otros cinco heridos graves.129
Menor Poblador restó importancia al asalto al palacio de la Diputación Foral y aseguró que había tomado medidas para evitarlo, aunque sus declaraciones resultaron muy poco convincentes y el hecho de que intentara negociar con los asaltantes en vez de desalojarlos por la fuerza le costó su reputación. La opinión conservadora consideró lo ocurrido como una demostración de la falta de autoridad del gobernador.130 No obstante, parece que este último sí se mostró más firme y contundente ante la violencia desatada a última hora de la tarde. No sólo envió a los guardias a impedir el asalto al periódico derechista, sino que también los defendió tras su actuación, a pesar de las víctimas izquierdistas recogidas en el suceso. A su juicio «la fuerza actuó con tacto y ecuanimidad».131
Pese al escándalo por el asalto impune al palacio de la Diputación, el Gobierno no debió de considerar errada la actuación de Menor Poblador y, a diferencia de los casos de Granada o Murcia, no lo destituyó. Eso sí, por si no fuera suficiente el desafío de una derecha insurreccional bien arraigada en la provincia, la presión de la izquierda navarra no decayó y el gobernador, siguiendo instrucciones de Madrid, continuó estudiando «la manera de modificar la Diputación en forma que pueda ofrecer una garantía mayor para desarrollar en Navarra una política a tono con lo que representa el actual Gobierno, como reflejo del triunfo obtenido en las elecciones pasadas». Es decir, mantuvo el pulso a los diputados forales para que una parte de ellos renunciara y el Frente Popular navarro se pudiera hacer con el control de esa importante institución. Pero aquellos no cedieron y apelaron a que «la actual Diputación» representaba «los sentimientos de la inmensa mayoría de Navarra» y había sido elegida por los ayuntamientos de la provincia conforme a la ley de diciembre de 1934, lo cual era cierto.132 Finalmente, aunque el ministro de la Gobernación se reunió con una comisión de la izquierda navarra encabezada por Jesús Monzón y, según este último, les prometió la inminente destitución de la gestora provincial, esta no se materializó ni durante marzo ni en los meses siguientes.133
EL PRECIO DE LA AUTORIDAD
La combinación de violencia tumultuaria y presiones políticas de la izquierda obrera pusieron contra las cuerdas a muchos gobernadores durante aquella primavera. Algunos, aunque pocos, demostraron cierta firmeza en el desempeño de sus responsabilidades legales. Aunque pronto comprobaron que no dejarse amedrentar por el pulso de los socialistas y los comunistas tenía un alto coste, como le pasó al gobernador de Córdoba. Antonio Rodríguez de León, de UR, permanecería durante los cinco meses en su cargo, siendo su Gobierno Civil uno de los pocos en los que no hubo relevo durante toda la primavera. Tenía ya una larga experiencia porque había sido gobernador del Partido Republicano Radical durante casi dos años en Ciudad Real, durante el segundo bienio. Llegó a finales de febrero a una de las provincias donde más altercados y problemas había habido a partir de la formación del nuevo Gobierno de Azaña el día 19. De hecho, el gobernador portelista no aguantó la presión y se marchó precipitadamente en el tren rápido, dejando el Gobierno Civil sin titular y en manos de su secretario, Eugenio Galán. En las horas siguientes hubo numerosas manifestaciones ante los ayuntamientos y episodios muy violentos en localidades como Palma del Río, La Rambla, Puente Genil o Aguilar de la Frontera. En Córdoba capital un grupo numeroso de izquierdistas asaltó el ayuntamiento y tomó el control de la alcaldía, colocando al frente a un oficial de Correos de filiación socialista, Manuel Sánchez Badajoz, ante lo que los diputados electos de la derecha llamaron «vergonzosa inhibición autoridad». La situación se puso tan complicada que se celebró una reunión en el Gobierno Civil y se especuló con la posibilidad de resignar el mando en la autoridad militar y declarar el estado de guerra.134
En medio de una oleada de purgas de empleados municipales y con muchos ayuntamientos incapaces de controlar la situación o incluso promoviendo las ilegalidades, Rodríguez de León se estrenó en el cargo advirtiendo que no iba «a tolerar represalias de ningún género» ni violaciones de los derechos de propiedad o ataques a las personas, «pues ello supone vandalismo impropio de la república y de un país culto». Es más, a diferencia de otros gobernadores, aseguró que no «prosperarían» los nuevos consistorios que se hubieran constituido ilegalmente.135 Así las cosas, los comunistas no tardaron ni una semana en señalarlo. Lo acusaron de amparar a los terratenientes en vez de acordar medidas de urgencia contra aquellos y proteger a los trabajadores. El programa del «Bloque Popular» era «inviolable» y los obreros cordobeses lo harían prevalecer frente a un gobernador que sembraba «las carreteras y los pueblos de Guardia Civil y de Asalto para impedir que los campesinos hambrientos vayan a la rebusca de aceituna» y que mantenía «el orden al estilo del jalifato de Priego» –en referencia al pueblo del presidente de la República, Alcalá-Zamora. Rodríguez de León supo de inmediato que lo de los comunistas no era una advertencia pacífica. Montad «la guardia en cada pueblo», excitó Mundo Obrero a los obreros cordobeses, para hacer que el gobernador «no olvide que no es a los terratenientes a quienes hay que consolar, sino que es al pueblo a quien hay que servir».136
Desde el inicio de su andadura, la pacificación de la provincia y la utilización de la fuerza pública para hacer cumplir la legalidad costó a Rodríguez de León una fuerte oposición. Pero no sólo de los comunistas, sino también, desde muy temprano, de los socialistas. Esto es lo que explica por qué en otros casos los gobernadores se cuidaron de no molestar a los grupos situados a su izquierda y prefirieron no tomarse demasiado en serio lo de movilizar a la Policía preventivamente. Rodríguez de León tenía, sin embargo, un carácter y una determinación diferentes. Cuando apenas llevaba una semana en el cargo, acusó a la prensa socialista madrileña de mentir sobre su gestión y reiteró su voluntad de evitar «en forma alguna los atentados contra la propiedad o contra las personas». Él prefería mantener contactos con los patronos para que aumentaran las contrataciones y aliviaran el desempleo, si bien también llamaba a los propietarios a que regresaran a sus localidades y no creyeran las «noticias alarmistas». Y es que la violencia de los días 19 a 21 había sido tal que, como admitía el mismo gobernador, algunos propietarios «habían abandonado» sus domicilios.137
La actuación de Rodríguez de León en los meses siguientes se rigió por esa misma pauta. Así lo muestra su firmeza durante la huelga de campesinos de mediados de marzo. En su caso no hizo falta que el ministro Salvador Carreras le requiriera para que evitara los desórdenes. Él mismo aseguró a los periodistas, antes incluso de recibir instrucciones de Madrid, que tomaría todas las precauciones necesarias y que no ocurriría «absolutamente nada» porque había dado «órdenes terminantes» a la fuerza pública para «no tolerar la más leve alteración del orden público».138
Tampoco se amilanó Rodríguez de León ante uno de los desafíos más serios de esa primavera en los gobiernos civiles de toda España: los nuevos ayuntamientos. A finales de marzo recordó en una circular que los alcaldes eran los «delegados del Gobierno» y que tenían la obligación de «mantener el orden público». Pero no se limitó a transponer órdenes genéricas de Madrid porque añadió unas palabras significativas: dijo que debían mantener ese orden «a toda costa» y les advirtió de su responsabilidad si eran negligentes o cooperaban «a los desórdenes».139 El gobernador aseguró a la prensa que los alcaldes estaban respondiendo «muy bien», pero no podía ocultar que, con una autoridad provincial como la suya, no tardaron en aparecer los problemas de relación entre los republicanos de izquierdas y los socialistas. Los segundos, que consideraban a los primeros como unos derechistas más, cómplices de los reaccionarios, empezaron a hacerles la vida imposible desde los ayuntamientos que controlaban, como denunciaron varios concejales de IR y UR a mediados de abril.140
Finalmente, otro rasgo que caracterizó la gestión de Rodríguez de León fue el espinoso asunto de las detenciones de derechistas, que se generalizaron en la segunda mitad de abril. A diferencia de otros gobernadores, cuando empezó a recibir noticias de las detenciones masivas de derechistas, no respondió con evasivas o diciendo que iba a estudiar cada caso. «He ordenado la libertad de todos los detenidos de derechas que no sean fascistas», respondió ante las denuncias conservadoras. Y añadió inequívocamente que las órdenes de Madrid sólo eran para proceder contra los falangistas y que los alcaldes de «determinados pueblos» estaban obligando a los comandantes de los puestos de la Guardia Civil a detenciones que no procedían.141
Así las cosas, la campaña de los socialistas y los comunistas contra el gobernador de UR en Córdoba fue constante y brutalmente sincera. Mostró lo que podía esperar cualquier autoridad provincial que no estuviera dispuesta a flexibilizar el imperio de la ley al albur de las demandas de los socios parlamentarios del Gobierno. Los comunistas reiteraron que era un «gobernador tradicional a los viejos métodos, cacique al servicio de los terratenientes de la provincia, tertuliano del cura y del comandante de la Guardia Civil», que no estaba desarmando a las derechas. Exigieron al Gobierno de Casares que lo destituyera, primero en su prensa, pero también, a primeros de julio, en una declaración formal de su minoría en el Congreso. Y no estaban solos. La ofensiva fue secundada asimismo por los socialistas de Largo Caballero, que lo consideraron un ejemplo de los gobernadores que no mostraban determinación contra los patronos y que ponían palos en las ruedas de la gestión izquierdista de los municipios.142
Sin llegar al caso del anterior, entre los gobernadores que intentaron no dejarse llevar por la presión de la izquierda socialista y comunista estuvo también el segundo de los titulares de Sevilla en esa primavera. El primero, Ricardo Corro Moncho, pertenecía a UR, como Rodríguez de León, mientras que el segundo, José María Varela Rendueles, que le sucedió el 24 de mayo, era de IR. La gestión de una provincia como Sevilla, con numerosos conflictos derivados de las dificultades que atravesaba la economía agraria y el desempleo rural, pero también con una capital y alrededores en la que cuajó una fuerte y sangrienta rivalidad entre falangistas y socialistas o comunistas, no fue nada fácil. Ricardo Corro, que se estrenó recordando que «mantener el orden público» no era un deseo por su parte sino un «deber indeclinable», se enfrentó tanto al terrorismo partidista como a lo que calificó de «delitos mal llamados sociales», que asolaron la ciudad y sus alrededores.143
Sevilla fue una de las provincias donde Falange despuntó con más fuerza en la primavera y donde la violencia entre los jóvenes camisas azules y los socialistas produjo mayor número de víctimas, sobre todo entre los primeros. Con todo, al igual que en otras provincias castellanas y andaluzas, el principal desafío a la autoridad de los gobernadores de Sevilla llegó de la mano de los nuevos ayuntamientos frentepopulistas y de los conflictos rurales. Y ahí es donde Corro Moncho se vio desbordado y fue su sucesor, respaldado por un Gobierno más decidido a cortar las huelgas ilegales y las arbitrariedades municipales, el que encaró mejor el peligroso dilema de enemistarse con sus socios de la izquierda obrera. Corro Moncho no dejó de reiterar a los alcaldes que no permitieran la invasión de fincas, pero la respuesta que le dieron los regidores a finales de marzo es un buen indicador de cómo estaban las cosas y de cómo se desafió su autoridad: exigían poder alojar y repartir a los obreros entre los patronos a criterio propio, resolver las reclamaciones laborales «sin recurrir a los jurados mixtos», mantener el orden sin la intervención de la Guardia Civil y, sobre todo, supervisar y controlar las órdenes que recibían los agentes de sus superiores, de tal modo que aquellos no pudieran actuar «sin conocimiento de los alcaldes».144
Era evidente que las autoridades municipales no estaban por la labor de impedir acciones ilegales como la invasión de fincas. Esperaban del gobernador civil que, como en otras provincias, lejos de pedirles que utilizaran la fuerza, consideraran que la nueva etapa política no podía ampararse en frenos legales para alterar las relaciones de poder en el campo. Es muy elocuente la denuncia de un empresario agrícola de La Rinconada, referida a hechos de finales de abril y primeros de mayo, en la que aporta datos objetivos, como los pagos realizados a la alcaldía en concepto de «un número exorbitante de obreros» que le habían sido repartidos en sus tierras. A pesar de haber pagado religiosamente más de 40.000 pesetas, calculaba que los trabajos realizados no estaban valorados «ni siquiera en cinco mil». Aseguraba haber hecho esos pagos bajo la coacción de las autoridades locales, quienes, además, animaban a los obreros a seguir invadiendo su finca, prometiéndoles que recibirían a cambio un salario. Pero, advertía, «el dinero se termina, así como el crédito».145
El impacto de los abusos locales sobre la economía de algunos empresarios no parecía preocupar demasiado a la mayor parte de los socialistas sevillanos. Al contrario, pese a no ser capaz de acabar con arbitrariedades como la anterior, Corro Moncho no obtuvo el beneplácito de los seguidores de Largo Caballero, que se quejaron a Madrid de que con su «actitud» estimulaba a los patronos y la «situación» de la provincia era «insostenible».146 Claro que tampoco la patronal agrícola sevillana estaba contenta con el gobernador, al que pidieron a mediados de mayo que interviniera de una vez si quería que el ejercicio de la profesión agrícola siguiera ejerciéndose. Un mes antes, una asamblea de agricultores de la provincia había advertido de que los alcaldes no obedecían al gobernador y que no se respetaban los pactos de trabajo, siendo los labradores perseguidos en algunos pueblos «como alimañas».147 Los problemas se le acumularon a Corro Moncho, que antes de ser sustituido vio también cómo los socialistas arrinconaban no sólo a las derechas sino a sus propios correligionarios de UR. De hecho, los jornaleros afines al partido de Martínez Barrio eran excluidos de las bolsas de trabajo que controlaba la FNTT, el sindicato campesino de los socialistas, mientras que en localidades como Dos Hermanas o Alcalá de Guadaira el pacto del Frente Popular estaba roto y los enfrentamientos entre republicanos y socialistas eran un secreto a voces.148
Fue su sucesor, Varela Rendueles, el que llegó con órdenes tajantes de cortar una situación en la que reinaba la arbitrariedad por muchas zonas del agro sevillano, especialmente con numerosas huelgas ilegales, talas de árboles no autorizadas, imposición de obreros registrados en las bolsas de trabajo que controlaban los socialistas o boicots sindicales para que no pudieran entrar las máquinas en los campos justo en el momento en que tocaba recoger la cosecha.149 A primeros de junio el nuevo gobernador declaró la guerra a los alcaldes díscolos, ordenándoles que no permitieran «más la invasión de fincas por los obreros» y que no dieran «curso a las reclamaciones de los jornales cuando los trabajadores no [hubieran] sido reclamados por los propietarios». Asimismo, trató de acabar con una medida que estaba sembrando el caos y que, a juzgar por las palabras de Varela Rendueles, se le había ido de la mano a su antecesor. Prohibió «terminantemente» a los alcaldes «la detención de propietarios, excepto en aquellos casos, que constituyan un delito, en el cual los pondrán a disposición de la autoridad judicial».150 Y no quedaron ahí las cosas porque estaba claro que Corro Moncho no había mostrado la determinación suficiente para impedir las arbitrariedades. El nuevo gobernador tuvo que tomar medidas que llaman la atención por lo que suponían de reconocimiento del descontrol que había heredado: cesó a varios delegados gubernativos porque estaban detrás de la detención de patronos que se negaban a abonar los jornales de los obreros que habían invadido sus fincas; y ordenó a la Guardia Civil que interviniera para impedir los embargos ilegales de ganado que estaban realizando algunos alcaldes para presionar a los propietarios a que pagaran jornales que no les correspondían. Y no sólo eso, Varela Rendueles no dudó en declarar ilegales varias huelgas que no se ajustaban a derecho como las de Lebrija, Tocina, Castilleja de la Cuesta, Gelves, Camas, Bormujos, San Juan y La Puebla, ordenando en todos los casos la detención de los comités de huelga y clausurando los centros obreros.151
Otros gobernadores trataron también de imponer su autoridad siguiendo las instrucciones de Gobernación y utilizando los recursos de que disponían, pero obtuvieron resultados muy desiguales. El de La Coruña, José Sánchez Gacio, de IR, vio crecer de forma alarmante la violencia en la capital provincial la tercera semana de marzo. Reaccionó tarde, aunque con cierta determinación y, a diferencia de otros gobernadores, logró el apoyo de los dirigentes del Frente Popular provincial, que pidieron a todos sus simpatizantes que colaboraran «con el gobierno que nos representa» y evitaran, «por todos los medios a su alcance, cualquier alteración de orden». No obstante, no duraría muchos días más y abandonaría el puesto a primeros de abril.152
En el caso de Cáceres, Miguel Canales González, de IR, se estrenó en el puesto anulando las licencias de armas y pidiendo a los propietarios que cumplieran con sus «deberes ineludibles» para una política de «armonía social». Tan buenas y estériles palabras fueron acompañadas de otra advertencia a los campesinos: «el respeto de la propiedad privada es una norma jurídica que no pueden quebrantar».153 Cuando la FNTT ordenó la invasión ilegal de fincas a gran escala a finales de marzo, el gobernador, siguiendo instrucciones del Gobierno, movilizó a la fuerza pública y la situación en Cáceres quedó lejos de la gravedad de los hechos registrados en la cercana Badajoz.154 Canales González permaneció en su puesto durante toda la primavera y parece que se atuvo a las órdenes de Gobernación. Pero, como él mismo reconoció, la movilización de los socialistas y los comunistas, combinada con la resistencia patronal, representaron un desafío mayúsculo para la gente de IR. Es significativo que, en su informe sobre lo que debía hacerse de cara al Primero de Mayo, le pidiera a Gobernación que se suspendieran las manifestaciones en algunas localidades porque temía que con la «efervescencia existente» se produjeran «colisiones».155 Si bien lo que más le preocupaba era el uso de uniformes y el desfile de «milicias uniformadas», algo que consideraba que debía ser prohibido por completo –el Gobierno no le hizo, en esto, el más mínimo caso, ni para Cáceres ni para ninguna otra parte del país. Obviamente, si a un gobernador de IR como Canales González le inquietaba lo de las milicias uniformadas es porque estaba lejos de sentir ninguna simpatía con la deriva del socialismo caballerista y la radicalización de sus juventudes. No es nada extraño, por tanto, que su cabeza fuera una de las que pidió el grupo parlamentario comunista a primeros de julio.156
Todos estos casos muestran una de las realidades más sangrantes de la primavera de 1936: los gobernadores civiles que, haciendo uso de sus facultades, mostraron algún síntoma de autonomía y autoridad frente a la movilización y la presión coactiva de las Casas del Pueblo o las arbitrariedades cometidas por algunos de los nuevos equipos municipales supieron muy pronto que se colocaban en una posición endiablada, señalados por la izquierda obrera como cómplices de la reacción y obstáculos para la materialización de la victoria del Frente Popular. El gobernador de Segovia, que pertenecía a UR, experimentó la ira de los socialistas con motivo de los incidentes ocurridos durante el desfile del 14 de abril: ese «antiguo amigo de Lerroux» había dejado que la Policía cargara contra los jóvenes izquierdistas, mostrando que la victoria del 16 de febrero seguía sin llegar a esa provincia.157 También el de Badajoz, de IR, conoció cómo se las gastaban los caballeristas por no tomar las decisiones que estos le exigían respecto de los propietarios de Almendralejo o por destituir alcaldes socialistas como el de Talarrubias: el gobernador Granados Ruiz carecía de «visión republicana» y estaba «mal aconsejado por elementos de procedencia y simpatía radical-cedista».158
Con todo, el problema principal de los gobernadores que experimentaron las críticas más acerbas de las organizaciones obreras no era lo que estas dijeran, por más que eso ahondara en la ruptura con las gentes de IR y UR e incluso desplazara a estos últimos hacia posiciones antisocialistas poco compatibles con la política de su propio Gobierno nacional. El problema de fondo procedía de Madrid. Una política provincial de defensa del imperio de la ley y del orden público, en los términos en que los propios republicanos de izquierdas lo habían definido en la ley de julio de 1933, amparando los derechos de las oposiciones y garantizando la libertad de empresa, mediando de forma equilibrada entre los intereses de los propietarios y las reivindicaciones de los obreros, tratando además de impedir los abusos de unos y las reivindicaciones desorbitadas de otros, se enfrentaba al problema de que el Gobierno, aunque exigió a los gobernadores que velaran por la paz civil, no dejó claro que los apoyaría inequívocamente si aquellos se enfrentaban a los socialistas y los comunistas cuando estos quisieran ser dueños de la calle o imponer resoluciones o acciones ilegales. Por eso, la situación de algunos gobernadores durante la primavera se volvió extremadamente complicada y padecieron los ataques de su izquierda, algo que suponía un desgaste y un riesgo que no todos estaban dispuestos a soportar. Como al de Córdoba, también le pasó al de Ciudad Real y a los que accedieron a los gobiernos civiles de Murcia y Toledo después del cese de sus primeros titulares elegidos en febrero. La contundencia con la que los socialistas y los comunistas arremetieron contra ellos porque no gestionaban sus provincias atendiendo a sus reivindicaciones de acoso y derribo a todas las derechas, fueran o no fascistas, es harto elocuente. En los cuatro casos citados pidieron reiteradamente la dimisión del gobernador e incluso llegaron a ordenar la movilización expresa de sus simpatizantes para presionar a las autoridades y lanzar un pulso a Madrid. El caso de Ciudad Real es paradigmático.
EL PULSO SOCIALISTA
Los socialistas de esta provincia manchega, entre los que predominaban los caballeristas,159 no tardaron en enemistarse con el gobernador Fernando Muñoz Ocaña, de IR, al que acusaron explícitamente de permitir que reabrieran los «centros fascistas» de algunas localidades que los alcaldes socialistas habían clausurado previamente. Desde mediados de abril estaba quebrado el inicial «clima de cordialidad» entre la autoridad provincial y las organizaciones obreras. A las segundas les resultó cada vez más molesto el ejercicio de la autoridad y acusaron a Muñoz Ocaña de utilizar la fuerza pública para apoyar a la derecha y causar así «grandes atropellos e injusticias» a la clase trabajadora, por lo que a finales de abril empezaron a pedir su destitución. A esto se sumó la batalla por el control de la Diputación Provincial y el enfrentamiento con la gente de UR, a la que consideraban un refugio de fascistas, lo que incentivó la campaña de acoso y derribo contra el gobernador. En el Congreso de la Federación Socialista de Ciudad Real, celebrado en mayo, se volvió a pedir el cese de Muñoz Ocaña y en un mitin posterior, el día 24 de ese mismo mes, se reiteró la exigencia a Madrid, amenazando con la retirada de todos los concejales y alcaldes socialistas de la provincia si no se materializaba de inmediato.160 El gobernador escribiría unos días más tarde al ministro Moles asegurándole que tenía «constancia oficial de que los elementos socialistas anuncian para el día 5» de junio la «retirada de las Comisiones Gestoras y el planteamiento de huelga», como medida de presión contra él y para mantener el pulso por el control de la Diputación. Afirmaba también que estaba «atento al particular y ten[ía] adoptadas las medidas de previsión necesarias».161 Pero para entonces el Gobierno ya había acordado su relevo por un republicano gallego más cercano a Casares, Germán Vidal Barreiro, que sería nombrado, para más inri, al día siguiente de recibir ese telegrama. Los socialistas habían ganado «el pulso» con la amenaza de abandonar en masa los ayuntamientos.162
La brutalidad de la campaña contra los gobernadores que se empeñaron en ser autónomos y mantener su autoridad frente a la presión de los socialistas se puso de manifiesto también en el caso del gobernador de Murcia, como ya se vio más arriba. La determinación de Adolfo Silván Figueroa, que llegó a la provincia a finales de marzo para poner orden tras la desastrosa gestión de José Calderón Sama, lo convirtió en el blanco perfecto de la prensa caballerista madrileña. Claridad acusó al Gobierno de Azaña de haber cesado a Calderón por estar «torcidamente informado» y por no querer entender que la violencia de primeros de marzo había sido la respuesta de los obreros a las «criminales provocaciones de los elementos de Falange Española». A su juicio, la maniobra exitosa la habían protagonizado los diputados de UR, que consiguieron colocar a su correligionario Silván Figueroa. Y este, durante los dos meses siguientes, se había dedicado a una «política de amparo ilimitado a los protectores financieros del fascismo provincial», con una «actuación injustificable de persecución de los obreros organizados». No era extraño que los dirigentes murcianos del PSOE y del PCE pidieran su cese porque Silván era «un colaborador y un protector eficaz de los elementos cavernícolas», que, en el caso de Murcia, estaban «circunstancialmente ligados a determinados prohombres de UR local».163
Si este era el juicio que merecía el gobernador de UR en Murcia, nada de extraño tienen las duras descalificaciones que recibió el nuevo titular que llegó a Toledo a mediados de junio. Esta era una provincia donde, como ya se vio, los socialistas se habían movilizado con determinación, pero sin éxito, para forzar la anulación de las elecciones de febrero porque consideraban que la derecha cedista había ganado gracias al caciquismo y el fraude. Sabedores de que las redes de influencia de los conservadores estaban muy arraigadas en esa circunscripción y que los republicanos de izquierdas pintaban muy poco, los socialistas toledanos intentaron ganar espacios de poder incentivando una intensa movilización campesina y utilizando la conflictividad para presionar a las nuevas autoridades provinciales. No podían dejar pasar la oportunidad que les había abierto el triunfo nacional del Frente Popular para alterar las relaciones de poder en la provincia. Entre marzo y junio contaron con un gobernador de IR, Vicente Costales Martínez, sensible a sus reivindicaciones y dispuesto a aplicar una política de orden público en la que la Guardia Civil no tuviera demasiado protagonismo. Cuando Costales llegó a Toledo, la prensa católica lo recibió con palabras cordiales, destacando su «carácter afable y comunicativo». Sin embargo, con el paso de las semanas esa percepción cambió radicalmente, hasta el punto de que el mundo conservador acabaría criticándolo con suma dureza. Se ha escrito que, pese a las críticas de la derecha, supo encauzar la aplicación de la reforma agraria sin que se produjeran grandes violencias, pero, por otro lado, parece que «no pudo evitar que la situación en la calle se radicalizase». Proliferaron los enfrentamientos entre los jóvenes de las JSU y los falangistas, tanto en la capital provincial como en varios pueblos. No en vano, el Primero de Mayo fue bastante tenso, con los falangistas contraprogramando las manifestaciones obreras con otros actos propios. Costales sabía el riesgo que corría, como prueba el hecho de que informara a Madrid de que en su provincia las «manifestaciones públicas» constituían siempre un peligro por el choque entre las «extremas derechas» y la «izquierda obrerista». No obstante, también es significativo de su empatía con la segunda parte de esa ecuación el hecho de que se mostrara partidario de conceder los permisos para las manifestaciones del Primero de Mayo, porque una «suspensión general» sería «causa serio disgusto organizaciones obreras».164
El día 2 de junio se produjo una colisión en Toledo capital entre varios cadetes de la Academia de Infantería y un joven vendedor de prensa izquierdista. Aunque no acabó trágicamente, complicó la vida al gobernador. La Casa del Pueblo denunció lo ocurrido y Costales, previo permiso del comandante militar de la Primera Región, el general Miaja, ordenó a los jefes de la academia que adelantaran las prácticas que se hacían anualmente fuera de la ciudad, para, de este modo, alejar a los cadetes. La derecha lo consideró una humillación y Calvo Sotelo lo explotó en la Cortes días más tarde, con la consiguiente amplificación del problema.165 No sabemos lo que pensó Casares ni los términos exactos del conflicto que se pudo vivir entre los oficiales de la Academia Militar y el gobernador, pero es probable que la gestión de ese asunto se sumara a otras cuestiones previas y convenciera al Ejecutivo de que era mejor un nuevo rumbo en la provincia castellana. Así las cosas, el día 14, horas antes de que Calvo Sotelo lo mentara en el hemiciclo, Casares decidió sustituir a Costales. Lo hizo, curiosamente, colocando en su lugar a su amigo, el recién cesado gobernador de Albacete, Manuel María González López.166
Ni que decir tiene que, para los socialistas y los comunistas, este último era el «gobernador de Yeste», esto es, el que había estado al frente de la fuerza pública cuando el siniestro y sangriento choque entre los campesinos de esa localidad albaceteña y la Guardia Civil. Por consiguiente, además de apoyar al gobernador saliente y criticar al Gobierno por su destitución, la campaña que desplegaron contra el nuevo titular fue notable. La ofensiva de los seguidores de Largo Caballero contra el «fatídico gobernador de Yeste» no se limitó a la prensa nacional, que le dedicó más espacio que a ninguna otra autoridad provincial durante todo el tramo final de la primavera. También se promovió una campaña provincial contra González López. Todas las fuerzas de la izquierda obrera de Toledo se concentraron en una asamblea convocada ex profeso el 28 de junio para defenderse de las «continuas provocaciones de los elementos de la CEDA y del fascio», que estaban «envalentonados por la protección del gobernador». A decir de los caballeristas, González López había sido enviado por Casares a Toledo para proteger a las fuerzas del cacique Dimas Madariaga. Un día más tarde, el 29, una caravana de alcaldes y dirigentes del socialismo y el comunismo toledanos llegaron a Madrid para exponer al Gobierno la situación de la provincia, con «los enemigos» de la República acechando, bajo la protección de un gobernador que no podía «continuar ni un día más». Significativamente, no los recibió el ministro, sino el subsecretario de la Gobernación, aun cuando el diputado socialista Luis Rufilanchas y el comunista Cayetano Bolívar se pusieron, con toda intencionalidad, al frente de la comitiva.167
Y no acabó ahí la movilización y la presión sobre el departamento de Moles. Días más tarde, Orencio Labrador, el secretario provincial de la FNTT, el sindicato campesino de los socialistas que estaba detrás de la campaña contra el gobernador, tachó a González López de «inconsciente personaje» y declarado enemigo del marxismo, que había llegado a Toledo con «las manos tintas en sangre proletaria» y que «trabaja por el fascismo». Por eso, anunció, la FNTT iba a lanzar un manifiesto y a luchar por que su destitución se convirtiera en «un problema nacional». Para lograrlo se convocó una huelga general campesina de veinticuatro horas contra ese mismo gobernador al que los comunistas consideraban responsable de sembrar «el terror y la persecución entre las masas populares de la provincia», amparando la «subversión patronal».168
¿Cuál era el problema que tenían de verdad los socialistas y los comunistas con González López? Por más que lo identificaran con los sucesos de Yeste, la cuestión de fondo era el pulso provincial que la FNTT había lanzado contra las redes de poder de la CEDA en la provincia manchega, una batalla que se estaba viendo obstaculizada por un gobernador de la izquierda republicana que, empeñado en velar por la legalidad, les estaba poniendo palos en las ruedas. González López molestaba porque estaba tomando medidas contra la arbitrariedad de las gestoras municipales en manos de los socialistas, porque utilizaba a la Guardia Civil de una manera que los dirigentes de la FNTT no podían tolerar, esto es, para desarmar a los guardias municipales, el brazo armado de las casas del Pueblo en esas semanas, o porque protegía a los trabajadores que no secundaban las huelgas o a los empresarios que utilizaban maquinaria agrícola pese a las amenazas del sindicato socialista. Peor aún, González López se había tomado en serio las instrucciones enviadas por el ministro Moles después de los graves sucesos de Málaga y había anunciado «severas sanciones» contra los promotores de las huelgas ilegales. En una circular publicada en julio, se manifestaba en unos términos que revelan con toda claridad por qué los socialistas exigieron su cese:
Enterado de que algunos grupos y varias organizaciones están haciendo circular clandestinamente por toda la provincia comunicados a los alcaldes y a las Sociedades obreras, dándoles instrucciones subversivas, aconsejando que no reconozcan a los representantes del Gobierno de la República en Toledo, excitando también a que se provoquen huelgas, advierte a todas las autoridades locales y a los organismos obreros que todos los que acaten semejantes instrucciones, automáticamente quedan incursos en responsabilidad criminal, y anuncia severas sanciones para quien quiera que sea el que secunde las iniciativas de las mencionadas circulares clandestinas.169
Para hacerse una idea de la situación del orden y la conflictividad social en la provincia de Toledo, nada más elocuente que el alarmante diagnóstico que ofreció el propio gobernador a finales de junio. Tachó de «deplorable» la administración municipal de la provincia, mayoritariamente en manos de los socialistas y los comunistas, asegurando que casi ninguno de los pueblos de la demarcación se libraba y que necesitaría un escrito «interminable» si tuviera que exponer detalladamente «los innumerables casos de desorden». Por casi todas partes «imperaban de una manera absoluta», en un «plan dictatorial las sociedades obreras», que mediante «milicias rojas» y «durante tres meses» habían «sembrado el terror en los pueblos, apaleando a los elementos contrarios en ideología, efectuando cacheos arbitrarios y ejerciendo unas funciones de Autoridad que no les competen en ninguna forma». Explicó también el motivo por el que, según él, el «rencor y el odio» se extendían «de manera alarmante»: tras la «persecución ominosa de que fueran víctimas en el anterior bienio, los elementos significados de izquierda» se estaban tomando «la justicia por su mano» y arremetían «de manera salvaje contra los elementos significados de derecha, siendo las persecuciones personales hechas con verdadero odio africano».170
HOMBRES DECENTES
Manuel González López ejemplificó, a su paso por Toledo, el modelo de gobernador de la primavera de 1936 que, situado en una provincia con una fuerte movilización socialista y una izquierda republicana débil, decidió tener un perfil propio y mantener la autoridad de su cargo por encima de las exigencias sindicales y de la enorme presión ambiental. En las antípodas de ese comportamiento, muy alejado también del liderazgo desplegado por el gobernador de UR en Córdoba, se situó el titular del Gobierno Civil de Oviedo, Rafael Bosque Albiac. Este, pese a ser un alto cargo de IR en una provincia donde ni su partido ni él mismo tenía ningún arraigo, optó por ser un fiel aliado de los socialistas asturianos.
Bosque no llegó a Oviedo hasta la tardía fecha del 20 de marzo.171 Aunque en las semanas previas el gobernador portelista en funciones, José María Freira, había lidiado con lo más complicado del inicio de la andadura frentepopulista (cambio de ayuntamientos, readmisión de despedidos y pago de indemnizaciones, purgas masivas de funcionarios municipales, actos de pistolerismo en las calles, primeros conflictos laborales graves en el puerto de Gijón, entre otros), el nuevo gobernador se encontró con uno de los contextos más complejos de toda España. Primero, por los antecedentes conflictivos de la provincia, la gran protagonista de la revolución de octubre de 1934 y de la posterior represión. No en vano, si en algún lugar del país había que readmitir a mayor número de despedidos por el citado movimiento insurreccional, de acuerdo con el decreto de 1 de marzo aprobado por el Gobierno de Azaña, ese sitio era Asturias, con todas las complicaciones que eso suponía para numerosas empresas y para los obreros que los habían sustituido y cuyos empleos peligraban. Y segundo, porque allí la izquierda republicana pintaba más bien poco. El poder estaba repartido entre un socialismo fuerte y bien implantado, cuya base social era el sindicalismo minero, un cedismo consolidado y sin oposición a su derecha, y un republicanismo de centroderecha, representado por los liberaldemócratas, con fuerte presencia en algunos núcleos urbanos, especialmente en Gijón.172
Bosque tuvo suerte de llegar a finales de marzo y tener ya bien encauzados algunos asuntos espinosos. No obstante, pronto comprobó las enormes dificultades que ofrecía el cargo: una altísima conflictividad laboral, en buena medida de raíz política pero también con motivo de la crisis de la economía minera asturiana –con una demanda decreciente y problemas para absorber la mano de obra disponible–; un sindicalismo anarquista minoritario pero muy activo y desestabilizador; y lo que era más inquietante, unas organizaciones obreras que interpretaban la victoria del Frente Popular como una oportunidad de establecer un monopolio de poder en los ayuntamientos y que, por tanto, exigieron del Gobierno Civil una política enérgica contra las derechas. A nadie se le escapaba la importancia de aprovechar el vuelco de poder en Madrid para invertir el mapa político asturiano y debilitar a los aliados del frente antirrevolucionario, los liberaldemócratas de Ramón Álvarez-Valdés y los cedistas de José María Fernández-Ladreda.
Bosque, a diferencia de otros colegas como el de Córdoba, decidió no ser el gobernador de todos los asturianos, sino de los socialistas. Mostró cierta determinación para cortar la actividad huelguística ilegal de los anarcosindicalistas –que tenían una presencia relevante en la rama metalúrgica y pusieron contra las cuerdas la actividad de la empresa Duro-Felguera–, pero se identificó plenamente con las reivindicaciones del Sindicato Minero Asturiano (SOMA), que controlaban los prietistas.173 Ciertamente, se enfrentó a una situación muy enrevesada y en no pocas ocasiones trató de mediar para resolver, con ayuda de Madrid, los principales conflictos laborales. Pero tomó algunas decisiones importantes en las que primó un enfoque partidista de la gestión del orden público y un afán de aprovechar la situación para excluir a los derrotados de febrero. Esto se puso de manifiesto por algunas de sus políticas más polémicas, las que lo enfrentaron radicalmente a las derechas y le convirtieron, en opinión de estas, en el paradigma de los gobernadores sectarios de la primavera. Tres dimensiones son suficientemente ilustrativas: la gestión policial, las detenciones de derechistas y el nombramiento de delegados gubernativos.
En lo primero, Bosque tuvo el problema de una provincia donde la Guardia Civil había quedado muy marcada por su trabajo durante la insurrección de 1934, por lo que, conscientemente, decidió movilizar lo menos posible a los agentes. De hecho, durante el Primero de Mayo, a diferencia de otros gobernadores, confió en la «sensatez y admirable ciudadanía» de los obreros asturianos y en las medidas de seguridad tomadas por los propios sindicatos, evitando así tener que desplegar un dispositivo policial especial.174 Su discurso público, siguiendo al pie de la letra el del Gobierno, insistió en todo momento en que el orden público sólo corría peligro por las provocaciones derechistas, por lo que, en la provincia de Oviedo, fueron excepcionales los casos en los que Bosque envió a los guardias a disolver una manifestación. Esta relativa desmovilización de la fuerza pública le valió el enfrentamiento tanto con la Guardia Civil de Gijón como con la Guardia de Asalto de Oviedo, con situaciones de extrema tensión como el entierro del guardia Manuel Vela el 27 de abril, asesinado en un control policial, momento en el que una parte de los guardias que asistían al sepelio, además de varios falangistas, se enfrentaron abiertamente al gobernador.175
Respecto de las otras dos dimensiones, Bosque se distanció claramente de otros gobernadores. Nada más llegar nombró unos quince delegados de orden público, en algunos casos sin respetar la exigencia legal de que los ocuparan funcionarios públicos y permitiendo que fueran desempeñados por izquierdistas con criterios sectarios que favorecieron las arbitrariedades.176 En cuanto a las detenciones, toleró que se llevaran a cabo de forma masiva, principalmente por orden de las autoridades locales de izquierdas o bajo la supervisión de sus delegados. Esto se tradujo en centenares de derechistas detenidos, yendo mucho más allá de las órdenes del Gobierno de proceder a la ilegalización y persecución de los falangistas. En muchos pueblos se arrestó a todos los dirigentes conservadores locales, a numerosos religiosos e incluso a republicanos de centroderecha, generando una alarma social notable. Pero Bosque, a diferencia de otros gobernadores, en vez de frenar todas esas arbitrariedades y liberar de inmediato a los detenidos sin justificación, los mantuvo durante días encerrados y, salvo excepciones, sólo ordenó las liberaciones muy lentamente. Esto llenó algunas cárceles de partido de derechistas, lo que generó numerosas concentraciones de familiares a sus puertas y contribuyó a dar una imagen del gobernador de Oviedo como un aliado de los comunistas y los socialistas que estaba amparando la persecución de todas las derechas.177
Por si no fuera suficiente, a finales de abril la prensa comunista manipuló una entrevista que el reportero Eusebio Cimorra le había hecho a Bosque, presentándolo como defensor acérrimo de la labor de algunos delegados suyos, de filiación comunista, que se empleaban a fondo en la detención de los fascistas. Así, toda la España conservadora creyó que lo que decía el reportaje eran las palabras del gobernador, con el consiguiente escándalo porque parecía que este respaldaba abiertamente una política indiscriminada y vengativa de detenciones. Bosque lo desmintió en una nota publicada al día siguiente por la agencia Febus y el periódico comunista tuvo que publicar una aclaración en su siguiente número.178 Con todo, el Gobierno de Casares no lo cesó ni parece que se sintiera especialmente incómodo con un gobernador que, cuanto menos, se había ganado la confianza del SOMA y había evitado graves episodios de violencia tumultuaria en una provincia tan compleja como Oviedo.
Al final, la caída de Bosque se produjo porque el día 18 de junio el diputado monárquico José Calvo Sotelo denunció en las Cortes que el gobernador de Oviedo, al que dos días antes había insultado durante un debate parlamentario, se había dirigido a él por telegrama de una forma «intolerable», llamándolo «anarquista peligroso» y acusándolo de «engañar al país y especular con su miseria», utilizando el Parlamento para «tergiversar las cosas con descarada mixtificación de la realidad».179 El Gobierno se escudó en que el telegrama era apócrifo, pero la polémica creció y el propio Bosque se enredó en sus declaraciones, con lo que el ministro Moles lo sustituyó el 5 de julio por Isidro Liarte Lausín.
Significativamente, a diferencia de los casos de Toledo, Ciudad Real o Murcia, donde los gobernadores habían sido duramente censurados por los socialistas y los comunistas, en Oviedo la salida de Bosque provocó una oleada de indignación entre las organizaciones obreras, que celebraron un gran mitin de protesta y amenazaron con una huelga general si el Gobierno no rectificaba. Unos quinientos izquierdistas se concentraron delante del Gobierno Civil para apoyar a Bosque cuando este se disponía a marcharse. Habló entonces el presidente de la gestora de Oviedo, el socialista López Mulero, que jaleó a los concentrados diciendo que había que impedir la marcha del gobernador y que él mismo enviaría a Madrid unas conclusiones en las que se advertía al Ejecutivo de que no podía destituir a un «fiel intérprete de la voluntad del Frente Popular en esta provincia». Probablemente, si Bosque hubiera querido enfrentarse a Moles y se hubiera insubordinado, se podrían haber vivido horas de grave tensión en Oviedo, pero el gobernador de IR, cuando salió al balcón a hablar, no encendió más los ánimos de los concentrados. Y poco después, ya de noche, abandonó la ciudad.180
A los caballeristas y a los comunistas la labor de Rafael Bosque en Oviedo les parecía la de un «hombre decente» que cumplía «con su deber de aplicar la política del Frente Popular».181 Ese era su modelo de gobernador, el que echaban en falta en otras provincias. Nada que ver con aquellas autoridades que se empeñaban en enviar la fuerza pública contra la clase obrera para hacer respetar esas leyes «burguesas» que sólo servían para frenar las conquistas prometidas por el Frente Popular. Los gobernadores que no se rebelaban contra la tiranía de la «juridicidad» y seguían enviando a la Policía a frenar la protesta obrera, no eran bienvenidos. Lo que no podía ser, como replicaban los comunistas a las críticas de las derechas, es que el Gobierno y sus autoridades provinciales concedieran a «los reaccionarios y los fascistas» las «medidas severas» que les reclamaban quienes sólo querían perpetuar el orden «de los desalmados y los explotadores».182
Así hay que entender la queja de los seguidores de Largo Caballero, que controlaban el sindicato socialista, cuando criticaron «la falta de condiciones de mando de ciertos gobernadores civiles». Su perspectiva nada tenía que ver con la reprobación de los republicanos liberales. El problema no estaba en si las autoridades provinciales velaban mejor o peor por el orden público, menos aún en los derechos de las oposiciones y en la garantía del pluralismo en el marco de un sistema democrático liberal. El problema era que «ciertos gobernadores» como los de Almería, Badajoz, Córdoba, Ciudad Real, Murcia o Segovia no estaban poniendo todos los medios a su alcance para favorecer las políticas que la clase obrera esperaba del Frente Popular. Y eso podía «dar al traste, en un momento dado, con los mejores propósitos del gobierno actual».183 La advertencia a Casares Quiroga era clara.
Por su parte, en el otro extremo, la derecha antirrepublicana lo tuvo claro. Los gobernadores, como dijo Calvo Sotelo en el Parlamento, estaban «presidiendo el caos», con sus actuaciones parciales y arbitrarias. El paradigma de ese despropósito era, a juicio del exministro de la dictadura de Primo de Rivera, el gobernador de Asturias, al que calificó con una de sus típicas ocurrencias provocadoras de esos días: «un anarquista con fajín».184 Aunque muy alejados políticamente del orador monárquico, los republicanos liberales también censuraron con dureza a la mayoría de los gobernadores, tachándolos, en el mejor de los casos, de incapaces. Ya se vio que les atribuían la responsabilidad por la proliferación de los desórdenes y la violencia y, sobre todo, por la inseguridad jurídica y la falta de garantías de los derechos individuales en muchas provincias.
Sin embargo, tanto en el razonamiento de los republicanos liberales como en el de los caballeristas faltaba un dato trascendental: la acción de los gobernadores civiles no podía juzgarse con independencia de la política de orden público y del discurso ideológico de su Gobierno. Lo que limitó y condicionó la actuación de las autoridades provinciales no fueron solamente los contextos locales o los rasgos de sus liderazgos, sino el hecho de que su Gobierno no reconoció en ningún momento, al menos de forma oficial, que había un grave problema de orden público y que muchos alcaldes frentepopulistas estaban amparando a los extremistas. Y lo que es peor y fue más determinante para ellos, no exigió a sus socios parlamentarios, los socialistas y los comunistas, que condenaran cualquier acción de sus seguidores y dirigentes locales y provinciales que pusiera en peligro el imperio de la ley y colocara a las autoridades provinciales entre la espada y la pared. Tuvieron bastante con echar el muerto encima de los propietarios y asegurar que toda la violencia era fruto de alguna provocación derechista. Y no es que esto último no se correspondiera con una parte de la verdad, pero el problema era el ocultamiento de la otra parte.
De este modo fue como los gobernadores se convirtieron en los grandes protagonistas del devenir de la República en esos cinco meses trascendentales. Curiosamente, pese a las graves negligencias de algunos, la falta de determinación, la pusilanimidad o el sectarismo de otros, o el empeño de unos pocos en seguir al pie de la letra sus obligaciones legales, hicieran lo que hicieran, los gobernadores estaban en el ojo del huracán. Lo fácil es limitarse a una lectura improvisada y prejuiciosa, endosándoles la culpa por no haber sabido gestionar una situación tan compleja como aquella o por actuar al servicio de los poderes tradicionales. Lo difícil es aceptar una respuesta menos categórica pero más matizada. Una respuesta que devuelva buena parte de la responsabilidad por la actuación de los gobernadores a quien de verdad la tenía dentro de la cadena de mando de la que ellos formaban parte, a quien los había nombrado y los podía cesar, a quien marcaba la política de orden público a seguir, a quien, en definitiva, tenía la obligación de asegurar el imperio de la ley por encima de cualquier cálculo cortoplacista sobre la supervivencia del bloque de izquierdas en el Parlamento. Ciertamente, la actuación de varios gobernadores fue censurable, pero eso no puede ocultar que la política gubernativa de la izquierda republicana, aun cuando hubo diferencias sensibles antes y después de la llegada de Casares a Gobernación, careció de la determinación, coherencia, credibilidad y ecuanimidad que exigía el desafío planteado por los extremistas en las calles.
CAPÍTULO 9
Camisas azules
PRECURSORES ESCUÁLIDOS
Desde su irrupción al término de la Gran Guerra, todos los movimientos fascistas europeos mostraron una actitud positiva hacia la violencia, si bien no fue esta una singularidad exclusiva suya, pues otros movimientos revolucionarios y antidemocráticos alimentaron la misma predisposición. Esto conectaba con su concepción militarista de la vida política, de ahí el papel central que estos movimientos concedieron a la organización de milicias o vanguardias armadas de choque, aunque tampoco este rasgo fue privativo del fascismo. Su elemento distintivo fue la abundancia de excombatientes y activistas jóvenes en sus filas, con su culto a las experiencias vividas en el frente y la exaltación de la camaradería de trinchera. Para los fascismos, los jóvenes representaban la nueva fuerza vital de la nación, porque la juventud encarnaba como ningún otro grupo de edad las virtudes inherentes a la audacia, el idealismo y el espíritu de sacrificio, requeridos como dimensiones ineludibles de la regeneración nacional que los tiempos demandaban.1
Que el fascismo en versión española irrumpiera muy tarde y con manifiesta debilidad en relación con sus principales homólogos europeos tuvo mucho que ver con la preservación de la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial. No obstante, la exaltación de la violencia, el militarismo y la veneración por la juventud se hallaron presentes desde sus comienzos. Aunque también en este caso cabe establecer la misma matización vertida al hacer referencia a los demás movimientos fascistas, pues no sería exacta «la afirmación de que toda violencia política procedía en aquel tiempo de la Falange. Los socialistas practicaron en bastantes ocasiones la violencia; mucho menos los comunistas, numéricamente inferiores, y la violencia era pan de cada día de los anarquistas».2 La violencia y la concepción bélica de la política, encarnadas en actores políticos variopintos, estuvieron a la orden del día desde los inicios de la Segunda República, correspondiendo el mayor protagonismo a los anarquistas entre 1931 y 1933, al general José Sanjurjo y su frustrado golpe de Estado en agosto de 1932, y a los socialistas y su insurrección armada en octubre de 1934, una primacía esta última que luego rebrotó, aunque ya muy compartida, en la primera mitad de 1936.3 Fue en esos meses cuando los fascistas españoles se hicieron notar más y de forma más ruidosa, sin haberse convertido por ello ni de lejos en un movimiento de masas, como evidenciaron sus magros resultados en las elecciones generales de febrero de aquel año.4
Hasta la constitución de Falange Española el 29 de octubre de 1933, los «nacionalsindicalistas» españoles no pasaron de ser un grupúsculo insignificante, poco más que una pandilla de jóvenes fervorosamente arracimados en torno a su veinteañero líder, Ramiro Ledesma Ramos. Sin duda, este era un personaje muy original, tan original como extraño, atrapado entre su aspiración a convertirse en un hombre de acción y su notable formación intelectual. Atiborrado de lecturas desde su juventud, optó por quedarse con los valores más tempestuosos de su tiempo. Si desde la guerra civil de 1936 se han vertido tantas páginas sobre su persona y la de su movimiento no fue, evidentemente, por su importancia objetiva en los momentos fundacionales del fascismo español, sino por la proyección doctrinal y estética que a la postre –en la guerra y en la consiguiente dictadura de Franco– se concedió a sus mensajes e ideario. El pequeño grupo erigido en torno al semanario La Conquista del Estado, cuyo primer número vio la luz en marzo de 1931, justo un mes antes de la proclamación de la República, no fue nada más que eso: un grupo irrelevante, apenas una cofradía de conocidos sin trascendencia real en la vida pública. Su fusión meses después con el núcleo vallisoletano encabezado por Onésimo Redondo no les sacó del ostracismo. Este último había fundado las denominadas Juntas Castellanas de Actuación Hispánica (JCAH) en junio de 1931, y en noviembre de ese mismo año se produjo la convergencia con la cuadrilla de Ledesma, dando lugar al nacimiento formal de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS). A ellos y poco más se limitó la historia del fascismo hispano hasta la entrada en escena de Falange en octubre de 1933, que en principio también fue flor de un día.5 Las cifras irrisorias que se conocen sobre los nacionalsindicalistas de primera hora resultan más que elocuentes: en la asamblea constitutiva de las JONS concurrieron tan sólo nueve «camaradas»; por esas mismas fechas, los inscritos en Madrid –ciudad presentada a la postre como vanguardia territorial del movimiento– no llegaban a veinticinco.6
Los seguidores de Ledesma y Redondo, más allá de su irrelevancia, crearon un estilo propio, eslóganes, formulaciones teóricas y símbolos llamados a tener gran fortuna a posteriori, aunque nadie lo hubiera podido pronosticar en la primera mitad de los años treinta. Entre aquellos mensajes primigenios, la exaltación de la violencia, de la guerra y del uso de la fuerza en las contiendas políticas fue ya significativa. No es gratuito el dato, por ejemplo, de que Ledesma se viera muy influido por el libro seminal del escritor fascista italiano Curzio Malaparte, Técnica del golpe de Estado, publicado en 1931, donde se justificaba la conquista del poder por la fuerza. Así, desde el comienzo de su implantación en España, la apelación a la violencia fue uno de los mimbres fundamentales de la doctrina del incipiente fascismo autóctono. Bajo la directa inspiración de Ledesma Ramos, así se explicitó en La Conquista del Estado en una fecha tan temprana como el 21 de marzo de 1931: «¡Españoles jóvenes, en pie de guerra! […] Buscamos equipos militantes, sin hipocresías frente al fusil y a la disciplina de guerra; milicias civiles que derrumben la armazón burguesa y anacrónica de un militarismo pacifista. Queremos al político con sentido militar, de responsabilidad y de lucha».7 En el número siguiente del recién estrenado semanario se volvía a la carga, afirmando una senda que ya no se abandonaría nunca: «Las falanges jóvenes de La Conquista del Estado combatirán, arma en mano si es preciso, la anacrónica solución que ofrece la ancianidad constituyente […] Un pueblo es más sincero cuando pelea que cuando vota […] Queremos organizar una liga joven –hombres de veinte a cuarenta y cinco años– que impongan violentamente su política».8
Onésimo Redondo se equiparó a Ledesma por su virulencia retórica, siendo incluso más claro cuando reiteró en sus pronunciamientos públicos que la violencia no sólo era necesaria, sino también justa y conveniente en su estrategia totalitaria de salvación de la patria: «estamos enamorados de una cierta saludable violencia».9 Como se apuntara hace muchos años, desde sus posiciones radicales, que incluso –y a diferencia de Ledesma– se recreaban en el antisemitismo y el integrismo católico, Redondo «despreciaba la tolerancia; ardía en deseos de revivir la espiritualidad castrense de los monjes guerreros españoles de la Edad Media». No en vano, en esos años cruciales Valladolid se convirtió en uno de los escenarios donde más ruido hicieron aquellos pioneros del nacionalsindicalismo, enzarzados en continuas peleas callejeras con sus adversarios de la izquierda obrera.10 Si bien los jóvenes nacionalistas repudiaban «la teoría de la lucha de clases», siempre se jactaron de su propensión violenta. Porque para ellos tal recurso se esgrimía como una necesidad histórica, un imperativo obligado por los convulsos tiempos que les tocó vivir. Lo reflejó muy bien uno de sus principales protagonistas, el ensayista segoviano Francisco Guillén Salaya, cuando dos décadas después rememoró los primeros pasos de las JCAH: «Y para que la protesta violenta de los jóvenes castellanos tuviera una eficacia plena, los muchachos de la Junta se proveyeron de vergajos, dispuestos a desalojar de España, a estacazo limpio, a los enemigos seculares de la Religión y de la Patria».11
En el primer manifiesto político de las JONS, publicado el 10 de octubre de 1931 en La Conquista del Estado, al tiempo que se abominaba de la democracia parlamentaria se justificó el nacimiento de las juntas frente a los «partidos antinacionales», llamando «a los españoles vigorosos, a todos los que deseen colaborar de un modo eficaz en la tarea concretísima de organizar un frente de guerra contra los traidores». Las juntas se nutrían de un patriotismo radical, profundo y visceral, «con odio implacable contra los ideales y los grupos que han hecho de nuestro gran pueblo un pueblo ineficaz, sin alientos ni coraje para nada». El lenguaje bélico fue desde el principio una seña de identidad de los nacionalsindicalistas: «Es una de nuestras consignas permanentes la de cultivar el espíritu de una moral de violencia, de choque militar». Porque el enemigo se hallaba al acecho y había que estar preparado para afrontar sus ataques y su fuerza destructiva: «Las juntas cuidarán de cultivar los valores militares, fortaleciendo el vigor y el entusiasmo guerrero de los afiliados y simpatizantes. Las filas rojas se adiestran en el asalto y hay que prever jornadas violentas contra el enemigo socialista». La defensa de la patria, su innegociable resurgir, exigía asumir las tácticas, la formación y el espíritu castrenses: «Del seno de las Juntas debe movilizarse con facilidad un número suficiente de hombres militarizados, a quienes corresponda defender en todo momento el noble torso de la Patria contra las blasfemias miserables de los traidores». Y contra los enemigos no valían las medias tintas. Expresamente se hablaba de «exterminio, disolución de los partidos marxistas, antinacionales».12
Este lenguaje bélico se alimentó de forma constante en las publicaciones jonsistas. El 18 de julio de 1932, en el semanario Libertad, que él mismo había creado en Valladolid un año antes, Onésimo Redondo apeló a responder «con el arma en la mano a la provocación de los que preconizan el crimen. Formemos los cuadros de la juventud patriótica y belicosa. ¡Amemos la guerra y adelante!». Con tal retórica, se comprende que las suspensiones, las multas y las llamadas a rendir cuentas ante los tribunales estuvieran a la orden del día.13 Como también que Redondo hubiera de exiliarse a Portugal tras el golpe fallido del general José Sanjurjo el 10 de agosto de ese mismo año. Pero el exilio en modo alguno atemperó su virulencia verbal. Cuando en 1933 comenzó a publicarse la revista JONS, Redondo saludó su nacimiento echando mano del mismo sesgo retórico, como apostilló en Libertad: «¡Preparad las armas! La salud del pueblo va a necesitar de vuestro coraje». Y desde las columnas de JONS, el escritor Ernesto Giménez Caballero, que era el verdadero adelantado y auténtico padre espiritual de todos esos nacionalsindicalistas de primera hora, se pronunció en los mismos términos: «¡A las armas! ¡A las armas!».14
CON EL BRAZO EN ALTO
En el otoño de 1933, semanas después de rota la coalición republicano-socialista gobernante, parecieron abrirse las mejores expectativas para sus adversarios políticos. Entre ellos, incluso los minúsculos grupos fascistas españoles, que seguían sin contar nada en la plaza pública, atisbaron posibilidades de crecimiento porque también la coyuntura internacional les favorecía con la subida de los nazis al poder en Alemania y la fulgurante afirmación de su dictadura. La llamada a cerrar filas y el nuevo realineamiento de sus menguadas fuerzas, atrayendo apoyos de aquí y de allá, cristalizó en el acto de afirmación celebrado en el Teatro de la Comedia de Madrid el domingo 29 de octubre, donde se dieron cita unas 2.000 personas. Fue allí donde se constituyó la llamada «Falange Española», que en apenas unos meses se fundiría con las JONS de Ledesma y Redondo, aunque ahora con la puesta en escena de un nuevo liderazgo: el de José Antonio Primo de Rivera, el hijo mayor del dictador –ya desaparecido– que había regido el destino de España entre 1923 y 1930.
Se han glosado en innumerables ocasiones las trascendentales palabras vertidas por José Antonio en el mitin, cuando expuso su aspiración a crear «un sistema de autoridad, de jerarquía y de orden» como alternativa a la democracia republicana. No falta quien ha visto en ellas un estilo «intensamente poético». Pero, lirismos aparte, su invitación a utilizar la «dialéctica de los puños y las pistolas» frente a los enemigos políticos anticipó con milimétrica coherencia la trayectoria que iba a seguir el nuevo movimiento fascista. En el mismo acto, otro de los oradores, Julio Ruiz de Alda, capitán de aviación famoso por participar en el vuelo del Plus Ultra, declaró que los izquierdistas habrían de ser tratados como «enemigos en estado de guerra». Pero fue José Antonio el que remarcó con insistencia que, cuando se hallaba justificada, no había que detenerse ante la violencia, a cubierto de una actitud «de servicio y de sacrificio» acorde con «el sentido ascético y militar de la vida». Según explicó, la violencia no era censurable en sí misma, una afirmación bastante chocante en un jurista de formación y abogado de profesión:
Porque ¿quién ha dicho –al hablar de «todo menos la violencia»– que la suprema jerarquía de los valores morales residen en la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos, antes que reaccionar como hombres, estamos obligados a ser amables? Bien está, sí, la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la Patria.15
La glorificación y exaltación de la violencia resultó así un principio invariable en la historia del fascismo español desde su momento fundacional. Si bien es verdad que ningún grupo político tuvo el monopolio de la violencia, posiblemente tampoco ningún movimiento político «declamó la poesía de la violencia tan líricamente como lo hicieron los hombres, medio pistoleros, medio trovadores, de la Falange Española, al tratar de justificar sus crímenes». Los dirigentes e ideólogos falangistas echaron mano de todo tipo de metáforas literarias para describir el asesinato como un acto hermoso y la muerte en las calles como un hecho impregnado de gloria, socializándolos como tales entre los jóvenes del movimiento. Cuando los falangistas acompañaban a sus muertos al cementerio se preparaba cuidadosamente el ritual como una peregrinación desbordante de marcialidad, misticismo y religiosidad.16 Fueron muchos los intelectuales y literatos que abrazaron la nueva causa, en gran parte procedentes de las regiones más tradicionalistas de España. Y fueron ellos, los miembros de la corte literaria de José Antonio, los que «aportaron a la Falange un vocabulario de exaltación mística, de sacrificio y violencia, de misión nacional y de revolución apasionada, cuya mezcla era capaz de embriagar a la juventud».17
Años después, desde las propias filas de la organización falangista se quiso blanquear su imagen precisamente apelando al importante papel desempeñado por los intelectuales en su lanzamiento: «La Falange fue ante todo un movimiento intelectual, obra de intelectuales, bajo la jefatura de un intelectual. Y como tal fue primero que nada un movimiento crítico. No fue un movimiento de reacción […] Fue un movimiento de reflexión, analítico y […] conciliador. Sólo cuando la amenaza comunista fue inminente le arrebató su serenidad».18 Pero lo cierto es que aquellos intelectuales y su máximo portavoz tuvieron una inexcusable responsabilidad –no exclusiva– en la violencia que se apoderó de las ciudades y pueblos de España a partir de entonces. En ese trasiego, innumerables jóvenes, deslumbrados por la retórica de los ideólogos falangistas, resultaron lanzados a la confrontación armada con todas las consecuencias inherentes a ese paso.
De hecho, Falange encontró sus principales apoyos en los medios juveniles, sobre todo entre los estudiantes de bachillerato y de la universidad, que se dejaron atraer con entusiasmo por su propaganda y los discursos de su idolatrado líder, «José Antonio», tal y como se dirigían los militantes a él conforme a los códigos de camaradería del movimiento. Aunque irrelevantes en términos electorales, fueron miles los que se sumaron. Varias decenas de ellos pagaron con su vida aquella fidelidad entusiasta en el período que precedió al estallido de la guerra civil; otros tantos, a la par, se mancharon las manos de sangre al empuñar y disparar las pistolas contra sus enemigos políticos. Para la mayoría de esos jóvenes, militar en la Falange tuvo un enorme atractivo, siquiera por romper su monótona existencia con las emociones derivadas de las luchas callejeras, por el mero hecho de portar armas o por compartir con el grupo los mismos rasgos identitarios. Una solidaridad de grupo proyectada en la insignia con el yugo y las flechas, el saludo a la romana o el uso de correajes y la camisa azul mahón. Los mismos contenidos simbólicos y estéticos compartidos por otros movimientos fascistas, como sus homólogos del Movimento Nacional-Sindicalista portugués, de Francisco Rolâo Preto, o de la British Union of Fascists, liderada por Oswald Mosley en el Reino Unido. Todos ellos eran imitadores del prototipo italiano y sus camisas negras mucho más que del nacionalsocialismo alemán.19
En cuestión de semanas, Falange se organizó conforme a una estructura paramilitar con milicias bien encuadradas y sus propios jefes e instructores, a cuya vanguardia de choque se denominó «Primera Línea» y cuyo máximo responsable fue el citado Julio Ruiz de Alda. En el momento de la afiliación había que rellenar una ficha con los datos personales, pero además se hacía constar si el nuevo miembro disponía de bicicleta, lo cual era una forma encubierta de reflejar si el interesado contaba con pistola propia. Otra arma habitual entre los militantes fue la porra, «un cilindro de caucho o goma de hasta cuarenta centímetros de largo, duro pero no rígido, y en ocasiones forrado de metal». Esta era el arma ideal para los enfrentamientos callejeros, ya que podía acarrear graves daños al enemigo sin correr el riesgo de matarle involuntariamente.20 Pronto, empero, la porra fue relegada a un segundo plano ante la gravedad que fueron adquiriendo los choques con los grupos armados izquierdistas. De ahí que lo perentorio fuera la formación o contratación de pistoleros de diversas procedencias, entre ellos los legionarios que se habían ejercitado en el minúsculo Partido Nacionalista Español de José María Albiñana, que por esas fechas ya se hallaba periclitado.21
La administración forzada de aceite de ricino también se utilizó ocasionalmente, en clara emulación de las tácticas utilizadas por el squadrismo fascista en sus enfrentamientos con socialistas y comunistas en la Italia de los primeros años veinte. Bien es verdad que los falangistas tardaron varios meses en reaccionar frente a las agresiones izquierdistas de las que fueron víctimas, pese a su convencimiento de la necesidad de ejercer la violencia contra la izquierda cuando lo impusieran las circunstancias. A la postre, desde mediados de 1934 se organizó un cuerpo especial para efectuar las acciones más contundentes, la denominada en la jerga interna como «Falange de la sangre», al mando del militar monárquico Juan Antonio Ansaldo, que militó unos meses en la organización.22 Durante este período, los monárquicos de extrema derecha intentaron controlar e instrumentalizar al nuevo partido. En el verano de 1934, José Antonio, por Falange, y Pedro Sainz Rodríguez, en nombre de Renovación Española, firmaron un acuerdo escrito cuyo fin último era la destrucción de la República. Expresamente se habló del «empleo de métodos violentos». A cambio, los monárquicos se comprometieron a proporcionar apoyo financiero a Falange. Pero este compromiso se mantuvo sólo unos meses, pues Renovación se vio obligada a interrumpir su ayuda al tener que afrontar sus propias carencias económicas.23
Recién llegados a la plaza pública, los falangistas se percataron enseguida de que sus adversarios de la izquierda obrera los detestaban. El nacimiento del nuevo partido coincidió en el tiempo con el triunfo del republicanismo de centro y las derechas en las elecciones generales de noviembre de 1933. Esta victoria desembocó en la formación de un Gobierno pilotado por el PRR de Lerroux y una nueva mayoría parlamentaria sostenida por la derecha católica, la CEDA de Gil-Robles, que en realidad fue la formación que obtuvo más diputados, un total de 115. Que los católicos compitieran con las reglas de la democracia republicana y se reafirmaran en el posibilismo descolocó por completo las aspiraciones de los monárquicos más radicales, cuyo peso parlamentario era mucho menor.24 Por su parte, en la izquierda, alejados ya de sus aliados republicanos, los socialistas abrazaron ahora una estrategia insurreccional y de confrontación. Y en medio de todo ello quedaron los falangistas, que eran muy pocos y con escasas posibilidades de crecer dada la abrumadora hegemonía del posibilismo. Algunos autores han apelado a una supuesta fascistización de la CEDA, en particular de sus juventudes, pero lo cierto es que, de haberla, no se tradujo en nada concreto ni posibilitó cauces de entendimiento con los falangistas. Ambas formaciones políticas siguieron su camino por separado. Ambas se despreciaban mutuamente. La cúpula católica porque se desmarcó abiertamente de toda tentación fascista al considerar en exceso laicos y estatistas los postulados fascistas; y porque la CEDA y sus principales órganos de expresión no justificaron ni legitimaron el uso de la violencia para la consecución de fines políticos, al contrario. Y los falangistas porque consideraban a sus homólogos católicos demasiado blandos, sometidos y sumisos a la lógica del parlamentarismo, tan despreciada por los primeros.25
Pero su insignificancia objetiva y su aislamiento no privaron a Falange de convertirse malgré lui en una especie de chivo expiatorio en tierra de nadie. Al fin y al cabo, a ojos de las izquierdas representaban el fascismo genuino. Por eso terminaron haciendo el papel de mito movilizador para aquellas, que rápidamente se prestaron a establecer todo tipo de paralelismos –sin duda forzados a conveniencia– entre la situación española y lo que acababa de suceder en Alemania con la subida de Hitler al poder; sin olvidar lo que paralelamente sucedía también en Austria, en plena deriva autoritaria y de confrontación con la izquierda obrera bajo el Gobierno del católico Engelbert Dollfuss, aunque en este caso el antimarxismo no era sinónimo de fascismo.26 Desde la misma puesta en escena de Falange, las formaciones obreristas, en particular los jóvenes socialistas, se lanzaron a hostigar a sus inexpertos militantes. De hecho, el primer «mártir» de su movimiento –José Ruiz de la Hermosa– fue asesinado el 2 de noviembre durante un mitin de la campaña electoral en Daimiel, en el corazón de La Mancha, aunque en realidad se trataba de un jonsista al que no le dio tiempo a militar en la recién constituida Falange. Así como el nacionalsindicalismo de primera hora apenas sí despertó su atención, atemorizada por la derrota electoral, la izquierda obrera vio la irrupción de Falange como una amenaza muy seria, interpretando el carácter combativo de su manifiesto fundacional en toda su literalidad. Durante las primeras semanas de existencia, los jóvenes falangistas se limitaron a distribuir su prensa, el semanario FE, pero ello fue motivo suficiente para que los socialistas no los dejaran respirar, en especial en ciudades como Madrid, Sevilla o Zaragoza. De hecho, ese periódico desapareció enseguida de los quioscos, viéndose obligados sus militantes a venderlo a título individual y bajo la protección de escuadristas armados interpuestos al efecto.27
Otros cinco falangistas cayeron asesinados entre noviembre de 1933 y enero de 1934 en diversos lugares del país, en su mayoría a manos de miembros de las Juventudes Socialistas, que, al igual que los falangistas, caminaban hacia una radicalización ideológica cuyo soporte teórico leninista eran fácilmente perceptible, ya que implicaba el rechazo de la democracia pluralista por «burguesa» y una indisimulada justificación de la violencia so pretexto de la amenaza fascista, para ellos materializada no por la existencia de Falange, sino por el simple hecho de que la CEDA pudiera entrar en el Gobierno de la nación. A su vez, el 9 de febrero fue muerto de cinco balazos un importante dirigente estudiantil, Matías Montero, fundador del Sindicato Español Universitario (SEU), vinculado a Falange. Los incidentes con saldo en su contra se sucedieron en distintas universidades. Tanto fue así que los militantes se veían obligados a acudir con pistolas escondidas en libros previamente vaciados. En marzo resultaron asesinados otros tres falangistas y hasta el mismo José Antonio fue objeto de un atentado con una bomba lanzada contra su coche, aunque sin consecuencias.28
Puesto que Falange sólo cosechó víctimas en sus primeros meses de vida y ante su manifiesta inacción, en los medios conservadores comenzaron a aflorar las críticas. En ABC se llegó a escribir que un fascismo de este tenor no era más que literatura, y que el nuevo partido tenía más semejanzas con el franciscanismo que con los movimientos inspirados en Mussolini. Con un fondo de burla apenas reprimido, por la capital circuló la especie de que las iniciales de FE correspondían al sobrenombre de «Funeraria Española», recibiendo su líder el de «Juan Simón el Enterrador». Fue entonces cuando se decidió articular una respuesta y organizar una vanguardia armada con «los camaradas de mejor disposición y ánimo para desarrollar la violencia más extrema», en palabras de Ledesma. Para mayo ya estaba operativa esa vanguardia bajo el mando del mencionado Juan Antonio Ansaldo y otros antiguos oficiales, adscritos ahora al partido fascista. Desde entonces se aplicó el ojo por ojo y la lógica de la pura y dura represalia. A mediados de junio Falange acumulaba ya unas quince víctimas mortales a manos de las izquierdas. Desde ese momento ya no quedó ninguna agresión sin réplica. Pero el Gobierno del PRR, lejos de hacer la vista gorda, y a pesar de su dependencia parlamentaria de la católica CEDA, tomó cartas en el asunto, consciente de que Falange constituía una amenaza para la legalidad y el orden democráticos, siendo necesario –como de hecho hizo– poner límites a sus actividades. Cuando se consideró pertinente, las autoridades procedieron a las detenciones de militantes y a la clausura de locales y periódicos de la organización, casi a la par que la Policía se empleaba a fondo para desmantelar los preparativos insurreccionales de los socialistas e impedir el acopio de armas.29
COLÉRICO Y AUTORITARIO
Dada la estructura organizativa piramidal de la Falange y la centralidad que ocupaba el culto carismático al líder, se entiende que la personalidad del máximo dirigente determinara su trayectoria. Por mucho que se hayan destacado sus inclinaciones intelectuales, sus estudios de Derecho, su gusto por la lectura, su talante afable y su sensibilidad poética, los hechos delatan que José Antonio mostró desde muy joven –aunque no exenta de ambigüedad– gran proclividad hacia la violencia y su empleo frente a adversarios, discrepantes y críticos. De hecho, la razón inicial de su entrada en la política fue la defensa de la memoria de su padre, el exdictador Miguel Primo de Rivera fallecido en 1930, aunque ello exigiera partirle la cara a más de uno.30 Amén de recibir una educación de impronta castrense, lo que entre otras cosas le familiarizó con el uso de armas de fuego, el contexto histórico que le marcó decisivamente fue el de su adolescencia, a comienzos de los años veinte, a su paso por ciudades como Valencia y Barcelona, donde estuvo destinado su progenitor. Tales ciudades se vieron azotadas por el fenómeno del pistolerismo, en cuya represión, de hecho, el padre tuvo un protagonismo de primera fila. Después, a su paso por la universidad, José Antonio participó en alguna refriega con estudiantes de ideas contrarias en la Facultad de Derecho madrileña. En el plano doctrinal, se hallaba familiarizado con los escritos de Mussolini, y también conocía las Reflexiones sobre la violencia de Georges Sorel, el libro que tanto influyó en los movimientos políticos radicales del período de entreguerras. Por ende, católico practicante como era, asumió como propio el principio de «la violencia justa», siempre lícita «cuando se emplee por un ideal que la justifique», como rezaba el punto IX del programa de Falange. Por todo ello, llevado por las circunstancias, terminó por avalar la utilización de la fuerza en el combate político, incluso si ello comportara vulnerar la ley, siempre y cuando, a su modo de ver, se hallaran en juego causas mayores como la defensa de la patria.31
En los meses previos a la proclamación de la República o inmediatamente después, en respuesta a las constantes críticas que se vertían contra el exdictador, José Antonio participó en diversas peleas y encontronazos, bofetadas y puñetazos de por medio. Uno muy célebre fue el que tuvo en el Colegio de Abogados con el político conservador Luis Rodríguez de Viguri, cuando este aludió a La Caoba, una mujer de mala reputación a la que se vinculaba con su antecesor. Otro incidente más sonado aún, en el café Lyon, le llevó a agredir al general Gonzalo Queipo de Llano en febrero de 1930. Queipo odiaba al general Primo de Rivera por haberle apartado de su destino en África y ordenar su encarcelamiento. Tanto fue así que, nada más caer la dictadura, no se privó de mostrar públicamente el desprecio que sentía por Primo. Tras la agresión sufrida a manos de José Antonio, la justicia militar tomó parte en el asunto y le expulsó del Ejército, al que pertenecía en su condición de alférez provisional. Con posterioridad a esos hechos, entre 1930 y 1936, el hijo del exdictador se vio envuelto en «muchísimos más episodios» del mismo tenor: «José Antonio era de más de mediana estatura y de complexión fuerte. Sus puñetazos llegaron a ser famosos y eran muy aplaudidos por sus seguidores falangistas, quienes veían en ellos la prueba de su hombría y de su capacidad como jefe fascista».32
Se podrían citar otros muchos ejemplos en los que salió a la superficie «la irreprimible violencia joseantoniana». Recién constituidas las Cortes tras las elecciones de noviembre de 1933, en las que José Antonio salió elegido diputado por Cádiz, se abalanzó contra Indalecio Prieto con la intención de abofetearlo, provocando un enfrentamiento en el que varios diputados derechistas y socialistas se enzarzaron a golpes. El agresivo proceder del joven y novato parlamentario llamó la atención de los presentes. Todo empezó cuando el político socialista hizo referencia en su intervención parlamentaria a la Compañía Telefónica Nacional, considerando un latrocinio el contrato suscrito con el Estado español en tiempos de la dictadura. José Antonio lo consideró un ataque directo contra su padre y no supo contenerse. Al año siguiente, el 6 de noviembre de 1934 se vio envuelto, de nuevo en el hemiciclo, en un encontronazo similar, esta vez con José María Álvarez-Mendizábal, diputado por Cuenca del PRR, al que le propinó un golpe que le hizo rodar por los suelos. Otro episodio de gran repercusión en los medios tuvo lugar el 28 de mayo de 1936, en uno de los juicios a los que se vio sometido el líder falangista. Concretamente, sucedió tras ser condenado por tenencia ilícita de armas. Al conocer la sentencia, el procesado se arrancó la toga, la pisoteó e insultó con gritos al tribunal, tildando de cobarde a su presidente. A continuación, con maneras muy excitadas acusó al oficial que ejercía de secretario, Felipe Reyes, de falsificar el acta y le propinó un tremendo puñetazo. El secretario le respondió arrojándole un tintero, con el que hirió en la cabeza a su agresor. Los guardias tuvieron que intervenir para contener a José Antonio y evitar que los falangistas del público se lanzaran contra los magistrados: «Este hecho, difundido rápidamente por un Madrid de iglesias quemadas y pánico cerval, volvió a elevar la tensión falangista de la calle, en la que ya sólo se oía hablar de la Falange».33
En la primavera de 1936, estando ya encarcelado e ilegalizada la Falange, José Antonio fue sometido a otros tres juicios. El primero, por un delito de imprenta, por el que fue condenado a dos meses de cárcel en virtud de la publicación de unas hojas clandestinas que llevaban su firma. Probablemente se trataba del manifiesto escrito en los sótanos de la DGS tras su detención el 14 de marzo, en el que hizo una llamada expresa a sus militantes para rebelarse contra la legalidad establecida. El segundo, el 30 de abril, tuvo que ver con el propósito gubernativo de ilegalización de la Falange, pero en este caso la sala falló a su favor y absolvió a los procesados, pese a lo cual la censura prohibió la publicación del fallo. El tercer proceso fue por injurias lanzadas por José Antonio el día de su detención contra el director general de Seguridad, José Alonso Mallol, que no en vano fue quien ordenó la detención de la cúpula dirigente falangista el 14 de marzo. José Antonio se burló de él durante el juicio aludiendo veladamente a los «cuernos» de ese responsable público. Cuando el 5 de junio se procedió a sacarlo de la Cárcel Modelo para trasladarlo a Alicante, el líder falangista intentó amotinar a sus camaradas también encarcelados gritando que se pretendía aplicarle la ley de fugas: «¡Me sacan de aquí para asesinarme!». «Quieren romper nuestra hermandad y nuestra unidad de destino y darnos tiros en la nunca por cualquier carretera en la noche.» El director trató de calmarle, sin conseguirlo: «Por el contrario, hinchando las venas de su garganta, las palabras más duras, los epítetos más violentos del idioma que dominaba, salían por su boca llenas del acre sabor de la tierra que las crea […] Los camaradas le oían acongojados y enardecidos». Dada la tensa situación que se creó, tuvo que acudir un grupo de funcionarios que, pistola en mano, lograron someter a los presos.34
A estos episodios se podrían sumar otros cuantos que muestran a las claras lo equivocado del mito de un José Antonio que se habría resistido a apoyar la violencia hasta ser finalmente arrastrado por las circunstancias: «No hay duda de que José Antonio se volvía a veces, literalmente, “incontrolable”, presa de una violencia, de una “cólera bíblica”, capaz de atemorizar a sus propios colaboradores y que le llevaba a cometer atropellos de la peor especie». Ahora bien, el carácter colérico del personaje no lo explica todo. Sin duda, las alusiones a la violencia que constan en los escritos de José Antonio o en sus intervenciones públicas concuerdan con su violento comportamiento en los incidentes referidos. Pero en este caso hablamos de convicciones deliberadas manifestadas con plena consciencia por escrito o en público, ante audiencias amplias. Porque para él la violencia era necesaria, ineludible e incluso recomendable cuando estuviera justificado, como dejó entrever en su célebre intervención en el mitin fundacional de Falange. Luego volvería una y otra vez sobre el mismo alegato: «La violencia puede ser lícita cuando se emplea por un ideal que la justifique; la razón, la justicia y la patria serán defendidas por la violencia cuando por la violencia –o por la insidia– se las ataque». Por añadidura, más allá de tales convicciones, en la vida cotidiana José Antonio demostró su gusto por la ironía y el sarcasmo, tendiendo a despellejar a sus enemigos con alusiones personales mordaces y de marcada crueldad al resaltar los defectos físicos que pudieran tener. Ese gusto por el sarcasmo y la burla frente al prójimo era una «forma de violencia a veces más brutal que una bofetada». El mismo Ledesma Ramos, su segundo de abordo durante un tiempo, no se libró de tales invectivas tras su ruptura con Falange en enero de 1935. José Antonio se refirió a él evidenciando la defectuosa pronunciación de la erre que caracterizaba al zamorano y riéndose de su modesta condición de funcionario de Correos. El líder falangista era muy consciente de la agresividad que a menudo destilaba su carácter, reflejada en «esas cóleras bíblicas» que periódicamente se apoderaban de él sin que pudiera evitarlo. Con todo, a posteriori, los allegados más directos de José Antonio trataron de excusar, y en cierto modo camuflar, esa propensión a la violencia, que en realidad le habría generado repugnancia y rechazo.35
Pero ese blanqueamiento de la personalidad del líder no se corresponde con los hechos y la actitud demostrada por el caudillo falangista en los momentos clave. Cuando desde principios del verano de 1934 sus militantes más enfervorizados se vieron envueltos en sucesos sangrientos de extrema gravedad, José Antonio no se pronunció públicamente para condenar los hechos y desautorizar a sus correligionarios de manera clara y convincente. En los meses que antecedieron a la guerra civil, cuando se acentuó la agresividad de Falange en la confrontación callejera, ocurrió exactamente lo mismo. Con la particularidad de que entonces, desde la cárcel, José Antonio no se limitó a dejar hacer o a mirar para otro lado cada vez que las escuadras falangistas se veían implicadas en represalias o en atentados premeditados, o en todo lo referente a la conspiración en marcha: «Es incontestable que José Antonio en la prisión madrileña, y luego en la alicantina, dirigía y ordenaba […] Todas las decisiones fundamentales provinieron de José Antonio».36
Si hacemos caso a uno de los primeros biógrafos del líder falangista, las elecciones del 16 de febrero de 1936, saldadas con la victoria del Frente Popular, constituyeron un momento crucial en su vida: «en toda su persona se veía el contagio de la fiebre intensa del momento. Su serenidad habitual cedía el paso a la violencia, y la suave ironía a la cólera». La víspera de la celebración de los comicios, José Antonio le confesó a Felipe Ximénez de Sandoval el error cometido al someterse al veredicto de las urnas: «Debíamos haber mandado al diablo todo este tinglado de las elecciones […] En cuanto triunfe el Frente Popular, nos meterá en la cárcel a todos […] ir a la cárcel por haber sido interventor en esta farsa es estúpido, completamente estúpido […] Que no crea nadie que tomamos en serio esto de las papeletas». Ese mismo día, llamó al gobernador civil de Madrid para interceder por unos falangistas que habían sido detenidos cuando hacían propaganda de su candidatura. Como no dio con él, transmitió al subordinado del gobernador una amenaza palmaria e insultante: «Le dice usted al gobernador de mi parte que es un c… y que como no me pongan en libertad inmediatamente a unos chicos que acaban de detenerme, iré yo mismo a hacerlo… ¿Qué dice usted de chulerías? ¡Aquí no hay chulos, sino hombres!». Según esta misma fuente, en la misma tarde del día 16, José Antonio habría mantenido una conversación telefónica con Portela Valladares, presidente del Gobierno a la sazón, en la que este le hizo responsable de cualquier violencia que pudiera producirse en el país. A ello replicó José Antonio que «lo de los votos es para nosotros lo de menos», dejándole claro que no podían cargarle a Falange culpas ajenas. Si se les quería obligar a mantenerse mudos y ciegos ante las provocaciones marxistas: «la Falange no lo tolerará, aun cuando la chusma y los guardias tiren contra nosotros». El citado Ximénez de Sandoval apostilló con clarividencia el significado de la posición del líder falangista: «Volvíamos a nuestro sitio, que no estaba en el Parlamento, sino en la calle. José Antonio, en el sentido justo de la palabra, se echó a la calle. La recorría solo o con algunos amigos y camaradas, adivinando en los rostros de los transeúntes la tragedia futura. Como si presintiera su próximo encierro, estiraba las piernas con gozo».37
CÁRCEL, CLANDESTINIDAD Y COMBATE
En las elecciones del 16 de febrero Falange obtuvo la irrisoria cifra de 46.466 votos en toda España, apenas el 0,4% del total, un porcentaje que en Madrid se elevó al 1,19, en Valladolid al 4,5 y en Cádiz al 4,6. No resultó elegido ningún candidato falangista, que aunque lo intentaron no fueron incluidos en ninguna de las candidaturas antirrevolucionarias de las derechas y los republicanos contrarios al Frente Popular, lo que da idea de la exigua fuerza real y la debilidad del pequeño partido fascista español. Se comprende así lo traumática que resultó para sus militantes la victoria del Frente Popular y especialmente la fuerte movilización callejera de las izquierdas que se inició nada más cerrarse los colegios electorales. Pese a ello, los más combativos hicieron de la necesidad virtud y vieron en las nuevas circunstancias su gran oportunidad, interpretando que se había puesto de manifiesto el fracaso de la estrategia posibilista y parlamentaria auspiciada hasta ese momento por la CEDA, aun cuando eso supusiera ignorar que este partido había cosechado un gran resultado electoral y seguía siendo ultramayoritario entre los votantes conservadores. Para los más radicalizados había llegado la hora de la confrontación armada. Sin embargo, José Antonio no se mostró tan entusiasta, consciente de que la victoria de las izquierdas complicaba el futuro inmediato de la Falange. Por eso, y para sorpresa de más de uno, mandó a sus seguidores y a su periódico, Arriba, que se le diera a Azaña un voto de confianza. En las declaraciones de José Antonio de aquellos días se advierte que el líder falangista también veía al político republicano con cierta reverencia carismática, influido por el mito de Azaña como pacificador.38
En unas instrucciones enviadas a todas las jefaturas provinciales ordenó que los militantes desoyeran «terminantemente todo requerimiento para tomar parte en conspiraciones, proyectos de golpe de Estado, alianzas de fuerzas “de orden” y demás cosas de análoga naturaleza». Es obvio, también, que José Antonio optó esos días por la prudencia, temeroso de que las nuevas autoridades pudieran ilegalizarlos. Por eso aconsejó incluso que no se usara el emblema del yugo y las flechas, para eludir el riesgo de posibles ataques a manos de sus adversarios: «Se evitará todo incidente, para lo cual nuestros militantes se abstendrán en estos días de toda exhibición innecesaria».39 A pesar de que varios falangistas fueron asesinados durante aquellos días posteriores a las elecciones, José Antonio mantuvo la misma actitud durante aproximadamente tres semanas, resistiéndose a autorizar represalias por miedo a incrementar o verse salpicado por los desórdenes causados por las izquierdas al calor de la celebración del triunfo electoral. Ni siquiera le hizo cambiar de actitud el cierre por la Policía del centro de Falange en Madrid el 27 de febrero ni la suspensión de Arriba el 5 de marzo. Aunque guardándose las espaldas por lo que el inmediato futuro pudiera deparar, el día 1 de marzo, a los efectos de reforzar los efectivos del partido, ordenó que todos los miembros del SEU se incorporasen a la milicia de Falange.40
Pero no todos los militantes tomaron las debidas precauciones, o simplemente, a pesar de sus cautelas, no pudieron evitar ser agredidos por sus adversarios. Los grupos más radicalizados de la izquierda asumieron que había llegado la hora de la revancha y, dado que consideraban a Falange el bastión más peligroso de la reacción, se aprestaron a combatirla con más intensidad que nunca. Desde la constitución del Gobierno de Azaña, Falange se convirtió en el blanco predilecto de los ganadores de las elecciones. El cerco de la Policía, la suspensión de su prensa, el cierre de su sede, el despido en masa de sus camaradas obreros y, por ende, las balas de sus enemigos hicieron que los falangistas interiorizaran la beligerancia que se les venía encima.41 En su manifestación más extrema, el cerco a Falange dio pie a atentados de gran envergadura. Entre el 17 de febrero y el 11 de marzo, las agresiones contra sus militantes sumaron al menos once muertos y veintitrés heridos de gravedad. Así, y por destacar sólo las víctimas mortales, el 23 de febrero murió en Pechina (Almería) José Díaz García por disparos efectuados por un socialista. El 26 fue abatido en el Puente de Vallecas (Madrid) el albañil falangista José Antonio Rodríguez Santana y lo mismo le sucedió ese mismo día a Antonio Díaz Molina, excomunista y albañil también, en Málaga. El 28, durante la huelga de tranviarios, murió un joven afiliado en Perines (Santander). El 5 de marzo, varios socialistas armados con escopetas asesinaron a Higinio Sepúlveda, que era jefe local de FE en Puebla de Almoradiel (Toledo); cuando yacía en el suelo herido por los disparos, lo remataron aplastándole la cabeza a culatazos. Dada la excitación que produjo el suceso, al día siguiente se organizó una manifestación en solidaridad con la víctima a la que acudió gran parte del vecindario. La manifestación fue tiroteada y resultaron muertos otros dos falangistas (amén de otros siete heridos). El mismo 6 de marzo fueron asesinados por pistoleros izquierdistas dos obreros falangistas en las cercanías de la plaza de toros de Las Ventas (Madrid); otros dos resultaron heridos de gravedad. El día 10, en la calle de Alberto Aguilera de Madrid, fueron objeto de una descarga los jóvenes estudiantes Juan José Olano (falangista), muy activo en la universidad, y Enrique Besolley (tradicionalista), de dieciocho y diecisiete años respectivamente. El primero murió al poco en la casa de socorro. El segundo falleció el día 13 como consecuencia de las heridas recibidas.42
Estas víctimas, muertos y heridos, minaron la moral de los militantes falangistas, quedando grabados traumáticamente en su memoria: «Varios camaradas cayeron en la primera quincena del Gobierno Azaña. La censura silenciaba sus muertes –gloriosamente oscuras, tanto, que ni los nombres nos quedan– y obligaba a una cobarde clandestinidad sus enterramientos, con las luces primeras de las mañanas invernales, desde el Depósito Judicial al cementerio, sin dejar siquiera a los camaradas el triste consuelo de velarles».43 De hecho, en varios lugares los falangistas no mantuvieron la calma ni se mostraron pasivos, sino que respondieron a las agresiones izquierdistas. Que la dirección nacional pidiera durante unas semanas serenidad para evitar posibles castigos de las autoridades no significa que sus directrices las siguieran todos los militantes al pie de la letra. Así, entre el día posterior a las elecciones y el 11 de marzo, ambos incluidos, las acciones violentas de los falangistas provocaron un número de víctimas muy parecido al que ocasionaron a Falange sus contrincantes en ese mismo período. Nuestra investigación muestra que los miembros de esta organización provocaron un mínimo de ocho muertos y diecisiete heridos, aunque sin duda pudieron ser más dado que las fuentes no siempre muestran con precisión el perfil ideológico de los protagonistas de esos hechos.44
Así, heridos graves aparte, cuya enumeración sería muy prolija, cabe destacar en Puebla del Río (Sevilla) la muerte en una reyerta del socialista Servando García y del republicano (UR) Antonio Puerta, a manos del fascista José Reyes Caliche, el 23 de febrero. El 27, en Bullas (Murcia), Diego el Pío disparó sin mediar palabra contra el socialista Fernando Guirao. El 5 de marzo, en el Puerto de la Luz (Las Palmas), en una riña, murió apuñalado el comunista Antonio Jaime a manos del fascista José Carreño. El día 8 se registró en Escalona (Toledo) el hecho más sangriento. Al paso de una manifestación izquierdista dos fascistas lanzaron insultos, lo que dio pie a que algunos asistentes se dispusieran a agredirles. Entonces, los primeros reaccionaron con rapidez y, pertrechados de una escopeta y un estoque, causaron cuatro muertos y doce heridos a los izquierdistas. El día 9, en Granada capital, se produjo una impresionante jornada tumultuaria al paso de las manifestaciones izquierdistas que reclamaban la anulación de las elecciones. Los tumultos, como se vio en el capítulo 1, se prolongaron durante seis horas. Hubo numerosos tiroteos, tanto entre grupos rivales como con la fuerza pública, y se recogieron dos izquierdistas muertos y más de veinte heridos. Sin duda, los falangistas fueron protagonistas tanto del comienzo de los sucesos como de las colisiones posteriores, aunque resulta muy difícil determinar hasta dónde llegó su implicación y si ellos causaron o no alguna de las víctimas.
Con alguna excepción, en la mayor parte de los hechos referidos, hasta mediados de marzo, la violencia falangista respondió a una lógica más reactiva que proactiva, siendo sus víctimas fruto de reyertas y choques sobrevenidos de manera contingente sobre la marcha. No se aprecia en esas semanas la puesta en escena de una «estrategia de la tensión» inspirada con premeditación y alevosía por la cúpula de Falange.45 De los nueve incidentes registrados en los que sus militantes provocaron víctimas, en al menos seis su violencia fue de carácter reactivo o puramente contingente, conforme a choques y reyertas planteados de manera casual. Por el contrario, no se puede establecer el mismo balance en lo que hace a los hechos violentos en los que las víctimas fueron falangistas en esas semanas comprendidas entre el 17 de febrero y el 11 de marzo. De los dieciocho incidentes registrados, en cuatro casos se trató de choques puramente contingentes a consecuencia de reyertas sobrevenidas por casualidad. En otros cinco casos podemos hablar de agresiones izquierdistas proactivas no premeditadas. Pero los más llamativos son los siete casos de atentados deliberados propiamente dichos, preparados de antemano por los agresores de los falangistas, en distintos momentos, en Sevilla (tres heridos), Málaga (un muerto), Madrid (tres muertos y tres heridos) y Puebla de Almoradiel (tres muertos y siete heridos).
Un detalle para nada irrelevante es que varias de las víctimas falangistas de estas semanas eran de extracción obrera, como ya ocurriera en el verano-otoño de 1934, cuando se constituyó la Central Obrera Nacional-Sindicalista (CONS) bajo la inspiración de Ledesma Ramos. Su objetivo buscaba disputar la clientela a las organizaciones obreristas clásicas. Desde entonces, las CONS crecieron muy poco, pero en algunas ciudades, a raíz del fracaso de la revolución socialista en octubre de aquel año y su represión, los sindicatos de Falange fueron capaces de romper el monopolio de la izquierda, atrayéndose pequeños contingentes de trabajadores manuales. Salta a la vista la semejanza –en los objetivos, actitud y derivaciones gansteriles– con lo que representó la constitución de los Sindicatos Libres de inspiración carlista en la Cataluña de los primeros años veinte.46 Los falangistas buscaron aprovechar la coyuntura favorable que se les presentó tratando de romper el estereotipo de organización de «señoritos» que arrastraban. Pero ello también comportó una jugada arriesgada en cuanto que había mucho oportunismo interesado por ambas partes, la Falange, por un lado, y los obreros captados, por otro:
Ledesma Ramos y su círculo padecían la superstición, el fetichismo, de la masa sindical. En la España de 1934 a 1936 la mayoría de los obreros que podían nutrir a la Central Obrera Nacional-Sindicalista (CONS) sería una carga onerosa. Procederían del «lumpem-proletariaat», y, en efecto, así ocurrió. Eran peones inmigrantes del campo a las ciudades, usuales «amarillos» o «esquiroles». Acudían a los sindicatos falangistas en demanda de la «Sopa boba» y con la creencia de que se trataba, como otras veces, de una organización sostenida por el capitalismo.47
De todas formas, teniendo en cuenta que el Frente Popular llevó en su programa la readmisión de los obreros despedidos en octubre de 1934, objetivo que se consiguió de inmediato al aprobarse el correspondiente decreto-ley, los trabajadores contratados para suplir a aquellos –acogidos por los sindicatos «amarillos» católicos o falangistas– fueron los que pagaron las consecuencias a partir del 20 de febrero de 1936. En la España del «bienio negro» y en la del Frente Popular «era peligroso militar en la Falange o en la CONS. Las represiones gubernativas resultaban menos aciagas que el terrorismo [izquierdista]».48 De ello dieron buena cuenta los asesinatos referidos del albañil falangista en el Puente de Vallecas, de los dos obreros (más dos heridos de gravedad) empleados en la demolición de la plaza de toros de Las Ventas, o del otro albañil, excomunista, en Málaga, por no hablar de los muchos heridos en agresiones puntuales y casi siempre premeditadas contra los obreros fascistas o derechistas que se produjeron en esos días por distintos lugares del país. Sin duda esta es una de las más poderosas razones del crecimiento de Falange en la primavera de 1936: la captación de asalariados ajenos o alejados de la militancia socialista, anarquista o comunista, que fueron objeto de amenazas y represalias. Ciertamente, esta variable es más importante para explicar la expansión falangista en aquellos tiempos revueltos que el supuesto trasvase de jóvenes católicos procedentes de la CEDA, del que tanto hablan algunos historiadores sin pruebas documentales sólidas que lo avalen.49
Es más, las investigaciones disponibles –referidas a las provincias de Sevilla o Almería– basadas en datos de afiliación mensurable en la Falange por aquellas fechas muestran, precisamente, el importante porcentaje de militantes de extracción social modesta (obreros de la industria y jornaleros del campo incluidos) que acabaron en sus filas, confiriendo un perfil interclasista a la organización. Sin ofrecer la misma profusión de cifras, otro estudio referido a la Falange «montañesa» apunta en idéntica dirección: en Santander los falangistas hicieron un esfuerzo importante en el campo sindical, «con unos resultados bastante positivos si tenemos en cuenta el carácter minoritario del partido, sus problemas económicos, la hostilidad de las izquierdas y el escaso período de tiempo al que nos referimos». El éxito relativo se reflejó en la captación de afiliados entre el artesanado, empleados de distintos oficios, obreros cualificados y técnicos. Pero con escasos efectos en la clase obrera industrial y en el campesinado. Este perfil poliédrico coincidía grosso modo con la base social de los movimientos fascistas de la Europa de entreguerras. La cita clarificadora que sigue se corresponde con la Falange sevillana, pero, con los obligados matices, podría aplicarse a otras partes del país: «junto al numeroso grupo estudiantil, muchos de ellos hijos de nobles familias, militaron en la primera Falange muchísimos trabajadores, obreros del puerto, sobre todo, humildes empleados, así como un nutrido grupo de jornaleros […] bastantes comerciantes y artesanos, así como un buen número de profesionales liberales».50
Las cifras de la violencia referidas explican que en aquellos días los falangistas literalmente tuvieran la percepción de que los estaban acorralando, resultándoles muy difícil aceptar la orden de contención vertida por su máximo dirigente. Los autores falangistas interpretan la violencia a la que derivó su organización como una reacción frente a los ataques previos a los que se les sometió desde las autoridades gubernativas y los partidos y organizaciones izquierdistas.51 De hecho, la citada agresión contra Juan José Olano, afiliado al SEU en la Facultad de Derecho de Madrid, constituyó el punto de no retorno, el momento a partir del cual los activistas de Falange decidieron responder con una acción violenta de gran envergadura. Al día siguiente, el 12 de marzo, un grupo disparó contra el diputado socialista y catedrático de aquella facultad Luis Jiménez de Asúa, que además había sido presidente de la comisión parlamentaria encargada de redactar la Constitución republicana en 1931. Como ya se vio en el capítulo 1, el diputado salió ileso del atentado, pero no así su escolta, que cayó mortalmente herido.52 A posteriori, los testimonios de los propios falangistas reconocieron sin rubor y con todo lujo de detalles –incluyendo el nombre de los asesinos– la autoría de ese atentado, planeado fríamente en respuesta al asesinato de su camarada Olano:
Se decidió responder de forma concluyente y resonante, mostrando que el terror no acabaría con la Falange. Se preparó un atentado contra el diputado socialista Jiménez de Asúa. Se ultimaron los detalles en la casa de Guillermo Aznar. Al día siguiente, por la mañana, Alberto Aníbal, José María Díaz Aguado, Alberto Ortega y el propio Guillermo, sobre un viejo automóvil, propiedad del hermano de Aníbal, esperaron armados ante el domicilio de Jiménez de Asúa, en la calle de Goya […] El policía cayó herido, pero el profesor rojo quedó indemne. El atentado tuvo enorme repercusión y movilizó a toda la Policía.53
Con esa «actitud enérgica», Falange pretendía demostrar «que no le amedrentaba lo más mínimo aquella lucha y que sabía sostenerla con el mayor decoro». De acuerdo con esos mismos testimonios, José Antonio se apenó al conocer la noticia, pues años atrás había sido discípulo de Jiménez de Asúa. Fuera o no verdad su abatimiento, lo cierto es que se abstuvo de condenar el atentado, escudándose en que la Falange no tenía «otro remedio que contestar al terror con el terror». Por eso no habría podido desautorizar «a sus valerosos muchachos que, con sangre marxista, paga[ban] la sangre caliente y heroica de sus caídos».54 Las consecuencias se percibieron al momento, pues el Gobierno decidió tomar cartas en el asunto apuntando a Falange como la principal causante de los desórdenes que vivía el país. En cuestión de horas, centenares de escuadristas de la Primera Línea fueron detenidos y el 14 de marzo, a los dos días del atentado contra Jiménez de Asúa, el partido fascista fue declarado fuera de la ley. Ese mismo día todos los integrantes de su Junta Política –salvo dos– fueron detenidos y encarcelados en la Cárcel Modelo tras pasar unas horas en la DGS. Desde ese momento, Falange pasaba a la clandestinidad. Con el encarcelamiento de sus dirigentes nacionales, los núcleos falangistas repartidos por el país se sumieron en el desconcierto.55
A pesar de la represión gubernativa extendida por toda España y de la beligerancia callejera mostrada por las fuerzas del Frente Popular, la dirección encarcelada pudo mantener vasos comunicantes con el exterior. Los miembros de la Junta Política tuvieron una información detallada de todos los asuntos relativos a la organización, como también de las tramas golpistas reactivadas en esa primavera, como se aborda en otro capítulo de este libro: «Estos hechos de la represión impusieron al jefe nacional el deber de constituir una sólida vanguardia de combate y de propaganda que estuviera ágilmente enlazada con él. Al mismo tiempo, serviría para la relación directa, frecuente y rápida con quienes aceptaran la proposición de alzarse en armas».56 La facilidad para transmitir directrices y órdenes al exterior no habla muy bien de la eficacia gubernamental a la hora de controlar y neutralizar a los enemigos del régimen. El mismo 14 de marzo, estando todavía en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, José Antonio escribió una suerte de manifiesto que, impreso secretamente, llegó sin problemas a sus partidarios. Con el alegato de que «Rusia» había ganado las elecciones, que el comunismo mandaba en la calle, que el separatismo se había reactivado, que miles de obreros derechistas habían sido despedidos y que el desorden público campaba a sus anchas, se planteaba toda una declaración de guerra contra el Gobierno. La apelación a la insurrección no podía ser más terminante:
¿Qué harán ante esto los españoles? ¿Esperar cobardemente a que desaparezca España? ¿Confiar en la intervención extranjera? ¡Nada de eso! Para evitar esa última disolución en la vergüenza tiene montadas todas sus guardias, firmes como nunca, Falange Española de las J.O.N.S. […] En la propaganda electoral se dijo que la Falange no aceptaría, aunque pareciera sancionarlo el sufragio, el triunfo de lo que representa la destrucción de España. Ahora que eso ha triunfado, ahora que está el Poder en las manos ineptas de unos cuantos enfermos, capaces, por rencor, de entregar la Patria entera a la disolución y a las llamas, la Falange cumple su promesa y os convoca a todos –estudiantes, intelectuales, obreros, militares, españoles– para una empresa peligrosa y gozosa de reconquista.57
Dadas las ventajas otorgadas por la dirección de la Cárcel Modelo a los dirigentes falangistas detenidos, gracias a su red de enlaces no les resultó difícil reconstruir en la calle una Ejecutiva clandestina paralela. Puesto que la organización se hallaba ilegalizada, José Antonio ordenó la estructuración en pequeñas células de apenas tres militantes. El 21 de marzo se envió una circular secreta a los jefes provinciales apelando al «combate», a mantener en pie la organización, a resistir todos «las persecuciones», a preservar el «espíritu de sacrificio» y a procurarse armas.58 En los cuatro meses siguientes, en efecto, los militantes de Falange acumularon armas y se entrenaron secretamente en su manejo, desarrollando «una cierta mística de la persecución». Las autoridades los sometieron a un férreo control, de modo que los militantes (dos millares según fuentes de la propia Falange) fueron detenidos una y otra vez, lo que puso en peligro el sistema clandestino en el que a duras penas sobrevivían. Pero ello no les privó de vulnerar la ley con frecuencia, convencidos de que se encontraban ya en plena guerra civil. Así se apostilló el 2 de junio en No Importa, la publicación clandestina de la que lograron sacar unos cuantos números:
Porque es indecente querer narcotizar a un pueblo con el señuelo de las soluciones pacíficas. Ya no hay soluciones pacíficas. La guerra está declarada y ha sido el Gobierno el primero en proclamarse beligerante. No ha triunfado un partido más en el terreno pacífico de la democracia: ha triunfado la revolución de octubre; la revolución separatista de Barcelona y la comunista de Asturias […] Ha triunfado el octubre sangriento y repulsivo de 1934, que ahora se ensalza a los cuatro vientos mientras se persigue a los que en octubre defendieron abnegadamente al Estado español. Estamos en guerra […] No somos, pues, nosotros quienes han elegido la violencia. Es la ley de guerra la que la impone. Los asesinatos, los incendios, las tropelías, no partieron de nosotros. Ahora, eso sí –y en ello estriba nuestra gloria– nuestro empuje combatiente, nuestra santa violencia, fue el primer dique con que tropezó la violencia criminal de los hombres de octubre […] ¡Bien haga esta violencia, esta guerra, en la que no sólo defendemos la existencia de Falange, ganada a precio de las mejores vidas, sino la existencia misma de España, asaltada por sus enemigos! Seguid luchando, camaradas, solos o acompañados. Apretad vuestras filas […] en esta santa cruzada de violencias.59
Desde mediados de marzo, por tanto, la violencia callejera, lejos de aminorarse, se convirtió en endémica, con su interminable secuela de reyertas, peleas, atentados, motines contra la autoridad, huelgas con derivaciones sangrientas y otras manifestaciones multiformes del recurso ilegal a las acciones de fuerza. La Falange se erigió en baluarte de combate frente a los grupos izquierdistas, sin que le temblara el pulso a sus vanguardias armadas a la hora de fijarse objetivos o responder con sus represalias a ataques previos de sus enemigos. Ahora más que nunca, los falangistas fueron vistos como las bandas armadas de los enemigos de la República. Y ellos mismos interiorizaron ese protagonismo con orgullo y no poca mitificación épica para los restos: «Por todas las barriadas de Madrid y de todas las provincias cruzábamos nuestros tiros con los rojos cuando se decidían –pocas veces– a la lucha cara a cara. Cuando se entregaban al asesinato en emboscada, la Falange sabía replicar en la misma forma».60 No tuvieron la exclusiva de la violencia, y de hecho durante mucho tiempo fueron a remolque de las agresiones de sus contrarios, pero los falangistas contribuyeron de forma decisiva a enturbiar la ya de por sí irrespirable atmósfera política del país.
Después del atentado frustrado contra Jiménez de Asúa, hasta bien entrado mayo se sucedieron en la capital de España una serie de acciones espectaculares a ritmo vertiginoso con las que Falange pretendió dar respuesta a la detención de sus máximos dirigentes, evidenciando que era irreductible y que la cadena de mando seguía plenamente operativa: «Mientras los días pasaban así en la cárcel, la Falange, en libertad precaria, emprendía una vigorosa actividad clandestina. Ni una sola de las órdenes superiores, transmitidas misteriosa y milagrosamente, quedaba incumplida».61 Los activistas confeccionaron listas negras de sus principales enemigos y se dispusieron a eliminarlos. De este modo, el 15 de marzo, al día siguiente de la detención de la Junta Política, un comando tiroteó la casa del dirigente socialista Largo Caballero, aunque sin más consecuencias. Al parecer, José Antonio desautorizó en el último momento el asesinato del exministro, consciente de la trascendencia del atentado y que ello podría acrecentar el cerco a Falange.62 El 7 de abril, otro grupo hizo estallar un paquete bomba en la casa del republicano y masón Eduardo Ortega y Gasset. Como ya se vio, su esposa resultó gravemente herida y todos los tabiques de la casa se derrumbaron. Este personaje había tenido un papel destacado en la defensa de los encausados por la revolución de octubre de 1934.63 Pero el 13 de abril los falangistas sí dieron en la diana. Ese día cayó abatido el magistrado de la Audiencia de Madrid Manuel Pedregal, que había ejercido de ponente en la causa instruida por el atentado contra Jiménez de Asúa, condenando al militante del SEU Alberto Ortega por su participación en los hechos. La vista se había celebrado cuatro días antes y en ese intervalo el juez había recibido amenazas de muerte. Se da la circunstancia de que también había juzgado a otro falangista como supuesto autor del envío de la bomba contra Eduardo Ortega y Gasset. Todo indica que con el asesinato del magistrado se buscó intimidar a los jueces que en adelante se vieran inmersos en causas contra la Falange.
El 16 de abril, con motivo de los sucesos ocurridos durante el masivo entierro del alférez De los Reyes –una auténtica batalla campal cuyos detalles se refieren en otro capítulo– se contabilizaron seis muertos y 31 heridos, doce de ellos muy graves. Al menos dos de los asesinados fueron falangistas: el estudiante de Farmacia Manuel Rodríguez Gimeno y Andrés Sáenz de Heredia, estudiante de Derecho y primo hermano de José Antonio. Pero no pocas de las víctimas debieron de ser abatidas por los falangistas que acudieron a dicho entierro, que no dudaron en utilizar sus armas en réplica a los disparos realizados por pistoleros izquierdistas al paso del cortejo fúnebre. Alguna fuente habla de la asistencia de 40.000-50.000 ciudadanos, tanto derechistas como falangistas, aunque la cifra podría estar inflada. Los cronistas afines tienden a monopolizar aquel entierro tan trascendental: «fue la más grandiosa manifestación pública de la Falange». En realidad, allí hubo de todo, no siendo, de hecho, los falangistas mayoría entre los derechistas, militares y guardias presentes. Pero lo cierto es que sus represalias de aquella tarde «justificaron la fama de virilidad y dureza de nuestra primera línea. El Depósito Judicial acogió por cada uno de los nuestros a diez de los contrarios». Tres semanas después, el 7 de mayo, unos pistoleros dispararon desde un coche contra el capitán de Ingenieros Carlos Faraudo de Miches, al que consideraban «peligrosísimo» por suponerle instructor de las milicias socialistas. En cuestión de horas fueron detenidos seis falangistas relacionados con el vehículo desde el que se cometió el atentado, cuya autoría no se pudo determinar –pero sí su encubrimiento del hecho–, especulándose también con que los autores fueron miembros de la Unión Militar Española (UME).64 Al día siguiente del atentado contra Faraudo, los pistoleros fascistas intentaron eliminar a José María Álvarez-Mendizábal, el exministro de Agricultura en el Gobierno de Portela, al que, como se señaló más arriba, José Antonio había propinado un puñetazo en diciembre de 1934. Las amenazas contra él habían arreciado tras obtener el acta en las polémicas elecciones que hubieron de repetirse en Cuenca unos días antes del atentado, el 3 de mayo. Por fortuna, los pistoleros falangistas no consumaron sus aviesas intenciones.65
Qué duda cabe que todas estas acciones contribuyeron a enturbiar ante la opinión pública la ya de por sí oscura fama de Falange. Entre los sectores izquierdistas su imagen de peligrosidad se acrecentó hasta el infinito, reafirmando la amenaza que ese partido representaba para la República. De ahí la obsesión por neutralizarlo y extirparlo de raíz de la sociedad española. Los entierros de las víctimas más significadas causadas por los falangistas constituyeron un buen indicador de la rabia y la indignación apenas contenidas que generaron esos asesinatos entre las izquierdas. En algún caso, como el de Carlos Faraudo, se evidenciaron los vínculos políticos y emocionales que ya se habían establecido entre los partidos obreristas y sectores de la oficialidad militar y de las fuerzas de orden público.66
Así pues, para sus enemigos políticos Falange se había erigido en el objetivo prioritario a batir, si bien cuando hablaban genéricamente de acabar con el fascismo englobaban también a los militantes de otros partidos derechistas. Sin embargo, la clandestinidad se le hacía cada vez más insoportable al partido fascista, signo de su manifiesta debilidad en esos momentos. La situación de la organización era desesperada, cercada por las autoridades y con varios miles de militantes detenidos en toda España. Conforme transcurrían las semanas, resultaba más difícil preservar la red de enlaces y células encargadas de agilizar las órdenes de la Ejecutiva encarcelada.67
LA FALANGE DE LA SANGRE… Y SUS CIFRAS
En realidad, si se va más allá de las percepciones de sus contrarios, mantenidas hasta hoy por no pocos historiadores, se aprecia que los golpes de efecto de la Falange fueron muy contados y de mucha menor trascendencia de lo que a posteriori también, significativamente, reivindicaron sus memorialistas. La intención de los dirigentes falangistas puede interpretarse –como de hecho hacen algunos autores– como un intento desesperado por acelerar la crisis del régimen y provocar la intervención del Ejército.68 Sin duda, la tesis resulta atractiva y encierra dosis de verdad. Pero un análisis pormenorizado de los hechos violentos en los que se vieron implicados sus militantes por toda España revela importantes sorpresas, evidenciando que su capacidad desestabilizadora no era ni de lejos tan grande como sostuvieron sus enemigos sobre la marcha, o los apologistas de la Falange a posteriori. En paralelo a la represión gubernativa, se multiplicaron los atentados y las agresiones contra los falangistas, aunque habitualmente ellos no se privaron de responder a la hostilidad ajena con la suya propia. Las víctimas de Falange se fueron acumulando, como también los muertos y heridos de sus antagonistas, hasta alcanzar un número global muy similar a la altura del 17 de julio de 1936.
Como se viene advirtiendo a lo largo de este libro, a pesar de que aquí se ofrecen las estadísticas más acabadas hasta ahora, las cifras no deben tomarse como incuestionables y definitivas, entre otras razones porque las fuentes a veces utilizan el término «fascista» de forma muy genérica, escondiendo en algunos casos la condición de derechista más que la de falangista/fascista en términos precisos. Esto sucede a menudo con la prensa de la izquierda obrera, donde la utilización del genérico «fascista» solía imponerse a la atribución precisa del concepto. No ocurre lo mismo cuando queda clara la militancia en Falange de los protagonistas del hecho, en la mayoría de los casos. Aquí se ha procurado afinar al máximo, pero es obligado indicar que la seguridad no es completa. Partiendo de tales advertencias, entre el 17 de febrero y el 17 de julio de 1936, ambas fechas incluidas, se ha registrado un total de 148 víctimas falangistas, desglosadas en 65 muertos y 83 heridos. Por su parte, se han contado 144 víctimas ocasionadas por su pistolerismo, repartidas en 56 muertos y 88 heridos.69 Es decir, según esta contabilidad Falange sumó nueve víctimas mortales más que las que ocasionaron sus activistas, y cinco heridos menos que los que produjeron, llegando casi a la paridad con sus adversarios en términos globales.
¿Qué indican estas cifras? Pues que aquí, evidentemente, disparaban otros actores además de los falangistas. Es más, estos no sólo se hallaron lejos de ocupar posiciones de exclusividad en la generación de la violencia armada, sino que en su particular duelo a lo largo del período analizado fueron rebasados por sus rivales izquierdistas durante varias semanas. Sin contar que estos también activaron la violencia y la coerción, proactivamente y desde múltiples modalidades, contra el conjunto del mundo conservador, como se reitera en otras páginas de este libro. La diferencia con respecto a la mayoría de las derechas –salvo excepciones muy contadas de tradicionalistas o cedistas aislados– y los republicanos de centroderecha es que los falangistas decidieron responder abiertamente, negándose a aceptar con resignación el papel de sujeto paciente ante la escalada coercitiva y violenta alentada por las izquierdas más radicales en pueblos y ciudades. Sin duda, los falangistas desempeñaron un papel muy importante atizando la confrontación en esta dialéctica, pero atribuirles toda la responsabilidad sería un ejercicio de mixtificación que no se corresponde con la información que trasmiten las fuentes.70
Además, los protagonistas de los bandos en liza a veces exageraron o mintieron descaradamente, bien por afán de amplificar el peligro representado por el enemigo, bien por glorificar a posteriori las pretendidas gestas propias. No siempre los historiadores se han percatado de esa mixtificación, dando por buenos los datos aportados por fuentes a todas luces parciales y producidas ya después de la victoria franquista en la guerra. Un ejemplo prominente lo encontramos con dos episodios violentos ocurridos en Carrión de los Condes (Palencia) el domingo 3 y el lunes 4 de mayo de 1936. Aquel domingo se celebró por la mañana una concentración de jóvenes socialistas en un pueblo cercano, Barruelo de Santillán, acudiendo allí muchos militantes procedentes de distintos lugares de Santander, Burgos y Palencia. En ese contexto, al regresar los jóvenes izquierdistas a sus localidades protagonizaron varios choques con fascistas o derechistas en varios pueblos. La colisión más sonada tuvo lugar en Carrión de los Condes, donde tras ser apedreada una camioneta con jóvenes socialistas se produjo un violentísimo enfrentamiento, cayendo muerto por disparos el falangista José Fierro Herrero, de veintitrés años, y herido su acompañante, Esteban Villafruela.71
Hasta ahí el relato ofrece pocas dudas. El problema surge a continuación, porque al día siguiente, el 4 de mayo, fue asaltada la Casa del Pueblo junto con varios domicilios de significados izquierdistas. Entonces, alguna agencia de prensa hizo correr la especie de que los falangistas ahorcaron en un lugar apartado al presidente de la misma y a uno de sus subordinados.72 De hecho, el propio No Importa, órgano clandestino de Falange que comenzó a publicarse el 20 de mayo y que sólo sacó tres números con una periodicidad aleatoria, se hizo eco –muy ufano– de la supuesta hazaña, pero de forma tan críptica, sin aportar datos concretos, que no se le entendía nada.73 Pues bien, aquí se ha podido comprobar que tal noticia resultó falsa. No hubo ahorcamientos de ningún tipo y los presuntos asesinos del falangista José Fierro fueron encausados y llevados a juicio unas semanas después, como también los responsables del asalto a la Casa del Pueblo, que fueron condenados en virtud de ese acto vandálico, pero no por ningún ahorcamiento, que nunca se produjo, sino por alterar el orden público.74 Sin embargo, con mayor o menor fortuna literaria varios historiadores han repetido la letanía de los linchamientos sin preocuparse de contrastar la veracidad de una información tan impactante.75
El examen del desarrollo de los hechos violentos a lo largo del período también es aleccionador e invita a realizar correcciones importantes respecto a las interpretaciones vertidas hasta ahora. Si dividimos el período en tramos temporales de aproximadamente treinta días, resulta que Falange fue ligeramente por delante en el primero (entre el 17 de febrero y el 15 de marzo), causando 43 víctimas al adversario (catorce muertos y veintinueve heridos), frente a 35 víctimas propias (doce muertos y veintitrés heridos). Ahora bien, el balance más sorprendente se produjo a continuación, en los dos períodos siguientes, entre el 16 de marzo y el 15 de mayo, justo el lapso de tiempo en que se produjeron la mayor parte de los atentados espectaculares referidos más arriba, centrados todos ellos en Madrid. Esos atentados que llevan a algunos historiadores a hablar de «estrategia de la tensión» deliberada por parte de los fascistas para favorecer la conspiración militar. Pues bien, en esos 61 días Falange sumó 45 víctimas (catorce muertos y 31 heridos), más del doble de las que acarreó a sus enemigos (veinte en total, divididas en ocho muertos y doce heridos). En el cuarto lapso temporal, del 16 de mayo al 15 de junio, el saldo ofrece un empate técnico: 37 víctimas a manos de Falange (dieciséis muertos y veintiún heridos) frente a 35 víctimas propias (dieciséis muertos y diecinueve heridos). A partir de entonces, significativamente, los damnificados por Falange se sitúan en cifras globales por encima de sus propios caídos, aunque en número de muertos propios Falange sumó cinco más: 46 víctimas ajenas (dieciocho muertos y veintiocho heridos) frente a 33 víctimas propias (veintitrés muertos y diez heridos). Es decir, en términos de violencia letal, como ocurrió desde mediados de marzo a mediados de mayo, Falange siguió llevando las de perder en el mes que precedió al estallido de la guerra civil, por mucho que alentara la llamada «estrategia de la tensión». Eso sí, sumados muertos y heridos, sus pistoleros se situaron por delante de sus rivales en las últimas semanas.
Figura 1. Violencia de y contra Falange (17.02/17.07.1936)
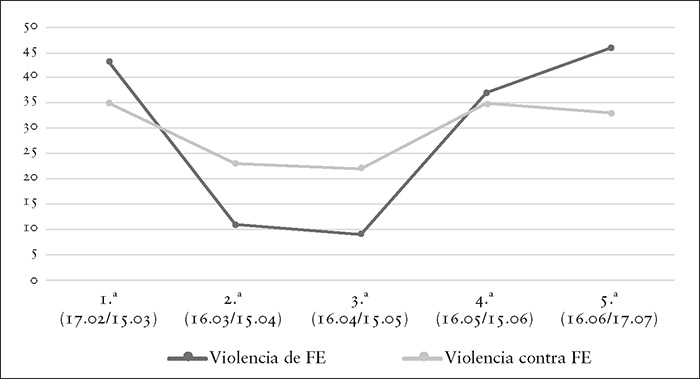
Figura 2. Víctimas mortales de Falange y contra Falange (17.02/17.07.1936)
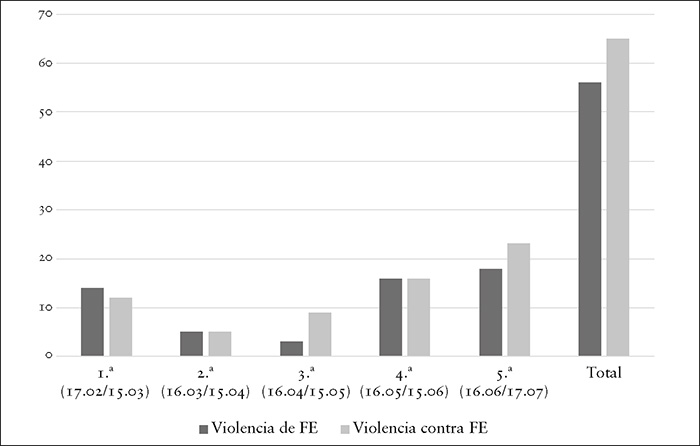
El análisis cualitativo pormenorizado de los episodios violentos también resta fuerza, sin negarla del todo, a la tesis que sostiene la existencia de una premeditada «estrategia de la tensión» diseñada desde arriba por la cúpula falangista. La violencia en forma de atentados planificados no fue ni de lejos mayoritaria, por más que su impacto fuera enorme en los medios, particularmente en los izquierdistas, interesados en amplificar esos incidentes para así dar argumentos a la represión gubernamental contra «el fascismo». En realidad, más que una estrategia planificada, lo que nos encontramos en el porcentaje mayoritario de los casos es una multitud de colisiones o agresiones azarosas –en pro o en contra– que causaron víctimas en todos los bandos, en virtud del irrespirable ambiente que se arrastraba desde dos años atrás. Un ambiente que ahora aparecía más enrarecido que nunca. Es incuestionable que los falangistas no se quedaron de brazos cruzados y decidieron hacerse presentes brutalmente, aquí y allá, ante la masiva ocupación de la calle y de las instituciones locales por parte de la izquierda obrera, ocupación que con mucha frecuencia comportó arbitrariedades de todo tipo, con graves derivaciones violentas contra ciudadanos de querencias conservadoras o fascistas. Por tanto, sólo en casos minoritarios la violencia falangista respondió a una planificación con fines estratégicos desestabilizadores. Casi siempre se trató de una violencia puramente contingente, surgida sobre la marcha y bajo impulsos más reactivos que proactivos.
Es decir, los falangistas disparaban sobre todo cuando se encontraban en circunstancias muy adversas, cuando se veían inmersos en una situación de extremo peligro sobrevenida por azar, o en forma de represalias frente a agresiones ajenas previas. Eso no excluye que, a menudo, ellos provocaran también los enfrentamientos o que, en los momentos más extremos, decidieran disparar fríamente cuando consideraron oportuno golpear duramente a sus enemigos. Pero los choques circunstanciales no planificados fueron la mayoría. Estos tendieron a proliferar en los días festivos o en los fines de semana, en contextos diversos: a la salida de un baile o una verbena, tras la celebración de actos políticos (generalmente izquierdistas porque las derechas estaban desmovilizadas), en medio de una manifestación o en encuentros casuales en las plazas y calles céntricas de aldeas, villas y ciudades, espacios donde solían reunirse en su tiempo libre los jóvenes. Los entierros de las víctimas de episodios violentos también fueron momentos de extrema tensión, que a su vez podían reproducir los choques durante su celebración o con posterioridad a la misma. O cuando se producían cacheos ilegales por grupos de izquierdistas. Y, por supuesto, las huelgas, sobre todo si se trataba de huelgas generales que paralizaban una población o una provincia entera. En todas esas situaciones los jóvenes fueron, sin duda, los grandes protagonistas de las acciones de fuerza en aquella primavera.
Aunque no reflejen la realidad en su intrincada complejidad, las cifras ayudan a rebajar las especulaciones y a precisar con mayor rigor las conclusiones de la investigación. Aquí se han detectado 161 episodios violentos con víctimas –mortales o no– en los que se hallaron implicados militantes o allegados de Falange, bien en su condición de agresores o bien como damnificados. La tipología de tales episodios se ha desglosado en tres categorías: atentados, agresiones y reyertas. Sobre el total referido, sesenta episodios (37,3%) fueron atentados propiamente dichos, es decir, acciones organizadas y planeadas con antelación de forma premeditada para cometer un delito: veinticuatro partieron de los falangistas y 36 (es decir, un 50% más) de los activistas de izquierda rivales. En segundo lugar, constan 49 episodios (30,4%) que podemos considerar agresiones surgidas sobre la marcha, es decir acciones violentas realizadas con la intención de causar daño sin que implicaran una planificación previa, y que por tanto no respondían a ninguna premeditación. También en este caso los izquierdistas sobrepasaron con mucha diferencia a los falangistas en el pugilato: sobre un total de 49 episodios, efectuaron 38 agresiones por once de los falangistas, es decir, casi cuatro veces más. Por último, en tercer lugar, hemos detectado un total de 52 episodios (32,3%) que podemos considerar reyertas, colisiones o choques contingentes de similar naturaleza: es decir, riñas o enfrentamientos en que los rivales se agredieron físicamente, bien con armas blancas o palos, bien con armas de fuego, o con todo el instrumental a la vez. El enfrentamiento partió unas veces de los falangistas y otras de sus adversarios. Todos los bandos implicados recurrieron al uso de la fuerza de forma proactiva o reactiva, apreciándose un equilibrio entre las partes. Así, los falangistas produjeron víctimas a sus adversarios en treinta colisiones, mientras que estos hicieron lo propio en veintisiete. En cinco de los 52 episodios se recogieron víctimas por ambas partes. De este modo, sumando agresiones y reyertas tenemos que en el 62,7% de los episodios no hubo una estrategia planificada diseñada con antelación. Por encima de las generalizaciones, especulaciones e incluso exageraciones al uso sobre la trascendencia de la violencia falangista, esta es la realidad que ofrecen los datos.
Con independencia de que la fortaleza de Falange dejara mucho que desear, y que recibiera más o menos golpes de los que propinó, lo cierto es que el relato del peligro fascista inminente actuó como una bola de nieve entre sus contemporáneos de izquierdas más combativos, lo que explica que la mera suposición de pertenencia a la Falange pudiera tener con frecuencia consecuencias trágicas. Mucho más aún si la militancia se hacía evidente, cuando el falangista de turno portaba de forma visible la insignia de la organización, vestía una camisa azul o efectuaba en la calle henchido de audacia el saludo a la romana. Las luchas del período tuvieron un contenido simbólico muy fuerte, dado que todos los antagonistas –en particular desde los extremos del arco político– conferían enorme importancia a los gestos y rituales en la acción pública. De ahí el gusto por exteriorizar sus preferencias ideológicas vistiendo con sus particulares colores en las camisas y pañuelos al cuello, a través de himnos y canciones o por medio de los desfiles o las concentraciones de impronta paramilitar. Estos usos no fueron exclusivos de los falangistas, pues también los socialistas, comunistas o libertarios en la izquierda obrera, los independentistas catalanes o vascos, los tradicionalistas o incluso las juventudes de Acción Popular, gustaron de toda esa parafernalia simbólica y sus correspondientes ceremoniales. Ni que decir tiene que tal exhibición conllevaba enormes peligros en un período de extrema politización, conflictos y tensiones como fue la primera mitad de 1936.
En aquel ambiente el solo hecho de ser fascista, o parecerlo, entrañaba un alto riesgo. Algunos ejemplos ilustran este aserto. El 22 de febrero, en Jaén, apalearon a un joven por creerle fascista y según algún rotativo ciertamente lo era. No consta que hiciera nada que justificara ese apaleamiento, pero la mera apariencia de tener esa militancia –real o no– motivó la agresión.76 Algo similar le sucedió al obrero electricista Rafael León López, en Madrid, el 12 de marzo. Tras cachearlo e intimidarlo pistola en ristre, dos desconocidos le preguntaron si era falangista, ante lo que Rafael expresó su negativa, pero eso no impidió que le dispararan dos tiros en la cabeza y le golpearan con sus culatas una vez en el suelo hasta matarlo.77 El 3 de mayo, domingo, en Salamanca, cuando había más animación en la plaza mayor, unos izquierdistas trataron de arrebatarle el emblema falangista a Telesforo Blanco Juanes. Al recibir un puñetazo en la nariz, sacó una pistola y realizó varios disparos que hirieron fortuitamente a Alejandro Mata, sargento de Asalto, que casualmente pasaba por allí. Tras darse a la fuga, el falangista también resultó herido de un balazo por los compañeros del guardia herido. Después de una larga estancia hospitalaria, el sargento acabó falleciendo.78
Pero a menudo la competición simbólica se situaba en el centro de los enfrentamientos, flanqueada por las provocaciones de unos y otros. Esa competición solía derivar muy rápidamente en tragedia. El 19 de marzo, en Castro Urdiales (Santander), a la salida de un baile se dieron «vivas al fascio». De inmediato sobrevino una refriega en la que el falangista Julio Yanci hirió de muerte al comunista Lino Sarachaga. Por ende, se registraron otros siete heridos: dos izquierdistas, tres falangistas y un guardia municipal que intentó separar a los contendientes.79 También por dar vivas al fascio, el día 21, en un establecimiento de bebidas de Bilbao le propinaron una paliza al jornalero Francisco Uriza.80 El 15 de abril, en Jerez de la Frontera, cuando iba detenido por la Policía, el falangista Eloy García fue conminado por la muchedumbre espectadora a dar vivas al comunismo y, en vez de ello, respondió con un grito de «¡Arriba España!», siendo apaleado de tal forma que le produjeron graves lesiones.81 El 31 de mayo, en Castilleja del Campo (Sevilla), a la vuelta de un multitudinario mitin de las JSU, dispararon desde un camión contra el falangista Manuel Rodríguez Mantero por negarse a levantar el puño. En vez de eso, alzó el brazo al grito de «¡Arriba España!», un gesto que le costó la vida.82 Ese mismo día aconteció una escena parecida en Castrelo de Miño (Orense), cuando se produjo una reyerta entre izquierdistas y tres falangistas al saludar estos con un «¡Viva España!». En el intercambio de disparos, uno de los últimos resultó herido de bala.83
Obviamente, los gestos de unos y otros no eran meros actos de afirmación identitaria, propios de la audacia o inconsciencia juvenil. Expresamente, solían tener mucho de provocación, como cuando en Vioño (Santander), el 22 de marzo, varios fascistas hicieron el saludo a la romana y profirieron gritos al pasar por la Casa del Pueblo, lo que motivó que unos socialistas salieran tras ellos y les dispararan, resultando herido uno de los fascistas.84 En Toro (Zamora), el 28 de aquel mismo mes se registró otra reyerta entre fascistas y socialistas a raíz de las coplas injuriosas proferidas por los primeros contra el Gobierno. El falangista Mariano Pinilla cayó herido de gravedad por arma blanca.85 El 19 de mayo, en la plaza de Lavapiés de Madrid, dos jóvenes hermanos afiliados a Falange, José y Ángel Cerezo, de veinte y dieciocho años, fueron agredidos y lesionados por un grupo numeroso de personas tras lanzar gritos subversivos al pasar junto al centro comunista de la barriada.86 Los ejemplos se cuentan por decenas.
Lo peor fue que, en algunas ocasiones, aquí y allá, se produjeron malentendidos de resultados fatales, terminando los afectados en el cementerio, sin que tuvieran nada que ver con Falange. Sirva como muestra lo ocurrido en la pequeña localidad de Pampliega (Burgos) el 19 de abril. Cuando seis jóvenes se hallaban merendando se les acercó otro joven y les preguntó si eran «fascistas», a lo que entre risas y bromas contestaron afirmativamente, sin serlo. Al poco rato, cuando salieron del establecimiento varios individuos –al parecer comunistas– realizaron una descarga contra ellos. José González García, de veinticinco años, herido de gravedad, falleció poco después en el hospital.87 Otro equívoco trágico, y muy sonado, sucedió en Sevilla el 1 de mayo, en el contexto de la celebración del Primero de Mayo, del que, como ya se vio en el capítulo 4, resultó muerto Eduardo Franco Pallarés a manos de unos jóvenes socialistas, no por ser falangista, sino por parecerlo.
LOS ESPACIOS DE LOS CAÍDOS
De la contabilidad de esta investigación se desprende que la violencia de Falange ocasionó víctimas en al menos veintisiete provincias. Por su parte, las víctimas acarreadas en sus filas por sus adversarios se distribuyeron en algunas más, exactamente en 33. Del cruce de ambas variables resulta que un total de cuarenta demarcaciones se vieron afectadas por la guerra sorda no declarada entre falangistas y antifalangistas, que en apenas cinco meses sumó un total de 292 víctimas (121 muertos y 171 heridos). Bien es verdad que esa violencia incidió de forma muy desigual en el país. De hecho, cinco provincias destacaron sobre las demás. En orden de importancia: Madrid, Toledo, Valladolid, Santander y Sevilla. Entre las cinco sumaron 152 víctimas (62 muertos y noventa heridos), el 52% de toda España. Estas provincias compartían el denominador común de albergar núcleos falangistas muy importantes, posiblemente los mejor organizados del país. Por un lado, esta característica convertía estos territorios en focos potenciales de conflictos originados por los fascistas. Por otro lado, también servía de reclamo para activar en su contra la violencia de sus enemigos. Así las cosas, con mucha diferencia sobre el resto y por el efecto evidente de la capitalidad, Madrid ocupó el escalón más alto en esta conflagración, con 61 víctimas (20,9%), de las cuales los falangistas provocaron veintiocho y sufrieron 33. Esa disparidad refleja mayor eficacia bélica por parte de los enemigos de Falange, una ventaja que se acentúa si nos ceñimos a las víctimas mortales: los falangistas sumaron veinte muertos propios y sus enemigos diez, justo la mitad. Es decir, la letalidad del antifascismo armado en la capital de España fue mucho mayor que la del mitificado fascismo local.
Con alguna excepción, como ya se ha indicado, fue en Madrid donde se produjeron los atentados falangistas más espectaculares contra personajes relevantes. Pero no siempre los destinatarios fueron individuos de renombre. Pese a lo cual, los golpes propinados por los falangistas también generaron un revuelo enorme, entre otras razones porque no se privaban de actuar a menudo sin esconderse y a plena luz del día. Así, a las pocas horas de ser detenida la directiva nacional, el 15 de marzo un grupo nutrido de militantes transitó repartido en torno a dos coches por la calle de Alcalá lanzando proclamas y octavillas, hasta que se enzarzaron en una reyerta a tiros con unos izquierdistas y agentes de orden público, de los cuales tres resultaron heridos. Al parecer, el grupo iba comandado por Agustín Aznar, jefe nacional de milicias de Falange.88
Pero a partir de esas fechas se tendió a actuar con mayor cautela, dada la ilegalización, el cerco y la persecución que aplicaron las autoridades a la organización. Por eso se dio prioridad a las acciones planificadas. El 25 de mayo, por ejemplo, un comando falangista emprendió una operación de castigo contra una taberna frecuentada por comunistas en la calle de Cartagena. Los pistoleros de la Primera Línea pretendían vengar el asesinato de su correligionario Pascual López Gil, ocurrido dos días antes. Y lo consiguieron: cuatro parroquianos quedaron tendidos en el suelo sin vida.89 El día 29, apenas cuatro días después, un individuo disparó su pistola ametralladora contra los clientes del bar La Mezquita, en la barriada obrera de Tetuán de las Victorias, causando siete heridos de bala. Por la forma de actuar, este atentado también parecía llevar la firma de Falange.90 Un mes largo después, en la noche del 3 al 4 de julio, los falangistas volvieron a actuar disparando de nuevo de forma indiscriminada en represalia por un sangriento atentado sufrido por sus camaradas un día antes. Esta vez lo hicieron sucesivamente desde dos coches, con minutos de diferencia, contra varios grupos de obreros pertenecientes al ramo de lecheros que acababan de salir de la Casa del Pueblo, en la calle de Piamonte. Causaron dos muertos y ocho heridos graves.91
Por muy espectaculares que fueran todos esos atentados, los enemigos de los falangistas no les anduvieron a la zaga, más bien al contrario. Socialistas y comunistas, en particular, supieron golpear con empuje y precisión. De hecho, se han localizado dieciocho episodios en los que sus adversarios causaron víctimas a los falangistas en Madrid, ya fuera en reyertas o agresiones sobrevenidas por pura contingencia, ya fuera a través de atentados. En estos últimos, la técnica aplicada por los antifascistas fue similar a la de sus adversarios. Es decir, la capitalización del efecto sorpresa, la agresión a traición cuando menos se lo esperaban los afectados y, en su caso, la utilización de coches para poder huir con toda celeridad. Tras el atentado falangista contra el diputado Jiménez de Asúa, se aceleraron los ataques contra ellos. Así, por ejemplo, el 23 de marzo, en la Cava Baja, fue tiroteado y muerto desde un automóvil Basilio Fernández Rodríguez, empleado de un almacén.92 También en la misma calle, pero el día 31, le dispararon en las piernas a Antonio Luna Espiñeira, de diecinueve años, dejándolo malherido.93 El 17 de abril, en medio de la huelga general declarada en protesta por los sucesos ocurridos en el entierro de Anastasio de los Reyes el día anterior, fueron asesinados dos hermanos falangistas vecinos de Vicálvaro. Eran dueños de un pequeño establecimiento comercial y no quisieron secundar el paro, de ahí los disparos de los huelguistas.94 El 23 de mayo, Manuel Pascual López-Gil, repartidor de telégrafos, murió de un tiro en la calle de Porlier. Su acompañante recibió un ladrillazo en la cabeza, pero al menos preservó la vida y pudo reconocer entre los atacantes a varios militantes del Centro Comunista de la calle de Cartagena.95 Dos días después, el 25 de mayo, Benito Martín García, estudiante de Derecho de dieciocho años, recibió una descarga en la puerta de su domicilio, resultando herido muy grave por las dos balas que se estamparon en su cuerpo. Ante el juez declaró haber recibido anónimos con amenazas de muerte.96 El 4 de junio, en la calle Tutor esquina con Buen Suceso, José Luis López Ortega recibió cuatro balazos en la zona abdominal cuando paseaba con su novia, Isabel Bermejo Gordo, que también resultó herida. Él murió a los pocos días. Sólo tenía dieciséis años. El individuo que le disparó a quemarropa sin mediar palabra desapareció rápidamente. Era de baja estatura e iba sin afeitar y tocado con boina…97 Estos ejemplos constituyen sólo una muestra de los atentados sufridos por los falangistas de Madrid. Y lo peor estaba aún por llegar, como se referirá en otro capítulo.
Figura 3. Víctimas de la violencia de/y contra Falange (17.02/17.07.1936)
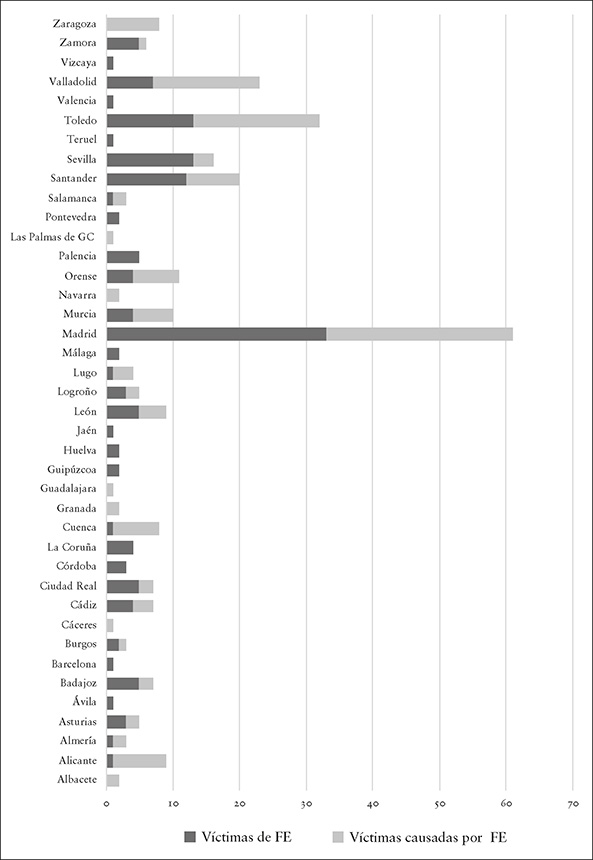
La provincia de Toledo ocupó la segunda posición en volumen de víctimas. Quizás fuera por su proximidad a Madrid, aunque es más probable que se debiera a la activación del falangismo como resultado de una intensa y conflictiva movilización de los socialistas, tras perder estos las elecciones y declarar la guerra abierta a lo que ellos llamaban «fascistas» toledanos, es decir, los integrantes de las redes de poder e influencia de varios jefes provinciales del mundo agrario católico y conservador. Tampoco hay que descartar que un factor coadyuvante del crecimiento del falangismo en la provincia fuera la radicalización de una parte de la oficialidad del Ejército, que protagonizó varios choques con jóvenes izquierdistas en esas semanas en la capital. En esta provincia los siete episodios violentos con protagonismo –activo o pasivo– de militantes de Falange acontecieron en seis pueblos: Escalona, Villarejo de Montalbán, Camuñas, Orgaz, Puebla de Almoradiel (dos episodios) y Villacañas. Fueron muchos menos que en Madrid, pero en términos relativos registraron más víctimas, la friolera de 32. Los adversarios de Falange (generalmente, socialistas) ocasionaron trece (cinco muertos y ocho heridos) y Falange les produjo a ellos diecinueve (cuatro muertos y quince heridos). Las reyertas con implicación colectiva de los protagonistas predominaron sobre los atentados individuales (cinco y tres episodios, respectivamente).
Por número de víctimas, la provincia de Valladolid ocupó la tercera posición, con veintitrés (siete muertos y dieciséis heridos), de las que diecisiete (cinco muertos y doce heridos) las ocasionó Falange por seis de sus enemigos (dos muertos y cuatro heridos). Estos datos indican que en la provincia castellana –y su capital– la violencia y la letalidad de Falange prevalecieron claramente. No pudo ser mera casualidad que Valladolid, como se ha visto, fuera junto con Madrid una de las dos patas del nacionalsindicalismo originario. Como es obvio, el caudillaje de Onésimo Redondo sobrevolaba, inspirándolo, el pistolerismo falangista del territorio, pero también el de otras provincias próximas de Castilla-La Vieja. La violencia en torno al falangismo sumó en esta región –incluida la provincia de Logroño– treinta episodios y 55 víctimas, de las que veintiséis las provocó Falange y veintinueve las izquierdas antifascistas. Por provincias, se repartieron así: Valladolid, nueve episodios y veintitrés víctimas; Zamora, cinco y seis; Logroño, cuatro y cinco; León, tres y nueve; Palencia, tres y cinco; Salamanca, tres y tres; Burgos, dos y tres; Ávila, uno y uno. El aparente casi empate por número de damnificados se rompía, como se acaba de indicar, en Valladolid. La otra excepción fue Salamanca, pero por escasa diferencia y por simple contingencia (una víctima de FE por dos de sus enemigos). En cambio, en las demás provincias los falangistas salieron perdiendo si tomamos como referencia el cómputo de sus caídos, muertos o heridos: Ávila (una víctima propia por ninguna de sus adversarios), Burgos (dos por uno), León (cinco por cuatro), Logroño (tres por dos), Palencia (cinco por ninguna) y Zamora (cinco por una). Por modalidades violentas, en los episodios encontrados en la Castilla Norte predominaron las reyertas (diecisiete) sobre las agresiones (nueve) y los atentados (cuatro). Lo cual indica que hubo combate y que la dialéctica del enfrentamiento, como en toda España, la alimentaron todos los actores en presencia. Pero los atentados, aunque su cuantía fuera mucho menor, tenían una capacidad desestabilizadora más acentuada. De los cuatro detectados en esta región, tres los impulsaron los antifascistas y uno los falangistas.
En 1937, ya en marcha la guerra civil, se escribió una biografía sobre Onésimo Redondo, el caudillo nacionalsindicalista castellano muerto en los primeros días de la conflagración. En sus páginas se reivindicaba con orgullo el espíritu combativo demostrado en la primavera de 1936 por la Falange vallisoletana que él inspiró. Al margen del culto carismático al líder, los datos ofrecidos por esa biografía coinciden con los recabados aquí de fuentes primarias contemporáneas a los hechos, lo que ayuda a entender el despliegue violento de la organización falangista por las tierras de Castilla:
Mientras los demás grupos políticos se recluían prudentemente en casa, Falange buscaba con ansia la calle. Para ello cualquier motivo era bueno […]. Falange, ante la persecución, se lanzó decidida a una guerra sin cuartel. Nuestros camaradas fabricaban bombas con facilidad manifiesta y atrevida, que se ponían en los sitios más variados, así en la Comisaría, en la casa del Pueblo, en casas particulares, domicilios de dirigentes del Frente Popular […]. También en los pueblos Falange Española presentaba combate. Constantemente eran interrumpidos los mítines comunistas por los camaradas de nuestras organizaciones locales. Los choques entre la Casa del Pueblo y la Falange eran casi diarios.98
Figura 4. Episodios de violencia por modalidades
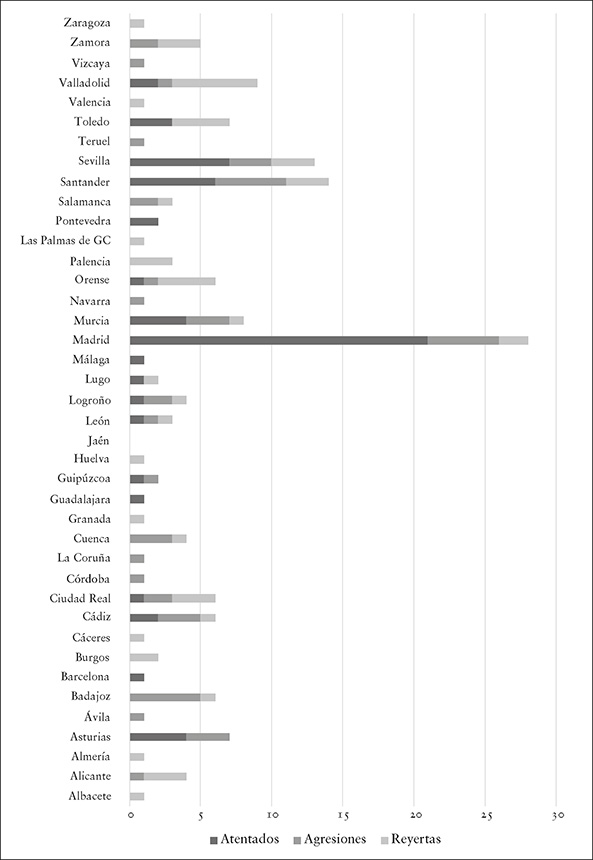
El vértice de los enfrentamientos se alcanzó a partir del 17 de junio, tras ser herido por «los marxistas» un afiliado al SEU cuando regresaba a su casa por la noche. Esto tuvo lugar tras un choque de los falangistas con los socialistas. El falangista fue herido de gravedad por una puñalada. Se llamaba Julio Guerra.99 La respuesta de Falange en forma de atentado en dos fases fue rápida y contundente. Al día siguiente, sobre las diez de la noche, varios individuos asaltaron provistos de pistolas –ametralladoras según otras versiones– una taberna en la calle Zapico, lugar de encuentro habitual de militantes socialistas, con el resultado de dos muertos y seis heridos. Una hora después, en otra taberna del barrio de San Juan, los falangistas dispararon contra otro grupo de socialistas, ocasionando un herido más. La UGT y la CNT declararon al día siguiente una huelga general de veinticuatro horas, cuyo desarrollo se vio plagado de incidentes violentos. A lo largo del día se oyeron disparos y se registraron varias agresiones. La Guardia de Asalto y un contingente militar hicieron acto de presencia. Murió una persona más (un derechista afiliado a la CEDA) y cuatro resultaron heridas de gravedad. La paralización de la ciudad fue casi total. El gobernador civil, Mariano Campos Torregrosa, presentó su dimisión y fue sustituido de manera fulminante… Estos hechos evidencian que, cuando se ponía a ello sin reparar en los costes y consecuencias de sus brutales acciones, Falange sabía desestabilizar la vida cotidiana de los ciudadanos. Aunque obviamente no estuvo sola en tal empeño.100
Por el número de víctimas generadas en torno a las actividades de Falange (veinte en total), la provincia de Santander se situó en cuarto lugar en el conjunto nacional. Aunque si incluimos el conjunto de los damnificados por la violencia sube al tercer puesto con 98 víctimas (veintiséis muertos y 72 heridos), sólo superada por Madrid y Asturias. Por el número de episodios violentos de falangistas y antifalangistas (catorce) ocupó la segunda posición. Por tanto, con ligeras variaciones todas las series numéricas dan idea de la virulencia alcanzada allí por los conflictos y los combates armados. Sin embargo, de acuerdo con la mayoría de las provincias españolas y en contraste con el ejemplo ilustrativo y bastante excepcional de Valladolid, los falangistas de la Montaña tuvieron más caídos que sus rivales: doce (seis muertos y seis heridos) frente a ocho (dos muertos y seis heridos).101 Es decir, en contraste con la imagen de fiereza que trasmitieron a la posteridad y que se encargaron de propagar los mismos falangistas cántabros, no sólo sumaron un tercio más de víctimas, sino que, en términos de mortalidad propia, triplicaron a sus adversarios. Estas cifras confirman que la Falange montañesa se hizo notar con sus armas en las calles, pero tal exposición les supuso pagar un precio muy duro. Los números sugieren que, por encima de lo aparatoso de alguno de sus atentados, en los meses previos al estallido de la guerra civil Falange iba perdiendo también en esta provincia la batalla sorda que mantenía desde hacía meses con sus oponentes.
En las elecciones de febrero de 1936 la candidatura falangista por Santander, que se presentó en solitario como en toda España, no alcanzó siquiera la barrera de los 3.000 votos, una cifra ridícula si se tiene en cuenta que la victoriosa coalición «antirrevolucionaria» obtuvo 75.000 (51%) por 61.000 (41%) del Frente Popular. Pero dentro de su carácter minoritario y su carencia de medios, bajo la jefatura de Manuel Hedilla, Falange experimentó un rápido crecimiento, lo que le permitió jugar un papel de primer orden en la agitación callejera, donde su Primera Línea se mostró especialmente belicosa. Hasta la primavera de 1936 los falangistas cántabros no efectuaron los primeros atentados con armas de fuego. Desde las elecciones ya no hubo vuelta atrás. Así, entre marzo y junio de 1936 Falange tuvo un protagonismo desmedido en la escalada violenta que sacudió ese territorio, ya fuera como agresora o como agredida. De una u otra forma, «prácticamente todos los atentados llevados a cabo contra las izquierdas llevaron su sello».102
Entre febrero y mayo se desarrolló una escalada violenta imparable, que salpicó tanto a derechistas y a falangistas como a izquierdistas, con su correspondiente secuela de víctimas. En lo que hace a los falangistas, en mayo hubo dos atentados de envergadura que se llevaron por delante a dos de sus hombres. El primero fue José Olavarrieta Pérez, agredido en el barrio de Perines el día 5 y muerto a consecuencia de ello el día 22. Curiosamente, procedía de las filas de la CNT.103 El segundo falangista muerto este mes fue Francisco Marcano Igartúa, tras recibir una brutal paliza con palos y piedras en Los Corrales de Buelna a manos de unos socialistas. Su compañero Nicanor Varela resultó herido.104 Ambas muertes precedieron en el tiempo, y quizás lo alimentaron, al episodio de mayor trascendencia protagonizado por Falange en Santander en aquellos meses: el asesinato el 3 de junio del socialista Luciano Malumbres Francés, director de La Región, cuando se encontraba jugando al dominó con varios amigos en el bar La Zanguina (o La Santina, según las fuentes). Su asesino fue el falangista Amadeo Pico Rodríguez, llegado expresamente de Madrid –donde estudiaba– para cumplir ese objetivo, aunque era miembro de una familia distinguida de Castro Urdiales. Amadeo, a su vez, fue muerto en cuestión de minutos por sus perseguidores cuando trataba de huir. Alguna versión recoge que se suicidó al constatar que iba a ser capturado. Malumbres falleció al día siguiente en el hospital y de inmediato fue declarada la huelga general. Se calcula que a su entierro asistieron unas 20.000 personas. La sociedad cántabra se vio conmocionada, máxime cuando esta muerte fue seguida de otras cuantas más en las siguientes horas y semanas.105
El origen de la orden de atentar contra Luciano Malumbres, así como el motivo concreto que la originó, nunca se ha esclarecido del todo. Se ha especulado con la posibilidad de que guardase relación con la campaña de prensa alentada por el periodista socialista contra la Cooperativa Sam, que pertenecía a los sindicatos católicos agrarios y donde estuvo empleado con anterioridad Manuel Hedilla. Pero no hay nada seguro al respecto. Lo que sí se conoce es el testimonio, procedente de fuentes falangistas, de que la decisión de matar a Malumbres se acordó en una reunión celebrada en el café Zahara de Madrid el 9 de mayo, en la que habrían estado presentes el propio Hedilla, José María Alonso Goya, Jesús Mata y Santiago Tossío. De ser cierta esa referencia, la ejecución del atentado habría sido cuidadosamente preparada.106 En cualquier caso, para entender el enorme impacto del asesinato de Malumbres hay que tener en cuenta que La Región no era un periódico más. En palabras de Isidro R. Mendieta vertidas en Claridad, era «una barricada contra la reacción santanderina» y Malumbres «el principal adalid de la causa obrera» y del socialismo en la Montaña.107 Prueba de ello es que la reacción izquierdista fue de gran envergadura. Bajo la estela de este atentado, el mes de junio fue testigo de múltiples incidentes en la provincia, saldados con un mayor número de víctimas por parte de los falangistas y el mundo conservador, considerados conjuntamente.108
El último caso provincial que vale la pena analizar es el de la provincia de Sevilla. Por número de víctimas en los choques, agresiones y atentados contabilizados en torno a Falange (ocho muertos y ocho heridos) ocupó el quinto lugar del total nacional. En cambio, por el número de episodios registrados (siete atentados, tres agresiones y tres reyertas) figuró en el tercer puesto. Pero lo más significativo es que trece de las víctimas (seis muertos y siete heridos) correspondieron a Falange y sólo tres (dos muertos y un herido) a sus enemigos. Por consiguiente, este caso ejemplifica también que, incluso allí donde Falange era formalmente fuerte, recibió mayor número de golpes de los que propinó. Es más, los falangistas no perpetraron ninguno de los atentados en sentido estricto, sino que sirvieron de sujetos pacientes de los mismos con regular periodicidad. Así, el 25 de febrero fue atacado el joven de dieciséis años Antonio García de la Torre, que recibió tres disparos, pese a lo cual sobrevivió.109 Cuatro días después fueron heridos también Fernando Muñoz y Manuel Ruiz, tras declarar en el juzgado por una colisión mantenida horas antes con unos comunistas.110 El 31 de marzo, a su vez, murió Manuel Giráldez Mora, soldado de aviación, que era hijo del encargado del comercio en el muelle de la capital hispalense. Unos días antes había abofeteado a un obrero que insultó a su progenitor.111 El 3 de mayo cayó herido el confitero Luis Torres Burell cuando a la hora de costumbre esperaba a su novia. Se da la circunstancia de que en agosto del año anterior ya había sufrido otro atentado.112 El 5 de junio, en el barrio de Amate, varios individuos que estaban aguardándole dispararon seis balazos en el pecho a Rafael Panadero, herrero de oficio, que dejó viuda y siete hijos. Dos meses antes pasó por la cárcel, detenido en una de las redadas realizadas contra Falange. Como otros correligionarios, se hallaba amenazado de muerte.113 El 22 de aquel mismo mes, en el Parque de María Luisa, fue herido de un tiro en el cuello Andrés Contreras, estudiante de Ciencias de veintidós años.114 Por último, el 15 de julio a primera hora de la mañana, Ricardo Paradella Archidona y Federico Langelat recibieron más de veinte disparos tras desayunar en un bar, resultando muertos en el acto. Sus tres atacantes huyeron sin que las fuerzas de seguridad, que acudieron al oír las detonaciones, pudieran detenerlos.115
Los datos referidos a la provincia sevillana son harto elocuentes sobre el cerco padecido y la debilidad de Falange, porque ese hostigamiento, con un cálculo negativo en su contra en número de víctimas, ocurrió en un momento de relativa expansión de la organización bajo el firme liderazgo de Sancho Dávila, primo de José Antonio. Pese a la clandestinidad, la clausura de sus centros, las detenciones masivas de sus militantes y con «la izquierda más militante que nunca», el triunfo del Frente Popular fue «como el pistoletazo de salida» para la expansión de la Falange sevillana, «la cual empezó a crecer justo en el momento en el que hacerse fascista era una de las peores decisiones que uno podía tomar contra su propia integridad física». El recrudecimiento «de los abusos revolucionarios» despertó al partido fascista en la provincia, que en vísperas de la guerra rondaba la nada desdeñable cifra –calculando por lo bajo– de 2.700 miembros. Y lo más paradójico, frente a las creencias tópicas al uso, es que la mayoría de los nuevos afiliados procedían de sectores que nunca antes habían tenido relación con la política partidista (el 70,8%). Poco más del 25% restante procedían de antiguas formaciones derechistas como la Comunión Tradicionalista o la CEDA. Entrar en Falange en aquellas circunstancias de vigorizado antifascismo no auguraba una militancia fácil, dado que se trataba de un partido «fascista, violento, tremendamente antiliberal, antidemocrático, con un programa de lucha abierta contra el régimen legalmente constituido».116
La violencia de y contra Falange se dejó notar en otras muchas provincias, sobre todo en aquellas donde la organización contaba con un número abultado de seguidores que, con mayores o menores dificultades, lograron mantener en pie sus redes clandestinas frente a una izquierda obrera fuertemente radicalizada y unas autoridades que no dejaban de hostigarles. Aparte de los casos mencionados, las estadísticas y la información cualitativa nos sugieren el relativo empuje de los núcleos fascistas en demarcaciones como Orense, Asturias, Murcia, Alicante o Cuenca,117 donde también ellos sumaron víctimas propias. Pero en el resto de las provincias no parece que los falangistas gozaran de especial fuerza ni de arraigo importante, al menos si nos atenemos a su capacidad para infligir daño físico al enemigo. Sin duda protagonizaron incidentes aquí y allá, pero de forma muy dispersa, contingente y aleatoria, sin recurrir apenas a los atentados premeditados ni a una estrategia de provocación permanente. En general, salvo excepciones puntuales, llevaron las de perder, aunque el liderazgo violento de las izquierdas lo fue por estrecho margen, como se ha visto al constatar las cifras globales de víctimas: 65 muertos y 83 heridos causados en sus filas por las izquierdas, frente a 56 muertos y 88 heridos ocasionados por los falangistas. La violencia de estos últimos sólo sirvió para neutralizar a duras penas el poder ofensivo de las izquierdas más radicalizadas, muy crecidas tras el triunfo electoral del Frente Popular y, sobre todo, beneficiarias de la mayor lenidad de las autoridades gubernativas hacia ellas a la hora de aplicar la ley para preservar el orden. Ni socialistas ni comunistas sufrieron una represión comparable a la desplegada por los gobernadores civiles, los alcaldes y el Gobierno de la nación contra los fascistas españoles. Por su parte, los anarcosindicalistas, con alguna excepción puntual, se hallaron más bien ausentes en aquella primavera, no recuperados aún de sus derrotas en los intentos insurreccionales protagonizados en 1932 y 1933.
En contraste con el balance que se acaba de apuntar, resulta llamativo constatar cómo la mitología en torno a Falange y su capacidad desestabilizadora ha perdurado hasta nuestros días. La cultivaron con mimo los propios falangistas desde la misma guerra civil, presentando los años previos como un tiempo de heroísmo, abnegación y sacrificio sin límites. No en vano aquel había sido el período de la Falange originaria, la de los «camisas viejas» y sus primeros profetas: Ramiro Ledesma Ramos, Onésimo Redondo, Julio Ruiz de Alda y, sobre todo, José Antonio Primo de Rivera, el icono máximo del culto reverencial a los caídos primigenios. Durante la interminable vigencia de la dictadura se mantuvo el relato mítico edulcorado y exagerado hasta la extenuación, porque lo que se perseguía era presentar a los falangistas como los auténticos salvadores de la patria, los pioneros en el combate contra el marxismo y, por extensión, contra la República en los convulsos años que desembocaron en el golpe y la guerra civil, como si tal desenlace hubiera sido inevitable y obligado para evitar la destrucción de España. Ahora bien, como se ha visto a lo largo de estas páginas, lo más sorprendente es que desde las izquierdas antifascistas también se alimentase el relato del inconmensurable potencial destructivo del fascismo español desde que se manifestó tímidamente en la escena pública, en particular a partir de 1933. A las izquierdas más combatientes les interesaba esa recreación para justificar y legitimar su propia radicalización, cuando en realidad, con los datos objetivos en la mano, los fascistas españoles no contaron tanto como sus pregoneros o sus antagonistas postularon, siquiera porque el suyo fue un partido minúsculo y débil, sin recursos, con tan sólo unos miles de militantes, y sin ninguna capacidad movilizadora de masas, ni en las confrontaciones electorales ni en las luchas callejeras. Lo que sí demostraron fue una gran capacidad para hacer ruido, para producir víctimas y para provocar puntualmente a sus adversarios, aunque se hallasen a años luz de sus principales homólogos europeos y su enorme fuerza de arrastre –incluso antes de tocar el poder– en Italia, Alemania, Rumanía o Hungría.118
Lo más llamativo de este balance es la constatación de que bastantes historiadores, o propagandistas ejercientes de tales, «conservadores» o «progresistas», «franquistas» o «antifranquistas», conscientemente o no, han contribuido a lo largo de décadas a sobredimensionar el poder combatiente y ofensivo de aquella Falange originaria. Los primeros, por lo general, se dejaron seducir por la propaganda de la dictadura y por las ensoñaciones amplificadas de los apologistas de Falange en torno a sus comienzos, haciendo suyo ese enfoque de forma acrítica.119 Entre los publicistas e historiadores de la izquierda identificada con la defensa a ultranza de la Segunda República (que no sería sino la República de los gobiernos izquierdistas y sus proyectos), el enfoque que presenta más interés, siquiera por su gran irradiación historiográfica, fue el que se elaboró en los años sesenta desde un rincón del hispanismo anglosajón, interpretación luego hecha suya por muchos autores autóctonos.120
De acuerdo con este enfoque, por lo que a Falange se refiere, en los meses previos a la guerra civil se habría establecido una relación directa entre acontecimientos aparentemente independientes: el desarrollo de la conspiración militar, conocida por los líderes de las derechas; la intensa campaña de provocación y violencia de Falange, cuyos dirigentes estaban envueltos en la conspiración, y la utilización propagandística de la violencia por Gil-Robles y Calvo Sotelo en sus encendidos discursos parlamentarios, para convencer a su auditorio «burgués» de que España se hallaba al borde del caos. «Está claro que los líderes falangistas sabían que no harían caer al gobierno con estas matanzas esporádicas. Lo que realmente consiguieron a través de su violencia y de la inteligente explotación de la misma por los parlamentarios del ala derecha, fue la creación de una atmósfera de inquietud y terror en ciertas capas de la población, factor indispensable para que la sublevación militar fuera recibida como una fuerza de salvación.» De este modo, los desórdenes callejeros y las constantes provocaciones a las izquierdas habrían constituido la táctica correcta de Falange en aquellas circunstancias: «Esta campaña de terror en las calles fue dirigida por José Antonio Primo de Rivera».121 Nutrida «por nuevos militantes y nuevos fondos, y en estrecha relación con los conspiradores militares», «Falange Española asumió un papel capital en esta estrategia de la tensión» y de «la provocación permanente», con su «terrorismo sistemático y desestabilizador».122
Ciertamente, como se ha podido apreciar a lo largo de estas páginas, la asunción del uso de la fuerza formó parte, desde sus mismos orígenes, de la historia del incipiente fascismo español, cuyo empeño último era la destrucción de la democracia republicana. Sin duda, los falangistas tuvieron un protagonismo de primera fila en la activación de la violencia, pero no un protagonismo exclusivo ni «capital». En virtud de su manifiesta debilidad y escaso arraigo social, la violencia de los fascistas españoles, a menudo proactiva, tuvo también un fuerte componente reactivo. Lo tuvo, desde luego, a lo largo de 1934 y hasta las elecciones de febrero de 1936 e inmediatamente después, entre el 16 de febrero y el 12 de marzo, cuando se produjo el atentado contra el diputado Luis Jiménez de Asúa. Pero ese fondo reactivo se manifestó también en múltiples ocasiones durante los meses siguientes, en virtud de las agresiones, choques y reyertas con los contrincantes izquierdistas sobrevenidos por pura contingencia y sin preparación previa. En todo caso, ni siquiera en sus manifestaciones más ofensivas y desestabilizadoras la violencia de Falange fue capaz de poner contra las cuerdas ni hizo tambalearse al régimen republicano. En esas fechas, el fascismo español era bastante débil y se hallaba arrinconado por las autoridades, de ahí la necesidad imperiosa de encontrar algún anclaje con los militares, porque sus dirigentes sabían perfectamente que sólo por sus propios medios no podrían defenestrar al Gobierno ni mucho menos destruir la República. Esa búsqueda afanosa de la cobertura del Ejército, no exenta de dudas y contradicciones por parte del caudillo de la organización, a la postre se volvería contra los falangistas y su estrategia originaria. De hecho, sería la razón última de su definitiva subordinación al poder castrense y de la imposibilidad de volar solos para constituir un proyecto político independiente sostenido únicamente en las fuerzas propias.
CAPÍTULO 10
Revolucionarios
EXPECTATIVAS ABIERTAS
Después del triunfo del Frente Popular no se abrió ningún proceso revolucionario en España. El nuevo Gobierno, integrado sólo por partidos republicanos, no pretendía llevar a cabo ninguna revolución en el sentido marxista del término. Su objetivo no era otro que retomar y profundizar las políticas que no se habían podido ultimar en el primer bienio republicano. Las organizaciones situadas más a su izquierda, que habían suscrito el programa con el que se articuló la alianza electoral, lo hicieron, en principio, con el objetivo prioritario de aprobar la amnistía para los presos encarcelados tras la insurrección de octubre de 1934 y, al mismo tiempo, lograr la readmisión en sus puestos de trabajo de los miles de despedidos a raíz de las mismas circunstancias. La CNT, que no había respaldado el pacto de las izquierdas previo a los comicios, no se hallaba en condiciones de apostar por una nueva aventura insurgente. Por tanto, ninguna de las organizaciones potencialmente revolucionarias había diseñado ni se guiaba, en esos momentos, por un plan preconcebido y preciso, a fecha fija, de asalto al poder.1
Pero eso no significa que las fuerzas más radicales de la izquierda obrera hubieran abandonado sus postulados ni renunciado a la lucha de clases. Tampoco significa, como se verá más adelante, que no hubiera una lectura obrera de la primavera de 1936 como un «hondo proceso revolucionario». Es más, por lo que a su protagonismo público se refiere, durante aquellos meses se asistió a una movilización que, en su conjunto, por su intensidad, agresividad y variedad de formas, superó con creces cualquier otro período de la corta historia republicana. Posiblemente, nunca se exteriorizó con tanta fuerza la identidad de clase –y las luchas sociales de tal signo– en España. Como se ha visto a lo largo de los capítulos precedentes, en tal movilización confluyeron las manifestaciones multitudinarias por la amnistía, en algunos casos con derivaciones violentas; las ocupaciones de muchos ayuntamientos por medio de la presión popular; las invasiones de fincas en Extremadura y otros lugares, inicialmente al margen de toda legalidad; los ataques de signo anticlerical a cientos de edificios religiosos; las coacciones sobre el clero de a pie, empujado a abandonar sus templos y el ejercicio del culto católico en varias provincias; los asaltos a locales de formaciones derechistas y del republicanismo de centro; las detenciones de miles de sus seguidores a manos de grupos izquierdistas que no tenían competencia legal para ello; la proliferación de huelgas acompañadas de demandas en buena parte desmedidas, y una multiplicación, en fin, de episodios sangrientos, cuyo número también sobrepasó ampliamente cualquier otro momento del pasado reciente, con la excepción puntual de octubre de 1934. La novedad residió en el hecho de que en tan corto período de tiempo se combinaran tantas y tan variadas secuencias conflictivas. Para muchos testigos contemporáneos, todas esas dimensiones de la movilización coactiva de las izquierdas obreras se veían como parte de un todo, y, como tal, se percibían como un movimiento subversivo y amenazador. Negar esta realidad o tratar de blanquearla constituye un falseamiento de los hechos que incontables evidencias documentales niegan de forma categórica.
Más de dos décadas después, aunque no se fijó en todos los extremos de la agitación izquierdista, un historiador y politólogo soviético, Kiva Lvóvich Maidanik, ofreció un retrato bastante ilustrativo de aquella multitudinaria movilización:
Liberaron a los presos políticos, obligaron a los patronos a readmitir los obreros despedidos por motivos políticos e iniciaron, en marzo de aquel año, la ocupación de tierras. A mediados del mismo mes comenzaron las huelgas […]. El movimiento huelguístico creció de mes en mes […] En junio-julio se registró un promedio de diez a veinte huelgas diarias. Hubo días con 400.000 a 450.000 huelguistas. Y el 95% de las huelgas que tuvieron lugar entre febrero y julio de 1936 fueron ganadas por los obreros. Grandes manifestaciones obreras desfilaban por las calles exigiendo pan, trabajo, tierra, aplastamiento del fascismo y victoria total de la revolución […]. Los mítines congregaban decenas de miles de personas y los obreros aplaudían con entusiasmo a los oradores que anunciaban la hora no lejana del hundimiento del capitalismo y llamaban a «hacer como en Rusia» […] La ocupación de las calles, de las empresas y de las tierras, la incesante acción huelguística, impulsaban al proletariado urbano y agrícola hacia las formas más elevadas de la lucha política.2
La característica más notable de aquella movilización fue el crecimiento del poder de los sindicatos y el declive correspondiente del liderazgo de los partidos políticos. El PSOE, al borde de su quiebra interna, fue incapaz de desempeñar un papel de responsabilidad institucional, y el PCE se debatió entre inducir a los sindicatos a practicar la moderación y difundir una propaganda revolucionaria y radical en sus medios.3 Tras el entusiasmo provocado por el triunfo electoral, los dirigentes sindicales intuyeron que la revolución social o el socialismo estaban a la vuelta de la esquina, que todo se reducía a esperar el desgaste del Gobierno republicano para ocupar ellos el poder o para que el poder, abandonado, se disolviera. Por eso los sindicatos se aprestaron a emprender su propio camino, al margen de lo que pretendieran el Gobierno y los partidos de izquierda, con el fin de alcanzar importantes mejoras para sus afiliados y en la seguridad de que, al arrancárselas a las clases dominantes, se subía un peldaño más en el camino de la ansiada revolución, que nunca acababa de manifestarse. En puridad, de acuerdo con un especialista del período, lo que se produjo en las dos grandes organizaciones obreras del momento –la CNT y la UGT– fue «una creciente expectativa revolucionaria, a la par que una incapacidad radical para tomar cualquier decisión en ese sentido».4 Ahora sabemos que las percepciones derechistas sobre una inminente revolución social durante la primavera de 1936 no estaban justificadas en el sentido de la existencia de una revolución planificada de antemano. Pero resulta indudable «que existía un impulso revolucionario, tanto dentro de la CNT como dentro del ala caballerista del Partido Socialista». Ahora bien, como siempre, resultaba difícil, por un lado, cimentar un acuerdo entre ambas fuerzas y, por otro, la conducta de Largo Caballero, por más que reflejara una bolchevización, «se detenía en sus umbrales».5 De ahí que parte de las fuerzas mencionadas –socialistas y comunistas– no dejaran de reconocer la legitimidad del Gobierno al mismo tiempo que actuaban a diario «casi como poderes de hecho», desgastando su poder nominal institucional.6
Mucho tuvo que ver el ímpetu y la agresividad de la movilización obrera con el recuerdo de la revolución de octubre de 1934 y su represión, plasmada en cientos de muertos, miles de presos y muchos miles más de represaliados en sus puestos de trabajo o en otras vertientes de la vida cotidiana. Pese a la derrota sufrida, sus protagonistas extrajeron de «Octubre», con mayúsculas, una lectura inquebrantablemente positiva. Una lectura que eludió el más mínimo asomo de arrepentimiento por el brutal golpe asestado a la democracia republicana. Al contrario, por parte de socialistas y comunistas hubo una justificación constante de aquella insurrección armada, sin admitir que se hubiese atentado contra la legalidad y contra un Gobierno legitimado democráticamente en las urnas. Desde febrero a julio de 1936, se reiteraron una y otra vez, en la prensa afín y en los mítines y manifestaciones, los mismos clichés y las mismas coletillas. El movimiento de octubre había sido inevitable en tanto que «consecuencia natural» del régimen social opresor que se padecía. Según este relato, su detonante último había sido la entrada en el Gobierno del «fascismo disfrazado de la Ceda». Así, se admitía abiertamente que el fin de aquel «acto de fuerza» no había sido otro que «hacer una revolución social en España», encaminada a crear una sociedad plenamente igualitaria. Largo Caballero, el inspirador y líder por antonomasia de esa insurrección, lo explicitó reiteradamente en sus soflamas ante las multitudes enardecidas que reunió en los mítines, en cines, teatros o espacios abiertos. Octubre «no era un acto para cambiar parcialmente aspectos del régimen actual»; «nosotros fuimos a octubre para instalar una nueva sociedad», para consumar «la socialización de todos los medios de producción y de cambio».7
Por añadidura, el triunfo del Frente Popular el 16 de febrero y la misma constitución de un Gobierno republicano de izquierdas sólo se entendían a la sombra de octubre y de la difusión interesada de unas cifras elevadísimas de obreros muertos por la represión que nunca se demostraron reales. De ahí la deuda contraída con los miles de revolucionarios que habían expuesto o dejado sus vidas en aquella insurrección y la obligada marcha hacia el socialismo que se debía emprender. De no querer entrar en el Gobierno –postura sostenida por la izquierda socialista– se pasó muy pronto a reclamar a los gobernantes republicanos que, si no eran capaces de responder a las demandas planteadas, debían «dejar paso a la clase trabajadora». La fruta se hallaba madura, por eso los trabajadores de España tenían que unirse, «porque, camaradas: el momento viene a pasos agigantados». En cuestión de semanas, a ojos de los más impacientes representantes de los medios obreristas, el programa del Frente Popular se había revelado incapaz de resolver los problemas de España. Por ello era preciso que la clase trabajadora asumiera el poder directamente en sus manos, «para implantar lo que llamamos la dictadura». La emancipación de los trabajadores debía ser obra de ellos mismos: «Triunfaremos, no por ser razonables, no por tener razón, sino porque seremos los más y los más fuertes y tendremos la fuerza en nuestras manos. No es suficiente la razón».8
Seguro como estaba de su discurso en defensa de la revolución de 1934, Largo Caballero no tuvo ningún inconveniente en sostener sus tesis ante cualquier tipo de auditorio. Lo hizo en España repetidas veces, sin importarle las reacciones en contra o el miedo que pudiera despertar en amplios sectores de la opinión, pero incluso fue más allá cuando predicó exactamente lo mismo fuera del país. Eso sucedió en el congreso celebrado en Londres por la Federación Sindical Internacional, del 8 al 11 de julio, al que asistió una numerosa representación de la UGT. Allí realizó «una magnífica defensa del movimiento de octubre», permitiéndose criticar a la Internacional que les acogía por el poco apoyo que había prestado a los revolucionarios españoles. En su argumentación presentó un cuadro tenebroso de la situación del país en 1934, subrayando cómo las libertades conquistadas por el proletariado supuestamente habían sido pisoteadas. Por eso a la clase obrera no le habría quedado otra salida que la lucha revolucionaria, para evitar «el fascismo». Tal atribución genérica –una distorsión conceptual nada inocente– se dirigía a los gobiernos del Partido Republicano Radical y a la CEDA. Por encima de tales piruetas retóricas, el secretario de la UGT tuvo, al menos, el gesto de reconocer que el movimiento de octubre no había pretendido, simplemente, «el restablecimiento de la legalidad republicana», esa «democracia burguesa» que desde el verano de 1933 consideraba superada. Su objetivo la trascendía: «nuestro propósito, una vez lanzados al movimiento, era llegar hasta la implantación de nuestro propio Poder». Dicho lo cual, pidió a los responsables del Congreso internacional una respuesta categórica sobre si «el proletariado español» había hecho bien o mal en recurrir a la violencia. Según Mundo Obrero, que se hizo eco del cónclave sindical, Walter Schevenels, secretario general de la Federación Sindical Internacional (FSI), habría respondido «que el proletariado español ha hecho bien al ir al movimiento de Octubre».9
Los comunistas también se escudaron en la misma experiencia revolucionaria para conferir legitimidad a su política. Pero, en este caso, su estrategia se dirigió de forma descarnada a pedir cuentas a todos los que habían ocupado puestos de responsabilidad durante los hechos, tanto en el Gobierno como en los escalones situados más abajo. Es decir, perseguían abiertamente enjuiciar y encarcelar a todos los que, en aquellas circunstancias luctuosas, se habían interpuesto en el camino de los revolucionarios en defensa de la ley. Ahora, se les criminalizaba de forma indiscriminada bajo la acusación de haber sido los ejecutores directos o cómplices de la matanza y de las torturas recaídas sobre los sublevados: «El pueblo laborioso de Asturias, principal víctima de la sangrienta represión, ve con indignación cómo los criminales, cubiertos con la sangre de tanta víctima inocente, aún se pasean libremente por las calles y espera se haga rápida justicia sobre todos los excesos cometidos». José Díaz personificó la inculpación en el máximo dirigente de la CEDA, que ni siquiera estaba en el Gobierno durante la insurrección y en las semanas en las que se efectuó la represión: «es una verdadera vergüenza para el pueblo que Gil-Robles se pueda sentar con tranquilidad en los escaños de la cámara». También justificó la aplicación de la misma sentencia que los responsables de la derrota de los revolucionarios habían empleado con ellos: «fusilarlos».10
Esta campaña llevó a la minoría comunista a presentar el 1 de julio un proyecto de ley donde expresamente se demandó la detención, encarcelamiento e incautación de los bienes personales de los componentes del Gobierno presidido por Alejandro Lerroux al producirse la revolución. Ello afectaba a todos los cargos –civiles, militares y policiales– principales: el propio Lerroux; Diego Hidalgo, ministro de la Guerra; Eloy Vaquero, ministro de la Gobernación; Ángel Velarde, gobernador general de Asturias; los generales Eduardo López-Ochoa y Domingo Batet; el teniente-coronel de la Legión Juan Yagüe; el comandante de la Guardia Civil Lisardo Doval… Pero la rendición de cuentas exigida no se limitaba sólo a los principales responsables. Alcanzaba, igualmente, a «todos aquellos funcionarios civiles y militares que hicieron los interrogatorios de los procesados sometiéndolos a torturas, fusilándolos sin formación de causa, aplicando la ley de fugas a los presuntos culpables o teniendo una intervención directa en estas extralimitaciones». Esto último implicaba investigar las responsabilidades en que pudieran haber incurrido los jueces instructores de las causas abiertas a los revolucionarios. De la responsabilidad de las organizaciones obreras en el lanzamiento de la revolución y de los cientos de muertos acarreados por ellas no se hacía mención alguna, como si disfrutaran de un derecho universal e imprescriptible a la inmunidad.11
Los comunistas no se quedaron ahí. En sus mítines y en su prensa proclamaron que a «la reacción» se la vencía metiendo rápidamente en la cárcel «a todos los que hacen algo contra las masas populares». Por ello, desde su particular concepción del pluralismo político, había que declarar ilegales a todas las organizaciones «reaccionarias», que en su vocabulario comprendían a toda o la mayor parte de la oposición, desde el republicanismo de centro y sus distintas formaciones, al catolicismo político y, por supuesto, la derecha monárquica y los falangistas. Del mismo modo, también había de suspenderse la prensa de igual signo, depurar a los jueces no afines al Frente Popular o expropiar la riqueza de la Iglesia, «porque esa riqueza ha sido robada al pueblo y a nadie más le pertenece». A semejanza de la izquierda socialista, con la que no dejaron de coquetear a la largo de la primavera, los comunistas también consideraban la victoria del 16 de febrero consecuencia directa del movimiento insurreccional de 1934. El Gobierno republicano debía comprenderlo, y, si no lo hacía así, ellos impulsarían la solución de «un gobierno de tipo popular revolucionario, que imponga las cosas que este gobierno no ha comprendido o no ha querido comprender». En palabras de La Pasionaria, la defensa comunista del «Bloque Popular» no implicaba identificarse con el reformismo, sino apostar por lo que ella denominó, con un curioso artificio oratorio, una política posibilista revolucionaria.12 A principios de julio, tras reunirse en el Congreso el Comité de enlace de los partidos del Frente Popular, la minoría comunista consiguió atraer a los diputados socialistas para demandar un pleno sobre el espinoso tema de la represión de Asturias, que habría de celebrarse antes de que llegasen las vacaciones parlamentarias.13
BOLCHEVIZACIÓN
Con la excepción del POUM –el pequeño partido leninista catalán dirigido por Andreu Nin y Joaquín Maurín–, las posiciones más extremistas dentro del obrerismo durante la primavera de 1936 las mantuvo la llamada izquierda socialista, esto es, la corriente mayoritaria del PSOE y de la UGT, también conocida como «caballerismo», en virtud del nombre de su líder, Francisco Largo Caballero.14 Este movimiento se había ido conformando como corriente autónoma dentro del PSOE desde el verano de 1933, en coincidencia con el progresivo proceso de radicalización que lograron imprimir al movimiento socialista. Definitivamente, se articuló tras la victoria electoral de las derechas y los republicanos de centro en las elecciones de noviembre de aquel año. En la sombra, los inspiradores intelectuales de la izquierda socialista fueron Luis Araquistáin y Carlos de Baraibar, consejeros áulicos del viejo líder sindical, cuyo periódico, Claridad, aparecido en 1935, «desempeñó un papel indudable de animador del proceso de radicalización del movimiento socialista y sindical». Por su extremismo, la inserción de esta tendencia en el Frente Popular resultó problemática, pero a la postre logró imponer que aquello se concibiera como una mera coalición electoral, que se integraran otras organizaciones obreras (comunistas prosoviéticos, comunistas catalanes disidentes y el pequeño Partido Sindicalista de Ángel Pestaña) y que el Gobierno resultante fuera exclusivamente republicano.15
Durante la campaña electoral, la izquierda caballerista marcó distancias con los sectores derechista (Julián Besteiro) y centrista (Indalecio Prieto) del socialismo, como también con los partidos republicanos de la coalición. Por eso insistió en que su objetivo irrenunciable era el adueñamiento del poder por la clase obrera, rechazando hipotecar nada de su ideología y de su acción. Como ya se ha visto en otro capítulo, esta postura intransigente bloqueó en mayo la posibilidad de un Gobierno de coalición con los republicanos bajo la presidencia de Prieto, condujo al partido al borde de su quiebra y lo paralizó políticamente, sin que por ello el caballerismo adquiriera más poder e influencia. Todo se redujo a una permanente agitación. Resulta indudable que Largo Caballero no tenía ningún plan concreto para iniciar la revolución, pero «está igualmente claro que no se disponía a abandonar el extremismo que había hecho estragos en la República». Su continuada orientación revolucionaria sólo sirvió para minar el poder del Gobierno. Paralelamente, «aterrorizó» tanto a extensos sectores de la población que el potencial apoyo popular a la conspiración en pro de un golpe militar no dejó de crecer.16
Amaro del Rosal, un dirigente del sindicato socialista, dejó escrito que la Ejecutiva de la UGT, controlada por los caballeristas, estimaba frente a la del PSOE, en manos de Prieto, que no bastaba haber ganado las elecciones, que era necesaria una política de vigilancia y control para que el programa del Frente Popular se cumpliera: «La clase obrera no veía garantizados sus intereses en el gobierno que había salido de la victoria del 16 de febrero». Tanto fue así que pronto concluyeron que dicho programa, en manos de los republicanos, había quedado «prácticamente en papel mojado».17 Y esto se demostró de inmediato en numerosas quejas de las agrupaciones locales de los socialistas, que acusaban a los gobernadores y a las autoridades de hacer el juego a la reacción y de no materializar la victoria del Frente Popular. Azaña era perfectamente consciente de la animadversión que le profesaban los caballeristas, y en particular Araquistáin y Baraibar, los inspiradores de Claridad, al que el republicano calificó de «órgano del izquierdismo revolucionario socialista». En una carta a su cuñado Rivas Cherif, fechada el 14 de mayo, comentó cómo los citados habían hecho campaña en contra de que asumiera la presidencia de la República, particularmente por odio a Prieto, al que achacaban «una confabulación conmigo». Pero también porque buscaban acabar con el «mito Azaña», y la mejor forma de lograrlo era dejarlo en la presidencia del Gobierno, para «hacerme polvo»: «No han dicho ni podían decir nada contra mí; pero han llevado el asunto tortuosamente, enredándolo con las discordias internas del partido socialista». Según el político republicano, la tesis de Claridad «era que no me había atrevido a dar la batalla al proletariado, que hui del gobierno y que desde la Presidencia de la República buscaría un Noske (Prieto), que batiese a los obreros revolucionarios».18
De la misma forma que Azaña tenía motivos para dudar de la lealtad de la izquierda socialista, Caballero sospechaba que las dificultades de la fuerza que representaba serían mayores con aquel en la presidencia de la República. En una comida celebrada por esos días con los diputados y compromisarios socialistas venidos a la capital para la elección del nuevo presidente, les confesó que presentía «un cambio de actitud hacia nosotros». Por ello apeló a los presentes a no «servir de apéndice absolutamente a nadie», ni servidores de un régimen ni de «ciertos partidos que no tienen fuerza en España», en clara alusión a los republicanos.19
Era evidente que, tras la victoria electoral, la UGT, bastión del caballerismo, había adquirido un protagonismo político enorme, dejando de ser el complemento sindical del partido, hasta el punto de convertirse en un centro de decisiones políticas alternativas al mismo. El eje de su estrategia fue el rechazo del reformismo de 1931-1933 y la búsqueda de la unidad con otras organizaciones obreras vocacionalmente revolucionarias. Por medio de la acción reivindicativa, los caballeristas incitaron al Gobierno republicano a la inmediata aplicación de los acuerdos firmados. Pero fueron incluso más allá, presionando para incluir en el pacto cuestiones ante las que los republicanos habían expresado su negativa, como la confiscación sin indemnización de las grandes propiedades y su entrega inmediata y gratuita a los campesinos, la devolución a los ayuntamientos de todos los antiguos bienes comunales, la nacionalización de la banca, o el control obrero en las fábricas. La UGT reclamó la utilización al máximo de los recursos que en potencia ofrecía la Constitución republicana, que en su artículo 44 hablaba, en determinadas circunstancias, de la posibilidad de socializar la propiedad y de poner la riqueza del país al servicio de la economía nacional. Esta posición y la consiguiente interpretación esencialista del texto constitucional condujo a la izquierda socialista a una difícil relación con esa democracia que ellos calificaban como «burguesa», pues los conflictos y las numerosas huelgas se sucedieron en cadena, abocando a que «la tensión y la movilización desborda[ran] a las instituciones».20
Las salidas extemporáneas de Largo Caballero y los intelectuales orgánicos que lo rodeaban fueron una constante durante la primavera. A mediados de marzo, la Agrupación Socialista Madrileña, controlada por ellos, presentó un documento abogando por profundizar, o en su caso superar, el tradicional programa del partido. El PSOE debía tener «por aspiración inmediata la conquista del Poder político por la clase trabajadora y por cualesquiera medios que sean posibles». Ello comportaba renunciar a la quimérica pretensión de reformar el orden social vigente, porque no quedaba «otro remedio que destruirlo de raíz». La única solución para superarlo y encarar, a su vez, la crisis económica era «el socialismo revolucionario». Entre las medidas concretas que debían impulsarse, además de la nacionalización de la banca, las minas, las aguas, los medios de transporte y la tierra, el documento de la ASM defendía la supresión del Ejército y el armamento del «pueblo»; la supresión del presupuesto al clero, la confiscación de todos sus bienes y la disolución de todas las órdenes religiosas; el reconocimiento del derecho a la autodeterminación e incluso a la independencia de todas las nacionalidades ibéricas, incluyendo el Protectorado de Marruecos; la supresión de la lengua oficial obligatoria del Estado, que habría de situarse en pie de igualdad con todas las lenguas de la futura «Confederación Ibérica», y la criminalización efectiva y rápida de los patronos que incumplieran la legislación social. La forma de canalizar el viraje hacia la sociedad sin clases habría de ser «la dictadura legal del proletariado», réplica de la democracia burguesa, que, de acuerdo con este discurso, no era otra cosa que la dictadura legal de la burguesía contra las otras clases. Por tanto, según este documento de la ASM, la palabra dictadura no significaba necesariamente arbitrariedad y violencia sin ley:
Es decir, que aun tratándose de una dictadura, será la democracia más extensa y perfecta que haya habido jamás en la Historia, porque en ella será soberana, por primera vez, la clase más numerosa, la clase obrera, y porque en ella también los derechos de los trabajadores no serán meramente formales, como en la democracia burguesa […] Insensiblemente, la dictadura del proletariado o democracia obrera se convertirá en una democracia integral o sin clases, de la cual habrá desaparecido gradualmente el Estado coactivo. El órgano de esta dictadura será el Partido Socialista.21
El 5 de abril, en el mitin de unificación de las Juventudes Socialistas y comunistas celebrado en la plaza de toros de Madrid, Largo Caballero volvió a la carga con aquello de que el momento en que «el proletariado» había de «cumplir su misión histórica» se aproximaba «a pasos de gigante». Todas las claves de su discurso fueron enunciadas otra vez al milímetro. De la misma forma, reiteró que la clase trabajadora tenía que apoderarse del poder político y marchar «hacia la dictadura del proletariado, que es la verdadera democracia». El proletariado había de conquistar el poder «por los medios a que tiene derecho». Si era preciso lo haría pacíficamente, pero, «por circunstancias especiales, saltaríamos por encima de los obstáculos». Posiblemente, con la excepción de los falangistas y los comunistas, en esos meses ningún otro líder político hizo una apología tan clara de la violencia y de la negación del pluralismo democrático como la que realizó el veterano líder de la UGT. En aquel mitin, como en todos los que dio en las semanas siguientes, se vio flanqueado por sus muy jóvenes y entusiastas seguidores, que lo jaleaban y aplaudían con todo entusiasmo al escuchar este parlamento de fuerte impronta radical:
[…] si no se deja a la clase trabajadora conquistar el Poder, como tiene derecho, por los medios más pacíficos que quieran, la clase trabajadora no renuncia a la conquista del Poder. Si para ello es preciso, si para ello es necesario saltar por encima de conveniencias y de circunstancias especiales, saltará, porque no ha nacido ningún régimen nuevo sin que haya habido derramamiento de sangre y violencia. Los nuevos regímenes son como los nuevos seres, que para venir al mundo la madre tiene que sufrir dolores y tiene que derramar sangre. (Fuertes aplausos.) Es la única manera de que el ser naciente tenga vitalidad y tenga desarrollo y tenga la fuerza precisa para cumplir su misión. Los seres que nacen sin dolores y sin sacrificios nacen raquíticos y mueren prematuramente. (Aplausos.)
Por tanto, que nadie se llame a engaño […] no es posible ya que pueda tolerar la clase trabajadora española que se incrusten en el Poder los elementos reaccionarios y fascistas de nuestro país. Eso no es tolerable, no lo podrá tolerar el proletariado […] las derechas, en España, para nosotros, deben haberse terminado ya, en lo que significa gobernar nuestro país. No piense nadie en darles el poder.22
Caballero insistió en que ellos no habían dado un cheque en blanco al Gobierno, que su apoyo era circunstancial y que tenía fecha de caducidad. Conviene subrayar que estas palabras no respondieron a ningún calentón. Los contenidos básicos de este discurso, incluidos los que más escándalo y temor despertaron en la opinión liberal y conservadora, los repitieron sin desmayo los socialistas de izquierda, en sus medios y en los actos públicos, movidos por la convicción de que en España se estaba pasando «por un hondo proceso revolucionario». Tal proceso era inútil contenerlo con promesas legales: «la revolución» debía seguir «su espontaneidad biológica y que la ley se limite a encauzarla y legitimarla». Pretender otra cosa suponía no darse cuenta de «la transformación social que estamos viviendo». La República española o se ponía al servicio de la clase trabajadora o dejaba de ser República: «Eso de que la República es lo mismo para los trabajadores que para los no trabajadores, no es cierto». Ellos se lo habían ganado a pulso, porque el triunfo del 16 de febrero lo había motivado el movimiento de octubre de 1934: «Que no nos vengan diciendo que se ha logrado un triunfo exclusivamente legal, porque no es cierto. Si no hubiera habido un 4 de octubre, no habría llegado el 16 de febrero, y ni siquiera estarían hoy en el Poder los republicanos de izquierda». Con más motivo, la clase trabajadora no iba a consentir que, «so pretexto del libre juego de la política española», volviera otra vez Gil-Robles al poder.23
Conforme a esta construcción discursiva, la Fiesta del Trabajo de este año, más que fiesta propiamente dicha, se concibió como la «parada o descanso del gran ejército de los trabajadores en su marcha ascensional a la cima próxima del Poder». Las multitudes que se consiguieron movilizar, en Madrid y en otros muchos lugares del país, conformaron todo un espectáculo e hicieron una auténtica demostración de fuerza. Lo menos que se puede decir es que generaron una profunda inquietud entre los sectores conservadores, más acentuada aun en los segmentos más radicalizados de ese universo social. Todas las soflamas que precedieron a la convocatoria del día del trabajo, o que lo prolongaron, no iban destinadas sólo al consumo interno. De hecho, no hubo empacho alguno en proclamarlas a cualquiera que quisiera oírlas. Entrevistado en L’Intransigeant el 6 de mayo, Caballero declaró que aún no había llegado la hora de la conquista del poder por los socialistas; pero que, si el Gobierno seguía encastillado en sus posiciones conservadoras, ellos se verían abocados a promover de nuevo una revolución, empresa para la que se hallaban adecuadamente armados.24
Para afianzar su posición frente al Gobierno y las otras facciones del PSOE, la izquierda socialista buscó una política de alianzas con otras fuerzas obreristas, en particular el PCE. La idea era crear un partido unificado de la clase obrera bajo la bandera del marxismo y la revolución. Su correlato se buscó en la unidad de acción sindical, que se logró con los comunistas, pero que resultaba más difícil de conseguir con la CNT, aunque el asunto se planteó seriamente. Ninguna de esas opciones despertó el interés de las otras corrientes socialistas, al considerarlas una fantasía táctica que sólo beneficiaría a comunistas y libertarios.25 En cambio, para Caballero, trabajar sin descanso por la unificación del proletariado, aun a riesgo de romper con las otras familias del Partido Socialista, se justificaba no sólo con el fin de frenar el ascenso del «fascismo» y de la reacción, sino porque tampoco acababa de fiarse de sus aliados en ese momento, es decir, de los republicanos, cuya representación parlamentaria, en su opinión, la habían logrado a cubierto de los sacrificios y la sangre de los socialistas: «Sin esa unificación del proletariado español nos será casi imposible hacer frente a la lucha que se avecina contra nosotros. Los amigos de ahora, en cuanto nosotros queramos imponer nuestra doctrina y nuestra táctica y nuestros ideales, serán nuestros enemigos mañana». Fusionados los jóvenes, había que ir a la integración política de los dos grandes sindicatos y de todos los partidos proletarios, «absolutamente todos», incluidos el pequeño Partido Sindicalista de Pestaña y el POUM catalán. Una vez que todas las organizaciones obreras sellaran su alianza, ninguna fuerza, «por muy armada que esté», podría con ellas, ni el Ejército ni las fuerzas de orden público.26
Según la organización de que se tratase, el proceso de bolchevización de los socialistas de izquierda se remontaba tres o cuatro años atrás. Alguno de los más apasionados conversos, como Margarita Nelken, experimentaron una auténtica revelación. La diputada socialista fue de los españoles que por entonces decidieron viajar a la Unión Soviética para ver con sus propios ojos el experimento comunista. Como tantos otros europeos occidentales, quedó fascinada ante lo que allí se encontró tras realizar el habitual recorrido preparado por las autoridades soviéticas para resaltar las conquistas del régimen. Nelken dio buena cuenta de ello a su regreso a España, en la serie de artículos sobre la vida en la URSS que, desde una perspectiva absolutamente idealizada, publicó en Claridad a lo largo de la primavera, alguno de los cuales también fueron reproducidos en Política, el periódico de Azaña y Casares Quiroga. La imagen que transmitió Nelken sobre las virtudes de la economía colectivizada y las libertades disfrutadas por los ciudadanos soviéticos estuvo a la altura de la ceguera y las distorsiones divulgadas, con honrosas excepciones, por otros muchos intelectuales y políticos en esos mismos años, cuando tantos millones de personas en Occidente mantenían la fe en las bondades del paraíso comunista. Estuvieran o no informados, no dejaba de ser una ironía que eso ocurriera cuando apenas habían pasado dos años de la terrible hambruna que se llevó a varios millones de personas por delante en Ucrania y otras zonas de la geografía soviética. Como también lo era que esas imágenes tan positivas se transmitieran en coincidencia temporal con el inicio de las purgas ordenadas por Stalin para depurar el Partido Bolchevique de enemigos internos.27
En realidad, quienes hicieron de vanguardia en el proceso de radicalización fueron las Juventudes Socialistas (JJSS), directamente influidas por su acercamiento a las Juventudes Comunistas. Uno y otro proceso –el de la unidad y el de la radicalización– se determinaron mutuamente.28 De hecho, fueron los dirigentes juveniles socialistas, con Santiago Carrillo al frente, los que influyeron poderosamente en Largo Caballero, conduciéndolo a posiciones cada vez más revolucionarias. Aunque el viraje hacia el bolchevismo de las JJSS comenzó en 1932, la revolución de octubre constituyó un punto de inflexión en el proceso de convergencia con sus homólogos comunistas. Tras analizar el fracaso sufrido, los dirigentes juveniles extrajeron la consecuencia lógica de la necesidad de depurar –esto es, «bolchevizar»– el PSOE, con el fin de convertirlo en una organización preparada para el asalto armado al poder. Un asalto que debía verse precedido por la fusión de las distintas fuerzas obreras y que, por tanto, debía conseguir que ese partido ejerciera el papel de «conductor de las masas revolucionarias». En el terreno sindical, la UGT habría de asumir la misma función. Ello exigía, por un lado, expulsar a la fracción reformista y, por otro, reconstruir el movimiento socialista sobre la base de la III Internacional y la Revolución rusa, para instaurar la dictadura del proletariado. Cualquier otra posibilidad se desechó, incluida la de resucitar la coalición con los partidos republicanos.29
Así pues, para las Juventudes Socialistas, la primavera de 1936 marcó «el punto de llegada del proceso de bolchevización». Para ellos el programa del Frente Popular, a excepción de la amnistía, se quedaba corto, siendo incapaz de frenar una coyuntura definida por «la Revolución [que] resurge hoy, impulsada por las masas populares». El «Bloque Popular» no sería nada sin un «partido bolchevique» que lo dirigiese y lo capitalizase, de ahí la perentoriedad de unificarse con los otros núcleos marxistas. A sus ojos, el problema no era tanto el triunfo electoral como la victoria sobre el centrismo y el reformismo en el interior del PSOE, dando lugar a «un auténtico partido de vanguardia proletaria» sostenido sobre una «milicia popular».30 A principios de 1936, dirigentes juveniles como Carrillo y José Laín Entralgo mostraron su preocupación por el avance que habían experimentado en el Partido Socialista las posiciones de Prieto, en paralelo al desplazamiento de Largo Caballero de la Comisión Ejecutiva unas semanas atrás. Por eso había que «bolchevizar el PSOE ahora más que nunca». El ingreso de los sindicatos comunistas (CGTU) en la UGT a finales de 1935 favoreció el clima de unificación y aceleró el proceso de convergencia de las respectivas juventudes. La única condición establecida por las JJSS fue que la unificación se realizase bajo sus siglas, para servir de catalizador a la «bolchevización» del PSOE. La creencia en el éxito de tal desenlace se fundamentaba en la fuerza de la fracción caballerista en el partido, y sobre todo en la fuerte capacidad de movilización de la UGT. En este período, las relaciones entre el PCE y los caballeristas fueron «óptimas».31 Los comunistas se mostraron encantados con la evolución experimentada por los segundos, porque también ellos abogaban por la realización inmediata de la unidad proletaria:
Es ahora precisamente, al polarizarse la lucha de clases con una mayor violencia al amparo de la República democrática, cuando se inicia, no una situación revolucionaria, que no ha cesado un solo instante desde hace algunos años, sino una de sus etapas más decisivas. […] Pero el problema de la toma del Poder por el proletariado, nos plantea toda una serie de grandes cuestiones que han de ser resueltas rápidamente si no queremos perder la coyuntura revolucionaria que actualmente se está dando en España. Una de ellas, la fundamental, es la unificación proletaria.32
Que se preservara el término «socialista» en la denominación de las nuevas Juventudes Socialistas Unificadas era una cuestión puramente táctica. Se trataba de evitar la exclusión del Comité Nacional del PSOE y, con ello, quedar inutilizadas para la labor de bolchevización del partido. Pero la cuestión clave, en realidad, era quién iba a absorber a quién. Como expresó en privado Carrillo semanas antes de la fusión, las Juventudes Socialistas se habían convertido de hecho en «juventudes comunistas transitoriamente encubiertas». El punto de destino se había fijado de antemano en el comunismo. Así, la supervivencia de las Juventudes Socialistas era una cuestión puramente formal.33
Las conferencias y concentraciones compartidas que se celebraron por todo el país culminaron en el citado mitin de unificación que tuvo lugar en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, el 5 de abril. A esas alturas, hacía tiempo que los dirigentes juveniles socialistas se habían afirmado en posiciones leninistas. Pero cuando, a primeros de marzo, viajó a Moscú una delegación de ambas juventudes, ya no hubo vuelta atrás. Santiago Carrillo y los demás miembros de la expedición –Federico Melchor, Trifón Medrano y Felipe Muñoz Arconada– volvieron deslumbrados de aquel viaje.34 En el mitin de La Ventas, Carrillo afirmó que la unidad de las dos juventudes era «indestructible», puesto que se basaba sobre una absoluta «afinidad ideológica». Y a continuación apeló a la creación de un partido bolchevique único, sobre la base de la Internacional Comunista (IC), la única organización que tenía verdaderamente a su disposición el proletariado del mundo entero: «Puede decirse que en esta fecha se cierra un paréntesis abierto en la historia del proletariado español cuando se produjo la escisión en el movimiento obrero del año 1921». «Es preciso que a la unidad de las Juventudes siga la unidad de los partidos, sin la cual el triunfo de la clase obrera no será posible.» Dirigiéndose a Largo Caballero, le regaló el oído conceptuándolo como el verdadero director de la juventud y el símbolo vivo de la unificación de todo el proletariado.35
Después del mitin de Madrid, se celebraron más actos, reuniones y conferencias por diversas provincias, afirmándose la unificación en las secciones locales de las respectivas organizaciones. Las nuevas Juventudes Socialistas Unificadas experimentaron un crecimiento impresionante. A mediados de julio decían tener 140.000 afiliados. Con tales credenciales y cifras, se entiende la euforia que se apoderó de los protagonistas de la fusión. Ejemplo de ello fue el exiliado antifascista italiano Fernando de Rosa, miembro de la vanguardia de las nuevas JSU, que se había refugiado en 1932 en España después de pasar por la cárcel en Bélgica por atentar en octubre de 1929 contra Humberto de Saboya, el heredero al trono de Italia. De Rosa, gran devoto de Largo Caballero, tuvo una participación destacada en la insurrección de octubre de 1934 en Madrid, siendo encausado y sufriendo prisión por ello. Una vez en libertad, en marzo de 1936 volvió a hacerse cargo de la dirección de las milicias de la Juventud Socialista de la capital. En una carta a su madre escrita en mayo de 1936, reflejó, entusiasmado, las vivencias que estaban experimentando los jóvenes revolucionarios españoles, dispuestos a afrontar cualquier peligro que sobreviniera en los tiempos, agitados y extraordinarios, que atravesaban:
[…] la marcha de la revolución española se hace cada vez más rápida y no está lejos el día en que los republicanos serán arrollados por un pueblo que tiene hambre y está cansado de escuchar los discursos de cinco o seis profesores de filosofía, ingenuos y románticos […] el Gobierno, después del breve paréntesis de un lacayo de Azagna [sic], caerá en nuestras manos. Así, vivimos horas de lucha. Cada noche o casi cada noche se espera un golpe de Estado de los oficiales monárquicos, que estos imbéciles de republicanos no se atreven a fusilar. Continuamente los obreros ocupan nuevas fábricas y los campesinos nuevas tierras. La revolución está en marcha […].36
CON EL GOBIERNO
Verdaderamente, hasta las elecciones de febrero de 1936, el PCE había sido una fuerza absolutamente marginal en España, una suerte de pequeña secta que se movió al dictado de la Internacional Comunista en una posición de abierta beligerancia hacia la democracia republicana. Si bien no contó nada en la política general, desde 1931 experimentó un cierto crecimiento, en 1933 consiguió su primer escaño en el Parlamento y en la revolución de Asturias obtuvo algún predicamento, bien que a remolque de los socialistas y desde un plano secundario. Esta trayectoria tan modesta experimentó un cambio a mejor una vez que la IC dio un viraje en la diplomacia soviética a partir de su VII Congreso (julio-agosto de 1935), respuesta al desafío abierto con la subida de Hitler al poder en Alemania. En virtud de tal viraje, el PCE adoptó la estrategia del frente único antifascista, a cubierto de la apuesta de la URSS por la forja de alianzas defensivas con las democracias occidentales. Sin renunciar a sus objetivos revolucionarios a medio o largo plazo, el PCE priorizó la atención a los intereses inmediatos de los trabajadores y apostó por la confluencia con otras fuerzas. En particular, en un marco de cordialidad, se acrecentaron las relaciones con la izquierda socialista y se posibilitó la unidad sindical dentro de la UGT, un proceso de confluencia que condujo a la ya mencionada unificación juvenil en abril de 1936. Por en medio se desarrollaron las negociaciones con republicanos y socialistas, culminadas con la firma del pacto electoral del Frente Popular, que no resultaron fáciles dada la resistencia de los primeros a considerar en pie de igualdad a los comunistas.37
La victoria electoral del Frente Popular les abrió todo un abanico de posibilidades, que de inmediato, eufóricos, se aprestaron a explotar. En el pacto suscrito por socialistas y republicanos, donde los comunistas ejercieron más bien de teloneros, aunque no dejaron de influir, se palpó la ausencia de un programa social y económico revolucionario. No obstante, esta fue una cuestión secundaria para los comunistas. Siempre era preferible hacer concesiones antes que quedar aislados. El PCE obtuvo 220.000 votos y dieciséis diputados en la primera vuelta, y otro más en la segunda, logrando con ello una legitimidad «difícilmente imaginable unos años atrás». De los veintidós candidatos que presentó el partido a las elecciones sólo cinco se quedaron sin acta. Todo un éxito, impensable dos años atrás. Indudablemente, de no haber acudido en las listas del FP no se hubieran obtenido estos resultados. No en vano, nunca habrían podido presentar esos veintidós, que representaban el 14% del total de los candidatos obreros (155), lo que era una proporción desorbitada para la fuerza real de los comunistas. La respetabilidad del partido se afianzó con su decidida colaboración con las fuerzas situadas a su derecha dentro del FP y con su manifiesta decisión de actuar en las instituciones. Esto no implicó renunciar a su objetivo último de preparar y alcanzar la revolución, pero lo cierto es que desde marzo de 1936 no se volvió a hacer referencia al carácter inminente de la misma. Ahora, la prioridad era combatir «el fascismo» y eliminar a las fuerzas de la derecha de la escena pública. A corto plazo, esta apuesta fue suscrita de nuevo por la IC, una vez consumada la ocupación de Renania por los ejércitos de Hitler el 7 de marzo, auténtico mazazo al Tratado de Versalles y a la diplomacia de la Sociedad de Naciones. La nueva coyuntura internacional reafirmó en los partidos comunistas el silenciamiento de la fiebre revolucionaria. El PCE no fue una excepción. De este modo, la estrategia antifascista diseñada en el VII Congreso de la IC encontró un campo abonado en España.38
En un momento en que el movimiento socialista estaba experimentando gran desorden interno, el PCE giró tácticamente a la derecha, apoyó decididamente al Gobierno y adoptó la posición de un partido populista de izquierda, aunque sin dejar de agitar su retórica revolucionaria. Pero lo cierto es que, al socaire de una política real de moderación que permitiera afianzar las democracias «burguesas», tal y como deseaba Stalin, el número de afiliados del partido y su prestigio fue en aumento a la par que, poco a poco, se diluía en el olvido su pasado insurreccional. En la primavera de 1936 no existió en ningún momento la posibilidad cierta de una revolución comunista. El PCE ni lo pretendía ni tenía fuerza para intentar siquiera el asalto al poder o ayudar a otros a que lo hicieran. En paralelo a esta moderación, consecuencia de la decidida política de alianzas antifascistas por la que optó, los socialistas de izquierda, como se ha visto, asumieron en la práctica posturas más extremistas, tratando de ser más leninistas que el propio PCE. De hecho, también, la implicación de las vanguardias armadas de este partido en la violencia política y en la movilización callejera fue mucho más pequeña, en contraste con su activo protagonismo parlamentario.39
Los comunistas no dejaron de censurar al Gobierno por su lentitud en aplicar el pacto electoral, pero ni un solo día le privaron de su respaldo, más aún cuando arreciaron los rumores de un posible golpe de Estado o en los momentos de máximo desgaste, como los sucesos de La Graya-Yeste, abordados en otro capítulo. La dirección comunista perseguía a toda costa garantizar la estabilidad. Y, aunque se llevaban muy bien y ambas fuerzas hablaban de la necesidad de impulsar el «Partido Único del proletariado», los comunistas criticaron al ala izquierda del PSOE por su táctica de ruptura del Frente Popular, acentuada cuando Azaña asumió la presidencia de la República. El PCE tenía claro que no había llegado el momento de encaminarse hacia la dictadura del proletariado. Su papel político se centró en fortalecer la unidad obrera, apoyar al Gobierno y preservar la supervivencia del Frente Popular. Como se vio en el conflicto de la construcción en Madrid, estaba en contra de las huelgas mal organizadas, sin un fin claro y abusivas en sus demandas. Cuando en ese conflicto se hizo público el laudo del Gobierno a favor de la vuelta al trabajo, los comunistas pidieron que se aceptara. Toda su estrategia iba dirigida a evitarle problemas al Gabinete republicano, tanto cuando estuvo Azaña al frente del mismo como cuando fue Casares Quiroga quien tomó las riendas. También en política agraria defendieron los comunistas posiciones moderadas, en las antípodas de su tradicional lema de la «toma revolucionaria de la tierra», si bien no todos sus dirigentes locales siguieron disciplinadamente esa consigna. Se trataba de no superar la legalidad, sin que ello comportara enfrentarse abiertamente con el movimiento campesino. Uno de sus estudiosos expresa de forma genérica los perfiles de esa estrategia: «De febrero a julio de 1936, el partido frenaba las huelgas “salvajes”, buscaba métodos pacíficos y legales para entregar la tierra a los campesinos, huía del terrorismo individual, gustaba usar del parlamentarismo, estaba preocupado por crear una infraestructura orgánica que canalizara las reivindicaciones de los obreros y campesinos, y repetía constantemente que su lucha nada tenía que ver con el aplastamiento de la clase burguesa, sino del fascismo, la verdadera amenaza de Europa y España».40
Con todo, sería un error inferir de este balance que la apuesta comunista por la moderación y la estabilidad tenían un carácter global y diseñado a largo plazo. El cuadro es susceptible de matizarse, pues, además, no se corresponde con el día a día de los comunistas en el campo andaluz o en otras zonas; tampoco, con la línea de acción que marcaba Mundo Obrero a sus lectores; sin olvidar que las JSU estuvieron detrás del pistolerismo de izquierdas. Y en cuanto al apego del PCE al parlamentarismo, resulta muy relativo, porque las Cortes no dejaban de ser un altavoz para los exabruptos y la agresividad que solían rodear las intervenciones de sus diputados, poco conciliables con el pluralismo. Cuando Mundo Obrero presentó el 25 de febrero los contenidos generales y las demandas que habrían de guiar al PCE en los meses siguientes, entre ellos se distinguían varias líneas de actuación que de moderadas no tenían nada. Resultaba imposible que los partidos republicanos gubernamentales, IR y UR, pudieran aceptarlas: la confiscación de todas las tierras que no estuviesen en manos de los campesinos pobres; la anulación de sus deudas; la nacionalización de empresas, bancos y ferrocarriles; la eliminación de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto; el armamento del «pueblo»; la supresión del Ejército permanente y de la oficialidad, para ser sustituida por otra elegida por los propios soldados; la ilegalización de los partidos conservadores y de derechas, etc. Desde principios de junio, los comunistas volvieron a la carga con el argumento de que había que purgar y destruir los núcleos de apoyo al «fascismo» en el Ejército, los demás cuerpos armados, el poder judicial o esa patronal «reaccionaria» que, en su discurso, era presentada como la responsable única de todos los conflictos laborales. Bajo tal ambigüedad, contradictoria pero muy medida, los estrategas comunistas buscaban una redefinición de la República apostando por un viraje mucho más a la izquierda, que podía y debería abrir la puerta, con el tiempo y en el momento adecuado, a un tipo de «democracia obrera» como la que había defendido la ASM, citada más arriba.41
RESURGIMIENTO LIBERTARIO
Escarmentada y todavía no recuperada de las sucesivas derrotas sufridas, entre febrero y los inicios del verano de 1936 la CNT-FAI atravesó un periodo de reflexión, restablecimiento y renovación, desligada del maximalismo revolucionario del período 1931-1933, cuando, amén de una agitación permanente del mundo laboral, lanzó tres insurrecciones armadas contra la democracia republicana. La FAI continuó controlando el sindicalismo libertario, pero los días de los levantamientos y la «gimnasia revolucionaria» que los inspiró parecían haber pasado. La suya fue «una actitud expectante mientras reorganizaban sus cuadros en anticipación de las luchas venideras». Desde esta perspectiva, las elecciones del 16 de febrero abrieron un nuevo período, posibilitando que la organización confederal virara hacia un cambio de táctica.42
La posición de los libertarios ante los comicios fue ambivalente. Tanto es así que «resulta problemático correlacionar el triunfo de las izquierdas con la movilización anarcosindicalista». Los datos revelan que la participación creció prácticamente en todas las circunscripciones, con independencia de la implantación de la CNT en cada una de ellas.43 Esta, por un lado, mantuvo su tradicional postura abstencionista, aunque de manera más confusa y contradictoria que en 1931 o 1933. Oficialmente, los dirigentes postularon el abstencionismo tradicional, pero entre sus seguidores se extendió la creencia de que sólo con la victoria de las izquierdas se podría sacar a los camaradas de las prisiones y obligar a los patronos a readmitir a los despedidos. La represión posterior a la insurrección de noviembre de 1933 y también la que siguió a octubre de 1934 les habían hecho mucho daño, traduciéndose en una caída drástica en el número de afiliados. Así, «el movimiento libertario llegó a los últimos días de campaña en medio de un ambiente desquiciante, con planteamientos discordantes, en medio de la confusión y ambigüedad». Pero parece que en el último momento muchos militantes fueron a votar a favor del Frente Popular. Incluso en Cataluña se forjó un clima favorable para tal opción que, sin llegar a cuestionar el dogma del apoliticismo, hizo que no se retomara la intransigente campaña antielectoral de noviembre de 1933. La FAI continuó hablando de revolución social, pero al mismo tiempo el hecho de emitir el voto no fue definido como un acto reaccionario. Resulta significativo, a la par que contradictorio, que, consumada la victoria de la izquierda, el diario Solidaridad Obrera, que había predicado la abstención, defendiera que la clave de bóveda del triunfo había sido la CNT, presentada, en consecuencia, como la auténtica vencedora de los comicios. ¿Oportunismo de última hora? Posiblemente, porque, al margen de lo que decidieran muchos de sus miembros a título individual, ni la CNT ni la FAI culminaron un giro táctico que las llevase a coadyuvar en la victoria electoral del Frente Popular.44
En esa atmósfera favorable, los sindicatos confederales experimentaron una recuperación en sus índices de afiliación, aunque nunca se llegaron a alcanzar los niveles de 1931. De hecho, la trayectoria de la CNT bajo los gobiernos republicanos del Frente Popular no iba a ser un camino de rosas. Todavía persistía la tradicional animadversión del republicanismo de izquierdas hacia sus militantes. De hecho, con harta frecuencia los anarcosindicalistas fueron presentados por las autoridades como promotores de la inestabilidad laboral e incluso, en más de una ocasión, se les acusó de hallarse en connivencia con la patronal en aras a crear un clima irrespirable para desestabilizar al Gobierno. Como no podía ser de otra forma, tales acusaciones encontraron su respuesta en la prensa anarquista, que, como en el primer bienio, acusó al Gobierno de favorecer a los socialistas y a la patronal, por su obsesivo afán de perseguir a la CNT. Sin embargo, aunque este sindicato alentara en la primera mitad de 1936 las huelgas y las movilizaciones reivindicativas, en multitud de casos, si no en la mayoría, las protestas se plantearon conjuntamente con otras centrales sindicales.45 Es más, a escala nacional, la CNT no tuvo especial protagonismo en el movimiento huelguístico. Sin duda, lo tuvo en Madrid, en Málaga, en Oviedo y en otros centros urbanos de menor peso, pero en sus feudos tradicionales de Barcelona, Zaragoza o Sevilla mostró más predisposición que nunca a negociar acuerdos con las autoridades y los empresarios, desligándose de las tácticas de la acción directa. En ámbitos concretos la CNT se alejó, incluso, de la movilización general. Así, cuando en marzo se produjo el movimiento de ocupación de fincas, se mostró opuesta a ese tipo de actuaciones, al considerar que la entrega de una hectárea de tierra sólo era un paliativo que de hecho enquistaba el problema. Los anarquistas continuaron aferrados a su antigua idea de colectivizar la tierra mediante su entrega a los sindicatos para su explotación en común.46
En realidad, el principal empeño de la CNT en este período fue culminar la reunificación de todas sus fuerzas, dispersas por diversas circunstancias en los años previos.47 Todas las facciones del anarcosindicalismo pasaban por momentos críticos, por lo que el cierre de filas beneficiaba a todo el mundo. A ello respondió la convocatoria de un congreso extraordinario en Zaragoza entre el 1 y el 10 de mayo. Allí se dieron cita 649 delegados en representación de 988 sindicatos y 559.294 afiliados. Una tercera parte procedían de Andalucía y Extremadura, que constituían el bloque más importante, seguidos de Cataluña y Levante. Fue la primera vez que la CNT reconoció públicamente los errores de la táctica insurreccional y decidió tomar el camino de las reivindicaciones concretas. Entre los temas clave que se debatieron, el de la reunificación ocupó el lugar central, con vistas al retorno de los Sindicatos de Oposición, los llamados «treintistas», escindidos en 1932. El punto de vista mayoritario, encabezado por la regional levantina, fue abrir la puerta a su retorno. Las resistencias mayores las desplegó la regional catalana, donde los enfrentamientos entre tendencias y los personalismos habían sido más acusados, hallándose los treintistas en minoría. Pero al final se impuso el sentimiento a favor de cerrar filas, conjurándose definitivamente la crisis que se arrastraba, por más que el acuerdo se sostuviera sobre bases frágiles. La liquidación del problema escisionista supuso el incremento automático de los efectivos de la CNT, que con el reingreso de los Sindicatos de Oposición podía contar con unos 70.000 militantes más, lo cual le hacía sobrepasar, según datos de la propia organización, el medio millón de afiliados. Este fue el aspecto más positivo del congreso: «la resurrección era un hecho», los efectivos de 1931 casi se recuperaron y «las ilusiones seguían intactas». De todas formas, tras los reiterados fracasos de los años previos, no deja de sorprender la confirmación de la hegemonía faísta. En consonancia, la situación del país se volvió a definir como revolucionaria, aunque la propuesta de Juan García Oliver de apostar de nuevo por la creación de milicias armadas en los sindicatos fue desestimada.48
Otro de los asuntos destacados del congreso fue el de las alianzas obreras, consideradas positivamente por su potencial revolucionario y ya ensayadas en Asturias en octubre de 1934. El ambiente era muy propicio a la idea, dada la evolución radical de Largo Caballero en los últimos tres años y sus constantes llamadas a la unidad obrera, en general, y a la fusión sindical, en particular. No obstante, en Zaragoza se alzaron voces contra el líder ugetista, al señalar algunos delegados que sus postulados sólo eran retórica vacía de contenido. Con todo, al final se aprobó una propuesta de alianza que se envió a la UGT. En ella, la CNT la emplazaba a un pacto revolucionario que reconociera el fracaso del sistema parlamentario y el compromiso de destruir el régimen político y social vigente. La ponencia partió de los postulados anarquistas clásicos, considerados como irrenunciables, obviando lo que pensara el sindicato socialista. Teniendo en cuenta que la UGT había suscrito el pacto del Frente Popular, el obstáculo surgía con la exigencia de romper toda colaboración con la democracia republicana. Ello implicaba negar cualquier posibilidad de acuerdo con los partidos políticos y asumir abiertamente el antiparlamentarismo. Daba la impresión de que la CNT volvía sobre los planteamientos aprobados en 1919, donde, en lugar de la unidad, se acordó sin más la absorción de la central socialista. De hecho, después del congreso la situación no evolucionó tan rápidamente como algunos esperaban hacia el acercamiento entre ambos sindicatos. Todo lo contrario: se produjo un distanciamiento plasmado en algunos de los conflictos laborales más enconados de las semanas siguientes (Madrid, Málaga…). De este modo, la alianza propuesta no pasó de ser un sueño efímero y todas las diferencias con el otro sindicato siguieron en pie, persistiendo el escepticismo acerca de las posibilidades revolucionarias de la UGT.49
La clausura del congreso anarquista se celebró en la plaza de toros de Zaragoza con un mitin al que, según la prensa, asistieron más de 40.000 trabajadores. Varios de los oradores se pronunciaron en contra de la unidad con la UGT. Por ejemplo, en nombre de la regional asturiana, Acracio Bartolomé apuntó que, aunque hubiera germinado la idea de la unidad, eran los socialistas quienes dificultaban la fusión con su intento de constituir una central única, idea imposible de materializar «porque son muchas las diferencias que nos separan de la UGT». Por su parte, Horacio Prieto, presidente del acto, abundó en la misma idea: «No es admisible porque existen entre dicha organización y la Confederación Nacional de Trabajo obstáculos, que no son otros que las características especiales de dichas organizaciones».50 A pesar de tales diferencias, el gobernador civil de Zaragoza captó el cambio producido en el cónclave libertario. En su comunicado al ministro de la Gobernación, no dejó de subrayar que el acto había transcurrido sin «el menor incidente». Tras estimar en unas 30.000 las personas que desfilaron, también destacó que lo habían hecho «con el mayor orden». Resulta ilustrativo que la máxima autoridad provincial enfatizara la moderación de los comportamientos durante el congreso confederal. Nada que ver con la tradicional prevención –si no hostilidad–, con la que las autoridades republicanas se habían aproximado al mundo ácrata durante el primer bienio.51
BELICISMO
Como se acaba de señalar, los lenguajes revolucionarios constituyeron, en distinto grado, el denominador común a todas las tendencias de la izquierda obrera en la España de 1936. Esos lenguajes traslucían una acusada percepción militar de la política. Tal dimensión ni era nueva ni tampoco exclusiva del movimiento obrero. Precedentes decimonónicos aparte, fue un rasgo generalizado durante el período de entreguerras a raíz, sobre todo, de la experiencia de la Gran Guerra, la Revolución bolchevique, la irrupción de los fascismos y la proliferación de dictaduras militares. Así, el belicismo y la brutalización de la política caminaron unidos desde entonces, con sus derivaciones en el culto a los mártires del propio ideal, la dualidad amigo/enemigo y la asimilación global de la política con la guerra. Bajo tal estela, proliferaron los lenguajes maniqueos y henchidos de militarismo, esgrimidos tanto contra potenciales enemigos externos como contra los enemigos del interior. Estas retóricas de intransigencia acompañaron las violencias interpartidistas como forma de canalizar la guerra en un contexto de paz, mirando a la exclusión o liquidación del enemigo político, previamente deshumanizado. Los discursos construidos sobre imaginarios en los que los polos irreconciliables contendían fueron de una eficacia devastadora, al transitar, con su cohorte de estereotipos negativos, desde la esfera de las instituciones a la sociedad, desde los parlamentos o los foros partidistas a los medios de comunicación y las calles. Así, se propagó una concepción de la vida política entendida como una contienda permanente, que sólo habría de concluir con el aplastamiento del adversario. Conforme a valores propios del anarquismo, el leninismo, los diversos movimientos fascistas y la derecha radical, el vocabulario político se vio inundado de expresiones y términos virulentos de resonancias guerreras («frente», «bloque», «enemigo», «guerra civil», «milicia», «gimnasia revolucionaria», «vanguardia», «pistolerismo», etc.).52
En la coyuntura posterior a las elecciones de febrero de 1936, la actitud militarista de las organizaciones obreras se alimentó del mito revolucionario de octubre de 1934. Pero también jugó el convencimiento de que existía una «voluntad subversiva incrustada en el tuétano de la República» y una «anarquía desde arriba», contrarrevolucionaria y antirrepublicana, alimentadas por las clases altas. A estas clases, que no habrían aceptado el resultado de los comicios, se les atribuía el propósito deliberado de perturbar por medio del terror el orden público. Con golpes rápidos y audaces, a través del «fascismo realista y sacristanesco», se quería provocar la alarma para que los españoles se soliviantaran y reclamaran la intervención de los militares. Necesitaban imperiosamente otro Casas Viejas, otro Castilblanco o un Arnedo, en alusión a algunos de los episodios más críticos atravesados por la República en su corta historia. Por eso, no había que entrar en provocaciones: «Les urge disponer de una trinchera de cadáveres en la que hacerse fuertes y desde la que disparar a mansalva contra el Frente popular». Tal era el origen de la «violencia criminal» que durante años habría contado con la complicidad del Estado –esto es, el Ejército, la judicatura y las fuerzas de orden público– dejando sus atentados impunes: «Aquí no hay más anarquía que la de esta España feudal que no se resigna a perder sus privilegios económicos y su secular poder político. Ella es la que fomenta moral y materialmente el fascismo». Frente a la anarquía y la violencia subvencionadas por las clases pudientes no había nada de extraño en que «el pueblo» se tomara la justicia por su mano. La suya era una violencia en defensa propia, y por tanto justa y legítima. Estas protestas arreciaron cuando el 12 de marzo se produjo el atentado contra Jiménez de Asúa. Después, volvieron a reactivarse cada vez que algún izquierdista prominente se vio agredido en circunstancias parecidas.53
Desde esta perspectiva, las derechas disponían de recursos y de armas en abundancia. En respuesta a ello, las organizaciones obreras reclamaron de manera apremiante «el desarme implacable de los adversarios del régimen». «La preparación bélica de las derechas extremas» habría comenzado tras la insurrección de octubre «y se intensificó, en grados diferentes, al crecer el poderío gubernamental de la Ceda». Se decía que los suministros habían sido copiosos, primero repartiéndose pistolas en abundancia, y, después, haciendo lo mismo con las armas largas. Ante los denunciantes, los sucesos violentos que se sucedían a diario eran la prueba fehaciente de esa realidad. Por ello, desde el día siguiente a las elecciones, periódicos como El Socialista, Claridad o Mundo Obrero montaron una concienzuda campaña para exigir al Gobierno el desarme total de sus adversarios y la disolución, encarcelamiento e ilegalización de sus bandas armadas de «señoritos» fascistas. Como se indicó en el diario comunista: «Hay que disolver las organizaciones fascistas del crimen: Falange Española, Jap, Requetés Tradicionalistas y todas las de este jaez». El argumento incidía en que las derechas estaban «en disposición de caer inesperada y violentamente sobre el régimen». «Hay que pacificarlas. No será culpa del régimen si la pacificación debe serles impuesta a la fuerza.» «El pueblo» no se dejaría arrollar fácilmente.54
Como era habitual en los discursos de la izquierda obrera, todas las derechas quedaban situadas al mismo nivel. Tan fascistas eran las huestes de Gil-Robles como los monárquicos de Calvo Sotelo, los tradicionalistas y el Requeté, los Sindicatos Libres, los Sindicatos Católicos, los falangistas de José Antonio, o incluso gentes del Partido Republicano Radical, como Rafael Salazar Alonso, ministro de la Gobernación en los gobiernos de Lerroux: «Es fascista toda organización que postula, abierta o veladamente, la instauración de la dictadura de los grupos más reaccionarios, más patrioteros del capital financiero y de los terratenientes. Fascistas son los que en España quieren seguir el ejemplo de Hitler, de Mussolini o de Dollfuss y Staremberg». Lo curioso del caso es que, en esta construcción discursiva, el «verdadero fascismo» no lo representaba Falange Española. Tanto la izquierda socialista de Caballero como los comunistas de José Díaz expresaron que el verdadero peligro se encontraba en la CEDA y su «ladino» líder, Gil-Robles. Seguramente, tal apreciación no era ajena al potencial movilizador que, como en 1933, había vuelto a demostrar su partido en los pasados comicios, obteniendo 88 diputados pese a las irregularidades cometidas en algunas provincias durante el recuento de votos o, después, en la Comisión de Actas del Congreso y en la repetición de las elecciones en Cuenca y Granada, en mayo. Todo ello le supuso perder a la CEDA nueve escaños de los 97 que se le atribuyeron inicialmente. Pero ahora se descalificaba sin más al adversario: «No son los principales fascistas ni los más peligrosos los que se esconden en Falange Española […] toda la trayectoria política de la CEDA ha venido dejando al aire su hilaza fascista». De hecho, las Juventudes de Acción Popular, el brazo juvenil de esa organización, estarían «meridianamente calcadas en los moldes hitlerianos», una atribución nada inocente y absolutamente fuera de lugar.55
Y es que, según la narrativa de la izquierda obrera, detrás del pistolerismo fascista quienes movían los hilos eran las oligarquías de siempre, que «inocentemente» se creyó haber destruido en 1931 con la llegada de la República. Ahí se daban cita la «burocracia hostil al régimen», «sus cuartos de banderas», «esa clase patronal bárbaramente antiobrera», la «magistratura antirrepublicana» y todas esas capas sociales «cerrilmente cerradas contra todo avance democrático». El «verdadero culpable» y responsable último de todo ese entramado no era otro que Gil-Robles, inspirador de una táctica «hipócrita e ignaciana», que, al tiempo que condenaba determinados atentados, también los justificaba y disculpaba: «nosotros, señalando enérgicamente con el dedo al jefe de Acción Popular, decimos al Gobierno y a las organizaciones obreras: “¡A por él, a por él!”».56
LAS MILICIAS DEL PUEBLO
Una dimensión esencial del belicismo verbal de las organizaciones obreras fue el objetivo de constituir «milicias» paramilitares. En contraste con los años finales de la Restauración, cuando en medios anarquistas aparecieron «grupos de afinidad» armados (no, propiamente, milicias), la trayectoria del socialismo español en esta cuestión era irrelevante. La constitución de vanguardias armadas no se teorizó en realidad hasta bien entrada la República. Fue en el IV Congreso de la Federación de Juventudes Socialistas (febrero de 1932) cuando por primeva vez se trató seriamente de este asunto, concibiendo a tales grupos como el embrión de un futuro Ejército Popular. Pero, en realidad, hasta 1934 no se hizo casi nada al respecto. Sus primeras demostraciones, protagonizadas por jóvenes socialistas, lo fueron en forma de fuerzas de choque en las luchas callejeras contra los falangistas en Madrid. Por entonces, la receptividad de la cúpula del PSOE hacia un movimiento insurreccional facilitó los primeros ensayos y la necesidad de proveerse de armas. Tales pulsiones belicistas, encarnadas en grupos de pocos efectivos, mal armados y de adiestramiento mínimo, desembocaron en la insurrección de octubre, enseguida derrotada. Al respecto, fue significativo el hecho de que los socialistas apenas captaran militares en activo y, cuando así sucedió, que lo fueran de escasa graduación. Con todo, según alguna estimación, sólo en la capital las milicias socialistas consiguieron reunir en ese período entre 1.200 y 2.500 hombres. Pero después de octubre todo eso se volatilizó.57
A principios de 1936, empezaron a reconstituirse las milicias socialistas bajo el adiestramiento del capitán Carlos Faraudo y el teniente José Castillo, amigos, a su vez, de Fernando Condés, mando de la Guardia Civil también de inclinaciones izquierdistas. Los tres habían participado en el movimiento insurreccional. Pero en esos momentos los efectivos de las milicias se hallaban muy menguados. En Madrid ascendían a unos pocos centenares de militantes, como mucho unos trescientos. Luego, su número se fue incrementando, aunque la carencia de medios y armamento dificultó su expansión. Salvo los miembros escogidos de los grupos de acción, la mayoría de los «milicianos» se limitaron a desfilar en los actos públicos con sus camisas y pañuelos al cuello, logrando un cierto toque militarizado, pero en su inmensa mayoría carecían de armas.58 Y no por falta de ganas, porque aquellos jóvenes sabían que la función de las milicias –como en Alemania, Austria u otros países– era hacer de ellos «los soldados de la revolución».59 En sus memorias, Carrillo contó la impresión que en este sentido le produjo su viaje a la Unión Soviética en marzo de 1936, en vísperas de la fusión de los jóvenes comunistas y socialistas, de la que resultaron las JSU. De ese viaje volvió convertido en un ferviente admirador, todavía encubierto, de Stalin y su sistema político:
[…] una de las cosas que más impresión me causaron fue el desfile de destacamentos de obreros armados, en unas calles en las que apenas se veían policías uniformados. En aquel tiempo –octubre del 34 estaba muy próximo y la perspectiva de un enfrentamiento armado nos amenazaba en España– para mí uno de los signos definitivos de la libertad real de un pueblo era que sus trabajadores estuvieran armados. Aquello nos hizo exclamar a Melchor y a mí: «¡Esto es lo nuestro!». Sólo una auténtica revolución podía poner las armas en manos de los trabajadores y hacer un ejército popular e internacionalista como el que habíamos visto.60
Un detalle importante fue que la unificación de los jóvenes socialistas y comunistas no se viera acompañada de la integración de sus respectivas milicias, que siguieron actuando de forma autónoma en los meses sucesivos. Frente a los socialistas, que portaban camisas rojas, los comunistas utilizaban camisas azules. Formalmente, las milicias de los segundos se habían constituido en la primavera de 1933: las llamadas Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC), que nunca superaron el estadio de meros grupos de autodefensa, más que milicias propiamente dichas. Fuera de Madrid prácticamente fueron inexistentes. Conforme a las tesis leninistas, el PCE siempre había defendido la necesidad de la lucha armada como medio de acceso al poder. También ellos se reorganizaron a comienzos de 1936. Pero tras el triunfo del Frente Popular los planteamientos insurreccionales del PCE perdieron fuerza. No se rechazó del todo esa vía, pero, conforme a las directrices de la IC, se priorizó la defensa de la «democracia burguesa» y el antifascismo. La imagen de organización disciplinada que transmitieron las MAOC en algunos desfiles durante la primavera de 1936 no se correspondía con su fuerza real, caracterizada por la desorganización, la carencia de una auténtica estructura militar y la escasez de armamento e integrantes. De hecho, apenas se hicieron notar, aparte de protagonizar algunos choques callejeros con los falangistas y efectuar una intensa vigilancia en los cuarteles ante los constantes rumores de golpe militar. También mantuvieron algunos contactos con la Unión Militar Republicana Antifascista.61
En realidad, no conviene exagerar el alcance del movimiento miliciano en la España anterior a la guerra civil, pues apenas se hallaba en embrión. Las denominadas «milicias» socialistas y comunistas nada tenían que ver con sus homólogas de otros países europeos. Los casos más destacados fueron los de Alemania y Austria, donde sí alcanzaron, antes de 1933, las dimensiones de auténticos ejércitos privados, fuerzas paramilitares constituidas en réplica a las organizaciones homónimas de sus adversarios nazis y fascistas.62 Una cosa era, en determinadas fechas y conmemoraciones, que los jóvenes se pusieran las camisas de sus organizaciones y adoptaran una gestualidad pretoriana, y otra considerar que eso eran milicias propiamente dichas, si por tal entendemos formaciones de masas armadas y potencialmente preparadas para asaltar el poder por vía insurreccional. Otra cosa distinta, que alcanzó una relevancia notable y fue objeto de grave preocupación para muchos gobernadores civiles, como se vio en otro capítulo, es que, en aquellos meses, llegaron a funcionar en distintos lugares grupos informales de «guardias rojos», que asumieron funciones de policías paralelas. El ejercicio de la violencia izquierdista, en sentido estricto, recayó en las pequeñas vanguardias informales que, ya fuera de manera continuada, o más bien circunstancial, se constituyeron para dar la batalla a falangistas y derechistas, a tiro limpio, en las calles. Como recordó el socialista Juan Simeón Vidarte, era un hecho evidente «que en todos los partidos había grupos, integrados principalmente por jóvenes que querían dirimir, por la violencia, nuestra contienda».63 Es decir, si Falange tuvo su «Primera línea», comunistas, socialistas y libertarios no fueron a la zaga. El problema es que este pistolerismo de izquierdas se conoce peor, porque sus protagonistas dejaron testimonios muy contados, en contraste con los falangistas, que vieron en tales prácticas motivos heroicos de los que enorgullecerse.64
La mejor prueba de que las «milicias» obreras se hallaban en embrión fueron los continuos llamamientos de sus medios afines –socialistas y comunistas– para organizarlas en el conjunto de España. Claridad, El Obrero de la Tierra, Mundo Obrero, Renovación o Juventud Roja coincidieron en esta campaña, cuyo fin era crear milicias populares allí donde existieran organizaciones vinculadas al Frente Popular. Desde marzo de 1936, la FNTT, rama agraria de la UGT, lideró esa demanda, llamando de manera insistente a formarlas en cada aldea y en cada pueblo, con el argumento de la «guerra civil» –«larvada o manifiesta»– que se desarrollaba en los campos contra los «terratenientes cerriles». No había que llamarse a engaño, el enemigo no estaba vencido y conservaba todavía fuerzas muy considerables. Pero la FNTT era contraria a crear organizaciones de combate clandestinas. Las «Milicias del Pueblo» había que formarlas a la luz del día, a cara descubierta, «con normas militares y espíritu proletario, como órganos de autodefensa»: «Seleccionadas, bien armadas, bien acuarteladas». «En cada pueblo, una compañía; en cada capital, uno o varios batallones.» Las milicias estaban llamadas a ser el brazo armado de la «revolución democrática», evitando que la República quedara a merced de sus enemigos.65 La consigna del Gobierno de desarmar a todos los ciudadanos equivaldría «a entregarnos inermes a nuestros enemigos», pues los terratenientes y las derechas, los mismos que pagaban las centurias de Falange, se hallaban armados hasta los dientes, y encima tenían de su parte a la Guardia Civil y a los jueces. El lenguaje utilizado, efectivamente, exhibía un fondo guerracivilista incuestionable:
Sólo si devolvemos golpe por golpe, dejarán de asesinarnos. Sólo si ven en cada pueblo un centenar de milicianos valientes y bien disciplinados, y si este centenar forma hermandad con los de los pueblos vecinos, y los milicianos de todos los partidos de una provincia se mantienen en contacto [...] sólo entonces, repetimos, podremos considerar aseguradas nuestras conquistas. No basta tomar la tierra. Hay que estar dispuesto a defenderla. No es suficiente dominar un Ayuntamiento. Hay que hacerlo respetar. Para ello precisamos contar con fuerza propia. Esa fuerza debe estar bien organizada; disponer de elementos, obedecer a una disciplina y a mandos responsables […] Las milicias del pueblo son las que han de hacer el desarme a fondo de los enemigos del proletariado y de la República […] La República no tiene más defensa real que el pueblo, los obreros organizados de la ciudad y de la tierra. Y a ese pueblo hay que organizarlo militarmente. Formando, o ayudando a que se formen las milicias del pueblo.66
No fue casual que estos llamamientos comenzaran al mismo tiempo que el movimiento de ocupación de tierras lanzado por los socialistas en Extremadura a finales de marzo. La formación de milicias se concebía como el instrumento para proteger a los campesinos y la reforma agraria de los «fascistas». La FNTT amenazó con recurrir a la violencia si se rechazaban sus peticiones en este terreno. Si la Guardia Civil se oponía a la ocupación de fincas, subvertiría las fuerzas del orden y las sustituiría por milicias populares.67 En cuestión de unas pocas semanas, El Obrero de la Tierra se ufanó de que su llamamiento había prendido «en el campo como chispa en rastrojo reseco». De todas partes de España llegaban a su redacción cartas notificando la rápida formación de los primeros núcleos y pidiendo instrucciones al respecto.68 El 12 de abril se reunió en Madrid el Comité Nacional de la FNTT y, entre otras cuestiones, aprobó formalmente la organización de las milicias, al mismo tiempo que exigía el desarme de las derechas, en cuyo cometido –registros y cacheos de por medio– debían implicarse los alcaldes socialistas y los camaradas de cada localidad, poniendo las armas a buen recaudo. Nada de entregárselas a la Guardia Civil, que habría de ser relegada a sus cuarteles. Las milicias debían mantenerse en vigilia permanente, como si se estuviera en vísperas de un ataque desesperado de las derechas: «A la menor alarma –¡oído a la radio!– procederán a adueñarse del pueblo, sometiendo ¡como sea! a quien se les resista o niegue obediencia. Hecho esto, deben establecer contacto con los pueblos vecinos, ayudándose mutuamente. Al enemigo –vista como vista– hay que aplastarlo sin piedad».69
En estos meses, al menos, la perspectiva de los comunistas no difería en nada de la organización campesina socialista; las clases populares tenían «un grave enemigo en la fuerza pública […] dispuesta siempre a enfrentarse al pueblo». Por ello no había más que un camino: armar al pueblo y crear milicias en cada rincón del país para conquistar la tierra para los obreros agrícolas y los campesinos pobres: «Milicias populares de salud pública. He aquí nuestra posición». Se trataba de garantizar la defensa de las conquistas logradas el 16 de febrero.70 En el mitin celebrado en el cine Europa de Madrid el 11 de abril, José Díaz enfatizó la idea leninista de que si se quería transformar España había que «poner el aparato del Estado en manos del pueblo». Entre otras cosas, eso obligaba a poner el Ejército a su servicio. Los comunistas –dijo– no eran sus enemigos: «lo que queremos es un Ejército del pueblo», donde los elementos reaccionarios y fascistas fueran eliminados. Paralelamente, había que «constituir una sola Milicia proletaria, que será el embrión del Ejército rojo en el momento del triunfo de la Revolución en España». Aquí también se advertía la confluencia con los socialistas. Había llegado el momento de no distinguir entre «camisas rojas» y «camisas azules».71 En los actos unitarios de socialistas y comunistas celebrados en los tres meses siguientes se volvieron a transmitir exactamente los mismos mensajes.72
De este modo, poco a poco, fue cobrando fuerza la idea de crear milicias, lo que, sin duda, contribuyó al alarmismo de las derechas a propósito de una posible revolución en ciernes. Ahora, las calles eran de la izquierda, de ahí que la celebración de actos públicos de todo tipo adquiriera un peso simbólico muy acusado. Cualquier motivo, fiesta o efeméride eran suficientes para mostrar esa fuerza. Y nada mejor que recurrir a los desfiles de las milicias juveniles para escenificarla, con la profusión de camisas uniformadas, lazos y brazaletes rojos, puños en alto, banderas al viento y cánticos revolucionarios. Cada dos por tres había algo que festejar, sobre todo los fines de semana. El caso era movilizar a los camaradas a todas horas, para mostrar quiénes mandaban, por más que ello generara inquietud en la ciudadanía conservadora, que asistía atónita, entre inquieta y expectante, a estas demostraciones. Incluso aunque no fueran el centro de la escena, los jóvenes socialistas y comunistas se colaban de rondón, cada dos por tres, en medio de la fiesta, enarbolando sus emblemas y pancartas o interpretando sus himnos proletarios, como se evidenció, por ejemplo, en los múltiples actos conmemorando por toda la geografía española el quinto aniversario de la proclamación de la República.73 Si el festejo daba pie a algún enfrentamiento, como sucedió en Madrid el 14 de abril y en los dos días siguientes, la propuesta de impulsar las milicias populares cobraba más ímpetu, pues la República no podía correr el riesgo de quedar indefensa. Claridad lo expresó muy bien tras declararse la huelga general en protesta por los sucesos del entierro del teniente Anastasio de los Reyes. La República tenía sus mejores guardianes en los brazos del pueblo:
¡Qué grandioso ejemplo daría nuestro Gobierno a los antifascistas del mundo levantando milicias populares para la defensa del régimen! ¡Con qué ardor y con qué lealtad confraternizarían republicanos y obreros si el Sr. Azaña se decidiese a hacer el llamamiento supremo que las masas están esperando! […].74
No sólo los grandes festejos servían para este tipo de demostraciones. La secuencia se palpaba a diario y ponía contra la pared a las autoridades de la izquierda republicana, que, al menos en público, no parecían mostrar preocupación alguna por esas demostraciones. Así, por ejemplo, el 24 de abril tuvo lugar una multitudinaria concentración en la estación del Norte de Madrid para celebrar el regreso de un centenar de izquierdistas exiliados en la URSS a raíz de octubre de 1934. El grueso de los asistentes lo integraban jóvenes de las milicias socialistas y comunistas, con sus uniformes característicos. Los exiliados fueron saludados con vítores entusiastas y aplausos. Luego realizaron la consiguiente manifestación subiendo por la Cuesta de San Vicente y las calles de Bailén y Mayor hasta la Puerta del Sol. En los flancos de las milicias, cogidos de la mano, marcharon también multitud de jóvenes obreros sin uniformar. Al llegar frente al Ministerio de la Gobernación, las milicias hicieron un alto para entonar La Internacional, en medio de vivas a la Unión Soviética y los consabidos gritos de «UHP» y «¡Marxismo, sí; fascio, no!». También se profirieron vítores al «Gobierno de obreros y campesinos». Entre las innumerables banderas rojas, pudo advertirse la tímida presencia de una bandera de Izquierda Republicana. Todo un símbolo de quien dominaba la calle en esas fechas.75
Si bien la tensión movilizadora no decayó en ningún momento, el clímax se alcanzó el Primero de Mayo. Por multitud de ciudades y pueblos de España desfilaron los jóvenes uniformados. Tanta fue la expectación creada que varios gobernadores rogaron al ministro del ramo que les enviara instrucciones sobre cómo afrontar ese año la Fiesta del Trabajo, como ya se vio en otro capítulo. Muchos de ellos mostraron su preocupación por el «uso de uniformes» y los «desfiles en formaciones semimilitares», como señaló expresamente el de Orense. El de Guipúzcoa aconsejó impedir aquellas manifestaciones donde acudieran «las mismas milicias que según noticias pretenden desfilar» y el de Navarra advirtió que, si se permitían las milicias uniformadas, «pudieran originarse conflictos de orden público por parte de las derechas, que no ignora V. E. su preponderancia en Navarra, sobre todo si se tiene en cuenta el muy reciente caso de haber encarcelado y multado este gobierno a requetés carlistas por asistir uniformados al entierro de un fascista». Y añadió un matiz interesante al advertir también «que las manifestaciones en la forma indicada se verían con desagrado por los elementos de Izquierda y Unión Republicana». Es decir, la movilización miliciana también despertaba inquietud en las bases de los partidos gubernamentales.76
Esos gobernadores sabían de lo que hablaban. Dado que la confrontación política tenía mucho de rivalidad estética, si se perseguía a falangistas y extremistas de derechas, entre otros motivos, por hacer gala de exhibicionismo paramilitar, no tenía sentido autorizar a las milicias obreras incurrir en lo mismo. Los gobernadores ejercían su papel al invocar la prudencia en aras a prevenir conflictos y preferían, como señaló el de Cáceres, prohibir las manifestaciones si se estimaba que podían desfilar por las calles «milicias uniformadas». Pero también, como argumentó el de Córdoba, porque no sólo podían ser «expresiones militarizadas con uniformes [de] guardias rojas, bandas de cornetas y tambores, insignias y distintivos comunistas marxistas», sino porque ese día la masa obrera anarquista y sindicalista, al margen del Frente Popular, podía dar lugar a graves alteraciones del orden público. El gobernador de Albacete fue muy preciso argumentando por qué tenía motivos para sospechar que ese Primero de Mayo sirviera para mucho más que para una Fiesta del Trabajo:
Me consta que están agotados en los comercios los tejidos de color rojo, desde la seda a la percalina, para la confección de uniformes, con el objeto de presentar grandes formaciones y reunir en los puntos fijados de antemano muchos millares de manifestantes. Sospecho fundadamente que pretenden aprovecharse de este alarde de masas para producirse en los términos que las circunstancias permitan, suponiendo un serio peligro para los pueblos y pedanías, que carecen de Guardia Civil, el regreso enardecido de los manifestantes.77
Sin embargo, otros gobernadores no mostraron tanta prevención, aun cuando reconocieron, como dijo el de Jaén, que en la mayor parte de los pueblos se estaban «confeccionando prendas de vestir y otros preparativos, existiendo gran animación». Los de Tenerife, Lugo y Pontevedra constataron que los asistentes más jóvenes, «de ambos sexos», se habían uniformado con camisas rojas, portando «multitud de banderas». En Guadalajara, los oradores llamaron a las juventudes proletarias a enrolarse en las milicias y en las Juventudes Socialistas Unificadas, prueba fehaciente de que estaba todo por hacer. No era el caso de Asturias, donde se sabía de la existencia de «guardias rojas» organizadas en distintos puntos. El gobernador transmitió al ministro las conclusiones de los manifestantes, que eran las mismas repetidas por toda España. Algunas, tenían un marcado componente militar, para inquietud de cualquier profesional del ramo que las leyera, al menos si era de convicciones conservadoras: destitución de los jefes y oficiales enemigos del régimen; disolución de los cuerpos de Asalto y de la Guardia Civil; creación de milicias de obreros y campesinos; libertad de todos los militares condenados por su participación en el movimiento de octubre, o destrucción de los ficheros policiacos confeccionados en aquellas mismas circunstancias.78
En Badajoz, se vivió una «verdadera apoteosis» con el desfile de 10.000 jóvenes de ambos sexos llegados de toda la provincia: «Las camisas rojas y azules serpentean entre la multitud, que se apiña a su paso y aplauden con entusiasmo». El elenco de oradores reunidos en la capital extremeña fue de lujo. Margarita Nelken tuvo una intervención antológica, donde no se privó de dejar títere sin cabeza, con sus ataques al reformismo, los centristas del Partido Socialista, los republicanos… a la par que lanzó loas a la URSS, a la juventud revolucionaria y a Largo Caballero. El comunista Antonio Mije se refirió a los millares de jóvenes que desfilaron aquella mañana como «los hombres del futuro ejército rojo obrero y campesino de España»; «este acto es una demostración de fuerza»; «en España muy pronto las dos clases antagónicas de la sociedad han de encontrarse en el vértice definitivo en un choque violento». Y como era preceptivo, también hizo un panegírico de la Unión Soviética: «Allí tenemos la atalaya luminosa que nos alumbra el camino; allí hay un pueblo orgulloso, un pueblo libre, que no sufre ni explotación ni hambre, que se ha libertado por completo y que marcha a la cabeza de las muchedumbres de trabajadores del mundo entero». Federico Melchor, del Comité Nacional de las JSU, intervino para reivindicar que sólo con un espíritu revolucionario se conseguiría conquistar el poder, lo que obligadamente implicaba organizar militarmente a la clase trabajadora:
es organizando constantemente nuestros cuadros de choque, es organizando diariamente las milicias obreras como lograremos arrumbar el poder de la reacción y del fascismo. La clase trabajadora necesita organizar sus milicias porque no puede fiar el triunfo de sus ideales a las milicias de la burguesía; la clase trabajadora necesita su ejército propio; la clase trabajadora necesita disciplinar sus fuerzas para cuando llegue el momento preciso.79
No se vivió una situación generalizada de violencia durante el Primero de Mayo, como ya se explicó. Sin embargo, imponía que la vida de las poblaciones quedara completamente paralizada desde las doce de la noche del día anterior, para luego ser ocupadas las calles céntricas por miles de manifestantes obreros uniformados al más puro estilo militar. No es difícil calcular el impacto que debió tener en la opinión republicana liberal y en la derecha que, junto con esos uniformes y desfiles, se llamara a preparar «un ejército propio» y a estar preparados para «el momento preciso» de la revolución. El embajador británico enviaba una reflexión a su Gobierno después de asistir personalmente al desfile sindical en Madrid, en la que aseguraba haber visto a muchos jóvenes, incluso a niños de unos cinco o menos años, portando el uniforme azul y la corbata roja de los comunistas, con las calles perfectamente tomadas por hileras de militantes de las propias organizaciones juveniles de izquierdas, vestidos con el mismo uniforme:
Sin embargo, todo el espectáculo dejó un sabor de boca desagradable; daba la impresión de que la propaganda insidiosa del comunismo estaba calando entre la juventud de la nación, aunque, en justicia, debo decir que muchos participantes parecían tomarse muy a la ligera su presencia, como si no se dieran cuenta de lo que significaba todo aquello. Peor que eso era la sensación de que el débil y vacilante Gobierno español había abandonado el poder en manos del proletariado.80
Tras esa demostración del Primero de Mayo, quedaron los ecos amenazantes de la retórica, la misma que se venía acumulando desde la campaña electoral. Una retórica que no era pacífica y que se había visto acompañada de actos de fuerza, a menudo sangrientos, sin solución de continuidad. Después de aquella fecha, como ya se apuntó en otro capítulo, la secuencia violenta se mantuvo, con su cohorte de muertos y heridos. A pesar de los esfuerzos de la censura, eso generaba inquietud en sectores amplios de la población, sobre todo cuando se constataba la inversión en las relaciones sociales que se había producido en apenas dos meses. Los afectados no podían menos de intranquilizarse al escuchar soflamas apuntando a persistir «en la obra revolucionaria emprendida hasta que quede destruida de una manera total la burguesía».81 Ahora, esta, «la burguesía», era presentada como «un monstruo» y «lo monstruoso hay que destruirlo como sea, y a costa de lo que sea». Lo imponían las circunstancias y lo exigía la emancipación de los desheredados que, en cada provincia, en cada pueblo y aldea, combatían «contra los usurpadores de la tierra y sus esbirros». Sólo hacía unos meses desde que los colonos habían sido desahuciados por los propietarios, empeñados en «que la guardia civil fusilara a los dirigentes» de sus organizaciones. Ahora, todo era distinto. Ahora, ante el empuje arrollador de los explotados –campesinos y obreros–, se palpaba la cercanía de la victoria, también en el mundo urbano.82
«GUARDIAS ROJOS», DESFILES Y PALOS
¿Llegaron a organizarse y funcionar de manera consistente las milicias obreras más allá de Madrid y algunas ciudades importantes? ¿Cuál fue su virtualidad real? En las fuentes se han localizado numerosas menciones a su existencia en distintos lugares, bajo la calificación de «guardia roja» o «milicias», así como a la realización de desfiles e incluso prácticas de tiro por parte de sus integrantes. La impresión es que, en general, se habla de grupos más bien informales, carentes de una estructura sólida y permanente. Pero el mero hecho de que se mencionase su existencia y se las rotulase con tales nombres resulta muy revelador. Los datos de esta investigación sugieren que el movimiento miliciano sólo estaba despuntando en la primavera de 1936. Andalucía es una de las regiones más pródiga en información. En la provincia de Sevilla, en Las Cabezas de San Juan, las «milicias rojas», animadas por el ayuntamiento, se paseaban a diario dueñas de la calle, si se atiende a la carta que José Benítez Bermejo, veterano republicano de los de Lerroux, le escribió a Calvo Sotelo: «Aquí no existe República ni aún socialismo […]. Por estas poblaciones impera la ley del más fuerte por donde constantemente se ven los grupos de hombres vestidos de rojo con cientos de garrotes que vociferan, insultan y amenazan lo mismo a niños, mujeres que hombres».83 En El Saucejo, pueblo de la misma provincia, la Guardia Civil comunicó al gobernador que unos «jóvenes de las milicias de izquierda» realizaban ejercicios militares en las afueras del pueblo.84 En la provincia vecina de Córdoba, en La Rambla, fue el gobernador en persona quien decidió prohibir el desfile uniformado de los socialistas, anunciado con motivo del entierro de un compañero. El alcalde le había contado que a diario hacían instrucción y el gobernador le contestó que estaba dispuesto a acabar con tales prácticas.85 Algo le debió influir a la máxima autoridad provincial lo que sucedía en Hinojosa del Duque, donde, a diario, comunistas y socialistas también hacían instrucción: «con el correspondiente cortejo de gritos ofensivos, miradas retadoras, implicaciones y puños en alto, siendo todo esto el germen de los reprobables sucesos, consentidos e impulsados por las autoridades locales». De hecho, «una muchedumbre compuesta en su mayoría de jóvenes socialistas y comunistas, con el fútil pretexto de cachear y detener a un presunto fascista» llegaron a asaltar el «Casino de La Hinojosa» y los centros de IR y UR, que no eran precisamente de derechas.86
De los pueblos de Jaén también se dispone de algunas noticias reveladoras. En Iznatoral, los cacheos a derechistas comenzaron el 17 de mayo. Llamados al ayuntamiento, después de interrogarlos y coaccionarlos, «eran castigados con sangrientas palizas». A varios se los tuvieron que llevar a que los reconociera el forense, «teniendo que permanecer en cama por varios días».87 En Cambil fue el presidente de IR el que solicitó protección al ministro de la Gobernación ante los «atropellos incalificables» cometidos contra sus afiliados, cacheados y agredidos, con la connivencia de las autoridades locales «marxistas». Estas permitían que las calles fueran tomadas por «jovenzuelos» que, al unísono con los serenos y policías municipales, apedreaban a todo el que no estuviera afiliado a la Casa del Pueblo. El testimonio es muy importante al proceder de un dirigente local de un partido del gobierno.88 Desde Martos también se dirigieron varios vecinos al mismo ministro en protesta por el «bárbaro apaleamiento» de un súbdito suizo y otros paisanos, en el centro de la localidad, por las Juventudes Socialistas y Comunistas, hechos que se sucedían «todos los días» en las rondas que organizaban.89 En Beas de Segura, también con la complacencia de las autoridades, los obreros se habían incautado de fábricas de aceite, ganados y enseres en las casas de campo, «cuyos caseros y encargados se refugian aterrados en esta ciudad».90
Según la versión de un testigo derechista, en Motril (Granada), con motivo de la repetición de las elecciones a principios de mayo, «las milicias socialistas y comunistas se adueñaron de la población». El «terror» se apoderó de la ciudadanía conservadora «por la claudicación y dejación de la autoridad a favor de dichas milicias armadas y uniformadas», que tenían autoridad para registrar y encarcelar: «Dándose el caso de cerrar las iglesias y a todas las señoras que salían, las hacían objeto de malos tratos y otras cosas peores». En Salobreña, bajo los dictados del alcalde de Motril, sacaron a la fuerza de sus casas a sus moradores para que votaran la candidatura del Frente Popular.91 En Guadahortuna, unos días después, el 5 de mayo, un grupo numeroso de militantes del centro socialista forzaron la entrada de la iglesia parroquial y destrozaron todo lo que había dentro.92 En Puebla de Don Fadrique, el 22 de junio fueron a buscar al cura «empleados del ayuntamiento y otros muchos en pandilla para prenderme quizá». No lo encontraron en su casa, pero el afectado no lo dudó: «hoy mismo me voy de esta parroquia y si quieren mandar otro sacerdote o si no que alguno de los vecinos se encargue de acudir a los entierros u otras urgencias».93
Dentro de Andalucía, es de Málaga de donde se dispone de más y mejores ejemplos en la onda expuesta. A mediados de mayo, en Ojén, Yunquera y Benamargosa, numerosos grupos de las Juventudes Socialistas y Comunistas asaltaron las iglesias, «colocando en las torres banderas». Como estos hechos se venían repitiendo en la provincia, el gobernador dedujo que obedecían a una consigna cursada previamente.94 En Periana, como en Alfarnate, Alfarnatejo y otros pueblos cercanos, se venían registrando desde hacía tiempo atropellos por parte de la Casa del Pueblo: «esta organización tiene sus milicias con instrucción diaria a pesar de la prohibición del ministro de la Gobernación, celebrándose concentraciones puramente militares». Un paisano se quejaba de que la mayoría de los patronos eran pequeños propietarios que ya no podían soportar más tiempo estas arbitrariedades. Durante las huelgas, «grupos de mozalbetes» recorrían las fincas obligando a los obreros no afiliados a retirarse del trabajo: «Si el gobierno quiere presidir la revolución o la guerra civil por aquí no esperamos nada más que lo diga públicamente».95 En Campillos, se denunció a principios de junio el apaleamiento de algunos obreros no sindicados. En los registros de los domicilios de los derechistas, efectuados por los carabineros o los guardias de Asalto, colaboraban individuos de la Juventud Socialista. Algunos de los detenidos, acusados de preparar un complot armado, fueron brutalmente apaleados para obligarles a firmar unas declaraciones previamente amañadas.96 En Málaga capital, los «jóvenes comunistas» ocuparon dos casas céntricas que pertenecían a la familia de Adolfo Delius Díaz, instalando en ellas sus centros y oficinas. Ni el alcalde ni el gobernador habían atendido a las denuncias de los afectados.97
Pero el caso más significativo de esta provincia lo representó Antequera, donde constan numerosas referencias sobre la existencia de grupos organizados en milicias. Eso afectaba al funcionamiento del consistorio: «Por la noche las juventudes socialista y comunista taponan materialmente el palacio municipal para impedir que puedan entrar a tomar parte en la sesión los concejales de derechas». También afectaba a la libre circulación de los ciudadanos: «grupos de obreros recorren las calles cacheando a los transeúntes», «acusándolos de fascistas» (el 14 de marzo Francisco Morente fue agredido con una porra, causándole lesiones de importancia). Y, por supuesto, también alteraban la vida religiosa: el 25 de marzo «turbas capitaneadas» por un maestro y un médico asaltaron la iglesia parroquial. Todo esto se atribuía a «una masa de socialistas y comunistas», que actuaba impunemente y con arbitrariedad: «La realidad es que a título de fascista se encarcela con gran aparato a personas de derechas y muy especialmente monárquicos que nada tienen que ver con Falange». Para escenificar su poder, las «milicias rojas» no se privaban de realizar «instrucción militar», desfilando «con uniforme y correajes» por el centro de la ciudad. Cuando el 9 de junio circuló el rumor –infundado– de que la Guardia Civil se había sublevado en Málaga, «las milicias» de Antequera invadieron «la Casa Capitular» y establecieron en ella una guardia permanente. También acordonaron el cuartel de la Guardia Civil para impedir la salida de los números, permaneciendo así toda la noche.98
El ejemplo de la provincia de Badajoz es igualmente revelador, porque aquí varios de los testimonios disponibles proceden de documentos con origen o destino oficial. Así, de Fuentes de León le llegaron quejas al ministro de la Gobernación por apaleamientos nocturnos de las «juventudes socialistas» a «ciudadanos pacíficos». A finales de abril, veintidós «señoras» fueron detenidas por orden del alcalde «entre grupos armados de garrotes». Manuel Muro denunció que había sido agredido «por grupos de chicos patrullando con porras y tirando piedras».99 El presidente del comité local del Partido Agrario en Zafra escribió el 2 de mayo que a sus electores les había sido imposible ejercer el sufragio en las elecciones a compromisarios: «hay rondas volantes nocturnas integradas por la juventud comunista y socialista» que «apalean al elemento de derecha que sale de su casa, habiéndose registrado también algunas agresiones en pleno día»; «uno a uno van recibiendo palizas los elementos de nuestro partido sin que se nos ampare».100 El cuadro lo corroboró Casimiro Rodríguez en una carta al ministro del ramo escrita a mediados de julio, rogándole que «por humanidad» pusiera «coto a la barbarie que estos cafres marxistas vienen desarrollando a partir del 16 de febrero». «A toda persona que no les resulta grata la baldan a garrotazos.» «Los apaleadores son todos los guardias municipales vestidos de paisano», distinguiéndose en su ferocidad «El Verdugo», «El Judío», «Diego Luna Portal», «Jacinto el platero», «El Bacalao» «y otros muchos expresidiarios y presidiables, todos, que tienen aterrorizado al pueblo». Al vecino Casimiro Tovar «lo hirieron de gravedad en pleno día» «a navajazos» «y en presencia de los municipales». «No hay detenidos.»101 Esa combinación de «milicias rojas en unión de los no menos rojos guardias municipales», en la detención y maltrato de derechistas, para «acentuar el régimen de terror en el que ya son maestros», la dibujó también Manuel Álvarez Murillo al referirse a Azuaga: «Ya me miran los jóvenes socialistas con la misma amorosa complacencia con la que contempla el antropófago al explorador que le ha de servir de alimento.102 Por su parte, Luis Megía se refirió a las «rondas» que, autorizadas por los alcaldes, apaleaban «bárbaramente» a paisanos conservadores en pueblos como Monesterio, Fuente de los Cantos, Bienvenida, La Fuente del Maestre «y otros muchos» («conozco innumerables casos»): «después de pegarles con saña de caribes los denuncian por atentado a la Autoridad (siempre acuden los municipales)» y, sobre todo «por fascistas», que era su obsesión.103
Todos esos testimonios personales adquieren mayor credibilidad desde el momento en que se constata que el gobernador de Badajoz les dio crédito y decidió actuar para cortar tales desaguisados. Aquí ya no se puede decir aquello de que existía una red de informantes particulares que, dedicados a fabricar una realidad exagerada, se hallaban al servicio de los portavoces derechistas en el Parlamento, especulación infundada sostenida por algunos historiadores. La coincidencia de perspectivas y percepciones –entre particulares y la autoridad gubernativa– confiere veracidad a los hechos referidos. El 28 de mayo, el gobernador de Badajoz, siguiendo las instrucciones de Madrid y haciendo lo mismo que otros muchos gobernadores en ese momento, envió una circular a todos los ayuntamientos indicando las directrices a seguir:
Son repetidas las quejas que recibo respecto a abusos cometidos por personas y por grupos que se arrogan, en los distintos pueblos de esta provincia, funciones que sólo competen a la autoridad y es necesario que este estado de cosas concluya inmediatamente, a cuyo fin […] se recuerda el telegrama disponiendo el cese de toda clase de rondas volantes de guardias rojas que actúan al margen de la ley […] erigidos en autoridad de un modo arbitrario. Igual referencia le hago en lo tocante a las instrucciones militares realizadas en la vía pública que han de cesar por completo.104
El problema es que no debió tener mucho éxito porque el 6 de junio, siguiendo instrucciones de Madrid, reiteró la orden de que «se impida que los que no sean agentes de autoridad actúen en carreteras y poblaciones».105
Los gobernadores de Castilla La Nueva también tuvieron motivos para alarmarse por lo que sucedía en muchos pueblos de sus respectivas circunscripciones. De los abusos cometidos en Cuenca por «los pistoleros» de La Motorizada –unidos a «las milicias socialistas» locales «armadas y uniformadas»– con motivo de la repetición de las elecciones, ya se ha dado cuenta en otro capítulo.106 Por su parte, en Toledo y Ciudad Real, algunos gobernadores intentaron cortar de raíz los desafueros provocados por la movilización izquierdista. Sobre González López ya se ha explicado su desembarco en la provincia de Toledo a mediados de junio. Nada más llegar, siguiendo las instrucciones cursadas por Gobernación después de los sucesos de Málaga, mandó a la Guardia Civil que no siguiera otras indicaciones que las suyas y ordenó el desarme general de la población, incluidos los serenos y guardias municipales. La reacción de los alcaldes socialistas fue fulminante. La izquierda caballerista lo puso en su punto de mira, como ya se vio.107 Pero el gobernador tenía motivos para intervenir con el fin de atajar, por ejemplo, los «desmanes» de «toda clase» cometidos por «las milicias uniformadas» de Torrijos o las palizas propinadas en Menasalvas, entre otras decenas de pueblos. Las imágenes de vecinos derechistas que no se atrevían a salir a la calle eran recurrentes y no se limitaban a estos dos ejemplos:
Aquí en esta localidad estamos peor que en África en tiempo de guerra, tan pronto se pierde la luz del día se tiene uno que encerrar en su casa porque de lo contrario se propinan a pedradas y estacazo limpio, como ejecutaron con el médico que estaba en esta localidad D. Manuel Pinilla y el farmacéutico, que después de llevarles a la cárcel, sin motivos a la puerta de la prisión les estaban aguardando y les propinaron unas de pedradas que tuvieron que ser llevados a su domicilio y ser curados […] A las muy pocas noches de este caso, al salir un vecino de esta del casino le aguardaban 10 o 12, como bandidos a un hijo de uno de los más particulares de esta y le dejaron como muerto y todo esto ordenado por las autoridades locales […] esto si continúa así es peor que la Inquisición.108
El cura de Navahermosa, a los pies de los Montes de Toledo, fue testigo en primera persona de la movilización miliciana, y no escondió la inquietud que le causó la experiencia, motivo por el cual, como tantos otros sacerdotes, pidió el traslado de esa parroquia: «vivimos en una completa anarquía en los pueblos y a merced de la chusma […] En este momento que son las once de la noche que escribo esto, pasan por esta calle en correcta formación como si fuera un regimiento unos 200 individuos, con el puño en alto y diciendo U-H-P y lo repiten, sólo el sentirlo y oírlo da miedo».109 Si atendemos a la correspondencia privada de estos testigos, el nuevo gobernador de Toledo, en principio, pareció tener éxito en su política de contención de la movilización obrera. Así se expresaba el sacristán de Santa Olalla en una carta al cura del pueblo, que lo había abandonado unas semanas antes: «Con el cambio de Gobernador hemos ganado mucho, ya no existen o no vemos las Juventudes Socialistas uniformadas por la calle, ni manifestaciones como antes, pero siguen mandando y con ganas de temas todos los días puesto que no se les reprime en sus muchos desmanes». Por tanto, no cabía confiarse: «La situación en esta provincia es muy delicada, y mi consejo es que por ahora no solicite U. nada hasta ver lo que pasa».110
El gobernador de Ciudad Real, Muñoz Ocaña, de IR, también intentó frenar a los más radicales de sus subordinados, esos alcaldes socialistas que miraban para otro lado cuando sus afines provocaban situaciones conflictivas. Como, por ejemplo, los disparos al aire y los palos propinados por los guardias municipales en las procesiones de Daimiel, para disolverlas; el centenar de detenidos arbitrariamente en Argamasilla de Alba por la Policía local y miembros de las JJSS, pistola en mano; las palizas brutales a un médico y a algún otro paisano de La Solana a manos de fornidos miembros de la Casa del Pueblo; los registros domiciliarios sin justificación realizados a altas horas de la madrugada en Santa Cruz de Mudela (por «un grupo de unos cincuenta individuos», acompañados del alcalde); los constantes atropellos y «coacciones socialistas» en Aldea del Rey, etc. Generalmente, estas denuncias procedían de los círculos derechistas damnificados, con lo cual podían levantar sospechas por ser informaciones de la parte interesada. Pero cuando las quejas procedían de las fuerzas políticas afines al gobernador, entonces sí que no cabía duda posible. Muy expresivo al respecto fue el telegrama enviado por el presidente de UR de Fuente el Fresno con motivo de las elecciones de compromisarios a finales de abril: «Elementos socialistas adueñados violentamente del pueblo, atropellan, coaccionan e impiden votar republicanos, amparándose autoridades locales socialistas». El comité local de IR de Moral de Calatrava se quejó exactamente de lo mismo: «los atropellos y coacciones sin límite» cometidos por los socialistas del lugar («borrando a republicanos, no dejándonos votar, ayudando Alcalde»). Y en igual sentido se pronunció el presidente de UR de Calzada de Calatrava, sólo que aquí llegaron a asaltar la sede de ese partido y se suspendió la elección. Desde distintas voces, como garantía para evitar otras situaciones conflictivas, se demandó la reorganización de las comisiones gestoras de la provincia, en su mayoría en manos del PSOE. Pero el gobernador perdió el pulso que le echó a la izquierda obrera y que le había llevado a destituir a algunos alcaldes. Como ya se vio, el 3 de junio fue cesado y trasladado al Gobierno Civil de Castellón.111
En la periferia levantina, entre Valencia y Murcia, también se han detectado noticias donde «turbas de pistoleros» (Carcagente), «grupos salidos de la Casa del Pueblo» en compañía de la Guardia Municipal (Callosa de Segura), «grupos de jóvenes» «al grito de “alto a la guardia roja”» (Elche), «los socialistas» (Bañeres), o «las milicias socialistas» (Fortuna), se tomaron la justicia por su mano. En la primera localidad, a mediados de mayo, entre setenta y ochenta individuos, «pistola en mano», pararon el trabajo para luego asaltar el convento de las dominicas, tres iglesias, tres ermitas, el convento de los padres franciscanos y la casa del cura. En la segunda, el 21 de abril, atacaron los círculos del Fomento Industrial y la Sociedad El Progreso: «fuimos ultrajados y encañonados con las pistolas y con las manos arriba éramos conducidos a nuestras casas por la guardia roja». En la tercera, a primeros de junio, una vez que tomó posesión el ayuntamiento del Frente Popular, las palizas («propinadas de un modo bárbaro») estuvieron «a la orden del día». En la cuarta localidad, obligaron a las cinco hermanas de la Caridad a salir de su casa y empezaron «a abofetearlas, a desnudarlas, a arañarlas, sin que nadie saliese en defensa de ellas». Las monjas no hicieron nada por defenderse: «se afirma que a una le quitaron hasta los pantalones». En este caso, el habitual protagonismo masculino en la acción colectiva cedió el relevo. El grupo agresor «se componía sólo de mujeres, pues los hombres iban a bastante distancia». A la única que respetaron fue a una hermana que tenía cerca de setenta años y que era hija del pueblo. En Fortuna, en fin, la noche del Jueves Santo, dirigidas por el alcalde y los concejales, las «milicias», que iban dotadas «con grandes garrotes», destrozaron las cruces que existían en el pueblo, impidieron la celebración de las procesiones y, de madrugada, desalojaron y cerraron la iglesia.112
Estos y otros muchos sucesos explican por qué el gobernador de Valencia se decidió a tomar cartas en el asunto. A mediados de junio ordenó, de nuevo en el marco de las firmes instrucciones enviadas por Moles después de los sucesos de Málaga, el desarme general en la provincia e instó a los alcaldes a que secundaran esta labor. En lo sucesivo, además, deberían abstenerse de nombrar guardas jurados sin previa consulta a él. Por su parte, a principios de julio, el gobernador de Alicante ordenó clausurar la Casa del Pueblo y la detención de su directiva, ante su insistencia en mantener conflictos ilegales, dificultar la solución de los existentes y ejercer coacción sobre los trabajadores. Decisiones como estas fueron infrecuentes en la primavera de 1936.113
La movilización miliciana no fue exclusiva de la España meridional ni levantina. En buena parte de la España atlántica los indicadores disponibles muestran también su relativa fuerza. Que el gobernador de Pontevedra, por ejemplo, publicara un bando a mediados de mayo señalando que sólo las autoridades legítimas podían intervenir en asuntos «policíacos», sin que fuera posible hacerlo a elementos de ningún partido político, lo dice todo. A mediados de junio, desde ese mismo Gobierno Civil, en el marco de las órdenes tajantes enviadas por Moles a todos los gobernadores, se volvió a advertir en otro bando que sólo la fuerza pública habría de ejercer funciones de Policía, amenazando con castigar a los infractores del mismo.114 Las milicias obreras de la provincia no tenían una solvencia organizativa deslumbrante ni tampoco se habían armado adecuadamente, pero existir, existían desde febrero, y algún ruido sí que hicieron en su confrontación con falangistas y requetés.115 Y lo mismo ocurría en Orense, donde también menudearon los cacheos a derechistas y fascistas. Aunque aquí el gobernador de la provincia se empeñó en imponer la ley. Pero la cosa le llevó tiempo, pues, al hacerse cargo de la provincia, encontró «en estado verdaderamente anárquico esta capital»:
Dueños [de la] calle unos golfos insolventes, se cacheaba en toda la población por elementos civiles indeseables, limpiabotas que entraban [en los] hoteles, casinos, círculos, casas particulares, y en nombre Frente Popular cometían [las] mayores tropelías. Por la noche, grupos armados cometían [los] mayores desmanes, no en nombre [de] una idea, sino como alarde [de] majeza insoportable […]. He detenido diferentes veces a estos elementos verdaderamente indeseables y los he tenido en la cárcel el tiempo necesario para que comprendieran [que] la verdadera calle sólo es de la autoridad.
Aquel gobernador barajó incluso la posibilidad de clausurar la Casa del Pueblo, integrada, según él, «por elementos perturbadores, cuya junta administrativa está a cargo de unos muchachos jóvenes, sin responsabilidad moral alguna, alentados por delincuentes vulgares», que a su juicio eran ajenos al Partido Socialista y la UGT. A pesar de esa aclaración final, fuera por esa pretensión o por la razón que fuese, lo cierto es que resultó cesado el 7 de junio y sustituido por un gobernador de IR.116
Por razones obvias, otra región de la España cantábrica donde se habló mucho de la existencia de «milicias» y «guardias rojos» fue Asturias. Los rescoldos de la revolución de octubre de 1934 todavía humeaban y eso se apreció en los muchos enfrentamientos que protagonizaron con sus adversarios fascistas y derechistas o con las fuerzas de orden público. Pero en la vida cotidiana también dejaron notar su presencia. Así, por ejemplo, el 24 de mayo, al paso por Llanes de los corredores ciclistas de la Vuelta a España, grupos de «uniformados en rojo y azul» (socialistas y comunistas, respectivamente) trataron de interferir la carrera. Enterados de la presencia de uno o dos participantes italianos, pretendieron que dejasen de correr, aunque al final no hicieron nada ante la presencia disuasoria de unas cuantas parejas de la Guardia Civil. Eso sí, los guardias tuvieron que dar una pequeña carga cuando arreciaron los insultos contra ellos. Por su parte, en la zona minera de Sama de Langreo, los «guardias rojos» «armados de pistolas» parecían «los dueños absolutos de los ayuntamientos, de la calle y de vidas y haciendas». Tal era, al menos, exagerada o no, la percepción conservadora. Si lo consideraban oportuno, boicoteaban los comercios o se incautaban de algunas casas. Incluso se dio el caso, al parecer, de la detención de un coche con tres guardias civiles por «los guardias rojos»: «y el chófer hubo de exhibir el volante de la Casa del Pueblo para poder pasar. Y todo esto así como los cacheos se hace en pleno día sin el menor temor».117
¿CÓMO VAMOS A DOMINAR ESTO?
En la extensa carta que le envió a su cuñado el 17 de marzo, justo un mes después de su acceso a la presidencia del Gobierno, Manuel Azaña le confesó la impotencia que sentía ante los innumerables conflictos y hechos violentos que se sucedían en el país: «No sé, en esta fecha, cómo vamos a dominar esto». En su prolija enumeración, la práctica totalidad de los episodios concretos mencionados se correspondían con acciones provocadas y protagonizadas por sectores de la izquierda radical. Lo cual no quiere decir, obviamente, que la violencia, las protestas y conflictos derivaran sólo de tales sectores. Pero la confesión del entonces presidente del Gobierno resulta indicativa. Este testimonio es de un valor incalculable, primero, por tratarse del presidente del Gobierno, y segundo, por su rareza y por la sinceridad con la que, al menos a puerta cerrada, se pronunció Azaña en esta ocasión, postura muy distinta a la posición oficial adoptada por él y sus ministros, que, por medio de la censura, trataron de impedir a toda costa que esas noticias llegaran a los ciudadanos. Es más, las autoridades terminaron por hacer suyo el discurso de la izquierda obrera, que señalaba como causas exclusivas de la violencia las barbaridades cometidas por las derechas en el bienio anterior, el pistolerismo falangista o la intransigencia patronal. Curiosamente, en esta carta Azaña colocó en un segundo plano a esos protagonistas, y no se anduvo por las ramas al considerar a sus aliados y compañeros de viaje como artífices principales de lo que estaba sucediendo: «Ahora, vamos cuesta abajo […] por la anarquía persistente de algunas provincias, por la taimada deslealtad de la política socialista […], por las brutalidades de unos y otros, por la incapacidad de las autoridades, por los disparates que el Frente Popular está haciendo en casi todos los pueblos».118
Presos de sus alianzas parlamentarias, los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga no actuaron con la contundencia que, en otras circunstancias, tal vez hubieran utilizado para neutralizar los desmanes izquierdistas. Salvo en algún momento puntual, esa misma actitud la mantuvieron los diputados de IR y UR, mudos e imperturbables ante el discurso a favor de la revolución esgrimido por algunos de sus aliados comunistas y socialistas. Había que ofrecer a toda costa la sensación de unidad frente a la oposición, aunque es posible que muchos hubieran querido librarse de esa dependencia de los partidos obreros.119 Por eso también callaron cuando los diputados más exaltados de la misma cuerda lanzaron exabruptos y amenazas violentas –incluso de muerte– contra los parlamentarios de las derechas, especialmente Gil-Robles y Calvo Sotelo. Entre otras, al respecto fue famosa la sesión del 15 de abril, en la que José Díaz y Dolores Ibárruri se emplearon a fondo contra el líder de Acción Popular, como ya se vio. Pero la amenaza más abrupta de todas fue la que expresamente emitió Ángel Galarza, el 1 de julio, contra el líder del Bloque Nacional, cuando se discutía sobre la situación del campo. El diputado socialista protestó vehementemente porque el monárquico hiciera apología del fascismo, llegando a decir que «contra el Sr. Calvo Sotelo toda violencia era lícita». «Pensando en S. S. encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida.» El presidente de las Cortes, Martínez Barrio, ordenó que no constaran esas palabras en el Diario de Sesiones, pero fueron tan explícitas y resonantes que no pudo evitar que la amenaza trascendiera más allá de los muros del Congreso.120
La predisposición a la violencia de muchos simpatizantes y militantes de la izquierda obrera respondía a motivaciones muy variadas. En muchos casos, sobre todo en los medios rurales, se trató de explosiones espontáneas y descoordinadas explicables en virtud de lógicas de confrontación locales, de raíces antiguas y ajenas a los centros de decisión de las organizaciones obreras nacionales.121 Desde su propia perspectiva, a menudo tales explosiones se justificaban en respuesta a la represión y atropellos padecidos por los militantes durante el bienio anterior, o bien como reacción inmediata a las agresiones y atentados realizados por los matones de la derecha o los pistoleros fascistas. Sin embargo, el simple afán de venganza no fue el único factor explicativo de la violencia izquierdista posterior a las elecciones. También pesó la constatación de que la victoria ofrecía una oportunidad de oro «para cambiar radicalmente su condición y las relaciones de poder».122 En este sentido, la responsabilidad del caballerismo ha sido señalada por varios autores como si la izquierda socialista tuviera un plan para destruir la «República burguesa» y provocar –tesis discutible– un levantamiento militar que, por medio de una huelga general, sería aplastado de inmediato por la clase obrera organizada. Tal triunfo, ante la impotencia de los republicanos, abriría las puertas del poder al sector del socialismo liderado por Largo Caballero.123
La posición de otros líderes socialistas ante la violencia discrepó de la izquierda del movimiento, aunque se tendiera a justificarla por razones estructurales de hondo contenido social o como último remedio ante una situación límite. Por ejemplo, en una réplica a El Debate publicada a principios de abril de 1936 –una cita entre mil–, El Socialista, portavoz de los «centristas» de Prieto, se expresó en estos términos: «La violencia y la acción directa, tomadas en sentido inverso al módulo fascista, o sea como un medio de justicia social, como un procedimiento para acabar con las iniquidades y los dolores del sistema capitalista, pueden ser, en un momento dado, expedientes maravillosos de triunfo. Y el Socialismo, cuando no ve otro camino, sabe recurrir a ellos. Eso son las Comunas y las revoluciones».124 Aunque Prieto no condenó inequívocamente la violencia de clase ni pidió expresamente a los socialistas que rompieran con los comunistas por la apología de la violencia que hacía el leninismo, el principal dirigente de la Ejecutiva del PSOE llegó a estar tan alarmado por el deterioro del orden público y la bolchevización de buena parte de su sindicato que, en discursos como el ya comentado del Teatro Cervantes de Cuenca el 1 de mayo, denunció «la sangría constante del desorden público» que vivía el país.125
Se podría discutir si fue por puras razones tácticas o si encerraba algún tipo de posición más democrática, pero lo cierto es que Prieto tuvo oportunidad de abundar en las mismas tesis justo cuando estaba en juego su imagen como estadista con posibilidades de convertirse en presidente del Consejo de Ministros, una vez aupado Azaña a la presidencia de la República. En esos días, a mediados de mayo, Prieto aseguró ante un redactor de La Petite Gironde, un diario de Burdeos, que la clase obrera no tenía nada que ganar «en una atmósfera de disturbios que sólo puede aprovechar el fascismo». En esa entrevista, reconoció que España se encontraba «actualmente en un estado pasional; no lo oculto […] existe, es un hecho». Y era «la ignorancia de las masas» la que había causado «los lamentables disturbios registrados». Ignorancia de la que la República no era responsable, pues fue durante el largo período de la Monarquía cuando no se hizo nada para tratar de educarlas. No obstante, el jefe de la Ejecutiva del PSOE se mostró optimista, ya que todo indicaba que el período de agitación, fruto «de la pasión que ha acompañado y seguido a nuestro éxito electoral», iba a terminar: «Toda esta fiebre iba a ceder poco a poco». No obstante, por su ponderación, lo más interesante de estas declaraciones fue que Prieto discriminara entre las distintas derechas, considerando inadmisible responsabilizar a todas por igual de la pretensión de hacerse con el poder por la fuerza: «Una parte, sí, es fascista. Otra parte, no. Precisamente no debemos dar argumentos a los primeros contra los segundos». De la misma forma, teniendo en cuenta la opinión más generalizada en los medios obreros, fue sorprendente su respuesta a la pregunta sobre el futuro de la Guardia Civil, donde demostró hallarse a años luz de los caballeristas, los comunistas y los anarquistas: «¿Es usted partidario de la disolución de la Guardia Civil? No; hay que reformarla, modificar su espíritu, y sobre todo el de su oficialidad; pero este Cuerpo representa un servicio necesario al funcionamiento del Poder público».126
No obstante, conviene advertir que la distinción entre socialistas de izquierda y de centro, caballeristas y prietistas, que tiene su sentido al aludir a las cúpulas dirigentes del partido, del sindicato y de las juventudes, resulta más problemática al examinar la base social militante, pues aquí el culto y el recurso a las armas y a la fuerza no fue privativo ni exclusivo de nadie. El propio Indalecio Prieto dispuso de La Motorizada, esa especie de guardia personal que tanto se implicó en la campaña de las elecciones en Cuenca –dando pie a algunos atropellos y abusos– o que actuó como servicio de orden en otros actos de importancia, como los tensos mítines de Ejea de los Caballeros y de Écija, el 17 y el 31 de mayo, respectivamente. La mayoría de sus miembros pertenecían a las Juventudes Socialistas, todos iban armados y las comandaba Enrique Puente Abuin, uno de los dirigentes juveniles que se opuso a la unificación con los comunistas.127
A tenor de los datos estadísticos recolectados en esta investigación, no parece exagerado el cuadro que le transmitió Azaña a su cuñado a mediados de marzo sobre el fuerte protagonismo de la izquierda obrera en la generación de la violencia. Con la particularidad, eso sí, de que esa imagen aquí se hace extensiva al conjunto del período analizado. Sobre un total de 977 episodios violentos registrados, se tiene constancia de quiénes iniciaron los mismos en 544 casos, conjunto donde se aprecia una tendencia muy clara: en 427 episodios (78,5%) el inicio cabe atribuirlo a gentes de convicciones izquierdistas. En su mayoría (298 hechos, 55%) las fuentes no especifican la filiación concreta de los iniciadores de esa cuerda. Son los que se ha dado en denominar aquí «izquierdistas sin determinar». Los 129 episodios en los que sí consta la filiación, se distribuyen entre 68 socialistas, 33 comunistas y veintiocho anarquistas. Los 427 episodios reseñados dieron pie a 265 muertos y 760 heridos sobre un total de 484 muertos y 1.659 heridos. Por su lado, de los 672 episodios en los que se conoce la filiación del agresor, las izquierdas constan como tales en 382, es decir, en el 56,8%.
Con respecto a la distribución de las víctimas de la violencia por grandes bloques de actores, conocemos la filiación en 1.487 episodios (1.081 heridos y 406 muertos). Figuran como de izquierdas 541 heridos y 223 muertos: un total de 764, que equivalen al 51,4%, frente al 35,5% de las derechas y el 7,5% de las fuerzas de seguridad. Tales resultados no sólo cabe atribuirlos, sin más, a la mayor agresividad y la mayor letalidad de sus antagonistas (fueran las derechas o las fuerzas de seguridad), sino también al acusado grado de implicación de las izquierdas en el inicio de los episodios violentos y en su liderazgo como agresoras. Es decir, el hecho de que las izquierdas demostraran una indiscutible supremacía en la movilización callejera y se expusieran más en la ocupación de los espacios públicos contribuyó también a que recogieran mayor número de víctimas.
En los episodios en los que la izquierda fue la agresora principal, las víctimas causadas fueron 568 heridos y 176 muertos (sobre un total de 1.174 heridos y 388 muertos en los que conocemos la filiación del agresor). Esas 744 víctimas suponen el 47,6% del total.128 Tales números contrastan con los que cabe atribuir a las derechas cuando figuran como agresor principal: 325 heridos y 106 muertos, o sea, el 27,6% del total. A su vez, a las fuerzas policiales profesionales (guardias civiles y de Asalto) correspondieron como agresores principales 215 heridos y 85 muertos, el 19,2%.129
Por su parte, la distribución espacial de las víctimas de izquierdas constituye igualmente un indicador claro de la combatividad de sus contrarios, pero también de la compleja situación que hubieron de afrontar las policías y las autoridades en algunas zonas. Al mismo tiempo, da pistas sobre la dispar belicosidad de las propias izquierdas, muy desigual de unas provincias a otras. Desde este punto de vista, en cifras absolutas, por volumen de víctimas de izquierda destacaron claramente ocho provincias sobre el resto: Madrid (71 víctimas), Toledo (51), Alicante (43), Santander (41), Albacete (40), Oviedo (39), Málaga (34) y Zamora (31). Naturalmente, si se relaciona el número de víctimas con el de habitantes, este ranking se ve alterado sustancialmente, quedando el listado de la siguiente forma: Albacete (0,120 por 1.000), Santander (0,112), Zamora (0,110), Toledo (0,104), Alicante (0,078), Málaga (0,055), Madrid (0,051) y Oviedo (0,049). Es decir, por su incidencia relativa las provincias más violentas en términos de víctimas izquierdistas fueron tres castellanas (Albacete, Zamora y Toledo) y dos de la periferia marítima (Santander y Alicante), muy por encima de Málaga, Madrid y Oviedo, que los medios del período, por pura percepción impresionista, las situaban habitualmente a la cabeza de la virulencia política. En estas provincias, las izquierdas tuvieron que afrontar o bien la acción de potentes grupos falangistas, o bien una intensa implicación de las fuerzas de orden público en el control de la conflictividad, o, en algunos casos, ambos factores a la vez. Pero en el caso concreto de Málaga se añadió un tercer factor: la fortísima rivalidad intersindical entre anarquistas, por un lado, y comunistas-socialistas, por otro, como se verá detenidamente más abajo.
En el extremo opuesto al bloque anterior se situaron las provincias con menor número de víctimas izquierdistas. Significativamente se trató de demarcaciones muy conservadoras o bien con una izquierda mucho menos movilizada y radicalizada, casi todas ubicadas en la mitad septentrional de España o en el archipiélago canario. El número de víctimas de izquierdas en este grupo osciló entre un máximo de cinco y un mínimo de una. En total sumaron once provincias: Ávila, Jaén y Palencia (cinco víctimas cada una); Álava, Guadalajara, Huesca, Lugo y Salamanca (tres cada una); Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife (dos víctimas), y Castellón (una).
ICONOCLASTIA ANTICLERICAL
Dentro de la violencia generada por la izquierda radical en la primavera de 1936, llama la atención el volumen adquirido por la violencia específica de signo anticlerical. No era un fenómeno nuevo, pues, experiencias más lejanas aparte, ya se había manifestado con fuerza antes, sobre todo en mayo de 1931 y en octubre de 1934, en un contexto en el que la política religiosa de los gobiernos del primer bienio dio pie, a escala local, a una fuerte contestación conservadora y a conflictos importantes en relación con la celebración de algunas prácticas del culto, los entierros católicos, la supresión del crucifijo en las escuelas, la secularización de los cementerios o la sustitución de la enseñanza en los colegios religiosos. Amén de otras conexiones políticas, ello se complicó con la fuerte implicación de la Iglesia en el lanzamiento de la más importante agrupación política conservadora del período, la CEDA. Con la intencionalidad clara de desprestigiarla, las izquierdas la identificaron con una especie de «fascismo clerical», con los sectores sociales acomodados y con las políticas del segundo bienio republicano, calificadas por aquellas como regresivas. Aparte de otras razones de índole cultural, desde tales vínculos, preferentemente, es como debe entenderse el inusitado rebrote del anticlericalismo tras la victoria electoral del Frente Popular. Un rebrote canalizado en multitud de ataques contra edificios y símbolos religiosos y, en algunas provincias, la presión sobre el clero –secular y regular– para erradicarlo de los lugares donde ejercía sus actividades. Sorprende, en cambio, que tales prácticas no produjeran apenas muertos ni se tradujeran en violencia física generalizada, aunque los casos detectados no carecen de relevancia y destaca, como ya se vio en el capítulo 4, el episodio madrileño de los «caramelos envenenados», cuando a primeros de mayo se vivieron horas de éxtasis anticlerical y agresiones graves a religiosos y católicos por el mero hecho de serlo.130
Durante la campaña electoral, se magnificó la imagen de una Iglesia aliada con la derecha, porque para comunistas y socialistas era un partido político más, que los banqueros y los poderosos utilizaban para comprar conciencias. Pero, sin duda, también influyó la participación directa de muchos católicos militantes –incluidos no pocos clérigos– en la campaña. El lenguaje apasionado que utilizaban las izquierdas para criticar la asociación entre el catolicismo y la CEDA, que tampoco se quedó corta en la vehemencia de sus propagandas, partía del supuesto de que los católicos conservadores estaban cometiendo un delito de antirrepublicanismo por el hecho de hacer política. En el lenguaje socialista y comunista, no se hizo la más mínima mención de la Iglesia o los religiosos como víctimas de la revolución de octubre de 1934, obviando las atrocidades cometidas, sobre todo en Asturias. Al contrario, de forma indirecta se justificó la violencia anticlerical cometida por los revolucionarios. Pero, después de febrero de 1936, se fue más allá, al defender la violencia anticlerical como un acto de justicia popular por los meses previos de represión sufrida por las izquierdas. Como afirmó Rodolfo Llopis en las Cortes el 15 de abril: «la Iglesia, imprudentemente, a nuestra manera de ver, tomó partido, jugó y ha perdido. Por lo tanto, tenía que sufrir las consecuencias de su pérdida».131 Sin embargo, que la amenaza verbal se convirtiera en actos violentos concretos dependió también de otros factores, tales como la desigual determinación de las nuevas autoridades republicanas en el control del orden público o el extremismo, aquí y allá, de grupos de izquierdas concretos en el ámbito local.
El cardenal Gomá visitó a Azaña a finales de marzo de 1936 y este le aseguró que «los derechos reconocidos por las leyes a la Iglesia serían debidamente respetados». Pero el hecho cierto es que, muy pocos días después de que se cerraran los colegios electorales, se multiplicaron los actos de violencia anticlerical en diferentes localidades del país, inaugurando una secuencia que se mantuvo sin interrupción hasta principios del verano. Por tanto, la cuestión religiosa no dejó de estar presente en la oleada de protestas y luchas callejeras durante los cinco meses analizados, lo que se tradujo en cientos de actos de violencia física, coacciones y presión contra las propiedades de la Iglesia y el propio clero. Es un hecho innegable que, entre 1931 y principios del verano de 1936, los cinco meses últimos fueron el período en el que la violencia anticlerical tuvo mayor alcance. Ya se dispone de una serie prácticamente completa de los actos violentos de carácter anticlerical entre el 17 de febrero y el 16 de junio de 1936. En cambio, para el período que va del 17 de junio al 17 de julio, las fuentes son escasas o no existen, aunque las noticias fragmentarias disponibles evidencian la continuación de la secuencia anticlerical también en esas semanas.132
Esta estadística contabiliza el número de ataques violentos cometidos contra personas, edificios, monumentos y objetos de carácter religioso, incluyendo los de asociaciones de seglares directamente vinculadas a la Iglesia y con funciones estrictamente confesionales, tales como la Acción Católica. En su acepción más estricta, se entiende por acto violento aquellas situaciones en las que hubo una agresión física manifiesta contra personas o bienes. Por tanto, no se contemplan los episodios de amenazas y coacciones en las que no medió agresión. Tampoco se incluyen los ataques contra los partidos o sindicatos con denominación de católicos, ni otros episodios como las huidas o expulsiones de clérigos, las multas, las detenciones y los registros e incautaciones de edificios religiosos, impuestos por las autoridades provinciales o locales, que, no obstante, sería reduccionista no tenerlos en cuenta para un análisis cualitativo. Por otra parte, las fuentes son también limitadas a la hora de informar sobre los autores de las agresiones y su significación política, por lo que no se ha podido establecer una estadística precisa en este aspecto, aunque en la documentación disponible se reiteran términos como «socialista», «comunista», «guardia roja» o derivaciones de los mismos. En cambio, raramente aparece en las fuentes el término «anarquista» o similares. Tampoco existen evidencias, con alguna excepción, que impliquen a militantes republicanos en esta violencia. Un término más genérico y muy frecuente es el de «extremista», que en la inmensa mayoría de las ocasiones alude a protagonismos violentos de individuos de izquierdas.
El recuento elaborado en los 121 días comprendidos entre el 17 de febrero y el 16 de junio de 1936 da un total de 957 actos violentos.133 La primera categoría que se ha distinguido, sin duda la más espectacular, es la de los edificios religiosos que fueron incendiados parcial o totalmente: 325 (34% de los ataques computados). En 210 edificios los ataques tuvieron graves consecuencias para su estructura, siendo arrasados totalmente en numerosos casos. Según datos del Ministerio de la Gobernación, para el 30 de abril ya se habían destruido por completo 98 iglesias. En una segunda categoría se agrupan los edificios religiosos que resultaron asaltados o saqueados, pero no incendiados. Fue la más abundante: 416 (43,5 %). En este caso, los asaltos no implicaron desperfectos estructurales. La tercera categoría representó un porcentaje menor: 129 atentados (13,5%) contra edificios religiosos que no implicaron asaltos, o que se quedaron en meros conatos de incendio, apedreamientos o tiroteos. Pero que la intensidad de la violencia desplegada fuera más débil no debería llevar a minusvalorar los desperfectos acarreados y, sobre todo, el impacto psicológico causado entre el clero y los fieles católicos. El hecho de que quedaran en conatos no se debió casi nunca a la intencionalidad de sus autores, sino a la intervención rápida de la fuerza pública o del vecindario de querencias conservadoras. La cuarta categoría engloba la destrucción de monumentos de carácter religioso al margen de las iglesias, conventos y casas rectorales: 56 casos (5,9 %). En su mayoría, consistieron en la destrucción de las cruces de piedra que jalonaban las entradas y salidas de muchas localidades, o que presidían sus plazas públicas o espacios abiertos en recintos religiosos. Pero, a veces, los destrozos se extendieron también a otros lugares, como los cementerios, o hacia otros símbolos de culto, fueran de carácter permanente o erigidos para festividades religiosas concretas, como las procesiones. El objetivo de los ataques tendió a inhabilitar el uso religioso de los edificios mediante el saqueo o quema del mobiliario, imágenes y objetos de culto. Cuando los asaltantes respetaron los edificios, limitándose a destrozar el contenido, respondió al deseo de apoderarse de los mismos para dedicarlos a usos políticos propios, a menudo con el visto bueno de las autoridades locales izquierdistas. No por casualidad, los asaltos tumultuarios solían ir acompañados de gestos con fuerte carga simbólica, como el izado de la bandera roja en torres y balcones, o métodos más expeditivos, como el robo de las campanas o la sustracción de sus badajos.134
La categoría menos frecuente fue la quinta: las agresiones físicas contra el personal religioso. Se han registrado 31 (3,1%), aunque con toda seguridad fueron muchas más, pero no siempre resulta fácil rastrearlas en las fuentes. Ello exigiría estudios locales más minuciosos, pues las circunstancias y el carácter de estas agresiones fueron muy diversos y no siempre trascendieron. A veces se generaron en el transcurso de reyertas entre bandos contrarios y con carácter de represalia. Pero casi siempre se trató de actos de intimidación con el fin de presionar al sacerdote para que se marchara del pueblo. Así, por ejemplo, el vicario de Altea (Alicante) fue tiroteado tras salir de misa, momentos después de que los agresores amagaran con asaltar su casa y el alcalde impidiera que entraran en el interior de la iglesia. El cura de Val de Santo Domingo (Toledo) fue golpeado por un grupo que le exigía que se ausentase; un día antes le había estallado una bomba en la iglesia mientras oficiaba misa. Otros dos sacerdotes, de Zamora y Valbuena (León), recibieron sendas palizas, quedando heridos de gravedad. Este tipo de agresiones fueron recurrentes. Un sacerdote de Villanueva de Algaidas (Málaga) fue víctima de disparos mientras oficiaba un entierro. Otros lo fueron en Moreda (Oviedo) y Carpio de Tajo (Toledo), mientras que el de Infiesto (Oviedo) fue herido de bala en el transcurso de un asalto a su casa. Otras veces las agresiones sucedían después de desórdenes atribuidos al propio cura. En El Burgo (Málaga), el párroco fue golpeado por un grupo después de ser acusado de preparar una acción contra la iglesia para culpar al centro obrero. Acto seguido, el alcalde lo detuvo y lo echó del pueblo. En Villanueva del Trabuco, en la misma provincia, el sacerdote fue expulsado después de que su automóvil quedase carbonizado. Por otro lado, no cabe duda de que la violencia manifiesta contra el clero fue, en muchos casos, la culminación de coacciones menos visibles que habían propiciado el abandono de sus parroquias por parte de otros sacerdotes. Excluyendo los párrocos expulsados por los alcaldes, a principios de abril la cifra de curas que habían huido de sus pueblos sobrepasaba los 150. A inicios de junio, las cartas enviadas desde los obispados a la Nunciatura indicaban que la cifra se había multiplicado por tres. Así pues, no es exagerado estimar que, poco antes del inicio de la guerra, el balance de curas que habían tenido que ausentarse de sus parroquias, temporal o totalmente, rondase los quinientos.135
En el transcurso de los asaltos a edificios religiosos a veces también se generó violencia contra el clero. Hasta febrero de 1936 esto había sido inusual. El acontecimiento más sonado e impactante fue el citado de «los caramelos envenenados», pero no fue el único. En los sucesos del 10 de marzo en Granada, donde se asaltaron e incendiaron varias iglesias junto a otros establecimientos, se propinó una paliza a un capellán. En mayo, en Cuenca, dos frailes fueron igualmente maltratados, quedando heridos de consideración, y algo parecido ocurrió en Zafra (Badajoz) con dos legos, mientras las comunidades a las que pertenecían desalojaban sus conventos tras no garantizarles el alcalde su seguridad. Por último, conviene tener en cuenta que 184 ataques anticlericales (entre incendios, asaltos y otras agresiones) tuvieron lugar de manera simultánea, el mismo día o en la misma secuencia de hechos, a la violencia ejercida contra las sedes de partidos, asociaciones de propietarios, periódicos y otros centros de signo conservador o liberal, así como domicilios particulares y comercios de destacados políticos locales de la oposición. Esto confirma que una parte de la violencia anticlerical iba ligada al acoso, coacciones y palizas sufridos en muchas localidades por los vencidos en las elecciones del 16 febrero.136
En cuanto a la distribución espacial de esta violencia, conviene resaltar su notable extensión, que prácticamente afectó a todas las provincias, con la única salvedad de Palencia. En la mayoría se desarrollaron cinco o más episodios de violencia anticlerical: 38 provincias. En contraste con ese conjunto, sobresalieron doce donde la incidencia fue escasa, con menos de cinco hechos violentos. Se concentraron y compartieron límites en las regiones de Castilla La Vieja (Valladolid, Palencia, Segovia y Soria) o aledaños (Guadalajara), Navarra y Vascongadas (Vizcaya y Guipúzcoa), Cataluña (Gerona, Lérida y Tarragona) y Canarias (Las Palmas). Este grupo contrasta notablemente con el resto del país, al sumar veintidós actos de violencia anticlerical, apenas un 2,3 %, contándose sólo una decena de edificios religiosos incendiados, asaltados o saqueados. Tampoco se registraron en estas provincias agresiones al clero.
En las antípodas de ese bloque, se situaron trece provincias especialmente conflictivas. Una parte se ubicaban en la periferia mediterránea: bien andaluza (Sevilla, Cádiz, Granada y Málaga), bien levantina (Valencia, Alicante y Murcia). Otra parte, en sentido extenso, se aglutinó en el tercio norte peninsular, con provincias de la periferia atlántica o próximas a ella (La Coruña, Oviedo, León, Santander y Logroño). Y en medio, con su singularidad propia, se situó Madrid. En gran medida, con matices, los dos primeros conjuntos recuerdan el mapa del republicanismo federal y del anarquismo de entresiglos, por más que en la primavera de 1936 los protagonistas de la violencia anticlerical fueran, sobre todo, socialistas y comunistas, y los republicanos brillaran por su ausencia. Se trataba, por tanto, de provincias de fuerte arraigo izquierdista y sólida tradición anticlerical, en competencia con unas derechas y un catolicismo igualmente poderosos. Al respecto, es significativo que provincias de marcado carácter socialista, como Badajoz, Cáceres, Córdoba y Huelva, apenas tuvieran relevancia en esta ocasión. Y en sentido inverso, lo mismo ocurrió con las provincias vascas, mayoritariamente católicas y conservadoras, salvo, con matices, Vizcaya (aunque en este caso su bajo radicalismo se explicaría por el predominio del socialismo prietista). En Madrid, en fin, jugó el factor de la capitalidad –como rompeolas de todos los conflictos– y la tensión derivada de los atentados y entierros tumultuosos, de ahí que, en términos globales, por el impacto de la violencia, incluida la anticlerical, se situara muy por encima del resto de España.
Aunque el anticlericalismo de la primera mitad de 1936 alcanzara a la práctica totalidad del territorio nacional, lo cual era toda una novedad, fue de forma muy desequilibrada. El predominio de las trece provincias referidas resultó abrumador, siendo escenario de 692 actos de violencia (72,5% del total). En términos absolutos, destacó Madrid (89 ataques). Pero en términos relativos, se situaron por delante provincias menos pobladas como Valencia y Alicante (77 actos de violencia cada una), León (59), Cádiz y Murcia (57 cada una), La Coruña (56) y Málaga (52). En términos cualitativos, las trece provincias sobresalieron también sobre el resto por reunir las agresiones más graves: el 82,5% de los incendios de edificios (sólo Alicante supuso el 16,3%), el 71,8% de los edificios asaltados y saqueados, y el 61,3% de las agresiones al personal religioso.137
FRATERNIDADES QUE MATAN
Las rivalidades internas que dividieron a los socialistas durante la República son muy conocidas, como célebres y comentadas fueron en su momento. Junto con las rupturas que arrastraron otras fuerzas políticas por entonces, a derecha y a izquierda, constituyen la mejor expresión de que la polarización de la España de 1936 es discutible, por más que la imagen electoral era, ciertamente, la de dos grandes bloques enfrentados. Prieto no podía ver a Caballero y sus acólitos, ni estos tragaban al asturiano o a Besteiro, el líder de la derecha del partido. De ese odio africano dio cuenta el presidente de la UGT cuando escribió sus recuerdos a principios de los años cuarenta, aun cuando estos estuvieran mediatizados por la experiencia de la guerra civil: «Prieto ha sido envidioso, soberbio, orgulloso; se creyó superior a todos; no ha tolerado a nadie que le hiciera la más pequeña sombra […]. Le gustaba estar siempre en primera fila mimado, alabado y admirado. Estar inactivo sin exhibirse, sin poner de relieve sus sobresalientes condiciones le producía efectos desastrosos». Además, Prieto no podía soportar ni a Araquistáin ni a Baraibar, los responsables de Claridad, por considerarlos inspiradores del pulso mantenido por la izquierda socialista contra la Ejecutiva del partido, controlada por él.138
Pero la malquerencia era mutua. Testigo directo de esas intrigas, Amaro del Rosal, arrepentido, las reconoció muy a posteriori: «Una vez más, el sectarismo, nuestra gran enfermedad, se situaba en primer plano». Según él, ese clima lo determinaban especialmente, «con su proceder, con su terquedad, su odio y sus personalismos, Araquistáin y Baraibar, trasladando su estado de ánimo y su actitud, esa cadena de aspectos negativos, a Largo Caballero» y a todos los caballeristas. Por aquellos días de principios de mayo de 1936, cuando, en una reunión a puerta cerrada, discutían en el domicilio de Claridad sobre quién habría de encabezar el nuevo Gobierno, Araquistáin perdió los papeles al ser mencionado Prieto: «en uno de esos momentos de furor que le caracterizaban y en los que, del gran intelectual que sin duda era, pasaba a ser un energúmeno que perdía el sentido de la ecuanimidad, refiriéndose a Prieto, exclamaba: “¡Hay que matarlo!, ¡hay que matarlo!”, textual y rigurosamente cierto».139
Unas jornadas después, el 10 de mayo, se produjo otro incidente revelador en el Palacio de Cristal del parque del Retiro, en Madrid, justo antes de proceder a la elección de Manuel Azaña como nuevo presidente de la República. Julián Zugazagoitia, director de El Socialista, se enzarzó en una discusión con el citado Luis Araquistáin, director de Claridad, produciéndose un formidable escándalo. Según las memorias de Largo Caballero, el primero dirigió unas palabras ofensivas al segundo, ante lo cual este le largó a Zugazagoitia un puñetazo en la cara, que le hizo tambalearse. El asunto no pasó a mayores, «si bien los comentarios fueron abundantes».140 El hecho simbolizó mejor que nada las polémicas que venían sosteniendo los dos periódicos citados desde hacía unos meses, enrarecidas «hasta límites incompatibles con las normas de camaradería y mutuo respeto que hubo siempre entre nosotros», en palabras de Vidarte. Estas polémicas e incidentes expresaban las diferencias que habían fracturado al Partido Socialista hasta ponerlo al borde de la quiebra.141
Con ese telón de fondo, no han de extrañar las distintas concepciones que los dirigentes de ambas tendencias socialistas mantuvieron frente al orden público, la conflictividad y la violencia. A Claridad no le gustó nada el discurso pacificador pronunciado por Prieto en Cuenca el 1 de mayo, por supeditar los intereses de la clase obrera «al llamado interés nacional» y pedir la paz social, es decir, por utilizar el que había sido «siempre el lenguaje de los representantes de las clases privilegiadas». Por haberse amortiguado la lucha de clases durante el primer bienio se pudieron reorganizar rápidamente las derechas: «El fascismo nace y crece a la vera de un proletariado pasivo, iluso e impotente, y no al contrario». En consecuencia, «en vez de pedir al proletariado que renuncie a su lucha histórica […] lo prudente es aconsejarle todo lo contrario». Para Claridad, el pluralismo político y la República democrática sólo se justificaban desde un punto de vista instrumental:
La clase obrera quiere la República democrática –ya lo predijo Engels–, no por sus virtudes intrínsecas, no como un ideal de gobierno, sino porque dentro de ese régimen la lucha de clases, sofocada bajo los regímenes despóticos, encuentra una mayor libertad de acción y movimiento para lograr sus reivindicaciones inmediatas y mediatas. Si no fuera por eso, ¿para qué quieren los trabajadores la República y la democracia? Creer que la lucha de clases debe cesar para que la democracia y la República existan solamente es no darse cuenta de las fuerzas que mueven la historia.142
Claridad volvió a criticar a Prieto tras el discurso pronunciado en Egea de los Caballeros (Zaragoza) el 17 de mayo, en un mitin donde el mandatario socialista, muy duro con las posiciones de «revolucionarismo infantil» de la izquierda socialista, fue continuamente interrumpido por gran número de sus oyentes, pertenecientes a las JSU. Y es que, para el periódico de Largo Caballero, Prieto nunca había creído en la capacidad revolucionaria del proletariado, al mantenerse dependiente de «los sueños utópicos de la vieja socialdemocracia reformista». Claridad se ufanó de que durante largo rato no lograse hacerse oír del público. Por aquellos días, el joven Carrillo, en esas mismas páginas, arremetió contra el centrismo socialista, en tanto que «tendencia oportunista» y «pequeño-burguesa» incapacitada para desarrollar una política revolucionaria.143
El punto de máxima tensión entre las dos tendencias socialistas se alcanzó el domingo 31 de mayo, en un mitin organizado por el sector centrista en Écija, cerca de Sevilla. Prieto y los conferenciantes que le acompañaban no pudieron intervenir porque el acto fue reventado por socialistas radicales, en su mayoría jóvenes uniformados de ambos sexos afines a Largo Caballero, venidos expresamente desde la capital andaluza: «Casi al empezar el acto, grupos juveniles dando gritos de “Claridad, Claridad” no dejaron hablar ni a Belarmino Tomás ni a [Ramón González] Peña».144 En medio de «ánimos excitadísimos», hubo gritos, puñetazos, lanzamiento de piedras, botellas y disparos entre ambas facciones. Varios exaltados intentaron agredir a Prieto, de modo que él y los suyos tuvieron que salir a escape en un coche, en medio de una lluvia de balas, varias de las cuales impactaron en el vehículo. La Motorizada tuvo que emplearse a fondo para protegerlos. No se produjeron víctimas mortales, pero sí algunos heridos, tres al menos por arma de fuego, y muchos contusionados. El doctor Juan Negrín resultó especialmente vapuleado. La situación sólo se normalizó cuando llegó un grupo de guardias de Asalto. Prieto dejó constancia de los hechos en El Liberal, su periódico de Bilbao, que publicó una extensa y detallada crónica de lo sucedido: «Me bastó entrar en la Plaza de Toros para darme cuenta de lo que insensatamente se había tramado. Pronto lo confirmé». Los jóvenes socialistas habían actuado obedeciendo «consignas superiores». El exministro Salvador Carreras declaró que: «El acto que hemos presenciado en Écija no es digno de una democracia organizada». El diputado González Peña, el héroe de Asturias afín a Prieto, anunció que no participaría en más actos de propaganda «mientras unos y otros grupos no lleguen a convencerse de que la verdadera democracia consiste en permitir a todos la libre expresión de su pensamiento».145
El mismo día de aquellos sucesos, Largo Caballero, Carrillo y el líder comunista José Díaz celebraron otro multitudinario acto «por la unificación del proletariado», esta vez en Zaragoza. A lo largo del mismo se registraron algunas manifestaciones hostiles contra los oradores. Al tratar algunos miembros de las JSU de silenciar a los que protestaban, se produjo un revuelo considerable. Salieron a relucir armas blancas y hubo algunos heridos, aunque no de consideración.146 Sin embargo, este acto pasó más desapercibido para la prensa, eclipsado por lo sucedido en Écija, que fue de una gravedad extraordinaria. De hecho, los medios del partido recogieron multitud de protestas en los días siguientes, reflejando el enorme malestar que se apoderó de buena parte de la militancia. Con manifiesto cinismo, Caballero y Claridad dijeron ser los primeros en deplorar los hechos, pero rápidamente se afanaron en restarles importancia. Es más, desde su punto de vista los culpables de lo sucedido habían sido los oradores, que desde hacía meses habían usurpado de forma ilegítima la dirección del partido. Y durante el acto, en actitud manifiestamente provocativa, se habían pronunciado contra la corriente «marxista» mayoritaria, cuestionando «la unificación» de la clase trabajadora. Ahí radicaban, según Claridad, los verdaderos motivos del incidente.147
Por el contrario, El Socialista responsabilizó de todo a los caballeristas y, en particular, a Carrillo, como dirigente de las JSU. El diario publicó unos dibujos con aleluyas al pie en las que el dirigente de las JSU aparecía caricaturizado de miliciano orquestando la acción contra los oradores centristas en Écija. Dado el clima de tensión existente, y teniendo en cuenta lo familiarizados con las pistolas que estaban los de La Motorizada, el afectado por este señalamiento lo consideró una inducción a su asesinato. Pero Carrillo siempre negó que tuviera nada que ver: «Yo era totalmente ajeno a lo sucedido en Écija».148
Aparte de estos desencuentros dentro de la familia socialista, de enorme trascendencia, sin duda, el momento más grave relacionado con luchas obreras internas tuvo lugar unos días después, en la ciudad de Málaga, a raíz del encontronazo frontal que se produjo entre «marxistas» –socialistas y comunistas unidos–, por un lado, y libertarios de la CNT-FAI, por otro. Aquellos sucesos enterraron indefinidamente las pretensiones de unificación entre socialistas y libertarios tan cacareadas por los caballeristas en las últimas semanas y que, a ciencia cierta, habían encontrado escaso eco en los medios ácratas.149 Durante unos días, pareció que los grupos de acción anarquistas volvían por sus fueros, después de año y medio de práctica inactividad, incluida, con algunas excepciones, la Cataluña industrial, donde la violencia había descendido espectacularmente en los últimos meses. Tanto fue así que las acciones registradas allí durante este período, en concreto la ciudad de Barcelona y sus alrededores, «más que indicar el comienzo de un nuevo programa de violencia grupista», fueron «“ajustes de cuentas” pendientes de las luchas de 1933 y 1934».150
Ahora, otra ciudad mediterránea, andaluza por más señas, fue la que tomó el relevo. De manera sorprendente, en esta ocasión la censura no actuó, por lo que los periódicos de toda España se hicieron eco de los impactantes acontecimientos ocurridos allí sin tener que sortear las trabas oficiales. Por unos días, Málaga quedó literalmente en manos de los pistoleros de los distintos sindicatos, al más puro estilo gansteril. Todo comenzó en los primeros días de junio, cuando la CNT planteó la huelga en los saladeros de pesquerías, dificultando el desembarque y la venta del pescado. Los tripulantes de los barcos pesqueros, que mayoritariamente militaban en la UGT, se oponían al obstruccionismo de los otros. Ello dio pie a incidentes enojosos entre los dos bandos, que terminaron estallando el 10 de junio. A las seis de la mañana, cuando se dirigía a inspeccionar el puerto, Andrés Rodríguez González, concejal de abastos comunista y gestor de la Diputación, que a su vez era el presidente del Sindicato de Pescadores, fue asesinado de cuatro tiros por la espalda. Tenía 36 años y hacía apenas tres semanas que se había casado. Llevaba una pistola, pero no tuvo tiempo de utilizarla. La noticia de su asesinato circuló rápidamente, produciendo gran indignación en los círculos comunistas y socialistas de la ciudad. A las ocho de la mañana, la UGT circuló órdenes de huelga general con carácter indefinido. Una hora después la ciudad estaba completamente paralizada. El cuerpo de la víctima fue trasladado de inmediato al ayuntamiento, donde quedó expuesto en el salón de actos, envuelto en una bandera roja y flanqueado por miembros uniformados de las JSU. La casa consistorial y la Diputación colgaron sus banderas con crespones negros a media asta.151
Apenas tres horas después del asesinato del concejal comunista, sobre las nueve y media, en una acción de clara represalia, caía víctima de cuatro balazos en el vientre un destacado miembro de la CNT, Miguel Ortiz Acevedo, de 38 años y presidente del Sindicato Único de la Alimentación. Le dispararon cuando se hallaba en la puerta de su casa con un hijo de corta edad en brazos, que milagrosamente resultó ileso. La víctima fue hospitalizada en estado de extrema gravedad. Poco después de las diez, se oyeron tiroteos en distintos barrios de la población. Fueron asaltados e incendiados dos centros de la CNT-FAI, uno en la calle de Don Cristián y otro –un Centro Racionalista– en la calle de Cañaveral. Al rato, se produjo un tiroteo en la calle del Carmen entre pistoleros de la UGT y de la CNT, resultando herido en una pierna el transeúnte José Laborda Espinosa, ajeno a la lucha. Al calor de estos hechos, la excitación en la ciudad fue en aumento. Los barrios obreros de la Trinidad y el Perchel, en particular, quedaron sumidos en una enorme confusión. Se registraron varios tiroteos más, pero sin consecuencias. El más importante tuvo lugar frente a la Casa del Pueblo, cuando grupos libertarios intentaron asaltarla, pero un retén de la Guardia Civil logró dispersar a los asaltantes –un ambiente que, una vez más, muestra la extrema dificultad a la que se enfrentaban las policías para controlar el orden público sin generar víctimas. La fuerza pública comenzó a patrullar por las calles y ocupó los principales puentes del río Guadalmedina. Pudo observarse que jóvenes socialistas y comunistas cooperaban en los trabajos de vigilancia: «Durante los días 10 y 11 estuvieron hechos los dueños de la situación y muy especialmente en los barrios extramuros de la ciudad, donde no se escapaba nadie que no fuese objeto de un minucioso registro por elementos de la UGT, en su mayoría comunistas».152
Durante la noche continuó el estado de agitación, se escucharon más tiroteos en algunos barrios. Incluso hubo disparos sobre el centinela del cuartel de la Benemérita situado en la calle Pasillo de Natera, pero no hicieron blanco. En la calle de Torrijos, un guardia civil fue obligado a entregar la pistola y el sable por un grupo de cinco individuos que le salieron al paso. A primera hora de la madrugada del día 11, un capitán retirado de filiación comunista, apellidado Frías, el concejal comunista Campos y un guardia municipal apodado Hucha, intentaron apoderarse del ayuntamiento, pero el comandante accidental, Evaristo Torres, se negó a dejarles entrar hasta recibir órdenes del alcalde. Horas después, la situación tomó un giro aún más dramático. A las 8.30, salió de su casa Antonio Román Reina, veterano militante socialista, presidente de la Diputación Provincial y concejal, que se dirigía a presidir el entierro del edil asesinado. En el camino se encontró con su hija Igualdad, que intentó convencerlo para que diera marcha atrás, pues había tiroteos y podían agredirle. Antonio tranquilizó a su hija y siguió su camino. Apenas unos minutos después, se le acercó un individuo y le hizo una descarga por la espalda que le dejó mortalmente herido. Falleció al poco de ingresar en el hospital. Contaba 52 años de edad y era muy apreciado en la localidad por su demostrada austeridad y rectitud. También en el Partido Socialista disfrutaba de gran prestigio. El cadáver fue trasladado a la capilla ardiente de la Diputación, quedando expuesto al público envuelto en una bandera roja y rociado con multitud de flores del mismo color. La noticia de este nuevo asesinato produjo en la ciudadanía malagueña la conmoción correspondiente.153
En ausencia del presidente de la Diputación, a las once se celebró el entierro del concejal comunista en medio de una imponente manifestación de duelo. El desfile del público ante el cadáver había durado hasta muy entrada la noche. De Madrid habían llegado varios diputados, entre ellos, Cayetano Bolívar, que había sido elegido por la circunscripción de Málaga y era correligionario de la víctima. Abría la marcha la Guardia Municipal montada. Entre los asistentes, amén de las autoridades y las diferentes agrupaciones sindicales con sus emblemas, se distinguía un nutrido grupo de milicianos comunistas y socialistas uniformados, portando las consabidas banderas y armados de pistolas. Temiendo atentados, no permitían que los transeúntes se llevasen las manos a los bolsillos y a muchos los registraban. El gobernador les había concedido licencias en abundancia. También se advirtió la presencia de comisiones de muchachas y niños portando coronas de claveles. Los caballos del coche fúnebre llevaban sus penachos adornados con banderas comunistas. Particularmente, impuso mucho la imagen de la banda municipal desfilando sin instrumentos, en medio de un silencio absoluto.154
Durante el resto del día continuaron las escaramuzas entre ugetistas y sindicalistas, inmersos en un encarnizado duelo a tiro limpio. Por la tarde, sobre las cuatro, en la calle del Carril se produjo otro cruce de disparos intenso, que duró cerca de diez minutos. Cuando acudió la fuerza pública y los combatientes dejaron de disparar fue encontrada en tierra la niña de once años Paquita Manzanares Cruz, que era cadáver. Presentaba un balazo en el cuello, con salida por el pómulo derecho, mortal de necesidad. También llegaron noticias de que el gestor provincial comunista, Rodrigo Lara Vallejo, había sido víctima de un atentado, del que, por fortuna, resultó ileso. La Ejecutiva de la UGT ordenó a sus afiliados la vuelta al trabajo, pero la orden no fue atendida por nadie. Ante esta situación, el gobernador comenzó a actuar con energía. Ordenó la clausura de todos los centros de la CNT y fueron detenidos algunos de sus dirigentes, si bien la orden sólo se mantuvo en vigor unas horas, para dar muestras de imparcialidad. Otros dirigentes desaparecieron como por ensalmo. Al mismo tiempo, convocó a los máximos representantes del Frente Popular y a los diputados a Cortes que se encontraban en Málaga, con el fin de adoptar acuerdos que permitieran cortar en seco la escalada violenta. La CNT repartió un manifiesto protestando de que se la culpara de los hechos sangrientos y se la relacionara con elementos fascistas. También denunció el cierre de sus centros y vertió graves ataques contra socialistas y comunistas.155
Los altercados persistieron pese a la llegada de más fuerzas de la Guardia Civil y de Asalto, incluidos dos tanques blindados procedentes de la DGS, en Madrid. En la mañana del día 12 se celebró el entierro del presidente de la Diputación, un calco milimétrico del cortejo fúnebre del día anterior. El gobernador ordenó el desarme general y la entrega de las licencias, incluidas las concedidas los últimos días. La Policía multiplicó los registros y detuvo a varios militantes comunistas y anarquistas. Pero, a primera hora de la tarde, un nuevo suceso sangriento vino a perturbar aún más aquel ambiente asfixiante. En el puerto se reprodujeron los tiroteos, con el saldo de un muerto y un herido: Carlos Santiago Robles y Esteban León Mateos, ambos afiliados al Sindicato de Transportes de la CNT. Al muerto se le apreciaron en el hospital catorce heridas por arma de fuego. Al día siguiente, 13 de junio, todavía menudearon algunas escaramuzas, pero de menor importancia. Por la tarde tuvo lugar sin incidentes el entierro conjunto del sindicalista Carlos Santiago y de la niña Francisca Manzanares, seguido de una «inmensa muchedumbre», lo que evidenciaba «la pujanza de la CNT» en la ciudad. Entonces, la UGT hizo público un manifiesto condoliéndose de las luchas surgidas entre los trabajadores. En el texto se pedía ahuyentar de las organizaciones a «los vividores» y se reconocía que tan proletarios eran los socialistas como los sindicalistas. Esa actitud facilitó la apertura de conversaciones con la organización confederal, en las que intervinieron delegados suyos llegados de Madrid y Barcelona. Gracias a ello, el día 15 quedó sellado el armisticio, pese a lo cual, por la mañana, todavía se produjeron algunos disparos entre comunistas y cenetistas en el saladero del muelle. Pero la rápida intervención de los guardias de la comisaría más próxima puso fin a la contienda.156
CAPÍTULO 11
Conspiradores
LAS CARTAS DEL GENERAL EXPATRIADO
A finales de enero de 1936, el escritor y periodista Leopoldo Bejarano se trasladó a Estoril (Portugal), enviado por la revista Estampa, para entrevistar al general José Sanjurjo Sacanell. Este se había exiliado allí tras salir de la cárcel en abril de 1934, una vez amnistiado del golpe de Estado que encabezó dos años antes. Bejarano, al que conocía desde que ejerciera de corresponsal en la guerra de Marruecos, llegó a la ciudad portuguesa llevado de un rumor que circulaba por Madrid relativo a la «candidatura» de Sanjurjo para la presidencia de la República y que él atribuyó al partido monárquico Renovación Española. La prensa se había hecho eco porque, para propios y extraños, no dejaba de ser una noticia chocante: «en el caso de un triunfo rotundo de las derechas más derechas en las próximas elecciones, las Cortes convocadas se declararían Constituyentes y, a virtud de no sé qué consecuencias del artículo 81 de la vigente Constitución, la más alta Magistratura del Estado sería declarada vacante, adjudicándosela entonces a mi amigo Sanjurjo». Otras voces, dando por segura la victoria derechista en los comicios fijados para el 16 de febrero, apuntaban directamente al general como el «futuro regente de España». Pero el interesado se apresuró a negarlo: «Te doy mi palabra de honor, óyelo bien, mi palabra de honor, de que nadie me ha propuesto tal cosa». Es más, a punto de embarcarse con su familia para realizar un viaje por Alemania con motivo de la Olimpiada de invierno que se iba a celebrar en Garmisch, Sanjurjo enfatizó que se alegraba de alejarse aún más de España ahora que se iban a celebrar elecciones, «que ni siquiera sé qué día tendrán lugar». No porque no le importara el resultado ni el futuro de su país, sino porque, como dejaba entrever, no quería interferir en esa consulta. De hecho, hizo profesión de fe democrática, o eso quiso dar a entender para camuflar sus verdaderas intenciones, si nos atenemos a su trayectoria anterior y, más aún, a lo que ocurriría en los meses siguientes:
¿Cómo no ha de importarme, amando a España como yo la amo? El país decidirá lo que más le convenga, y lo que decida el país eso habrá que acatarlo. El pueblo es dueño de su porvenir y árbitro de sus destinos. En sus manos lo tiene una vez más. Que todos se inclinen ante su voluntad y que cesen las luchas enconadas, las violencias estériles, polémicas, el fragor del combate, el espectáculo deprimente y absurdo de hombres contra hombres y masas contra masas. Esto es lo que deseo. ¿Es que será imposible conseguirlo?1
Para muchos contemporáneos, el «misterioso viaje» a Berlín del general Sanjurjo estuvo conectado directamente con los preparativos del golpe militar. Este viaje fue conocido a posteriori por las autoridades republicanas. En el sumario del proceso al que fue sometido José Antonio Primo de Rivera en Alicante tras el estallido de la guerra se encontraron dos cartas de Sanjurjo en las que se hacía mención del mismo. Desde entonces, tal viaje ha sido destacado por aquellos autores que han postulado una participación oficial alemana en los preparativos del 18 de julio. Ya el 12 de marzo, el propio corresponsal del diario Pravda en la capital alemana aseguró que: «el conocido general monárquico español Sanjurjo […] sostiene en Berlín conversaciones sobre una posible ayuda a las organizaciones militares contrarrevolucionarias que preparan un nuevo complot contra el Gobierno español. En particular, Sanjurjo se propone adquirir en casas alemanas una gran partida de material de guerra».2
El viaje de Sanjurjo tuvo lugar cuando ya estaba en marcha la conspiración, o como mínimo poco antes, pero, de acuerdo con el estudioso más autorizado del tema, no cabe atribuirle a esa circunstancia una significación especial como factor desencadenante de la ulterior ayuda del Tercer Reich a los sublevados. En todo caso, en los archivos alemanes no parece quedar ningún rastro del viaje. Además, para adquirir armas, el general conspirador no necesitaba acudir a los medios militares germanos, pues desde los tiempos de la dictadura ya disponía de contactos con fabricantes de material de guerra y con traficantes de ese país. Ni siquiera cabe pensar que antes del 18 de julio se enviara armamento alemán a España en cantidades significativas para proveer un golpe militar.3
Fuera como fuese, Sanjurjo seguía siendo un referente obligado para los círculos antirrepublicanos españoles, de ahí que todavía ejerciera de receptor de sus quejas y bastión de sus esperanzas. Por eso, como testifica su correspondencia privada, no dejaron de transmitirle impresiones sobre la mala situación del país y los pérfidos políticos responsables de la misma. Sus allegados lo echaban de menos y le instaban a volver a la patria abandonada, sin reparar gran cosa en los sacrificios personales y familiares que ello pudiera reportarle. Se le seguía viendo como el único hombre capaz de revertir la nefasta situación que, según ellos, se arrastraba.4
Alfonso de Sola, uno de los íntimos de Sanjurjo, le escribió varias semanas después haciéndose eco del reportaje publicado en la revista Estampa. Le confirmaba que, en efecto, por esos días no se hablaba en España de otra cosa que de su presidencia de la República, lo cual era una exageración evidente. Pero él extraía sus propias conclusiones mirando a los que por entonces –tras la inesperada victoria del Frente Popular– estaban «destrozando moral y materialmente a España»: «Y en realidad, debías ser el Presidente, pero no a la manera del curso actual, sino de Hitler a quien acabas de ver en Garmisch, procurando como este con resolución y energía la grandeza y dignidad de tu patria, por la que tanto has luchado y tan pródigo has sido de tu sangre […] ¡Quiera Dios darte la misión de salvar a tu desdichado país!». Nadie ha documentado hasta ahora que Sanjurjo llegara a entrevistarse con Hitler, lo cual oficialmente no constituía el motivo de su viaje a Alemania. La alusión que hacía Alfonso de Sola en su carta pudo referirse, sin más, al hecho de que Sanjurjo viera de lejos al dictador alemán en alguna de las competiciones programadas con motivo de los Juegos Olímpicos. Pero, para lo que interesa en estas páginas, eso es lo de menos. Lo importante era la relación que Sola establecía en sus palabras entre ambos personajes, así como el papel que les atribuía atendiendo al curso de los acontecimientos.5
La construcción argumental vertida en el círculo de amistades de Sanjurjo solía ajustarse a coordenadas muy parecidas, a los objetivos de sacrificio y redención que se le asignaban en tanto que «amigo valeroso que supo sacrificarlo todo sin la compensación egoísta, por salvar a España de las garras de hienas y leopardos a donde la llevaron los antiespañoles y anticristianos que desgraciadamente escalaron el poder».6 «Como esto no mejora […] si antes te deseaba la mitad de España, hoy te anhelan por lo menos las tres cuartas partes. Creo que se va acercando tu hora de intervención.»7 Nadie sabía «a dónde vamos a llegar, ni cuándo se va a acabar todo esto y vamos a llegar a ver otras cosas distintas, que no nos conduzcan en todo y para todo a la ruina, a la destrucción de España […] todos estos políticos indocumentados, sangradores de la nación».8 Porque, en efecto, estaba «todo sin resolver y España desangrándose […] la situación cada día más crítica y nadie mete el dedo en la llaga, o mejor dicho nada se hace de lo que se debiera hacer […] ¿Cuándo piensa V. venir a nuestra querida y desgraciada Patria?».9 Hasta José Isbert, ya por entonces un reconocido actor, que jamás había sido político («gracias a Dios»), podía sustraerse «al ambiente actual español, cargado y asfixiante de política que penetra en todos los negocios, en todas las casas, y hasta, lo que es peor, en todas las familias, para impregnarlas de ese veneno tan activo y destructor» que iba a acabar «con la vida y el honor de España, tan heroicamente defendido por usted».10
Al poco de llegar 1936, más aún tras la victoria del Frente Popular, en opinión de Manuel Gandarias los tiempos sólo mejorarían cuando se cambiara «por completo el régimen, desvirtuando en su esencia perturbadora el actual […] espero sea V. una de las personalidades dirigentes […] Que pronto lo veamos por aquí en el lugar que le corresponde, que si no ha de ser el primero debe ser el segundo en la Nación».11 Pero fue a partir de marzo, especialmente, cuando arreciaron los lamentos entre los allegados a Sanjurjo: «Pobre España y desgraciados los que tenemos que vivir en ella».12 El problema eran «los excesos de todas clases y todos ellos trágicos ocurridos en muchos y diversos puntos». Como el que tuvo lugar en la noche del día 13 de marzo en pleno centro de Madrid, cuando «camparon por sus respetos dos docenas de desalmados que por grupos y al descuido usando líquido inflamable incendiaron la iglesia de San Luis, la de San Ignacio en la calle del Príncipe, y el edificio y máquinas de La Nación».13 Por ello, «nuevamente» «la gente de derecha» estaba «pidiendo al Mesías» que les sacase del atolladero;14 «una mano dura [que] acabase con todos esos desmanes de asesinos pagados y chulos sin conciencia que enturbian el bienestar de las familias honradas»;15 «el hombre providencial», en fin, que salvase a la patria «encauzándola hacia una nueva era de orden, trabajo y prosperidad» y terminase con la furia que se había desatado «al amparo de la impunidad, con asesinatos e incendios».16 A mediados de marzo, Miguel M. Naranjo fue explícito y contundente sobre las expectativas de los círculos conservadores monárquicos:
[…] no se ve en nuestro alrededor la persona fuerte, prestigiosa y de máxima jerarquía que nos hiciera sentir la confianza de que los males de la patria puedan tener remedio, sin duda porque nadie sabe arriesgar… Por eso, creo que hoy más que nunca, mucha gente piensa en V. aunque los labios no se despeguen. ¡Qué falta nos había hecho su presencia! Porque entonces es posible que actitudes que en estos días se empezaron a dibujar, principalmente en gente joven y por ello sana y exaltada, habría cuajado en actos beneficiosos […] cada día necesitamos más y más del cirujano de hierro que desde arriba maneje el bisturí de la justicia a secas y sin apellidos y yo confío, y a Dios pido, que conserve la fe ciega de que a ello llegaremos […] me encuentro en el mismo estado de sentimientos que hace años, consecuente y firme en el ideal y que sabe cuenta en absoluto con mi adhesión y esfuerzo, para si llegara el caso, que llegará, contribuir al esplendor y restauración de las esencias tradicionales que hicieron a España grande, amada y respetada.17
La «intranquilidad», las coacciones y el desorden público… Siempre se repiten las mismas imágenes en la correspondencia recibida por el general en aquellos meses cruciales. No se trataba de la mera proyección del discurso que la prensa conservadora transmitía con pretendidos fines desestabilizadores, o no sólo se trataba de eso, idea en la que han insistido de forma canónica muchos historiadores. Cuando a Sanjurjo se le hacía partícipe de vivencias personales estamos hablando de otra cosa. Eran percepciones construidas a partir de experiencias sufridas en carne propia. Los testimonios en este sentido no son excepcionales. Trascendiendo las quejas genéricas, a Sanjurjo se le hacía partícipe, de forma concreta e individualizada, a menudo en tono desgarrado, de los registros y detenciones a que eran sometidos sus conocidos tras ser denunciados como «fascistas»;18 de los «encarcelamientos y persecuciones múltiples que en toda España sufren nuestros amigos» dada «la tiranía imperante»;19 de «la mucha gente pudiente» que había tenido que marcharse de Madrid;20 o de esos «guardias rojos» que, como en Mieres, cacheaban en la calle o en sus casas a los ciudadanos de derechas, los cuales («todos sobresaltados») alimentaban cada vez más la creencia de que se iba «al comunismo a pasos agigantados».21 Una creencia esta, la del comunismo en ciernes, de la que también participaba Ramón de Carranza. Este diputado monárquico por Cádiz, el de más edad del Parlamento, había revalidado su escaño con mucho trabajo. Su nombre trascendió por negarse a secundar el grito de «Viva la República» –con la bronca correspondiente en los escaños– el día en que se inauguraron las nuevas Cortes: «Aquí vamos al comunismo, no hay remedio, pues los sin Patria son más decididos que los que por la Patria no se atreven a exponerse. Raza que degeneró, no hay duda de ello».22 Pero no se trataba sólo de la invocación del peligro en abstracto. Contaba, más que nada, el clima coactivo que los remitentes de las misivas decían sufrir a diario. Así, desde Vigo, María Dolores Rodríguez Rey, una de las muchas mujeres conservadoras que saltaron a hacer política en los años treinta, no se iba por las ramas en su diagnóstico. Se quejó ante Sanjurjo de que todas las personas que habían intervenido en la propaganda electoral derechista durante los pasados comicios estaban «rodeadas de un ambiente de hostilidad, que se hace imposible, hasta el punto que los que como yo vivimos un poco apartados del centro de la ciudad no se puede salir de casa más que a horas de sol, porque las amenazas e insultos son continuos; así pues, deseando ausentarme de España».23
Muy frecuente, casi tópico, pero no por ello menos enfático, era el comentario relativo a la vulneración de la ley tras la victoria electoral del Frente Popular: «no sé dónde llegaremos, si el Gobierno no toma severas medidas con el orden público […] es una intranquilidad constante».24 Por eso, cuando Francisco López Alenda le escribió a Sanjurjo desde Baños de Mula tenía en mente, desde su particular percepción, la conflictividad protagonizada durante aquellas semanas por la izquierda obrera en Murcia, una de las más crecidas de toda España según se ha visto en estas páginas: «Por los pueblos de esta provincia con escasas excepciones, las fallas de templos, casas, crímenes y palizas, sin contar las expropiaciones, están a la orden del día […]. Los libertadores del proletariado tienen carta blanca y salvoconducto para dar expansión a sus instintos de hiena. Es un verdadero crecimiento animal».25 El doctor Juan García Ilurre, a su vez, compartía ese veredicto, aunque él hablaba desde Madrid cuando apelaba a reaccionar en desagravio de «la Patria querida» frente a los responsables de aquella situación para él irrespirable: «Por aquí sigue la cosa igual o peor pues cada día se anuncia un nuevo conflicto social. Ahora, con motivo de cumplirse el plazo de las peticiones del ramo de la construcción es probable tengamos una huelguecita para primero del próximo junio […] Sí, Pepe, se trata de traidores a la Patria y no puede ser que un pueblo como el español que dio siempre lecciones de heroísmo por su libertad e independencia se someta a vivir bajo la bota rusa secundada vilmente por la perversidad de españoles venenosos».26 Un balance similar lo volvía a proyectar desde Asturias el primero de julio David F. Velasco, agente de negocios: «Por aquí como en el resto de España, intranquilidad, pues cuando no es en una parte es en otras, huelgas, conflictos, parece y yo al menos lo creo que estamos todos envenenados, cuándo querrá Dios que se acuerde de alguien que arregle esto, pues créame que así se hace la vida menos que imposible».27
Por tanto, desde el primer día de su exilio, en la primavera de 1934, Sanjurjo se mantuvo informado sobre la situación política de España siempre a través del filtro de las muchas personas conservadoras con las que mantuvo correspondencia, de las que aquí sólo se ha recogido una pequeña muestra. Esa comunicación se intensificó cuando la tensión política se disparó en España, como ocurriera con la insurrección de octubre de 1934, de la que Sanjurjo tuvo cumplida cuenta.28 Las cartas recibidas durante dos años largos por el general conformaron el envoltorio de ideas, noticias, apreciaciones, datos ciertos y rumores con los que vivió nuestro personaje en su exilio portugués. En qué medida condicionaron su toma de decisiones, particularmente en los meses de la primavera de 1936, resulta difícil de discernir, pero que el consumo de esa información coincidiera en el tiempo con su implicación en otra conspiración militar induce a pensar que su círculo más próximo le influyó sobremanera. Bien es cierto que la mejor información proporcionada a Sanjurjo provino de la red de enlaces –civiles y militares– integrados en la trama, todos ellos personas de su máxima confianza, que de viva voz cuando iban a visitarle, o a través de escritos cifrados enviados por distintos conductos, le mantuvieron puntualmente al tanto de los pormenores del complot, sobre todo a partir de su designación como líder del mismo.
PERCEPCIONES CASTRENSES
De quienes más se fiaba el general Sanjurjo era de sus amigos y allegados militares, en particular de aquellos con los que había trabado amistad en los tiempos lejanos de la guerra del Rif, los famosos africanistas, no pocos de los cuales decidieron secundarle en la Sanjurjada de agosto de 1932. Por ello habían sufrido condena, la consiguiente expulsión del Ejército, el confinamiento o la cárcel. Muchos de ellos, coherentes con su fidelidad demostrada desde antiguo, volvieron a secundar en 1936 el nuevo movimiento sedicioso, lo que también comportó anudar la comunicación con el líder expatriado. Tal fue el caso, por ejemplo, del coronel Ricardo Serrador Santés, beneficiario como Sanjurjo de la amnistía decretada por el Gobierno de Lerroux en 1934. En una fecha tan significativa como el 10 de marzo de 1936, Serrador le contó a su amigo que los desórdenes se habían recrudecido por diversos puntos de la geografía española (Cádiz, Granada, Toledo, Madrid…), con su secuela de quema de iglesias, huelgas generales y sucesos violentos, entre los que descollaban las constantes «colisiones sangrientas entre fascistas y comunistas»: «aunque la censura es absoluta se saben algunas noticias verdaderas entre los innumerables bulos que corren».29
Por entonces también, fechada el 12 de marzo, le llegó a Sanjurjo otra carta, más larga, escrita esta vez desde Barcelona por su hijo Justo, exmilitar e igualmente represaliado por lo del 10 de agosto. Le brindaba un diagnóstico sobre la situación del país, pero en un tono más estridente que el empleado por Serrador: «La situación actual es muy grave, no porque haya un gobierno de izquierda que a mí no me da miedo […] sino porque la izquierda no es izquierda, sino comunismo, anarquismo y desorden». Como el informante anterior, Justo también incidía en varios asuntos clave: en la quema de iglesias que se había producido en «Cádiz, Alicante, Elche, Granada, Algeciras, etc.» («muchas más» que cuando se proclamó la República); en los gritos que inundaban las calles «hasta enronquecer» con el «muera España y viva Rusia» durante las manifestaciones; en los asesinatos diarios de personas («en su mayoría fascistas»); en los asaltos a casas que habían ocurrido en algunos pueblos al tiempo que se declaraba el «amor libre» («violando a las señoras»), o en «cosas tan monstruosas e inéditas», desde un punto de vista legal, como la readmisión e indemnización de los «obreros revolucionarios» despedidos a raíz de los sucesos de octubre de 1934. Con todo, dada su formación castrense, lo que más le preocupaba al hijo de Sanjurjo era que se glorificase la insurrección ocurrida en Asturias y Barcelona, donde el Ejército y la Guardia Civil habían recogido tantas bajas. Todo lo que pudiera afectar directamente a los militares o a las fuerzas de Seguridad le generaba especial alarma, como el supuesto anuncio por Azaña, al que el remitente daba credibilidad en una clara distorsión de la información política de esos días, de que cumpliría el programa electoral pactado con las izquierdas revolucionarias («disolución del Ejército, Guardia Civil, armar al pueblo»). O que en Alicante un sargento hubiera matado «a un capitán que quiso impedir que pusiesen en el cuartel una bandera roja» y que «en las calles de Valencia se abofeteó a unos oficiales». Por supuesto, en los mítines que proliferaban los domingos «ya te puedes figurar las barbaridades que dicen […] no pueden ser sino para preparar la revolución». La conclusión era que, a menos de un mes de haberse constituido, el Gobierno de Azaña estaba «desbordado». No tenía otra opción que o desligarse de los revolucionarios «y con Martínez Barrio, Centro y Derecha sale al paso de la revolución o se va con ellos». Eso sí, «Barcelona está tranquilísimo», aunque la Bolsa había bajado mucho y la moneda de un momento a otro daría también otro «bajón formidable».30
El teniente coronel Fidel de la Cuerda Fernández, otro de los fieles de Sanjurjo, veterano también de la guerra de Marruecos y confinado en 1933 tras pronunciar una conferencia de tono subido en Salamanca, periódicamente le enviaba a su amigo informes muy detallados sobre el ambiente político del país. No dejó de hacerlo en la primavera de 1936. En su primer envío de esos meses enfatizó que Azaña había inaugurado su gobierno con «afirmaciones rotundas de respeto, legalidad y recto proceder», seguidas de inmediato «de actos contrarios a lo manifestado y dejando ver que es un inconsciente mandatario de los extremistas o un solapado vanguardista de ellos». De ahí que hubiera colocado en la cartera de Guerra al general Masquelet, que no era «más que un hombre de paja» «que nada le interesa, sino no alterar la placidez del Presidente y poder dar el parte diario de sin novedad». De hecho, el nuevo ministro no se había inmutado ante los incidentes ocurridos durante las manifestaciones populares de celebración del triunfo del Frente Popular. Incidentes en los que se habían visto implicados oficiales y soldados uniformados. Distintos indicadores, a cada cual más preocupante, mostraban los peligros ciertos que, según De la Cuerda, se cernían sobre el estamento militar, incluida su desaparición como cuerpo a no tardar, ante la imparable militarización de la izquierda obrera y la inoperancia pusilánime de los nuevos mandos militares cooptados con criterios de afinidad republicana por el nuevo Gobierno. La ocupación de la calle por socialistas y comunistas uniformados, haciendo alarde de su poderío, era lo que más alarmaba al informante de Sanjurjo:
Estas manifestaciones provocaron incidentes en Ferrol, Logroño e incluso en Madrid con militares en donde al jefe de día (Comte Concha) le dieron una paliza. ¡Quién iba a decir que iba a quedar impune una agresión al mando mayor! Pues hasta el interesado quedó satisfecho con unas palabras oficiales. Todo esto culminó en reparaciones de mando, para colocar a amigos, y con la pérdida del poco prestigio de la colectividad y el ensanchamiento de unos cuantos vividores de exteriorización republicana ya está arreglado el país. A todo esto la excitación en oficiales y clases ha aumentado, se ve venir sobre nosotros el peligro de la desaparición y muchos ilusos se creen que por sus conocimientos profesionales, si mañana viene un ejército rojo, ellos serán sus soldados. Errónea creencia. Si eso llega traerán sus cuadros y el porvenir de los actuales será la mendicidad o el estéril sacrificio, pues las milicias socialistas están uniformadas, equipadas y con profusión de armamento y sobre todo hacen alarde de un ímpetu y un corazón que desgraciadamente falta en el lado contrario, excepto en el reducido núcleo fascista animado de buenos sentimientos, pero perseguido por las autoridades y sin apoyo de los demás.31
Estas palabras traslucían un gran desasosiego ante la posibilidad de que pudiera abrirse de nuevo un proceso revolucionario como el que se había tenido que afrontar poco más de un año atrás, cuyos síntomas no se habían erradicado del todo al decir de muchos oficiales. Más que invocarse en términos abstractos, cuando estos militares hablaban de «revolución» o del peligro «comunista» lo hacían pensando en esos antecedentes. Máxime ahora que el mito de «Octubre» se blandía en términos positivos por la izquierda obrera en tanto que la victoria del Frente Popular había provocado una peculiar inversión de las normas legales. Ello generó un enorme desconcierto en los medios militares más sensibilizados ante aquella experiencia revolucionaria, que momentáneamente resultó derrotada, pero que nadie podía garantizar que no volviera a reproducirse con más fuerza, si cabe, que antes. Para ellos fue grave que el nuevo Gobierno Azaña amnistiara a todos los revolucionarios sentenciados legalmente por diversos delitos –asesinatos de por medio–, al tiempo que consentía las demandas que exigían el castigo de las autoridades legales –militares incluidos– responsables de la derrota y encarcelamiento de los revolucionarios. Nadie ponía coto, además, a los ataques inflamados que se reproducían a diario contra el Ejército en la prensa izquierdista, por no hablar de los vertidos en las tribunas parlamentarias y de los abucheos y agresiones contra los oficiales ocurridos en algunas poblaciones durante aquellos meses. Más allá de las apelaciones huecas a la defensa de la patria y a la preservación de España, por meros intereses corporativos, la oficialidad militar percibía que estaba perdiendo a marchas forzadas su tradicional ascendiente sobre el poder civil y su influencia sobre la sociedad. «Porque si muchos militares podían identificar con algo concreto la idea de una revolución social inminente, esto era, probablemente, con la quiebra del principio de jerarquía y autoridad tal y como estos habían sido entendidos y practicados desde muy atrás; y que tenía –conviene recordarlo– mucho que ver con cómo veían su rol en la sociedad y la política de orden público de la época».32
Además, ese clamor a favor de la amputación del poder e influencia castrense en la sociedad civil constituía una novedad, en tanto que ni siquiera en el bienio republicano-socialista nadie había llegado tan lejos como parecía que podría llegarse ahora. La misma reforma militar de Azaña, por mucho que hubiera reducido el cuerpo de oficiales a menos de la mitad, mantuvo e incluso reforzó la estructura militarizada de la administración del orden público heredada de la época liberal, un terreno especialmente sensible para la oficialidad castrense (Ley de Defensa de la República de 1931 y Ley de Orden Público de 1933). De este modo, a los militares se les siguió situando en el núcleo central de la política y de la conflictividad social. En tanto que el deterioro del orden público y la inseguridad ciudadana estuvieron presentes durante la primavera de 1936, los militares más concienciados por lo que consideraban una abierta amenaza a su estatus encontraron ahí una justificación para embarcarse en la conspiración. Era lógico que muchos oficiales se sintieran ahora intimidados, dado que el Ejército había tenido un protagonismo decisivo en la derrota de la revolución de octubre de 1934 en Asturias y Cataluña. Como también, en los meses siguientes, en el encausamiento de miles de izquierdistas sometidos a la jurisdicción de los tribunales castrenses al amparo de la declaración del estado de guerra. Tras las elecciones de febrero de 1936, la hora del revanchismo parecía haber llegado y la oficialidad militar se sentía en el centro de la diana.33
Hubo elementos concretos en la experiencia cotidiana de muchos oficiales, sobre todo los de graduación intermedia, que afirmaron su certidumbre de que había un peligro en ciernes, fuera «la revolución» o la posibilidad de que las funciones tradicionales del Ejército en la sociedad española cambiaran para siempre. Obviamente, se trataba de una percepción mediatizada por una mentalidad militar y unas ideas conservadoras desde el punto de vista social y cultural, pero determinados sucesos locales tuvieron enorme influencia en ese sentido. Algunos oficiales vivieron de cerca con gran preocupación el problema de la confrontación directa con los simpatizantes y afiliados de los partidos del Frente Popular, especialmente cuando los jóvenes radicalizados se dedicaron a realizar labores ilegales de vigilancia, coacciones y cacheos en la vía pública. No se trató sólo de sensibilidades heridas por las retóricas antimilitaristas vertidas en los mítines y en exaltados artículos en la prensa de partido, que también. Los datos disponibles indican que los insultos y ataques físicos contra oficiales del Ejército no fueron excepcionales. Algunos enfrentamientos verbales entre grupos de izquierdistas y militares vestidos de uniforme derivaron a veces en choques violentos, bien porque los primeros planificaron algún tipo de agresión o bien porque los segundos respondieron a alguna provocación o disputa verbal previa. En varias localidades se plasmó, efectivamente, una gran tensión, que en ocasiones llevó del cruce de insultos a las manos, o incluso a esgrimir las armas. En la práctica, allí donde se vieron involucrados oficiales del Ejército, las consecuencias políticas de la violencia fueron más profundas y prolongadas. Estos hechos contribuyeron a reforzar en los medios castrenses la impresión de que el Gobierno era preso de los sectores radicales de su izquierda, aliados tras el pacto del Frente Popular. Los militares percibían que el Gobierno era presionado en la calle y en el Parlamento con la excusa de que la judicatura o el Ejército servían de refugio a los enemigos de la República. En ese sentido, la encrucijada a la que se enfrentaba era altamente explosiva y muy difícil de afrontar. En los casos de violencia donde se vieron involucrados oficiales, los socios obreros del Gobierno entendieron que el Ejército era parte directa del problema, es decir, una extensión más de la amenaza «fascista». Por consiguiente, el Gobierno no pudo permitirse ser indulgente con la indisciplina sin verse acosado por sus socios parlamentarios. Ahora bien, también corrió un doble riesgo al castigar a los militares insubordinados: por un lado, que los sectores radicalizados de las izquierdas interpretaran que el orden público estaba, de facto, en sus manos; por otro, que los militares partidarios de derribar al Gobierno encontraran argumentos para confirmar que la revolución sobrepasaba a un Ejecutivo impotente.34
Los enfrentamientos entre militares y paisanos izquierdistas ocurridos en la capital de España tuvieron una repercusión inmediata en los cuarteles. En el contexto de las impresionantes movilizaciones populares desarrolladas tras las elecciones, la oficialidad temió los efectos miméticos de indisciplina que pudieran salpicar a la tropa. Atisbos hubo de ello. De acuerdo con un informante de Sanjurjo, el 1 de marzo tuvo lugar en Madrid «una concurridísima manifestación» en la que «todo fueron voces, puños en alto y trapos rojos» con una numerosa concentración de «chiquillería» de ambos sexos. En la misma Puerta del Sol, un soldado se permitió arengar a las masas, pero providencialmente acudieron tres oficiales del Ejército y uno de Asalto que se encontraban cerca para apartarle de allí: «y el soldadito se enfrentó con ellos y entonces uno le pegó un puñetazo en la cara que le hizo caer al suelo», para gran escándalo de los asistentes a la concentración. Pese a lo cual, la contundente reacción de los militares impidió que la cosa fuera a más: «los manifestantes se vinieron como hienas hacia los oficiales, tiraron estos de pistola y en el acto quedó anulado el valor anónimo de las masas pudiendo los cuatro y el soldado entrar tranquilamente en Gobernación».35
Apenas dos semanas después, la misma tarde del entierro de Gisbert, el policía asesinado por los falangistas en el atentado contra el diputado socialista Jiménez de Asúa, en medio de un clima de gran efervescencia, ataques a centros derechistas y disturbios en protesta por lo sucedido, un comandante fue brutalmente golpeado por la multitud en la calle Caballero de Gracia, cerca del Casino Militar, cuando algunos asistentes entendieron que les había agredido verbalmente. Según algunas fuentes, le arrebataron el sable y estuvo a punto de morir de no ser por la rápida intervención de la policía. En total, durante los disturbios se registraron cuatro muertos y diecinueve heridos graves. En su conjunto, estos hechos produjeron una extraordinaria irritación en los medios castrenses.36 Prueba de ello fue que, horas después, se desarrollase una reunión de oficiales de Artillería y de la Escuela de Equitación Militar, con más de cuarenta asistentes, en la que decidieron «organizarse para actuar, a impulsos de un espíritu de defensa, contra la anarquía de la gente de la calle, pero sin orientación política alguna». Por agruparse en ella gran número de oficiales «jóvenes y decididos», la Escuela de Equitación de Madrid era uno de los centros más exaltados frente al nuevo Gobierno. No ha de extrañar, por tanto, que a la postre fuera disuelta. Uno de los asistentes a aquellas reuniones, Marcelino Saleta, supo que, en otra situación parecida, la multitud había herido a Antonio Jover, capitán de la Guardia Civil procedente como él del Arma de Caballería. Decidió entonces ir a visitarle a su casa, donde se encontró casualmente con Fernando Primo de Rivera, el hermano menor del jefe de Falange, que también había sido militar de profesión, antes de 1931. Los tres se mostraron de acuerdo en organizar «elementos» del Ejército para actuar contra lo que conceptuaron como creciente anarquía. Fernando ofreció el concurso de la Primera Línea de Falange. Desde entonces se sucedieron los encuentros entre los confabulados: «La propaganda entre la oficialidad de Madrid tuvo éxito rápido». En la mayoría de los cuerpos, parece que la recepción de la misma era positiva, salvo en Aviación y entre los altos mandos de la Guardia Civil. El comandante Bartolomé Barba Hernández, que «estaba en posesión del plan para actuar», era el encargado de transmitir las órdenes que venían de la cúpula de la conspiración.37
Al hilo de la efervescencia posterior a las elecciones, fuera de Madrid también se registraron agresiones y choques con los militares en aquellas semanas. Así, bajo el impacto de los ataques anticlericales contra edificios religiosos ocurridos en Cádiz jornadas antes, el día 12 se oyeron detonaciones en diferentes lugares de la ciudad. En uno de esos episodios se disparó contra una patrulla de Artillería, aunque al parecer sin consecuencias. Sumado a los insultos ofensivos desplegados en manifestaciones y mítines contra el Ejército, tal hecho alimentó el foco conspirador de esa plaza.38 Pero mucho más graves fueron los disturbios registrados en Logroño el día 14, que sumaron ocho muertos y cinco heridos de bala, el comandante de Artillería Luis Aguilar entre ellos, cuando trató de impedir que sus compañeros disparasen contra los manifestantes que se aproximaran a ese acuartelamiento con gritos de «¡A por ellos!».39 Ni siquiera el Protectorado se vio libre de la estridente movilización izquierdista del mes de marzo, lo cual causó especial preocupación entre los oficiales africanistas. Para el mismo Sanjurjo, que había sido Alto Comisario en Marruecos y jefe superior de todas sus fuerzas armadas, el territorio guardaba una significación especial, siendo materia altamente sensible la conflictividad que pudiera plantearse allí. El comandante Fernando López-Canti, destinado en Ceuta en esos momentos, hizo un dictamen de la situación sin dejar de mostrarle su preocupación a su amigo:
Hasta por estas tierras han llegado los vientos marxistas de la Península. En Tetuán tuvimos su buena manifestación y en Larache hubo el otro día una con todos los adelantos modernos. En esta última, un maestro de escuela que llevaba la voz cantante y que hace de comunista, aunque él viva bien y de nada se prive, pidió la destitución del Juez, del Interventor, del Bachá y del Jefe de Regulares, que es Losas.
Aquí causó muy mal efecto, pues hasta los musulmanes protestaron por ser este país de Protectorado el lugar menos indicado para esta clase de ensayos. Aquí en Ceuta no ha pasado nada serio, hubo su manifestación, asaltaron la Tabacalera, quemaron el local de Acción Popular y un poco de la Iglesia de los Remedios y dieron unas cuantas palizas, pero se vive con intranquilidad por la constante amenaza de sucesos graves a la vista. La casa en que vivimos figura en primer término, sin duda por el odio que le tienen a sus propietarios, entre las catalogadas para ponerles calefacción central en cinco minutos […] como en todas partes, las amenazas convertidas en realidades en algunos sitios, traen atemorizada a media España, juntamente con la otra media.40
A mediados de abril se alcanzó otra cota en los enfrentamientos entre el paisanaje izquierdista y los miembros del estamento militar, iniciándose una curva que se prolongó sin solución de continuidad hasta el mes de junio. Los incidentes proliferaron con motivo de los desfiles conmemorativos de la proclamación de la República celebrados en distintas ciudades. Como ya se ha visto en páginas precedentes, en Madrid se produjeron los incidentes más sonados. A lo largo del Paseo de la Castellana, la Guardia Civil escuchó a su paso insultos violentos y groseros, donde no faltaron los vítores a Rusia.41 Estos incidentes, como ya se vio, se saldaron con el asesinato del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes, un suceso cuya prolongación y agravamiento tuvo lugar dos días después, durante su entierro, en el que se registró la friolera de seis muertos y 31 heridos, doce de ellos graves. Tan grande fue la tensión que el Gobierno por primera vez consideró muy seriamente la posibilidad de una sublevación militar –que en efecto estaba en marcha, como se verá más abajo– y tomó medidas para neutralizarla castigando a varios militares sospechosos. Aparte de ordenar varios ceses, arrestos y traslados fulminantes, el día 17 se aprobó un proyecto de ley que amenazaba con aplicar la pérdida de los derechos pasivos a los oficiales retirados que se involucraran en tramas desestabilizadoras. El proyecto fue recibido con manifiesto disgusto por buena parte de la oficialidad, e incrementó su animosidad contra un Gobierno que a todas luces muchos ya consideraban adverso. Cabe pensar que todas esas medidas acrecentaron las adhesiones a favor de la conspiración.42
En otras ciudades también menudearon los desencuentros con las fuerzas armadas, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. En un gesto de claro desafío, en Oviedo las milicias uniformadas de las Juventudes Socialistas se incorporaron a las tropas para participar en el desfile. Al deshacerse la formación, los guardias de Asalto fueron rodeados por grupos de provocadores que les lanzaron a la cara los insultos de «asesinos» y «chulos». En Palma de Mallorca, se pidió desde la multitud que abandonase la tribuna el canónigo Juan Sirvent, en medio de gritos de «¡Viva Rusia!», «¡Abajo el Ejército» y «¡Mueran los curas!». En Alcalá de Henares, los escuadrones que formaron en la parada fueron igualmente cubiertos de injurias. Un capitán se encaró con algunos individuos que le insultaban puño en alto. A los dos días, este oficial era declarado disponible.43 En Gijón, las personas que seguían el desfile de las tropas en la calle Corrida desde sus casas profirieron gritos de «¡Viva España!», y al instante se vieron replicados con «¡Vivas a la República!» por parte de los que contemplaban el desfile desde las aceras; después se cruzaron muchas bofetadas entre los grupos antagónicos.44 En Guadalajara varios individuos dieron vivas al fascismo al paso de las tropas y elementos contrarios respondieron con vivas al Frente Popular. Un teniente de ingenieros respondió sobre la marcha propinando sablazos, uno de los cuales alcanzó en un brazo y en la cara a un comunista. En total, los heridos por los choques habidos fueron cuatro. Esta actitud motivó una gran reacción popular. Las lunas del casino fueron apedreadas y grupos de obreros siguieron a los soldados hasta el cuartel, rodeándolo en actitud amenazadora, pero fueron disueltos por orden del comandante Rafael Ortiz de Zárate.45 En Jerez de la Frontera, el alcalde dictó la detención de un teniente de Intendencia por el mero hecho de llevar un arma. El comandante militar, Salvador de Arizón, fue al ayuntamiento para solicitar su liberación: «Lo hemos detenido por llevar una pistola, que nadie debe llevar –le replicó la máxima autoridad municipal–. ¿A que V. no la lleva? No señor, no llevo una, llevo dos, una en cada bolsillo, mírelas. Como V. comprenderá no estoy dispuesto a que en la calle me puedan insultar».46
Las tropas también se sintieron vejadas en Zaragoza. Durante el desfile se oyeron ovaciones, pero también silbidos, levantamientos de puños y el cántico de La Internacional. Como algunos oficiales se encararon con la multitud, dando pie a un altercado que produjo tres heridos por sable, el Ministerio de la Guerra impuso distintas medidas disciplinarias y al día siguiente dictó el traslado de algunos oficiales y la prisión de otros trece. Los sucesos de la capital aragonesa causaron gran indignación en el Ejército. En nombre de la guarnición de Pamplona, el general Emilio Mola se solidarizó con aquellos oficiales y pidió al Gobierno que pusiera «coto a las provocaciones de que eran objeto constantemente bajo la mirada benévola de las autoridades del Frente Popular». El ministro de la Guerra dispuso que el general Juan García Caminero se trasladara a Pamplona para tomar cartas en el asunto. En su informe consideró imprescindible relevar a Mola, porque la guarnición de Pamplona, demasiado numerosa, estaba influida por él y podía constituir un peligro. Pero en la capital aragonesa se consiguió un cierre de filas que tendría sus consecuencias a corto y medio plazo. Tanto es así que el Primero de Mayo se proyectó una manifestación del Frente Popular que luego no tuvo lugar: «previendo la guarnición nuevos agravios a la Patria hace saber que la Oficialidad en masa, en pleno Paseo de la Independencia, se enfrentará con la manifestación. No sabemos si sería por esto, pero lo cierto es que la manifestación no se celebró».47
El mes de mayo también fue pródigo en episodios que incrementaron la sensación de agravio en parte de la oficialidad. El mero hecho de que el Día del Trabajo desfilaran conjuntamente en Madrid jóvenes socialistas y comunistas uniformados en perfecta formación hizo saltar las alarmas entre los militares más sensibilizados con el fantasma de la revolución. Algunas fuentes hablan –con notable exageración– de 300.000 asistentes, entre los que pudo distinguirse a muchos reclutas, para gran alarma de sus mandos. Uno de los enlaces de Sanjurjo le dio cuenta, impresionado e inquieto, del imponente desfile de miles de militantes comunistas y socialistas, que él interpretaba como un auténtico despliegue paramilitar revolucionario: «La fiesta de hoy ha sido una verdadera parada militar de las milicias comunistas y socialistas habiendo cubierto la carrera de Atocha hasta la estatua de Castelar en las dos aceras de cuatro en fondo y además muchos desfilando, yo calculo de veinte a treinta mil uniformados con alguna instrucción militar».48 Este retrato no era producto sin más de las calenturientas y paranoicas visiones reaccionarias de los círculos ultras castrenses. Lo corroboran los historiadores y las propias fuentes socialistas confirman la credibilidad de la imagen, si bien hacen una lectura positiva de la misma:
El primero de mayo, Fiesta del Trabajo, se celebró en Madrid una gran manifestación obrera, en la que desfiló una inmensa muchedumbre. Nuestras milicias, ya de uniforme, con camisa azul y corbata roja, aseguraron el servicio de orden. Fuera de programa, y de manera espontánea, muchos soldados de todas las armas se fueron uniendo a la manifestación, a pesar de la ira de algunos oficiales a los que no dejamos intervenir. Este hecho nos impresionó favorablemente, ya que señalaba el resquebrajamiento de la disciplina del Ejército. No hay duda que aquella noche en todos los cuartos de banderas y en otros lugares de reunión de los oficiales derechistas, se habló con más fuerza que nunca de la necesidad ineludible de sublevarse, antes de que fuera demasiado tarde.49
En ese marco festivo, los discursos de algunos líderes parecían diseñados específicamente para alimentar los fantasmas de los militares más derechistas. En Valencia, por ejemplo, el dirigente comunista Antonio Mije declaró durante la celebración que había que «crear Milicias Obreras y Campesinas, que son el futuro Ejército Rojo. Que no se alegue que no tenemos armas, pues con organización y disciplina se las quitaremos a los fascistas, como hicieron en Rusia».50 Pronunciamientos de ese cariz tensionaban el ya de por sí crispado clima político de aquella primavera. Porque, además, no eran una mera anécdota. La prensa obrerista de esos meses, incluidas cabeceras como El Socialista, Claridad, El Obrero de la Tierra o Mundo Obrero no dejaban de atizar esos rescoldos discursivos tan inquietantes para la mentalidad tradicional del Ejército. En concreto, entre otros, la necesidad de constituir milicias armadas que sirvieran de embrión de un no muy lejano Ejército Popular.51
Ciertamente, los enfrentamientos tuvieron mucho de lucha simbólica, de ahí la contraposición de eslóganes en busca de adhesión a las ideas propias, el «Viva España» frente al «Viva Rusia», o el «Viva el Ejército» o «Viva el fascio» frente al «Viva el Ejército Rojo». No se aclamaba gratuitamente, sino como gesto de afirmación identitaria, al tiempo que se negaba al adversario su propia existencia. El problema es que esa dialéctica a veces producía heridos o, en el peor de los casos, incluso muertos. En Burgos, el Primero de Mayo se organizó una manifestación contra el Ejército y cuatro de sus integrantes fueron heridos por los tiros de un capitán. Al día siguiente, en Madrid, tocaba celebrar el Dos de Mayo y, como era habitual, también hubo un desfile militar, esta vez ante el obelisco situado en la plaza de la Lealtad. Como se vio, un oficial (Félix Cañas Arias) fue acusado de disparar contra un grupo de izquierdistas después de un intercambio de gritos.52 La oficialidad más crítica con el régimen seguía todos estos acontecimientos con lupa e inquietud contenida. Lo que peor se llevaba era que, en tales situaciones, los militares terminaran por arrugarse ante la multitud desaforada. Fidel de la Cuerda contó a Sanjurjo que el día en que fueron incendiadas las escuelas del Pilar en Cuatro Caminos, en medio de los sucesos de los «caramelos envenenados» los días 3 y 4 de mayo: «hirieron a un oficial y al llevarle en un taxi a la casa de socorro, la turba se opuso a que se utilizara el taxi y el coronel [Ildefonso Puigdengolas, que estaba al frente del Cuerpo de Seguridad] consintió en hacer bajar al oficial y llevarle en un carro de los [guardias] de Asalto que llevan la fuerza y no hizo nada para oponerse». Evidentemente, ese comportamiento, desde la perspectiva de Fidel de la Cuerda –y siempre que demos por bueno su testimonio–, se consideraba impropio de un militar, signo claro del deterioro imparable en que se encontraba la corporación a manos de los responsables castrenses que colaboraban con el Gobierno de Azaña. No es casualidad que este comentario crítico se vertiera contra Puigdengolas, que en esos momentos era miembro de la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA) y en agosto de 1932 se había opuesto personalmente a la sublevación de Sanjurjo en Sevilla.53
En otros puntos de la geografía española también se detectaron incidentes de relieve. Así, en Jaca, el 11 de mayo un capitán de Infantería apellidado Ruiz, tras ser insultado, propinó un bofetón al catedrático de Instituto, gestor de la Diputación y concejal Custodio Peñarrocha, de filiación comunista. Al parecer, todo comenzó porque ese concejal y otros izquierdistas habían pedido el traslado de algunos militares de la guarnición. Aunque esta vez no hubo muertos ni heridos, el capitán fue detenido, formándose una manifestación frente a la cárcel con la intención de asaltarla, intención que no se logró, pero cuya compensación vino dada con el destrozo del Centro de la Juventud Católica. Además, una bandera roja fue colocada en el edificio de los Escolapios y se declaró la huelga general. Sin embargo, el incidente no pasó a mayores gracias a la intervención del alcalde socialista Julián Mur y del gobernador.54 No lejos de Jaca, en Barbastro, dos individuos se dedicaron durante la madrugada del día 25 a proferir insultos contra el Cuartel General Ricardos, en el que estaba alojado un batallón de Montaña. Al darles el alto, se abalanzaron sobre el mando que dirigía la patrulla. Entonces, el cabo disparó y mató a uno de los dos individuos. Según La Vanguardia, al muerto, minero de profesión, se le ocuparon «documentos extremistas» en sus ropas. El otro huyó y logró desaparecer, pero luego se presentó en el juzgado para declarar. Ambos, el muerto y su compañero, habían llegado a la población días antes en busca de trabajo.55 También hubo víctimas en Vigo el día 13, cuando Miguel Cuervo Núñez, abogado y teniente coronel retirado, quiso proteger a un esquirol de filiación fascista perseguido por un grupo de huelguistas. El exmilitar disparó su revólver e hirió a un vecino que pasaba por allí, lo que provocó que varios cientos de izquierdistas se arremolinaran en torno a su casa y le prendieran fuego. Luego continuaron los enfrentamientos con las fuerzas de orden público, dándose un balance final de dos muertos y cinco heridos.56
Resulta evidente que, en aquella primavera, las poblaciones que tenían una numerosa guarnición militar potencialmente constituían un foco de tensiones. Toledo fue otro caso que generó cierta resonancia. El 1 de junio, por ejemplo, un grupo de unos veinte alumnos de la Academia Militar insultaron y agredieron a un vendedor de Mundo Obrero en una calle céntrica de la ciudad. Un compañero vino a defenderle y los jóvenes uniformados arremetieron contra él. Llegaron entonces unos obreros que se sumaron a los agredidos y los primeros no dudaron en sacar sus pistolas y efectuar unos disparos. Hubo cuatro heridos de carácter leve, dos por cada bando, pero no por las balas sino por los encontronazos entre ambos grupos. Los izquierdistas formaron una manifestación que llegó ante el Gobierno Civil para pedir justicia, pero lo único que se consiguió fue que los cadetes fueran recluidos en El Alcázar. A pesar de la escasa importancia objetiva del asunto, Fidel de la Cuerda no se privó de dar cuenta puntual del hecho a su superior: «En Toledo también ha habido incidentes con los alumnos al pregonar periódicos extremistas “contra la canalla fascista y militarista”, un alumno que reparte bofetadas, se generalizan los palos, y nada más».57 Eso sí, cuatro días después, sí hubo un herido de bala. Lo ocasionó el teniente de Infantería Silvano Cirujano Robledo. Cuando paseaba de noche en compañía de un amigo, les salieron al paso seis o siete individuos con la intención de cachearlos. El teniente les hizo saber su condición de oficial del Ejército y uno de los del grupo sacó una pistola y le encañonó. Entonces, el oficial sacó también su arma y cuando iba a montarla se abalanzaron sobre él. En la lucha sostenida se le disparó la pistola, por lo que el militar supuso que debió de herir a alguno de los del grupo, toda vez que observó manchas de sangre en las manos. El teniente pidió auxilio a un número de la Guardia Civil que pasaba por allí, el cual, al acercarse, puso en fuga a los del grupo.58
A lo largo de estos encontronazos y situaciones de tensión, los militares no sólo provocaron víctimas, sino que también resultaron damnificados. Se dio el caso, incluso, de un teniente –Alonso Nart– que, al modo propio de otros tiempos, murió en duelo tras ser desafiado por el hermano de un médico víctima de la represión de Asturias.59 Pero esas formas de confrontación caballeresca resultaban ya manifiestamente extemporáneas. En su expresión más brutal, lo más acorde con las prácticas de violencia política del período fue el recurso al atentado. Los militares también fueron objeto de esa práctica terrorista durante la primavera de 1936. Así, el 12 de marzo, Bautista Bandera González, militar en la reserva, resultó herido en una céntrica plaza de León tras ser agredido por varios extremistas. Una semana después, el general Carlos Bosch y Bosch fue objeto de un atentado cuando se encontraba en un hotel de La Coruña: dos individuos fueron a verle a su habitación y abrieron fuego contra él, dándose a la fuga, pero tuvo la suerte de que los disparos no le alcanzaran. El 7 de junio, dos individuos hirieron de bala en Sevilla al cabo Domingo Sáez de la Fuente cuando paseaba con su novia. Pero el balance peor se dio en la primera quincena de julio, registrándose tres asesinatos y algunos heridos colaterales: el de Justo Serna Enamorado, teniente de complemento, que apareció literalmente cosido a puñaladas en la carretera de Toledo, a la altura de Carabanchel; el de Manuel Rovira, amigo del teniente Enrique Yáñez, cuando ambos fueron objeto de una descarga a manos de un grupo en Gijón; y el de la esposa del teniente José Bahamonde, embarazada de cinco meses, muerta de un disparo producido por dos individuos que pretendieron atracarlos en La Luisiana (Sevilla). Se dijo que pertenecían al Socorro Rojo, aunque esto no se ha podido comprobar.60
A pesar de su espectacularidad, en términos de costes políticos los atentados contra los militares o sus allegados no eran lo más importante. Mucho más graves fueron los desencuentros con el Gobierno y las consecuencias que pudieron comportar. En este sentido, si hubo unos sucesos que, durante aquellas semanas, destacaron sobre los demás fueron los que tuvieron por escenario la localidad madrileña de Alcalá de Henares a partir del 15 de mayo. Estos hechos, y el «inicuo» consejo de guerra a que dieron lugar, se vivieron en los medios castrenses menos proclives al régimen como una «gran humillación» infligida al Ejército por el Gobierno y el Frente Popular.61 Además de los heridos por arma de fuego y los muchos contusos registrados, lo realmente destacable fue que los militares se situaran en la primera línea de este pleito. Que la guardia saliera de los cuarteles para ocupar el centro de Alcalá y que un grupo de oficiales penetrasen en el ayuntamiento pistola en mano, esgrimiendo modos groseros y amenazas contra el alcalde socialista, constituyó un flagrante desafío al poder civil, causando la impresión de que se estaba preparando una rebelión. El hecho de que Casares Quiroga, presidente del Gobierno y ministro de la Guerra, se apresurara a enviar fuerzas de Asalto para garantizar la calma y que en las horas siguientes ordenara el traslado a Salamanca y Palencia de dos regimientos de Caballería, da idea de la trascendencia del pulso que se había planteado. Lo corroboró, igualmente, en un claro gesto de indisciplina, la protesta de muchos oficiales encabezados por sus propios coroneles, que se resistieran al traslado y a la postre, en tiempo récord, fueran sometidos –54 de ellos en total– a consejo de guerra, resultando condenados y encarcelados. Con toda seguridad, no fue una simple coincidencia que esos regimientos hubieran estado complicados en la Sanjurjada de 1932, aunque a última hora se echaran atrás. Por añadidura, las relaciones de la guarnición con buena parte de la población venían siendo pésimas en esta pequeña ciudad de los alrededores de Madrid.62
En su detallada crónica de lo acontecido, Fidel de la Cuerda interpretó los hechos desde la perspectiva de los desencuentros que –a la llegada de la República– distanciaron a los máximos responsables de la corporación militar, en virtud de la disposición progubernamental de muchos de ellos. Directamente, el informante de Sanjurjo estableció un paralelismo con el abandono sufrido por este a manos de la mayoría de sus compañeros cuando lanzó su rebelión dos años atrás. En contraste manifiesto con la dureza a que fue sometido (condena a muerte, conmutación, dos años de presidio y expulsión del Ejército), ahora se premiaba a los militares adictos al Gobierno de izquierdas, incluidos los mandos implicados en la insurrección de la Generalidad el 6 de octubre de 1934. Este último detalle le parecía especialmente sangrante por el tratamiento tan desigual que comportaba la readmisión de oficiales que, en opinión del que escribía, habían puesto en tela de juicio nada menos que la unidad de España:
Los sucesos de Alcalá no han revestido la importancia que se les ha dado y ha sido una muestra más de la cuquería de los generales Alcázar, Peña y Miaja […] y en estas transacciones el Ministro acuciado por Caminero, Riquelme, Núñez de Prado y el Subsecretario (Cruz Boullone de Ávila) […] La guarnición de Madrid la acuartelaron y el Gobierno por un lado con temor a no ser obedecido, recelando de la guarnición, esta a su vez dolida por lo de Alcalá, pero temerosa de dar la cara, en fin la misma tónica y ambiente que cuando su sentencia, mucho dolor, pero constante pasividad y cobardía […] En cambio hoy reingresan en el ejército Pérez Salas, Guarner y Menéndez y se crea una guardia presidencial que sustituye a los alabarderos y más pretoriana que ellos, que dicen la mandará Sicardo y el jefe del Batallón es el comte de Infa [sic] hermano de Menéndez.63
Los conspiradores militares que giraban en torno a Sanjurjo eran muy conscientes de que el Ejército no actuaba como un cuerpo unido. Ciertamente, como es sabido, la mayor parte del alto mando no participaba de unos objetivos suscritos, en realidad, por una minoría muy radicalizada. La mayoría de la oficialidad parecía adaptarse a la situación, mostraba posiciones acomodaticias y no quería líos:
En el Ejército hay oficiales que cobran de la Dirección de Seguridad por confidencias y soplonerías, los que han cesado en sus cargos o han sido trasladados, cuando tenían en su mano todo el poder del cargo, se han resignado mansamente y se alejan del peligro murmurando y en su interior diciendo ¡ahí queda eso! Por estas apreciaciones, podrá juzgar del estado de podredumbre y cobardía a que hemos llegado y lo inconsciente de esa actuación pasiva propia de tertulias y porterías, y como no hay nadie de prestigio, ni a quien mirar, nos vamos consumiendo lentamente y deslizando por el plano inclinado hasta la disolución.64
Para calibrar quiénes podían hacer abortar verdaderamente los planes de la conspiración en marcha había que mirar a los mandos identificados con el Gobierno del Frente Popular –militares de profundas convicciones izquierdistas y muchos de ellos masones– que controlaban buena parte de los cuerpos policiales. No fue casualidad que algunos de los grandes golpes de efecto auspiciados por la extrema derecha en ese período apuntasen contra militares pertenecientes a la UMRA.65 Varios de estos oficiales se habían visto inmersos, y condenados por ello, en la insurrección de octubre de 1934, o mantenían lazos más o menos informales con la izquierda socialista y comunista, o con el republicanismo nacionalista, como se acaba de indicar. Como apuntó el aviador Ignacio Hidalgo de Cisneros en sus memorias, llevados de su voluntad de impedir la sublevación, él y sus afines en el arma de Aviación hicieron algo que les pareció elemental en aquellas circunstancias, cuando la tensión y la violencia en Madrid y otros puntos parecían desbordarse: organizar a las clases y soldados próximos al Partido Comunista o a las Juventudes Socialistas «para vigilar a los fascistas y hacer fracasar cualquier intento de sublevación».66
Esa información coincide con lo que cuenta Gil-Robles en sus memorias cuando apunta que, a esas alturas, los comunistas habían conseguido crear células en la mayoría de los cuarteles de Madrid –Montaña, Saboya, María Cristina y Carros de Combate– con el fin de infiltrarse y minar la disciplina en las fuerzas armadas. Entre otras funciones se encargaban de difundir la publicación clandestina El Soldado Rojo, su órgano de expresión. Pero en provincias el arraigo y los resultados de esos intentos habrían sido notoriamente más modestos,67 aunque no irrelevantes, pues el citado panfleto y la formación de células comunistas también se palpó, por ejemplo, en la guarnición de Orense: «era de dominio público a existencia de varias células organizadas que tiñan en vilo ós oficiais conxurados».68 Seguro que hubo muchas más. El testimonio del líder de la CEDA se inspira directamente en las memorias de Enrique Líster, que en septiembre de 1935 se hizo cargo de la dirección de la estrategia antimilitarista del PCE. A raíz de la insurrección de octubre de 1934, el buró político decidió dedicar más medios y esfuerzos al trabajo en las fuerzas armadas. Así, a través de sus militantes, el partido disponía de una información privilegiada gracias a los vínculos con centenares de soldados, cabos, sargentos y oficiales, a los que influía políticamente y en muchos casos organizaba en comités: «En Madrid existía organización del Partido en todos los cuarteles». «El trabajo oscuro y lleno de peligros de estos camaradas antes de julio de 1936 […] asegurando el contacto de los cuarteles, llevando los materiales y directivas a los comités y a los camaradas, recogiendo las informaciones de lo que pasaba dentro, tuvo una gran influencia en el desarrollo de los acontecimientos en la guarnición de Madrid.» Líster en persona se encargaba de supervisar a diario esos trabajos, pasando a la dirección del partido las confidencias recogidas a través de sus enlaces.69
Otro testigo de excepción, Manuel Tagüeña, entonces activo militante de la Juventud Socialista madrileña, dejó para la posteridad comentarios que no tienen desperdicio sobre la complicidad gubernamental y las conexiones del activismo juvenil izquierdista con miembros de las fuerzas del orden. En las semanas previas a la guerra civil, con la tolerancia de las autoridades y la vista gorda de los cuerpos de Seguridad, «por todas partes se organizaban grupos de acción» armados, pues el ambiente era muy tenso y nadie quería verse sorprendido ante lo que pudiera ocurrir:
Reclutados durante la República entre jóvenes obreros y de la clase media, los guardias de asalto, en su mayoría, simpatizaban con el Frente Popular […]. Otros eran socialistas y estaban en contacto con nuestras milicias […] También la Guardia Civil estaba, en parte, neutralizada bajo el mando de un republicano, el general Pozas. Casi todas las noches corrían rumores de un golpe militar y concentrábamos a nuestros milicianos en los centros sindicales hasta que llegaba el amanecer y recibíamos la orden de marchar a nuestras casas, entre ellos Leo Menéndez y su hermano Carlos, que habían salido en un auto a vigilar los cuarteles. Contábamos desde luego con la benevolencia de las autoridades, incluso varios recibimos licencia de uso de armas. Una noche, guardias civiles detuvieron en los alrededores de Madrid a varios compañeros nuestros. Una simple llamada telefónica que hizo Ordóñez al ayudante del general Pozas, consiguió no sólo la libertad inmediata de los arrestados, sino que les devolvieron sus armas.70
Sobre la relativa libertad con la que habrían actuado en la primavera de 1936 las milicias socialistas y comunistas, y su reforzamiento legal tras la constitución de un Gobierno afín, Enrique Líster transmite un cuadro similar al de Tagüeña. Así, salvo los ejercicios de tiro y el manejo de explosivos, en la primavera de 1936 la instrucción ya se hacía a la vista de todo el mundo y con el asesoramiento castrense más o menos informal:
En muchos casos, los instructores eran oficiales y suboficiales del Ejército en activo. En el último período, y sobre todo a partir de la victoria del Frente Popular, las milicias habían conquistado una existencia legal, desfilando por las calles sin que las fuerzas de orden público intervinieran contra ellas. Y cuando los preparativos de la sublevación fascista iban apareciendo cada día más claros, las milicias se fueron convirtiendo en un elemento de vigilancia de los manejos subversivos del enemigo y de apoyo al Gobierno.71
Se ha señalado a Bibiano Ossorio Tafall, subsecretario de Interior del Gobierno de Azaña en la primavera de 1936, con buenos contactos entre los comunistas, como el hombre que apoyó activamente a los oficiales y activistas de izquierda dentro de la Policía «y posiblemente alentó su asociación con las unidades paramilitares marxistas».72 Ejemplos representativos de ese activismo fueron personajes como el citado Hidalgo de Cisneros, el teniente de la Guardia de Asalto José Castillo, el comandante del mismo cuerpo Ricardo Burillo, el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés Romero, el teniente del cuerpo de Seguridad Máximo Moreno Martín, el capitán de Artillería Urbano Orad de la Torre, o, entre muchos más, el capitán de Ingenieros Carlos Faraudo y Micheo, al que se identificó con el adiestramiento de las milicias socialistas. Todos los citados, o casi todos, pertenecían o se hallaban próximos a la UMRA y a la masonería, detalle este último que servía –y sirvió aún más posteriormente– para alimentar todo tipo de fantasmas entre sus adversarios más reaccionarios.73 Aunque el dato se convirtió después de la guerra en un lugar común, resulta más que elocuente constatar que Fidel de la Cuerda, en una carta fechada el 24 de abril de 1936, apuntara al mencionado José Castillo como responsable de los disparos que se realizaron contra los asistentes al entierro del teniente Anastasio de los Reyes, entre los que cayó un primo del fundador de la Falange. Es decir, pocos días después de aquel suceso, los militares de la extrema derecha pusieron en la diana a uno de los militares más caracterizados por su aproximación a la izquierda obrera: «de una manera inesperada fueron agredidos desde una obra y según dicen guardias de asalto pistoleros capitaneados por el Tente [sic] Castillo fueron los que asesinaron al sobrino del general P. de Rivera».74
El entierro del capitán Carlos Faraudo el 9 de mayo, víctima de un atentado dos días antes a manos de pistoleros de la extrema derecha, escenificó públicamente los lazos trabados por determinados militares y mandos de las fuerzas de Seguridad con la izquierda obrera. Al acto asistieron millares de personas, trabajadores en su mayoría, al frente de los cuales figuró una nutrida representación del Ejército y de los cuerpos policiales, flanqueados por representaciones del Partido Socialista, del Partido Comunista y de las Juventudes Socialistas Unificadas. Entre los dirigentes socialistas figuraron Álvarez del Vayo, Nelken, Baraibar, Prieto, De Francisco y Carrillo. Entre los comunistas, Díaz, Ibárruri, Hernández, Trifón Medrano y Pedro Martínez Cartón. También se hicieron presentes varios militares, a la cabeza de los cuales se situó el general de división Miguel Núñez de Prado, que en esos momentos ocupaba la Dirección General de Aeronáutica: «especialmente se veían muchos tenientes, subtenientes, suboficiales, sargentos y algunos jefes». El féretro fue sacado a hombros por los tenientes de Asalto Moreno y Castillo, y de Artillería Vidal y Ambrosio, abriendo la comitiva los jóvenes uniformados de las milicias socialistas y comunistas. Al llegar al panteón, puño en alto, las milicias cantaron La Internacional. El comunista Hernández pronunció unas palabras afirmando la lealtad de los trabajadores con el Ejército de la República, porque el Partido Comunista no era enemigo de los cuerpos armados ni pretendía sembrar en ellos la indisciplina. Pero su depuración era obligada: «Ante el cadáver de vuestro compañero os digo, amigos militares, que tenemos que juramentarnos, nosotros y vosotros, nosotros militantes revolucionarios, trabajadores y vosotros, militares, todos los hombres del pueblo, para pedir al gobierno que emprenda una acción enérgica contra la banda de asesinos, hasta aniquilarles en nuestro país, y para que se depure el Ejército y los Cuerpos Armados, a fin de que estos estén al servicio de la República y del pueblo». Álvarez del Vayo pidió perseguir tanto a los ejecutores como a los inductores «cuyos nombres son de todos conocidos». Carrillo remarcó la necesaria unión de los militares y «los proletarios» para dar la batalla a los enemigos de la República y al fascismo. El acto culminó con la intervención emocionada del teniente coronel Julio Mangada, amigo personal de Faraudo, que afirmó conocer qué organizaciones se hallaban detrás del asesinato y exigió al Gobierno que actuara más enérgicamente contra los responsables de estas provocaciones, apelando en caso contrario a la ley del Talión («hacer pagar ojo por ojo y diente por diente»).75
Pero el de Faraudo no fue un caso excepcional de militar izquierdista víctima de un atentado. Lo demostró el asesinato del teniente Castillo el 12 de julio posterior, uno de los últimos hechos que enturbiaron, aún más si cabe, la vida política española inmediatamente antes del golpe. Pero ese mismo mes, el día 2, también fue objeto de otro atentado el coronel Críspulo Moracho, del regimiento Alcántara de Barcelona, en plena plaza de Cataluña. Moracho era un militar de ideas liberales y masón. Cuando se disponía a ocupar el coche oficial acompañado de su hijo y el capitán Juan Amer, unos individuos lanzaron dos bombas de percusión, una en la parte delantera del vehículo y otra en la posterior. Afortunadamente sólo estalló la segunda y los tres resultaron ilesos, aunque los cascotes generados por la explosión alcanzaron al obrero José Carretero, que pasaba por allí, causándole heridas de consideración. Se da la circunstancia de que el coronel Moracho había defendido a los militares de afinidades catalanistas Enrique Pérez Farrás y Federico Escofet, en el consejo de guerra al que fueron sometidos por su participación en la insurrección de la Generalidad en 1934. En el momento no se supo quién pudo efectuar esta acción, si bien se sospechó de círculos castrenses dado que el material empleado procedía de dependencias militares. A todas luces, este atentado fue auspiciado muy posiblemente por oficiales pertenecientes a la Unión Militar Española, organización creada a finales de 1933. Era el tercero de los cometidos contra el coronel Moracho desde 1935. En una declaración de posguerra a la Causa General, el carlista Jaime Vives Suria afirmó haber presenciado el hecho, que «elementos de acción afectos a la Causa Nacional efectuaron contra el Coronel Moracho, recordando que se encontraban allí [Emilio] Solano Sanduvete y el Capitán Navarro de las Juventudes Antimarxistas».76
En la primavera de 1936, era evidente que el Ejército no se había salvado de las tensiones internas, de naturaleza estrictamente política, que afectaron a tantos partidos y organizaciones sindicales durante la Segunda República. En su caso, el tener la custodia del orden público no había ayudado a calmar las aguas, sino todo lo contrario. De hecho, en los cuarteles la división alcanzó en esos meses una virulencia muy superior a la de otras organizaciones. Esta fractura interna hacía prácticamente imposible la actuación cohesionada de la corporación militar, máxime si se buscaba forzar la legalidad vigente, con la que el grueso del generalato se hallaba identificado pese a la victoria electoral del Frente Popular. Los sectores de la oficialidad más críticos, menos gubernamentales o declaradamente antirrepublicanos, eran plenamente conscientes de la situación. Esa era, mucho más que la oleada de huelgas, la violencia o el estado del orden público, «la preocupación que les hacía dudar» y el obstáculo que impedía a los más osados encontrar el momento oportuno para lanzar el golpe de fuerza que les procurara la conquista del poder.77
UNA CONSPIRACIÓN FRÁGIL Y TORMENTOSA
La fractura en el seno del Ejército no debería hacer olvidar que todavía en 1936 la mayor parte del cuerpo de oficiales mantenía una posición apolítica y neutra, cautelosa respecto a la acción directa y la intervención en asuntos políticos, que entendía como ajenos. Por conformismo o indiferencia, eran proclives a respetar el poder legalmente constituido: «el cuerpo de oficiales era una “clase burocrática”, cuya mayoría no deseaba implicarse en una empresa desesperada, que podría conducirlos a su ruina, cosa que les preocupaba especialmente en relación con sus familias y pensiones».78 El impacto de la revolución de octubre de 1934 hizo mella en el Ejército, crecientemente dividido ante la evolución de los acontecimientos. Pero el espíritu golpista no estaba todavía arraigado, con excepción de los pequeños núcleos de conspiradores radicalizados que venían intrigando desde los inicios de la República. Si algo caracterizaba a los oficiales era su aversión hacia el compromiso político. Por tanto, es obligado subrayar que las banderías y los antagonismos los protagonizaban dos facciones minoritarias. En tanto que aglutinadoras de la extrema derecha militar (la UME) y la extrema izquierda (la UMRA,79 surgida en 1934), conviene no exagerar su fuerza, pues en el mejor de los casos, en opinión autorizada, no sumaron cada una más del 5% del total de los oficiales y jefes, sobre un conjunto integrado por unos 12.600 miembros. De los 84 generales en activo en la primavera de 1936, la inmensa mayoría se identificaban por sus opiniones moderadas en política o ante las cuestiones militares más propiamente corporativas. La remodelación de mandos que realizó el nuevo Gobierno en 1936 supuso que casi todos los puestos de máxima responsabilidad recayeran en generales de convicciones republicanas. Sólo una pequeña minoría –casi todos antiguos africanistas– mantenían actitudes declaradamente contrarias al régimen. Como reconocían los impulsores de la conspiración, las posibilidades de fracasar eran altas, de ahí que el grueso de los mandos rechazara comprometerse abiertamente, por más simpatías que un movimiento de esa naturaleza pudiera despertarles a muchos: «La mayor parte de la Oficialidad prefería la cómoda postura de esperar el desarrollo de los acontecimientos en Madrid y Barcelona, para decantarse del lado del triunfador».80
A veces se ha intentado estimar los apoyos a la conspiración proyectando hacia atrás los datos referidos a la posición de la oficialidad militar en el momento de producirse el golpe, a partir del 17 de julio. Pero ese es un procedimiento engañoso que pasa por alto que innumerables oficiales se vieron obligados a tomar partido en el último instante, en virtud de las circunstancias concretas de cada guarnición, cuando les iba la vida en ello. Bien es cierto que alguno de los especialistas que han aplicado ese método reconoce que el golpe estuvo preparado por un puñado minúsculo de oficiales, probablemente menos de doscientos. Otra cosa fueron los aplausos, simpatías o adhesiones manifestadas una vez que el golpe estuvo en marcha y no quedó otra opción que definirse. No obstante, el intervencionismo militar se sostenía sobre una tradición que se remontaba muy atrás en el siglo XIX y llegaba hasta los albores de la misma Segunda República, primero con las conspiraciones militares para acabar con el general Primo de Rivera y después con la conspiración fracasada en diciembre de 1930 para hacer caer por la fuerza la Monarquía. A partir de 1931, tras la proclamación del nuevo régimen, amén del escozor provocado en amplios segmentos de la oficialidad por las reformas de Azaña, se plantearon muchos desafíos que volvieron a alimentar el pretorianismo: las divisiones no resueltas heredadas de la dictadura de Primo de Rivera; la aprobación del Estatuto de autonomía de Cataluña; el golpe de Sanjurjo de agosto de 1932; los constantes ataques al orden público y, sobre todo, las insurrecciones –socialista y catalanista– de octubre de 1934. La guinda a este proceso la puso el triunfo electoral del Frente Popular, que inauguró una etapa con sus propias peculiaridades. Cuando a partir del 20 de febrero de 1936 se extendió un clamor pidiendo responsabilidades por la represión de los revolucionarios, muchos oficiales, sobre todo los más jóvenes, se inclinaron a favor de las campañas de agitación alimentadas desde la extrema derecha –civil y militar– que alentaban descaradamente el golpismo.81 Junto al revanchismo, otros motivos alimentaron la beligerancia de los militares más combativos: la intensa conflictividad de aquella primavera, el deterioro del orden público, el llamativo repunte del anticlericalismo, los altos niveles de violencia multipolar o las retóricas intransigentes esgrimidas desde flancos encontrados. La forja de un «estado de necesidad» no partió sólo de los portavoces derechistas en el Parlamento. Muchos otros actores, en esa tribuna, en los medios y sobre todo en las calles, contribuyeron a engordar la bola de nieve.
Pero todas esas circunstancias no debieran ocultar que la conspiración impulsada a principios de marzo tuvo vida propia conforme a una estrategia de largo recorrido dirigida a terminar con la democracia republicana. Por lo tanto, no cabe entender sin más la trama golpista de 1936 como la respuesta obligada a las tensiones planteadas después de las elecciones del 16 de febrero. En términos generales, las pulsiones conspirativas que desembocaron en el golpe de Estado del 17 de julio se conocen relativamente bien, aunque se adolece de una excesiva dependencia de las fuentes alumbradas después de la guerra, franquistas o no, de las que pocos investigadores se sustraen ante la escasez o inaccesibilidad de papeles generados al calor de los acontecimientos.82 Después de la victoria del Frente Popular se conformó una conjura que superó con creces las diversas iniciativas similares planteadas episódicamente desde 1931. A partir del pequeño núcleo inicial integrado por recalcitrantes militares monárquicos, la conspiración multiplicó sus bases de apoyo y diversificó la composición ideológica interna, atrayendo también a militares de convicciones republicanas, lo cual constituía toda una novedad. Aun así, la operación se vio constreñida desde el principio por la improvisación constante, reiteradas frustraciones, dudas y un liderazgo manifiestamente débil hasta el final, por más que sus inductores se mostraran dispuestos a recurrir a la más extrema brutalidad para alcanzar sus objetivos. El general Gonzalo Queipo de Llano, que entró en contacto con Mola a finales de marzo, tuvo la oportunidad de recorrer la mayoría de las guarniciones del país y pudo así palpar «la espiritualidad» de sus jefes y oficiales: «encontrando en muchos indiferencia; en otros resistencia a exponerse a correr aventuras y sufrir traslados, disgustos o persecuciones», como había ocurrido en los sucesos del 10 de agosto de 1932.83
Hay que partir de la base de que, en aquellos meses, en España «se conspiró mucho y muy desordenadamente por parte tanto de civiles como de militares», articulándose una conspiración que al principio fue más contra el Frente Popular que contra la República,84 precisamente porque esta vez se buscó recabar el apoyo de aquellos militares de convicciones republicanas que, sin embargo, se mostraban disconformes con la deriva política del país. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre el perfil y la dispar importancia de los protagonistas de esa secuencia. Los hay que distinguen dos tramas, otros hablan de tres y otros de cuatro o incluso cinco, enfatizando de manera desigual el peso de las diferentes redes conspirativas y sus líderes (Manuel Goded, Sanjurjo, Mola, Franco…), cuyos objetivos no siempre coincidieron e incluso se mostraron contradictorios. No falta quien también habla de una sola conspiración, meticulosamente preparada, aunque construida en distintas etapas y no exenta de errores. Sobre los inicios cronológicos exactos tampoco hay acuerdo. Unos autores los sitúan antes de las elecciones –en las reuniones celebradas en enero de 1936 o más atrás, si cabe, en 1935 o incluso en 1931–; otros sitúan el punto de partida durante los citados comicios, al ir conociéndose los resultados que parecían apuntar a la victoria izquierdista, y, por último, están los que remiten a los primeros días del mes de marzo.85
Por encima de los dispares focos conspirativos, sus actores y sus tiempos, resulta incuestionable que en la trama de la primavera e inicios del verano de 1936 confluyeron varios impulsos insurreccionales de naturaleza muy distinta. Por un lado, se desarrolló una línea integrada por fuerzas políticas que actuaron por separado, con el apoyo de algunos militares, en particular la Comunión Tradicionalista y RE. Falange fue más bien por libre hasta inicios del verano. Por otro lado, se articuló una trama militar con afán inclusivo –indefinida ideológicamente de modo consciente– en colaboración con sectores civiles subordinados al mando militar. Es claro que a partir de marzo de 1936 se impuso esta vía, que a la postre logró aglutinar con muchas dificultades a todos los sectores contrarios al Gobierno y al Frente Popular.86
Aquí se centrará la atención en el desarrollo de la conspiración a partir de ese hito cronológico, pues fue cuando comenzó a forjarse verdaderamente una amenaza seria para el orden constituido. Ni siquiera se entrará en el debate de si a partir de la madrugada del 17 de febrero, en coincidencia con el inicio del recuento de papeletas, hubo ya intentos de dar un golpe de Estado por parte de Franco, Goded, Gil-Robles, Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera, tras reclamar al Gobierno de Portela que declarara el estado de guerra para impedir el desbordamiento popular antes de que el inventario de votos concluyera. Es un tema, sin duda, polémico, pero sobre el que nadie ha aportado hasta ahora pruebas documentales concluyentes.87 En este aspecto, ni siquiera coinciden los testimonios legados por los protagonistas directos de los hechos, cuyas intenciones a la hora de presionar a Portela en realidad distaron de ser las mismas (claramente golpistas en el caso de Goded, Calvo Sotelo y José Antonio, no tan claras en el caso de los otros personajes).88 Se suele obviar, además, que la declaración del estado de guerra se contemplaba en la ley, por lo que no implicaba per se la apertura de un ataque letal contra el régimen, como se demostró en aquellas provincias donde entró en vigor (Valencia, Alicante, Zaragoza, Oviedo o Murcia), sin que se alteraran los resultados electorales, que, por otra parte, fueron favorables a las izquierdas en casi todas esas circunscripciones. Es más, una vez que se constituyó el Gobierno de Azaña el día 19, se mantuvo el estado de guerra en algunos lugares, como Alicante y Tenerife, y tampoco ocurrió nada. Sobre tales puntualizaciones, se ha afirmado que Gil-Robles y Franco no solicitaron que se falseara el recuento para impedir el triunfo de las izquierdas, lejos aún de confirmarse en esas horas, sino una medida de orden público que permitiera que el escrutinio no se viera coartado por la impresionante movilización frentepopulista en las calles.89
Consumada la victoria del Frente Popular, el Gobierno de Azaña no tardó en trasladar a destinos lejanos de la periferia a las figuras más representativas del generalato con puestos de responsabilidad durante los gobiernos posteriores a octubre de 1934 (Goded, Franco, Mola…). En este ambiente se forjó una voluntad subversiva más decidida que en cualquier otro momento previo. El punto de referencia convencional de la conspiración cabe fijarlo en la reunión celebrada el 8 de marzo en Madrid, en casa de José Delgado, agente de Bolsa y militante de la CEDA que actuaba por su cuenta. En esta reunión se dio cita un grupo de generales muy heterogéneo, la mayor parte sin tropas a su mando, inactivos o algunos incluso ya fuera del Ejército. Todos eran, desde luego, enemigos del Frente Popular y de Azaña, monárquicos en su mayoría. Los presentes fueron los siguientes (aunque algún nombre difiere según los autores): Joaquín Fanjul, Francisco Franco, Manuel González Carrasco, Alfredo Kindelán, Emilio Mola, Luis Orgaz, Miguel Ponte, Ángel Rodríguez del Barrio, Andrés Saliquet, José Enrique Varela y Rafael Villegas. Se halló presente también el teniente-coronel Valentín Galarza, dirigente de la UME. Pero en la conspiración estaban otros que no acudieron al encuentro, como Emilio Fernández Pérez, Manuel Goded, Gonzalo González Lara y Miguel García de la Herrán.90
En esta reunión se decidió derribar al Gobierno y se marcaron las directrices básicas de la conjura, que habría de desembocar en un levantamiento si las circunstancias así lo exigieran: deterioro del orden público, disolución de la Guardia Civil, licenciamiento de tropas, desmantelamiento de la oficialidad o una rebelión armada de las izquierdas. Se procedió a nombrar una junta formada por varios de los asistentes, todos los que residían en Madrid.91 Y conscientemente se renunció a las etiquetas políticas, lo que a la postre facilitó la atracción de generales de querencias republicanas como Queipo de Llano, Cabanellas o López de Ochoa. El primero, en concreto, ofreció sus servicios a Mola y decidió unirse a la conspiración en abril, tras la destitución de Alcalá-Zamora, con el que había emparentado en calidad de consuegro tras el matrimonio de su hija Ernestina con el hijo del presidente, en diciembre de 1934. Además, Queipo había sido jefe del Cuarto Militar de Alcalá-Zamora hasta su renuncia en 1933.92 Como jefe máximo de la conspiración se designó al general Sanjurjo, a pesar de encontrarse lejos del centro de toma de decisiones. De hecho, en su nombre actuaría Rodríguez del Barrio. Estos militares, y otros que se les fueron sumando en las semanas y meses siguientes, fueron los que protagonizaron «la verdadera historia de la conspiración que llevó al levantamiento de julio de 1936». Con todo, la impresión dominante es que la reunión fue poco operativa y no se fijó un calendario. Aunque algún autor sostiene que ya se estableció la fecha del 20 de abril para dar el golpe, que habría de centrarse en la capital de acuerdo con las sugerencias de Varela y Orgaz, y frente a los recelos de Mola y Franco.93
Aunque la dirección efectiva se dejara en generales más jóvenes, todos los conspiradores estuvieron de acuerdo en aceptar la jefatura moral de Sanjurjo, entre otras razones, por «su carácter modesto y sencillo», su prestigio militar y su mayor categoría, dado que el principio de antigüedad gozaba de gran predicamento en el Ejército. Desde entonces: «todos los acuerdos y directrices pasaban por las manos de Sanjurjo, quien en su retiro de Estoril se enteraba por sus enlaces de todo cuanto se hacía».94 Pero también pesó lo suyo evitar los recelos que pudieran plantearse entre otros posibles aspirantes al caudillaje, como Goded o Franco. Este último lo reconoció muchos años después: «Cuando se preparaba el Movimiento, Mola me dijo que tenía que ser yo el jefe, y le contesté que Goded, por ser más antiguo, se resistiría a obedecerme, y lo mismo Queipo de Llano. Yo siempre noté la poca gracia que le hacía a este [Goded] que yo mandase, y me obedecía de mala gana. Por ello pensamos en el teniente general Sanjurjo, muy bueno, no de gran cultura, pero que se dejaba aconsejar».95
En una fecha imprecisa de mediados de marzo le llegó a Sanjurjo un largo comunicado –al parecer escrito por Valentín Galarza– en el que se confirmaba el reconocimiento de su liderazgo por los conjurados: «siempre pensamos que en el momento oportuno Vd. estaría donde debe estar y queremos que esté […] era el momento en que Vd. se erigiese en Jefe absoluto de todos, con acatamiento rotundo de sus decisiones y órdenes, esperando que Vd. lo acepte con la misma cordialidad que ellos lo sienten […] No se ha ocultado a nadie que su estancia ahí impide que su acción pueda ser lo directa y eficaz que fuera preciso, pero como igualmente se estima que es absolutamente necesario que Vd. no cambie de emplazamiento, manteniendo por lo demás en toda reserva el hecho, se ha pensado en que Vd. delegue en uno y este mande en nombre de Vd.». Como posible sustituto se barajaba en este escrito el nombre del general Franco, al que se alude varias veces con la denominación de el Pequeño. De paso, se lanzaban dardos envenenados contra Goded, «el otro pequeño», en clara alusión a sus pretensiones de liderazgo y la desmedida ambición en las tramas conspirativas que este venía mostrando en los últimos tiempos. Estos comentarios confirmarían las suspicacias y la desconfianza reinante entre algunos de los principales conjurados:
[…] otro [Goded], tan corto de estatura como aquel [Franco] pero mucho más suelto de palabras, alentaba todo, se ofrecía a todo, en todo se metía queriendo ser el Jefe y comiéndose los niños crudos y cuando llegó el momento en dos o tres ocasiones se echó atrás en forma indecorosa: se tiró al suelo y nada hizo como no fuera el manchar a los demás achacándoles la misma carencia de facultades de que él adolece y ha evidenciado una y otra vez. Su cobardía ha sido tal que en días pasados noticias recibidas por él de la disposición de ciertos elementos fueron ocultadas por él al otro pequeño y a los demás que estaban en el ajo. Ese se acabó.
En cambio en el primero, aunque tarde, hay verdadera decisión, se ha embarcado en el asunto y va adelante. Con él he trabajado estos días pasados y lo he podido apreciar pues en tiempos anteriores de contacto con él su actuación era muy otra. No creo sea una baladronada por el hecho de estar fuera del centro y muy alejado de los demás pues él ha asumido una tarea especial y además la promesa de ir adonde se le mande habiendo dispuesto los medios para ello. Alrededor de él hay otros cuyos nombres ya se los dirán a Vd.96
Es importante constatar cómo se brindaba un diagnóstico sobre la desigual fidelidad de las diferentes guarniciones militares, dando por sentado, como luego se reiteraría varias veces en los meses siguientes, que Madrid –al igual que Galicia o Barcelona– no era un hueso fácil de roer. Tanto es así que la fidelidad de la capital hacia la conspiración se valoraba como «mediana», pues aquí el apoyo de la Guardia Civil se estimaba incompleto, como también se consideraba perdido de antemano el de la Guardia de Asalto y el de la mitad de la oficialidad. En las antípodas de Madrid se ubicaba al Ejército de África, a punto de pasar a ser dirigido por «El Pequeño», o sea, por Franco. Ni que decir tiene que para los conjurados el movimiento subversivo encontraba su justificación en las «críticas» «circunstancias actuales», con el país a punto de ser conquistado del todo por la «revolución» y la «anarquía». No se podía perder otra ocasión de oro, como ya ocurriera en octubre de 1934 y como había vuelto a suceder en «la crisis de diciembre» de 1935 (cuando se remodeló el Gobierno y no se le dio la presidencia a Gil-Robles) o en la reciente confrontación electoral, fechas ambas en las que los conspiradores más duros se plantearon seriamente una acción de fuerza: «Las circunstancias actuales no pueden ser más críticas; el desemboque natural de ellas es la guerra civil o el triunfo rotundo y definitivo de un comunismo tipo español que como tal sería esencialmente anárquico […] Estamos entre la espada y la pared y no hay salvación: o se va adelante con probabilidades de salvación o se cae aisladamente como un borrego. Esto se ve y esto explica que decisiones que antes faltaron ahora existan en gran número y con gran fuerza». El informante de Sanjurjo estimaba que a los generales implicados siempre les había faltado «decisión» en el último momento, pero a partir de ahora ya no se podía dar marcha atrás.97
La Junta de Generales de Madrid prosiguió con las reuniones preparatorias de la sublevación, que al final se fijó para el 20 de abril. Entre los papeles de Sanjurjo se conservan unas esclarecedoras notas manuscritas –anónimas– dando cuenta de esos encuentros, lo que demuestra que, en efecto, a pesar de la lejanía se le mantenía puntualmente informado. Se trata de los mensajes cifrados que le enviaban distintos emisores a través de sus enlaces. Como es sabido, entre sus mensajeros se encontraban, entre otros, Ricardo Serrador, el teniente coronel Emilio Esteban-Infantes, el coronel Valentín Galarza, Raimundo García (a) Garcilaso (director del Diario de Navarra), o Pedro Sainz Rodríguez.98 En la primera de esas notas, correspondiente al 26 de marzo, se apuntó que Rodríguez del Barrio parecía «decidido y es quien me gusta más». Varela aparecía como «la mejor cabeza y el único inteligente, cauto y útil». Pero lo más sorprendente e interesante era la alusión que se hacía al general Eduardo López de Ochoa, militar de profundas convicciones republicanas y masón: «López [de] Ochoa desde Prisiones Oficiales ofrece salir con una unidad cualquiera». Con anterioridad, este general había sido descalificado por la extrema derecha, entre otros motivos, por haberse mostrado blando con los revolucionarios de octubre de 1934 en Asturias. Eso no evitó que el Gobierno de Azaña, presionado por los socialistas, ordenase su detención y procesamiento el 12 de marzo, acusándolo de haber cometido atrocidades como jefe de las tropas que aplastaron la rebelión. Aunque no pudieron presentarse pruebas contra él y fue liberado, esa decisión fue considerada injusta por la mayoría de la oficialidad. El hecho posiblemente explica la vinculación de López de Ochoa con la conspiración por aquellas fechas, así como su ingreso en la UME, un paso que antes se había negado a dar.99
Sanjurjo se mostraba receptivo ante estos mensajes, pero pocas veces constan sus respuestas. Entre sus escasos borradores, se conserva uno con la contestación que dio a Ricardo Serrador en una fecha indeterminada, pero que con toda seguridad correspondía también al mes de marzo. Sanjurjo opinaba que el general Rodríguez del Barrio, su hombre de confianza en la Junta de Generales, debía actuar con rapidez y no demorar más la decisión, pues había que cortar «la revolución» en marcha antes de que fuera demasiado tarde. Sanjurjo afirmó estar dispuesto a sacrificarse el primero y salir de Portugal tan pronto le enviaran un avión:
Querido Ricardo: He recibido su carta y creo que Barrio debía operar pronto […] si espíritu oficialidad es bueno debe no desperdiciarse para actuar prontamente. La revolución está marchando y cortarla pronto es obligado, más tarde tendrá más dificultades, hay que mirar interés España, con espíritu de sacrificio y yo saldría de aquí tan pronto sea llamado y envíen aparato. Enteren general [Barrio] de lo que antecede que lo dejo a su consideración y que resuelva lo pertinente, a la vista de algún dato que yo ignore. Sanjurjo.
El 28 de marzo le llegó otra nota manuscrita donde se le comunicaba que se habían concretado dos planes, uno incluyendo Madrid y otro dejando que la guarnición de la capital lo resolviera por sí misma, pero en todo caso seguían contando con Sanjurjo «enseguida de iniciarse». Dos días después, este expresaba sus dudas pues veía que los generales y jefes implicados no acababan de decidirse. Por ello, de nuevo se mostraba dispuesto a tomar las riendas personalmente y de inmediato: «Yo creo que nada se hará por falta decisión y capacidad en los de arriba. Si oficialidad Regimientos aceptan mi mando no tengo inconveniente ponerme al frente movimiento sin generales ni jefes tímidos, sólo me hará falta la garantía de que nadie se vuelva atrás, cuando esté allí donde me llamen. Hágalo saber así. Estoril 30-Marzo 1936. Lo llevará a Ricardo».100
En otra nota del 5 de abril se volvió a sopesar el número de guarniciones con las que podían contar los conspiradores y las que consideraban menos fiables. Entre las primeras, estaban las de Marruecos, Valladolid, Burgos, Pamplona, Vitoria y Zaragoza. En cambio, de nuevo se dudaba de Barcelona. Destaca el detalle de que, a pesar de todo, todavía se confiara en el éxito del golpe en Madrid, algo que pronto sería descartado por los estrategas de la conspiración, Mola en primer lugar. Por otra parte, sobresale el dato de que en esos momentos no se tuviera todavía plena confianza en el general Cabanellas, jefe militar de Zaragoza: «Zaragoza bien excepto Cabanellas».101 Conforme avanzó el mes de abril, lejos de aclararse las dudas, la inacción se apoderó de los conspiradores, con la excepción de Orgaz, Varela y Mola. Franco parecía titubear (y no sería la primera vez): «12 de Abril 1936. Contestación ambigua Franco». Mientras, en la capital se mantenía la indecisión: «No se avanza nada. Madrid, oficiales bien, coroneles y jefes exigen órdenes mandos naturales. Barrio sólo las dará caso extremo arder». La falta de medios, la lejanía de algunos con respecto al núcleo madrileño y la insuficiente coordinación parecían los motivos de tanta dilación.102
El día 16 los conspiradores perdieron una ocasión de oro con motivo del accidentado entierro de Anastasio de los Reyes y sus consecuencias políticas.103 Al día siguiente se reunió la Junta de Generales en casa de González Carrasco bajo la dirección de Rodríguez del Barrio, Varela y Orgaz. Allí se acordó que el lunes 20 de abril, a las diez de la mañana, comenzara el levantamiento. Pensaban infiltrarse en los ministerios y capitanías y que las restantes guarniciones conjuradas siguieran su ejemplo de inmediato. Pero, el día 18, Rodríguez del Barrio –al parecer muy enfermo o haciendo alarde de un carácter pusilánime– dio marcha atrás una vez más, retirándose del complot al dudar de las fuerzas implicadas y consciente de que el Gobierno tenía noticias de lo que se preparaba. Urgentemente, se llamó a todas las provincias dando contraórdenes. Se comprende, pues, que el interlocutor de Sanjurjo lo diera todo por perdido, como consta más abajo. El Gobierno, que estaba al tanto de la conspiración y vigilaba estrechamente por medio de la Policía a los conjurados, destituyó a Rodríguez del Barrio y dispuso el destierro vigilado de Orgaz y Varela, lo que supuso un mazazo para sus planes:
Día 22-Abril-36.
Recibida el 24.
Todo deshecho sábado quedó completo plan y decidieron actuar lunes 10 mañana. Barrio estuvo conforme en vista de lo cual celebraron reunión generales [en] su despacho sábado tarde. Todos juraron por su honor cumplir hasta dar su vida (así mismo). Domingo estaba rajado, Barrio alegando falsa enfermedad, asunto permaneció un mes secreto entre cuatro paredes. Horas después reunión generales, ordenó Gobierno a Orgaz ir Canarias y a Varela Cádiz poniéndoles vigilancia. Orgaz alegó enfermedad quedando detenido hospital y Varela se fue Cádiz. De palabra le haré comentarios de personas.
Considero todo perdido si acontecimientos hacen estallar alguna rebeldía, que lo dudo será de generación espontánea sin plan, sin organización y sin mandos.
Me doy por vencido y esperaré desastre [;] si estando la Guardia Civil sublevada el 16 y calientes de tirar tiros no salieron los otros cómo van a salir con un telegrama.104
A pesar de todo, los conspiradores consideraron que el fracaso no era definitivo. Todavía presuponían que Mola y Varela continuarían siendo las piezas esenciales del alzamiento. El primero, desde su enclave en el norte, y el segundo, tras su salto a África desde su confinamiento en Cádiz. Una vez que ellos se lanzaran, se daba por hecho que las demás guarniciones se sumarían «espontáneamente». Esto demuestra el alto grado de improvisación que guiaba la estrategia de los conjurados. Eran los días en que Azaña, como presidente de la República en ciernes, había entrado en contacto con el socialista Prieto para que asumiera la presidencia del Gobierno, circunstancia que era interpretada por el informante de turno de Sanjurjo como una maniobra para abrir la puerta a una dictadura encubierta: «Prieto y Azaña preparan una dictadura con capa legal teniendo en sus manos ambas presidencias y modificando el Parlamento de forma que haya una sola sesión plenaria al mes y funcionando sólo las comisiones».105
Pero a los pocos días, con el inicio de mayo, el desaliento y la preocupación parecían de nuevo haberse apoderado de los conspiradores. Después del fiasco del 20 de abril, la Junta de Generales podía considerarse fuera de combate. El intermediario de Sanjurjo lo reconocía meridianamente, al constatar otra vez la ausencia de un líder claro y de un general decidido a dar el primer paso. Varela había comunicado que se encontraba aislado, inutilizado de hecho para la conspiración al hallarse vigilado de cerca por los agentes del Gobierno. Mola sí contaba con medios y margen para actuar, pero no estaba dispuesto a tomar la iniciativa por sí solo y sin un motivo que lo justificase: «Total que no hay nada que hacer desgraciadamente, la situación real es que nadie está decidido a actuar de verdad ni un general que organice, ni nada».106
Aun así, a la sombra de la negativa impresión que les había causado la multitudinaria manifestación del Primero de Mayo, lo que quedaba de la Junta de Generales todavía se planteó hacer un «último golpe de audacia» para el lunes 11, tras la toma de posesión de Azaña como presidente de la República. Los generales implicados esgrimían que el relevo en la presidencia sería el preludio de la dictadura del Frente Popular, con la consiguiente disolución del Ejército y su sustitución por un «ejército rojo», por más que Azaña no fuera ni mucho menos partidario de esos objetivos. Al parecer, esta vez la iniciativa fue liderada por el general López de Ochoa.107 Sin embargo, su nombre no figura esta vez en los papeles de Sanjurjo. De la nota cifrada que le llegó a Estoril con fecha del día 8 se deduce que Villegas, Orgaz, González Carrasco, Fanjul, Saliquet, Ponte y Miguel García de la Herrán se reunieron in extremis para improvisar la intervención. La cuestión era aprovechar el paso de la comitiva oficial para atacarla cuando se dirigiera al Congreso, y que el batallón militar que cubriría el paso de las autoridades se hallaba comprometido con la operación, como también las fuerzas de Artillería desplegadas en la plaza de Neptuno, que habrían de atacar las Cortes a cañonazos llegado el caso: «Se proyecta un golpe de audacia para el lunes al ir el nuevo presidente al Congreso […] atacar comitiva con ayuda grupos oficiales, Falange, tradicionalistas, etc. y al mismo tiempo Artillería que está [en] Neptuno bombardearía Congreso […] asume mando Villegas provisional, pues cuentan con V. naturalmente. Fanjul dice teme violencia. Si por milagro providencia resulta algo le buscaríamos enseguida ahí. Por su cuenta Queipo trabaja otra cosa. Mola es quien quiere meter a este». Los incidentes ocurridos días antes en la capital (el asunto de «los caramelos envenenados», con agresiones a gentes de derechas) ayudó a calentar el ánimo de los conjurados: «Los sucesos de estos días en Madrid han sido repugnantes de salvajismo».108
Pero al final nadie se movió tampoco esta vez. Sin un jefe decidido y capaz, el complot languideció en la capital. Como se le comunicaba el 15 de mayo a Sanjurjo, en Madrid los «cinco generales de siempre» «no hacen nada ni creo que lo harán». Hasta bien entrado mayo, por tanto, la conspiración no fue otra cosa que un mal remedo de una auténtica rebelión militar. Ello dejaba el camino expedito al general Mola, último cartucho de la maniobra empezada en marzo: «Creo que la única posibilidad de hacer algo práctico, sería esa a base de los elementos civiles de Navarra, y Mola, si se decidiera a actuar, pues la verdad es que hasta ahora no lo estaba porque decía que había que esperar oportunidad y no actuar solo en su región, sino en varias».109 De este modo, al concluir mayo el núcleo de todo el movimiento se focalizó definitivamente en Mola y su red de colaboradores, a los que se fueron plegando todas las demás iniciativas de la conjura. El 29 de aquel mes, Sanjurjo dio su conformidad para que asumiera la coordinación, reservándose él la presidencia del futuro Gobierno. Llegados a este punto, entre la plana mayor de la trama Mola le parecía el único capaz de impulsar una acción contundente y eficaz, aunque temía «que el retraso en organizarlo demasiado dé tiempo al enemigo en desmontarlo». Y es que Mola seguía aferrado a la idea de apoyar el levantamiento «en algún acontecimiento político» que le confiriera legitimidad y, además, «aún necesitaba bastante tiempo para completar [la] organización». Así, a partir del mes de junio Pamplona se convirtió en el epicentro del «Movimiento».110
A Mola se le suele identificar con las famosas «instrucciones reservadas» que puso en marcha, en sucesivas entregas, desde el mes de abril. En ellas apeló a actuar con extrema brutalidad para doblegar la resistencia del enemigo una vez que la sublevación se produjera.111 Sin embargo, esta estrategia planificada de manera impasible no fue exclusiva de él. Entre los papeles de Sanjurjo se conserva un escrito –con un plan dirigido a tomar Madrid por medio de un golpe de Estado– en el que se barajó sin tapujos la utilización contundente de la violencia. El plan está fechado el 6 de junio. Por razones obvias de seguridad, no consta sin embargo la autoría, pero evidentemente no podía tratarse de Mola, en tanto que él era el más firme partidario del plan centrípeto, que priorizaba el golpe en provincias, para luego, desde allí, lanzar diferentes columnas que en su confluencia pudieran tomar fácilmente la capital. Tampoco parece que Sanjurjo fuera el inspirador del texto, menos aún su autor.
En cualquier caso, el documento es de un valor incalculable y merece por ello una reproducción amplia, incluidos los subrayados del original. Impresiona la frialdad y la decisión con la que se contempló el uso de la fuerza, con extrema dureza si fuera necesario, para doblegar a un enemigo que se estimaba feroz, como habían confirmado las experiencias traumáticas desarrolladas durante la revolución de Asturias. Impresiona también cómo se barajó la rápida neutralización del Gobierno –sin temor a emplear la violencia– como paso clave del triunfo. Por añadidura, el texto demuestra que los conspiradores eran muy conscientes del riesgo que corrían ellos y sus familias. Tenían muy claro que la decisión tomada suponía adentrarse por un camino sin retorno, en la medida en que esta vez, a diferencia de agosto de 1932, no habría clemencia con los sublevados. Por lo demás, llama la atención que, en una fecha tan avanzada, no se hubiera alcanzado todavía la necesaria unidad ni el liderazgo capaces de garantizar el éxito de la operación:
España está en peligro, camina hacia el caos con vertiginosa rapidez; su existencia como nación civilizada está seriamente amenazada; el Ejército, la Marina y todo el elemento armado, inspirados en ardiente patriotismo quieren, anhelan evitarlo, sin que desgraciadamente se haya fijado todavía un plan de actuación, por carecerse del Caudillo que encauce a este fin el elevado espíritu que reina en la gran familia militar.
Hay que actuar, para salvar lo que queda y rehacer con paso firme nuestra historia […].
Los enemigos de España que están dentro y fuera del Gobierno, aceleran su labor destructora, y ofrecen cada vez peor oportunidad para que se actúe con eficacia contra todos ellos; por tanto cada día que pasa las dificultades aumentan.
La presencia del Sr. Casares en la Presidencia del Consejo y Ministerio de la Guerra es factor adverso por demás, porque no hay que contar con vencerlo fácilmente, ni con que se entregue, pues antes provocaría, si estuviera en su mano, si se le da tiempo, el desbordamiento de las hordas revolucionarias, en afán loco de superarse, aun a riesgo de ser su primera víctima.
Es por todo esto por lo que, como aportación a las aspiraciones anheladas por tantos esbozamos el siguiente plan:
[…] Partimos de la conclusión que el movimiento ha de iniciarse forzosamente en Madrid; en forma tal, que como primer paso puedan ser capturados por sorpresa los elementos directivos del Estado y copadas las comunicaciones, a fin de evitar la acción del Gobierno y los actos de las bandas extremistas y de la plebe. También, de este modo, se evitaría violentar la natural disciplina de los elementos armados, que no conviene quebrantar […]
Una vez detenidos los Ministros del actual Gobierno serán conducidos a las prisiones previamente designadas, aislados unos de otros y con guardias de vista seleccionados. Si se diera el caso de que al ser sorprendidos intentaran resistirse, lamentándolo profundamente serán fusilados en el acto, sin la menor vacilación, aunque cuidando de no agredir más que a los que no acaten la orden de entrega. Estas órdenes deberán darse por escrito para salvar la responsabilidad del ejecutor. A fin de que conozcan la gravedad de toda resistencia, se harán las debidas prevenciones a los que se trata de detener, si dieran lugar a ello. Análogos procedimientos se seguirán con los ayudantes o escolta que se interpusiera.
En caso de no haber resistencia se concederá a los detenidos antes de salir de Madrid cinco minutos para escribir a sus familias si lo desearan, sin perderlos de vista un momento. En todo caso serán ejecutados si, antes de ingresar en prisión, intentaran huir después de detenidos.
Para esta sorpresa y detención, o fusilamiento, se utilizará uno de los Jefes más caracterizados del movimiento, en unión de los Oficiales más decididos y adictos a su persona, con elementos de la Guardia Civil, debidamente seleccionados y mandados por un Jefe de Cuerpo de absoluta confianza, que destaque por su inteligencia y energía […].
Elementos escogidos de la Guardia Civil y Seguridad se apoderarán de los Políticos y Jefes revolucionarios que se designen, y ocuparán los centros sindicales incautándose de ellos, con detención de los que en dichos centros se encontrasen. Su resistencia se dominará en el acto con los medios más adecuados utilizados con toda energía. Si fuera preciso para apoderarse de dichos centros usar la violencia hasta destruirlos, se procederá a ello volándolos. No hay que emplear el convencimiento pues ello significaría una pérdida de tiempo y como de la rapidez y decisión con que se proceda dependerá el éxito del movimiento, se suprimirán cuantos estorbos lo impidan, aun siendo de lamentar la violencia. Debe tenerse presente que si el movimiento fracasara los contrarios emplearían los mismos procedimientos que prodigaron en Asturias. Todo esto hay que explicarlo del modo más claro y terminante a cada uno de los que manden estas secciones operantes, con el fin de que los que no se encuentren en disposición de ánimo para cumplir su misión sin vacilaciones, no vayan […].
El éxito del movimiento está asegurado si se emplea la mayor energía a la mayor rapidez y decisión; sin estas condiciones seguramente fracasaría el movimiento, y la reacción del Gobierno y de los partidos avanzados sería terrible para todos los individuos del Ejército, para sus familias y para las clases conservadoras en general […].
Desgraciadamente en los actuales momentos, se mantiene todavía la desorientación, la falta de unidad entre los elementos destacados llamados a dirigir, por lo cual, se hace necesaria la intervención del Caudillo indiscutible, que unifique las buenas disposiciones dispersas y salve a España.112
Poco a poco, Mola fue erigiéndose en el hombre providencial, bajo la tutela a distancia del general Sanjurjo. Contrariamente a lo que se ha escrito, ambos no se llevaban mal, o al menos no en los últimos dos años. Como tampoco es cierto que el primero comenzara a actuar en aquella primavera sin el consentimiento del segundo y que sólo aceptara subordinarse a él a partir del 29 de mayo, al comprender que la figura de Sanjurjo era la única que todos los implicados respetaban.113 Desde 1934, al menos, la fidelidad de Mola hacia su superior está documentada, como evidencian las cartas que le escribió tras la amnistía de aquel. Ya entonces se presentaba ante Sanjurjo bajo la fórmula del «inquebrantable afecto de un buen amigo e incondicional subordinado que le quiere», fórmula que reiteraría después varias veces más,114 y también en el momento clave, días antes de la reunión de los generales en Madrid el 8 de marzo. Mola le volvió a reafirmar a Sanjurjo su fidelidad, pero esta vez dejándole claro que estaba «a su completa y total disposición», lo que implicaba aceptar su liderazgo por encima de cualquier otro: «yo no me embarco más que con V. única y exclusivamente con V. permaneciendo totalmente alejado de todo y todos, mientras no sea ponerme a su servicio». Era un momento «de preocupación general y todos conscientes de que se juegan mucho».115
Desde finales de mayo, la conexión entre ambos personajes a través de sus enlaces fue constante. Mola volvió a reiterar su manifiesta dependencia del mando supremo de Sanjurjo por más que actuara con una marcada autonomía: «Yo no soy de nadie más que de V. y sabe que me tiene a sus órdenes de una manera incondicional para servirle con todo corazón y con toda lealtad». Desde esa confianza le fue dando cuenta de la situación del país («francamente mala») y de «los peligros» que lo amenazaban en virtud de «la fuerza y organización de los comunistas y simpatizantes». Una obsesión esta que –junto con la del separatismo catalán y vasco– atenazaba a Mola desde antiguo, como a otros muchos miembros del mundo castrense. No en vano, estaba convencido de que los comunistas tenían «perfectamente estudiado lo que han de hacer cuando llegue la situación de violencia». Su primera medida sería «detener a los contrarrevolucionarios (cuyos domicilios tienen perfectamente señalados) y a los militares en activo, todos los cuales serán ejecutados a una señal convenida». La solución que ofrecía era taxativa: «La situación no puede arreglarse por evolución sino por choque violento que forzosamente ha de producir numerosas víctimas». Por eso reclamaba orientaciones a Sanjurjo sobre qué hacer: «me remuerde la conciencia permanecer inactivo como ahora lo estoy, viendo claramente que España se hunde».116
De todos modos, el estamento militar, todavía en estas fechas, seguía siendo muy plural, lo que hacía que muchos oficiales no compartieran las percepciones de Mola ni vieran el estado del país en términos tan negativos y catastrofistas. Incluso en el círculo más íntimo de Sanjurjo no todos pensaban igual. Con fecha del 4 de junio, le llegó al general exiliado una carta del teniente coronel Fidel de la Cuerda –del que tanto se fiaba– que suponía una enmienda a la totalidad de lo que Mola acababa de referir sobre la vida política española en general y la amenaza comunista en particular. Como solía hacer en este tipo de misivas, De la Cuerda no se privaba de comentarle a Sanjurjo los últimos acontecimientos ocurridos en el país (sucesos de Alcalá, Yeste, detenciones de falangistas…), pero lo planteaba en términos realistas, sin incurrir en excesivas exageraciones y con el deseo «de darle una información imparcial». Ni comulgaba con el pretendido peligro comunista ni veía la amenaza revolucionaria por ningún sitio. Lo que sí veía era una marcada inestabilidad del orden público: «La situación general es de confusión y nada de carácter comunista y socialista organizado, es un estado de anarquía latente en que gobierna la desesperación y el miedo, luchando cada uno contra el inmediato, consumiendo y agotando el país».117
Que un militar tan cercano a Sanjurjo negara el argumento contrarrevolucionario preparado por el entorno próximo a Mola y otros círculos reaccionarios resulta de una importancia capital, pues ponía en tela de juicio una de las principales justificaciones del golpe en marcha, que luego la propaganda de los sublevados convertiría en mito para explotarlo hasta la extenuación, la del peligro comunista inminente. De la Cuerda introdujo, además, otro matiz no menos interesante. Refirió que, en efecto, el Gobierno republicano tenía las cárceles llenas «de fascistas y sospechosos» por miedo hacia ellos, pero consideró que sentía aún más aprensión hacia sus aliados de la izquierda obrera: «tienen aún más [temor] a los extremistas del frente popular y a los que detienen, los sueltan por la presión de sus diputados pero siguen vigilados». También se refirió a las desavenencias dentro del socialismo, apuntando su escepticismo al respecto, aun sin desestimar el peligro potencial que, desde su perspectiva, esa fuerza representaba para el país: «De los desacuerdos Prieto-Largo, yo creo hay mucho de comedia entre ellos, no existe más que la rivalidad por ver quién puede llegar antes al Poder y como se temen el uno al otro, se estorban, pero en la acción de conjunto son iguales y cualquiera de ellos llevará a la catástrofe».118
Al final, empero, fue la estrategia de Mola la que se impuso, lo que le permitió hacerse con las riendas de la trama contando con las bendiciones de Sanjurjo. Definitivamente, este hombre de personalidad compleja, meticuloso, obsesivo y organizador puntilloso, se convirtió en el auténtico cerebro de la conspiración («el Director»), valiéndose del apoyo de la clandestina UME.119 Él fue el principal responsable de que se le confiriera a la trama una cobertura ideológicamente ambigua, con el fin de atraerse los máximos y más dispares apoyos políticos entre los diferentes sectores de la derecha e incluso del republicanismo templado. La UME, ciertamente, tuvo un peso muy importante en el último impulso de la conspiración, constituida como estaba, principalmente, por oficiales jóvenes y audaces dispuestos a la acción. José Ignacio Escobar, marqués de Valdeiglesias, fue invitado a una de sus reuniones por Bartolomé Barba, su organizador: «Me quedé impresionado del grado de violencia verbal con que todos se expresaron, no ya contra la República, sino contra los jefes superiores del Ejército que no se decidían a dar la orden de sublevación por todos impacientemente aguardada».120
A partir de entonces se sucedieron unas semanas frenéticas, preñadas de encuentros y desencuentros, viajes, entrevistas discretas, conversaciones, nuevas adhesiones, cartas… Pero fueron también semanas de inseguridades, desconfianzas y dudas, muchas dudas, sobre la viabilidad de la conspiración y la inconsistencia del apoyo prometido por algunos, Franco entre ellos, por miedo a precipitarse. Con todo, al final, y aunque la trama se sostuviera en último término con alfileres, «Mola supo ilusionar a todos», desde los pequeños grupos de militares burócratas, hasta los carlistas, los monárquicos alfonsinos y los falangistas más fanáticos. Para ello diseñó y se valió de diferentes modelos conspirativos, pensados para adaptarse a la compleja casuística de las guarniciones del país. Incluso muchos militantes de la CEDA terminaron por entrar en las redes de la conspiración, pese a que, hasta entonces, habían tenido prohibido el ejercicio de la violencia por indicación expresa de su cúpula dirigente. El objetivo de Mola fue integrar los contingentes militares de todas las provincias y al mayor número de fuerzas políticas posible. Y lo consiguió, no sin tener que desplegar, eso sí, un ingente esfuerzo, mucha paciencia, no poca astucia y más de una mentira.121
CIPAYOS, REACCIONARIOS Y CLERICALES
La conspiración tuvo un carácter esencialmente militar. Al menos en esta última fase no fue una empresa dirigida por partidos, organizaciones civiles ni grupos de presión. Fue una aventura alentada por un sector minoritario de la cúpula castrense, reacio a identificarse con doctrinas y programas políticos concretos. En ningún momento se depositó la toma de decisiones en individuos ni en camarillas procedentes de la sociedad civil. Por otra parte, los sectores mayoritarios del universo conservador eran moderados y, aunque muy preocupados con la deriva del país tras el triunfo del Frente Popular, tampoco sentían entusiasmo ante la posibilidad de que se instaurara una dictadura militar. Esto no niega que grupos sociales restringidos e influyentes alentaran la trama y la financiaran, aunque asumiendo su papel de fuerza subsidiaria de los militares. Tales elementos procedían de todos los partidos derechistas, si bien destacaron los monárquicos, los tradicionalistas y los falangistas, quedando un segmento de la CEDA –en plena disgregación de su jefatura– como mero comparsa y financiador secundario: «la junta de generales no permitió interferencias y, cuando traspasó a Mola la dirección ejecutiva del Alzamiento, este no toleró civiles en sus líneas de Mando».122
Con posterioridad a los hechos, Gil-Robles precisó el grado de implicación de algunos de los responsables civiles de la trama: «Hasta entonces, había tenido contactos frecuentes, pero fortuitos, con los señores March, marqués de Luca de Tena y el conde de los Andes, preferentemente en el domicilio de este último, cuando no en mi casa. Nunca les vi actuar como elementos directivos de una conspiración, aunque prestaran ayuda, en ciertos aspectos muy valiosa, a la sublevación militar que se daba como segura». Los citados y otros personajes proporcionaron una importante ayuda financiera a los conjurados, muchos cientos de millones de pesetas en el caso de Juan March, pero los militares no fueron meros títeres en sus manos actuando al modo de un guiñol de feria.123 Como, en un sentido inverso, tampoco las organizaciones políticas civiles se comportaron como un conglomerado sin fisuras. El concepto de «Gran coalición», que algunos autores han utilizado para referirse al conjunto de fuerzas derechistas que acabaron apoyando al bando sublevado, fue un producto de la guerra civil, un frente no exento de artificiosidad y, desde luego, impuesto por Franco con puño de hierro. Se vislumbró en el proceso de unificación que desembocó en la constitución del partido único (FET-JONS) en la primavera de 1937, con las quiebras y tensiones correspondientes.124
El citado concepto no resulta válido para los meses previos, pues lo que imperó entonces en la constelación de fuerzas derechistas –como a lo largo de toda la República en paz– fue una acusada fragmentación interna. La primavera de 1936, tras las elecciones, se vio sacudida por un «enorme desbarajuste en las derechas». Gil-Robles casi desapareció del mapa y, en sus propias filas, «nunca volvió a recuperar el carisma ni la autoridad de que había gozado en febrero». Ello facilitó el avance de la oposición monárquica y de su más importante e impetuoso representante, José Calvo Sotelo. Pero nada mejor para ilustrar el fraccionamiento del mundo derechista que la brutal invectiva lanzada por José Antonio Primo de Rivera contra este dirigente monárquico el 20 de junio. La plasmó en un artículo publicado en el boletín clandestino falangista No Importa, bajo el título: «Aviso a los madrugadores. La Falange no es una fuerza cipaya». Que en una fecha tan tardía se produjese ese ataque resulta elocuente. El texto evidenciaba una vez más el odio del fundador de la Falange hacia el antiguo ministro de su padre. Pocos izquierdistas habían sido objeto de un trato similar al empleado con Calvo Sotelo, al que José Antonio presentó como un arribista carente de escrúpulos por pertenecer a esas gentes «de las que no podemos escribir sin cólera y asco». A ojos del falangista, el líder del Bloque Nacional se había pasado buena parte de la República en su cómodo exilio parisino mientras ellos se batían heroicamente y se desangraban en las calles. Por eso lo calificaba de «madrugador», porque nunca se le había visto en los tiempos difíciles y, sin embargo, ahora se postulaba como un caudillo en ciernes: «Este tipo suele llegar cuando las brevas están a la sazón –las brevas cultivadas con el esfuerzo y sacrificio de otros– y cosecharlas bonitamente». Lo que buscaba no era otra cosa que suplantar «a nuestro movimiento» y eclipsar a sus jefes, cultivando «la adulación de las fuerzas armadas». Pero José Antonio se mostró terminante y marcó la distancia abismal que le separaba de los monárquicos, esos mismos que antaño le habían protegido interesadamente: «No seremos ni vanguardia ni fuerza de choque ni inestimable auxiliar de ningún movimiento confusamente reaccionario».125
Salvando las distancias, la animadversión, la enemistad y los recelos entre los dirigentes derechistas se habían plasmado en los años previos en múltiples direcciones y ocasiones. La CEDA y su principal responsable, José María Gil-Robles, concentraron gran parte de los ataques. Los antirrepublicanos más radicales siempre consideraron al prócer católico un traidor a la causa, un hacedor de componendas con el republicanismo de centro a riesgo de posibilitar la perpetuación del régimen. Esta eventualidad les quitó el sueño a los ultras monárquicos durante dos años. Los falangistas también sentían un profundo desprecio hacia los militantes de la formación católica y sus propagandistas, a los que consideraban inofensivos meapilas, incapaces de enfrentarse a las izquierdas en las calles y de plantear una alternativa verdaderamente destructiva contra la República. Los tradicionalistas, en fin, iban más bien por libre, mucho más antiguos que los católicos populistas, de los que les distanciaba su lectura integrista de las mismas creencias compartidas. Vivían en un mundo aparte, añorantes de tiempos pasados y celosos de su singularidad reaccionaria, aunque dispuestos a batirse en armas cuando hiciera falta.126
Ciertamente, por su propia naturaleza y voluntad doctrinal Falange mostró enseguida una acusada predisposición hacia la insurrección. El recurso a la fuerza para destruir la democracia republicana fue un objetivo continuamente acariciado. A finales de 1934, en la coyuntura abierta por la revolución de octubre, José Antonio escribió la «Carta a un militar español». Con este texto buscó ganarse las simpatías de la oficialidad afín, mostrando la disposición de Falange a sumarse a un golpe de Estado, puesto que el Ejército era «el único instrumento histórico de ejecución del destino de un pueblo». Pura justificación de la dialéctica de la violencia y de la guerra: «Este será el instante decisivo; el redoble o el silencio de vuestras ametralladoras resolverá si España ha de seguir languideciendo o si puede abrir el alma a la esperanza de imperar». Un planteamiento similar lo volvió a esbozar aún más claramente en 1935, cuando, en el contexto de la reciente ruptura con los monárquicos y la resaca mal digerida y, desde su perspectiva, peor liquidada de lo de Asturias, se intentó conectar con los núcleos conspiradores castrenses. En la famosa reunión de la Junta Política falangista celebrada en el parador de la sierra de Gredos, en junio, José Antonio mostró su proyecto de sublevación autónoma, lo cual no le privó de contactar meses después con el coronel José Moscardó, director de la Escuela Central de Gimnasia en Toledo, con idéntico propósito. Pero estos planes no encontraron eco entre los militares potencialmente sediciosos. Parece que fueron los mismos dirigentes de la UME los que desaconsejaron su aplicación, conscientes de que carecían de apoyos entre el generalato.127
Después de las elecciones de febrero de 1936, cuyos resultados fueron catastróficos para Falange (como ya se vio, apenas el 0,7% del voto), esta no podía aceptar «el triunfo de lo que representa[ba] la destrucción de España».128 La legitimidad de las urnas se les resistía. Pero esta vez José Antonio mostró su desconfianza hacia los militares lanzados a la conspiración. Aun cuando siguió en contacto con ellos y estuvo informado de la operación en marcha, se obsesionó con mantener las manos libres y con preservar la autonomía de su organización. En justa correspondencia, el líder falangista no fue invitado a las primeras conversaciones preparatorias, pues, como en anteriores ocasiones, los generales no acababan de fiarse de él. Como escribía el coronel Miguel García de la Herrán al general Sanjurjo, en abril de 1935, «el despistado José A. Primo de Rivera, dice al oído que le quiere a V. mucho, pero en sus mítines y discursos jamás le nombra». Bien es verdad que las cartas enviadas por Sanjurjo a José Antonio cuando estaba en la cárcel revelan que entre los dos personajes existía una buena amistad.129
El 12 de marzo de 1936, José Antonio se entrevistó con Franco antes de su salida hacia Canarias para incitarle a la sublevación. Pero la reunión le resultó decepcionante, dadas las continuas evasivas del segundo. El líder falangista comprendió los riesgos que supondría para su organización vincularse sin condiciones a los militares. Percibía, además, que su movimiento se hallaba al borde de la desaparición por el cerco establecido contra ellos por las autoridades. De forma un tanto contradictoria con su posición desde 1934, abogó por imponer importantes garantías a los responsables castrenses de la conspiración antes de darles un cheque en blanco. El dilema era difícil de resolver: propiciar una sublevación era un imperativo para Falange, más aún tras el encarcelamiento de sus principales dirigentes, incluido José Antonio, el 14 de marzo. Para ellos el Ejército era la única fuerza capaz de derribar al Gobierno y contener a sus poderosos aliados de la izquierda obrera. Pero, dada la debilidad de la organización falangista, la colaboración con los militares podía suponer a medio plazo la subordinación a sus designios, si no su definitiva neutralización. Así, Falange y los españoles identificados con sus mensajes fueron convocados a «una nueva empresa peligrosa y gozosa de reconquista», lo que a no tardar podía implicar alzarse en armas. Pero las dudas en torno a cómo plantear la alianza con los militares se mantuvieron en los meses siguientes.130
Como sabemos, su estancia en la Cárcel Modelo no impidió a José Antonio comunicarse con el exterior. De entonces son los contactos que anudó con los carlistas, monárquicos como Goicochea y muchos tránsfugas procedentes de las juventudes de la CEDA. Pero el líder falangista insistió una y otra vez a los jefes locales que se preparasen para el golpe contando únicamente con sus propias fuerzas. No obstante, el 4 de mayo hizo pública su nueva «Carta a los militares de España». Y de nuevo esgrimió la imperiosa necesidad de que las guarniciones se alzasen en armas pues, cuando la nación podía «dejar de existir», el Ejército aparecía como la «salvaguardia» de lo «permanente». Los militares ya no podían declararse neutrales. Había «sonado la hora en que vuestras armas tienen que entrar en juego para poner a salvo los valores fundamentales […] la última partida es siempre la partida de las armas». «Por aquella claudicación de los militares moscovitas Rusia dejó de pertenecer a la civilización europea. ¿Queréis la misma suerte para España? […] Jurad por vuestro honor que no dejaréis sin respuesta el toque de guerra que se avecina». Abiertamente, Falange se ubicaba ya en medio de una guerra civil. A diferencia de la carta de 1934, esta sí tuvo una gran repercusión entre la oficialidad, lo que definitivamente contribuyó a ligar lazos con los mandos militares comprometidos en la conspiración.131
Falange inició las conversaciones con Mola el 29 de mayo. Desde esa fecha, los jefes provinciales se integraron en la trama y la colaboración se generalizó, advertidos, eso sí, de que todos los pactos con los militares debía autorizarlos el jefe nacional. Pero José Antonio, que fue trasladado a la cárcel de Alicante el 5 de junio, todavía mostró sus reticencias. Le quitaba el sueño y seguía obsesionado con la idea de que Falange pudiera convertirse en una «fuerza cipaya», mero instrumento utilizado a conveniencia por la jerarquía militar y la oligarquía reaccionaria de siempre. Por eso, en el futuro levantamiento ellos debían preservar a toda costa su libertad de acción: «intervendrá en el movimiento formando sus unidades propias, con sus mandos naturales y sus distintivos». «Cualquier Jefe, sea la que sea su jerarquía, que concierte pactos locales con elementos militares o civiles sin orden expresa del Jefe Nacional, será fulminantemente expulsado de la Falange» (circular del 24 de junio). Para disgusto de Mola, la negociación se estancó más de una vez, pues José Antonio exigía garantías de que Falange se hiciera prácticamente con el monopolio político tras el triunfo del golpe, compromiso que «el Director», que no tenía ninguna simpatía por los falangistas y que minusvaloraba su fuerza, no estaba dispuesto a admitir. Mola se hallaba decidido a que la rebelión fuese controlada enteramente por los militares. Aun así, José Antonio, hijo de un general como era y antiguo oficial del Ejército él mismo, terminó por aceptar que sin los militares las posibilidades de triunfo eran imposibles. El 29 de junio dio vía libre a la incorporación de la Falange al golpe, que se intuía inminente. Además, se plegó a que las milicias del partido se pusieran a las órdenes de la oficialidad militar.132 Las resistencias y el lenguaje desafiante mostrados hasta esa fecha por el líder falangista no eran más que la expresión de su propia debilidad, de su incapacidad de liderar en solitario una alternativa insurreccional exclusivamente basada en su ideario.133
En realidad, por mucho que se haya resaltado su importancia en la historiografía, el partido fascista «no empezó a ser relevante sino después del fracaso del golpe». Todo apunta a que «el papel de Falange en la conspiración de preguerra no parece importante».134 Un análisis de las redes conspirativas provincia a provincia prueba esta afirmación. En algunas Falange tuvo un peso importante en los trabajos conspirativos y luego en el momento preciso del golpe (Madrid, Santander, Valladolid, Orense, Sevilla, Granada, Zaragoza…). Pero sin duda primaron las provincias en las que su presencia no pasó de testimonial. De hecho, en la mayoría su arraigo en afiliados era insignificante. Pero incluso en las que su peso se presumía más importante, los falangistas no fueron más allá de la función de cooperantes de los oficiales conjurados. En Alicante, por ejemplo, la preparación del levantamiento comenzó bastantes meses antes del 17 de julio, llevándose «exclusivamente por elementos militares».135 En Castellón el número de falangistas era irrelevante, de modo que si algo hubo de preparación del levantamiento aquí «fue exclusivamente de carácter militar».136 En Valencia, la UME controló todos los resortes de la conspiración y los falangistas se revelaron más como un estorbo que como una ayuda.137 En Barcelona, fueron un grupúsculo más entre la constelación de pequeños grupos de la extrema derecha aglutinados para los preparativos en el «España Club».138 En Almería, donde el grueso de los trabajos recayó en los hombres de la UME, los contactos con los falangistas quedaron anudados por Queipo de Llano dos meses antes del golpe, pero a la hora de la verdad sólo se pudo disponer de un par de docenas de militantes, una insignificancia.139 En Málaga los falangistas eran más, por encima de doscientos los de su vanguardia, pero, en el instante decisivo, se limitaron «a estar a la expectativa».140 En Cádiz resultó providencial la posición favorable del general de brigada José López-Pinto, gobernador militar e incondicional de Queipo de Llano. Como en tantas provincias, los requetés y los falangistas, «debido a su escaso número» se limitaron a ponerse a sus órdenes y a las del general Varela.141 En Jaén, donde sí existían núcleos falangistas en casi todos los pueblos, fueron al rebufo de los comandantes locales de la Guardia Civil.142 Algo similar a lo que sucedió en Toledo y Albacete, provincias que tuvieron a la Benemérita –en connivencia con el mando militar– como principal instigadora de la trama conspirativa.143 En Ciudad Real los falangistas no contaron nada, razón por la cual en el día clave se acabó con ellos en cuestión de horas.144 En La Coruña, la pulsión golpista detectada el 18-19 de abril partió también de los cuarteles y de la Guardia Civil: «el golpe y su preparación tienen una naturaleza militar evidente». Lo mismo se palpó en el resto de Galicia –auténtico «hervidero conspirativo»– por esos días y en los tres meses siguientes.145 En Asturias, en fin, el «movimiento» «fue en su preparación, esencia y ejecución obra exclusiva de las fuerzas militares»; Falange procedió «separada y aisladamente», sin relación alguna con el mando castrense.146
A diferencia de Falange, los monárquicos alfonsinos siempre previeron la liquidación de la experiencia republicana mediante una intervención militar. No les dolían prendas en reconocer esa dependencia: «Renovación Española y el Bloque Nacional nacieron para plantear una alternativa monárquica y autoritaria a la democracia republicana». Los dirigentes monárquicos prestaron su colaboración sirviendo de financiadores, pero también hicieron las veces de inspiradores ideológicos. De la misma forma, protagonizaron la conexión con la Italia fascista y los acuerdos con Mussolini de 1934, que a la postre tuvieron tanta trascendencia.147 Sobre el alcance de la implicación italiana y su conexión con la trama civil monárquica para derrocar la República no hay acuerdo entre los historiadores. Rivalizan tres visiones: la que niega del todo la implicación fascista en la conspiración,148 la que le resta importancia149 y la que considera que sin los alfonsinos y sus aportaciones operativas la sublevación no hubiera podido contar con la «preprogramación» de la ayuda militar italiana, a todas luces fundamental. De acuerdo con esta última tesis, ello permitió la disposición inmediata de un material de guerra moderno que no existía en España, sustanciado en unos contratos de compra suscritos el 1 de julio de 1936, es decir, apenas dos semanas antes del golpe. Como mandatario de Calvo Sotelo y Goicoechea, entre otros prebostes del conservadurismo reaccionario, Pedro Sainz Rodríguez fue la figura clave en los contactos con los italianos. Al mismo tiempo, permaneció íntimamente ligado con la jefatura de la trama militar (Sanjurjo y Galarza). Desde esta perspectiva, la Italia fascista, por intereses propios (su deseo de incidir de forma sustancial en el equilibrio europeo de la época), pero también por analogía política en los fines, no dudó en ofrecer su ayuda para promover un drástico cambio político en España. Así, la variable exógena habría formado parte de la conspiración desde el primero hasta el último momento. Y ahí la derecha radical monárquica desempeñó un papel capital.150
Como líder en la sombra de la conspiración, Sanjurjo se cuidó mucho de tomar partido por una u otra opción derechista. Pero su correspondencia revela que sus relaciones con los monárquicos alfonsinos –como también con los tradicionalistas– eran muy fluidas. Sanjurjo los atendía con amabilidad casi familiar y ellos, en público o en privado, le profesaban su cariño y adhesión siempre que podían. Tras el amago de atentado sufrido por Sainz Rodríguez en el verano de 1934, Sanjurjo se apresuró a solidarizarse con él: «Excuso decirle cuánto me alegro de la equivocación que los pistoleros han sufrido y del chasco que se habrán llevado».151 A su vez, el 28 de diciembre de ese mismo año, Miguel García de la Herrán le refirió a Sanjurjo la conferencia dada por Goicoechea el día anterior en la sede de RE, en la que públicamente hizo una descarada apología del intervencionismo militar: «estaba atestada, sin que cupiese una persona más. Estuvo formidable, durísimo con Gil-Robles, al que desnudó y presentó tal cual es a la gente. En su última parte, defendió de una manera brillantísima y doctrinal, el derecho del Ejército a sentir y a pensar, e incluso a llegar a la violencia cuando lo exigiera la salud de la Patria en peligro».152
Justo por esos mismos días, en coincidencia con el lanzamiento del BN por José Calvo Sotelo, Sanjurjo tomó una iniciativa que rompía con su apoliticismo formal. El general, que toda su vida sólo se había movido por su «exaltado y ciego amor» a la Patria y al Ejército, por encima de la disputa entre Monarquía y República, no pudo resistir la tentación de escribirle una carta expresando la «honda emoción» que había sentido al leer su manifiesto al país:
Es la primera vez en estos últimos tiempos en que, y al margen de los partidos políticos y por encima de sus luchas y rencores agotadores siempre y casi siempre estériles, alguien se decide a intentar unir en [sic] el mayor número posible de españoles en un movimiento único de vibrante y resuelto culto a la unidad de la Patria indivisible, al máximo prestigio del Ejército, y a la gloriosa herencia de nuestro inmortal pasado… Así sentí yo siempre el españolismo y no debo ni quiero –como uno más de tantos españoles– dejar de ofrecer a Vd. la manifestación pública de mi simpatía y aplauso a sus patrióticos propósitos.
¡Que Dios proteja a Vds. en su empeño! ¡Que el éxito corone sus esfuerzos!
Bien lo necesita España, y muy de corazón lo desea su affmo. y buen amigo que le envía un fraternal abrazo.153
La ultraderecha monárquica consideró un «crimen» no haber aprovechado la insurrección de octubre de 1934 para asestar el golpe definitivo a la República. Una ocasión así difícilmente volvería a presentarse. Al contrario: «No es difícil surja pronto otro estallido de la revolución que amaga un golpe decisivo». De presentarse tal circunstancia, el retorno de Sanjurjo como espada redentora se hacía ineludible. Así se lo comunicó Eduardo Aunós, antiguo ministro de Trabajo durante la dictadura de Primo de Rivera: «será preciso dar un empujón decisivo y en esa hora se presenta su figura como un faro de salvación para todos los españoles».154 Esta no era una opinión personal. En los actos públicos de RE y del BN se vitoreaba a Sanjurjo a la primera de cambio. Así ocurrió, por ejemplo, en el mitin celebrado en el frontón Betis de Sevilla el 21 de abril de 1935: «se le recordó a V. con vivas estentóreos, y cuando Calvo Sotelo le rememoró, la ovación fue formidable. No crea V. que el público del mitin fue la aristocracia y la burguesía; no, en Sevilla están todavía casi todos con Gil-Robles, fueron gente sana de clase media y obrera, sobre todo de los pueblos de la provincia».155 Con más motivo, la rememoración pública de Sanjurjo se repitió en la muy apasionada campaña electoral que hizo de antesala a las elecciones de febrero de 1936, cuando tanto había en juego. De este modo se lo contó José María Arellano: «Acabo de salir del grandioso mitin monárquico celebrado en el Monumental Cinema y tengo la gratísima satisfacción de comunicarle que antes de empezar a hablar los oradores se ha dado un ¡Viva Sanjurjo!, que han contestado poniéndose en pie y con el mayor entusiasmo seis mil personas, pues no sería inferior el número de los concurrentes».156
Sin duda, la victoria en las urnas del Frente Popular marcó un punto de no retorno para los monárquicos, que consideraron los resultados fruto de una victoria amañada a consecuencia de la ocupación de la calle por las organizaciones obreras. Esa movilización coactiva la conceptuaron como «un auténtico golpe de Estado», consentido «cobardemente» por el Gobierno de Manuel Portela. En consecuencia, volvieron a reclamar, con más fuerza que nunca si cabe, una intervención del Ejército que pusiera fin a todos los desmanes. En el último editorial escrito en la revista monárquica Acción Española (ya no volvió a publicarse nunca más), debido a la pluma de Eugenio Vegas Latapié, se recriminó a los partidos derechistas haberse olvidado de «su verdadera misión de destruir por todos los medios lícitos las instituciones revolucionarias y, entre ellas, las falsas libertades y el sufragio universal».157 Detrás de estos exabruptos latían los magros resultados obtenidos por alfonsinos y tradicionalistas: apenas doce y diez diputados, respectivamente. Como en 1933, esto los volvía a situar a años luz de la CEDA, que, a pesar de las arbitrariedades cometidas en la Comisión de Actas del Congreso, obtuvo 88 escaños.158
El 17 de febrero, Calvo Sotelo maquinó cuanto pudo para que los militares afines (Franco y Goded) presionaran a Portela y apadrinaran una maniobra involucionista: «Calvo, con hermosas y patrióticas frases, expuso a Portela el cuadro dramático que se avecinaba en España, y la conveniencia de que ante ello entregase el Poder a las Derechas». Pero la tentativa resultó infructuosa. De todas formas, desde entonces, su ascenso en el mundo conservador fue meteórico, lo cual tuvo que ver mucho con su vehemencia verbal, su demagogia y su constante apología del golpe en la tribuna parlamentaria. La oratoria de Calvo Sotelo, a menudo apocalíptica, «resultaba de una violencia verbal extraordinaria». El embajador norteamericano Claude Bowers habló del «supremo impudor de sus modales», llamándole atinadamente el «provocador de las Cortes». En verdad, como ya se vio, Calvo Sotelo y los suyos aprovecharon cualquier ocasión para exacerbar el crispado ambiente que se vivía en el país, aunque no fueron ni mucho menos los únicos.159
Desde febrero, Calvo Sotelo se mantuvo en contacto permanente con los militares confabulados; tanto es así que muchos de ellos lo reconocieron como jefe civil del «movimiento». Dada la estrecha vigilancia a que le sometían los agentes del Gobierno, Calvo no tomó parte directa en la conspiración. Según las noticias que personalmente recabó Gil-Robles, «el líder monárquico no estableció contacto personal con ninguno de los militares responsables del movimiento hasta unos días antes de su asesinato». En realidad, no hacía falta. A través de amigos comunes, las cabezas rectoras del «movimiento» le mantenían bien informado y él, a su vez, les transmitía sus opiniones y sugerencias. Al fin y al cabo, carentes de militancia de masas, pero pródigos en recursos económicos cuando les interesaba activarlos para su causa, los monárquicos alfonsinos, tanto a través de RE como del BN, siempre habían supeditado la consecución de sus objetivos programáticos a la acción militar. Por todo ello, también aceptaron un protagonismo de segunda fila en la trastienda de la conspiración. Así, se limitaron a funciones de enlace con los golpistas y a canalizarles su apoyo económico. Tales cometidos en modo alguno eran irrelevantes. De hecho, tanto Mola como la propia UME nunca descuidaron su contacto y los mantuvieron como interlocutores privilegiados. Les iba mucho en ello.160
De todos los partidos de la extrema derecha, el único que disponía de una militancia abundante era la Comunión Tradicionalista, bien es verdad que muy concentrada en el baluarte vasco-navarro (Navarra y Álava, principalmente), amén de los núcleos minoritarios, a menudo inanes, dispersos por todo el país. Sin duda, constituían el grupo ultraderechista con los objetivos más precisos y ambiciosos. Su implicación con los militares insurrectos se remontaba a los inicios de la República. De ahí que su aprecio por Sanjurjo, que era de ascendencia carlista por parte de padre, se acrecentara a partir de 1932. Enlazando con impulsos anteriores, tras la victoria del Frente Popular empezaron a prepararse por su cuenta para la sublevación armada que intuían próxima. Los carlistas entendieron que la revolución, el «comunismo» y la «anarquía» estaban a la vuelta de la esquina, por lo que resultaba imperioso rebelarse y golpear primero para derrotar a un enemigo que consideraban temible. De este modo, la vuelta de la izquierda al poder les catapultó a preparar frenéticamente la rebelión. Su belicosidad siempre había sido manifiesta, pero ahora con más motivo. De hecho, enseguida establecieron contactos con los militares, con Sanjurjo en particular, a través de la UME. En marzo, Manuel Fal Conde –jefe delegado de la Comunión– le ofreció personalmente en Estoril el mando de sus milicias. Dos meses después acordaron que, si ellos y el Ejército se alzaban juntos, Sanjurjo encabezaría el futuro Gobierno encargado de la restauración monárquica. Los miembros del Requeté podían ascender por entonces a unos 30.000 efectivos, aunque los verdaderamente entrenados no debían superar los 10.000. A todas luces, constituían el cuerpo paramilitar más eficaz y numeroso entre las derechas españolas, aunque su presencia en las luchas callejeras fue insignificante entre 1931 y 1936. Es más, la mucha atención que les prestó a posteriori la literatura franquista –y los historiadores– fue y sigue siendo un claro signo de la proyección hacia atrás de su decisivo papel en el golpe de Estado en la región vasco-navarra. Porque durante la República en paz, ciertamente, los carlistas apenas se dejaron ver en las trifulcas públicas, inmersos como estaban en su pequeño universo reaccionario. Es claro que primaron la labor discreta y reservada, preparándose militarmente en silencio, pero en permanente estado de alerta para cuando llegara el gran día de la sublevación. Por la base del movimiento, en la primavera de 1936 fueron anudando en muchos sitios relaciones con los falangistas. Se hallaban en las antípodas ideológicas, pero el poderoso enemigo común les instó a confluir en las luchas callejeras. De esto modo, los carlistas se vieron envueltos en la red conspirativa con militares, monárquicos alfonsinos y fascistas.161
No fue un camino fácil. La división interna entre la dirección nacional –con Fal Conde al frente– y el poderoso grupo vasco-navarro –liderado por el conde de Rodezno– impidió a la Comunión Tradicionalista diseñar una política coherente sobre los objetivos y los límites de la cooperación con el resto de fuerzas conservadoras. La Ejecutiva del partido deseaba un levantamiento puramente carlista, o como mínimo regido y dominado por ellos. En cambio, los dirigentes navarros, más pragmáticos, veían inviable una rebelión sostenida sólo en su movimiento e insistían en que lo prioritario era derribar la República. Por ello facilitaron la alianza con los militares y con otros conspiradores. Un problema iba a predominar sobre los demás: cómo negociar con Mola, el Director de la conspiración, sin resultar anulados por él. Entre Mola y Fal Conde no había ninguna afinidad ideológica ni estratégica. El primero no podía aceptar el programa carlista porque eso hubiera implicado expulsar de la trama a otras sensibilidades políticas. El segundo sabía que el precio a pagar por el acuerdo sería muy alto y podría vaciar de contenido su proyecto contrarrevolucionario. De hecho, las negociaciones resultaron muy tormentosas y estuvieron al borde de suspenderse, sin salida posible, más de una vez. Sólo gracias a la intermediación in extremis de Sanjurjo, así como al impetuoso deseo de los navarros de unirse al levantamiento, se evitó que las negociaciones se rompieran.162
Frente a lo que sostienen algunos autores, resulta revelador que la CEDA, la formación católica hegemónica en las derechas, tuviera sólo un peso marginal en la conspiración, en acusado contraste con falangistas, alfonsinos y carlistas. No es verdad que el partido católico estuviera «plenamente integrado en la conjura». Tampoco es cierto que tuviera «una participación decisiva en la conspiración». Su gran tirón en las elecciones de 1933 y 1936 fue inversamente proporcional al papel de comparsa secundario que le cupo dentro de las distintas tramas golpistas. Sus principales dirigentes tuvieron noticias de lo que se preparaba y no las condenaron en el momento de su gestación, pero ninguno gozó de influencia relevante.163 En 1942, Gil-Robles realizó unas declaraciones para la Causa General franquista fijando una primera versión de cuál había sido su posición ante la conspiración. En esos momentos trató de resaltar que no se había opuesto al golpe. Un golpe que consideró «legitimado plenamente» tras «el fraude y la violencia» que, «con la descarada complicidad del poder público», habían dado la victoria a las fuerzas revolucionarias en los comicios de febrero de 1936. «No se divisaba más solución que la militar, y la CEDA se dispuso a darle todo el apoyo posible». Sin embargo, su balance era ambiguo y paradójico:
[…] Tanto el Ejército como los demás partidos de derechas huyeron sistemáticamente de contar con la CEDA, sin perjuicio de solicitar el concurso de muchos de sus miembros (incluso alguno de mi Secretaría particular) para tareas delicadísimas de organización, captación y enlace. Por estos elementos, pero no por los jefes del Alzamiento, supe lo que se preparaba, y cooperé con el consejo, con el estímulo moral, con órdenes secretas de colaboración e incluso con auxilio económico, tomado en no despreciable cantidad de los fondos electorales del partido […] reclamo en justicia para los afiliados el honor de la actuación más intensa en la preparación del Alzamiento, tanto en Madrid como en provincias.
[…] En relación directa con el Alzamiento poco o nada pude hacer, salvo tareas secundarias […] tanto los jefes militares como los elementos directivos de otros partidos derechistas para nada contaron con la CEDA como partido, ni con su Presidente, aunque solicitaron y obtuvieron la colaboración de grandísimo número de afiliados, especialmente jóvenes.
Ignorante del día en que el Movimiento iba a estallar, del plan que los elementos comprometidos pensaban poner en práctica y de las finalidades concretas que se perseguían, no me creí, sin embargo, dispensado de prestar mi ayuda.164
En realidad, los militares más ultras abominaban, o como mínimo recelaban, de Gil-Robles. En una carta a Sanjurjo fechada en diciembre de 1935, el coronel Miguel García de la Herrán se refería a él como «el tonto pelao de Gil-Robles», por continuar afirmándose en «la legalidad y la táctica», algo que a los ultras como él no les cabía en la cabeza.165 Para alfonsinos y carlistas, verdaderos apologetas de la violencia, el período de Gil-Robles al frente del Ministerio de la Guerra, en 1935, fue un tiempo perdido en sus planes de subvertir por la fuerza el orden republicano, por mucho que se intentara rectificar la política militar de Azaña del primer bienio. Nada ilustra mejor esa posición que la intensa campaña lanzada contra él por el BN y su líder, José Calvo Sotelo, temerosos de que por esa vía la República terminara por consolidarse. Tras las elecciones de febrero de 1936, los monárquicos y los carlistas se asombraron aún más –no sin mostrar su desprecio manifiesto– cuando la cúpula de la CEDA reafirmó su pretensión de seguir una oposición legal contra el Gobierno de Azaña. Los ultras de las derechas pensaban que, con la pérdida de las elecciones, la CEDA estaba acabada y que había sido justamente castigada por malgastar tanto tiempo y esfuerzo en hacer política dentro de la legalidad.166
Respecto a su posición ante la conspiración, Gil-Robles estableció otra versión de lo acontecido –matizadamente distinta de la de 1942– tres décadas después de los hechos. En esta ocasión trató de mostrar que había mantenido una posición legalista hasta principios de julio de 1936. Por ello subrayó que, al margen de las relaciones esporádicas que pudieran mantener en provincias los militares con elementos de la CEDA, «yo no tuve el menor contacto con ninguno de los organizadores del movimiento. Cuanto se ha dicho a este respecto, en sentido contrario, es absolutamente falso […]. Es más, hubo un deliberado propósito de mantenerme alejado de la conjura. Conmigo no se contó para nada». Eso no significaba que careciera de noticias de lo que se preparaba, ya que algunos enlaces eran miembros de la CEDA: «Pero no todos me hablaron de sus actividades conspiratorias». Supo, de hecho, de la trascendental reunión de los generales el 8 de marzo en casa de José Delgado, su correligionario: «El propio Delgado me habló de esta reunión celebrada en su casa, aunque no me dio excesivos detalles. Delgado se apartó muy pronto de nosotros». Cuando sus correligionarios le preguntaban a qué atenerse sobre lo que se consideraba un desenlace seguro, Gil-Robles aconsejó siempre lo mismo: que cada cual actuara individualmente según su conciencia, «sin implicar al partido», que se estableciera «contacto directo con las fuerzas militares» y «no formar milicias autónomas». Después de cinco años de haber propugnado la lucha política dentro de la legalidad, habría buscado mantenerse al margen de toda incitación a la violencia: «No era ni había sido nunca partidario de los golpes de Estado militares».167
Para entender la tardía ruptura de Gil-Robles con la legalidad hay un detalle añadido, no menor, que no debiera pasarse por alto: la percepción de que su vida corría peligro. Más tarde, nunca ocultó que, a primeros de julio de 1936, ya no esperaba que fuera posible otra salida que la militar para poner punto final a una situación de desorden y peligro revolucionario que él, como otros muchos cedistas, consideraban irreversible. Fue entonces, y no antes, cuando tomó algunas decisiones que supusieron un apoyo inequívoco al golpe, como reconoció en un cruce de cartas con Mola a finales de 1936 y principios de 1937 y, más tarde, en 1942, ante la Causa General. En los primeros días de julio fue cuando Gil-Robles autorizó la transferencia al general Mola de 500.000 pesetas procedentes del fondo electoral de su partido. Así lo justificó el dirigente de la CEDA meses después –el 29 de diciembre– en su misiva al citado militar: «Ni directa, ni indirectamente busco un reconocimiento de deuda, ni un título al agradecimiento de las gentes. Cuando se sirve a España no hay que buscar más galardón que el honor de haberla servido». El general sólo utilizó aproximadamente la mitad de ese dinero.168 Por aquellos días de julio, el líder de la CEDA también estuvo presente en algunas de las reuniones de los líderes monárquicos en San Juan de Luz (Francia), actuando de emisario de Mola ante Fal Conde. E igualmente fue entonces cuando, en unión con otras personas, hizo diligencias para enviar un avión a Canarias al general Franco, que este, al poco de producirse la insurrección, utilizó para trasladarse a Marruecos con el fin de asumir el mando del Ejército de África. Si bien Gil-Robles nunca supo la fecha en que la sublevación iba a producirse, resulta incuestionable que al final interiorizó que estaba obligado a ofrecer su ayuda a los rebeldes.169
En realidad, la cronología es esencial para contextualizar los movimientos y la evolución de Gil-Robles y de la CEDA en esos meses. En el debate parlamentario del 15 de abril, tras asegurar que le repugnaba la violencia viniera de donde viniera, el dirigente católico reconoció que comenzaba a perder «el control de sus masas» al estar «germi[nando] en nuestra gente la idea de la violencia para luchar contra la persecución». Años más tarde confesó que, en esas semanas cruciales, fue «arraigando la convicción de que no quedaba otro camino que la dictadura para poner coto a la anarquía que nos desangraba». En verdad, no se dispone de suficientes datos para concluir si, ya en esas fechas, los cedistas abandonaron de forma generalizada toda esperanza en la lucha legal. La posición de Gil-Robles y de su partido respecto de los preparativos del golpe militar fue ondulante y contradictoria, por lo que no puede simplificarse sin explicitar todos los matices.170 Estas contradicciones, además, no se entienden si no se tiene en cuenta que la CEDA siempre había sido un conglomerado heterogéneo de intereses políticos variados y difícilmente conciliables. Tras la mal digerida derrota electoral, las tensiones y divisiones internas se acentuaron en la minoría parlamentaria. No hay que descartar que la ambigüedad de Gil-Robles fuera algo deliberado; se trataba de mantener cierta neutralidad entre el sector cedista que era abiertamente contrario a abandonar el legalismo y los sectores más duros. Una parte de los dirigentes provinciales dio por muerta la política posibilista y se involucró en las tramas golpistas. Gil-Robles, preso de sus propias contradicciones y celoso del protagonismo que por momentos pareció adquirir Manuel Giménez Fernández, su segundo de a bordo hasta entonces, pareció sumirse en la desorientación, el personalismo e incluso los modos autoritarios. Sus discursos parlamentarios, condicionados por el contexto coactivo que experimentaban sus seguidores en la vida cotidiana, adquirieron un tono más bronco. El dirigente católico se veía presionado por la posible ruptura de su minoría y por el respaldo a la conspiración de sectores de la militancia. Los cabecillas moderados que creían en el juego parlamentario –Luis Lucia y Giménez Fernández en primera fila–, cada vez más aislados y alejados del propio Gil-Robles, perdieron peso en la organización a marchas forzadas.171
Constituye un lugar común la afirmación de que a lo largo de la primavera miles de cedistas se pasaron a la Falange. Incluso se barajan cifras sin ninguna documentación que las fundamente: los militantes que habrían protagonizado ese trasvase masivo habrían sido unos 15.000.172 En realidad, la cifra en sí es una pura especulación. Los únicos estudios de caso que se conocen sobre el crecimiento de Falange en el período indican que el grueso de las nuevas afiliaciones no procedía de la CEDA,173 aunque ello no excluye que en términos globales se produjera un no despreciable goteo de militantes derechistas hacia el partido fascista. No cabe duda de que la Falange se reforzó en muchos lugares con la afluencia de miembros de las Juventudes de Acción Popular (JAP), y, en mucha menor medida, de RE o la Comunión Tradicionalista. A partir de febrero de 1936, los elementos más jóvenes de estos partidos «se inclinaron abiertamente a la violencia, acudiendo en gran número a la Falange, como militantes, o mostrándole abiertamente sus simpatías».174 Esta es una afirmación común en las fuentes falangistas, que luego los historiadores han repetido hasta la saciedad. Pero no deja de ser un comentario interesado vertido a posteriori, aunque seguramente encierra ciertas dosis de verdad. Lo que sí es seguro es que, en bastantes lugares, los grupos juveniles de la CEDA sostenían, de forma autónoma, un discurso radicalizado desde al menos 1935, a menudo suscitando el enfado de sus mayores.175
Bien es verdad que, hasta 1936, esa retórica extremista no se tradujo en ningún sitio en la paramilitarización ni en el recurso a la violencia. Las JAP nunca se equipararon en este aspecto ni con la Falange ni con el Requeté carlista. Su cometido se ceñía a labores de escolta y seguridad en los actos públicos de la CEDA.176 El punto de inflexión tuvo lugar inmediatamente después de las elecciones del 16 de febrero. En este sentido, la Derecha Regional Valenciana (DRV), rama territorial de la organización católica en Levante, ejemplifica ese viraje, en tanto que amparó la organización de una milicia clandestina, a pesar del rechazo de su líder –Luis Lucia– a tal iniciativa. Esa milicia, empero, de inmediato quedó supeditada a la dirección militar de la conspiración. El comandante Bartolomé Barba, en representación de la UME, dejó claro a los aguerridos dirigentes juveniles de la DRV que «debían abstenerse de obrar sin su aquiescencia».177
Pero ni siquiera en este caso conviene exagerar, como hicieron ante la Causa General en 1940 los portavoces del viraje militarista de la DRV en 1936. De acuerdo con el análisis más convincente y riguroso, Lucia no se implicó en los planes conspirativos, se mantuvo al margen de la negociación con la UME, desaprobó las prácticas militares y se vio obligado a destituir a José María Torres Murciano, el jefe de las juventudes, que defendió posiciones extremistas y el ingreso en Falange, si bien ese trasvase de militantes no llegó a realizarse. Es más, Lucia desconoció el carácter ofensivo y subversivo que José Costa Serrano, el secretario general de la DRV, imprimió a las milicias del partido. Lucia las concebía, y por eso las autorizó, al modo de una especie de guardia cívica defensiva para movilizarse en caso de huelgas u otros conflictos, en apoyo de las autoridades y siempre dentro de la legalidad. En cambio, Costa Serrano concibió las milicias bajo un prisma ofensivo y clandestino, como «agrupaciones de acción». Al igual que en el conjunto de la CEDA, estas diferencias evidenciaban la fractura producida en la DRV durante aquellos meses, entre los partidarios de la «táctica» legalista y los que abiertamente –apenas unas decenas de militantes– se decantaron ya por la subversión violenta antidemocrática. Pero ese deslizamiento «no fue recorrido ni por la dirección orgánica de la DRV como tal, ni por gran parte de las bases del partido, ni por su máximo dirigente».178
Fuera de Valencia se cuenta con indicios ciertos de que bastantes cedistas, a título personal, pudieron colaborar con la conspiración, siempre al dictado de los emisarios militares de la UME, cuya autoridad en general no cuestionaron. Así se observó por el resto de Levante, a través de enlaces vinculados a la DRV, tanto en Alicante como en Castellón.179 En Almería, quien contactó con los principales mandos de la Guardia Civil y del Ejército implicados fue Lorenzo Gallardo, diputado a Cortes de la minoría cedista por esa provincia. Para ello consultó con Federico Salmón, también diputado de la CEDA, que con otros se hallaba ocupado en «procurarse armas introduciéndolas por la frontera portuguesa clandestinamente».180 En Guadalajara, Félix Valenzuela, capitán de Ingenieros, diputado a Cortes y jefe de AP en la demarcación, fue la persona que se mantuvo en relación constante con el comandante Rafael Ortiz de Zárate, el hombre de la conspiración ahí.181 En Barcelona fue la dirección provincial de las JAP la que estableció el contacto, consiguiendo que la UME les proporcionase armas. En esta operación habrían contado con las bendiciones de Gil-Robles, con el que se entrevistaron, pero ese apoyo lo manifestó de modo discreto: «el cual desde luego prestó su asentimiento a que la JAP colaborase en el GMN si bien el Partido por tener que actuar en el Parlamento y por las circunstancias políticas del momento estimó más conveniente no figurar. A pesar de ello prestó su ayuda económica y moral a la JAP.» A su vez, la sección madrileña de la rama juvenil posiblemente empezó su colaboración con la UME por las mismas fechas, en el mes de marzo.182 Los enlaces de la CEDA también se mantuvieron activos en Lérida: uno de ellos, Carlos Larro, se trasladó a Andorra en compañía del teniente Sánchez Zamorano, de la Guardia Civil. Allí adquirieron unas trescientas pistolas. Así pertrechados, la presidencia provincial del partido dio instrucciones para secundar a los militares cuando se produjera «el Alzamiento».183 Los ejemplos podrían multiplicarse,184 aunque en su mayor parte cabe tomarlos con reserva por basarse en testimonios vertidos en la posguerra, cuando, entre los afines a la dictadura, todo el mundo se ponía medallas –a menudo infundadas– para resaltar de forma interesada su protagonismo en las tramas que condujeron al «Alzamiento Nacional».
CAPÍTULO 12
Diecisiete días de julio
GANSTERISMO EN MADRID
Durante la segunda quincena de junio proliferó el estallido de bombas y petardos en Madrid capital. Sólo en la noche del día 30 se registraron diez explosiones. Afortunadamente, no produjeron muertos ni heridos. El telón de fondo era la huelga general de la construcción, cada vez más radicalizada y sin posible solución a la vista, por los desencuentros entre la Federación Patronal y los huelguistas, pero también, y, sobre todo, en virtud de la rivalidad entre socialistas y libertarios. El mes que le tomó el relevo no le fue a la zaga. Después de la relativa atenuación de la violencia en las dos últimas semanas, julio comenzó con una «ola de violenta locura». El primer día estallaron nueve bombas y en los días sucesivos se registraron como mínimo otras veinte.1 De todas formas, no fueron las explosiones las manifestaciones de violencia que más impresión causaron en la capital de España. El verdadero impacto se debió a la deriva literalmente gansteril en la que se sumergió la ciudad. Su transcendencia política queda fuera de toda duda, pues no se trató de simple delincuencia común, fruto de la rivalidad entre bandas de criminales dedicados a oscuros negocios, como venía ocurriendo en los Estados Unidos de América desde los años veinte. El de Madrid fue un gansterismo genuinamente político, hijo de los brutales enfrentamientos entre pistoleros de extrema derecha y de extrema izquierda, culpables de ensangrentar las calles en aquella primavera. El fenómeno no fue exclusivo de la capital. Además, también entraron en escena protagonistas ajenos a esos bandos. Los precedentes del fenómeno se remontaban dos años atrás, cuando los jóvenes socialistas y falangistas comenzaron a ejercitarse en las guerras callejeras. Pero fue entonces, en la primera quincena de julio de 1936, cuando esas acciones gansteriles alcanzaron su punto culminante.
De acuerdo con la rutina acostumbrada, completamente ignorante de lo que se le venía encima, el 1 de julio por la noche regresaba a su domicilio Segundo Díaz Mora, obrero de la construcción, casado, de 39 años de edad y vecino de Carabanchel. En un momento determinado, varios individuos le salieron al paso y le dispararon sin mediar palabra en el sitio conocido como Puente de los Ladrones, en la carretera de Toledo. Resultó herido en el hipocondrio izquierdo y quedó tendido en el suelo en medio de un gran charco de sangre. Conforme al guion habitual en este tipo de atentados, sus agresores se dieron a la fuga y desaparecieron como por ensalmo. Trasladado por unos transeúntes a la casa de socorro más próxima, el estado del herido fue calificado de gravísimo. Aun así, el juzgado de guardia le pudo tomar declaración, pero sin que ello sirviera para concretar las causas de la agresión. Segundo reveló su afiliación a la CNT, pero subrayó que no mantenía una participación activa en esa entidad. Probablemente mentía.2 Al día siguiente, cuando a primera hora de la madrugada se dirigía a la panadería donde trabajaba en el Puente de Vallecas, Valerio Oliva Pérez, soltero, de veintidós años, representó de forma pasiva, sin quererlo ni beberlo, un papel muy parecido. Apostados en un solar, varios desconocidos le dispararon a quemarropa. Uno de los proyectiles le alcanzó en el corazón, de ahí que ingresase cadáver en la casa de socorro. La víctima, como todos los compañeros de su tahona, estaba afiliada a la UGT. La Policía hizo gestiones infructuosas para dar con sus asesinos. Tampoco entonces se supo a ciencia cierta la motivación del atentado.3
Trascurridas unas horas, aconteció en la calle Torrijos, esquina con la calle Ramón de la Cruz, un suceso que, por sus características, alcance y número de afectados, superó en gravedad a los dos anteriores.4 Es imposible saber si tuvo algo que ver con ellos, pero en este caso la motivación no ofrecía dudas. Sobre las diez y cuarto de la noche, un comando de hombres armados subidos en un coche hizo una descarga cerrada con pistolas ametralladoras sobre varios falangistas que departían animadamente en el Bar Roig. Desde hacía unos meses, se venían reuniendo en la terraza de este popular establecimiento de la zona. Alguien los había estado observando y tomó buena nota de sus hábitos. En ese momento, el local se hallaba muy concurrido, de ahí que se originara gran alarma. Para cubrir la huida de los agresores, otros cuantos pistoleros, situados en las calles próximas, comenzaron a disparar al cabo de unos segundos. Como consecuencia del ataque, en el momento o poco después, resultaron muertos Miguel Arriola, Jacobo Galán Suira y Aquilino Yuste Iglesias. Los dos primeros estaban afiliados al SEU, el sindicato de estudiantes de Falange. El tercero, que según algún autor también pertenecía a ese partido, era un electricista que, enfermo del corazón, falleció a consecuencia de la impresión que le provocó el atentado. Otras cuatro personas resultaron heridas de distinta consideración. Ninguna pertenecía al partido fascista: Félix Quesada, famoso exfutbolista del «Madrid F. C.», y su novia, Josefina Iparaguirre; Francisco González Acebo, empleado de la Diputación, y Santos Lucio Hernández, un vendedor de barquillos. Este último, cuando llegó al equipo quirúrgico de la zona iba en estado agónico.5 Algunos periódicos elevaron a una horquilla entre siete y nueve la cifra final de heridos. Es posible que el barquillero también muriera más tarde, pero no se ha podido confirmar. Si bien los autores no fueron identificados, la prensa de esos días los señaló como pertenecientes a organizaciones adversarias de los falangistas.6 Fuentes posteriores –sin pruebas documentales contrastables– atribuyeron el hecho a miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, lo cual, a priori, no parece una imputación descabellada.7
¿Fue el atentado del Bar Roig una represalia por alguno de los obreros asesinados en las horas previas? Aunque no carece de fundamento, no se ha podido confirmar documentalmente. Por otra parte, el pleito de la construcción había dado pie a esas alturas a enfrentamientos muy serios entre militantes de la UGT y de la CNT, que en las semanas venideras provocarían incluso algunos muertos y heridos. Es decir, no toda la violencia de la primavera de 1936 respondía a la dialéctica entre fascistas y antifascistas. Con la salvedad de los dos trabajadores anteriores, la primera víctima inequívoca de la guerra sindical en julio fue el electricista Benito Serrano López, afiliado a la CNT, que fue abatido a balazos el día 5 en las proximidades del estadio Metropolitano, donde se hallaba empleado. Con toda seguridad, el hecho ocurrió por no secundar la huelga general. Como dato añadido, se dijo que Benito tenía el encargo de evitar los sabotajes los días que se celebraban carreras de galgos. En consecuencia, no sería extraño que lo abatieran sus propios correligionarios.8 Como se ha visto al hacer referencia a los sucesos desarrollados en Málaga en junio, el pistolerismo sindical ya se había manifestado varias veces en la primavera, entre las organizaciones obreras rivales o contra otras organizaciones más allá del falangismo, como ejemplificó el oscuro asesinato de los hermanos Josep y Miquel Badía, nacionalistas catalanes abatidos el 28 de abril, muy posiblemente por activistas de la FAI. No fueron ejemplos aislados. El fenómeno del pistolerismo sindical respondía a una secuencia propia, autónoma y muy singular, cuyos precedentes inmediatos hay que ubicar en los enfrentamientos entre socialistas y cenetistas del período 1931-1933, pero cuya factura y complejidades, relativamente antiguas, cabe rastrear en los años previos a la dictadura de Primo de Rivera.
Entre medias, siguiendo su propia lógica, se desarrolló la batalla entre fascistas y antifascistas, cada vez más erizada. Además, en el caso de Madrid se sumaba el precedente de una rivalidad muy violenta entre los estudiantes universitarios socialistas y falangistas; después de la victoria del Frente Popular se habían vivido numerosos altercados, con tiroteos incluidos, en las facultades de la capital. En julio, la novedad radicó en que la dialéctica infernal desembocó en una auténtica tragedia nacional. En la madrugada del día 4, hacia las dos, se produjo la siguiente embestida, clara y contundente respuesta –en este caso no cabe dudarlo– al atentado de la calle Torrijos. Apenas había transcurrido un día. A la salida de una reunión celebrada en la Casa del Pueblo –en la calle de Piamonte– para tratar asuntos de su profesión, un numeroso grupo de trabajadores del ramo de lecheros y vaqueros fue objeto de un ataque. Cuando unos cuantos pasaban por la travesía de San Mateo, cayó sobre ellos una ráfaga de balas disparadas con pistolas ametralladoras. Varios terminaron en el suelo. Un agente de Policía que se encontraba en el balcón de su casa, al oír los disparos y percatarse de lo que sucedía, utilizó su pistola contra el coche agresor, pero no logró detenerlo. La técnica empleada emulaba la ensayada en el Bar Roig, sólo que ahora los que dispararon, también desde un coche en marcha, eran tres miembros de la Primera Línea de Falange. El vehículo de los terroristas –un «Balilla» que llevaba la matrícula doblada para impedir su identificación– se dio a la fuga y desapareció rápidamente. A los pocos minutos, se repitió la escena: desde otro automóvil se disparó contra otro grupo de lecheros, esta vez en la calle de Hortaleza esquina a la de Gravina. El vehículo se esfumó con la misma celeridad que el anterior. El balance fue de dos muertos –Luis Fernández López y Antonio Trigueros Joaquín– y ocho heridos, cuatro de ellos muy graves. Todos estaban afiliados a la UGT. Esa misma madrugada, el Gobierno aceptó la dimisión del jefe superior de Policía, Pedro Rivas. Sin duda, como se ha escrito con acierto, se había llegado «al punto de no retorno en la escalada de la guerra terrorista». Con la excepción de algunos periódicos de provincias, que publicaron la noticia ese mismo día o al día siguiente, la mayoría tuvo que esperar varias jornadas hasta que la censura les autorizó a contar lo sucedido.9
Pese al celo oficial por ocultarlo, el atentado contra los lecheros causó en la opinión, y en particular en el universo socialista, una auténtica conmoción. No dio tiempo a que las aguas se amansaran. Desde distintos puntos de España llegaban noticias intranquilizadoras, pero de nuevo fue en la capital donde, en las horas siguientes, se sucedieron otros dos crímenes impactantes. Los lectores de la ciudad no tuvieron constancia de los mismos hasta pasados unos días, no así los de algunas provincias, donde estas noticias llegaron antes por no verse interferidas por el censor de turno. La Vanguardia del día 5 recogió el episodio cruento: en la tarde anterior, tras ser bajado de un vehículo, un individuo fue tiroteado en el término de Pozuelo de Alarcón. El muerto presentaba dos balazos en la cara, uno en la nuca y otro en la región dorsal.10 Al paso de las horas se pudo ir recomponiendo el puzle de este asesinato. La víctima se llamaba José Mariano Sánchez Gallego, tenía dieciocho años y era hijo del conocido dueño del Circo Price, el empresario Mariano Sánchez Rexach. Hacía varios días que el padre había denunciado su desaparición. Concretamente, fue secuestrado el 30 de junio. El cadáver fue hallado el domingo de madrugada en la carretera de Húmera por una pareja de la Guardia Civil que prestaba servicio en las inmediaciones del antiguo sanatorio de tuberculosos. El cuerpo presentaba signos de haber sido torturado. Algunos periódicos informaron de su pertenencia a Falange Española, extremo negado después por sus familiares. Lo que es seguro es que simpatizaba con esa organización y que varios de sus amigos ejercían tal militancia, circunstancia y proximidad que explicaban el asesinato. De lo que sí hay constancia fehaciente es de que José Mariano pertenecía a la Acción Católica. Claridad, el órgano caballerista, se hizo eco de la noticia bastantes días después, limitándose a calificar de «extraña» la muerte del joven.11
En la madrugada de aquel domingo día 5, en práctica coincidencia con el crimen anterior, apareció amarrado a un árbol el cadáver de un hombre cosido literalmente a puñaladas en el Camino Bajo de San Isidro, en las inmediaciones de Carabanchel. En realidad, el crimen había ocurrido unas horas antes, en la noche del sábado. Por las huellas observadas en el lugar del suceso, se dedujo que el cuerpo fue llevado allí en un coche. Se trataba de un individuo joven y bien vestido. Según La Vanguardia, «el espectáculo era realmente impresionante, pues el cuerpo del hombre asesinado ofrecía señales de haber sido maltratado inhumanamente». El forense contó 73 puñaladas. El rotativo catalán advirtió que el suceso guardaba gran similitud «con el que ocurrió la misma noche cerca del pueblo de Pozuelo de Alarcón», por lo que cabía suponer que ambos se hallaban relacionados. Al igual que Sánchez Gallego, el muerto presentaba marcas en las manos y en las piernas por haber estado fuertemente atado durante un tiempo prolongado. Su identidad se confirmó por los documentos que portaba encima, y se vio corroborada después por unos parientes. Estos contaron que llevaba sin aparecer por el domicilio desde el 30 de junio, el mismo día en que fue secuestrado el hijo del empresario del Circo Price. Se llamaba Justo Serna Enamorado, tenía 33 años, había sido teniente de Infantería de la escala de complemento y militaba en Falange. Claridad se preocupó de señalar que era «un hombre muy alegre y aficionado a las juergas nocturnas». Cabe señalar que, meses atrás, y en compañía de su camarada Rafael López López, Justo había sido objeto de una agresión en la madrugada del 14 de febrero, cuando ambos se vieron atacados por una treintena de izquierdistas mientras fijaban propaganda electoral en la calle de Embajadores.12
Resulta imposible saber si el hecho guardaba vinculación con todos estos crímenes, pero lo cierto es que el 5 y el 6 de julio por la noche se registraron varias explosiones en Madrid, con los consiguientes sustos y desperfectos graves: un petardo atronador en la plaza de Neptuno; ocho bombas en una obra en Cerro Bermejo; otras dos en la calle de San Vicente; otra en la calle de Ponzano y otra en la calle del Marqués de Santa Ana. Esta última alcanzó a Félix Garrido, vendedor ambulante, cuando se hallaba tomando el fresco en el balcón de su casa. La metralla le causó heridas en el pie izquierdo y tuvo que ser hospitalizado.13 Salvo por conocimiento directo, o con varios días de retraso si había suerte, los ciudadanos de la capital no se enteraban de estos sucesos, pues los grandes periódicos nacionales publicados en Madrid no daban cuenta de ellos. Al desayunarse con El Sol, Ahora, ABC o cualquier otro rotativo capitalino, los lectores podían concluir la lectura con la impresión de que en Madrid y en el resto de España no sucedía nada reseñable, o no, al menos, de la envergadura de lo que estaba ocurriendo. La única alternativa para enterarse medianamente del alcance de la conflictividad y de hechos luctuosos como los referidos era tener acceso a la prensa de algunas provincias, pero eso no estaba al alcance de todo el mundo. La otra vía para eludir la tijera del censor era aguardar a la publicación de los debates del Parlamento, que por ley había que publicar en su integridad. Pero, aun así, la resistencia de los miembros del Gobierno a entrar al trapo de la oposición para debatir con más frecuencia los asuntos conflictivos impedía conocer datos sobre muchos acontecimientos.
Siempre quedaba, eso sí, la comunicación privada, la única que podía sustraerse a la acción de la censura. El 10 de julio, Luis Romero, secretario particular de Manuel Giménez Fernández, dirigente de Acción Popular, le escribió una carta donde dejaba ver el miedo que se había apoderado de amplios sectores de la sociedad madrileña, espoleado por los incesantes atentados, las bombas y las muy conflictivas huelgas, que parecían no tener visos de concluir pese a la mediación gubernamental: «La situación general es que […] esto va a estallar de un momento a otro. Todas las noches se oyen estampidos de bomba en distintos sitios. El domingo último [5 de julio] al lado de mi casa pusieron nueve bombas de tremendas detonaciones. Acabamos de cenar a las diez de la noche y figúrese Vd. el susto de mis padres […] Hoy, a pesar del laudo del Ministerio de Trabajo (que amplió en otras 48 horas el ultimátum) tampoco han entrado al trabajo los obreros de la construcción».14
El día 8, se abordó en el Congreso por enésima vez la cuestión del orden público, aunque con mayor brevedad que en otras ocasiones. Jesús Requejo, diputado tradicionalista, invocó la libertad religiosa amparada por el artículo 27 de la Constitución para manifestar su preocupación por las coacciones y ataques sufridos por párrocos y edificios religiosos en varias provincias del país. Destacó los casos concretos de Valencia, Madrid, Teruel y Toledo. Con respecto a esta última, al menos, una de las provincias más castigadas por la renovada fiebre anticlerical, sabemos que no exageraba, pues los ejemplos que citó de pueblos donde se cometieron coacciones contra los curas se corresponden al milímetro con los que ha desvelado la investigación basada en fuentes primarias.15
Después, entre otros, tomó la palabra el diputado de la CEDA Antonio Bermúdez Cañete, que centró su intervención en las huelgas que tenían paralizada la capital. Según sus cálculos, afectaban al 50% de la población activa. Esa situación derivaba de los desencuentros entre la UGT y la CNT, que impedían la solución de los conflictos: «una minoría ínfima de individuos que no cuentan más que con su osadía, son capaces de paralizar la vida y la economía de la población entera». También aludió a la imparable ola de atentados sociales y políticos y a la necesidad de terminar con esa situación tan intolerable: «Todos hemos de coincidir en que es imposible que continúe en España, y especialmente en Madrid, la criminalidad vergonzosa que se está produciendo. Nadie sabe actualmente si él o sus familiares van a ser heridos o muertos por balas fratricidas». La mejor demostración de ello era lo ocurrido con el atentado de la calle Torrijos, después del cual la fuerza pública no habría emprendido, según este diputado, la menor investigación. El ministro de Justicia, que se apresuró a condenar los actos de violencia, le interrumpió alegando que estos temas debía desarrollarlos en una interpelación parlamentaria al ministro de la Gobernación, ausente en esos momentos.16
Con todo, durante aquella sesión parlamentaria la nota más dramática la aportó Juan Antonio Gamazo, diputado monárquico que se refirió al caso de una reciente víctima «de la revolución española». Esa víctima no era otra que el hijo del empresario Mariano Sánchez Rexach, que le había enviado una carta a propósito del asesinato de su hijo. El diputado de Renovación no se privó de leer la misiva en su totalidad, con el fin evidente de conmover a los presentes y, sobre todo, a los lectores que a la mañana siguiente abrieran los periódicos. La carta era impactante y, sin duda, evidenciaba con toda crudeza el sufrimiento experimentado en carne propia por los familiares de las víctimas de la violencia:
[…] Yo tenía un hijo, un hijo ejemplar, estudioso, formal, obediente y cristiano, temeroso de Dios y obediente hasta la exageración de sus padres. El martes pasado, después de asistir a una función de cine, se separó, a las nueve y cuarto de la noche, en la glorieta de Bilbao, de un amigo, con la idea, después de cenar, de asistir aquí, en el circo al catch. Desde la glorieta de Bilbao a Luchana, 29, donde vivía, desapareció. ¡Figúrese los días de angustia que hemos pasado sin tener el más leve rastro de él, a pesar de que yo, por mis relaciones cordiales con la Dirección General de Seguridad, he puesto media Policía en movimiento! Esta mañana me ha comunicado la Policía que en el término de Pozuelo había aparecido el cadáver de mi pobre hijo. Allá nos hemos ido su madre y yo, y ¡qué cuadro! ¡Horrendo, señor conde! Criminal y feroz. Han tenido a mi pobrecito hijo cinco días secuestrado, atado a una silla fuertemente, y después, seguramente por tener la Policía ya cerca, para mejor desembarazarse del cuerpo del delito, en un automóvil lo han llevado a la carretera de Pozuelo, lo han tirado al suelo desde el interior del coche y lo han asesinado vilmente como a un conejo indefenso. Mi hijo (q. e. p. d.) se llamaba José María Sánchez Gallego, de dieciocho años de edad, sin estar afiliado a ningún partido político, aunque no quiero ocultarle que sus amigos todos eran de derecha y algunos afiliados a Falange. No deseo de usted sino que en las Cortes exponga este nuevo caso, para ver si entre todos consiguen librar de esta lacra social a nuestra amada España.17
Durante la primera mitad de julio, la política de las autoridades gubernativas para atajar este clima irrespirable se centró fundamentalmente en aplicar la fórmula que venían ensayando durante toda la primavera. Esto es, efectuar detenciones masivas e indiscriminadas de falangistas y derechistas –potencial o figuradamente– radicalizados, como si en la esfera pública no hubiera otros actores y organizaciones a los que se les pudieran exigir responsabilidades por la alteración del orden o por el ejercicio de la violencia. Un centenar largo de militantes de la Falange fueron detenidos el día 5 por haber rodeado, en tono amenazante y con el brazo en alto, el coche del director general de Seguridad, José Alonso Mallol. Algunos de ellos, los menores de edad, fueron puestos en libertad enseguida. En la noche del día 7 el número de arrestados alcanzó los dos centenares sólo en Madrid. Pero el despliegue preventivo alcanzó a otros muchos lugares de España.18 La secuencia se mantuvo, e incluso se acentuó, en las jornadas siguientes en virtud de las circunstancias dramáticas que se encadenaron sin solución de continuidad.
Resulta innegable que, en infinidad de ocasiones, los falangistas habían dado motivos más que sobrados para justificar la persecución gubernativa. Su implicación proactiva en las guerras que asolaban ciudades y pueblos durante aquellos meses era una razón inapelable al respecto. Como también las armas que se encontraron en algunas de sus sedes o en las casas de sus afiliados. Pero la cuestión no tenía que ver solamente con los muertos y heridos que se podían evitar o que cabía atribuirles, pues su disputa del espacio público a las izquierdas iba mucho más allá del recurso a las armas. A menudo, las provocaciones alentadas por los militantes más aguerridos consiguieron irritar a las autoridades. Así, por enésima vez, el sábado 11 de julio, hacia las nueve y media de la noche, la emisora Unión Radio de Valencia fue asaltada, pistola en mano, por un grupo de seis o siete jóvenes falangistas. Según la nota facilitada por el subsecretario de la Gobernación, Bibiano Fernández Ossorio y Tafall, maniataron al locutor y a otro empleado, intimidando a todos los que allí se encontraban. Durante cinco minutos se dedicaron a proferir gritos subversivos haciendo «apología del fascismo» y lanzando una serie de noticias alarmantes y falsas. Llegaron a decir que Madrid había sido teatro de grandes luchas y que en aquellos momentos los falangistas se habían hecho con el control de la ciudad. De acuerdo con lo publicado después por la prensa, esta fue parte de la soflama emitida: «Aquí, Unión Radio Valencia. España acaba de ser tomada militarmente por Falange Española; no alarmarse, españoles, valencianos; no pasará nada; vamos a la revolución. ¡Viva España!, ¡Arriba España!». Acto seguido se marcharon. En la calle los esperaban varios sujetos, que, provistos también de armas de fuego, protegieron su huida. Después de unos minutos de estupor, la emisora volvió a funcionar, pudiendo escucharse de manera incesante durante veinte minutos el Himno de Riego. Al producirse el natural revuelo en Valencia, dos camiones de fuerzas de Asalto y de la Guardia Civil se presentaron en la puerta de la emisora y desalojaron al público con tan sólo hacer dos disparos al aire.19
A las diez menos cuarto, el alcalde de la ciudad, José Cano Coloma, que ejercía de gobernador civil interino, pronunció unas palabras a través de la emisora condenando en tono enérgico la acción de los falangistas. Además, dio garantías de que el comandante general, en nombre de la guarnición militar de la ciudad, «acababa de renovar su adhesión y fe inquebrantable a la República». Al difundirse la noticia del asalto, se desencadenó una fuerte reacción entre la ciudadanía de izquierdas. Desde los centros republicanos y obreros salieron a la calle cientos de individuos dando vivas a la República y al Gobierno, a la par que proferían gritos de condena contra los fascistas. Pasadas las diez, se improvisó una manifestación compuesta por alrededor de 2.000 personas que portaban banderas rojas y republicanas. Inopinadamente, volvieron a repetirse las mismas escenas que se habían visto en muchas localidades de España en las semanas siguientes a las elecciones. El local central de la Derecha Regional Valenciana ubicado en la plaza de Tetuán fue asaltado e incendiado. El edificio quedó completamente destruido, pues los manifestantes no permitieron que actuaran los bomberos. En vista del cariz que tomaba la situación, el gobernador decidió enviar fuerzas de Caballería, consiguiendo contener a los grupos, no sin antes «desplegar bastante energía contra los asaltantes». A continuación, muchos se dirigieron al Diario de Valencia con ánimo de repetir la misma acción, pero la rápida intervención de la Guardia Civil lo impidió. No pudo evitarse, sin embargo, la rotura a pedradas de tres grandes lunas en el local de la Federación Industrial y Mercantil («Cámara Patronal»), su asalto y la consiguiente destrucción de muebles y enseres. El edificio ardió durante varias horas. De madrugada, los grupos se rehicieron y lograron entrar en la redacción de La Voz Valenciana, diario católico, donde causaron algunos destrozos y provocaron un pequeño incendio, que en este caso fue sofocado con rapidez. Igualmente, se cometieron asaltos y destrucciones de enseres en algunos círculos y casinos derechistas de las barriadas extremas de la ciudad. Sin embargo, gracias a las medidas adoptadas, no hubo que lamentar más incidentes ni tampoco se registraron desgracias personales de importancia, más allá de algunos manifestantes lesionados por las roturas de lunas y muebles durante los asaltos.20
PONTEJOS
Aquel domingo del 12 de julio, el reloj marcaba las nueve y media de la noche. Sin ser consciente de que apenas le restaban unos segundos de vida, justo cuando habían transcurrido veinticuatro horas de la ocupación de Unión Radio en Valencia, el teniente de Asalto José Castillo Sáenz de Tejada salió de su domicilio en la calle Augusto Figueroa 11 de Madrid. Se dirigía a su trabajo en el cuartel de Pontejos, situado en las inmediaciones de la Puerta del Sol, detrás de la Casa de Correos, sede entonces del Ministerio de la Gobernación. Castillo era un oficial completamente adicto al Frente Popular, que ejercía la jefatura sobre un grupo escogido de guardias de Asalto. Estos le profesaban auténtica adoración. Como su amigo Carlos Faraudo, asesinado en mayo, había sido condenado por la Justicia y sufrido prisión por su implicación en los sucesos de octubre de 1934. También había sido instructor de las milicias de las Juventudes Socialistas Unificadas, aunque algunos días después El Socialista le negó la condición de afiliado: «No era un militante socialista, porque no podía serlo. Le teníamos, nosotros, por simpatizante; la República, por servidor de entera lealtad». De arraigadas convicciones izquierdistas, tras ser amnistiado en febrero de 1936, tomó posesión de su destino el 12 de marzo dispuesto a ocupar las responsabilidades y los cargos más peligrosos.21
Desde los sucesos acaecidos en Madrid el 16 de abril, con motivo del entierro del alférez Anastasio de los Reyes, los extremistas de la derecha y de Falange tenían puestos sus ojos en aquel teniente, al considerarlo responsable de la represión que las fuerzas de Seguridad ejercieron contra los asistentes al cortejo fúnebre. Desde entonces, quedó marcado y fue objeto de reiteradas amenazas de muerte, «lloviendo a diario en su casa los anónimos».22 De hecho, con anterioridad a su asesinato, la Primera Línea de Falange intentó matarlo al menos en dos ocasiones. Cabe recordar que, durante el mencionado y muy accidentado entierro, entre otros numerosos muertos y heridos perdió la vida el joven Andrés Sáenz de Heredia, primo de José Antonio Primo de Rivera. No hay pruebas de que Castillo le disparara, aunque es probable que lo hiciese uno de los guardias a sus órdenes. Sea como fuere, la Falange culpó a Castillo de haber provocado esa muerte, dado que era el oficial que mandaba la compañía de guardias de Asalto que disolvió la comitiva. Pero, además, fue señalado personalmente como autor de los disparos que, en la misma circunstancia, hirieron gravemente al tradicionalista José Luis Llaguno Acha, que, contra lo que se repitió luego en no pocas ocasiones, no murió por aquellas heridas. Tales precedentes, así como su pretendida condición de «activo comunista», se esgrimieron contra Castillo en la literatura derechista posterior para justificar su asesinato a balazos en la calurosa noche del 12 de julio.23
La interpretación expuesta –sobre el marcaje de Castillo y el debate en torno a si los autores fueron falangistas o carlistas– debe matizarse. En las dos semanas previas a su asesinato, las vanguardias armadas de Falange acumularon suficientes motivos y excitación como para decidirse a realizar una acción sonada. Tras el atentado de la calle Torrijos y los asesinatos de José Mariano Sánchez Rexach y Justo Serna Enamorado, un malestar profundo se apoderó de los círculos falangistas y de la derecha radical en general. Esa atmósfera asfixiante sugiere que no hacía falta mirar a los sucesos del mes de abril para decidirse a cometer una represalia, o, en cualquier caso, llovía sobre mojado. Por otra parte, hay que tener en cuenta las continuas batidas efectuadas por las fuerzas de orden público contra sus militantes, no sólo en Madrid sino también en provincias, acentuadas por enésima vez en las semanas precedentes. Ese hostigamiento se hacía insoportable para la organización fascista, con sus principales mandos en la cárcel y sus locales y prensa clausurados. En la misma tarde del sábado 11 de julio –y ya se perdía la cuenta– se llevó a cabo un registro en el local que había ocupado Falange en la calle del Marqués de Riscal. La operación se realizó bajo la supervisión personal del director general de Seguridad, Alonso Mallol. Acto seguido, en virtud de las actividades ilegales atribuidas a la organización, se volvieron a practicar numerosas detenciones por todo el país.24 Por su lado, el debate sobre quién mató al teniente Castillo carece de relevancia, pues, a lo largo de la primavera, espoleados por el combate contra sus homólogos de la izquierda radical, se produjo un cierre de filas entre los extremistas de derechas. A esas alturas, todos ellos compartían los mismos enemigos y los mismos espacios en los duelos colectivos o en las manifestaciones de protesta. Carlistas y falangistas caminaban ya de la mano en muchos lugares, con la novedosa incorporación, en algunos de ellos, de jóvenes militantes de la derecha católica, ahora radicalizados, si bien este fenómeno fue bastante más excepcional de lo que suele referirse.
De acuerdo con los testigos del suceso, los asesinos de Castillo fueron cuatro o cinco individuos. El hecho se produjo a escasos metros de su domicilio, en la calle de Augusto Figueroa, cuando caminaba en dirección a la de Fuencarral. Antes de dispararle, uno de los atacantes lo identificó: «Ese es, ese es: tírale». Tras recibir los impactos de bala, fue recogido por dos vecinos que decidieron llevarlo en un automóvil al centro sanitario más próximo, pero el teniente falleció en el camino. De los dos disparos recibidos, uno se alojó en el corazón; el otro le afectó al brazo izquierdo y a una mano. También resultó herido en el muslo izquierdo por uno de los disparos el dependiente de farmacia José Luis Álvarez. Hubo otro testigo presencial, un viandante llamado Juan de Dios Fernán Cruz, pero, dado su nerviosismo, no pudo ver el rostro de los agresores, o eso declaró: «se produjo un intenso tiroteo, cuyas balas alcanzaron al oficial de asalto, que, dando traspiés, vino a caer sobre mi cuerpo, derribándome en tierra, lo que me produjo una lesión en el codo». Según este testimonio, el finado pidió en sus últimas palabras que lo llevaran con su mujer.25
En el equipo quirúrgico se presentaron de inmediato el director general de la DGS, el teniente coronel Pedro Sánchez Plaza (inspector general de las fuerzas de Seguridad y Asalto), Antonio Lino (comisario general de la Brigada Criminal), y varios oficiales del cuartel de Pontejos (Ricardo Burillo, Sánchez de la Parra, Isidro Ávalos, Antonio Puig Petrolani, Alfredo León Lupión, Alfonso Barbeta, Máximo Moreno, etc.).26 A las once y cuarto, Alonso Mallol ordenó el traslado del cadáver a la DGS, donde fue recibido por los individuos mencionados, muchos agentes, el subsecretario de la Gobernación (Bibiano Fernández Ossorio y Tafall), así como un ayudante de Casares Quiroga, presidente del Gobierno. Una vez amortajado y colocado en la capilla ardiente, la viuda, los hermanos y sus padres políticos pasaron a ver el cuerpo. La escena fue dramática. Castillo había contraído matrimonio apenas dos meses atrás. Fernández Ossorio y Tafall refirió a los periodistas que el teniente había sido sentenciado por determinados elementos fascistas. La esposa, Consuelo Morales, corroboró que su marido venía siendo objeto de reiteradas amenazas por parte de los falangistas, «de las que tenían conocimiento los compañeros del teniente Castillo, algunos de los cuales han sido también amenazados».27
En aquellas horas dramáticas de la noche del 12 al 13 de julio, en un «Madrid con la tensión política al rojo vivo», la noticia del asesinato de Castillo se extendió como un reguero de pólvora. La indignación, el dolor y la rabia se apoderaron de los compañeros más allegados al teniente y de los círculos de la izquierda en general, con los jóvenes radicales a la cabeza: «La conmoción que había producido en el Madrid del Frente Popular este cobarde asesinato era indescriptible. Las Juventudes clamaban venganza por la muerte de su instructor». En los ámbitos de la izquierda se había extendido la convicción de que estos atentados obedecían a una estrategia de liquidación de hombres de alta significación en el Frente Popular: «Los falangistas desencadenaron un plan de atentados personales, que añadían aún más leña al fuego, siguiendo un plan cuidadosamente meditado», en opinión de Manuel Tagüeña Lacorte, miembro destacado, entonces, de las Juventudes Socialistas. Especialmente, los ánimos se hallaban tensos entre los oficiales de Asalto, que se preguntaban indignados si el Gobierno iba a tolerar que fueran cayendo, uno a uno, los militares más afines al Frente Popular, sin tomar alguna decisión enérgica que lo evitase. En señal de protesta, el teniente Alfonso Barbeta, uno de los más exaltados, arrojó la gorra a los pies de Alonso Mallol cuando este insistía en recomendarles calma. Al menos en Madrid, en este cuerpo policial habían ingresado significados oficiales republicanos, entre ellos el teniente Castillo, presentándose como «un instrumento seguro en manos del gobierno». Reclutados durante la República entre jóvenes obreros y de clase media, muchos guardias simpatizaban con socialistas y comunistas.28
Sin estar recuperados de la impresión por el asesinato de Castillo, y a pesar de la hora, varios oficiales de Asalto acordaron hacer una visita al ministro Juan Moles. Lo facilitaba la proximidad entre Gobernación y el cuartel de Pontejos. Así, se organizó una comisión compuesta por los capitanes Antonio Moreno Navarro, Antonio Puig Petrolani, Demetrio Fontán y el teniente Alfredo León Lupión. El subsecretario Fernández Ossorio y Tafall los recibió y los llevó al despacho de Moles. Los presentes mostraron su abatimiento al ministro y su convicción de que el asesinato de Castillo era obra de Falange. Por ello, le pidieron que la Policía les proporcionase sus listas de posibles sospechosos y su conformidad para que fuera el cuerpo de Asalto directamente el encargado de rastrear y detener a los responsables del atentado. El ministro accedió, no sin antes exigirles su palabra de honor de que se limitarían a efectuar los registros y las detenciones necesarias correspondientes, con el objetivo exclusivo de descubrir a los autores de la muerte de Castillo. Hasta hoy, nadie ha aportado pruebas de que se barajara la posibilidad de registrar y detener en sus domicilios a prominentes dirigentes de las derechas. En virtud del compromiso adquirido, el subdirector general de Seguridad, Carlos de Juan, le entregó al capitán Eduardo Cuevas entre veinte y treinta órdenes para el arresto de «fascistas» firmadas por Alonso Mallol.29
No hay rastro documental alguno que demuestre que el objetivo principal de los responsables de Seguridad fuese la detención de Calvo Sotelo, Gil-Robles, Goicoechea o Lerroux. Ahora bien, la primera lista se amplió notablemente sobre la marcha, después de la llegada de algunos miembros de las milicias socialistas (Francisco Ordóñez, Fernando de Rosa y Manuel Tagüeña), que disponían de unos ficheros de Falange que habían sido sustraídos durante una mudanza de su local social. Por la capilla ardiente del teniente Castillo también pasó en los primeros momentos Enrique Puente, jefe de los grupos de acción de la Juventud Socialista de Madrid. La presencia en Pontejos de esos jóvenes evidenciaba el deterioro y las disfunciones a que habían llegado las fuerzas de Seguridad madrileñas, al menos en ese cuartel.30 Porque, ciertamente, era anómalo que unos mandos se reunieran nada menos que con dirigentes de las milicias políticas de la izquierda obrera para proceder a las detenciones de derechistas, fijadas de común acuerdo y con marcada arbitrariedad. Bien es verdad que el quebranto de las instituciones policiales también guardaba relación con la penetración de la derecha antirrepublicana en sus filas. En concreto, muchos derechistas e incluso falangistas ingresaron en el cuerpo de Asalto durante el bienio radical-cedista. Luego, en el período del Frente Popular, permanecieron en sus puestos llevando a cabo una eficaz labor de zapa y de espionaje.31 Por lo tanto, la pérdida de imparcialidad de las fuerzas de Seguridad no cabe atribuirla sólo a impulsos procedentes de la izquierda, que en todo caso también se dieron, como si se tratase de una competición por la conquista de puestos clave en el Estado. En la evocación de Tagüeña se proyecta muy bien lo ocurrido en Pontejos la noche del 12 al 13 de julio:
Inmediatamente marchamos al cuartel de Guardias de Asalto de Pontejos […] Nadie nos detuvo a la entrada. Todo eran corrillos de guardias que, excitados, gesticulaban. La confusión era grande. En el cuarto de banderas, los ánimos estaban aún más caldeados. Estaba Burillo, jefe del grupo, y muchos otros oficiales compañeros del asesinado. Había también varias personas vestidas de paisanos, entre ellas el capitán Condés. Todos hablaban a la vez y nadie se entendía. Proponían tomar medidas y detener a la mayor cantidad posible de enemigos del gobierno, instigadores de los atentados. Empezaron a salir de Pontejos camiones y autos con patrullas para realizar los arrestos.32
La intromisión de estos y otros militantes en el cuartel de Pontejos, alternando con algunos oficiales, en unas horas que se iban a revelar cruciales, no deja de ser un dato alarmante sobre el deterioro de la seguridad jurídica, pues legalmente no tenían ninguna atribución reconocida en materia policial y de orden público para estar allí. En palabras que sonaban a disculpa, vertidas muy a posteriori por el teniente de Asalto Alfredo León Lupión, que era masón y miembro de la UMRA: «Fueron acudiendo al cuartel muchas personas y guardias, unos vestidos de uniforme y otros de paisano. Muchos de estos prestaban servicio como guardaespaldas de políticos y altos cargos, que tenían poca confianza en la policía».33 En medio de una enorme confusión, el teniente Barbeta reunió en una dependencia del cuartel a un grupo de guardias y les arengó en tonos exaltados. Las versiones sobre esa escena no son coincidentes, pero varias enfatizan que preguntó a los guardias si estaban dispuestos a vengar a Castillo aquella misma noche. Si bien es cierto que alguna incide en que Barbeta no incitó a su personal a tomar represalias, también lo es que el orador se expresó de forma sumamente exaltada. No en vano era íntimo amigo y compañero de Castillo. Así, con decenas de guardias movilizados en el cuartel y con personal que no pertenecía a los cuerpos policiales, se organizaron diferentes expediciones con la misión de detener en sus domicilios a miembros fichados de Falange y de otros partidos de derechas considerados «fascistas» y potencialmente peligrosos.34 En ese momento parecía que había quedado obsoleta la orden de detenciones de Mallol y que los objetivos eran otros.
En un determinado momento, los tenientes León Lupión y Barbeta le pidieron al cabo Emilio Colón Pardo que preparara seis u ocho hombres de confianza. Fueron elegidos el cabo Tomás Pérez y los guardias Bienvenido Pérez Rojo, Aniceto Castro Piñeiro, Ricardo Cruz Cousillos y Esteban Seco, a los que indicaron que se pusieran a las órdenes del capitán de la Guardia Civil Fernando Condés Romero y que subieran a la camioneta número 17. Como los dos tenientes citados, Condés también era miembro de la UMRA. Pero su presencia en Pontejos constituía otra irregularidad, pues no tenía mando en el cuerpo de Asalto, sino en la Guardia Civil, y no podía ser encargado de semejante misión, ya que, además, se hallaba en expectativa de destino. Apenas hacía doce días desde que había sido rehabilitado en la Guardia Civil. Por su activa participación en la revolución de octubre de 1934, en la que resolvió nada menos que alzarse en armas contra su propio cuerpo, había sido condenado a reclusión perpetua en 1935. Tras la victoria del 16 de febrero y la amnistía correspondiente, el Gobierno de Casares Quiroga aprobó el 1 de julio su readmisión en la Benemérita, y al día siguiente se le ascendió a capitán.35
León Lupión lo evocó, aquella noche en Pontejos, «tremendamente afectado por la muerte de Castillo». En medio del intenso barullo nadie reparó en que Condés no estaba capacitado para prestar ese servicio. Bastó constatar que «era un oficial que quería colaborar con nosotros en la detención de los pistoleros de Falange». También figuraba un cabo de Caballería apellidado Muñoz y el chófer Orencio Bayo Cambronero. Entre ellos iba el guardia de Asalto José del Rey, que fue el que recibió la orden de manos de León Lupión. Al igual que Faraudo, Castillo, Condés y el teniente Moreno, Del Rey fue detenido en su día y condenado por su implicación en los hechos de octubre de 1934. Tras ser amnistiado a raíz de las elecciones como todos los demás, volvió al cuerpo, pasando a ser escolta de la socialista Margarita Nelken.36
Junto a los agentes mencionados, subieron a la camioneta varios civiles designados por Condés, otra manifiesta irregularidad de las varias que se cometieron aquella noche en Pontejos. En ese grupo figuraban Santiago Garcés y Francisco Ordóñez, que pertenecían a La Motorizada. La integraban unos treinta o cuarenta miembros de la Juventud Socialista madrileña ajenos a caballeristas y comunistas. Al vehículo subieron también el estudiante de Medicina Federico Coello –novio de una hija de Largo Caballero– y «el pistolero» Luis Cuenca Estevas, un individuo muy exaltado y de oscuros antecedentes, miembro también de La Motorizada. Todos los socialistas citados, tanto paisanos como miembros de las fuerzas armadas, compartían el denominador común de ser hombres de acción y amigos del teniente Castillo. Así pues, la camioneta número 17 fue ocupada por un total de diez o doce guardias de Asalto, cuatro socialistas y un guardia civil (seis socialistas si sumamos a Del Rey y Condés). La cifra final de quienes subieron al vehículo no debió de exceder de dieciocho.37
El vehículo llegó hacia las dos y media de la noche –sobre las tres, según otras versiones– al número 89 de la calle de Velázquez, donde se hallaba el domicilio del diputado monárquico José Calvo Sotelo. Según el testimonio posterior del guardia Castro Piñeiro, el coche se dirigió allí directamente desde Pontejos. Por el contrario, el socialista Garcés señaló que el vehículo paró antes, brevemente, en el domicilio de Gil-Robles, en el número 34 de la misma calle. Al constatar que no estaba, optaron por ir a la casa de Calvo Sotelo. En cualquier caso, todo apunta a que Condés y los demás amigos del teniente Castillo, llevados de su indignación, actuaron por su cuenta en connivencia con algunos oficiales de Pontejos, sin contar con el beneplácito de los mandos principales. Pero tampoco sobre esto hay pruebas documentales concluyentes. Uno de los investigadores que mejor ha estudiado el asesinato de Calvo Sotelo y tuvo oportunidad de realizar numerosas entrevistas concluye que la decisión no se tomó sobre la marcha, sino un poco antes, en el propio cuartel y por oficiales de segunda fila, aprovechando la ausencia de los mandos superiores, que se hallaban en esos momentos en el Ministerio de la Gobernación. Pero sus palabras se mueven en un terreno especulativo que él mismo no oculta y que no permite alcanzar certezas en un tema tan crucial: «Parece seguro, eso sí, que la detención de Gil-Robles, así como la de otros significados políticos de derechas, fue decidida en Pontejos antes de la salida de la camioneta número 17 […]. Y creemos que tal decisión se tomó mientras la comisión de oficiales de Asalto deliberaba con el ministro de la Gobernación, Moles, o poco después».38
La elección de Calvo Sotelo como objetivo por parte de sus enemigos políticos no era casual. Desde mucho tiempo atrás, y en eso coincidía con el teniente Castillo, Calvo Sotelo era un hombre marcado, más aún a partir de la primavera de 1936, dado su continuo protagonismo en el Parlamento y su liderazgo entre las derechas republicanas. Allí fue objeto de continuas y graves invectivas, incluso amenazas de muerte lanzadas por sus adversarios más encarnizados. En consonancia con ello, desde la izquierda se le asociaba con los círculos de la conspiración militar antirrepublicana. Y en eso se acertaba, aunque Calvo Sotelo permaneciera un tanto al margen de la vinculación directa con las tramas y su papel en la conspiración fuera mucho más reducido que el de tradicionalistas y falangistas. De hecho, desde 1931 no había dejado de intrigar. En la primavera de 1936 se hallaba al tanto de la conspiración, hasta el punto de llegar a sugerir a Alcalá-Zamora a finales de marzo, a través de un intermediario, que encabezara el movimiento militar, que creía inminente. Ante tal propuesta el asombrado intermediario contestó que el presidente haría todo cuanto pudiera para salvar a España, pero dentro de la Constitución y sin golpes de Estado. Como escribió José Gutiérrez Ravé, uno de los subordinados de Calvo Sotelo, a propósito de la conjura en marcha: «Claro que estaba enterado, perfectamente enterado. Todos lo sabíamos». Sus vínculos con los agentes de la trama eran frecuentes, sirviéndose de amigos íntimos como el conde de Rodezno, José María Albiñana y Raimundo García (a) Garcilaso, el director del Diario de Navarra. Uno de sus últimos contactos lo tuvo con el general Rafael Villegas, cabeza rectora de la conspiración en Madrid junto con el general Joaquín Fanjul, como también se relacionó con el teniente coronel Alberto Álvarez de Rementería o el policía Santiago Martín Báguenas, cerebro del complot dentro de la DGS. Indirectamente, Calvo Sotelo llegó a comunicar incluso con el general Mola, a quien envió emisarios para sondear sus propósitos y, llegado el caso, ponerse a sus órdenes. De otro lado, su amigo Joaquín Bau Nolla, diputado tradicionalista, le servía de interlocutor con los carlistas. En los pasillos de las Cortes, en fin, Calvo Sotelo abordaba con frecuencia a Serrano Súñer para preguntarle con impaciencia sobre las intenciones de Franco: «¿En qué está pensando tu cuñado? ¿Qué está haciendo? ¿No se da cuenta de cuáles son las cartas?».39
Conscientes de los peligros que le asediaban durante aquellos meses, sus allegados le aconsejaron que no durmiese siempre en el mismo sitio. En palabras de Sainz Rodríguez, ello reflejaba «el estado de tensión en que vivíamos». Dado el ambiente de odios y el grado de violencia disparado en las calles, la vida del diputado monárquico se hallaba sin duda amenazada. Él mismo era consciente de ello. Pese a lo cual, el domingo 12 de julio, sin ir más lejos, había pasado la noche conspirando en su domicilio, esta vez con sus amigos Andrés Amado, Arturo Salgado Biempica y Modesto Fernández Román: «La conversación versó, principalmente, acerca del Movimiento Nacional, por cuyo triunfo trabajaba sin cesar el señor Calvo Sotelo».40
Con todo, la cercanía del monárquico a los conspiradores no explicaría por sí sola que fuera un objetivo de quienes querían vengar la muerte del teniente Castillo. Muy probablemente, de haber estado Gil-Robles en su domicilio, este habría sido el objetivo principal y, en ese caso, no se podría decir que el jefe cedista hubiera sido elegido por ser el líder de la derecha radical, metido de lleno en la conspiración y destacado admirador del fascismo. En realidad, en esas horas de máxima tensión y con la sed de venganza que se palpaba entre algunos de los reunidos en Pontejos, habría servido cualquier dirigente destacado de la derecha, incluido un republicano como Lerroux, al estar ya todos asimilados con un fascismo genérico y ser considerados, por tanto, como responsables morales de la muerte del teniente Castillo.
A su llegada al número 89 de la calle de Velázquez, Condés, Del Rey y «el pistolero» Cuenca, todos ellos vestidos de paisano, subieron al segundo piso acompañados por algunos guardias. Avisado por la criada, Calvo Sotelo se asomó al balcón y preguntó a los dos policías de Seguridad que había en la puerta si los conocían, a lo que respondieron afirmativamente. Una vez dentro, Condés le comunicó que tenían orden de efectuar un registro, aunque ese comentario era una mera excusa. Cuando acabaron, el guardia civil comunicó al diputado su detención. Este protestó indignado, recordándole su inmunidad parlamentaria y la ausencia de una orden judicial, aunque no sirvió de nada. Calvo Sotelo intentó llamar a la DGS, pero uno de los hombres de Condés había inutilizado el teléfono. A falta de una orden de detención, para que dejara de resistirse el capitán le enseñó su carnet de Guardia Civil, ante lo cual Calvo Sotelo se avino a entregarse. El angustioso episodio duró entre veinte y 45 minutos, según los relatos disponibles. Tras despedirse de su familia, Calvo Sotelo bajó a la calle flanqueado por los guardias, el portero de la finca y la institutriz francesa de sus hijos, a la que pidió en su lengua que avisase a sus hermanos, lo que provocó que uno de sus captores le ordenara hablar en español. Calvo Sotelo subió a la camioneta y se sentó en la cuarta fila de asientos, entre los guardias Castro y Muñoz. En la primera iban Condés y Del Rey, al lado del conductor, Orencio Bayo. En la segunda, varios guardias. En la tercera fila, enfrente de Calvo Sotelo, es casi seguro que no iba nadie. El quinto banco, justo detrás del diputado, lo ocuparon los cuatro socialistas: Cuenca, Garcés, Ordóñez y Coello. Y el sexto, los guardias Pérez Rojo, Seco y alguno más. No está claro si Condés ordenó encaminarse a Pontejos o a la DGS. Existen las dos versiones. Lo cierto es que, poco después de arrancar, cuando el coche apenas había avanzado doscientos o trescientos metros, una vez cruzada la calle Ayala, Luis Cuenca sacó una pistola y le descerrajó a Calvo Sotelo dos tiros en la nuca. Nadie pronunció palabra, salvo el propio «pistolero»: «Ya cayó uno de los de Castillo».41
Llegados a la calle de Alcalá, se hallaba allí otro coche de servicio con varios oficiales de Asalto (Alfonso Barbeta, Máximo Moreno y tres más), quienes, al reconocerlos, intercambiaron saludos y los dejaron pasar. Inmediatamente, Condés ordenó al conductor que, en lugar de acudir a Pontejos, tomara el camino del cementerio del Este. Una vez allí, cerca de las cuatro de la madrugada, les dijeron a los vigilantes del recinto que se trataba de un sereno que había sido asesinado en una reyerta. Algunos guardias de la camioneta descargaron el cuerpo y lo depositaron en el suelo del depósito. Los vigilantes se quedaron inquietos al constatar que se hacían cargo de un cadáver no identificado y sin acompañamiento de la obligada documentación. Por su parte, una vez abandonado el cementerio, Condés le prometió al chófer que podía estar tranquilo, que nada le pasaría. Sin embargo, Del Rey, asertivo, amenazó al resto de los ocupantes de la camioneta: «El que diga algo de todo esto se suicida. Lo mataremos como a ese perro», en referencia al dirigente del Bloque Nacional. Una vez en Pontejos, los guardias y los paisanos se dispersaron en silencio. Alguna versión apunta que Condés, Cuenca, Del Rey y algún activista más se encerraron en el despacho del comandante Burillo con el capitán Antonio Moreno y los tenientes Barbeta, Merino, León Lupión y Máximo Moreno. Este último ordenó al conductor de la camioneta que limpiara los restos de sangre que había en el vehículo, operación que repetiría más tarde por orden del cabo Tomás Pérez.42
Mientras acontecía todo lo relatado, la esposa de Calvo Sotelo, Enriqueta Gondrona, consciente de que su marido estaba en peligro y desesperada al no tener noticias suyas, logró que los guardias de la puerta telefoneasen a la DGS desde la portería. Se les respondió que allí no se había emitido ninguna orden de detención ni de registro domiciliario contra Calvo Sotelo. Un poco después, la propia Enriqueta habló con el comandante Burillo, jefe del Grupo de Asalto de Pontejos, que le aseguró lo mismo, pero no supo decirle nada acerca de su paradero. Burillo se decidió a despertar al director general de Seguridad, Alonso Mallol, y le informó de lo sucedido. De inmediato, desde la DGS se dispararon las pesquisas contactando con todas las comisarías. Después, Enriqueta habló con el propio Alonso Mallol, que, con malos modos, también negó que su marido estuviese detenido. Suponiendo que fuera sincero, el director general de Seguridad debió de percatarse de que en alguna de las expediciones que salieron de Pontejos para detener derechistas se habían cometido extralimitaciones. Nada más colgar el teléfono, convocó una reunión en su despacho a la que asistieron los comisarios Antonio Lino, Joaquín García Grande y Pedro Aparicio, el teniente coronel de Asalto Sánchez Plaza y un comandante del mismo cuerpo, que quizás fuera Burillo. El comisario Lino se trasladó al domicilio de Calvo Sotelo e interrogó a los guardias destinados a la vigilancia de su casa, que habían presenciado la llegada de la camioneta número 17. Pese a esta diligencia, pasaron todavía algunas horas antes de que se ordenase la detención del chófer y un par de guardias de Asalto. En virtud de la secuencia esbozada, parece que ni Alonso Mallol ni los oficiales de ese cuerpo policial colaboraron de forma rápida y eficaz al esclarecimiento de los hechos.43
En los primeros momentos, Enriqueta avisó también a Andrés Amado, compañero de filas de Calvo Sotelo, que decidió acudir personalmente a la DGS acompañado de su hijo y de su correligionario Arturo Salgado Biempica. Pero ni el director general de Seguridad, ni el subdirector, Carlos de Juan, les atendieron. Poco después, entre las seis y las siete de la mañana, llegaron al Ministerio de la Gobernación con Pedro Sainz Rodríguez y los hermanos del finado Luis y Joaquín Calvo Sotelo. Pidieron ver al ministro, pero sólo pudieron hablar con el subsecretario Fernández Ossorio y Tafall, que aseguró de forma poco convincente no saber nada del paradero del desaparecido. Sainz Rodríguez conservó en la memoria hasta el menor detalle de aquella escena, saldada con una violenta discusión:
El subsecretario aquel, cuyo nombre no recuerdo, era un hombre de poca personalidad; no sabía responder, pero por su actitud notábamos que estaba ocultando algo y no tenía valor para decirlo. A mí me irritó de tal manera esto que me levanté, di la vuelta a la mesa donde estaba, me acerqué a él, le puse una mano en el hombro y la otra sobre un cortapapeles que había sobre el escritorio y que parecía un puñal.
–Le advierto a usted –le dije– que de aquí no nos vamos sin que nos diga la verdad y cuanto sepa de lo sucedido.44
Entonces apareció el teniente coronel Sánchez Plaza, y él y el subsecretario alcanzaron a informar a los presentes que habían encontrado una camioneta con manchas de sangre, aunque sus ocupantes habían asegurado que procedían de la hemorragia nasal de un guardia. Ya no hablaron nada más, los amigos de Calvo Sotelo abandonaron esas dependencias y se dirigieron a toda prisa hacia el cementerio del Este.45
La mayor parte de los guardias y paisanos participantes en el crimen se quitaron de en medio rápidamente, protegidos por el teniente Alfonso Barbeta Vilches y los otros mandos cómplices de la operación. De este modo, gracias a Barbeta, que fue, probablemente, el máximo responsable inicial del «encubrimiento del crimen», casi todos los hombres que habían ido en la camioneta pudieron eludir las primeras investigaciones y ruedas de reconocimiento llevadas a cabo por el juez de guardia, Ursicino Gómez Carbajo, titular del Juzgado de Instrucción número 3 y funcionario de probada solvencia técnica. No en vano, meses atrás había ordenado el procesamiento de la Junta Directiva de Falange, facilitando así su ilegalización. Hasta las nueve y media de la mañana no le llegó la primera comunicación, que dio pie al inicio del sumario. Procedía de la DGS y se limitaba a señalar, «en términos sobremanera lacónicos», que Calvo Sotelo había sido sacado de su domicilio aquella noche y que proseguían las gestiones para averiguar su paradero. Minutos después llegó otra comunicación del mismo organismo, añadiendo que al mencionado diputado se lo habían llevado en una camioneta, según el testimonio de los dos guardias de Seguridad que prestaban servicio a la puerta de su casa. A las once de la mañana, la DGS envió una tercera comunicación igual de breve que las anteriores, en la que se participaba que en el cementerio del Este había un cadáver sin identificar que bien pudiera ser el de Calvo Sotelo.46
En realidad, en la DGS, y con más motivo en Pontejos, algunos de los presentes debieron enterarse de lo sucedido al poco de haber ocurrido el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo. Tras salir las distintas camionetas cargadas de guardias a efectuar los arrestos que les habían encomendado, Manuel Tagüeña permaneció en una pequeña oficina del cuartel con el capitán Fontán para entresacar del fichero sustraído a los falangistas aquellos nombres que parecieran más indicados para ser detenidos. Al cabo de un breve período de tiempo, que no precisó en sus memorias, percibió que había ocurrido alguna circunstancia grave, que pronto pudo desentrañar:
De pronto todo quedó en silencio y el cuarto de banderas vacío. Nadie contestaba nuestras preguntas y todo eran evasivas de los que sí sabían de qué se trataba. A los civiles nos rogaron que nos marcháramos. No tardamos en conocer lo ocurrido. Una camioneta al mando del capitán Condés, había ido a detener a Calvo Sotelo, a su domicilio. Iban a llevarlo a la Dirección General de Seguridad, pero en el camino uno de los acompañantes había disparado a quemarropa sobre él, matándolo. Luego lo habían llevado al depósito de cadáveres del Cementerio del Este, donde lo entregaron como desconocido.47
Con los primeros rayos del sol, el rumor de que el diputado había desaparecido corrió como la pólvora,48 pero hasta media mañana las autoridades municipales no comunicaron oficialmente que el cuerpo depositado en el cementerio era el suyo. El director general de Seguridad, el ministro de la Gobernación y el presidente del Gobierno fueron avisados del terrible hallazgo, aunque a esas alturas, sin duda, debían de estar al tanto de lo sucedido. Desde ese momento, muchos familiares y políticos amigos de la víctima acudieron al cementerio. Los allegados intentaron que se les autorizara a llevarse el cadáver, bien al Congreso, bien a la Academia de Jurisprudencia, para instalar allí la capilla ardiente. Pero el Consejo de Ministros no dio su consentimiento por temor a que se volviera a repetir una movilización derechista similar a la que se produjo el 16 de abril, en el entierro del alférez De los Reyes.49
Salta a la vista que la reacción de las autoridades no estuvo a la altura de un acontecimiento de tan extrema gravedad y que, con las pruebas disponibles, la negligencia de los altos cargos de la DGS está fuera de duda, al haber dado el visto bueno al uso de los ficheros policiales y a las detenciones irregulares como respuesta al atentado contra el teniente Castillo, a sabiendas de que en Pontejos no estaban sólo agentes de la Policía y las ansias de venganza campaban a sus anchas en el cuartel. También retrasaron indebidamente el conocimiento público de lo que sabían sobre lo sucedido aquella madrugada. Pero eso no significa que haya pruebas documentales de que el director general de Seguridad o el ministro de la Gobernación fueran cómplices del asesinato de Calvo Sotelo. Por eso no se puede hablar de «crimen de Estado», condición que el propio Sainz Rodríguez negó: «yo creo que históricamente no está probado».50 Ahora bien, es innegable que tampoco hubo ni un solo cese en la cadena de mando que iba desde el ministro de la Gobernación hasta los oficiales del cuartel de Pontejos.
A las diez y media de la mañana se inició una reunión del Consejo de Ministros en la Presidencia del Gobierno. Con toda seguridad, a esa hora sus miembros sabían, como mínimo, de la desaparición del líder monárquico, de la que Alonso Mallol tenía noticias –y es de suponer que el ministro Moles también– desde poco después de las cuatro de la madrugada. Aun así, el asesinato no fue confirmado hasta una hora más tarde de iniciarse la reunión del Gobierno, hacia media mañana, y lo hicieron las autoridades municipales. Fue entonces cuando se supo oficialmente que el jefe del Bloque Nacional había sido asesinado por un grupo de guardias de Asalto y paisanos al mando de un capitán de la Guardia Civil. Al finalizar el Consejo, los ministros y el propio jefe del Gobierno, Casares Quiroga, se negaron tercamente a comunicar a los periodistas detalles del asesinato, limitándose a señalar que la reunión se reanudaría a las seis de la tarde. Entonces, en efecto, fue cuando el Gobierno facilitó a la prensa la nota oficial sobre los sucesos de la noche anterior, por lo que al día siguiente la noticia pudo aparecer en todos los periódicos, aunque algunos diarios –de Madrid y de provincias– publicaron ese mismo día algunos datos importantes sobre el crimen.51 Que el Gobierno reaccionara de este modo tan poco solemne y huidizo, como si no fuera con ellos y no se tratara del crimen de uno de los líderes de la oposición, que gozaba de inmunidad parlamentaria, era para dejar perplejos a miles de españoles de bien ajenos a la bronca política de esas semanas.
En su edición del lunes, Claridad, «diario de la noche», ya aludió a los asesinatos de Castillo y Calvo Sotelo, adelantando que el fiscal de la República iba a intervenir en los sumarios y que se iban a nombrar dos jueces especiales, designados por el Tribunal Supremo, para instruir los hechos. Anotó también que se hallaban detenidos quince guardias de Asalto pertenecientes a la compañía del teniente Castillo, a los que, en virtud del asesinato previo de su jefe, justificándolos abiertamente y de modo sorprendente, no dudó en atribuirles el crimen: «Estos guardias, cuando tuvieron conocimiento del asesinato de su superior, reaccionaron, perdiendo la serenidad, y decidieron vengar la muerte de su jefe en la persona del señor Calvo Sotelo». Pero al final concluía matizando la afirmación anterior con una falsedad manifiesta, bien deliberada o debida a una mala información: «Desde luego, ningún oficial de Asalto ha intervenido en el asesinato del diputado por Pontevedra».52 Por su parte, Mundo Obrero, el órgano del Partido Comunista, también aludió a los crímenes cometidos, aunque lo hizo diferenciando el trato asignado al teniente Castillo y a Calvo Sotelo. La publicación calificó la muerte del primero como «asesinato», mientras que al aludir al «fascista Calvo Sotelo» [sic] habló reiteradamente de «muerte». Sólo en el último párrafo del extenso artículo se utilizó el término adecuado con el que se había hecho referencia a Castillo.53
Paralelamente a la actuación del Gobierno, durante el mismo lunes 13 de julio, el juez de guardia, Gómez Carbajo, tampoco encontró en Pontejos toda la colaboración que demandó en sus investigaciones de primera hora. Durante la mañana, el comandante de Asalto Ricardo Burillo aceptó el traslado de la camioneta al juzgado de guardia, lo que permitió su identificación al encontrar los forenses restos de sangre en ella. Pero Burillo se negó a facilitar los nombres de los oficiales que habían estado de guardia en el cuartel, así como el uso que se le dio a la camioneta la noche anterior, con el argumento poco creíble de no estar enterado. Por la tarde, el juez amplió las diligencias para tomar declaración a las personas y familiares más próximos a Calvo Sotelo, a los tenientes de Asalto Barbeta, Moreno y a otro que no recordaba, al chófer que condujo el vehículo y a dos guardias que formaron parte de la expedición. Los tres oficiales negaron haber estado de guardia esa noche y aseguraron no saber a quién correspondió hacerla. El chófer fue identificado de forma casi unánime en las ruedas de reconocimiento efectuadas por la tarde, como también dos de los agentes. Todos ingresaron en los calabozos por orden del juez. A las once de la noche, investido por una orden gubernamental, el magistrado Eduardo Iglesias Portal le comunicó al juez Gómez Carbajo su nombramiento como juez especial de la causa y su deseo de hacerse cargo de las diligencias. Tal nombramiento lo había acordado el Consejo de Ministros unas horas antes.54
A Luis Cuenca y Fernando Condés les faltó tiempo para esconderse, no sin antes informar del suceso –muy pronto– a altos dirigentes socialistas. Horas antes de que el Gobierno y los correligionarios de Calvo Sotelo supiesen con certeza los detalles de lo acontecido, varios diputados del PSOE se hallaban perfectamente al cabo de la calle.55 Julián Zugazagoitia, parlamentario y director de El Socialista, se enteró a las ocho de la mañana por un interlocutor que no reveló, pero que, con toda probabilidad, se trataba del propio Luis Cuenca. Su impresión «fue enorme». «Ese atentado es la guerra –declaré a mi visitante.» Su confidente le contó que antes de decidirse a ejecutar la represalia: «estuvimos vacilando si ir a casa de Gil-Robles o a la de Calvo Sotelo. Nos decidimos por el segundo con el propósito de volver por Gil-Robles si terminábamos pronto en casa de Calvo Sotelo». Zugazagoitia llamó inmediatamente a Prieto, que no se encontraba en Madrid, e hizo telefonear a otros camaradas para prevenirles, temeroso de que la muerte del monárquico «fuera la señal de ataque para las fuerzas que acechaban el momento de lanzarse contra la República».56
Juan Simeón Vidarte, otro diputado socialista, miembro de la Ejecutiva de su partido y fiscal del Tribunal de Cuentas, supo del crimen de forma directa por Condés, tras avisarle este por teléfono, hacia las ocho y media de la mañana: «Me quedé frío. La impresión que sentí fue de las más terribles recibidas en mi vida». Condés le juró que el propósito inicial había sido solamente secuestrar a Calvo Sotelo, pero que El Cubano (Luis Cuenca) le disparó por su propia iniciativa. Cuando Vidarte le aconsejó ocultarse y le preguntó dónde lo haría, el capitán le contestó que podía lograr protección en casa de la diputada Margarita Nelken, pues el guardia que solía acompañarla (José del Rey) iba también en la camioneta. A esas alturas, Nelken también era amiga de Condés. Luego, este se agenció otro escondite. Dos días después, Prieto comentó lo sucedido directamente con el capitán de la Benemérita. La relevancia del suceso y el hecho de que se vieran implicados sus propios guardaespaldas forzosamente debieron llamar su atención, llevándole a recabar pormenores del sangriento episodio, aunque no a colaborar activamente con la Justicia. Todos los políticos mencionados, más Ramón Lamoneda, acordaron que ninguno de los miembros de la Ejecutiva socialista se moviese de Madrid.57
Cabe resaltar que Condés, que barajó el suicidio,58 había sido instructor de La Motorizada. También pertenecía a la UMRA, la organización militar antifascista de la que, igualmente, formaban parte varios de los militares y altos mandos policiales implicados de una u otra forma en el proceso que desembocó en el magnicidio. Cuando redactó sus memorias tres años después, Zugazagoitia no dudó en atribuir la paternidad del atentado a esa entidad. En sus medios existía el convencimiento de que la UME, la organización castrense «de naturaleza fascista», se disponía a ejecutar a toda la oficialidad republicana encuadrada en la UMRA: «Militantes de esta segunda entidad fueron los que organizaron la represalia [por el asesinato de Castillo], tomando como centro de operaciones el cuartel de los Guardias de Asalto de la calle de Pontejos, muy próximo al Ministerio de la Gobernación. Su tejemaneje previo debió de ser bastante complicado, haciendo intervenir en la expedición a buen golpe de personas».59 De hecho, muy a posteriori, se continuó especulando sobre la responsabilidad de esa organización en el luctuoso crimen. Pero hubieron de pasar varias décadas para saber que, tras el asesinato de Faraudo en el mes de mayo, el capitán Urbano Orad de la Torre, oficial del Ejército en excedencia y francmasón, lanzó la amenaza de eliminar a un político relevante de derechas en caso de ser asesinado otro militar más de izquierdas. Si bien él no desempeñó ningún papel, atribuyó a la UMRA la autoría del asesinato de Calvo Sotelo, que sólo cabía concebir como una respuesta automática al del teniente Castillo: «El gobierno no estaba involucrado en modo alguno; fuimos los de la UMRA».60 Todos los datos referidos, unidos a la pertenencia de Condés a esa organización militar y su papel de asesor en La Motorizada, apuntan a que la responsabilidad del magnicidio habría recaído en hombres ligados con una u otra organización, o con ambas a la vez. En esa misma línea concluyó uno de los principales investigadores del magnicidio, cuando aseguró que:
Creemos, en definitiva, que aquel asesinato fue el resultado de una decisión tomada por algunos militantes de la UMRA, entre ellos el capitán Condés, siendo ejecutado por este y Cuenca sin que los otros ocupantes de la camioneta tuvieran conocimiento de lo que iba a ocurrir, y sin ninguna autorización, desde luego, de los dirigentes del Partido Socialista. Podemos afirmar, además, que la Guardia de Asalto, como tal, fue totalmente ajena al crimen, y que tampoco tuvieron nada que ver con él ni la masonería ni el Partido Comunista, a cuyas organizaciones no pertenecían ni Condés, ni Cuenca, ni ninguno de los jóvenes paisanos que estuvieron aquella madrugada en la camioneta número 17.61
De la misma forma, la conexión de Cuenca con el partido y los sindicatos socialistas no es rebatible. Como apunta Tagüeña: «Ni entonces, ni después, se me ocurrió preguntar quiénes iban en la camioneta, pero sé que el que disparó fue Cuenca, uno de los pistoleros que ciertos sindicatos de la UGT pagaban para que interviniera en las luchas sindicales».62 Esto no significa que en el magnicidio estuvieran implicados altos dirigentes del PSOE. Ni siquiera en lo que hace al propio Prieto, inspirador y beneficiario de La Motorizada. Cosa distinta es que él y otros cabecillas se esforzaran, desde el primer momento, para ayudar a los autores a eludir la acción de la justicia. De hecho, algunos de los personajes mencionados obstruyeron en todo lo posible el conocimiento de la verdad. Pese a lo cual, la dirección socialista no asumió responsabilidad alguna por el asesinato de su adversario político. Significativamente, aunque realizó una categórica condena de la violencia en su primera cobertura sobre los atentados, El Socialista eludió comentar la presencia de correligionarios suyos entre los «individuos» que secuestraron a Calvo Sotelo. Tal directriz se mantuvo en lo sucesivo.63
Tampoco el Gobierno tomó medidas rápidas y eficaces contra los milicianos socialistas, dependiente como se encontraba del apoyo de su grupo parlamentario. El presidente Casares Quiroga avisó a sus aliados de la izquierda obrera que había indicado al juez instructor que detuviera a todos los oficiales del cuartel de Pontejos: el comandante Burillo, los cuatro capitanes (Moreno Navarro, Fontán Cadarso, Puig Petrolani y Cuevas de la Peña) y los tenientes (Barbeta Vilches, Carvajal, León Lupión, Carbó Valdivieso, López Buendía, Marcos y Escobar). La escena, si hacemos caso de un testigo presencial que la describió muchos años después, se desarrolló sobre las doce de la noche del lunes 13, cuando una comisión de líderes socialistas y comunistas, encabezada por Indalecio Prieto, ante un previsible movimiento subversivo, fue a ver a Casares para ofrecerle su concurso en la defensa del régimen. Entonces, aunque esto no trascendió, Prieto espetó al presidente delante de los demás que, si cometía esa «tontería» de detener a los oficiales mencionados, los diputados de su minoría abandonarían el Parlamento. Automáticamente, el segundo cedió, no sin antes advertir que todo oficial cuya implicación en el crimen se probara sería detenido. Oficialmente, la entrevista concluyó con grandes muestras de adhesión al Gobierno por parte de los comisionados y los correspondientes agradecimientos del presidente. Al poco, Casares habría enviado un telegrama a los gobernadores civiles para que se esmeraran en la búsqueda de los autores del asesinato.64
Para Tagüeña, un testigo muy próximo al proceso que desembocó en el magnicidio, las responsabilidades estaban claras. Su testimonio, si bien no exento de una clara intencionalidad de excluir toda idea de planificación, recoge bien el grado de improvisación de aquellas horas:
Todos los que estuvimos en Pontejos, sabemos bien que no hubo un plan premeditado y mucho menos órdenes del gobierno. La muerte de Castillo había creado un gran desconcierto y nadie tenía una idea clara de lo que convenía hacer. Igual pudo haber sido muerto Gil-Robles o cualquier otro político derechista, como pudo no haber pasado nada. Aquella noche todo estaba en manos del destino y de la casualidad.65
No deben situarse en el mismo plano la preparación del crimen, ocurrida sobre la marcha de los acontecimientos; su autoría y sus cómplices directos, explicitados antes; y, por último, el ejercicio de encubrimiento en el que incurrieron, de forma indudable pero muy desigual, varios de los actores presentes en el drama. Evidentemente, medir hasta dónde llegaron las responsabilidades de unos y otros por el asesinato de Calvo Sotelo es un ejercicio muy difícil con las fuentes primarias de las que disponemos. Pero hay un dato irrefutable: no hay pruebas documentales que apunten a que los mandos clave tomaran la decisión de detener, y mucho menos eliminar, a Calvo Sotelo, desde el presidente del Gobierno, Casares Quiroga, en la cúspide, hasta el jefe de los guardias de Asalto en Pontejos, Ricardo Burillo Stolle, en el escalón más bajo. Ninguno emitió una orden de detención, registro o, lo que es peor, de asesinato contra Calvo Sotelo. Otra cosa es que actuasen con negligencia. Todo sugiere, así pues, que fueron decisiones que asumieron los implicados directos de forma improvisada, sobre la marcha o poco antes de subirse a la camioneta número 17, en las horas cruciales comprendidas entre aproximadamente las once de la noche del día 12 y el secuestro del monárquico a las tres de la mañana del día 13. Hablar, por tanto, de «crimen de Estado» para calificar el magnicidio, como a posteriori repitió hasta la saciedad la propaganda de la dictadura franquista, constituye, a todas luces, un ejercicio de manifiesta mixtificación. En realidad, si se habla con propiedad, los protagonistas del hecho constituyeron un grupo irregular de guardias y militantes socialistas, que actuaron de manera ilegal, sin órdenes de arriba y violando la inmunidad parlamentaria del dirigente del Bloque Nacional.
El propio Gil-Robles, tanto en la inmediatez de los hechos como muchas décadas después, nunca sostuvo que el Gobierno estuviese comprometido en esa muerte. De manera nítida, lo afirmó dos días después en el Parlamento: «No encontrarán sus señorías en mí la acusación calumniosa de pretender que el gobierno está directamente mezclado en un hecho criminal de esta naturaleza». Décadas después, reafirmó la misma tesis en sus memorias: «Creía entonces, y creo ahora, que no existió complicidad del Gobierno y mucho menos del ministro de la Gobernación, señor Moles». Esta afirmación, sin embargo, vertida por primera vez dos días después del suceso, no le privó de lanzar durísimas acusaciones contra el Gabinete gobernante por haber contraído una «enorme responsabilidad moral» en la exaltación o consentimiento de la violencia.66
Lo que sí hizo el Gobierno fue nombrar con rapidez jueces profesionales para esclarecer los asesinatos de Castillo y Calvo Sotelo. Con las pruebas de que disponemos, los dos jueces encargados de la instrucción del segundo crimen –Gómez Carbajo e Iglesias Portal– actuaron con incuestionable autonomía y sin sujeción a ningún dictado del Gobierno ni de sus aliados. La instrucción siguió su curso durante trece días, lo que demostró que el juez encargado de impulsar el sumario tuvo las manos libres en ese espacio temporal. El mismo 17 de julio, Iglesias Portal ordenó la detención de Condés y la busca y captura de José del Rey y otros guardias de la camioneta. Pasados dos días, fue detenido también el teniente Alfonso Barbeta, cuando ya se había producido el golpe y estaba comenzando la guerra. Así pues, todos los pasos iban encaminados a culminar con éxito la investigación. Pero, en cuestión de horas, la situación del país experimentó tal vuelco que aquellas indagaciones –y el sumario correspondiente– se frustraron para los restos. Como también se paralizó la investigación sobre los asesinos del teniente Castillo, que, en marcado contraste con el asesinato de Calvo Sotelo, durante la dictadura surgida de la guerra civil nadie tuvo interés en esclarecer.67
Mientras tanto, otros se mantuvieron firmes en sus posiciones políticas contra viento y marea, sin reparos de ninguna clase. El 22 de julio, en pleno combate, murió en Somosierra el autor material del asesinato de Calvo Sotelo, Luis Cuenca. El 26, combatiendo también cerca del mismo lugar, fue herido mortalmente Fernando Condés, el jefe del grupo que llevó a cabo el secuestro. Fallecido tres días después, se hizo merecedor de un entierro multitudinario por parte de sus correligionarios. Ante su tumba en el cementerio civil de Madrid, Margarita Nelken pronunció unas palabras reivindicativas de su figura: «A Fernando Condés lo precisábamos para el día del triunfo. Los que tuvimos la dicha de tratarle íntimamente sabemos hasta qué punto nos hubiera sido útil. Fernando se nos ha ido, pero estará siempre entre nosotros».68
CIERRE DE FILAS
Desde primera hora del día 13, las reacciones ante los dos asesinatos se tradujeron en sendos actos de afirmación identitaria, donde los respectivos bandos quisieron mostrar su cohesión interna. En su edición del lunes, Mundo Obrero publicó en primera plana una foto del teniente coronel Mangada ante el cadáver de Castillo. Durante todo el día desfilaron varios miles de ciudadanos ante el féretro, en la capilla ardiente instalada en la DGS. Velaban el cadáver la guardia de honor de Asalto y familiares de la víctima. Los alrededores fueron tomados por fuerzas de ese cuerpo para evitar manifestaciones de cualquier índole. Las escenas desarrolladas fueron muy emocionantes. A las cuatro de la madrugada del martes 14 se trasladó el féretro al cementerio del Este. El coche funerario iba precedido por otro coche de coronas y varios motoristas. En la comitiva figuraban dieciséis automóviles más y una camioneta de Asalto. El silencio de la hora permitía oír los llantos de los familiares y amigos de Castillo. El entierro tuvo lugar a las once de la mañana. «Todo lo que hay de honrado en España estuvo representado en el acto del sepelio por los millares de militares, obreros, autoridades y organizaciones antifascistas», se escribió en Mundo Obrero. Pero lo cierto es que la mayoría de los asistentes eran trabajadores afiliados a organizaciones izquierdistas. Mangada pronunció un discurso condenando la serie de crímenes que venía cometiendo «la reacción». Las milicias uniformadas de las JSU desfilaron marcando el paso ante el féretro, que aparecía envuelto en la bandera roja del Partido Comunista y cubierto de flores del mismo color. La ceremonia fue presidida por el subsecretario de la Gobernación, Fernández Ossorio y Tafall; el director de Seguridad, Alonso Mallol; el alcalde de Madrid, Pedro Rico; los diputados socialistas Prieto y Lamoneda, y Manuel Figueroa Rojas, de IR, en representación del presidente de las Cortes. También figuraron en el cortejo el hermano del capitán Fermín Galán, varios concejales y gestores de la Diputación, así como numerosos jefes, oficiales, suboficiales y sargentos del Ejército, Seguridad y Asalto. El desfile se realizó en orden y sin el menor incidente. Los militares hicieron el saludo castrense y los paisanos levantaron el puño. Tras la ceremonia, los asistentes se disolvieron pacíficamente.69
Para que no coincidiera con el anterior, el entierro de Calvo Sotelo quedó fijado en la misma necrópolis a las cinco de la tarde. A pesar del calor, fue una auténtica concentración de masas, estimada por alguno de los asistentes en 30.000 personas.70 La tensión era muy alta, de ahí que el duelo se convirtiera en una de las manifestaciones más exaltadas entre las organizadas por las derechas durante la primavera. La autoridad gubernativa contribuyó a calmar los ánimos, pues, para mantener el orden, envió a la Guardia Civil y no a la Guardia de Asalto. La concentración sirvió, al mismo tiempo, de «recuento de sus fuerzas». Se dieron cita numerosas personalidades de las distintas familias conservadoras (monárquicos, tradicionalistas, populares…), aunque tampoco faltaron algunos representantes de formaciones republicanas centristas y, sobre todo, falangistas, muchos falangistas: «El entierro de Calvo Sotelo fue una suerte de vela de armas para la derecha radical, decidida a sumarse al golpe militar que estallaría tres días después». Al llegar un coche oficial con representantes del Congreso, grupos de falangistas los increparon con gritos de: «¡Fuera! ¡Abajo el Parlamento! ¡Arriba España! ¡Viva el fascio! ¡Viva Falange!». Por ello, el citado vehículo optó por dar la vuelta y marcharse. En medio de un mar de brazos en alto e intensa emoción, Antonio Goicoechea pronunció unas palabras a modo de breve y tétrico responso por la muerte de su compañero. Por constituir una declaración de guerra apenas velada, la censura impidió su publicación al día siguiente, pero esas palabras trascendieron más allá de los presentes: «No te ofrecemos que rogaremos a Dios por ti; te pedimos que ruegues tú por nosotros. Ante esa bandera colocada como una cruz sobre tu pecho, ante Dios que nos oye y nos ve, empeñamos solemne juramento de consagrar nuestra vida a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España, que todo es uno y lo mismo; porque salvar a España será vengar tu muerte, e imitar tu ejemplo será el camino más seguro para salvar a España».71
Terminado el entierro de Calvo Sotelo, la carretera del Este fue un verdadero hervidero de automóviles y autobuses que llevaban a Madrid a los asistentes al duelo. Pero muchos volvieron a pie. Los guardias de Asalto procuraron en todo momento que no se formaran grupos para evitar posibles encuentros con grupos rivales. No obstante, varios centenares de jóvenes exaltados de RE y Falange formaron una manifestación por la carretera dando gritos de «¡Viva España!». La fuerza de Asalto se replegó hasta la plaza de toros de Las Ventas para de inmediato salir a su encuentro, obligándoles a disolverse sin tener que emplear métodos violentos. Cuando ya todo parecía en calma, los manifestantes se rehicieron en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, y, dando gritos en actitud hostil, penetraron en la calle de Alcalá. En ese momento llegaron más camionetas con más guardias. Existen versiones contradictorias sobre los hechos que sucedieron a continuación. Al parecer, al pasar frente al cine Pardiñas, donde había estacionada una camioneta con guardias de Asalto, se oyó un disparo de pistola procedente de los manifestantes, pero no es seguro. Otros testimonios afirman que los primeros en abrir fuego fueron los guardias. Al instante, se escucharon cuatro o cinco disparos más, y entonces la fuerza pública repelió lo que interpretó como una agresión, entablándose un fuerte tiroteo. Entre los vecinos y viandantes de la barriada se produjo un pánico extraordinario, con los ciudadanos huyendo en todas direcciones. Muchos se guarecieron en tiendas y portales. Al restablecerse la calma, se contaron varios heridos y alguna víctima mortal. Unos diez minutos después tuvo lugar otro suceso en la misma calle de Alcalá, frente a la de Montesa. Desde un automóvil gris estacionado en la calle, se hizo una descarga cerrada con pistola ametralladora contra otro grupo procedente del entierro. Al final, la censura impidió saber el número exacto de víctimas. Con nombres y apellidos, se han podido identificar cuatro muertos y media docena de heridos, aunque algunas estimaciones elevan los primeros a cinco o seis y los segundos a un total de 34. La Policía detuvo a cerca de un centenar de individuos, que fueron conducidos a los calabozos de la DGS.72
En general, con matices diferenciados, las reacciones de las distintas fuerzas políticas ante los asesinatos de Castillo y Calvo Sotelo fueron de condena. Pero mientras los partidos de izquierda (republicanos y obreros) cerraron filas en torno al Gobierno, los de derechas fueron tremendamente críticos y se opusieron a la suspensión de las sesiones de Cortes cuando esta se planteó. Gil-Robles, desafiante, se mostró dispuesto a decir en el Parlamento lo que fuera preciso, «sin preocuparme las consecuencias».73 Pese a ello, a propuesta del presidente del Congreso, el Consejo de Ministros decidió demorar su apertura durante ocho días. Martínez Barrio se negó a reabrir las Cortes por miedo a que la violencia pudiera estallar en el hemiciclo: «Si se hubiera celebrado sesión el martes 14, habría terminado a tiros».74 Pero como vencía el estado de alarma, y resultaba oportuno prorrogarlo treinta días más dado el ambiente de crispación que vivía el país, la Diputación Permanente de las Cortes fue convocada para el miércoles al objeto de autorizar la prórroga. Durante la noche del 14 al 15 de julio se extremaron las precauciones en la capital: «piquetes de guardias, movimiento de camionetas de Asalto, más detenciones y más registros; incertidumbre, desconfianza, miedo».75 La sesión se abrió a las once y veinticinco de la mañana en medio de grandes medidas de seguridad y enorme expectación. Decenas de guardias de Asalto habían ocupado las calles adyacentes al Congreso. Con alguna ausencia, los miembros que componían la Diputación –una veintena– pasaron a discutir el tema del día, pero, inevitablemente, el debate se centró en los últimos sucesos, prolongándose hasta las tres de la tarde. Antes del comienzo de la sesión, Gil-Robles anunció ante los periodistas que si se pusieran trabas a la publicación de su discurso él lo repartiría por toda España y el extranjero, puesto que era un texto parlamentario y no podía ser censurado.76
En nombre del Bloque Nacional (tradicionalistas y Renovación Española), el primero en intervenir fue el conde de Vallellano, Fernando Suárez de Tangil, que procedió a leer una dura declaración acusatoria por el asesinato de su líder: «Este crimen, sin precedentes en nuestra historia política, ha podido realizarse merced al ambiente creado por las incitaciones a la violencia y al atentado personal contra los diputados de derechas que a diario se profieren en el Parlamento […] Nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto». El propio presidente del Consejo había considerado «lícito y plausible» el atentado contra el político asesinado: «¡Triste sino el de este gobernante, bajo cuyo mando se convierten en delincuentes los agentes de la autoridad!». Su intervención concluyó comunicando la retirada de las Cortes de ambas minorías: «No queremos engañar al país y a la opinión internacional, aceptando un papel en la farsa de fingir la existencia de un Estado civilizado normal, cuando en realidad desde el 16 de febrero vivimos en plena anarquía, bajo el imperio de una monstruosa subversión». Las afirmaciones de Suárez de Tangil causaron enorme impresión entre los presentes. Martínez Barrio manifestó su intención de censurar esta intervención antes de publicarla en el Diario de Sesiones, como en efecto hizo luego «por razones de prudencia» y en el ejercicio de su derecho. De nada sirvieron las protestas de Gil-Robles.77
A continuación, tomó la palabra el líder de la CEDA: «La habitual palidez terrosa del jefe de Acción Popular aparecía más acusada aquella mañana».78 En la línea habitual de sus intervenciones parlamentarias, con maneras que en principio intentaron ser corteses pero que enseguida adquirieron un tono agresivo y acusatorio, Gil-Robles intervino para exponer sus datos sobre los hechos violentos producidos en el país desde la sesión del 16 de junio. Después, acusó al presidente Casares Quiroga –que no se hallaba presente– de fracasar en el mantenimiento del Estado de derecho. Aunque puntualizó que él tenía «idéntica condenación para todos los actos de violencia», negó que se pudiera comparar el asesinato del teniente Castillo con el de Calvo Sotelo, pues el segundo había sido obra de las fuerzas de Seguridad. Él no acusaba directamente al Gobierno de haber ordenado la muerte de Calvo Sotelo, pero sí dejó claro que la responsabilidad del Ejecutivo había que situarla en el terreno político y moral por patrocinar una política de violencia. Dicho esto, hizo una acusación gravísima: «organismos subalternos» del Ministerio de la Gobernación dieron la orden de que los escoltas de Calvo Sotelo se inhibieran en caso de atentado.79 Con todo, excusó al ministro correspondiente –Moles– por haber hecho todo lo posible para evitar la muerte del jefe del Bloque Nacional. Aun así, para Gil-Robles, el Gobierno y sus aliados del Frente Popular, desbordados por las masas obreras, eran los últimos responsables de haber creado y difundido «un sentido de violencia» por toda España:
Cuando la vida de los ciudadanos está a merced del primer pistolero, cuando el Gobierno es incapaz de poner fin a este estado de cosas, no pretendáis que las gentes crean ni en la legalidad ni en la democracia; tened la seguridad de que derivarán cada vez más por los caminos de la violencia, y los hombres que no somos capaces de predicar la violencia ni de aprovecharnos de ella seremos lentamente desplazados por otros más audaces, más violentos, que vendrán a recoger este hondo sentido nacional […] tenéis la enorme responsabilidad moral de patrocinar una política de violencia que arma la mano del asesino; de haber, desde el banco azul, excitado la violencia; de no haber desautorizado a quienes desde los bancos de la mayoría han pronunciado palabras de amenaza y de violencia contra la persona del Sr. Calvo Sotelo […] tened la seguridad de que la sangre del Sr. Calvo Sotelo está sobre vosotros, y no os la quitaréis nunca, sobre vosotros y sobre la mayoría […] estáis con habilidades mayores o menores paliando la gravedad de los hechos, entonces la responsabilidad escalonada irá hasta lo más alto y os cogerá a vosotros como Gobierno y caerá sobre los partidos que os apoyan como coalición del Frente Popular, y alcanzará a todo el sistema parlamentario y manchará de barro y de miseria y de sangre al mismo régimen […] Este periodo vuestro será el periodo máximo de vergüenza de un régimen, de un sistema y de una Nación […] sé que vais a hacer una política de persecución, de exterminio y de violencia de todo lo que signifique derechas. Os engañáis profundamente: cuanto mayor sea la violencia, mayor será la reacción; por cada uno de los muertos, surgirá otro combatiente […] vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella […]. ¡Ya llegará un día en que la misma violencia que habéis desatado se volverá contra vosotros!80
En sus memorias, escritas varias décadas después, Gil-Robles confesó haber sido consciente de que aquella podría ser su última intervención parlamentaria, dado que su minoría no había decidido todavía su incorporación a las sesiones de Cortes cuando fueran retomadas la semana siguiente. Por ello, quiso que su discurso representase «el más solemne repudio de una política suicida que nos echaba fuera de la legalidad». Reconoció haber hablado «con dureza, con acritud, con violencia máxima. Quería que mis palabras llevaran a los últimos rincones de España la tremenda verdad de la tragedia que vivíamos». Cuando pronunció las frases más duras y aceradas, los representantes de la izquierda se sintieron muy molestos: «se reflejaba en sus violentas interrupciones y en los gestos de amenaza. Destacaba, sobre todo, la actitud del comunista José Díaz, quien intentó en más de una ocasión lanzarse sobre mí».81
En su respuesta a Gil-Robles, cuyas imputaciones consideró calumniosas, injustas y «monstruosas», el ministro de Estado, Augusto Barcia, en un tono mesurado, libró al Gobierno de toda responsabilidad en el asesinato de Calvo Sotelo, consideró que este había hecho cuanto debía por esclarecer los sucesos («desde el primer momento») y echó la culpa de todos los males que arrastraba el país al período de gobiernos radical-cedistas, previos al Frente Popular: «herencias tristísimas de políticas que yo no quiero ahora recordar». Lo que no explicó es por qué en un momento como ese, y dada la gravedad de lo ocurrido, era el ministro de Estado, que nada tenía que ver con Gobernación, el que daba la cara y por qué no se encontraba allí el presidente Casares.82
En términos igualmente tranquilos, pero compartiendo las mismas tesis de fondo, el socialista Prieto también se retrotrajo a la represión posterior a octubre de 1934, repitiendo la cantinela habitual en la izquierda durante toda la primavera: «la falta de respeto a la vida humana en España no empezó el 16 de febrero […] empezó el presente ominoso período en la época de vuestro mandato, no sé si bajo vuestra inspiración, pero, por lo menos, bajo vuestro silencio y vuestro encubrimiento». Esta era, aunque con un objetivo diferente, la misma argumentación que había usado Gil-Robles al hablar de la responsabilidad moral de los dirigentes de izquierdas. Pero la suya fue una intervención muy corta, donde aseguró que sus diputados se lamentaban en pie de igualdad de todas las víctimas, incluido el «lamentable» hecho referente a Calvo Sotelo.83 Como es obvio, el dirigente socialista, que en ese momento posiblemente era el hombre mejor informado de España sobre los autores del asesinato del monárquico, se calló lo mucho que sabía, incurriendo en un flagrante ejercicio de encubrimiento de sus camaradas. En su respuesta a este diputado, Gil-Robles volvió a la carga con el mismo ímpetu de antes, declarando que, si se trataba de medir las responsabilidades por la insurrección de Asturias, él también exigía que se midieran las de «su señoría y la de todos aquellos que prepararon el movimiento revolucionario y desencadenaron la catástrofe […] para que se pongan en claro las crueldades tremendas que en la revolución se produjeron».84
A diferencia de Prieto, el comunista José Díaz atacó directamente a Gil-Robles, achacando a su discurso la intención de echar más leña al fuego, por tender «a intensificar la guerra civil, preparada paso a paso por las derechas en España». Sus palabras parecían premonitorias: «estamos completamente seguros de que, en muchas provincias de España, en Navarra, en Burgos, en Galicia, en parte de Madrid y otros puntos se están haciendo preparativos para el golpe de estado que no dejáis de la mano un día tras otro». Como no podía ser menos en su línea argumental, culpó a las derechas de cuanto estaba ocurriendo, remitiendo también como factor clave a la brutal represión de la revolución de octubre, que no tenía parangón en ningún otro país del mundo. Acusó a Gil-Robles de «haber perdido la cabeza». Pero advirtió que las organizaciones obreras se hallaban vigilantes y que actuarían en consecuencia, dando pleno apoyo al Gobierno y al régimen «para impedir que vuestros intentos de llevar a España a la catástrofe sean logrados». No obstante, apostilló que también había que atribuirle una parte de responsabilidad a la tibieza del Gobierno, por quedarse corto, «al no meter mano a fondo a los elementos responsables de la guerra civil que hay en España». De ahí que defendiera la proposición de ley que acababan de presentar al Parlamento los comunistas con vistas a declarar ilegales «todas las organizaciones que no acaten el régimen en que vivimos», entre ellas Acción Popular, que era una de las principales responsables de la situación. Como broche final, acusó a los representantes de la oposición de los atentados que se venían cometiendo: «Por tales actos vuestro puesto no debiera estar aquí, sino en la cárcel».85
Desde posiciones de moderación y prudencia, el centrista Portela Valladares apeló a bajar las armas: «¿Es posible continuar así? […] Piénsese que el hecho que lamentamos y condenamos puede abrir un nuevo ciclo en la Historia de España […] ¿No os preocupa la Patria? […] ¡Alto el fuego! […] Por este camino nunca habrá paz en España». Pero concluyó denegando su voto para la continuación del estado de alarma. Su discurso tuvo un efecto inmediato tanto en Ventosa, jefe de la Lliga Catalana, como en José María Cid, del Partido Agrario. Ambos ajustaron el volumen de sus intervenciones al requerimiento del expresidente del Gobierno. Con todo, en un tono poco habitual, el primero exigió máxima transparencia al Gobierno sobre las circunstancias del asesinato, consideró «gravísimo» lo ocurrido y lanzó un ataque inmisericorde contra Casares Quiroga, al que consideró hombre «más bien apto para encender la guerra civil y la discordia que para restablecer la normalidad». Terminó recriminando al Gobierno por no dar los nombres de los asesinos de Calvo Sotelo. Su intervención le valió después –en los pasillos– un encontronazo «bastante violento» con su paisano José Tomás Piera, de Esquerra Republicana. El agrario Cid condenó por igual todos los crímenes, no sin darle un puntazo, sin nombrarlo, al socialista Ángel Galarza, por haber considerado lícito en aquel mismo escenario, semanas atrás, el atentado personal contra Calvo Sotelo.86
Con una intervención muy breve y con argumentos muy débiles, el ministro de la Gobernación, Moles, sorteó como pudo los ataques lanzados por los diputados de la oposición y aseguró que, desde que lo llamaron («de madrugada») para darle la noticia de lo que ocurría, puso en práctica «todas las medidas que estimé oportunas para dar con el señor desaparecido». Aunque el estado de alarma fue prorrogado por amplia mayoría –trece votos contra cinco y una abstención–, resulta obvio que el Gobierno se enfrentaba al momento más amargo, desconcertante y angustioso de su corta trayectoria. La ausencia de Casares de la Diputación Permanente –un error político mayúsculo– constituía la prueba más elocuente al respecto.87 Un día antes de aquella reunión, el martes 14 a las seis de la tarde, Martínez Barrio había visitado La Quinta de El Pardo, residencia del jefe del Estado, por indicación expresa de este. Azaña le confesó que aquellos eran «los peores días de mi vida. El de ayer, con esa terrible noticia de la muerte de Calvo Sotelo, lo recordaré siempre, siempre». Azaña se esforzó en dar sensación de normalidad, pero los sucesos le afectaron profundamente, después de haber vivido las semanas previas «como en un compás de espera». Así, se dejó aconsejar por Martínez Barrio sobre las medidas a tomar en esos momentos, confesándole que era consciente de que debía cambiar el Gobierno, dada la pérdida de credibilidad de Casares. Pero, aun a sabiendas de lo arriesgado de la decisión, consideró que había que esperar un poco: «Si aceptara la dimisión que me ha presentado Casares, sería tanto como entregar su honor a la maledicencia que le acusa. No es posible que salga del poder empujado por el asesinato de Calvo Sotelo».88
Al igual que había hecho con el crimen del teniente Castillo, el Gobierno condenó el del diputado monárquico, pero no tomó medidas efectivas para detener y castigar con rapidez a los culpables. Coherente con esa posición, Política trató de convencer a los radicales del Frente Popular para que no se tomasen la justicia por su mano, pues el Gobierno se bastaba para reprimir la amenaza derechista. El mismo día en que fue enterrado Calvo Sotelo, publicó un editorial apuntando a «francotiradores y exaltados» como autores del asesinato, cuando sabía perfectamente que pertenecían a organizaciones de izquierda. Pero ello no condujo al diario a demandar que tales organizaciones fueran sancionadas.89 Por el contrario, en los días siguientes proliferaron en la prensa las noticias sobre los registros domiciliarios, multas y detenciones impuestos a los «fascistas». Alonso Mallol ordenó también el cierre de los centros de Renovación Española y de los tradicionalistas. Poco después dispuso la clausura del domicilio social de la CEDA en Madrid, pero no se hizo efectiva por la resistencia de sus responsables. El jueves de madrugada refirió a los periodistas la detención de los jefes de Falange en todas las capitales y ciudades importantes del país, un total de 185 individuos, porque supuestamente «habían recibido instrucciones para provocar un movimiento subversivo». Enlazando con viejas cuentas mal saldadas, la autoridad gubernativa llegó incluso a arremeter contra dirigentes y organizaciones derechistas que hacía muchos años que se hallaban prácticamente fuera de juego –como los Sindicatos Libres de Barcelona y su líder, Ramón Sales–, o con su influencia reducida a la mínima expresión. Cuando los reporteros preguntaron a Alonso Mallol por la instrucción del sumario de Calvo Sotelo, el director general de Seguridad se mostró evasivo y no soltó prenda.90
Los periódicos quedaron advertidos de que el Gobierno iba a perseguir enérgicamente a todos los que incurrieran en imputaciones calumniosas sobre los sucesos recientes. El mismo lunes por la noche decretó la clausura del Ya y de La Época, dos diarios conservadores. El primero, por haber publicado datos tremendistas y manifiestamente falsos sobre el asesinato de Calvo Sotelo. El segundo, por haber incumplido las instrucciones de la censura. Por la mañana se les había indicado que sólo «podría darse la noticia escueta del “fallecimiento” del señor Calvo Sotelo». Ante tal imposición, el director de La Época ordenó que esa noche no se publicara el diario. Considerando que esa suspensión voluntaria equivalía a una tácita protesta por las indicaciones de la autoridad, el Gobierno le aplicó el martes la suspensión indefinida. También fueron suspendidos El Día, de Alicante, y El Lunes, de Oviedo.91 Mundo Obrero no pudo ocultar su regocijo ante la suspensión de esos rotativos y algún otro diario de la misma significación, considerando que era una de las medidas más eficaces para desbaratar los planes del «fascismo». Es más, remachó que la orden debía afectar a toda la «prensa reaccionaria», incluido, claro está, el ABC, uno de los diarios conservadores más influyentes, donde según el rotativo comunista se recaudaban fondos para reclutar pistoleros. El portavoz del Partido Comunista esgrimió que esos periódicos constituían «un continuo e intolerable reto al régimen». No había «por qué guardar consideraciones de ningún tipo a quienes utilizan sus periódicos como ganzúas de terror».92
En realidad, los sectores más radicales de la izquierda obrera –comunistas y caballeristas– pretendían ir mucho más allá del cierre de la prensa conservadora, incluida «toda la prensa reaccionaria de provincias». En la tarde del lunes 13, con el cadáver de Calvo Sotelo todavía de cuerpo presente, el PCE presentó a los demás partidos del Frente Popular el borrador de un proyecto de ley para ser tramitado con carácter de urgencia en las Cortes. En él se demandaba, en primer lugar, la disolución de todas las organizaciones «de carácter reaccionario o fascista». En segundo lugar, se exigía la confiscación de sus bienes y los de sus dirigentes e inspiradores. Es más, «todas aquellas personas conocidas por sus actividades reaccionarias, fascistas y antirrepublicanas» debían ser procesadas y encarceladas «sin fianza». En realidad, desde la victoria del Frente Popular, estas peticiones habían sido una constante del discurso comunista. La novedad estribaba, ahora, en la pretensión de elevarlas a rango de ley.93
En cuanto a su querencia por las posiciones extremas, los seguidores de Largo Caballero no tenían nada que envidiar de sus compañeros de viaje comunistas. Pero, a diferencia de estos, el debate en la Diputación Permanente y las amenazas vertidas por Suárez de Tangil o Gil-Robles no pareció preocuparles en exceso. Claridad replicó a las protestas de la derecha y a las «imprudentes» palabras de Gil-Robles con la amenaza de traer un «gobierno dictatorial de izquierdas»: «venga cuanto antes una dictadura del Frente Popular». «Dictadura por dictadura, la de las izquierdas.» Tampoco cabía descartar la confrontación bélica, en la que estaban convencidos de poder vencer: «¿No quiere la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo». Las derechas habían jugado sus últimas cartas en octubre de 1934 y no las volverían «a jugar jamás».94 Pero, más allá de tales alardes belicistas, que pese a su gravedad no fueron censurados por las autoridades, los dirigentes de la izquierda obrera, sabedores del peligro de la situación, determinaron que ahora, más que nunca, había llegado el momento de cerrar filas en torno al Gobierno y al pacto originario del Frente Popular. Tras la reunión celebrada el lunes 13 de julio por la tarde, se aprobó un manifiesto de adhesión suscrito por el PSOE, la UGT, el PCE y la Federación Nacional de Juventudes Socialistas. Fue el texto que luego, a las doce de la noche, le presentaron al presidente Casares Quiroga:
Con motivo de los propósitos conocidos de los elementos reaccionarios y enemigos de la República y el proletariado, los organismos políticos y sindicales, representados por los firmantes, se han reunido y han establecido una coincidencia absoluta y unánime en ofrecer al Gobierno el concurso y el apoyo de las masas que les sean afectadas para todo cuanto signifique defensa del régimen y resistencia contra todo intento que pueda hacerse contra él […] mientras las circunstancias lo aconsejan, para fortalecer el Frente Popular y dar cumplimiento a los designios de la clase trabajadora, puesta en peligro por quienes son enemigos declarados de ella y de la República.95
Al día siguiente se le reservó al manifiesto un lugar prioritario en las primeras planas de los diarios afines: «Todo el proletariado consciente está al lado del Gobierno para la lucha activa contra el fascismo hasta su total aplastamiento» (Claridad). «Coincidencia absoluta de las organizaciones obreras del Frente Popular para ofrecer al Gobierno el apoyo de las masas en defensa del régimen» (Mundo Obrero).96 Las resoluciones de esta naturaleza, con las mismas fórmulas retóricas, se repitieron una y otra vez en la prensa e incluso en la radio.97 Aunque constituían la fuerza más pequeña en el ámbito de la izquierda obrera, los comunistas –disciplinados y bien organizados– se mostraron especialmente celosos en movilizar a sus militantes para neutralizar «las fuerzas negras de la reacción fascista». Sus seguidores quedaron emplazados en toda España a permanecer atentos y vigilantes, dispuestos a aunar esfuerzos con sus aliados. El diputado Vicente Uribe le expuso al presidente de las Cortes que ellos no querían «la guerra civil ni aquí ni fuera del recinto parlamentario», pero que estaban dispuestos a responder a los discursos y provocaciones de «los fascistas». Ante el rumor de que la minoría de la CEDA se iba a retirar del Parlamento, emulando a monárquicos y tradicionalistas, Mundo Obrero exteriorizó su alegría: «Si así fuera, estaríamos de enhorabuena. El Parlamento podría dedicarse a aprobar los proyectos que obran en poder de las Comisiones y en la Mesa, y el pacto del Frente Popular se realizaría con toda rapidez».98 Claridad también se mostró escéptico ante la posibilidad de seguir conviviendo democráticamente con los adversarios políticos en el marco del régimen parlamentario vigente: «La democracia tradicional ha muerto en España y la han matado las derechas […]. Aquí no hay más dilema que una dictadura fascista vaticanista, como la de Portugal, o una dictadura popular. No permiten otra alternativa las derechas».99
En coincidencia temporal con los pronunciamientos referidos, Política, el órgano gubernamental, expresó su repulsa por cualquier crimen y sostuvo que había que superar la cadena de venganzas, apelando a mantener la convivencia entre los españoles y el respeto a la vida humana. A tal efecto, el Gobierno se comprometía a impulsar y acelerar la investigación judicial de los hechos ocurridos. Pero esta posición no le privó de seguir fustigando a sus opositores derechistas, en una actitud que le alejaba de la posición más moderada de la minoría parlamentaria de Unión Republicana.100 En la primera página del día 15, miércoles, Política incluyó una caricatura de Gil-Robles, con sotana y una esvástica, rodeado de pistoleros siniestros y con un pie de foto que reproducía el eslogan utilizado por el líder de la CEDA en la pasada campaña electoral: «Estos son mis poderes». Al día siguiente, tras la sesión de la Diputación Permanente, acentuó los ataques contra el mismo dirigente, tildando a las derechas de insolidarias en la salvaguardia del orden público y de ser los verdaderos artífices del crimen de Estado. En esta reacción se evidenciaba el daño causado al Gobierno por las palabras de Gil-Robles: «Ningún partido de los que forman el Frente Popular amparó jamás la realización de atentados personales. Fueron las ultraderechas las que introdujeron en España esos métodos de agresión solapada y en cuadrilla. Fueron autoridades de la Monarquía –hombres como Anido y Arlegui, que llegaron a ocupar puestos culminantes en el Estado– quienes sistematizaron los atentados desde sus despachos oficiales». Según Política, ya en el primer bienio se habían urdido complots para asesinar a Manuel Azaña, mientras que ninguno de los asesinatos cometidos contra la izquierda en el período de gobiernos radical-cedistas habían sido castigados.101
Para el periódico de Casares y Azaña, Gil-Robles, decantado ya «abiertamente por el fascismo», sólo estaba interesado en «encender la tea de la discordia y esperar que prendiera», porque era «un anarquista con escapulario», como había demostrado en su última intervención en las Cortes con su discurso preñado de infamias. Así, la CEDA, que nunca había hecho profesión de republicanismo, se había quitado la careta y se había instalado en la ilegalidad con «una declaración formal de guerra a la legalidad republicana». La última intervención de Gil-Robles en las Cortes expresó «el lenguaje de un energúmeno, de un agente de guerra civil, de un fascista en delirio». A la mayoría de los republicanos españoles no le sorprendían sus declaraciones «fascistas»: «Lo han tenido siempre como tal». Pero el Frente Popular, que representaba a la mayoría del país, no se iba a dejar arrollar y respondería a semejantes provocaciones.102
Para dar impresión de firmeza, con un gesto que además sonaba a compensación por el cerco a que se vieron sometidas las derechas tras el atentado contra Calvo Sotelo (cierre de locales, detención de militantes, suspensión de periódicos), el mismo lunes 13 el ministro Moles dio orden de clausurar también los centros de la CNT, con el argumento de que esta organización también venía provocando disturbios graves en Madrid y dificultaba la solución de las huelgas. Según la información oficial, se habían infiltrado en ella gran número de individuos que, a modo de agentes provocadores, «son los que mantienen este estado de inquietud».103 Ciertamente, alguna razón –o mucha– asistía al ministro, aunque, a esas alturas, lo que ningún ciudadano moderado y demócrata podía entender era que las sedes de los grupos políticos y los sindicatos que hacían abiertamente apología de la violencia de clase o de la violencia revolucionaria, incluso que, como se ha visto, no dudaban en demandar una dictadura de izquierdas si llegaba el caso, siguieran abiertas. Tampoco se entendía que los socialistas pudieran instruir con total normalidad a sus milicias sin que la Policía actuara ni ningún juez, como había sido el caso de Falange, instruyera un sumario para ver si sus publicaciones se correspondían con el ideario declarado en la DGS y había o no motivos para ilegalizarlos.
Con el trasfondo de las huelgas que tenían medio paralizada la ciudad, entre el lunes 13 de julio y el viernes 17 se tuvo noticias de otros cinco hechos violentos en Madrid (cuatro atentados contra asalariados que pretendían trabajar y una colisión colectiva). Estos episodios nada tenían que ver con la dialéctica de enfrentamientos entre pistoleros fascistas y antifascistas, por más que a veces la autoridad gubernativa dejara caer que los primeros se habían infiltrado en las filas del anarcosindicalismo. Eran choques que respondían a una lógica propia, una suerte de pugna intersindical autista y ajena a las luchas políticas dominantes. El balance de los cinco episodios de violencia fue de tres trabajadores muertos (uno de la CNT y dos de la UGT) y nueve heridos graves (ugetistas en su mayoría). Tres de los atentados, al menos, los sufrieron de forma pasiva militantes del sindicato socialista, por lo que cabe atribuir la iniciativa al sindicato rival. La técnica aplicada siempre fue la misma: un grupo de tres o cuatro individuos aguardaba a los obreros hasta atacarlos por sorpresa cuando comenzaban la jornada o salían del trabajo. En cuanto a la colisión grupal, su inicio también hay que atribuirlo a militantes de la CNT y su pretensión de impedir la incorporación al tajo de asalariados afiliados a su competidor. En este caso se produjo resistencia y, por consiguiente, también se recurrió al uso de la fuerza por parte de los agredidos.
El primer herido de gravedad por arma de fuego se registró en la mañana del 13 de julio en la calle de Doña Berenguela del distrito de Palacio, cuando se encontraba prestando servicio: Andrés Villarreal Rica, un sereno de comercio.104 Al día siguiente, se produjo una colisión de gran alcance en la prolongación del Paseo de la Castellana, que se saldó con un enfrentamiento, primero a golpes y luego a tiros, entre afiliados de la CNT y de la UGT. Todo empezó cuando un delegado sindical socialista, Antonio López Pontón, incitó a sus compañeros a incorporarse al trabajo haciéndolo él en primer lugar. De inmediato, se dieron de bruces con la oposición de los cenetistas. El choque se saldó con un obrero muerto (Teodoro Pérez Martín, de la CNT), seis heridos y un número indeterminado de contusionados.105 Sin solución de continuidad, el 15 de julio, unos obreros que realizaban reparaciones en la Cuesta de la Vega fueron disparados por unos individuos que los esperaban a la salida del trabajo. Murió uno de los trabajadores (Benito Blasco Martín, de la UGT) y resultó herido el dueño de un garaje de la Ronda de Segovia (Francisco García Ortiz).106 Esa misma mañana tres individuos la emprendieron a tiros en la calle Villamil con el obrero Ángel Moreno Mora, de la UGT, carpintero, que horas después falleció en el centro médico donde se le hicieron las primeras curas.107 Por último, el 17 de julio de madrugada, al retirarse a su domicilio, fue disparado en el Puente de Vallecas el metalúrgico Ángel Rodríguez Álvarez, afiliado también a la UGT, causándole heridas de mucha gravedad. Convencido de que el motivo de la agresión había sido el hecho de acudir al trabajo, manifestó en la clínica que sus asaltantes eran afiliados a la CNT.108
Pero no fueron esas trifulcas intersindicales las que acapararon la atención de la opinión pública en los días posteriores al asesinato de Calvo Sotelo. Este hecho tuvo un impacto enorme en la medida que acentuó la intranquilidad colectiva en el país, de por sí ya muy acusada como se ha visto en las páginas precedentes.109 En cuestión de horas, su sombra se proyectó en distintos choques y enfrentamientos ocurridos, por puro azar, aquí y allá. Uno de los más sonados sucedió en San Sebastián, la capital guipuzcoana, el día 15, tras la celebración de una misa por la muerte del dirigente del Bloque Nacional en la iglesia del Buen Pastor. En principio, el funeral se ajustó al mismo guion desarrollado esos días en incontables pueblos y ciudades de España (asistencia masiva, perfil social interclasista de los concurrentes, incluidas «muchas gentes humildes», presencia discreta de algunos guardias como medida de precaución…).110
Sin embargo, de manera imprevista, el funeral tuvo un desenlace violento. El gobernador había decidido colocar fuerzas de Asalto en puntos estratégicos de los alrededores, con el propósito de no hacerse visibles y evitar incidentes desagradables. Estaba muy reciente lo sucedido en Madrid el día anterior. Pero, de pronto, a las doce y cuarto todo se desmandó. Al salir el público de los funerales, se organizó sobre la marcha una manifestación encabezada por un grupo de jóvenes seguidos por bastantes mujeres. Proferían gritos antirrepublicanos y saludaban con el brazo en alto. Acompañado de varios agentes de paisano, el inspector de Policía Víctor Alonso quiso contener a los manifestantes, pero se vio desbordado. Entonces, se escucharon quince o veinte disparos, que partieron de un grupo situado en la calle Loyola, produciéndose la consiguiente confusión. Los guardias de Asalto hicieron acto de presencia, dieron una carga y, sin disparar un solo tiro, consiguieron restablecer el orden. Detuvieron a cuatro socialistas que merodeaban por allí –luego liberados– y a varios extremistas de derechas. El gobernador ordenó el cierre del Círculo Tradicionalista y el de RE. En el suceso se registró un muerto –Manuel Banús Aguirre, estudiante falangista– y tres heridos de bala, dos de ellos de significación tradicionalista. Al día siguiente, 16 de julio, se puso a disposición del juez a Teodoro García Torrero, de la CNT, como presunto autor de los disparos. También volvieron a celebrarse funerales y el consiguiente entierro. Esta vez correspondieron al falangista citado, pero no se registraron incidentes. En el cementerio sólo se permitió la entrada a los familiares y amigos íntimos del finado. Lo sorprendente, una vez más, es que las autoridades tomaran medidas contra las sedes de los sindicatos locales, al menos de los libertarios, del mismo modo que se había actuado contra tradicionalistas y monárquicos.111
Aquel mismo día, el Diario de Burgos publicó una entrevista con el conde de Romanones, que, precisamente, había presidido en San Sebastián los funerales por Calvo Sotelo junto con Honorio Maura. A la pregunta de cómo veía la situación política española, respondió con un punto de ironía no exenta de amargura: «Puedo resumirla en una sola frase: un idilio encantador. Da gusto vivir en estos tiempos […] pido a Dios que mañana no estén las cosas peor que hoy».112 En verdad, Álvaro de Figueroa y Torres no exageraba, ni tampoco se había apoderado de él un arrebato de incontenible pesimismo. Con seguridad, no tenía la información de que disponemos ahora, pero puede afirmarse que era un hombre enterado de lo que sucedía a su alrededor. Según la contabilidad de este estudio, siempre sujeta a añadidos y posteriores correcciones, entre el 1 y el 17 de julio se registraron en toda España 89 episodios de violencia política y social. Con desigual intensidad, los mismos afectaron a 31 provincias y causaron un total de 51 muertos y 144 heridos. Por tanto, aunque el relato de este capítulo se ha focalizado preferentemente en la capital de España, a la provincia de Madrid sólo le correspondieron –con ser muchas– dieciocho víctimas mortales (un poco más de un tercio del cómputo global) y 33 heridos graves (más de una quinta parte). Por orden de letalidad, detrás de Madrid se situaron a bastante distancia las provincias de Ciudad Real (cuatro muertos y cinco heridos), Cádiz (cuatro muertos), Barcelona (tres y trece), Oviedo (tres y ocho), Sevilla (tres y dos) y Cuenca (dos y uno). Es decir, en la primera quincena larga de julio, siete provincias sumaron 37 de los 51 muertos y 62 de los 144 heridos graves registrados en el conjunto del país. Las demás víctimas se repartieron mucho entre las veinticuatro provincias restantes. Sobresale la ascensión de Barcelona, al romper en julio su ubicación en el estereotipo del «oasis catalán». Proporcionalmente, por número de hechos violentos y víctimas mortales este balance podía equipararse al de mayo, si bien no así en cuanto al número de heridos, que en ese mes había sumado en torno a un 50% más. Con respecto al mes de junio, se acusaba un notable repunte de los indicadores de la violencia, pero nada que pudiera indicar un viraje drástico al alza.113
SUBLEVACIÓN INMINENTE
Dos días antes de que se cometieran los asesinatos del teniente Castillo y de Calvo Sotelo, durante la tarde del viernes 10 de julio, el presidente del Gobierno aseguró ante los periodistas «que los temores de determinadas actividades subversivas por parte de organismos del Estado, eran totalmente infundados». Según Casares Quiroga, se venía «actuando enérgicamente sobre los pequeños focos que se han producido y tiene confianza plena en los organismos que tienen a su cargo el mantenimiento del orden». Por su lado, el ministro de la Gobernación dio cuenta de la situación y afirmó que tendía a normalizarse en todo el territorio nacional. Sin embargo, entendía que aún no había llegado el momento de restablecer plenamente la normalidad constitucional, dado que todavía existían algunos focos subversivos de tipo «fascista» y persistían, agudizados, varios conflictos sociales que aconsejaban la permanencia del estado de alarma. Por ello, el Gobierno había resuelto proponer a las Cortes su prórroga por otros treinta días.114 Como se ha visto más arriba, al final el asunto se resolvió en la reunión de la Diputación Permanente de las Cortes celebrada el miércoles 15 de julio: el estado de alarma pudo continuar en vigor a partir del viernes 17.115
El sábado por la mañana, día 11, José Calvo Sotelo concedió a un corresponsal de La Nación de Buenos Aires las que posiblemente fueron –sin saberlo– las últimas declaraciones de su vida. El grueso de la entrevista se centró en comentar la situación de la economía española, que el dirigente monárquico no se privó de presentar como «aciaga», asegurando, entre otros extremos, que la propiedad rústica había perdido desde el 16 de febrero más del 80% de su valor. Al final de la entrevista, las preguntas adquirieron un tono más político. El corresponsal le planteó a Calvo Sotelo qué alcance cabía dar a una de sus intervenciones parlamentarias cuando afirmó que «los elementos marxistas no prevalecerán y no pasarán en España». El diputado monárquico respondió, enigmático, que era una expresión de su optimismo en «la vitalidad española». Por un lado, negaba la posibilidad de un levantamiento comunista que pretendiera ocupar el poder por la fuerza, pero, por otro, hizo referencia de forma opaca a una «reacción nacional» generalizada. ¿Aludía Calvo Sotelo de manera críptica a las conspiraciones militares en marcha? Imposible saberlo. Quizás buscaba desviar la atención de lo que se tramaba: «Temí mucho más una convulsión comunista en febrero último. Los meses trascurridos han obrado felizmente una enorme reacción nacional, que sacude todas sus zonas y organismos, y hoy, sinceramente lo digo, sólo por una traición criminal de algún partido gobernante, podría encaramarse al Poder el marxismo. Y aun así, sería fugaz el éxito».116
El Gobierno se hallaba al corriente de las conspiraciones en marcha. Tanto a Casares como al presidente Azaña les llegaron durante la primavera reiterados rumores acerca de una sublevación inminente en el Ejército. Pero todo indica que, con cierta displicencia, subestimaron el peligro. Casares «respondía con burlas y sarcasmos a las advertencias» que le hacían quienes se hallaban informados: «Cuentos de miedo», decía. Así, no adoptó resoluciones realmente efectivas contra los militares implicados en la conspiración, aunque tampoco se cruzó de brazos, puesto que tomó muchas medidas para neutralizar un posible levantamiento militar. Por un lado, se escudaron en lo ocurrido durante el golpe del 10 de agosto de 1932, cuando se esperó a que los sublevados movieran ficha, para luego aplastarlos sin contemplaciones. Por otro lado, optaron por actuar con prudencia para no irritar al Ejército, conscientes de que podrían necesitarlo ante la posibilidad de una nueva insurrección de signo ácrata. En todo caso, la actitud de Azaña, sus silencios, no se entienden, máxime después del asesinato de Calvo Sotelo. Resulta inconcebible que no hiciera ningún pronunciamiento público, alguna llamada a la calma, después de un hecho de tanta trascendencia.117 Muy a posteriori, parece que se arrepintió de su inacción, como le refirió a Cipriano Rivas Cherif: «Mi cuñado se atribuía mucha parte de la culpa por haberse rendido a la fatiga del esfuerzo anterior y a la tentadora molicie de aquel pequeño descanso campestre, desentendiéndose hasta cierto punto de los negocios del Estado en aquello que no le competía directamente; fiado en la confianza con que la Cámara subrayaba la confianza del Presidente del Consejo».118
Si alguien se hallaba bien informado sobre las tramas en marcha, ese era Prieto, que desde semanas atrás no había dejado de lanzar advertencias al respecto. El 9 de julio volvió a la carga desde las páginas de su periódico, El Liberal de Bilbao, donde apeló a sus correligionarios a vivir prevenidos ante los peligros en ciernes: «mientras el enemigo se apiña, nosotros nos desunimos […] el peligro nace mucho antes de manifestarse con estrépito y, por consiguiente, no hay que esperar a su acometida para hacerle frente […]. Seguimos aconsejando, pero hoy la colocamos en lugar preferentísimo, esta advertencia: vivir prevenidos».119 Cinco días después, una vez consumados los crímenes de Castillo y Calvo Sotelo, Prieto dio por segura una inminente reacción derechista sostenida en apoyo castrense («el alzamiento de que se viene hablando»). Pero esta vez no se quedó en esa mera constatación, sino que se mostró desafiante y amenazador, advirtiendo claramente a los adversarios potenciales de los riesgos que corrían si daban el paso de levantarse en armas, porque, a diferencia de 1923, no sería un golpe incruento: «Para vencer habrá de saltar por encima del valladar humano que le opondrán las masas proletarias. Será –lo tengo dicho muchas veces– una batalla a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel».120
Abundan los testimonios que señalan cómo la tensión en el país había llegado «a términos insoportables», por más que ninguna salida estuviera escrita de antemano. La cosa venía de bastantes semanas atrás. Era raro el día en que no surgiera algún rumor o confidencia asegurando que «la sublevación comenzaría aquella misma madrugada». Especialmente sensibles ante la amenaza que eso les suponía, «los partidos y organizaciones de izquierda estaban constantemente movilizando a sus afiliados, que pasaban noches y noches sin dormir, vigilando los sitios más peligrosos».121 En Madrid, cada noche, «la Casa del Pueblo era un hormiguero humano; lo mismo sucedía en los diferentes círculos socialistas […]. Otro tanto ocurría en provincias. En esa zozobra, se nombraban comisiones que vigilaban las cercanías de los cuarteles, como si eso pudiera conjurar el peligro, mientras el ministro de la Guerra dormía tranquilo». Las revelaciones en relación con la preparación de un movimiento militar llegaban de todas partes y por múltiples conductos. Las organizaciones obreras permanecían en guardia permanente.122
Pero, ahora, a mediados de julio, tras los últimos acontecimientos, el nerviosismo y la intranquilidad colectivas habían roto todas las barreras. Los combatientes –minorías audaces conscientes de sus objetivos– se disponían a plantar batalla, un sentimiento compartido tanto por los conspiradores que maquinaban el golpe como por las vanguardias de la izquierda obrera dispuestas a neutralizarlo y, en algunos casos, sacar partido del mismo. Unos y otros compartían su disposición a llegar al enfrentamiento armado. En los días previos a la sublevación, «grupos de milicianos recorren las calles durante la noche, especialmente en Madrid. En las casas de la JSU, en los Radios y sedes del PCE se esperaba la sublevación y se preparaba la respuesta».123 Al decir de un contemporáneo monárquico, testigo de excepción, el 13 de julio: «Había desde luego en el ambiente una sensación indescriptible de recelo y preocupación, reflejada, sobre todo, en el rostro de las gentes que a nuestro lado pasaban».124 Y ese aire irrespirable, con su trajín de gentes dispuestas al combate, no sólo se advertía en la capital, también se palpaba en muchas otras ciudades y pueblos de España:
Del 12 al 19 de Julio fue verdaderamente una semana de febril impaciencia. Al divulgarse en Barcelona el asesinato de Calvo Sotelo, los enlaces de las organizaciones civiles comprometidos en el Glorioso Alzamiento, acudieron presurosos a recoger la consigna que ellos consideraban como última y definitiva […] Al igual que ocurría en los elementos nacionales, los anarquistas y militantes de la C.N.T., los comunistas y los hombres afiliados a las organizaciones del Frente Popular, no descansaban ni dormían, en aquellas horas de incertidumbre y nerviosismo.125
Al igual que los socialistas, por medio de Mundo Obrero o a través del boca a boca, los comunistas llamaron a sus partidarios a mantenerse en estado de alerta. Su líder, José Díaz, advirtió en la sesión de la Diputación Permanente sobre «los intentos criminales y subversivos» que preparaba «la reacción». De ahí «la ineludible necesidad de mantenernos vigilantes». La adhesión de los comunistas al Gobierno quedó reafirmada, pero al mismo tiempo le pidieron que no se mantuviera en la inacción. En tales circunstancias, esa postura cómoda resultaba peligrosísima. Ambos sabían quiénes mantenían al «pueblo» en un continuo sobresalto. Era de todo punto necesario poner fin a esa zozobra: «Entonces, ¿por qué no terminar de una vez? Declaramos que no participamos del criterio, que sabemos mantenido por algunos, de que hay que esperar a que se produzca el tumor para sajarlo».126 ¿Tenían fundamento la intranquilidad, prevención y cierre de filas de socialistas y comunistas?
Ciertamente, desde la perspectiva de los sectores implicados en las conjuras, la pérdida de Calvo Sotelo constituyó un golpe irreparable. En los últimos meses de su vida no escatimó halagos al Ejército, animándole a liquidar la democracia republicana, en la pretensión de unir la causa monárquica a la sublevación en ciernes. Los choques dialécticos con sus adversarios en las Cortes reforzaron poderosamente el clima de enfrentamiento cada vez más encrespado que se vivía. Con extrema habilidad supo sacar de quicio al presidente Casares Quiroga, que entró al trapo de sus constantes provocaciones, con el consiguiente desgaste de su Gobierno. Y, encima, por medio de Goicoechea supo capitalizar y encauzar el apoyo del Gobierno italiano a los conspiradores.127 En palabras escritas muy a posteriori por un allegado al general Sanjurjo, indiscutido líder simbólico del golpe en marcha, los conspiradores perdieron a su «hombre más preclaro»: «El asesinato de Calvo Sotelo fue como toque de clarín que alertó a todos los comprometidos en el levantamiento españolista, e hizo aumentar las ansias de Cruzada».128 Si se hace caso de otro de los íntimos del líder monárquico, al día siguiente del asesinato, en una reunión de sus compañeros celebrada en la sede de la sociedad cultural Acción Española, se contó que los jefes y oficiales del regimiento del Pardo estaban decididos a realizar una represalia en la persona del presidente de la República, cuya residencia, La Quinta, estaba allí. Pero el coronel Antonio Ortiz de Zárate, implicado en la trama, les disuadió de esa idea, pues el golpe ya estaba preparado en Madrid y una iniciativa de esa naturaleza podía echarlo todo a perder.129
Aunque sea tentador simplificar, ni la muerte del teniente Castillo ni la de Calvo Sotelo fueron la causa última de la guerra civil. Más en concreto, el asesinato del segundo no fue determinante en casi ningún aspecto clave de los planes de una sublevación por la que se venía laborando –aunque de forma impulsiva, caótica y sujeta a clamorosos retrocesos– desde varios meses atrás. Ni siquiera fue el detonante del golpe iniciado el 17 de julio por la tarde en el Protectorado de Marruecos. En vísperas del asesinato, los conspiradores ya tenían todo preparado y habían fijado incluso las posibles fechas de inicio. Superadas las reservas de tipo político que habían expuesto al general Mola, la rama mayoritaria de los tradicionalistas, representada por la Junta Carlista de Navarra, y los falangistas en su conjunto se habían comprometido a poner a disposición de los militares sus milicias armadas. Incluso el avión que debía trasladar a Franco de Canarias a Marruecos (el Dragon Rapide), ya había despegado de Inglaterra con ese destino el 11 de julio. Ahora bien, indudablemente los que buscaban unas condiciones más propicias para el pronunciamiento en marcha las encontraron en el magnicidio, un hecho que aumentó su determinación. Con la conspiración en un estado tan avanzado, el asesinato del jefe monárquico se convirtió en un instrumento propagandístico de primera magnitud para los golpistas. Por otra parte, ayudó a aclarar algunas incógnitas, despejó las dudas de algunos de los implicados y confirió al levantamiento una mayor carga de legitimidad a ojos de los suyos: «Además de impulsar a la lucha, la sangre derramada por la causa era la garantía de la historia; implicaba, más pronto o más tarde, el advenimiento de la redención. La existencia del mártir demostraba la justicia de la causa; fortalecía a los militantes en la seguridad de su triunfo; y, sobre todo, animaba a la acción».130
El general Franco, siempre ambiguo, no fue considerado como seguro por Mola hasta el último momento. El hecho de que el Dragon Rapide estuviera en vuelo no significaba que Franco estuviera decidido.131 Como en muchas otras ocasiones de su vida, el personaje parecía dejar abiertas varias puertas a la vez, haciendo imprevisible la decisión que pudiera tomar. El domingo día 12 envió a Mola un mensaje en clave echándose atrás: «geografía poco extensa». Sin embargo, en cuestión de unas pocas horas, esta vez sí, tomó la decisión irreversible al enterarse del asesinato de Calvo Sotelo. Para muchos militares indecisos que hasta entonces se habían mostrado tibios o reacios a implicarse, el suceso marcó un punto de no retorno al generar miedo e indignación. La constatación de que habían participado guardias de Asalto era para ellos un signo de la descomposición de esa fuerza y de los peligros que se cernían sobre el Ejército.132 Testigo de excepción, José Ignacio Escobar Kirkpatrick, marqués de las Marismas y de Valdeiglesias, director de La Época y miembro de Acción Española, captó el impacto que tuvo el crimen en los círculos militares al día siguiente de la suspensión de su periódico: «me enteré por Jorge Vigón de que la monstruosidad del crimen había actuado de chispa definitiva y por fin se había señalado el día D y la hora H para que, sin posibilidad de marcha atrás, consciente de que no había ya más tiempo que perder, se levantara el Ejército en defensa de España».133
Nunca mostró especiales simpatías por el dirigente del Bloque Nacional, en el que vio un poderoso competidor capaz de restar fuerzas a la Falange, pero los asesinatos de Castillo y Calvo Sotelo convencieron también a José Antonio Primo de Rivera de que ya no se podía demorar más el golpe. Tras dudas reiteradas en los últimos meses, esta vez decidió que Falange se uniera sin condiciones previas a la sublevación militar. Esos días, hasta el 18 de julio, los pasó en una tensión nerviosa agotadora, según la anotación de su más antiguo biógrafo. Sentía impotencia al no poder sumarse a sus jóvenes seguidores, mientras estos se preparaban para el combate poniendo a punto sus mosquetones y pistolas. El día 14 recibió en la cárcel de Alicante la visita de su amigo José Finat, conde de Mayalde y diputado de la CEDA, al que entregó en el mismo locutorio una carta para Mola animándole a no dilatar el golpe más allá de tres días. Si los conspiradores no estaban dispuestos a pasar a la acción en el plazo de 72 horas, él iniciaría la rebelión en Alicante tirando de sus propias fuerzas. Al día siguiente, José Antonio entregó a su antiguo pasante, Manuel Sarrión, un manifiesto (de cuya autoría algunos dudan) para que lo hiciera circular. Llevaba fecha del 17 de julio y llamaba a los suyos a respaldar el levantamiento: «Un grupo de españoles, soldados unos y otros hombres civiles, que no quieren asistir a la total disolución de la Patria, se alza hoy contra el Gobierno traidor, inepto, cruel e injusto que la conduce a la ruina […]. Para luchar por ella [la Patria] rompemos hoy abiertamente contra las fuerzas enemigas que la tienen secuestrada […] sacudid la resignación ante el cuadro de su hundimiento y venid con nosotros por España, una grande y libre […] ¡Que Dios nos ayude! ¡Arriba España!».134
Aunque siempre a remolque del indiscutible liderazgo militar, que no cuestionaban, los monárquicos alfonsinos jugaron un papel importante en la preparación última del golpe. El marqués de Luca de Tena, enlace de Mola, y Juan March canalizaron la compra del avión que trasladó al general Franco de Las Palmas a Tetuán. En sus intervenciones parlamentarias, con su vehemencia verbal y su llamamiento explícito a la rebelión militar, el propio Calvo Sotelo había contribuido decisivamente a caldear el ambiente, siendo el momento crucial su implicación en el debate del 16 de junio, ya analizado. A las pocas horas de su asesinato, conocedores de la fecha del pronunciamiento militar, varios de sus íntimos amigos (Vigón, Escobar, Sainz Rodríguez, Vegas Latapié, Goicoechea, Vallellano, José de Yanguas…) se marcharon de Madrid y, en distintas ciudades, se brindaron de forma incondicional a los militares facciosos, aunque al parecer no les hicieron mucho caso: «Nadie contaba por lo visto con ellos. Se habían presentado, desde luego, a las autoridades militares, a los coroneles que se habían sublevado, limitándose a saludarles… Y como no les quedaba otra cosa que hacer, regresaron al hotel a desayunar».135
El problema de los monárquicos alfonsinos era que, aparte de dinero e influencia, no tenían nada más. Sobre todo, no disponían de lo más crucial: miles de hombres dispuestos a alzarse en armas, batirse en las trincheras y jugarse la vida. De eso, en cambio, se hallaban sobrados los tradicionalistas, identificados con la rama monárquica heterodoxa que no reconocía a Alfonso XIII como rey. Pese a la mediación de Sanjurjo, al que respetaban y querían, los carlistas habían generado enormes quebraderos de cabeza al general Mola, arquitecto de la trama golpista en los dos últimos meses. Tanto fue así que el 1 de julio estuvo a punto de tirar la toalla. Aunque las negociaciones continuaron, el día 9 prácticamente habían llegado a un punto muerto. Pero entonces, milagrosamente, se produjo la fisura en la Ejecutiva del partido que permitió que los dirigentes navarros y alaveses, con el conde de Rodezno y José Luis Oriol a la cabeza, se pronunciasen a favor de colaborar en el golpe. Tal decisión les situó en contra de las posiciones intransigentes de Manuel Fal Conde. Pese a ello, el 12 de julio, este último ordenó cortar las relaciones con Mola. Entonces se produjo otro hecho inesperado: el asesinato de Calvo Sotelo en la madrugada del día 13 abrió las puertas a la recomposición del diálogo, pues la posición de Fal Conde se hizo insostenible. De este modo, el día 14 Mola alcanzó un compromiso definitivo con los máximos dirigentes de la Comunión Tradicionalista, plegándose estos a las exigencias de los militares. Desde ese momento, 7.000 voluntarios navarros y alaveses, contando con algún adiestramiento militar, quedaron a su disposición. La conjura se puso de nuevo en marcha, ahora a toda máquina. El 15 de julio Mola envió un mensaje a Yagüe ordenando que la rebelión comenzase el viernes 17 en Marruecos. Las guarniciones de la península debían sumarse al golpe el 18 y el 19.136
Si duda, la larga mano de Sanjurjo contribuyó a desenredar el entuerto entre Mola y los tradicionalistas.137 Así se desprende de la carta enviada por el primero a Fal Conde, en la que le reproducía otra idéntica enviada a Mola el 9 de julio. En esa misiva, Sanjurjo dejó meridianamente claro que las riendas del Gobierno, por supuesto «apolítico», las cogerían directamente los militares, que habrían de proceder a revisar toda la legislación aprobada desde 1931, borrando del mapa la experiencia republicana en el sentido más reaccionario, pues se trataba de «volver a lo que siempre fue España». Como es obvio, tal apuesta conllevaba la supresión de los partidos políticos y la liquidación del sistema parlamentario, en tanto que responsables de todos los «trastornos» que arrastraba el país. Se trataba de seguir los pasos de otros estados en la Europa de entonces. Si bien la permanencia de los militares al frente del Estado sería transitoria, a diferencia del pronunciamiento de 1923, que él también respaldó, Sanjurjo no fijó esta vez un límite temporal a dicha permanencia.138
En las horas posteriores a la muerte de Calvo Sotelo se habló mucho en privado o públicamente de la posibilidad de un golpe de Estado. En un comunicado enviado el mismo día del asesinato desde el PCE al secretario de la Internacional Comunista, Dimitri Manuilski, se apuntó en esa dirección: «Situación política muy delicada. Fascistas, en unión con militares, están preparando golpe de fuerza, haciéndolo preceder de atentados terroristas para sembrar alarma pública […]. Son de prever hechos sangrientos».139 Esa misma convicción la confirmó Carrillo en sus memorias: entre los dirigentes de las organizaciones obreras «todos estábamos de acuerdo en que la sublevación militar era inminente».140 Por su parte, el socialista Araquistáin le escribió una carta a su hija aquel mismo día enfatizando que el hecho podía «tener graves repercusiones»: «Me parece que estamos en la fase más dramática de la República. O viene nuestra dictadura o la otra».141 A su vez, el Partido Nacionalista Español, un grupúsculo de extrema derecha que orbitaba en torno a Calvo Sotelo, redactó un manifiesto de tono incendiario que, aunque la censura impidió su publicación, con toda seguridad circuló entre bastidores y, en todo caso, reflejaba los sentimientos de sus seguidores en un momento tan dramático. La opción claramente belicista por la que apostaban con carácter inmediato no ofrecía duda. El texto lo firmaba su presidente, el muy radical doctor José María Albiñana:
Ante el crimen horrendo verificado en la persona del ilustre español José Calvo Sotelo, por elementos notoriamente gubernativos, los Legionarios de España hacen pública su enérgica protesta, juntamente con su propósito firmísimo de recoger y propagar las doctrinas patrióticas que informaron la conducta ejemplar de este mártir de la patria.
Fuimos los primeros adheridos al Bloque Nacional. Y en estos momentos de profundo dolor por la pérdida del más benemérito de los españoles, reiteramos nuestra adhesión al Bloque fundado por la insigne víctima y hacemos un llamamiento a todas las fuerzas nacionales para que no quede impune este infame asesinato y se proceda cuanto antes a organizar la defensa de España, con la urgencia que reclama la angustiosa situación del país.142
En toda España se palpó la sensación de estar viviendo «el preludio de un enfrentamiento armado que la mayoría cree inevitable, que casi desean, influidos por la pasión que los domina y por escapar de una vez, aunque sea de mala manera, de la ansiedad que los aflige». Entre la clase política, cada día eran menos los que creían que la crisis que atravesaba el país se sortearía eludiendo un choque violento. Muchos derechistas se decidieron a abandonar la capital porque el ambiente era intranquilizador y temían que terminara convirtiéndose en una ratonera. Las milicias socialistas y comunistas patrullaban por las noches. En los corrillos y tertulias muchos hablaban de la inminente sublevación. Pero, en realidad, «certezas nadie las tiene en este momento en que el porvenir es incierto».143 Los más optimistas, que solían ser los más aferrados a «la autoridad» y al «gobierno legítimo», desaprobaban y condenaban cualquier tentativa de asalto al poder, que, además, en todo caso resultaba desacertada por razones prácticas: «Con los órganos de represión de que dispone un Estado moderno, es casi imposible intentar con éxito semejante aventura». Los organizadores de una empresa así debían saber que, con toda seguridad, serían derrotados y que la represión subsiguiente no sería baladí. Por lo tanto, ese no era el camino.144
Lo más curioso es que alguno de los muchos rumores en circulación dio en el clavo, aunque en un primer momento no se advirtiera. El 15 de julio, el periódico O Seculo de Portugal publicó con fecha de ese mismo día un inquietante telegrama emitido en Viana do Castelo. En él, un emigrado refería cómo se ejercía una estrecha vigilancia en la frontera para impedir el paso a España del general Sanjurjo, «que, al parecer, pretendía tomar el mando de las tropas para iniciar un movimiento militar contra el Gobierno». Pero lo más llamativo es que también se contaba que, en una conversación mantenida por dicho general con un corresponsal de la agencia Febus, José Sanjurjo le dijo que su presencia en Estoril, donde residía en ese momento, era el mejor mentís que podía darse a la fantástica noticia, que él no sabía a qué atribuir. El militar añadió que, como no podía ser menos, se interesaba por la suerte de su patria, «pero vive completamente alejado de toda actividad política». En ese momento, no tenía ninguna intención de salir de Portugal. Añadió que el viaje que hizo a Alemania a principios de año fue para asistir a los deportes de invierno de los Juegos Olímpicos. Luego pasó unos días en el norte de Portugal, pero hacía tiempo que había retornado a Estoril y ahí pensaba seguir todo el tiempo que pudiera. El periódico Claridad recogió la noticia, confiriéndole alguna credibilidad a lo del movimiento militar.145 Hoy sabemos que el general exiliado jugaba al despiste, pero, en aquellas horas, que luego se revelaron decisivas, sometidos a tantos rumores contradictorios, los ciudadanos tenían serias dificultades para discernir lo que era verdad de los chismes sin fundamento.
El día 16 de julio, algunos periódicos del ámbito gubernamental se apresuraron a publicar la noticia de que, a primera hora de la madrugada, Gil-Robles había pasado en automóvil por Behobia con dirección a Francia.146 ¿Querían atribuir con ello al líder católico alguna intencionalidad inquietante? ¿Pretendían indicar entre líneas que este político formaba parte de la rebelión en ciernes de la que todo el mundo hablaba? En ese momento, los rotativos concernidos no lo aclararon. Ciertamente, Gil-Robles llevaba semanas, desde marzo, yendo periódicamente a Francia para estar con su esposa, a la que había trasladado a Biarritz como medida de precaución por la inseguridad reinante en Madrid. Que pasara la frontera, por tanto, no tenía por qué significar nada especial. Sin embargo, dos días después, cuando llegaron las primeras noticias de un levantamiento militar en el norte de Marruecos, Mundo Obrero, uno de los pocos periódicos que pudo eludir la acción de la censura y anunciar a toda plana la noticia, se apresuró a señalar al líder católico como su artífice en la sombra: «¡Acusamos a Gil-Robles de principal culpable del criminal atentado contra la República!». Sin duda, era él quien había fraguado este nuevo atentado contra «la patria del Frente Popular». Por ello, se había hecho merecedor del «máximo castigo». Aunque no era el único (pues también se dirigía la mirada a monárquicos y falangistas), se le presentaba como la encarnación del «plan reaccionario y fascista» que venían denunciando los comunistas desde varios meses atrás, y que ahora había estallado con «gravedad extrema»:
Sí; le acusamos. Él ha sido el que ha fraguado este nuevo atentado contra la República. Gil-Robles dijo el día que enterraron a Calvo Sotelo: «Se hará justicia rápida y ejemplar». Y cuando esto decía es que pensaba en que le saliera bien el golpe que tramaban contra el régimen.
Sí; le acusamos. Porque su discurso en la Diputación permanente era el grito a la rebelión, era la llamada a la traición. Porque contando con la victoria de la tentativa criminal se permitió amenazar al Gobierno, al señor Casares Quiroga directamente y al pueblo.
Sí; le acusamos. Porque sabiendo que el plan estaba en vías de realización se marchó al extranjero, el muy cobarde, para escapar a toda responsabilidad.
Acusamos a Gil-Robles, acusamos a la Ceda. Acusamos a todas las fuerzas reaccionarias y fascistas que el histrión sangriento representa. […] Él es el primer criminal. Y como a tal hay que juzgarle.
Gil-Robles es el principal culpable. Que no escape esta vez a la justicia del pueblo.147
En la primera mitad de julio, Gil-Robles conocía las tramas conspirativas en marcha y, al igual que Calvo Sotelo, había sido notificado de la proximidad de la rebelión militar. Como se ha contado en otro capítulo, a finales de junio puso a disposición del general Mola el fondo electoral sobrante destinado a los gastos de la campaña del 16 de febrero. También estuvo presente de manera puntual en alguna reunión con los conspiradores monárquicos en San Juan de Luz (Francia). E igualmente, entre otros personajes, realizó alguna gestión menor para la compra de un avión con vistas al traslado del general Franco a Marruecos.148 Pero los comunistas exageraban con fines ya puramente propagandísticos y movilizadores. Como se vio, Gil-Robles fue un activo tardío y de cuarta fila en la trama, secundario y despreciado incluso por muchos de sus líderes principales. Él siempre afirmó con vehemencia que tuvo el deliberado propósito de mantenerse alejado de la conjura: «Conmigo no se contó para nada». «Esto no quiere decir que no llegaran hasta mí noticias de lo que se preparaba.»149
Es muy significativo que el martes 14 de julio todavía no fuera consciente de cuándo iba a comenzar la sublevación. Se puede apreciar en una carta escrita ese mismo día a Manuel Giménez Fernández, su correligionario y amigo, lógicamente conmocionado todavía por el asesinato de Calvo Sotelo. Lo que verdaderamente le preocupaba a Gil-Robles en ese momento, temiendo por su vida, era si iba a ser cacheado en la sesión de la Diputación Permanente de las Cortes anunciada para el día siguiente. En tal posibilidad veía un riesgo importante, «si se tiene en cuenta que los jefes que mandan las fuerzas de Asalto del Congreso son caracterizados izquierdistas, que no han vacilado en preconizar el atentado personal contra elementos de derecha, por desgracia hecho efectivo en la persona del Jefe del Bloque Nacional». Por otra parte, Gil-Robles dudaba de si la minoría de la CEDA debería acudir el martes 21 de julio a las Cortes, día fijado por su presidente, Martínez Barrio, para reanudar las sesiones.150
Es decir, alguien que realmente estuviera implicado en el golpe en ciernes tan a fondo como apuntaban los comunistas no estaría perdiendo el tiempo en tales cábalas. De ahí se concluye algo por lo demás sabido por otras muchas fuentes: que Gil-Robles no ocupó ningún puesto de relevancia en el levantamiento militar, entre otras razones porque los propios militares no querían que pintara nada y, más bien, sentían repudio hacia el líder de una derecha accidentalista, a la que, en los círculos monárquicos, carlistas y falangistas, se acusaba de haber apuntalado la República con su posibilismo y de no haber promovido la acción militar cuando mejores eran las condiciones para su triunfo, esto es, después de octubre de 1934. En sus memorias cuenta Gil-Robles que la tarde del 17 de julio la pasó en San Sebastián paseando con su mujer, «totalmente ignorantes de que, a aquella misma hora, ya se habían sublevado algunas guarniciones de Marruecos». Después, como otros fines de semana, se dirigieron a Biarritz, esta vez para celebrar allí el día del santo de su esposa. Pero la intención era volver a Madrid el día 20, con el fin de preparar con la minoría parlamentaria la sesión de Cortes del día siguiente. Gil-Robles no se enteró del comienzo del alzamiento militar en Marruecos hasta poco después de las siete de la mañana del sábado 18 de julio, estando ya en Biarritz. Lo supo por una llamada del marqués de Luca de Tena.151 Por otra parte, en esas horas nadie podía calibrar la trascendencia que tendría el golpe ni que iba a derivar en una larga y cruenta confrontación bélica. El propio Mundo Obrero, al tiempo que lanzaba sus invectivas contra Gil-Robles y apelaba a que los trabajadores se pusieran «en pie de guerra», anunció que los comunistas presentarían el martes siguiente en el Congreso su proyecto en demanda de la disolución de todos los partidos reaccionarios y fascistas y la supresión de toda su prensa. Era una señal evidente de que, como el propio Gobierno y su presidente, consideraban la asonada militar como un tumulto susceptible de ser aplastado con facilidad.152
Mucho más tranquilos aun que los comunistas se mostraron esa semana los componentes de la Comisión Ejecutiva de la UGT, afines todos a Largo Caballero, como si la delicada situación que atravesaba el país no fuera con ellos. El jueves 16 de julio se celebró la sesión ordinaria que correspondía, con asistencia de nueve de sus integrantes. Entre otros asuntos menores, Manuel Lois pasó a informar de su asistencia a la reunión convocada por la dirección del PSOE el lunes 13 por la tarde, que contó con representaciones del PCE, la Casa del Pueblo de Madrid y la Federación Nacional de las Juventudes Socialistas (FNJS). Él lo hizo en representación de la UGT. Como se apuntó más arriba, el motivo de la misma era mostrar el apoyo al Gobierno tras las muertes del teniente Castillo y de Calvo Sotelo. En ausencia de la Ejecutiva ugetista (todos sus componentes se encontraban en Londres, asistiendo al Congreso de la Federación Sindical Internacional), Lois tomó por su cuenta la decisión de asistir. Pues bien, la mayoría de los miembros de la Ejecutiva de la UGT, empezando por Largo Caballero, reprobaron su comportamiento porque la decisión comportó «entrar en relaciones con un organismo» (la Ejecutiva del PSOE controlada por Prieto) que a ojos de los presentes no representaba legítimamente al partido. Eso no significaba que no hubiera que ofrecer ayuda al Gobierno dada la gravedad de las circunstancias, pero había que dejar claro que la UGT no había variado un ápice su estrategia de confrontación con el sector «centrista», ni siquiera ahora, cuando pretendía crear un Comité de enlace de las entidades obreras para afrontar la situación: «es una actitud de consecuencia negándonos a reconocer una Ejecutiva que consideramos facciosa», apostilló Carlos Hernández Zancajo.153
Es decir, cuando innumerables observadores presentían que el Gobierno de la República habría de encarar una peligrosísima embestida por parte de sus enemigos, los dirigentes caballeristas barruntaban que se estaba ante la enésima maniobra –inspirada, obviamente, por Prieto– dirigida a implicar en tareas gubernamentales al socialismo, algo que ellos rechazaban tajantemente. Su ciega intransigencia rozaba cuando menos la obsesión. Pero la fuerza de los acontecimientos acabó imponiéndose. Tras una reunión celebrada la tarde del jueves con las otras fuerzas obreras (PSOE, PCE, FNJS), la Ejecutiva del sindicato socialista volvió a celebrar sesión el 17 de julio por la mañana, ahora con carácter extraordinario. Esta vez los acuerdos que se tomaron sí fueron realistas y acordes con las graves amenazas que se cernían sobre el Gobierno y las fuerzas del Frente Popular: preparar en toda España comités «a fin de que se encarguen de organizar las milicias que puedan enfrentarse con los elementos contrarios a la República»; solicitar del Gobierno «la entrega de elementos para poder armar a las milicias»; «pedir la disolución o depuración de los mandos del Ejército», y ofrecer al Gobierno «la intervención de representantes de las fuerzas políticas que lo integran en los comités que se creen para la defensa de la República». Expresamente, sin matices ni componendas, se barajaba la posibilidad de que en cualquier momento se produjera «un golpe de Estado», tal era la expresión utilizada. Pero, como no se fiaban del todo, los presentes acordaron plantear al Gobierno la necesidad de que a los compañeros provistos de armas «se les facilitase una autorización para que por ninguna autoridad puedan serles quitadas». Con ello se pretendía que los milicianos no fueran perseguidos ni castigados en caso de que se extralimitaran. De este modo, una vez arrumbada la parsimoniosa y muy burocrática cultura sindical, las espadas estaban por fin en alto, resueltas al combate.154 Con el Gobierno republicano en práctica quiebra y con la provocación reaccionaria a punto de manifestarse, los socialistas –amparados por la fuerza «invencible» de la clase obrera– creían tener al alcance de la mano la asunción en solitario de las riendas del Estado. No otro había sido el optimista discurso predicado en los últimos meses por la izquierda del movimiento –autotitulada «marxista» y «revolucionaria»–, con «su ídolo y líder», Largo Caballero, al frente.155
De todas formas, a pesar de la desolación que se había apoderado del país y de su clase política, otros partidos no se daban por vencidos ni perdían la esperanza de reconducir la situación. Al mediodía del viernes 17 de julio, se celebró en el despacho del presidente del Congreso una breve reunión de los jefes de los grupos parlamentarios, convocados por Martínez Barrio para preparar la sesión de reapertura de la Cámara anunciada para el martes 21 de julio. Asistieron los siguientes: José María Cid (agrarios), Carlos Badía (Lliga), José Rosado Gil (minoría centrista), Marcelino Domingo (IR); José Moreno Calvache (UR), Ramón Álvarez Valdés (liberal demócrata); Juan Antonio de Irazusta (nacionalista vasco), Josep Tomàs i Piera (Esquerra) y Vicente Uribe (comunista). Aunque también habían sido emplazados a la cita, no acudieron los representantes de la CEDA ni los socialistas. El objeto de la reunión era la adopción de medidas preventivas para que la sesión del martes se celebrase en un clima «de cordialidad», «de serenidad», «o de normalidad por lo menos», a fin de evitar derivaciones indeseadas «por choques personales». A tal objeto se acordó «evitar las interrupciones, que es lo que más contribuye a complicar los debates». Todos los presentes se pusieron a disposición de Martínez Barrio, pero fue especialmente explícito el portavoz comunista, que dijo que su minoría era la más interesada en que el martes no se produjeran incidentes desagradables. El presidente encargó a Cid que comunicase los acuerdos a la minoría de la CEDA. El comunista Uribe quedó emplazado para trasladárselos al Partido Socialista.156
Conclusiones
La historia de la vida política en la España del siglo XX plantea un reto complejo: la existencia de una guerra civil y una dictadura de casi cuatro décadas distorsionan el discurso público sobre la construcción de la democracia. Durante mucho tiempo nos acostumbraron a pensar esa historia en términos morales –culpables e inocentes; buenos y malos–, como si el camino a la democracia en cualquier país europeo hubiera sido el fruto de un proyecto moral, un puro desiderátum ligado a la buena voluntad de los implicados y ajeno a cualquier consideración sobre la arquitectura institucional, el sistema de partidos, el liderazgo o la competencia. En ese sentido, tratándose de la primavera de 1936, es comprensible que muchos lectores de este libro, al llegar a este punto, se hayan preguntado por las causas de la guerra y hayan valorado por sí mismos quién o quiénes tuvieron la «culpa» de la quiebra de la democracia republicana. Sin embargo, se habrán dado cuenta de que en las páginas precedentes se ha puesto un cuidado especial para no contaminar el estudio de esos meses con la presencia de los hechos posteriores ni con planteamientos morales. Otros trabajos fueron concebidos para responder a la pregunta del origen de la guerra, algo que es legítimo, pero que no es el caso de este libro.
Aquí hemos querido devolver a la primavera de 1936 a su propia circunstancia. Y eso exige respetar al máximo al lector e intentar transportarle a esos meses sin engañarle con relaciones de causa-efecto que, por muy tentadoras y reconfortantes que sean, suelen explicar muy poco de la enrevesada política española durante la fase final de la Segunda República. Somos conscientes de que algunos ciudadanos rehúyen la Historia y prefieren relatos morales del pasado que soporten sus memorias del presente. Sin embargo, no hay por qué tratar a todos los lectores como si fueran creyentes; desde luego, merecen un respeto. Por eso, no hemos investigado la primavera de 1936 y la violencia política para solventar dilemas morales simples ni para alentar discursos maniqueos, encontrando respuestas fáciles a preguntas difíciles. Porque ese período se puede conocer sin secuestrar su singularidad con los lenguajes posteriores de vencedores y vencidos y sin recurrir a esas burdas simplificaciones que se utilizaron para descargar las responsabilidades por el desencadenamiento de la tragedia fratricida.
Como muestran otros casos de la Europa de entreguerras y confirma el análisis del español, la democracia no es una condición que, una vez declarada e instaurada, se sostenga por sí sola. A la democracia pluralista no se llega de la noche a la mañana, por el mero hecho, por ejemplo, de reconocer el sufragio universal. No es un punto de llegada: es una práctica que tiene que ver no sólo con cómo se elige a los gobernantes, sino con lo que estos pueden hacer. Cuando se pone en marcha, no se mantiene fácilmente en pie. En ese sentido, bastantes historiadores de la Segunda República han distorsionado la realidad cuando han asegurado que la democracia republicana era un sistema plenamente consolidado a la altura de la primavera de 1936, sin más problemas que un buen grupo de enemigos del régimen, conspirando para destruirla y revertir las reformas. Este es un relato moral reconfortante desde cierto punto de vista, pero desprovisto de sentido de la realidad. La democracia, cuando va acompañada de un marco legal que garantice el pluralismo partidista –como ocurrió al aprobarse la Constitución de 1931–, requiere luego de varias condiciones institucionales e ideológicas para hacer posible una competencia pacífica y evitar el abuso del poder. Al competir, hay que movilizar; y al movilizar, hay que convencer, agitar y embaucar. El riesgo de una confrontación centrípeta y de un populismo distorsionador aumenta. Por eso, sin la experiencia, la moderación y el compromiso adecuados, no es raro que algunos grupos fuercen la maquinaria de la propaganda y deslegitimen al contrario, barbarizándolo y llegando a justificar cierta violencia contra él, con tal de ganar y evitar la alternancia durante mucho tiempo.
Así, aunque la violencia no llegue nunca a desaparecer del todo, la consolidación de una democracia pluralista exige un alto grado de pacificación de la sociedad y un mínimo de convergencia en torno a unos valores comunes básicos. No se puede competir para demonizar y destruir al adversario. La consolidación de la democracia es incompatible con los juegos de suma cero. Los perdedores deben tener la seguridad de que no serán laminados por los ganadores. Si no hay una convergencia de valores mínima, sostenida por unos pocos partidos fuertes que garanticen una alternancia no traumática, y la violencia conserva una presencia importante en la vida política, esto es un indicador de que la consolidación de la democracia atraviesa por problemas severos. A estas alturas de este libro, a ningún lector se le habrá escapado que en la primavera de 1936 había muchas señales sobre los riesgos que todavía afrontaba la consolidación de la democracia republicana, empezando porque la alternancia en el poder estuvo trufada de desórdenes, una masiva ocupación irregular del poder local y un claro desbordamiento de la autoridad en muchas zonas del país.
Los datos de la violencia política de la primavera de 1936 confirman que después de las elecciones generales de febrero de ese año se vivió uno de los períodos más violentos en la corta vida de la Segunda República. Los casi mil episodios de violencia que se han estudiado en esta investigación, en los que se recogieron 2.143 víctimas graves en sólo cinco meses, no son un dato menor. Los dos gobiernos de la primavera, primero el de Azaña y después el de Casares Quiroga, ambos de la izquierda republicana, tuvieron que afrontar un desafío persistente al orden público por parte de grupos de individuos que despreciaban los valores propios de una democracia pluralista, entre los que destacó la derecha radical –principalmente los falangistas– y la izquierda obrera –una parte significativa de los socialistas y los comunistas. Una conclusión importante es que, aunque la violencia se atenuara ligeramente en el mes de junio y su impacto no fuera homogéneo en todo el territorio nacional, las autoridades no fueron capaces de garantizar a todos los ciudadanos por igual los derechos y libertades recogidos en la propia Constitución.
A propósito de la violencia, el Gobierno de la izquierda republicana se aferró a un diagnóstico de la situación que no era muy diferente del que manejaba la prensa socialista y comunista, esto es: sólo los «fascistas» y, más concretamente, los falangistas, eran una amenaza para la democracia. Que los de José Antonio fueron protagonistas de muchos episodios violentos es algo que esta investigación confirma. Sin embargo, los gobiernos negaron o disculparon públicamente la responsabilidad de sus socios de la izquierda obrera en el desencadenamiento de la violencia, aun sabiendo que era un hecho cierto. El coste que pagaron fue muy alto. Ciertamente, estaban en una encrucijada política endiablada, pero al no tener un discurso público coherente y crítico con la violencia, viniera de donde viniese, debilitaron la autoridad de sus propios gobernadores civiles cuando más necesario era afirmarla, dado el comportamiento de muchos dirigentes locales de la izquierda obrera y las arbitrariedades y abusos de no pocos alcaldes. Peor aún, al negar que muchos episodios graves de violencia habían sido originados por radicales procedentes de las filas del Frente Popular, los republicanos de izquierda quedaron atrapados por un velo ideológico desprovisto de realismo: por más que pidieran a sus gobernadores que se emplearan a fondo contra los «perturbadores» derechistas, la violencia no desaparecía y más se estimulaban los abusos en las detenciones gubernativas de derechistas, en las relaciones laborales o por medio de la presión anticlerical. Peor aún, con la falta de coherencia entre lo que decían públicamente y lo que pedían en privado a sus gobernadores, dinamitaban la legitimidad de estos últimos para hacer frente al radicalismo procedente de su propio espacio partidista. Esto, como se ha visto, fracturó al propio Frente Popular, enfrentando a algunos dirigentes provinciales de los partidos gobernantes (Izquierda Republicana y Unión Republicana) con los socialistas y los comunistas. Pero, sobre todo, alimentó el discurso de quienes en la derecha radical estaban esperando la oportunidad para propagar con éxito que la República del Frente Popular no garantizaba el imperio de la ley y abría la puerta a la revolución. Ya se ha visto que, en verdad, no había una revolución en marcha, pero los desórdenes contribuyeron a debilitar la credibilidad de las autoridades y a difundir un supuesto peligro marxista en ciernes. No hay que olvidar que, en la política doméstica, como en la exterior, no sólo importa lo que realmente ocurre, sino lo que parece que está pasando. En ese sentido, la gravedad de las agresiones políticas, los atentados y los choques con la Policía que se produjeron en algunas ciudades, y muy especialmente en Madrid, pudieron generar una percepción amplificada del problema de la violencia política, por más que este fuera suficientemente grave y real. Desde ese punto de vista, la violencia política minó la credibilidad de las autoridades y perjudicó el proceso de consolidación democrática; sobre todo, porque, como bien advirtieron los republicanos liberales, arrinconó a los moderados y reforzó a los extremos.
El dilema del Gobierno, atrapado entre afrontar la verdad o mantener el apoyo de los socialistas, colocó también en una situación endiablada a la fuerza pública. Y esto en un contexto en el que, después de lo de octubre de 1934 y de la campaña electoral de febrero de 1936, los agentes habían sido señalados por el Frente Popular como cómplices de la represión del segundo bienio. Esta investigación confirma que tanto la Guardia Civil como el nuevo cuerpo de Asalto se vieron sobrepasados por diversos tipos de comportamientos agresivos y violentos; también que unas autoridades vacilantes los colocaron en situaciones en las que nunca deberían haber estado, generando todavía más rechazo entre los simpatizantes del Frente Popular. Un análisis que diferencia entre los responsables del comienzo de los episodios violentos y los causantes de las víctimas ha permitido clarificar el papel de las policías en aquella primavera, soslayando el problema de otras investigaciones previas que se habían limitado a contar las víctimas supuestamente «provocadas» por los agentes. Los guardias no fueron casi nunca responsables del comienzo de la violencia, si bien, cuando actuaron, lo hicieron con unos medios y una cultura policial que no era la más adecuada para reprimir a ciudadanos coléricos sin causar bajas. No obstante, dada la agresividad mostrada por algunos grupos de extremistas y la presencia asfixiante de todo tipo de armas –como se ha visto, la política de desarme fracasó una y otra vez–, no se puede colegir que la cifra de víctimas causadas en las intervenciones de la fuerza pública (un 21,8% del total) confirme que el Estado republicano era especialmente represor y autoritario.
Los datos de la violencia política muestran que durante la primavera de 1936 había importantes grupos políticos y sindicales que no estaban dispuestos a convivir bajo un sistema de democracia representativa y constitucional. El problema no es que existieran, sino las oportunidades que tuvieron de crecer y fortalecerse, contribuyendo a crear una imagen de polarización social que no era real. Pese a las notables diferencias ideológicas entre ellos, detestaban el pluralismo y el individualismo, eran dogmáticos y excluyentes, y justificaban o disculpaban el uso de la violencia en la política. Así, no eran violentos porque los problemas de la sociedad y la economía españolas se hubieran agravado en la primavera de 1936 y eso les hubiera convertido en agraviados. No eran violentos porque se limitaran a responder a otros violentos. Tampoco porque la Policía no les dejara manifestarse en paz y la República los reprimiera con dureza. O al menos no exclusivamente por alguno de esos factores. Mucho menos porque la sociedad española fuera especialmente atrasada y culturalmente estuviera predispuesta a la violencia. En la España de 1936, como en otras partes de Europa, había que superar la prueba de fuego de competir por el poder sin llegar a negar la legitimidad del contrario y respetando al derrotado. Pero nada de eso era fácil si, como pasó en la primavera, el espacio ideológico y moral en el que confluían los moderados se fue achicando hasta quedar asfixiado por una movilización agresiva e impactante de grupos de radicales que aspiraban a ganar para no tener que competir más. Es decir, que eran violentos, antes que por ninguna otra razón, porque no creían en una competición que respetara la pluralidad de la sociedad y porque esperaban que la violencia intimidara y desmovilizara al contrario hasta hacer posible un monopolio del poder. Esto no significa que la democracia republicana hubiera entrado en quiebra de forma irreversible, pero sí que había un problema grave de consolidación del sistema si los grandes partidos empezaban a colocarse en posiciones abiertamente desleales. Como se ha visto, el hecho de que el sector mayoritario del socialismo se desplazara hacia un espacio cada vez más radical y cercano a los comunistas, justo cuando era más necesario que se corresponsabilizara de la gestión de la victoria y que condenara la violencia viniera de donde viniera, supuso un problema muy grave para los republicanos de izquierdas. Estos no priorizaron las políticas que reforzaban la conciliación con otros grupos republicanos antimarxistas y con algunos sectores moderados de la derecha. Por su parte, en la derecha, la persistencia de los desórdenes y las arbitrariedades continuadas en la política local, allí donde los gobernadores no pudieron o no quisieron cortarlas de raíz, debilitó progresivamente el discurso de los posibilistas de la CEDA e hizo que los monárquicos antiliberales y radicales, así como los falangistas, ganaran un protagonismo que las urnas no les habían dado.
Aunque las izquierdas republicanas que controlaron el Gobierno durante la primavera tenían una ideología básicamente democrática, les costaba aceptar las servidumbres de una sociedad pluralista y de un régimen liberal. Por eso y por el coste moral de aliarse con los protagonistas de la insurrección de 1934, su comportamiento al frente de las instituciones tras el 19 de febrero de 1936 fue errático y hubo algunos momentos en los que parecía que sus credenciales democráticas estaban tan condicionadas por un sectarismo dogmático que les imposibilitaba gobernar para todos los españoles. Esto se tradujo en una estrategia política que, por decirlo abreviadamente, llegó tarde y mal al problema de la violencia. Porque para atajarla no bastaba con enviar a las policías a parar a los «provocadores» derechistas o con advertir públicamente que serían implacables contra los enemigos del régimen, por más que estos crecían y conspiraban para cargarse violentamente el orden constitucional. Los gobiernos de la primavera se emplearon a fondo contra los falangistas y permitieron que algunos gobernadores dejaran hacer a los alcaldes del Frente Popular cuando estos detenían y acosaban a los prohombres locales de la derecha. Pero, salvo en algunas provincias, no se atrevieron a coger el toro por los cuernos en lo referido a la violencia generada por extremistas de la izquierda obrera, como si esta fuera pasajera y disculpable a tenor de la represión vivida tras la fallida revolución de octubre de 1934. Incluso en los peores momentos de la primavera, a mediados de abril o en la segunda semana de julio, primaron la supervivencia del pacto con los socialistas, como si estos, cada vez más radicalizados y divididos, no tuvieran nada que ver con los problemas de orden público y la conflictividad social y laboral que se estaba viviendo en bastantes zonas del país.
Todo esto no significa que no hubiera enemigos del régimen republicano. Por supuesto que los había; pero lo paradójico de la primavera de 1936 es que, pese a convertirse en el objetivo principal de la política gubernativa, que en muchos casos supo detectarlos y arrinconarlos, no pararon de fortalecerse gracias a los errores de aquella. La derecha radical y los falangistas habían sido grupos minoritarios hasta entonces; insignificantes en el caso de los segundos antes de las elecciones de febrero. Eran, eso sí, ruidosos y contaban con algunos apoyos financieros y militares importantes que les permitieron conspirar y organizarse para intentar derribar al Gobierno por la fuerza, como se ha visto. Supieron aprovechar el contexto de la primavera para apoyar sus planes golpistas con un discurso antirrevolucionario, antimarxista y nacionalista en el que les vino de perlas la existencia de una violencia y un desorden que el Gobierno no acertaba a controlar. No tuvieron que inventarlo porque existió, como muestra esta investigación. Lo que sí hicieron fue explotarlo todo lo que la censura y la situación les permitió, generando un clima creciente de pánico antirrevolucionario que debilitó a los moderados del campo republicano y de la derecha, permitiéndoles ganar apoyos que antes no hubieran podido esperar. Lamentablemente, la inestable consolidación de la democracia republicana se interrumpió el 17 de julio. Un grupo de militares, con no poca improvisación y una mayúscula y gravísima irresponsabilidad, dieron un golpe, pero fracasaron en su intento de hacerse rápida y violentamente con el poder y se desencadenó una guerra civil.
APÉNDICE
Los números de la violencia
La disponibilidad de unos datos rigurosos y precisos sobre la violencia política en la primavera de 1936 es uno de los recursos más importantes para comprender las dificultades que atravesó el camino a la democracia en la España del primer tercio del siglo XX. Los protagonistas de la vida política de aquella primavera fueron, por lo general, muy conscientes del alcance de esa violencia, aunque no siempre lo admitieran en público. Azaña, en una carta escrita a su cuñado el 17 de marzo de 1936, expresó su «negra desesperación» por la situación y reconoció que en el mes transcurrido desde su llegada al Gobierno iban «más de doscientos muertos y heridos». Su sucesor al frente del Gobierno, su amigo Casares Quiroga, no pudo obviar en el Parlamento, allá por el 19 de mayo, la preocupante proliferación de los «actos de violencia». Por su parte, los dos principales líderes de la derecha, el socialcristiano Gil-Robles y el monárquico Calvo Sotelo, esgrimieron en las Cortes datos sobre esa violencia en su particular batalla contra el Frente Popular. El primero, que expuso sus cifras en dos intervenciones parlamentarias, el 16 de junio y el 15 de julio, habló de un total de 330 muertos y 1.511 heridos para toda la primavera. Y el segundo, que también aportó datos en dos ocasiones, el 15 de abril y el 6 de mayo, se refirió a 121 muertos y 561 heridos, si bien estos se referían a sucesos hasta el 4 de mayo.1
Durante los casi cuarenta años que duró la dictadura del general Franco no se realizó ninguna investigación rigurosa e imparcial de la violencia política en la primavera, por más que algunas publicaciones propagandísticas hicieran referencia a ella y divulgaran, básicamente, versiones deudoras de las cifras y las relaciones de episodios violentos aireadas por Calvo Sotelo o por los periódicos ABC y El Debate cuando estos pudieron sortear la censura, limitándose a reproducir los listados que los diputados conservadores presentaron en las Cortes. Significativamente, el famoso Dictamen elaborado en 1939 por una comisión franquista para deslegitimar a las autoridades de la República anteriores al 18 de julio se remitió expresamente a las dos cifras aportadas por Calvo Sotelo citadas más arriba.2
En 1978 se publicó por primera vez un artículo científico que pretendía cuantificar la violencia política de la primavera de 1936. Su autor contó 273 muertos, pero debe advertirse que ese cómputo incluía dos semanas de la campaña electoral previa a la formación del Gobierno de Azaña, es decir, iba desde el 31 de enero al 17 de julio de 1936.3 A partir de entonces y durante décadas esa cifra se repitió una y otra vez en los trabajos sobre el período, muchas veces sin advertir que incluía la campaña electoral y que se trataba de una aproximación pionera, pero muy limitada. Ya en el siglo XXI se dieron a conocer otras estadísticas. La primera, publicada en 2006, rebajó la cifra de muertos a 262, pero estaba destinada a no resistir bien el paso del tiempo; apenas era otra cosa que una estimación basada en una consulta muy limitada de algunas fuentes gubernamentales y prensa nacional.4 Sin embargo, otros dos trabajos, publicados en 2009 y 2015, sí aportaron unas estadísticas más importantes y detalladas. Ambos pusieron de manifiesto que el volumen de muertos por violencia política durante la primavera de 1936 estaba muy encima de lo considerado hasta entonces, dejando en evidencia la falta de trabajo empírico de las estimaciones previas. No obstante, había una diferencia considerable entre ellas: 454 fallecidos en la primera y 384 en la segunda.5 Aun así, eran investigaciones meritorias porque, entre otros factores, se habían enfrentado al reto de cuantificar los muertos por violencia política durante toda la Segunda República, si bien sólo en el caso de la primera se había llevado a cabo una profusa revisión –aunque con numerosos errores– de la prensa regional de la época para sostener esas cifras.
Los números y estadísticas que se exponen en este apéndice, y que han servido para apoyar muchas de las referencias realizadas a lo largo de este libro, proceden de una base de datos de elaboración propia en la que se han invertido muchos años de investigación primaria. Comprende un total de 977 episodios en los que se recogieron víctimas graves durante la primavera de 1936. Como se ha señalado, en los últimos tres lustros se ha avanzado en la cuantificación de las víctimas mortales, pero esta investigación va mucho más allá.
En primer lugar, se han rastreado y computado el total de las víctimas. Eso quiere decir que la muestra no se ha limitado a registrar los muertos, sino que se ha ampliado con todos los heridos graves, entendiendo por tales todos los que lo fueron por arma de fuego y los que, aunque no recibieran un disparo, padecieron heridas graves o muy graves. Esto supone un salto cualitativo considerable, pues aporta una estadística de episodios y protagonistas mucho más completa. Ya no se quedan fuera los episodios violentos relevantes en los que no hubo muertes, por lo que se evita un sesgo que no estaba justificado y que ha desvirtuado las conclusiones de los estudios previos. Porque muchos enfrentamientos violentos tuvieron una importancia cualitativa incuestionable aun cuando, por simple azar o por la intervención a tiempo de la Policía o de terceros, la brutalidad de la lucha no produjera fallecidos. Muchos heridos lo fueron de tal gravedad que fallecieron a los pocos días –unas muertes que esta investigación ha recogido en varios casos y que habían pasado desapercibidas hasta ahora. Obviamente, no hemos cuantificado toda la violencia, pues cientos de hechos violentos en los que se produjeron contusionados y lesionados de baja consideración no han sido incorporados a la base de datos.
En segundo lugar, esta investigación ha seguido un criterio muy exigente para computar como víctimas (sean muertos o heridos graves) a los protagonistas de la violencia política. Así, sólo se han sumado aquellos casos en los que había una evidencia clara y contrastada por fuentes primarias, descartando incluso algunas víctimas que las investigaciones anteriores habían considerado como tales. Se puede destacar que en la práctica totalidad de los 977 episodios incluidos en esta investigación existe un soporte primario. Y esto es muy importante porque, hasta ahora, algunos trabajos previos habían computado como víctimas mortales heridos que no fallecieron o habían reproducido, sin contrastarlo por fuentes primarias o sin advertir las duplicidades, algunos datos de víctimas aportados en su día por los líderes políticos derechistas y luego perpetuados por las fuentes franquistas.
En tercer lugar, la información de los 977 episodios de esta investigación está apoyada preferentemente por fuentes primarias de la propia primavera de 1936. Es decir, a diferencia de otros recuentos de violencia previos, aquí, con alguna excepción muy contada, no se han dado por válidos los datos aportados por algunas crónicas de autores cercanos a la dictadura franquista si no han podido ser contrastados por otras fuentes. Se ha tratado de evitar así el sesgo peligroso que introdujo la guerra civil y el hecho de que la violencia política se convirtiera en un factor capital de la propaganda de los sublevados para deslegitimar la República. De acuerdo con ese criterio, la práctica totalidad de los episodios y las víctimas de esta base de datos han sido investigados con fuentes de época, lo que ha permitido soslayar los habituales defectos de las «memorias» reconstruidas a posteriori. Esto no quiere decir que algunas fuentes, como la Causa General del franquismo o los informes de las comandancias de la Guardia Civil elaborados tras la guerra, no sean útiles. Pero deben pasar por el filtro de las fuentes primarias previas.
En cuarto lugar, esta investigación incluye, por primera vez en una base de datos de la violencia política de la primavera de 1936, información procedente de los archivos judiciales. Aunque la disponibilidad de la documentación de los sumarios criminales es irregular y limitada, para algunos episodios se han podido incorporar informaciones extraídas de las instrucciones y las sentencias judiciales. Esto no es baladí porque, en varios casos, ha revelado sorpresas en la identificación de las víctimas que fallecieron o en su filiación partidista respecto de otras fuentes menos fiables.
Y en quinto lugar, esta investigación, al igual que algunos estudios previos sobre la violencia política, está basada en el análisis de la prensa de la época. Pero con dos diferencias notables. La primera es que se han investigado uno a uno los ejemplares completos de casi un centenar de cabeceras, poniendo especial énfasis en las provinciales, menos accesibles, pero mucho más ricas en información de primera mano que los periódicos de ámbito nacional, la mayoría editados en Madrid y por ello mucho más vigilados por la censura. La segunda es que no se ha dado por bueno sin más todo lo que se publicaba sobre violencia y víctimas en los medios que conseguían sortear la acción de los censores. Porque se ha comprobado que esas publicaciones eran, a veces, exageradas o estaban basadas en rumores que luego no se confirmaban. Por eso, ha sido fundamental cruzar toda esa información con los datos procedentes de varios archivos provinciales, el Ministerio de la Gobernación y los gobiernos civiles, la diplomacia extranjera, la Iglesia católica y algunos ayuntamientos.
Así pues, esta investigación nos permite asegurar que en la «larga primavera de 1936» hubo un mínimo de 977 episodios de violencia política en los que se produjeron víctimas graves, con el siguiente resultado. Y decimos un «mínimo» porque, con toda seguridad, hubo más episodios y más víctimas graves. No en vano, por un criterio de rigor y exigencia académica se han excluido veintidós episodios y 36 víctimas dudosas (de las cuales, dieciséis fallecidas) de ese cómputo global, al considerar que no había suficientes pruebas documentales primarias para corroborar adecuadamente su veracidad:
|
|
Muertos |
Heridos graves |
Víctimas totales |
|
17/02 a 17/07/1936 |
484 |
1.659 |
2.143 |
Estas cifras muestran que, más allá de las propagandas de uno u otro signo ideológico, la violencia política en su expresión más sangrienta alcanzó durante la primavera de 1936 un nivel que no había tenido en los años previos, con la salvedad de un período breve y muy excepcional como fue el de la revolución de octubre de 1934. Si la media diaria de víctimas mortales por violencia política durante toda la República fue de aproximadamente 1,08, en la primavera de 1936 el dato prácticamente se triplicó, llegando a los 3,18.6
|
Provincias |
Episodios |
Heridos |
Muertos |
Víctimas totales |
Población 1930 |
Tasa por mil ‰ |
|
Álava |
4 |
5 |
1 |
6 |
104.176 |
0,06 |
|
Albacete |
6 |
45 |
21 |
66 |
332.619 |
0,20 |
|
Alicante |
24 |
57 |
8 |
65 |
545.838 |
0,12 |
|
Almería |
7 |
8 |
4 |
12 |
341.550 |
0,04 |
|
Ávila |
11 |
20 |
3 |
23 |
221.386 |
0,10 |
|
Badajoz |
21 |
37 |
6 |
43 |
702.418 |
0,06 |
|
Barcelona |
30 |
33 |
16 |
49 |
1.800.638 |
0,03 |
|
Burgos |
17 |
61 |
12 |
73 |
355.299 |
0,21 |
|
Cáceres |
12 |
18 |
9 |
27 |
449.756 |
0,06 |
|
Cádiz |
18 |
42 |
13 |
55 |
507.972 |
0,11 |
|
Castellón |
3 |
4 |
1 |
5 |
308.746 |
0,02 |
|
Ciudad Real |
18 |
33 |
7 |
40 |
491.657 |
0,08 |
|
Córdoba |
21 |
27 |
10 |
37 |
668.862 |
0,06 |
|
La Coruña |
27 |
43 |
11 |
54 |
767.608 |
0,07 |
|
Cuenca |
21 |
31 |
8 |
39 |
309.526 |
0,13 |
|
Gerona |
4 |
6 |
0 |
6 |
325.551 |
0,02 |
|
Granada |
18 |
37 |
13 |
50 |
643.705 |
0,08 |
|
Guadalajara |
6 |
8 |
3 |
11 |
203.998 |
0,05 |
|
Guipúzcoa |
18 |
21 |
8 |
29 |
302.329 |
0,10 |
|
Huelva |
13 |
13 |
9 |
22 |
354.963 |
0,06 |
|
Huesca |
3 |
0 |
4 |
4 |
242.958 |
0,02 |
|
Islas Baleares |
4 |
8 |
1 |
9 |
365.512 |
0,02 |
|
Jaén |
28 |
38 |
4 |
42 |
674.415 |
0,06 |
|
León |
20 |
29 |
6 |
35 |
441.908 |
0,08 |
|
Lérida |
1 |
1 |
0 |
1 |
314.435 |
0,00 |
|
Logroño |
12 |
21 |
14 |
35 |
203.789 |
0,17 |
|
Lugo |
8 |
5 |
6 |
11 |
468.619 |
0,02 |
|
Madrid |
83 |
187 |
63 |
250 |
1.383.951 |
0,18 |
|
Málaga |
38 |
55 |
18 |
73 |
613.160 |
0,12 |
|
Murcia |
37 |
27 |
20 |
47 |
645.449 |
0,07 |
|
Navarra |
19 |
38 |
9 |
47 |
345.883 |
0,14 |
|
Orense |
25 |
37 |
9 |
46 |
426.043 |
0,11 |
|
Oviedo |
75 |
98 |
25 |
123 |
791.855 |
0,16 |
|
Palencia |
13 |
28 |
4 |
32 |
207.546 |
0,15 |
|
Las Palmas |
2 |
0 |
2 |
2 |
250.991 |
0,01 |
|
Pontevedra |
18 |
35 |
6 |
41 |
568.011 |
0,07 |
|
Salamanca |
7 |
14 |
5 |
19 |
339.101 |
0,06 |
|
Santander |
67 |
74 |
26 |
100 |
364.147 |
0,27 |
|
Segovia |
2 |
13 |
0 |
13 |
174.158 |
0,07 |
|
Sevilla |
56 |
52 |
31 |
83 |
805.252 |
0,10 |
|
Soria |
0 |
0 |
0 |
0 |
156.207 |
0,00 |
|
Tarragona |
0 |
0 |
0 |
0 |
350.668 |
0,00 |
|
S.C. de Tenerife |
4 |
4 |
3 |
7 |
304.137 |
0,02 |
|
Teruel |
6 |
8 |
2 |
10 |
252.785 |
0,04 |
|
Toledo |
28 |
76 |
18 |
94 |
489.396 |
0,19 |
|
Valencia |
15 |
39 |
7 |
46 |
1.042.154 |
0,04 |
|
Valladolid |
33 |
64 |
12 |
76 |
301.571 |
0,25 |
|
Vizcaya |
24 |
38 |
8 |
46 |
485.205 |
0,09 |
|
Zamora |
20 |
57 |
5 |
62 |
280.148 |
0,22 |
|
Zaragoza |
25 |
57 |
8 |
65 |
535.816 |
0,12 |
|
Ceuta |
2 |
4 |
4 |
8 |
50.614 |
0,16 |
|
Melilla |
3 |
3 |
1 |
4 |
62.614 |
0,06 |
|
Posesiones |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 |
0,00 |
|
TOTALES |
977 |
1.659 |
484 |
2.143 |
23.677.794 |
0,09 |
Figura 1. Distribución provincial de la violencia en datos absolutos
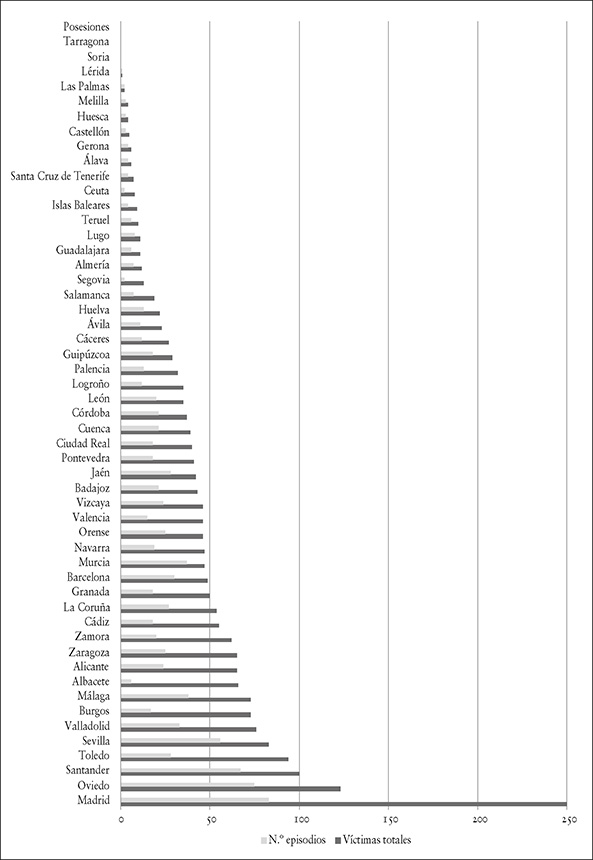
Mapa 1. Distribución provincial del número de víctimas
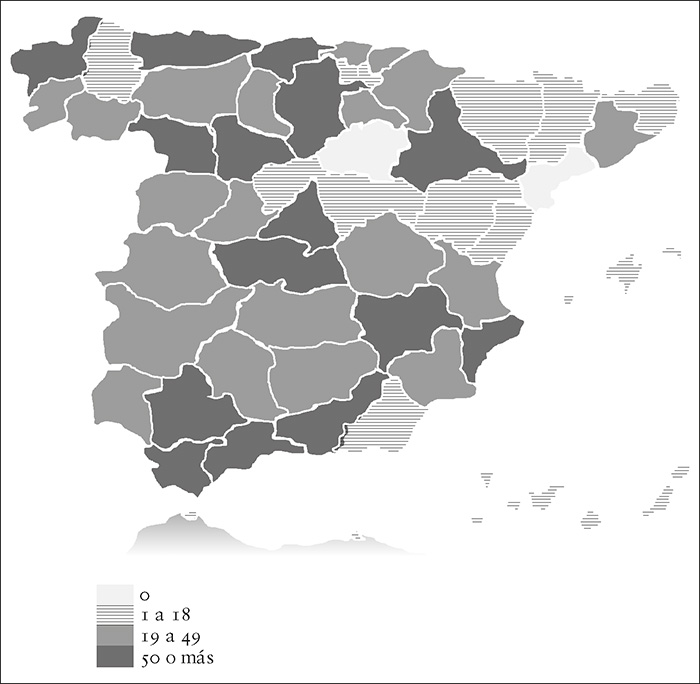
En cifras absolutas de víctimas por violencia política, destacó sobre el resto de España un conjunto integrado por quince provincias, aquellas que sumaron más de cincuenta damnificados entre muertos y heridos. Por orden de importancia: Madrid, Oviedo, Santander, Toledo, Sevilla, Valladolid, Burgos, Málaga, Albacete, Alicante, Zaragoza, Zamora, Cádiz, La Coruña y Granada. Este grupo sumó el 60,1% del total de víctimas (1.289 sobre 2.143). Dentro de él, Madrid se situó muy por delante de las demás provincias, tanto por número de episodios violentos (83), como de muertos (63) y heridos (187). Sin duda, el factor de la capitalidad –y la variedad de iniciativas, conflictos y tensiones generadores de violencia que se dieron cita allí– resultó fundamental para explicar esa primacía. La violencia golpeó el territorio donde más poder político y administrativo se acumulaba y donde había mayores oportunidades para conseguir una repercusión mediática amplificada en el caso de golpear violentamente al adversario. A bastante distancia, figuró la provincia de Oviedo, con 75 episodios, 98 heridos y veinticinco muertos. En este caso, los rescoldos de la insurrección de octubre de 1934 todavía humeaban, de ahí que la violencia –de marcada impronta izquierdista– se manifestara todavía de forma recurrente.
La tercera posición la ocupó la provincia de Santander (67 episodios, 74 heridos y veintiséis muertos). Como elemento explicativo principal, aquí la proliferación de enfrentamientos y atentados guardó relación preferente con la presencia de una de las organizaciones falangistas más poderosas y más predispuestas a la acción, en virtud del peso en ella de los pistoleros de la Primera Línea. No cabe atribuirles la exclusividad de la violencia, pero qué duda cabe que fueron corresponsables principales de la escalada que ensangrentó «La Montaña» en aquella primavera. Desde una perspectiva parecida, y aunque no fuera el único factor a tener en cuenta, Santander se asemejó a otras provincias donde el fascismo hispano asistió a un desarrollo temprano, con lo que ello comportó de reacciones en su contra. Entre otras: Toledo, cuarta del ranking, con 94 víctimas; Sevilla, quinta, con 83, y Valladolid, sexta, con 76. En las tres, el peso del falangismo fue muy acusado, como también el de sus replicantes de las izquierdas obreras. Aunque situadas más abajo en la escala, estas mismas condiciones se advirtieron en provincias tales como Alicante (65 víctimas), Murcia (47) y Orense (46). En lo que se refiere a Navarra (47 víctimas), el protagonismo de la radicalización antirrepublicana lo cubrieron las vanguardias armadas del tradicionalismo –los requetés–, una facción de la extrema derecha ideológicamente tan arcaica como sui géneris.
En otras provincias las responsabilidades estuvieron más repartidas o, directamente, el liderazgo recayó de forma preferente sobre las izquierdas. En realidad, es lo que sucedió en la mayor parte del territorio nacional, bien en los choques entre izquierdistas y derechistas, bien en los enfrentamientos de los primeros con las fuerzas de orden público. Esto afectó sin duda a las provincias incluidas en el segmento que hemos definido como intermedio, integrado por veinte donde el número de víctimas osciló entre diecinueve y 49. Este grupo representó el 34,8% de las víctimas (745). Un ejemplo paradigmático de violencia entre ciudadanos de izquierdas y las fuerzas de seguridad lo encontramos en la provincia de Albacete, demarcación donde apenas se registraron seis episodios violentos en la primavera, pero que, sin embargo, se aupó al noveno puesto del ranking en virtud de los dieciocho muertos y veintinueve heridos graves que se contaron en los desgraciados sucesos de La Graya-Yeste, el 29 de mayo, cuando una multitud de campesinos se encaró con un piquete de la Guardia Civil. Más particular, en cambio, fue la violencia que asoló Málaga (octava de la lista) a mediados de junio, puesto que los hechos violentos más impactantes los protagonizaron aquí agrupaciones izquierdistas rivales, socialistas-comunistas, por un lado, y sindicalistas libertarios, por otro.
Por debajo de diecinueve víctimas hemos distinguido un tercer grupo, formado por diecisiete demarcaciones (quince provincias más las dos plazas africanas). En términos absolutos, este grupo se caracterizó por un impacto muy bajo de la violencia política, representando apenas el 5,1% del total (109 víctimas). La violencia con víctimas fue nula en dos provincias (Soria y Tarragona), al no contabilizarse ni muertos ni heridos. En otras quince demarcaciones la violencia registrada fue irrelevante o, como mucho, escasa, oscilando entre una y trece víctimas: Lérida (una), Las Palmas (dos), Huesca (cuatro), Melilla (cuatro), Castellón (cinco), Álava (seis), Gerona (seis), Santa Cruz de Tenerife (siete), Ceuta (ocho), Islas Baleares (nueve), Teruel (diez), Lugo (once), Guadalajara (once), Almería (doce) y Segovia (trece). Por lo tanto, en términos absolutos la incidencia menor de la violencia se apreció en las dos plazas africanas, los dos archipiélagos, el cuadrante noreste peninsular (Álava, algunas provincias castellanas, la mayor parte de Cataluña y Aragón), y algunas otras provincias dispersas, que ejercieron de islotes más o menos pacíficos dentro de entornos muy erizados (Almería, Segovia y Lugo). Si se pusiera el filtro del reparto de víctimas en relación con la población, casi todas estas provincias se mantendrían en el escalón más bajo del reparto territorial (con una tasa entre 0,00 y 0,05‰). Pero habría tres excepciones: Álava y las plazas africanas de Melilla y Ceuta. Las dos primeras, con una tasa del 0,06‰, pasarían, por poco, a formar parte del bloque intermedio por incidencia relativa de la violencia, mientras que la segunda se auparía a los primeros lugares, al presentar una tasa del 0,16‰, la misma, por ejemplo, que la provincia de Oviedo.
Figura 2. Promedio diario de episodios y víctimas por titulares del Ministerio de la Gobernación
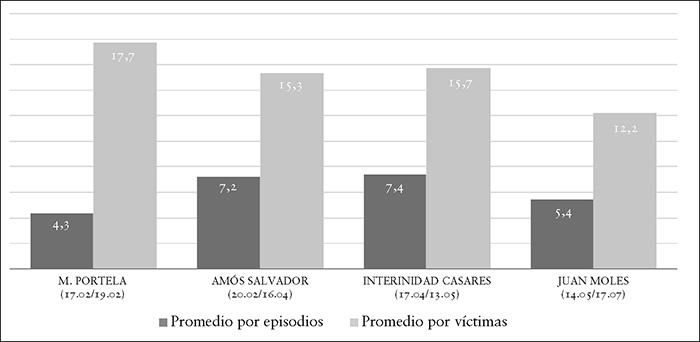
La medición de la distribución temporal de la violencia en función de los ministros que ocuparon la cartera de la Gobernación da pistas en torno al grado de conflictividad y violencia en cada intervalo. Al mismo tiempo, también permite calibrar la dispar fortaleza o debilidad a la hora de gestionar el orden público, si se ajustaron a unas directrices claras y eficaces o si, por el contrario, no se guiaron por criterios bien definidos y coherentes. En datos absolutos, las cifras se repartieron así: Portela (tres días), 1,3% de los episodios y 2,5% de las víctimas; Amós Salvador (57 días), 42,2% y 40,7%; Casares Quiroga (interinidad de veintisiete días), 20,4% y 19,8%; y Juan Moles (65 días), 36,1% y 37%. Pero, en sí mismos, estos valores dicen poco, dada la desigual permanencia en el cargo de los cuatro responsables del orden público. Mucho más elocuente al respecto es medir la violencia diaria. En este sentido, llama la atención que, pese a su corta duración, el grado más alto de violencia por número de víctimas se dio durante la permanencia del Gobierno de Manuel Portela: nada menos que 17,7 por día. Ello da idea del grado de violencia alcanzado en pleno recuento electoral, así como de la falta de determinación de que hizo gala el Ejecutivo, completamente desbordado por los acontecimientos, hasta el punto de marcharse antes de que terminara de evaluarse el veredicto de las urnas. Si embargo, por el promedio diario de episodios violentos, el período Portela presentó las cifras más pequeñas (4,3), en claro contraste con sus dos sucesores: 7,2 (Amós Salvador) y 7,4 (Casares Quiroga). Esto confirma que, una vez formado el nuevo Gobierno de la izquierda republicana, el 20 de febrero, lejos de reducirse, la violencia se mantuvo presente sin solución de continuidad, en niveles muy altos, a lo largo de los tres meses siguientes, no consiguiendo frenarla los responsables de la política de Interior. El promedio diario de víctimas confirma tal tendencia: 15,3 (Amós Salvador) y 15,7 (Casares Quiroga). Puede advertirse que fue en el último período, el de Juan Moles en Gobernación (con Casares Quiroga en la presidencia del Gabinete, después del 13 de mayo), cuando el temporal conflictivo se atenuó un poco, cayendo dos puntos por número de episodios diarios y 3,5 por promedio de víctimas. El análisis de este asunto se aborda de forma pormenorizada en el capítulo 8.
Figura 3. Responsables del inicio de la violencia por grandes bloques
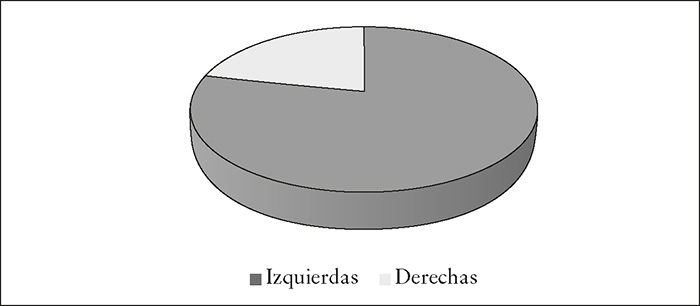
Los pocos historiadores que se han adentrado en el estudio de la violencia política han tendido a eludir una pregunta fundamental: quién inició la acción. Parecen haber supuesto que el agresor, el que causa la víctima, es siempre y en todo caso el responsable del inicio de la acción. Pese a sus limitaciones y problemas, la Segunda República fue una democracia en vías de consolidación donde existían cauces para que los ciudadanos plantearan de forma pacífica sus demandas y quejas frente a los poderes públicos. Así ocurrió, de hecho, en numerosas ocasiones. No obstante, la movilización al margen de las instituciones, muy a menudo recurriendo a la violencia y desafiando la Ley de Orden Público vigente, estuvo a la orden del día. Tal fue el caso de la primavera de 1936, mucho más que en cualquier otro período de la corta historia republicana. Sobre un total de 977 episodios violentos registrados, se conoce quién inició la acción en 544, el 55,7% del total. Pese a ocupar el poder un Gobierno integrado por miembros de partidos republicanos de izquierda, contando con el apoyo parlamentario de los partidos de la izquierda obrera que habían integrado junto con aquellos la alianza electoral conocida como Frente Popular, el grueso de las acciones y movilizaciones con derivaciones violentas de aquella primavera fueron impulsadas, de forma abrumadora, por fuerzas de izquierda: el 78,7% de los episodios en los que la filiación del iniciador se conoce.
En el 55% de los episodios (298) las fuentes no aclaran la filiación ideológica concreta de esos actores, de ahí que se denominen aquí como «izquierdistas sin determinar». En la época se utilizaba a menudo el término «radicales» o «extremistas» para definirlos, diferenciándolos de los activistas de la extrema derecha, que solían aparecer como «fascistas» o similares. En 129 casos sí ha sido posible la identificación concreta de los izquierdistas, dando un resultado que, no por insuficiente, marca de forma elocuente una tendencia: 68 socialistas, 33 comunistas y veintiocho anarquistas. Por número de víctimas registradas en estos episodios, sobre un total de 1.278 en las que se conoce la filiación, correspondieron a las izquierdas 1.025 (80,2%). La distribución concreta quedó así: izquierdistas sin determinar, 720 (56,3%); socialistas, 159 (12,15%), anarquistas, noventa (7%), comunistas, 56 (4,4%) y republicanos-federales, uno (0,2%) y uno (0,1%), respectivamente.
Las derechas iniciaron la violencia en 116 episodios (21,3%), ocasionando 252 víctimas (19,7%). A efectos más concretos, se distribuyeron así: derechistas sin determinar, 35 episodios (6,4%) y 84 víctimas (6,6%); falangistas-fascistas, 68 (12,5%) y 145 (11,4%); cedistas, tres (0,6%) y cuatro (0,3%); carlistas, siete (1,3%) y quince (1,2%), y republicano-radicales, tres (0,6%) y cuatro (0,3%). En este ámbito del inicio de la acción, a las fuerzas de seguridad y a los militares les correspondieron unos números y porcentajes irrelevantes: nueve episodios (0,4%) y diecinueve víctimas (1,5%).
Figura 4. Víctimas totales agrupadas por conjuntos genéricos
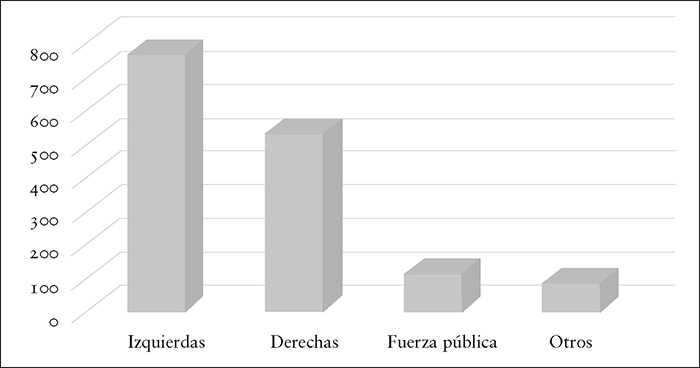
Sobre un total de 2.143 víctimas, se conoce la filiación de 1.487 (69,4%), lo que representa una muestra muy significativa. Esta figura evidencia que las izquierdas cosecharon en términos absolutos mayor número de damnificados por la violencia que los demás contendientes en la esfera pública: 764 (541 heridos y 223 muertos), el 51,4%. En claro contraste, las derechas registraron 528 víctimas (381 heridos y 147 muertos), el 35,5%. Por su parte, las fuerzas policiales sumaron 112 víctimas (91 heridos y veintiún muertos), el 7,5%, correspondiendo el resto a las víctimas colaterales (2,8%) y a otros actores irrelevantes. La mayor exposición de las izquierdas no se explica, simplemente, por la mayor eficacia de sus adversarios («las derechas») en la contienda, ni porque la fuerza pública demostrara un especial ensañamiento hacia ellas. Se explica, fundamentalmente, como se comprueba en otras figuras de esta misma serie, por el hecho de que las izquierdas obreras, en particular, demostraron un mayor empuje en el inicio de los enfrentamientos y en la ocupación –a menudo ilegal y coercitiva– de los espacios públicos. Tal realidad se hizo patente desde la victoria electoral del Frente Popular en el mes de febrero, lo cual se tradujo en una movilización callejera sin precedentes, plasmada de múltiples formas y en variados ámbitos durante los cinco meses siguientes: manifestaciones de celebración de la victoria, asaltos a las cárceles para liberar a los presos, acciones anticlericales, asaltos a locales de los adversarios, detenciones arbitrarias de derechistas, ataques contra la propiedad, disputas laborales y huelgas, represalias, atentados y choques con grupos ideológicamente rivales, etc. Con la excepción, sobre todo, del pistolerismo falangista o la resistencia patronal a doblegarse ante la inaudita presión obrera, en el universo conservador o fascista no se encuentra una variedad de formas conflictivas equiparables a las desplegadas por las izquierdas. Por la vulneración del marco jurídico que a menudo comportaron esos conflictos y protestas, ello les hizo acreedoras casi exclusivas de la acción represiva –legal, pero en ocasiones también brutal– de las fuerzas de orden público, con su consiguiente cohorte de muertos y heridos.
Figura 5. Víctimas desglosadas por filiación política concreta
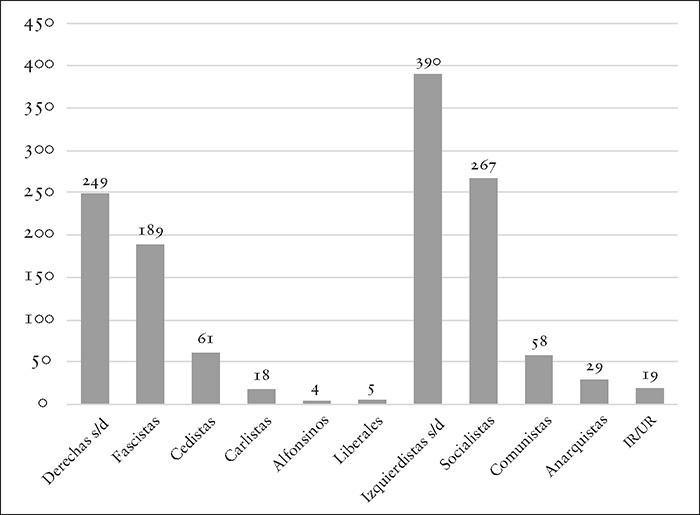
El desglose de las víctimas por filiaciones políticas concretas evidencia, antes que nada, qué actores asumieron el peso principal de los enfrentamientos y de la violencia durante la primavera de 1936. Resulta evidente que en el campo de las «derechas» tal papel lo desarrollaron de manera inequívoca, a menudo proactiva y consciente, los falangistas (aunque muchos de ellos se resistirían entonces a ser incluidos en tal universo conservador, empezando por el principal líder del movimiento). El resto de fuerzas, con excepciones contadas, actuaron más bien como comparsas y sujetos pasivos de la violencia, con la excepción del carlismo, que en sus tradicionales zonas de implantación (Navarra y las provincias vascas) hicieron algún ruido, en tanto que eran una fuerza con una reconocida capacidad movilizadora de carácter paramilitar. Algo que no se podía decir ni de los católicos de la CEDA, ni de los liberal-demócratas ni de los monárquicos alfonsinos, una fuerza política elitista esta última carente de militantes dispuestos a jugarse la vida, por más que por su capacidad de intriga y conspiración nadie se les pudiera equiparar.
En el universo de las izquierdas, el liderazgo de los socialistas fue incontestable, como denota que recogieran el 18% del total de víctimas (267 sobre las 1.487 de filiación conocida: 106 muertos y 161 heridos). En otros términos, esto equivalió al 35% de las víctimas de izquierdas, una de cada tres. Presumiblemente, el grueso de ellas las debió recoger la izquierda socialista, «el caballerismo», pero esto es difícil de precisar. Lo que resulta innegable es el protagonismo que correspondió a los jóvenes, convergieran o no con los comunistas, que de todo hubo. Partidarios de las JSU o no, las cohortes juveniles del socialismo fueron las que más se hicieron notar en sus enfrentamientos a tiro limpio con los falangistas, en las acciones anticlericales, en las disputas laborales o en cualquier otro ámbito donde se manifestara la violencia y la coerción hacia el adversario político. Ante ese protagonismo, los comunistas no pasaron de tener un peso secundario (58 víctimas, 3,9%). Y los anarquistas no les fueron a la zaga (veintinueve víctimas, 2%), todavía no recuperados de sus reiterados fracasos en los sucesivos intentos insurreccionales lanzados en los años previos contra la democracia republicana.
Figura 6. Agresores agrupados por episodios y víctimas ocasionadas
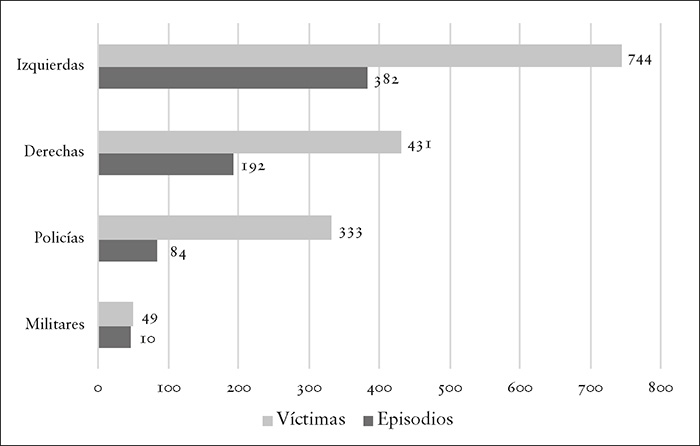
Al igual que por el inicio de la acción violenta, el liderazgo de las izquierdas en términos de agresor principal durante la primavera de 1936 resulta incontestable, tanto si se mide en términos de episodios (56,8%) como si se mide en términos de víctimas acarreadas (47,6%). Las derechas se sitúan, de manera ostensible, muy por detrás: 28,6% de los episodios (veintiocho puntos menos que las izquierdas) y 27,6% de las víctimas (veinte puntos por detrás). Esto dice mucho sobre el carácter generalmente pasivo o reactivo de su protagonismo en el marco de la violencia, con la consabida y relevante excepción de los falangistas, en especial cuando urdieron golpes dirigidos a desestabilizar al Gobierno mediante los atentados a personajes destacados de la vida pública. Por su parte, en términos de agresor principal las fuerzas policiales sumaron el 12,5% de los episodios y el 21,3% de las víctimas. Sin embargo, para calibrar mejor la gestión de las situaciones violentas por parte de las policías, es necesario hacer una precisión: esos datos engloban a los guardias municipales, que no eran fuerzas profesionales y que solían actuar como agentes de partido, mayoritariamente del lado de las izquierdas en la primavera de 1936. Si se considera solamente la acción de los que sí eran profesionales, Guardia Civil y Guardia de Asalto, las cifras son 9,5% de episodios y 19,2% de víctimas. Estos datos denotan que la acción policial profesional estuvo en el ojo del huracán de la violencia y que, en muchos casos, los agentes, a las órdenes de las autoridades republicanas y teniendo muy presente los términos de la Ley de Orden Público vigente, tuvieron que hacer frente a situaciones que no tenían nada que ver con una protesta pacífica. Por último, frente a las imágenes estereotipadas al uso, el protagonismo de los militares en este ámbito fue puramente testimonial, como denota el hecho de que sólo acarrearan el 1,5% de los episodios y el 3,1% de las víctimas.
Figura 7. Tipos de armas utilizadas por n.º de episodios
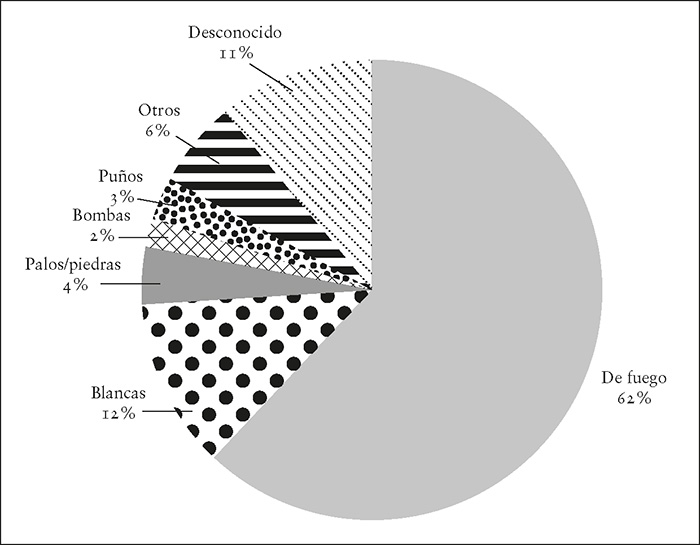
En aquel período, el recurso a las armas blancas –habituales y de fácil acceso– no fue desdeñable en las colisiones y reyertas entre los ciudadanos o en los enfrentamientos con las fuerzas de orden. Pero este gráfico sobre los tipos de armas utilizadas en los episodios de violencia política durante la primavera de 1936 pone de manifiesto, de manera muy elocuente, el predominio absoluto de las armas de fuego. Como mínimo, en tres de cada cinco episodios se constató la utilización de este tipo de armas, bien como recurso único o bien en combinación con otras. A semejanza de la mayor parte de Europa, el período de entreguerras en su conjunto fue una época en la que resultó habitual que muchos particulares portaran pistola como medida de precaución, ante la creencia generalizada de que el Estado no bastaba para garantizar la seguridad de las personas. Tal convicción se acentuaba en los momentos de máxima conflictividad o cuando, por las razones que fuera, se intensificaba la tensión política, como ocurrió en el caso del período que nos ocupa. El caso es que la utilización de armas por los ciudadanos –en particular las de fuego– se halló a la orden del día, formando parte de las luchas y trifulcas desarrolladas en las calles.
La proliferación de atentados, agresiones y colisiones de todo tipo hizo que las autoridades ordenaran con reiterada frecuencia el desarme de la población a lo largo de la República allí donde se consideró pertinente para evitar posibles estallidos y enfrentamientos, una tendencia que se incrementó tras la coyuntura política abierta después de las elecciones de febrero de 1936. Pero tal política tuvo entonces una particularidad que no se entrevió de forma tan marcada en períodos anteriores: las órdenes de desarme emitidas por la superioridad afectaron sobre todo a la población de convicciones conservadoras («las derechas»), con el argumento de que la violencia procedía, sobre todo, de los grupos de «fascistas» armados y financiados –supuestamente o no– por tales medios.
Figura 8. Modalidades de acción violenta
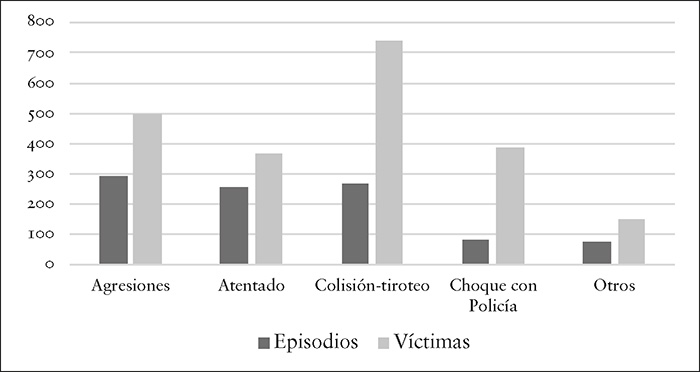
Por diversas que fueran, las modalidades de la acción violenta ponen de manifiesto el perfil acusadamente político del recurso a la fuerza en la primavera de 1936. La forma más acabada de violencia política premeditada y proactiva sin duda fue el atentado personal que sumó el 26,3% de los episodios, más de uno de cada cuatro, y el 17,3% de las víctimas, cerca de una de cada cinco. A diferencia de los atentados, las agresiones de naturaleza política no respondieron a un plan previamente diseñado, en tanto que la decisión de agredir fue tomada por los contendientes sobre la marcha. Pero, en todo caso, produjeron cerca de un tercio de los episodios (30,3%) y casi una de cada cuatro de las víctimas (23,2%). El componente azaroso fue consustancial también a las reyertas y colisiones (a veces desembocando en tiroteos), la partida más abundante por número de víctimas (34,5%), varios puntos por encima del porcentaje alcanzado en el cómputo de los episodios, con ser muy alto este también (27,2%). A diferencia de la agresión o el atentado, donde las víctimas ejercían un papel generalmente pasivo, en las reyertas-colisiones-tiroteos contendían violentamente los diferentes actores implicados, como si de un campo de batalla se tratase. Lo cual no significa que hubiera necesariamente paridad en el inicio de la acción. De hecho, no la hubo, como demuestra la figura 3 contemplada más arriba. De la última variable abordada, la que se refiere a los choques con la Policía, destaca un hecho: el fuerte desequilibrio entre el número de episodios registrados (ochenta: 8,2%) y el elevado número de víctimas causadas (383: 17,9%), más del doble en términos porcentuales, lo cual dice mucho sobre la alta capacidad de hacer daño y la letalidad palpable en las actuaciones policiales. Sin duda, las fuerzas de seguridad carecían de medios modernos para contener a los manifestantes radicales, pero, como se ha analizado en el capítulo 6, es fundamental tener en cuenta que en los episodios en los que la Policía provocó víctimas no se enfrentaba a manifestantes pacíficos, sino a ciudadanos armados; y estos, en muchos casos, habían iniciado una violencia extrema antes de que aparecieran los guardias. Es más, la nueva Guardia de Asalto, que sí tenía medios más modernos para contener las manifestaciones violentas, tuvo, sin embargo, una tasa más alta de víctimas por episodio que la Guardia Civil, con 4,7 frente a 3,9.