Sinopsis
A Paco Gento esta biografía le parecería una ostentación innecesaria, una ocasión para perder algunos gramos de su bien más preciado: la discreción. Precisamente esa discreción con la que siempre se protegió hace más necesaria una biografía como esta, que trace un retrato del enorme ser humano que se escondía detrás del ídolo y que explique su trayectoria desde su humilde niñez en un pueblecito cántabro hasta su eclosión como una de las estrellas del mejor equipo de fútbol del mundo. Declarado decano del fútbol por la FIFA, Gento aún ostenta el honor de ser el único futbolista con seis copas de Europa en su palmarés.
Pero este no es un libro sobre un solo hombre, sino también sobre una época y sobre un club que, guiado por Santiago Bernabéu y capitaneado por Alfredo Di Stéfano, se convertiría en una referencia en el fútbol mundial. Como sobrino de Gento y ex jugador del Real Madrid de baloncesto, el autor ha tenido acceso a fuentes de información privilegiadas, tanto en el ámbito familiar como en el deportivo e institucional, para describir el papel de Paco Gento en la construcción de los pilares del club más laureado de todos los tiempos.
PRÓLOGO FLORENTINO PÉREZ
Tuve la inmensa suerte de mantener una gran amistad con Francisco Gento. Una amistad de las que te llenan de orgullo por la grandeza del personaje, uno de los mitos inolvidables del Real Madrid y del fútbol mundial.
Esa relación surgió muchos años después de mis primeros recuerdos sobre el Real Madrid, cuando mi padre me llevaba al estadio Santiago Bernabéu siendo un niño de apenas cuatro años.
Allí comenzó mi pasión por este club. Soñaba con cada tarde de fútbol y con aquellos jugadores legendarios que estaban construyendo una leyenda destinada a ser mágica y eterna. Sobre el césped del Bernabéu aparecían los Di Stéfano, Puskas, Kopa, Rial, Santamaría o Gento, y aquello era realmente fascinante.
Ellos consiguieron cambiar la historia del Real Madrid y la historia del fútbol. Y este club se convirtió, a partir de entonces, en el más querido y admirado del mundo. Ellos generaron un sentimiento que es el madridismo, y que con el tiempo se hizo universal.
Y eso fue posible no solo por sus triunfos y por las Copas de Europa conquistadas. Fue también, y muy especialmente, por cómo se consiguieron. Estos jugadores eran transmisores de unos valores que defendían en cada partido y que se han erigido en los pilares esenciales de este club.
Francisco Gento fue durante toda su vida un ejemplo de todos estos valores: trabajo, sacrificio, compañerismo, respeto, humildad y solidaridad. Y así se ganó la admiración y el cariño de todos los que estuvimos cerca de él en algún momento de su vida.
El hombre de las seis Copas de Europa y de las 12 Ligas, el único jugador en la historia con esos récords, no aspiró nunca a ser reconocido como alguien excepcional. Vivió siempre con la única aspiración de dejar un legado de valores en el deporte. Su humildad y su respeto le acompañaron siempre en el terreno de juego.
Como dice el autor de esta obra, su sobrino José Luis Llorente —que fue uno de nuestros grandes jugadores del Real Madrid de baloncesto—, probablemente su tío nunca creyó que su carrera mereciera una biografía. Seguro que le parecería un exceso.
Pero estas páginas son necesarias para poner en valor la figura de aquel jugador único e irrepetible que llegó a ser presidente de honor del Real Madrid. Nuestro escudo y nuestra camiseta son universales por jugadores como Gento que transmitieron los valores del Real Madrid a millones de personas. Hoy somos herederos de ese gran legado que nos enorgullece a todos los madridistas.
Gento es un símbolo de lo que es el Real Madrid. Una manera de entender el fútbol y vivir la vida. Y por todo lo que hizo por este club, nuestra gratitud debe ser eterna.
CAPÍTULO 1
EL REAL MADRID DE DI STÉFANO Y GENTO,
UNA OBRA IMPERECEDERA
«¡Se acabó! Y sin solución, señoras y señores. La prórroga ya es inevitable. El Milán de Maldini, Liedholm y Schiaffino ha exhibido un fútbol más preciso y fluido. El Real Madrid ha pretendido contrarrestar sus carencias combatiendo, a veces, consigo mismo. Los jugadores pululan ahora por el césped. Forman corrillos espontáneos o escuchan al míster, estiran las piernas, y beben, beben mucho. De forma automática, como sonámbulos, se detienen cuando se encuentran y se dan ánimos. Ahí está Di Stéfano, que se acerca muy serio a Gento y le habla. Ojalá pudiera llevar este micrófono hasta ellos y...»
«Paco, escúchame. El equipo está roto. No podemos más. Solo tú puedes sacarnos de esta. Eres el único que aún está fresco.»
Paco asiente con la cabeza y comienzan a temblarle las piernas. Da una palmada a Alfredo para confortarlo, quizá para darse ánimo a sí mismo. Por primera vez siente el peso de una responsabilidad desconocida. Él, que sigue jugando con la pasión que le apremió de niño a correr tras una pelota de retales, con la fuerza con que recogía el ganado familiar ladera arriba, con el instinto como fuerza dominante, como guía de su voluntad. No era la primera vez que el Real Madrid dependía de sus pies, pero sí la primera en la que Alfredo, el indestructible, se lo pedía. La primera vez que le cedía los galones en una ocasión memorable.
Por fortuna, al proseguir, las carreras tranquilizan al extremo y recomponen las líneas blancas. Más asentado, con la convicción de quien siente la victoria y la Copa de Europa como propias, el Real Madrid comprime al Milán. Por fin, en una larga jugada que culmina unos minutos de presión, Gento remata un rechace y consigue el gol de oro. Un disparo raso, cruzado, que adjunta al cuero el alma de un jugador y la fuerza de un equipo.
Fue entonces cuando un gran futbolista se convirtió en leyenda.
LA VOLUNTAD DEFINIDA EN EL ORIGEN
La dinámica incontenible del círculo virtuoso los propulsó hacia una meta al principio indefinida, nítida al cabo de las temporadas. Querían ser el mejor equipo del mundo. Eran futbolistas de temperamento granítico, de un tiempo en que cada uno aprendía el juego a través de la intuición. No tardaron en congeniar y se nutrieron de la creciente confianza en su talento y valor como conjunto, también del afán de ser partícipes de una historia inolvidable. Arropados por los muros de un símbolo en ciernes, el estadio concordaba con su aspiración, y quizá su esplendidez ejerció como un acicate majestuoso. Los monumentos se levantan después de las grandes victorias. Santiago Bernabéu invirtió el proceso: antes de ganar ninguna ya tenía su arco de triunfo. La primera piedra del imperio fueron muchas y extemporáneas, lejos de la lógica de la victoria, de la riqueza económica, tal vez más cerca de la bendita locura.
Acicate u obligación para corresponder a la aspiración del presidente y a los sueños de los socios, el equipo de los cincuenta se embarcó en una travesía en la que primero se fraguó el carácter para, más tarde, pulir la pericia. Con una racha inigualada en la Copa de Europa, pareciera a vuelapluma que el dominio se propagó irresistible, con la fuerza de un huracán —o una galerna— que se levanta en un suspiro para arrollar cuanto encuentre a su paso. No fue así. La frecuencia traiciona la memoria y la capacidad de análisis, debilitadas por la bruma de una realidad tan próxima que diluye los pormenores.
Como ocurre en los ciclos brillantes y, en apariencia, inevitables, su devenir pende de momentos cruciales, de circunstancias minúsculas que derivan el destino en favor de quienes escribirán la historia. Describámoslos como arranques de inspiración o genio, o como el juego invisible de los espíritus que actúan en pro de la gloria. Tal vez el reino de lo cuántico se alinee con las naturalezas aventureras, empeñado en escribir páginas imperecederas que capten el estado de ánimo de quienes presenciaron tales proezas. Luego, como en las epopeyas de Homero, como en el Cantar de mio Cid —por vía oral o escrita—, solo hace falta relatar las hazañas de los héroes para que queden inscritas en el imaginario colectivo. Impregnarán la piel de las siguientes generaciones, que sentirán cerca la fuerza de sus ancestros y el compromiso con las virtudes que manifestaron hasta convertirse en referencia.
Aun así, siendo cardinales las raíces y el desarrollo del tronco, habrían resultado insuficientes para dar vida al mejor club de fútbol del globo. Se necesitó el coraje de los herederos para añadir nuevos capítulos a la leyenda: el pasado inspira, pero, sobre todo, obliga a los valientes. Di Stéfano, Joseíto, Santamaría, Rial, Gento, y muchos más, iluminaron al Real Madrid yeyé con la generación de una fuerza que ya giraba cuando llegaron. La comprensión de su papel decretó su relevancia: que los sucesores inmediatos fueran dignos legatarios de una senda victoriosa, del ímpetu en la persecución de la grandeza. Sobre todo, de una forma de actuar, de la pasión por las obras, del vínculo con la virtud. Amigos, que los títulos no nos deslumbren. La inercia madridista no solo radica en su cosecha de títulos. Está en la búsqueda de lo impensable. Marcó el ánimo de quienes formaron parte de la fragua de la gloria y sigue alumbrando proezas en el siglo XXI. Las penúltimas, las de una Champions de fútbol y una Euroliga de baloncesto conseguidas tras remontadas ajenas a cualquier lógica.
No solo los jugadores que los sucedieron se sintieron deudores de aquellos maravillosos años. También los presidentes se han visto impelidos por la visión y la determinación de Bernabéu. Desde Luis de Carlos hasta Florentino Pérez, pasando por Ramón Mendoza y Lorenzo Sanz, ninguno ha dejado de reverenciar al presidente que diseñó el sueño. Cada cual a su estilo, con sus recursos y circunstancias. Ninguno más cerca de él, en méritos y atrevimiento, que el actual, el hacedor de una segunda época formidable, inimaginable de no ser blanca, en la que palpita centelleante el estadio reestrenado, erigido sobre los vestigios de aquel que alumbró el imperio.
LA VICTORIA, LA PAUTA MADRIDISTA
Pero retrocedamos de nuevo. El Madrid de Di Stéfano no solo tenía un compromiso con la institución y sus seguidores. Además, lo movía un compromiso autoimpuesto, impulsado por latidos aislados, inapreciables al principio, significativos con el paso del tiempo. De forma paulatina, los jugadores dieron vida a una doble obligación con la excelencia: por un lado, con la victoria, el fin último del deporte; por otro, con la estética.
Jugaban porque querían ganar. Por supuesto, los dirigentes les exigían el máximo rendimiento, el núcleo del pacto silente entre el club y los socios.
«En el Madrid había que ganar siempre. No podíamos ni pensar en el empate», sentenciaba Paco con voz rotunda. «No había amistosos», aseguraba, muy satisfecho con la cosecha del Teresa Herrera, el Carranza, el Colombino... «Íbamos a La Coruña y a Cádiz y teníamos que volver con el trofeo. Si no, Bernabéu se mosqueaba.»
Ellos también los consideraban piezas de caza mayor. La distinción entre un amistoso y un partido oficial se convertía en superflua cuando saltaban al terreno de juego. Eran temporadas con menos encuentros, y las fórmulas de competición seleccionaban los escasos cruces entre los grandes de Europa y América. De forma que el escalafón se medía también en otras circunstancias, en torneos o enfrentamientos singulares, sin importar su cariz, porque la reputación siempre estaba en juego, o, expresado con otras palabras, en entredicho. Como sigue sucediendo hoy en el rugby, la mayor honra que se podía rendir al contrario era batirte contra él con todo tu poder. En el caso del Real Madrid, derrotarlo. De lo sustancial de aquellos encuentros da fe el número de medios internacionales que los cubrían. Sin importar que estuvieran en liza equipos de sus respectivas nacionalidades, corresponsales y cámaras de los países más relevantes del fútbol, tanto de Europa como de América, incluso de Marruecos, se desplazaban a las sedes para el envío de la información pertinente.
Nunca podremos rastrear con detalle cómo cuajó aquella pulsión colectiva, una exigencia sin límite. Dos cosas tengo por evidentes. A Paco le apasionaba el fútbol y se pirraba por ganar a cualquier juego. Sin embargo, nunca habló de esta responsabilidad como de un deber pesado, impuesto desde fuera. De ese modo no habría funcionado. Por más que Bernabéu y Saporta siempre pensaran en grande, por más que lo desearan, su anhelo hubo de ser compartido hasta el tuétano, requirió la asunción recóndita de los propios futbolistas.
ALFREDO DI STÉFANO, LA CORREA DE TRANSMISIÓN
La relevancia de la Saeta Rubia en la operación de transferencia de propósitos fue primordial. Encajó con don Santiago desde su llegada, con seguridad por tratarse de dos hombres de fútbol; acaso, también, por compartir genio, en su doble y positiva acepción de la palabra.
«Es el jefe. Lo que dice Alfredo va a misa», recalcaba Paco en las sobremesas interminables de mi infancia. Siempre lo señaló como el motor de la energía blanca. «Corría hacia cualquier lugar donde un compañero o el equipo necesitara su presencia. Era sorprendente cómo podía estar siempre en el sitio exacto.» También lo destacaba como el director de las corrientes de motivación en los encuentros. Una mirada, un gesto, no digo ya un grito, eran suficientes para poner firme a cualquiera. «Había días que se cansaba más de chillarnos que por correr. ¡Alfredo es el mejor, de siempre! Además de obligarte, veía el fútbol como nadie. Estaba pendiente de todo. ¡Y metía goles! ¿Quién más puede hacer eso? Nadie. Nadie lo hizo, nadie lo está haciendo», zanjaba para los concurrentes, aunque parecía que hablaba también consigo mismo. A veces, lo que empezaba como una conversación se convertía en un monólogo, pues cuando el que habla ostenta la legitimación de su auctoritas, el silencio es la conducta adecuada.
Sin embargo, el asunto no fue así de simple. Siendo elemental e innegable el aporte del argentino rubio, la cristalización del marco madridista precisaba la concurrencia de otros temperamentos enérgicos que se sumaran afinados en el mismo acorde.
En el tercio defensivo, el comandante fue un uruguayo con las estrellas bien puestas. José Emilio Santamaría era el amo de aquella parcela, su área de ordena y mando, el modelo que seguiría Beckenbauer. La fuerza e inteligencia del central del eje se volcaron más tarde en el emprendimiento, como en el caso de Marquitos. Siempre que coincidí con este último mostró una personalidad vehemente, arrolladora. A un arranque sorpresivo de su fogosidad se debió el empate a tres en la primera final europea contra el Stade de Reims, cuando el equipo estaba acosado por las dudas y los minutos se agotaban. De no ser por aquel arrebato, quizá la historia habría sido diferente.
Y qué decir de Kopa y de Puskas, estrellas mundiales con sus selecciones. El primero, Balón de Oro en 1958, fue considerado por muchos medios como el mejor jugador del Mundial de ese mismo año. En cuanto al magiar, fue el futbolista más brillante del orbe hasta que llegó el exilio de aquella selección de Hungría que asombró al mundo. Hombres de carácter, cuajados en época compleja.
Por su parte, Paco ejerció un liderazgo tan silencioso como radical. Reclamó para sí la banda izquierda con carreras continuas, algunas sin término feliz; otras, que parecían no tenerlo, lo alcanzaron. Esta es la diferencia entre los buenos jugadores y los grandes, que ejecutan lo que no puede ningún otro. Perseguía como un poseso todos los balones que le lanzaban, bajaba a por ellos al centro del campo, incluso a la defensa, para crear ocasiones y desahogar el juego. Tanto insistió que en un par de temporadas el orden táctico se desequilibró hacia su banda: se adueñó de una gran zona del campo, un hecho formidable para la época, gracias a sus piernas portentosas, veloces e incansables. Ni siquiera la llegada del mismísimo Raymond Kopa consiguió el balance. Y no, no fue su extraordinaria rapidez lo que le hizo grande. Fue su capacidad de replicarla cuantas veces lo exigiera el encuentro.
Amén de la victoria, el otro compromiso que contrajeron los jugadores, aún más íntimo, fue con la estética del juego. No les bastaba con doblegar contrarios. Sentían que tenían la obligación de ofrecer su habilidad, rayana en lo artístico, a los fieles que acudían a verlos jugar. A través de la superación en su hacer, convirtieron su oficio en inspiración, en una danza con balón en la que cabían la fuerza del hábito y la espontaneidad: la belleza de la ejecución, del poder de la colaboración social que nos hizo humanos. Tanto gozaron quienes los vieron en acción que jamás los olvidaron, y muchos madridistas que llegaron después los conocieron a través de los ojos de sus padres, de los cuentos de sus abuelos. Una fuerza ofensiva sin precedentes ni sucesores, el destino irremediable al que los condujo su andadura. Solo el Brasil del 70, el de Pelé, Tostão y Rivellino, pudo equipararse a ellos en el siglo XX.
LA FINAL DE GLASGOW, LA OBRA MAESTRA
Ambos afluentes de su compromiso —el laboral y el vital— se fundieron en la quinta Copa de Europa. Una loa al fútbol admirable por su precisión, humana por pequeños errores que ofrecieron inútiles opciones al Eintracht de Frankfurt. Una muestra de superioridad exquisita, afinada como si el entrenador hubiera sido un coreógrafo. Una obra magistral, el sello definitivo de una conjunción de dirigentes y futbolistas vertebrados por el ingenio.
Aquel día de los cuatro goles de Puskas y los tres de Di Stéfano, Paco llegó ¡veinte veces a la línea de fondo!, además de ser objeto de un penalti. Tampoco cuentan las crónicas que, salvo un par de despistes, con probabilidad debidos al síndrome de Stendhal, la defensa madridista brilló coordinadísima, con el sabio Santamaría dirigiendo el eje tras Vidal y Zárraga, con los raciales Pachín y Marquitos cerrando cada lateral. Los alemanes ya jugaban como siempre han jugado. Paco recordaba un magnífico extremo derecho: «¿Cómo se llamaba este...?», decía, como si fuera a acordarse. Siempre tuvo mucha memoria para las personas, aunque menos para los nombres. Como si estos, al fin y al cabo, no fueran más que circunstanciales. «Todo el mundo se llama de alguna manera, ¿no? No conozco a nadie todavía que no tenga nombre», me soltó uno de esos días en los que te dejaba perplejo y sonriente.
La pieza de maestría irrebatible podría dar a entender que los rivales eran mancos y que el Madrid ganaba solo con presentarse. Nada más lejos de esta suposición. Un mes antes de la final, Bernabéu cambió al entrenador, Fleitas Solich, al que se acusó de cierta pasividad y de la inconsistencia del equipo. La sustitución se originó en la escasa tolerancia del presidente, una forma de perfeccionismo, y el elegido fue Miguel Muñoz.
LA LLEGADA DE MUÑOZ Y EL PATINAZO DE DIDÍ
Una de las tribulaciones que ocupaban la mente del citado Fleitas fue la integración del brasileño Didí. Contratado por Bernabéu en su obstinación de que no decayera el potencial de la plantilla, su llegada abrigó expectativas de grandes tardes. Sin embargo, el campeón mundial, el autor del primer gol en Maracaná, el inventor del disparo bautizado como folha seca —por caer zigzagueando tras subir bruscamente, como las hojas de los árboles al morir— no se adaptó a su nuevo mundo.
Cuenta Paco: «Aquel invierno fue muy lluvioso. ¡Llovía más que en Santander! Didí estaba más tiempo sacándose el engrudo de los tacos que jugando, moviéndose dubitativo en el barro, tambaleándose. Eso dañó nuestro fútbol y añadió parsimonia al juego ya pausado del brasileño, contrario a la esencia del Madrid de entonces: uno o dos toques, movimiento continuo y balones en profundidad».
Didí era demasiado calmado para un equipo al que le gustaba galopar, replegarse y cargar con rapidez, todos dispuestos al tajo. Y el brasileño se hacía el remolón, lo que a Alfredo y sus lugartenientes, cuyos principios eran irrenunciables, no les debía de sentar bien.
«Didí era muy bueno, pero lento.» Esta era la sentencia que repetía Paco en referencia al gran jugador brasileño. Luego, torcía la cabeza con un leve gesto de contrariedad, como disgustado con sus palabras. Como imaginando lo que habría sido el Madrid de haber tenido Didí otra concepción del fútbol, de haber sido una versión brasileña de Rial.
Pero ya no había vuelta de hoja. O se engrana la pieza o no hay forma de que el motor funcione, y aquel Real Madrid se conjuraba para batallar a otras revoluciones. Lo exigían la tradición del grupo, el orgullo del líder y las propias características de sus integrantes. Jugadores de piel dura, muchos ya curtidos en innumerables escaramuzas. No había tiempo para la pasividad, para actitudes rayanas en la contemplación por más sublimes que fueran.
Con ser de calado los problemas del entrenador —el malestar de la estrella que no cuaja y cierta irregularidad inesperada—, aún hubo más obstáculos en el camino hacia la final de Glasgow. Justo tres días antes de la final, la selección española disputaba un amistoso contra Inglaterra en Madrid. España ganó tres a cero y Alfredo y Paco jugaron —de forma excelente— el partido completo. Que los obligaran a participar en un amistoso solo se entiende porque el prestigio estaba en juego en cualquier partido. No hay otra forma de verlo. Volaron al día siguiente para encontrarse con sus compañeros, que ya estaban en la ciudad escocesa. Volvieron a ganar y Paco declararía orgulloso a Tomás Roncero en el diario As, muchos años después, que «aún tuvimos fuerza para derrotar a los alemanes».
«Tenía alguna duda las horas previas. No se me notaba, pero estaba nerviosillo», resaltaba mientras adoptábamos una posición de escucha. Había poco que hacer en aquella tarde lluviosa de verano y aunque lo hubiera habido. Cuando el patriarca hablaba, la tribu se recogía a su alrededor en silencio. Alguna señal debía de transmitir nuestro extremo zurdo, porque el general que nunca descansa se acercó a su vera: «¿Cómo te encuentras, Paco?», le preguntó Alfredo en el vestuario, siempre atento a la Galerna. Paco movió la cabeza, encogió los labios y los cerró, como diciendo ni fu ni fa, ya veremos. Las dudas lógicas de las situaciones diferentes, de las sobrecargas de trabajo no deseadas.
No tardaría en alejar sus inquietudes, por otra parte habituales en la cita crítica. ¿Quién no se ve sorprendido por emociones repentinas en esos instantes? Nadie se libra de la visita de la incertidumbre, ni siquiera Rafael Nadal. Por fortuna, tampoco a Paco le duró mucho aquel día. La primera de las veinte veces que dejó atrás a la defensa alemana se dio cuenta de que era el de siempre.
Retroceder unas semanas y poner la lupa en el detalle diario basta para que descubramos los pormenores que entretejieron los hilos de una racha pentacampeona. Los citados solo son botones de muchas muestras que surgieron previamente con potencial para alterar el curso de la historia. Remontémonos, por ejemplo, a la primera Copa de Europa y al encuentro de vuelta contra el Partizán de Belgrado. Un césped congelado, resbaladizo, en el que solo mantener el equilibrio suponía un desafío, una disputa que Paco rememoraba como uno de los momentos más sufridos de su carrera. Al frío helador hubo que añadir la persecución de fanáticos rivales que los golpeaban y se lanzaban contra ellos para derribarlos.
Aquel encuentro, que hoy no se habría jugado, tuvo un héroe poco reconocido: el defensa Becerril, que jugó muchos minutos con un dedo del pie roto. Todavía no habían llegado los cambios. De hecho, la eliminatoria estuvo a punto de suspenderse, como cada vez que nos cruzábamos con los comunistas en época de Franco. Fue Saporta, el diplomático, quien consiguió que el Gobierno cediera y no quedáramos eliminados. En la final de ese mismo año llegaría el citado gol de Marquitos contra el Stade de Reims. Conocí a Becerril más de veinte años después, cuando era conserje de la única sala de musculación del Consejo Superior de Deportes que teníamos en los años setenta. Enterado de quién fue, me dirigí a él para presentarme, y después charlaríamos muchas veces sobre aquel partido. Como es natural, estaba orgullosísimo de haber pertenecido a aquel equipo, y relataba su hazaña con la sencillez de quien se limita a hacer lo que debe exigido por el momento y su responsabilidad.
Podríamos contar sucesos parejos en cada temporada, como el gol de oro de Paco contra el Milán, el rival más certero que tuvieron enfrente. Contaban los que presenciaron el encuentro, y los propios jugadores blancos, que los milanistas tuvieron un gran día y los arrinconaron contra las cuerdas. Pero ni el hecho de ser peores los detuvo. No se trataba solo de jugar al fútbol. La Copa de Europa era una cuestión personal, de carácter.
KOPA-PACO, UNA UNIDAD DE CONTRARIOS LETAL
No fueron fáciles los inicios de Raymond Kopa en el Real Madrid. Preguntado en la prensa francesa por su mediocre rendimiento, el delantero respondió con lógica y deportividad: «Los primeros meses no estuve muy bien servido en la banda derecha. Todo pasaba por la izquierda, porque había un jugador llamado Paco Gento». La energía de las galopadas del extremo español sesgaba la maquinaria ofensiva blanca. Sus compañeros se habían acostumbrado a lanzar balones al espacio porque allí tenían un extremo que siempre se los devolvía. De esta forma, la extraordinaria calidad de Kopa pasó la penitencia del novato, un paso casi obligado para quien llegó a un equipo que comenzaba a funcionar con la precisión de un reloj suizo. Además, él siempre había jugado con libertad en la delantera. Un atacante móvil, quizás un antecesor de Benzema, inteligente, habilidoso y exquisito.
Pero el nueve pertenecía de pleno derecho futbolístico a Alfredo Di Stéfano, por lo que no le quedó más remedio al francés que adaptarse a la banda derecha, si bien sus regates y carreras derivaban a menudo hacia el interior. En cualquier caso, Kopa se adaptó con prontitud a equilibrar el juego del equipo por el lateral diestro, ya que el conocimiento nutría el resto de sus virtudes. Así, el Real Madrid encontró el camino de la perfección en dos jugadores en las alas que casi definían al resto: cuando el peligro acechaba al equipo bastaba lanzar un balón a Paco para que galopara; o pasárselo a Kopa para que lo pisara, lo escondiera o lo pusiera, con un regate o un cambio de ritmo, fuera del alcance del rival. Tanto se tocaron los extremos que los centros de Paco, que se abrían templados hacia el segundo palo, fueron culminados en ocasiones por el galo, excelente rematador con ambos pies y con la cabeza lanzándose en plancha.
La estancia del mejor jugador del Mundial de 1958 no se prolongó por problemas de adaptación familiar, sumados a la enfermedad de su hijo (que, por desgracia, fallecería con solo cinco años en 1963). El futbolista lamentaría más tarde aquella salida obligada del Real Madrid, consciente de que perjudicó su carrera.
Muchos años después, tuve la fortuna de asistir a un reencuentro entre los dos antiguos compañeros. Kopa había olvidado casi todo su español y Paco apenas era capaz de pronunciar unas palabras en francés, pero entre ellos brillaban las sonrisas de complicidad, con la felicidad ingenua de quien ha hecho todo en la vida y solo le queda recordarlo.
PUSKAS, LA CULMINACIÓN DE UN EQUIPO
Los cincuenta avanzaban con el dominio del Real Madrid, que aún buscaba mayor brillantez por pequeñas dosis que pudiera añadir. Entonces, llegó Puskas. Y el equipo se convirtió, sin apelación posible, en el mejor de los años cincuenta. La primera mitad del decenio estuvo dominada por el genio húngaro, que no pudo concluir su obra por la lesión que sufrió en la final del Mundial 54. Ni siquiera la fulgurante aparición de Pelé, en mitad del largo reinado blanco, es comparable, pues la fuerza de su figura se volvería incontrovertible con el paso de los años, ya en la década de los Kennedy, los Beatles y el Apolo 11.
Observado con el prisma del siglo XXI, con la serenidad que otorga el repaso sosegado de una historia que continúa, lo sucedido causa asombro. El afán casi fantasioso de una junta directiva que reunió a un grupo de jugadores para hacerlo suyo en busca de lo imposible y de la perfección. La superación de obstáculos de todo tipo para lograrlo, incluidos el proceloso fichaje de Di Stéfano y la sombra de la cesión de Paco. La conjunción de liderazgo y clase en un momento mágico para el fútbol. El paradigma de una forma de entrega por unas ideas simbolizadas en un escudo. El compromiso de un grupo de hombres con una identidad propia. El fulgor de una entidad universal en medio de una España oscurecida por la pobreza y la ausencia de libertad; un contraste enigmático en apariencia, solo explicable a partir de la genialidad.
Ningún otro equipo ha tenido su trascendencia, la mayor en la historia del fútbol. Hasta la tradición de Brasil se rompió, y la canarinha nunca más se pareció a la de los setenta, quizá la mejor de sus versiones, superior a las anteriores del 58 y el 62. Solo la selección brasileña del Mundial 82 practicó el jogo bonito para extinguirse después. El Inter de Milán, el Ajax, el Liverpool y el Manchester United, por citar quizá los más clásicos, los que empezaron dinastías tempranas, se encuentran muy lejos, remotos en méritos. Puede que el Bayern sea el más cercano, aunque a una distancia incalculable. No hay ninguno tan longevo. Ninguno se ha exprimido en busca de revivir el pasado glorioso, su doble compromiso con la victoria y con la exigencia de su estadio.
Por si estas páginas y razones les parecieran innecesarias o insuficientes, permítanme que aporte un último argumento. El Real Madrid vivificó la Copa de Europa con su espléndido juego y sus victorias consecutivas. Se enfrentaban a sus rivales y a ellos mismos, conscientes de su superioridad y de la fragilidad de cualquier obra humana. La competición era una recién nacida y, como cualquier proyecto que pretenda trascender, necesitaba mitos que la definieran, que la ensalzaran y pregonaran. Protagonistas inabarcables a los que emular y a los que vencer para intentar colocarse a su altura, para presumir de haber batido al imbatible. Cuando el Benfica destronó al Madrid en la final de Eusebio, lo primero que fue a buscar el genial mozambiqueño no fue el trofeo. Quería la camiseta de Di Stéfano: esa era la conquista. Porque Alfredo era su ídolo y porque el Real Madrid era la Copa de Europa.
CAPÍTULO 2
EL NIÑO QUE SOÑABA CON UN BALÓN DE REGLAMENTO
«¡Corre, Paco, corre!»
Y Paco corrió sobre la hierba como nunca, arrastrado por la adrenalina que anegaba los tejidos de su cuerpo. El grito resonó potente y agudo a la vez. No se trataba de la voz de un compañero en el Bernabéu, sino de la huida infantil, colectiva y atropellada de una finca ajena: saltar del árbol y, apenas se caía, esprintar sin mirar atrás. No demasiado lejos había sonado una garganta, esta sí madura, profunda y masculina, que advertía: «¡Algún día os pillaré!».
Decir que nunca los pillaron sería disfrazar los hechos. En realidad, nunca los pillaron porque nunca lo intentaron. La amenaza fingida solo era un teatrillo para añadir cierta excitación a la travesura de tomar peras y manzanas en apariencia prohibidas. Pero, aun en esta ficción, los críos presumían de lazarillos, de pícaros: «Fruta birlada sabe mejor que fruta comprada», repetían como si fuera un refrán, ufanos, orillando la obviedad de que en su propia casa tenían frutales a porrillo.
De hecho, los manzanos, perales, ciruelos, etc., abundaban en Guarnizo, y hasta las mujeres de la familia Leguina, amables, acercaban las ramas de los naranjos al otro lado de la valla cuando la pandilla rondaba su fruto azafranado. Entonces, los críos no corrían y, educados, daban las gracias.
LA FORTUNA DE UNA TRIBU
La vida recibió a Paco con los brazos abiertos. Le concedió una familia numerosa, la fortaleza de sus progenitores y la pasión por patear un balón de trapo. También heredó el carácter de Antonio, el padre, cerrado en apariencia, propio de quien necesitaría más horas al día para alimentar tantas bocas. Las primeras llegaron como una bendición por vía de urgencia, pues pareció que apenas recién casados ya tenían tres hijos con una posguerra por delante. Los otros tres se presentaron con más calma.
La madre le traspasó la rapidez. Contaban las memorias locales que Prudencia era una niña risueña, tan veloz que corría más que nadie en las carreras de relevos y en el juego del pañuelo. Tenía fritos a los niños. De joven, allá por los años veinte, fue delantera centro en partidos de mujeres. Le gustaba presumir de que no podían quitarle la pelota, así que terminaba de portera para no desequilibrar el partido de forma irremediable.
Yo recuerdo a ambos siempre con un quehacer en las manos o pendiente en la cabeza, inquietos, como si no pudieran esquivar la laboriosidad con la que tuvieron que lidiar en la adolescencia.
En el caso del abuelo fue incluso antes, ya que de niño entró como pinche de cocina y para cumplir cualquier mandado en la finca del general Emilio Calleja e Isasi, en su día capitán general de Sevilla y Castilla la Vieja, ¡ahí es nada! Por allí andaba el muchacho, en una casona de sillares con reloj en la fachada y capilla en la planta baja, envuelta en unas frondas de árboles, arbustos y hiedra, protegida por un alto muro. Más que salvaguardar la intimidad, la tapia casi era una muralla que convertía el palacete en fortaleza. Y hace muchos muchos años que los vecinos sustituyeron el nombre original, Villa Rosario, por el de la casa de la Generala.
Para completar su empeño en alumbrar a un genio del fútbol, el destino también puso en escena una tribu numerosa. Primos cercanos por domicilio, carnales y menos allegados, junto a unos cuantos vecinos, con los que recorrió, pelota mediante, la superficie de Guarnizo centímetro a centímetro. Por su parte, las hermanas y primas formaban una afición apasionada y ruidosa cuando los suyos se asomaban al fútbol de verdad. Una de ellas, la prima Julia, fue una portera portentosa que compartió con ellos muchos de sus partidillos infantiles. Entre todos y sus descendientes cuajaron un número de deportistas feraz —más meritorio en su caso, teniendo en cuenta sus pocos medios y sus muchas obligaciones—, como si la humedad cántabra hubiera favorecido la cosecha.
EL PUEBLO
La historia de Guarnizo tiene su miga de horno noble y pretérito, incluso muy anterior al establecimiento del emperador Augusto en Hispania (27-24 a. C.). Forzado por los cántabros, el sucesor de Julio César viajó a la Península para asumir la dirección de unas guerras que se estaban prolongando demasiado. Un pueblo de guerreros irreductibles se resistía al invasor, ¡y sin poción mágica! Ya antes, los celtas habían recorrido la zona atraídos por el mineral de hierro de la cercanísima Peña Cabarga, desde cuya cima hay unas vistas imponentes de la bahía de Santander que cautivan a cuantos se asoman. A excepción de los ciclistas que se revientan en la subida para concluir la etapa correspondiente de la Vuelta a España.
El panorama que ofrece en los días claros explica con nitidez que los ojeadores de Felipe II eligieran el fondo de la bahía de Santander como astillero. El Cantábrico se ramifica penetrando en la costa con tal profundidad que Cristóbal de Barros seleccionó el lugar por inaccesible a la —digamos— piratería inglesa, siempre en busca de la destrucción preventiva. Convencidos de la solución, en la ribera de la ría de Guarnizo se construyeron barcos para la Armada Invencible. De la atarazana local también salió el fantástico San Juan de Nepomuceno, que combatió con bravura en la batalla de Trafalgar. Contado así, entre alguno de los mayores desastres de nuestra historia naval, el vínculo de Guarnizo con la construcción naviera no invitaría a sacar pecho. Sin embargo, aquellos galeones, fragatas y el resto de las embarcaciones españolas contribuyeron decisivamente durante más de un par de siglos a mantener unido el vasto imperio, aquel en el que nunca se ponía el sol.
Como suele ocurrir cada vez que una industria se establece en un lugar, su foco de atracción transformaría El Astillero en municipio propio y superaría en población a Guarnizo. Adquirió el primero la forma de núcleo urbano, mientras que el segundo mantuvo la estructura rural propia del norte de España: un pueblo de gran superficie con casas aisladas a las que se añade un terreno de mayor o menor extensión.
Para cuando Paco nació, el pueblo estaba constreñido por las rías al sur y al sudeste, unas colinas al norte y las marismas limítrofes al oeste (más o menos, sin ánimo de ser geográficamente exhaustivo). De nordeste a noroeste lo atravesaban dos vías de transporte casi paralelas: el ferrocarril y la carretera, apenas separadas por unos cien metros.
Naturalmente, las casas daban la cara a la carretera y la espalda al ferrocarril, que circulaba a un nivel inferior, como si se hubiera excavado el terreno o aprovechado un pequeño camino angosto para molestar al pueblo lo menos posible. Todas las casas estaban así dispuestas excepto la de Mariano el Barbero, al que una súbita inspiración le condujo a plantar la suya en sentido inverso. Freud sacaría mucho jugo a esta decisión. Mariano recorría el pueblo parsimoniosamente en bicicleta a la espera de que algún vecino reclamara sus servicios. Muchas veces, de niño, lo vi apoyar su medio de transporte en la pared mientras mi abuelo plantaba una silla bajo la higuera antes de proceder al corte de pelo, siempre el mismo para adultos o niños, sin que importaran el paso del tiempo y la venida de nuevas modas. Igual que la bicicleta de Mariano, siempre la misma, resistente como su estilismo al paso de los decenios.
ORGULLO DE MADRE
Amén de la velocidad y la gran fortaleza física, la madre Prudencia, Pencha para amigos y familia, poseía una inteligencia aguda y una personalidad imbatible. Era la matriarca del clan, quien tomaba las decisiones importantes —las principales, cuándo casarse y tener hijos— y las cotidianas. A mi abuelo siempre le quedaron la protesta de boquilla y el camión.
Cosa natural, estaba orgullosísima de sus hijos. Al nacer Paco, la matrona no dijo que había tenido un futbolista, aunque la madre no tardaría en constatar: «Este niño corre igual que yo». Además de piernas dotadas para el deporte, citan sus hermanas mayores que Paco fue cariñoso desde pequeño, con esa forma reposada de querer propia de quienes tienden a la discreción, que pasa desapercibida a los poco observadores.
A la manera en que se aprecian las obras, más en este caso por tratarse de seres vivos que adquieren diferentes formas y colores, Pencha también estaba orgullosa de las plantas de su jardín. Las trabajaba todas las mañanas sin falta, al menos desde que tuve uso de razón hasta pocos meses antes de morir a los noventa y siete años. Y mientras hubo huerta, allí siguió, extirpando las malas hierbas y dejándola más bonita que un san Luis. De tanto en cuanto entraba en casa sudando como si hubiera terminado el maratón de Nueva York, y las hijas la reñían:
—Pero, mama —así, sin acento, lo escuché siempre, sin conocer el porqué—, ¡que ya no tienes edad, que te vas a coger una congestión! Ve a ducharte y cambiarte ahora mismo. Esta mujer no tiene arreglo...
Ella, respondona, replicaba con voz potente y resuelta:
—Alguien lo tendrá que hacer, ¿no?
LAS BOTAS DEL PADRE
Por su parte, Antonio era conductor de camión en la fábrica de yesos de Guillermo Cortés, que durante medio siglo fue presidente de la Cultural de Guarnizo, el club de fútbol de la localidad (Dios los cría...). Antonio formó parte de la primera alineación en 1923, justo un siglo antes de que su nieto se aplicara en esta escritura. Y según contaba Paco, estuvo a punto de fichar por el Racing de Santander. Antonio siempre sostuvo que a los futbolistas del tiempo de su hijo les faltaba «raza», lo que hoy decimos más directamente «un par», y quizá citando al caballo de Espartero.
En una de las apasionadas e interminables tertulias familiares, casi siempre alrededor de la comida o de algún deporte televisado, el abuelo dijo con firmeza que los jugadores de ahora ni tenían coraje ni sabían darle al balón, que el fútbol de antaño era más poderoso y verdadero. Manifestar esta posición ante tres hijos profesionales era un órdago sin jugada ligada. Casi sin que nos diéramos cuenta, congregada gran parte de la familia en la cocina —ese espacio del hogar que a horas concretas vincula generaciones—, Paco desapareció sin que nadie se percatara. Regresó al cabo de un par de minutos con un tesoro que había rescatado del desván: las botas de fútbol de su padre.
Hubo gritos de sorpresa, aplausos y cierto alborozo. La mayoría no las recordaba, y algunos ni siquiera las habíamos visto nunca. El calzado hacía honor a su nombre, pues cubría el tobillo de largo. Pero apoyaba poco la tesis de Antonio.
—Pero ¿cómo ibais a jugar al fútbol con esto si hasta tienen una puntera metálica? Y estos tacos... —dijo Paco, mostrando una suela de dudosa adherencia.
El abuelo, impertérrito, se dio la vuelta objetando algo muy cercano a «ya quisierais tener la correa que teníamos nosotros...». Se retiró muy digno de la conversación mascullando su credo, al que nunca renunciaría. Y, aunque yo no dije nada, porque era un mocoso, mi ánimo se puso del lado en minoría, como me pasaba con frecuencia en aquellos años.
Nunca supe cómo jugó al fútbol, pero puedo dar fe de que era un hombre duro, de vigor tenaz, con correa, por remachar el término empleado, tan de uso local, como la mayoría de sus expresiones favoritas. Montó en bicicleta y condujo hasta los ochenta y cinco años, y hasta pasados los noventa era habitual verlo con una azada en la mano. Poco antes, una tarde fresca de verano, reparamos en su ausencia y tuve que convencerlo para que se bajara de una higuera.
—¡Baja de ahí, abuelo, que te vas a caer! —le grité alarmado.
—Si es que llevo viendo una rama mal nacida hace unos días y hay que arrancarla. ¡La madre que la parió! —contestó insertando el taco que requería la ocasión.
¿DÓNDE ESTÁ EL CAMIÓN?
Ya hemos dicho que empezó a trabajar muy crío, como chico de los recados, y pronto se convirtió en la mano derecha del chófer del general Calleja e Isasi. Allí aprendió a conducir y adquirió los principios de la mecánica, que tan útiles le resultarían en su vida posterior. Sentaba a sus hijos encima de sus rodillas y les mostraba cómo conducir el camión; aprendieron rápido a hacerlo, ya lo creo.
Al abuelo le gustaba comer en casa siempre que le cuadraban los viajes, y solía estacionar el camión en el borde de la carretera con las llaves puestas. Total, por allí solo circulaba gente del pueblo..., y andando. Pero aquel día, al salir de casa, ¡el camión no estaba!
—Me han robado el camión —dijo sin pensarlo.
Pero el resto de la familia estaba en el ajo del truco. No era la primera vez que Paco desaparecía como un gato al llegar su padre. Se subía al vehículo y se iba a dar un garbeo. Tenía catorce años y ya hacía un par que lo manejaba con destreza. Su padre había comenzado a enseñarle a conducir cuando tenía ocho años: lo sentaba en su regazo y lo instruía en el cambio de marchas. La reprimenda fue de órdago, aunque el temperamento de Antonio era como las carreras de su hijo: se ponía a cien en un segundo, pero enseguida frenaba en seco. Eso sí, después de lanzar algún juramento.
—¡No he visto cosa a la manera! —repetía para regocijo de los niños, que esperábamos la frase como confirmación de su razonamiento y cierre de su parrafada.
Entonces, sus ojos azulísimos, transparentes como el amanecer del Mediterráneo en una cala tranquila, volvían a la calma. De dónde salían sus frases sigue siendo para mí un misterio.
EL NIÑO QUE SOÑABA CON UN BALÓN DE REGLAMENTO
En este ambiente, tan cerca de su paisanaje y su familia, salpicado de responsabilidades antes de la adolescencia, las ilusiones de Paco, limítrofes con el instinto, llegaban más lejos de lo que estaba dispuesto a reconocer. La realidad invitaba poco a dejar volar la imaginación. La notable y citada historia cántabra no aliviaba la carestía del presente: una posguerra sin Plan Marshall en la que no sobraban bienes ni alimentos, y menos aún comodidades. En Cantabria, solo las explotaciones familiares, unidades económicas agroganaderas, aseguraban la manutención y permitían alguna alegría. Pero ni por asomo un balón de reglamento.
Ni siquiera un balón esférico —fuera reglamentario o no— estaba al alcance de los niños de Guarnizo. Los sueños, aunque despierten los anhelos, siempre son desmedidos. Jugaban con retales apelotonados que trataban de emular en vano cierta redondez, parcheado el amasijo con trapos, cartones y cualquier elemento que no se hiciera papilla al ser golpeado por un pie. Para ellos, envenenados por un juego mágico, solo existían balones de recortes, esquinados, protuberantes, que apenas rodaban en el verde y se atascaban sin remisión en el barro de los inviernos. Lejos de la esfericidad que lo define, limadas las aristas por el deseo infantil, nunca fue más apropiado llamarlo balón.
Y lo que para muchos podría ser un infortunio, para ellos, con la voluntad cautiva de un deseo ingobernable, terminó por convertirse en una bendición del destino. Paco siempre encontraba a alguien con quien jugar a la entrada o a la salida de la escuela, o mientras la maestra cantaba las lecciones y se preguntaba: «Los ausentes son siempre los mismos. Dónde estarán...».
¡Como si no lo hubiera sabido! ¿Desde cuándo un sistema educativo puede sentar a un niño?, eso debería haberse preguntado. Jugaban en las calles, en los pastos, entre animales o en las cercanías. Y, por supuesto, en los caminos y carreteras, por donde muy de cuando en cuando transitaba algún vehículo motorizado.
De tanto jugar y tanto correr detrás de una pelota de trapo y delante de su padre, las piernas de Paco cuajaron en acero elástico. O quizá debiera decir en una amalgama del roble de los barcos y el hierro que atrajo a los celtas y teñía de rojo las tierras que bordeaban la ría de Solía, el límite sur de Guarnizo.
La pretensión de don Antonio —tan responsable y cabal, trabajador de sol a sol— de que Paco le echara una mano con las tareas de la granja se cumplía menos de lo debido: solo cuando, como un lateral sin compasión, ataba en corto al zagal para que segara el verde u ordeñara a las vacas. Mientras, en sus evasiones, los músculos de Paco iban adquiriendo consistencia y volumen, alimentados por un entrenamiento natural que solo regulaban las obligaciones, los días y las noches. Ni la falta de luz frenaba su ímpetu; llegaba a casa embarrado hasta las pestañas, queriendo esconderse en vano entre las sombras para eludir la regañina paterna. Para compensar, recibía las caricias consoladoras de Pencha, la madre del héroe, que con orgullo contemplaba en su hijo la habilidad y la fuerza que ella tenía y apenas pudo desarrollar. Hasta para las privilegiadas eran otros tiempos.
Así pues, Paco encontró la fortuna en sus primos, casi tan locos como él por el juego que cambió el mundo. También en los balones irregulares que lo sumergían una y otra vez en el lodo espeso, envolvente, que aceraba sus tobillos al adherirse como si fueran plomo a sus malogradas y pesadas alpargatas. Con ellas jugaba en aquellos simulacros de un Bernabéu quimérico que terminaba por fraguar en torno a sus pies descalzos, pues así se iban quedando por el deterioro involuntario del calzado a causa de su empeño.
La piel, resbaladiza primero, se volvía pétrea al cabo del rato, mientras el chico proseguía su carrera, ya se cruzase con un colega, un conejo, una gallina o una vaca. Y así, de forma íntima y misteriosa, como la evolución de los seres vivos, el barro notorio, el verde irregular y la voluntad invisible forjaban un futbolista de leyenda. Lejos de la atención de cualquiera, incluso del propio interesado, inclinado a pensar de forma fatalista que aquello de perseguir el balón esquivando personas terminaría un día más pronto que tarde, cuando la rudeza de la vida le obligase a sentar la cabeza antes que a sentar las piernas.
LA MAGIA DE LA ESPONTANEIDAD: LOS PIONEROS
Eran los tiempos de los deportistas espontáneos, que aún duraron muchos años más en las disciplinas menos populares. De manera similar a la vocación de Paco, se fraguaron las de Federico Martín Bahamontes, Manolo Santana y Ángel Nieto. Sin medios, sacando provecho de la normalidad, exprimiéndola, los pioneros se construyeron a sí mismos con la fuerza de un deseo sin moderación que dio forma a sus esperanzas conforme iban alcanzando escenarios que su fantasía ni siquiera había insinuado.
Mucho más tarde, su casi paisano Severiano Ballesteros, que nació en Pedreña, a ocho kilómetros en línea recta de Guarnizo, tuvo que aprender las suertes del golf en la playa de Somo. Y a oscuras en el centenario campo del sitio en que nació —pues los caddies tenían prohibido el acceso, salvo en compañía de un socio—, con un solo palo, un endemoniado hierro 3; como aprender a jugar al baloncesto con un balón de rugby. Observarlos con cierto detenimiento me trajo la impresión de que eran muy similares de carácter. Algo más rebelde el golfista, pero ambos serios, pisando el verde con firmeza, concentrados en sí mismos, cercanos en la intimidad. Poderosos y orgullosos de lo que hacían y de su sello. Cada vez que nos encontrábamos en el club de Pedreña, en los recorridos de la capital o en la espléndida playa de Somo, Seve me preguntaba por Paco:
—¿Qué tal el tío, cómo anda?
—Bien, bien. En forma —respondía seguro, con sinceridad.
—No te olvides de darle recuerdos de mi parte.
—Puedes contar con ello —le decía yo, devolviéndole el cumplido.
Y cuando se los daba, Paco apenas esbozaba una sonrisa leve de forma, pero profunda en su sentir. Por eso sus ojos brillaban antes de decirme: «Dale las gracias cuando le veas otra vez. Y también mis recuerdos». A los cántabros les sobran las palabras. No hacía falta que dijeran mucho para descubrir la mutua admiración que se profesaban.
Con ellos se extingue una raza de deportistas hechos a sí mismos que convirtieron la libertad en su entrenador y el empeño ilimitado en su vida. Esfuerzos vibrantes, conmovedores porque empezaron a caminar en un desierto, alejados de cualquier estructura que los cobijara.
Hoy, nuestros deportistas son de método. Las escuelas proliferan y la enseñanza de cualquier deporte se encuentra pormenorizada en manuales que los preparadores estudian a fondo. La Red proporciona información constante mientras las múltiples plataformas ofrecen todas las competiciones del mundo. Serán mejores y más perfectos, pero nunca tendrán la impronta de la valentía y el encanto de los que abrieron el camino con una bicicleta de reparto, una raqueta fabricada con el respaldo de una silla, un palo sin bolsa o un balón de trapo.
Y ahora volvamos al cuento, que nuestro protagonista solo es un niño.
CAPÍTULO 3
ALFREDO Y PACO, UNA AMISTAD CUAJADA
EN EL VERDE
«¡Atención! Gento recoge el balón en defensa y corre con mucho campo. La defensa del Niza está muy cerrada. Di Stéfano se ofrece en tres cuartos y recibe. La pisa un instante y la devuelve. ¡Gento hace otra pared con Di Stéfano! Peligro, avanza, desborda al defensa, pero se le va el balón... y ¡goool! ¡Gol de Gento!, que había seguido su carrera y recogió el balón suelto de su compañero. ¡Qué jugada! ¡Qué entendimiento! Un doble tuya-mía de estos dos jugadores que parecen adivinarse los pensamientos.»
UNA CONEXIÓN DE JUEGO Y CARACTERES
Sucedió en el partido de vuelta de los cuartos de la quinta Copa de Europa. El Madrid perdió en Francia, pero ganó cuatro a cero en España. Fue el segundo gol. La consecuencia de una de las incontables combinaciones que Gento y Di Stéfano mantuvieron en su fructífera vida deportiva. Con un poco de fortuna en el último tramo de la jugada, la de quien no ceja en su empeño como si apenas gozara de ocasiones. No era el caso. En las grabaciones que se conservan sorprende la forma en que ambos héroes madridistas se buscan, se pasan la pelota de tacón o a la espalda del defensa, cediéndosela el uno al otro y entrecruzándose para dibujar en su trayectoria las aspas de una tijera. Y, sobre todo, sorprende la cantidad de veces que lo hacen.
Aunque la podamos imaginar, solo ellos conocieron la dimensión del vínculo que los unía. Las conexiones entre quienes se comunican a la carrera, con un balón de por medio, mientras están en juego el prestigio de una institución universal y las ilusiones de los seguidores, se fabrican a través de automatismos. Un código silencioso de miradas, de ademanes, de palabras cruzadas sin aliento, de abrazos. Unos retazos bastarán para esbozar la relación que se definió entre el maestro y su pupilo, el general y el capitán. Entre dos compadres que no necesitaban de mucho discurso para entenderse.
—Y usted, ¿a quién admira?
—A Di Stéfano. Todo el mundo que lo ha visto te contará lo mismo —respondía Paco tan veloz como corría. Tanta era su admiración que durante años durmió con una camiseta de la Saeta Rubia que su compañero le había regalado.
ALFREDO, LA MULETA DEL APRENDIZ
Cuando Paco llegó a Madrid con diecinueve años se debió de sentir como Tarzán en Nueva York. Tanta distancia había entonces entre la dura y cerrada vida en el pueblo y los ajetreos de la capital, de los que solo fue amigo en dosis ajustadas. La adaptación fue aún más ardua porque su potencial pasó desapercibido en sus primeros meses tanto para el público como para sus compañeros, que no sabían muy bien qué hacer con el célere e insólito recién llegado. Tan diferente futbolísticamente a lo que habían visto y tan reservado en el trato, con la aparente brusquedad que brota de la introversión.
Paco era hombre de pocas palabras en público; ni Sócrates le hubiera sonsacado una. Tamaña timidez tenía su origen en la de su padre, que nunca quiso molestar a nadie. Dicho en modo de refrán: el que calla no ofende. Tampoco el argentino lucía sonrisa permanente, y sus prontos eran proverbiales, así que en ocasiones resultaba complejo adivinar el estado de ánimo de ambos. Algunos incluso los encontraban cercanos a la hurañía, aunque en realidad estaban muy lejos de ella.
Con Paco bastaba esperar a que decidiese la llegada de su turno. En la buena compañía conocida, hablaba y mucho, hilando comentarios socarrones con recuerdos del pasado. La tranquilidad era su bien más preciado. Paco salía a correr por el barrio de Chamartín, cerca del Bernabéu, con gorra y gafas. Siempre creyó que pasaba desapercibido y los vecinos respetaban su deseo, aunque no podían dejar de pensar para su coleto: «Mira, por ahí va Paco». O, si querían presumir con algún foráneo del distrito, apuntaban: «El que va corriendo por la acera de enfrente es Gento, Paco Gento».
Tan complejo fue su aterrizaje en Chamartín que la Junta Directiva pensó en cederlo en su primera temporada, lo que quizá hubiera cambiado la crónica blanca para siempre. Con frecuencia, la historia pende de muchos hilos, algunos trascendentales y multitud evanescentes —como el citado— que, sin embargo, unidos pesan tanto como aquellos.
En aquellos momentos de desorientación, Alfredo Di Stéfano se convirtió en su valedor ante los dirigentes blancos. Observador excepcional, su olfato de líder detectó el talento incipiente junto a otros que, por exclusivos, saltaban a la vista: su excepcional potencia en el disparo y su condición de extremo reventador de defensas. («Pero, chico, ¿es que nunca te cansas de correr?», le espetaban los laterales derechos la temporada de su debut en Primera.) Además, doy fe de que en los grandes deportistas habita un instinto que los conecta. Seguro que algún tipo de vibración le llegó al nueve para hacer de Paco su pupilo en el césped.
«Déjenoslo, don Santiago, que ya le enseñaremos lo que no tiene. Lo más importante, lo que no se puede aprender, ya lo trae de casa», defendió Alfredo su moción. Y alguna otra voz autorizada debió de sugerirle razones de corte parecido, porque don Santiago, finalmente, acató las sugerencias de quienes lo veían más de cerca.
Como suele ocurrir, circulan varias versiones de la escena con palabras diferentes pero idéntico sentido. Incluso Paco cuenta la suya propia con un elenco más nutrido. En cualquiera de los casos, ya que Alfredo había predicho un futuro comprometiendo su opinión, el joven cántabro se vio obligado a corresponder a su confianza plena. Adquiría la deuda del novato con el experto. Sin que ambos lo supieran, quedaría así sellada una forma de hacer propia, una cadena de transferencia de sabiduría madridista cuyos frutos llegan hasta hoy a través de eslabones legendarios: Amancio, Pirri, Camacho; la Quinta del Buitre; Hierro, Raúl, Marcelo y Modric, por citar algunos de los nombres que estarán ahora en la mente del lector y vienen a la mía. Receptores primero y transmisores más tarde, asumieron la responsabilidad generacional por la que fluye el alma madridista.
De esta forma, el entrenamiento de Alfredo y Paco, convertido el segundo en discípulo del primero y el primero en instructor del segundo, era uno y dual. Estricto, por supuesto, porque la levedad nunca encajó en su idea del fútbol. ¿Se imaginan ustedes a Di Stéfano con algún asomo de intrascendencia o ligereza? Fue su carácter el que le señaló como el mejor jugador de su momento, para muchos el mejor de siempre. Paco así lo sostenía sin dejar margen a la conjetura, y, del extenso repertorio de cualidades del nueve, resaltaba la ubicuidad y la capacidad rematadora, ambas fruto de un físico veloz, poderoso y resistente a la vez, galvanizado por una determinación absoluta.
«La primera vez que jugamos juntos bajó a la defensa y sacó el balón de espuela. Pensé: ¿adónde va este hombre, no es delantero centro?», rememoró Paco regocijado. «Se dice poco y la gente no lo recuerda, pero Alfredo era muy rápido, ¡casi tanto como yo! Y metía goles con cualquier parte del cuerpo, hasta de tacón», decía con admiración y reverencia. «En Valladolid metió uno tirándose en plancha», recordó adelantando el tronco y estirando los brazos con energía, como si fuera a hacerlo él ahí mismo. «Dejó pasar el balón ¡para rematar con los talones, con la parte de atrás de las botas, con la espuela!» En este perorar que a lo largo de los años se repetía de cuando en cuando, el tono de sus palabras y el brillo de su mirada traslucían la consideración sin objeciones que le merecía su tutor.
La Saeta pronto se convirtió en el general del equipo, adquiridos los galones con su ejemplo sin reproche. No solo era un batallador con clase, sino que se ceñía rigurosamente a las reglas ancestrales del arte del mando: ser el primero en cumplir sin exigir al resto lo que está fuera de su alcance. «Si uno lo puede hacer, no hay excusa para que el esfuerzo del resto no pueda compararse con el mío», debía de pensar. En su papel adquirido sin matices, Alfredo reprendía de voz, de mirada y de gesto, y el respeto ganado reforzaba sus peticiones sin réplica posible.
Sucedió una tarde cualquiera de 1958 en la grada del Bernabéu. Mi tío Julio ya estaba enrolado en el Plus Ultra, el filial madridista de entonces, cuando vio que Paco frenaba su carrera en pos de una entrega inalcanzable. «Fíjate que era raro que se parase. ¡Corría a por todos los balones!», me contó su hermano, convencido y enfático, una fresca mañana de charla en Guarnizo. Paco se detuvo, pero Alfredo no. Siguió la trayectoria y recogió la pelota fuera de banda, contra la valla publicitaria. Luego, la colocó sobre la línea y miró al extremo. La mirada lo taladró. El oráculo se había expresado: había que correr persiguiendo lo posible y lo imposible. Paco ya era una estrella en la Copa de Europa, fabricante de goles y jugadas decisivas, pero no importaba el estatus personal ni el adquirido en el equipo. El pasado no contaba porque no jugaba; jugaba el presente.
Quizá la mayoría del público no se percató, pero Julio era futbolista en activo y no se le pasó por alto el detalle. Fue inevitable que hablaran después del partido.
—¿No te ha parecido exagerada la reacción de Alfredo? A ese balón no llegaba nadie. Si no llegabas tú, ¡ya me contarás! Y esa mirada... —argumentó en apoyo de su hermano.
La respuesta de Paco llegó tranquila, reposada:
—Alfredo puede hacer o decir lo que quiera. Es el jefe —dijo con una sonrisa, encogiéndose de hombros.
No hubo más preguntas, señoría. La mera naturalidad de la aceptación fue un discurso inapelable. Algunas herramientas permanecen invariables durante milenios una vez alcanzada la exactitud de su diseño, como el martillo. Y hay situaciones, limitadas por ser humanas, que tampoco admiten mejora, como la urdimbre de aquel Real Madrid que rindió Europa a sus pies. Ellos así lo sentían, partícipes de una evolución que generó un nicho ecológico equilibrado al milímetro, a la célula.
No me refiero solo al fútbol. La camaradería entre todos era la costumbre imperante, establecida en el transcurso de temporadas de convivencia y fomentada por el tajo firme del club con las conductas egoístas. Más que en cualquier otro sentido, el Real Madrid exigía en lo personal: todos debían seguir unas reglas dirigidas al establecimiento del hábitat preciso. Y así como el esfuerzo une más que la diversión, de tanto sufrir y ganar partidos y títulos, la admiración y la confianza mutuas entre Alfredo y Paco cobraron más fuerza que sus piernas.
La mañana de la final de 1958 contra el Milán, dos madridistas de pro, padre e hijo, paseaban por el hotel de Bruselas donde se alojaba la expedición blanca, que incluía a los escasos seguidores que en esos años acompañaban al equipo en muchos viajes y en todas las finales. José Paz Maroto se acercó a una mesa del vestíbulo donde charlaban algunos jugadores y, tras saludar al nueve, le preguntó sobre el destino del partido:
—¿Qué haremos hoy, Alfredo? —inquirió con la curiosidad propia del aficionado, ignorante de que el partido es igual de misterioso para sus protagonistas.
—Lo que quiera el Mudo —espetó con gracejo señalando a Paco al fondo del salón.
Paco era hombre de silencios largos y Alfredo, de sentencias rotundas. Su agudeza pelotera ya se había percatado de la trascendencia de los embates del ariete cántabro. Un ariete no tiene por qué percutir por el centro, también puede hacerlo por los extremos para abrir boquetes que derrumben la muralla entera. Quiso el destino darle la razón a Di Stéfano, tal vez seducido por sus palabras, y que la frase se convirtiera en profecía. El Real Madrid ganó la final al Milán por tres a dos con gol de oro de Gento en la prórroga de un encuentro tenso y agotador.
Alfredo ayudó a Paco al principio, y luego el uno al otro. Y, con la pérdida de energías que determina el paso del tiempo, el argentino lo reclamó más en el césped como apoyo, como vehículo para que condujera el balón y le ahorrara el desgaste.
Narraremos más tarde la única ocasión en la que Paco censuró en público el comportamiento del Real Madrid, con motivo del despido de su hermano Julio, llevado a cabo con torpeza por tardío y por falta de la formalidad requerida. Sucedió poco después de la marcha de Alfredo, una despedida agria, con los reproches propios del matrimonio que se jura amor eterno y termina perdiéndolo.
El trance tampoco debió de ser agradable para quienes se encontraban a mitad de camino entre dos lealtades: una de roce, cutánea, a quien los condujo con mano sobria y generosa, desabrido en ocasiones, siempre justo; la otra de jerarquía, la que debían a la institución que los amparaba, el motivo último del propósito que todos habían concebido. Y uno quiere entrever, guiado por el instinto de quien ha vivido con amargura situaciones casi calcadas, que en el fondo de aquellas quejas de Paco tañía un lamento por el trato crudo, riguroso, casi inflexible dispensado a quien los había comandado durante dos lustros de ensueño, su tutor, su aliado, su igual.
Años después, siendo este voluntarioso cronista persona adulta, cada vez que me encontraba a Alfredo Di Stéfano en el club, en algún acto deportivo, en un bar o restaurante del barrio de Chamartín, siempre me saludaba y me daba conversación con una familiaridad que me azoraba. Mi privilegio no era haber sido jugador de baloncesto de la casa, sino el sobrino de Paco, sobre el que me preguntaba con cariño y detalle, y al que siempre mandaba recuerdos por si lo viera antes que él. Yo respondía con respeto a sus consejos, que también me los ofreció, y nunca dejó de sorprenderme la atención que me dedicaba sin que entre nosotros hubiera ninguna otra relación directa, salvo la de Paco como mediador involuntario. Tamañas muestras de afecto y consideración —y la veneración con la que Paco se refería a él— me invitaban a deducir la amistad indestructible que entre ellos se había erigido sobre los cimientos abismales de la verdad, el compañerismo y la admiración recíproca, afirmados a lo largo de tantos años de viajes y giras, de sinsabores y triunfos, entre ellos las cinco Copas de Europa con las que el Real Madrid comenzó la forja de su gloria.1
CAPÍTULO 4
DE NIÑO A FUTBOLISTA
El tránsito de la infancia a la edad adulta es un largo trayecto en el que cuerpo y mente se ven sometidos a todo tipo de cambios fisiológicos y a la presión del ambiente. Muchas promesas se pierden en algún recodo del camino, en una alteración hormonal inadecuada, en una influencia anómala. Paco fue inmune a estos procesos porque estaba subyugado por una pasión: el fútbol. Nada hubo más importante para él, ni en la niñez ni en el período más complejo de la adolescencia, ni siquiera en esa antesala de la madurez llamada juventud.
El balón fue su anzuelo de niño, quedando el resto en un segundo plano, aunque siempre intentó cumplir con las tareas escolares y, cuando creció un poco, con el trabajo que le encomendaba su padre. Siempre echó una mano en el ordeño de las vacas, también en su vigilancia. Y, cómo no, en la siega del verde, un nutriente básico para las reses. En el centro de alto rendimiento de Guarnizo, el pastoreo cuesta arriba y la siega eran el trabajo de fuerza. El pastoreo robustecía las piernas cuando había que reunir el ganado pendiente arriba; la siega, el cuerpo entero, pues requería la media flexión y el giro armónico de la cintura y los brazos con el dalle, que también tiene su peso. Se lo vi practicar a Paco ya en su adultez con mucha soltura, y yo lo intenté con menos edad; doy fe de que la tarea precisa de una gran coordinación y vigor. No es de extrañar, por tanto, que a Paco le gustara decir: «Segando se hacen los hombres».
«EL CHICO DE ANTONIO GENTO ES UNA FIERA»
El primer equipo de Paco fue el Frente de Juventudes, un nombre familiar para quienes tuvimos uso de razón durante el tardofranquismo. Era una organización político-administrativa extendida por todo el territorio y dependiente de la Falange que fue moderando sus fines durante su existencia. Amén de su carácter político, la educación física y deportiva ocupaba el lugar predominante, junto a la organización de campeonatos y actividades vinculadas a diferentes modalidades.
El que venga a tener un sitio en esta biografía se debe a que fue el primer equipo de Paco con cierto orden táctico. Hasta entonces jugaba con sus amigos envuelto en el desorden del fútbol de la calle, donde todos juegan de todo. Fue al enrolarse en aquel grupo organizado cuando lo invistieron como extremo izquierdo. Un visionario quien lo hizo, pues no hubo necesidad de moverle de posición nunca más.
Cada uno sacaba la ropa de donde podía, y lo normal era estirar el uniforme hasta que no hubiese forma de encajárselo o hasta que se volvía transparente de tanto lavarlo. Había que rentabilizarlo hasta el deterioro, porque, como decía nuestro protagonista, «cualquiera le decía a mi padre que me comprara otro». Y para no dar más guerra en el hogar, su ducha era el río, al que se lanzaba vestido. La cursiva tiene una explicación, pues no me estoy refiriendo a lo que habitualmente se entiende por un río, sino a los lavaderos de piedra, a los que las mujeres acudían con sus baldes metálicos repletos de ropa. Se trataba de una alberca con sus márgenes conectados a una fuente con su acequia, de la que brotaba agua limpia para renovar el pequeño estanque en el que se iban acumulando los jabones. En esa zona de agua fresca, transparente, se zambullían los chicos con estrépito, entre gritos, carcajadas y aspavientos.
En esa edad temprana los partidos se disputaban en explanadas de hierba, polvo y barro, según la frecuencia de uso y las lluvias, cuando no en torneos playeros, tan habituales en los arenales del Cantábrico. En cualquiera de los casos, proporcionaban un entrenamiento físico de primer orden, pues tanto en el lodo como en la arena el balón se atasca y las piernas tienen que vencer la resistencia de los elementos.
Otra circunstancia obligó a Paco a ejercitarse sin que lo supiera. Como los atletas del Gran Valle del Rift, que deben recorrer varios kilómetros para ir a la escuela, Paco tenía que cubrir la distancia desde su casa hasta los campos de Nueva Montaña, una localidad limítrofe con Santander en la que recalaría en su segunda estación futbolística. Por esta afortunada circunstancia le caían unos diez kilómetros extra a sus piernas —y a las de su primo Francisco López, integrante de la pandilla originaria—, además de los que acumulaba en entrenamientos y partidos. Nada que le impidiera meter nueve goles en un solo encuentro, llamando la atención de los ojeadores de la zona y la de los aficionados al fútbol de críos, que lo prefieren al profesional. De esta forma se empezó a correr la voz: «El chico de Antonio Gento corre que se las pela. Es una fiera».
LA LLEGADA AL PROFESIONALISMO
Los responsables del Unión Club de El Astillero no necesitaron que les llegara el rumor. Conocían al chaval desde pequeño porque vivía a tiro de piedra, así que no albergaron ninguna duda y lo encuadraron enseguida en el equipo de Tercera División. Para completar la acogida, se daba la feliz coincidencia de que uno de los entrenadores era Nando Mendiguchía, que, junto a su hermano Minín1 y al recién citado Francisco, formó el tronco indisoluble de una pandilla a la que se iban añadiendo otros chicos de manera aleatoria.
Por fin se acabaron los gastos para la familia, pues el club proporcionaba vestimenta, botas y todo lo necesario para el desarrollo de un futbolista. Un alivio para el incipiente futbolero, siempre en busca de botas de segundo pie antes de pedir en casa que le compraran unas nuevas. En cualquier caso, duraría poco en este club, porque los rastreadores del Racing hacía tiempo que le habían echado el ojo.
Fue por esa época cuando asistió a un encuentro amistoso entre el Racing de Santander y el San Lorenzo de Almagro, que estaba de gira por España «haciendo las Europas». No quitaría ojo a su delantero preferido por entonces: Rafael Alsúa, hábil, intuitivo y con una concepción moderna del fútbol. Paco estaba lejos de suponer que pronto serían compañeros y que las maniobras de Alsúa le resultarían de gran ayuda en sus primeros años en Primera División. Paradojas de la vida, ni siquiera se percató de que en el equipo argentino jugaba un exquisito interior que marcaría su carrera: Héctor Rial. Pero no corramos tanto, porque eso sucedería un mundo más tarde.
Con la firma por el filial del Racing de Santander, el Rayo Cantabria, llegó el primer contrato, cuando ya sus actuaciones memorables eran la tónica. Tanto que el Burgos, un rival de entonces, se lo quiso quitar de en medio demandándole por no haber cumplido aún los dieciocho años, edad mínima preceptiva en la categoría. Así que Paco tuvo que esperar unos meses para continuar su meteórica proyección. Y creo que digo bien, ya que cuando Paco apenas tenía diecinueve años, un directivo del Racing se pasó por la caseta al término de un partido con el Rayo.
—Te vienes con nosotros, Paco. Dejas el Rayo. Te necesitamos —le soltó sin prolegómeno alguno.
—¿Para qué? —respondió Paco en su bisoño aturdimiento.
—¡Para qué va a ser! Para jugar contra el Barcelona —contestó divertido el responsable.
«PERO, MUCHACHO, ¡CUÁNDO TE VAS A BAJAR DE LA BICICLETA!»
Desde que comenzó a jugar en El Astillero, Paco soñaba con ese momento. Cuando llegó, no se lo creía. De hecho, las cosas le iban rodando tan ligeras que a veces hasta dudaba de que realmente estuvieran ocurriendo. Tan grande era su afición que se sabía al dedillo los nombres de todos los jugadores de Primera, entre ellos, por supuesto, Kubala, César, Basora y, cómo no, Seguer, el lateral derecho que le tocaría sortear. La noche previa fue la más larga de su corta vida. Paco no conciliaba el sueño y se levantaba de la cama a dar paseos por la casa. Atrapado en la telaraña de su insomnio, en una de esas caminatas erráticas le dio por calzarse las botas como un quijote velando sus armas.
Por fin llegó el encuentro. Había pasado de Tercera a Primera sin pisar Segunda. Parecía un salto demasiado arriesgado, hasta para alguien que gozaba del privilegio de los elegidos. En cuanto el árbitro pitó el inicio del choque, Paco empezó a correr como si el diablo se le hubiera metido dentro. Seguer se aplicaba en su persecución intentando arrebatarle la pelota, acierto que conseguía de vez en cuando. Sin dar importancia a las pérdidas, el joven extremo insistía como si fuera el último partido de su vida en lugar de uno de los primeros. Tenía la suerte de que se alineara en el Racing un delantero de gran visión, exmadridista para más señas: el ya conocido Rafael Alsúa, o Alsúa II, que entendió el apoyo que precisaban las cualidades de aquel chico. Alsúa II era un Rial a la española, un maestro de los pases en profundidad.
El segundo tiempo comenzó sin ninguna variante en el plan de Paco. Eso sí, fresco como una lechuga, se percataba de que Seguer sudaba a mares, casi hasta la congestión, y de que la banda se le estaba haciendo cuesta arriba. De repente, durante una interrupción del juego, con los mofletes colorados y la cabeza chorreando, el lateral se plantó delante de él y le dijo:
—Pero, muchacho, ¡cuándo te vas a bajar de la bicicleta!
En su tono había un matiz de cabreo, grandes dosis de admiración y unas gotas de humor. Hasta una sonrisa se habría abierto paso en su rostro de no haber estado reventado. La salida del defensor siguió el lenguaje propio del deporte: cuando uno está harto de que el rival lo esté abrasando, no le queda otra que reconocer su inferioridad con un chascarrillo u ofreciéndole la mano, para desfogarse psicológicamente o para que el rival se apiade de él. A Paco le dio igual. Por supuesto, no dijo nada y siguió corriendo hasta levantar la admiración del mismísimo Kubala, que le regaló elogios en las declaraciones que aparecieron en la prensa al día siguiente. No solo el húngaro, sino también otros jugadores del Barcelona mostraron su sorpresa por la afilada potencia de aquel desconocido, entre ellos su presunto secante, Seguer.
GUIJARRO, UN INTERMEDIARIO A PUNTO DEL APEDREAMIENTO
Lo ocurrido aquella tarde no fue excepcional, sino que se acercó mucho a la norma. El prestigio del debutante llamó la atención de muchos, y fue el agente más activo del momento, Guijarro, el que le comunicó que el Racing no pondría ninguna pega a un traspaso pactado con el Real Madrid.
Claro que los aficionados santanderinos no tenían el mismo rasero que sus dirigentes. Paco ya era muy conocido en la ciudad, y el representante tampoco era precisamente un personaje anónimo, así que cuando apareció por el estadio de El Sardinero, algún avispado se olió la tostada y denunció su presencia, y Guijarro tuvo que salir por piernas. También reconocieron al vicepresidente del Real Madrid, Bustamante, de forma que los forofos sumaron dos más dos, montaron en cólera y pretendieron abortar la operación por la fuerza. Ante el acoso en los Campos de Sport de El Sardinero, los firmantes decidieron evadirse en un intento de calmar los ánimos. Pero el horno de los racinguistas no estaba para bollos, y persiguieron a las tres partes con la intención de frustrar el traspaso a cualquier precio. Pretendiendo darles esquinazo, los candidatos a la rúbrica se refugiaron en el faro de Cabo Mayor, un lugar apartado y solitario, pero no lo suficiente. Descubiertos, se internaron en la ciudad y, por fin, pudieron cumplir la operación enclaustrados en un garaje.
LA LLEGADA A MADRID Y LOS DIFÍCILES PRIMEROS AÑOS: UNA REINTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA
Ha quedado establecido por la tradición madridista que cuando Paco llegó al Real Madrid estaba más verde que los prados de la tierruca en primavera. Se cuenta que solo sabía correr y que con frecuencia se dejaba el balón atrás o se salía del terreno de juego al calibrar mal sus dimensiones o el propio impulso. En definitiva, las referencias disponibles hablan más del bruto que del diamante, desvanecidas sus virtudes tras fichar por el equipo blanco. Sin embargo, esta versión más o menos establecida contrasta con la información proporcionada por otras fuentes. Por ejemplo, la de las crónicas de sus partidos, la de las opiniones de los aficionados y, con más peso aún, la de las declaraciones de los profesionales, tanto compañeros como rivales, algunos tan solventes como los citados del Barcelona. Tampoco cuadra el dibujo de un jugador tosco con el interés que despertó en el Real Madrid ni con el esfuerzo que hizo el club por contratarlo. Y tan cierto es que nadie ficha a un jugador que solo tenga velocidad como que fueron demasiados los encandilados para creer que no fuera más que un atleta.
El propio jugador lo tenía claro: «Me han fichado porque driblo bien y me meto con el balón en la portería». Sin duda, Paco sabía pegarle al balón y dominaba el regate en carrera. Es la única forma de explicar algunos hechos concretos, como que marcara tres goles en la final del Campeonato Juvenil de Cantabria, uno de ellos después de arrancar en el centro del campo y sortear a cuantos rivales encontraba a su paso para chutar desde fuera del área; o como que llamara la atención del Racing hasta el punto de que lo pusieran de titular sin el rodaje obligado de la Segunda División o, al menos, una aproximación más cautelosa a Primera. Ningún técnico o directiva se hubiera arriesgado con un jugador rápido pero de técnica mediocre, lo que invita a pensar que el Racing pisó terreno firme tras sopesar la valía del extremo.
Ya llevaba dos años en el Rayo Cantabria, y la recurrencia de los partidillos entre el equipo de Primera y el filial, una particularidad de la época, brindó la ocasión de evaluar al joven. En una pretemporada, tras la pachanga de rigor, el entrenador del Racing, Osvaldo Gerónimo Oso Díaz, quiso preparar a los guardametas (entre los que se encontraba Goyo Zamoruca, un prodigio de agilidad que vería cercenada su proyección por una grave lesión en un brazo). Comoquiera que en el campo del Rayo Cantabria había mucha distancia entre la portería y el muro que limitaba las instalaciones, la preparación se diluía porque muchos disparos dejaban el balón en tierra de nadie. Elizondo, el segundo entrenador, dio con la solución: colocó en ese pasillo a Paco, que devolvía los balones con zurdazos prestos, rotundos y precisos, según el testimonio de los presentes.
Hay que reseñar, por el valor del testigo, que el mejor partido de Paco no fue con el Real Madrid, sino con el Racing. Eso opinaba, no sin atrevimiento, un futbolista modesto que le vio jugar muchas veces: su padre. El abuelo siempre decía que jamás le había visto hacer una exhibición como frente al Español (así se escribía entonces) defendiendo la camiseta del Racing. No paró de correr, regatear, chutar y centrar durante los noventa minutos. Los vecinos de Guarnizo que se habían acercado a El Sardinero se apresuraron a abrazar a don Antonio, y hubo alguno, entusiasmado por haberlo visto corretear antes que hablar, que no pudo contener la emoción. Incluso al padre, arquetipo de discreción, se le saltó alguna lágrima.
¿Qué ocurrió entonces para que se forjara la visión parcial de sus primeros años que perdura hasta nuestros días?
En primer lugar, era un jugador peculiar, futurista, con una fuerza desmedida que le permitía repetir un sinnúmero de carreras durante el encuentro, lejos del prototipo de extremo en la época. En el Racing lo conocían bien, así que los compañeros le lanzaban buenos balones y se acoplaban a su ritmo. Sin embargo, en el Madrid no encontró una pareja que explotara sus cualidades hasta la llegada de Rial. Tras su debut contra el Osasuna, Paco manifestó: «Es más fácil jugar en este equipo, con tan grandes jugadores», aunque en sus dos primeras temporadas no hubo ninguno que supiera tratarlo sobre el césped como era debido. Su admirado Molowny, «uno de los mejores interiores que he visto en mi vida», según sus propias palabras, era muy diferente de Rial, que buscaba mucho más a los extremos. Y en alguna ocasión le oímos comentar que cuando llegó al Madrid sus compañeros no le seguían, así que sus centros se perdían sin encontrar rematador.
Por otro lado, tratando de ser justos, Paco llegó al club con muy poca experiencia en el mundo del fútbol, y, aunque se fue a vivir con Joseíto a la pensión de doña María, su carácter retraído no le ayudaba precisamente. Era silencioso por naturaleza: «Hay que sacarme las palabras con gancho. Soy así desde pequeño, qué le voy a hacer», le gustaba contar divertido, como si el rasgo le hiciera gracia.
También el Bernabéu le parecía desmesurado, de tanta afición que albergaba, aunque, después de todo, solo se tratara de jugar al fútbol. Quizá, al no encontrarse del todo cómodo en los primeros encuentros, se refugió en su mayor fortaleza, la velocidad, y abusó de las carreras arrastrado por el ímpetu de mejorar las cosas. Pero ya entonces el Madrid se encontraba con defensas muy cerradas, provistas de laterales convencidos de que debían demostrar que el fútbol era cosa de hombres duros. Imagínense la de patadas, pisotones, rodillazos, agarrones y demás que los jugadores leñeros —una palabra que ya se está perdiendo— debían de permitirse ante la ausencia de cámaras de televisión. Paco se quejó de ello en alguna entrevista, por lo que no es de extrañar que no recibiera por parte de los árbitros el mismo trato que los jugadores más curtidos. Además de al entrenador, a la afición y a la crítica, había que convencer a los árbitros. Era el precio del novato.
Por otro lado, las etiquetas se cuelgan con facilidad, en especial a los diferentes, más si cabe cuando el asunto afecta a un personaje apreciado: resultó que el extremo Espina, incluido en la operación para abaratar el precio de Paco, gozaba del favor de la grada y de los periodistas.
Sobre el trato a los jugadores diferentes, recientemente hemos asistido con Vinícius Júnior a un caso similar al de Gento. Fue recibido con gran expectación, pero terminó en el banquillo hasta que lo rescató Solari. Se convirtió entonces en un jugador relevante, hasta que cayó lesionado y fue condenado al ostracismo por Zidane. De nuevo surgieron rumores sobre su imprecisión y su mala lectura del juego. Tuvo que ser el ojo clínico de Ancelotti el que, al cabo de unos pocos meses, le abriera la titularidad de la banda. Es imposible no preguntarse qué ocurrió con Vinícius y por qué demonios al principio no se le dio más confianza. Sin embargo, no hay ningún jugador en el mundo que pueda pasar de ser casi un inútil a una estrella del fútbol europeo. Pero ya se sabe que las etiquetas, por más injustas que sean, se adhieren a la piel como un tatuaje, por eso cuesta tanto desprenderse de ellas.
Volviendo a los comienzos de Paco en el Real Madrid, y ya que hemos citado la confianza, la suya debió de decaer al conocer los comentarios negativos de que era objeto. Fueron momentos duros para el mozo —¡qué gran término!—, dominado por la nostalgia de su tierra y su familia. Llegó a pensar que no valía para el fútbol, harto de oír voces críticas, incluso cercanas. Cierta tarde en que, habiendo sido convocado para el siguiente partido de la selección, se encontraba en las gradas del estadio, llegaron a sus oídos los comentarios de un aficionado que se quejaba de los continuos fallos del número once: «Este tío es un leño. A ver si dejan de alinear a Gento», reclamaba con insistencia. «Joder, creen que soy malo hasta cuando no juego», pensó Paco con cierta angustia.
No era fácil gestionar tantas contrariedades. Un deportista falto de confianza es como un Fórmula 1 con los neumáticos inapropiados: es imposible que alcance sus máximas prestaciones. Aun así, Paco llamó la atención de Di Stéfano, que reclamó a Bernabéu su continuidad en el equipo: «No puede deshacerse de él. Es un portento. No conozco a Espina, porque no lo he visto jugar, pero sí a Gento, y no se puede desaprovechar a un muchacho así con solo diecinueve o veinte años», cuentan algunas fuentes que argumentó el argentino ante el presidente. Además, Paco afirmaba en privado, y alguna vez en público, que don Santiago y varios compañeros también tenían fe en sus condiciones.
En cualquier caso, la llegada de Rial hizo que recobrara la confianza. La claudicación había pasado por su mente, acosado por las pesadillas que lo atormentaban las vísperas de los encuentros. Sin embargo, tenía la firme convicción de que había nacido para el fútbol. Cuando los peores presagios rondaban su ánimo se aferraba a su instinto, y viéndose vestido de blanco resurgía la poderosa ilusión que lo impulsaba a intentarlo de nuevo.
Poco a poco se fue asentando, y Paco siempre mencionaba el fichaje de Rial como una coincidencia feliz en su carrera: al poco tiempo ya se pasaban el balón sin apenas mirarse. El vibrante y vertical juego del interior fue clave no solo para el desempeño del extremo, sino también para acelerar los movimientos de todo el equipo.
No deja de ser curioso que Paco fuera profeta en Francia antes que en el Bernabéu. Los medios franceses auguraron un gran porvenir al garçon en un enfrentamiento entre el Racing y el Girondins. Solo cuatro años más tarde, los carteles de la primera final de la Copa de Europa rezaban por todo París: «El Real Madrid, con sus internacionales Di Stéfano, Rial y Gento».
Como clausura de estas reflexiones daré espacio al escritor cántabro Baldomero Madrazo, gran aficionado al fútbol y colaborador del Racing de Santander en diferentes publicaciones. El resumen de su juicio es muy simple: Paco Gento ya era un jugador fantástico —con margen de mejora, naturalmente— en el momento de partir hacia Madrid. De hecho, Madrazo comentaba que los aficionados cántabros con solera se congregaban en el campo del Rayo Cantabria para presenciar lo nunca visto. Pequeño pero de gran fortaleza, Paco tenía un buen regate y un cañón en la izquierda, y maniobraba con una velocidad inaudita. Solo así se explica, añado yo, la reputación que tan pronto se había labrado. De aquel enfrentamiento contra el Barcelona, Madrazo recordaba que César comenzó a hacer aspavientos de incredulidad cuando los indicios de la primera parte se convirtieron en prodigalidad manifiesta en la segunda. Aquel joven extremo estaba sorprendiendo a jugadores de trayectoria contrastada, de forma ostensible incluso para el graderío. Ese Barcelona ganaría el campeonato y Kubala declararía tras el encuentro que no había visto nunca nada similar en un joven. Ya paraba en seco y descollaba por el manejo del regate en carrera, que perfeccionaría con los años para lograr también la maestría en estático, como queda patente en las grabaciones de sus últimos años. Lógicamente, según Baldomero Madrazo, fue completándose como futbolista en el Real Madrid, en especial con las lecciones de Alfredo y su compenetración con Rial; pero «que era ya un jugador singular no me lo podrá negar nadie», afirmaba el escritor con contundencia. Y añadía que nunca había visto a un jugador español que tuviera tanta influencia en los partidos. Paco jugaba siempre bien y a menudo muy bien, y la sensatez futbolística de la que hacía gala fue una de sus mayores virtudes, pues gracias a ello nunca dejó de progresar.
Por cierto, Madrazo dedicó algunas palabras a sus hermanos, fuertes también, y lanzó elogios a la clase infinita de Toñín: «Le partieron la pierna con dieciocho años para truncar una gran trayectoria» que se adivinaba pareja a la del mayor. La unanimidad en lo que respecta a la elegancia del pequeño de los Gento no ofrece un resquicio: las decenas de personas que me han hablado de él destacan sin excepción su facilidad para hacer y ver lo que a la mayoría le costaba un gran esfuerzo.
EL RIGOR EN EL SILENCIO
La comprensión temprana que Paco adquirió de las condiciones exigidas por la profesión de futbolista es una de las sorpresas que este narrador se ha encontrado mientras hilaba las páginas del presente libro. En multitud de declaraciones, y ya desde muy joven, reflexiona sobre la responsabilidad y el sacrificio que entraña este deporte. Apenas llegado a Madrid ya se refirió al asunto, en el que profundizaría a lo largo de los años. Quizá de forma aislada sus reflexiones se prestarían a diferentes interpretaciones; enlazadas una con otra por su unidad de sentido, traslucen la presión que debía soportar, la conciencia de su posición ante el club y los aficionados, y la necesidad de cuidarse.
Particular en esta línea fue su precisión al diferenciar el fútbol y la mayoría de las profesiones. Puedes jugar un gran partido, y perderlo y llevarte una de las grandes decepciones de tu vida. Paco señalaba, por ejemplo, la polémica eliminación de la Copa de Europa contra el Barcelona, con varios goles madridistas anulados sin justificación. Rara vez la vida profesional es tan competitiva en el día a día. No se mide la mejor operación entre cirujanos ni el mejor artículo entre columnistas. «El fútbol es una oposición diaria», decía. Hay que examinarse de continuo, no basta con aprobar, no basta con llegar al Real Madrid: en cada jornada debes volver a demostrar que eres el mejor. Esta reflexión se ponía de manifiesto cuando hablaba de Manolín Bueno, su perpetuo suplente: «Lamento mucho que haya coincidido conmigo, porque le tengo mucho aprecio. Es un futbolista formidable, sería titular en cualquier equipo. Pero así de amargo puede ser el fútbol».
Paco hizo una demostración constante de mejora puliendo las numerosas cualidades que tenía y añadiendo detalles a su repertorio. Uno en absoluto menor fue su disparo con la pierna derecha. Zurdo cerrado desde la infancia, sufría para conectar con la diestra. Lo intentaba sin demasiado éxito, pero a la fuerza ahorcan. Un tremendo golpe recibido en la pierna izquierda le trajo durante unas semanas por la calle de la amargura. No podía chutar con fuerza porque veía las estrellas, de forma que el infortunio le mostró su cara amable: sin dejar de jugar a pesar de los dolores, se vio obligado a usar la derecha muchas más veces de las que se hubiera podido exigir a sí mismo. El trabajo acentuó los resultados del esfuerzo, por lo que de la pequeña desventura salió un jugador más completo. Tenía veintisiete años.
Se habla mucho de la velocidad de su juego, quizá menos de la templanza y exactitud de su golpeo. Además de lo innato, en su desarrollo influyó la constancia de su voluntad, estampada por una pasión inalterable. Sus carreras rozando la línea lateral eran tan particulares como sus centros templados, abiertos, muchos en busca de la opción menos evidente. Asimismo, logró la maestría en el lanzamiento desde el punto de penalti. Referencias de la prensa destacan, como rareza, que anotara las tres penas máximas que lanzó en el Trofeo Mohamed V, por ser tan consecutivas. Cuando yo apenas era capaz de juntar unas letras, asistí a un entrenamiento en el Bernabéu junto a mi padre y mi tío, Antonio Pedreguera. Mientras sus compañeros se retiraban hacia los vestuarios, Paco se quedó lanzando desde el punto que Matías Prats padre llamaba fatídico. Bajo los palos estaba Betancort, magnífico guardameta, rápido, ágil, poderoso. Estuvieron un buen rato, cada uno a lo suyo. Hasta que se aburrieron, Paco de meter goles y Betancort de ser incapaz de parar ninguno de los disparos, que fueron de todos los colores. Mis años debían de caber en los dedos de una mano, pero tengo el recuerdo marcado porque mi padre y mi tío lo estuvieron comentando después con largueza y entre sonrisas de incredulidad.
Reflexionando en las pausas de la escritura, me percato de que mi madre me dejó muy claro, desde que yo era un renacuajo, la estricta relación entre deporte y sacrificio. Para Paco, formaban una unidad indisoluble. Ambos mamaron el concepto de sus padres, y fue la mejor herencia que hubiéramos podido recibir. Con el paso del tiempo, Paco fue madurándola por experiencia propia mientras observaba los vaivenes de rivales y compañeros. Cuidaba la dieta esquivando las grasas tanto como moderando las cantidades. Si entrenaba fuerte por la mañana, siempre tocaba siesta por la tarde y silencio en casa para respetar su descanso. Le gustaba precisar lo difícil que era mantenerse, mucho más que llegar. Y no se pierdan el calado de esta última sentencia: «Cuanto mejor es el jugador, más trabajo le cuesta seguir siéndolo».
Una vez más, doy fe de sus palabras, reales como la vida misma. Tan ciertas como que llega el momento en el que ni siquiera los mayores esfuerzos te permiten mantenerte cerca de los mejores. Aunque conserves la pasión que te impulsó cuando en la juventud querías comerte el mundo, aunque anheles con toda tu alma continuar en la brecha, más temprano que tarde los focos de la pista terminan por apagarse. Pero, mientras, como decía Paco: «Si no tienes amor por el fútbol, no tienes nada. El fútbol hay que sentirlo, entregarse a la profesión y cuidarse al máximo».
CAPÍTULO 5
BERNABÉU Y SAPORTA,
UNA DUPLA EN EL ORIGEN DEL MITO
—Coronel, buenos días, soy Santiago Bernabéu, ¿cómo va todo?
—Buenos días, muy bien, gracias. ¿A qué debo el honor de su llamada? —respondió Jesús Querejeta, presidente de la Federación Española de Baloncesto.
—Resulta que se cumple el vigesimoquinto aniversario de nuestra sección de baloncesto —comenzó Bernabéu—, y se nos ha ocurrido en el club organizar un torneo conmemorativo. Con franqueza, he de confesarle que no tengo ni idea de este deporte. Hasta empiezo a pensar que tampoco de fútbol, visto lo visto.
—No diga eso, hombre. Seguro que las cosas comenzarán pronto a ir mejor. Creo que tenemos a alguien que les podrá echar una mano. Lo está haciendo muy bien con nosotros, espabilado y concienzudo. Se llama Raimundo Saporta.
Cuando Paco Gento fichó por el Real Madrid, tenía el talento para convertirse en una estrella mundial. Sin embargo, no lo consiguió por sí solo. Necesitaba la ayuda de un hombre que entendiera su personalidad, de un futbolista que fuera capaz de canalizar lo exclusivo. Rial catapultó la inercia del cántabro en un acto de administración de recursos repleto de sabiduría futbolística. Aunque poseyera la médula de lo singular, Paco requirió del complemento preciso para que su proyección culminara en el mejor extremo izquierdo del mundo.
En el proceso intervino decisivamente Alfredo Di Stéfano, que socavó la superficie y colocó el microscopio en lo que el resto observaba desde la distancia. El argentino no solo afinó su olfato con el joven, sino que además recomendó el fichaje de un compatriota de gran toque y visión. Al cabo de unos meses de la llegada de Héctor Rial, el destino unió al lanzador y a su extremo en un nicho biológico propio y fecundo que extendió su feracidad al resto del equipo. Alfredo y Héctor entendieron lo que nadie había entrevisto y Paco les devolvió el favor en forma de innumerables centros para que lucieran su finura con el gol. El Real Madrid se situaba en la rampa de lanzamiento hacia el estrellato.
Unos años antes, Paco tuvo en el Racing de Santander otro compañero que avistó el futuro que atesoraba: Rafael Alsúa. Delantero dotado de gran técnica que añadía a su visión de juego la precisión en el pase, Alsúa también vistió de blanco madridista, pero fue catalogado como uno de esos futbolistas cuyos éxitos no hacen justicia a su clase. La excusa que se esgrime en estos casos siempre ronda la mente y su fruto, la mentalidad. Sin embargo, Alsúa no dudó en ofrecer al chavalín recién llegado el tipo de balones que clamaba la exclusividad de sus condiciones: «En cuanto ajustes la vitalidad y la técnica no habrá quién te pare en el mundo». Para Paco, aquellas palabras supusieron un refuerzo notable de sus convicciones, una inyección de confianza del que a su juicio era el mejor jugador de la liga española.
BERNABÉU Y SAPORTA, LA NECESIDAD DE LA DUPLA
Con Alsúa, Rial y Gento se cumplió una regla inherente a muchos de los descubrimientos, empresas y avances llevados a buen puerto por la humanidad: la necesidad de una conjunción de caracteres y competencias para trasladar un gran sueño al mundo real. No bastan los grandes propósitos, ni ideas rupturistas en pos de consecuencias insólitas. Un proyecto mal ejecutado se queda en un mero ejercicio de la imaginación; un ejecutor carente de flexibilidad tampoco alcanza lo que procura.
Gran parte de los innovadores necesitan a su lado alguien pragmático, racional, para que su ingenio tome tierra. Don Quijote no habría llegado a la playa de Barcino sin Sancho, como Steve Jobs no habría conocido el éxito sin Wozniak, ni Amancio Ortega sin José María Castellano. Jordan no alcanzó ningún título hasta que tuvo a Pippen como compañero, y la furia de Gento necesitó el temple de Rial para formar la pareja simbiótica que cuadró el equipo de Chamartín por consejo de Alfredo Di Stéfano.
A mi humilde juicio, el Real Madrid Club de Fútbol apuntaló su modelo con dos grandes personajes: don Santiago Bernabéu y don Raimundo Saporta. El destino los cruzó de forma azarosa a través del baloncesto, el deporte al que Saporta dedicó su alma, y del Real Madrid, la institución a la que ambos consagraron su vida. El éxito sin parangón de esta pareja de contrarios se ajustó a los cánones de la Grecia clásica, en la que Hipócrates fue el primero en afirmar que los opuestos no producen parálisis sino actividad. Apasionado el presidente, calculador su mano derecha, la confianza entre ambos brotó con rapidez, regada por la admiración mutua y la infinita lealtad de don Raimundo, que nunca quiso seguir su labor en el Real Madrid tras la muerte de don Santiago en 1978. Sufrió presiones por parte de la directiva, los socios y los medios, pues el delfín siempre parece destinado a la sucesión, más si cabe en su caso, ya que había demostrado su valía en incontables circunstancias. Pero Saporta, tan cartesiano, fue inmune a los cantos de sirena y jamás vaciló: llegó con Bernabéu y en su ausencia se marchó. A esta convicción personal sumó la fidelidad a los consejos de su superior: «No deberías aceptar la presidencia cuando yo ya no esté. Sufrirás demasiado. Se sufre mucho en este cargo».
Muchos años antes, allá por 1951, Bernabéu quiso honrar el aniversario de la sección de baloncesto con un torneo internacional. Buscaba a alguien sagaz y competente para organizar el festejo sin que costara un duro. Entre gestión y gestión recibió la recomendación de la Federación Española de Baloncesto: un joven de familia judía sefardí que había emigrado a España desde la capital de Francia cuando los nazis entraron en París. En el Liceo Francés, el chico había comenzado a jugar a baloncesto, si bien pronto se dedicó a labores administrativas, para las que siempre estuvo providencialmente dotado.
LOS ARCANOS EN EL CORAZÓN DE DON SANTIAGO
Para entonces, el ímpetu de don Santiago ya había levantado el estadio, una obra de envergadura colosal, el escenario idóneo para los mejores jugadores del mundo. Su alumbramiento fue un milagro social y financiero. Muchos socios, escasos de recursos —a causa de las penurias que dictaba la posguerra—, adquirieron aun así bonos emitidos por el club, y un intrépido banquero prestó lo necesario para culminar la primera parte de un coliseo que devendría en histórico y sería la envidia de los rivales, que, como mucho, imitaron el cemento, pero nunca la gloria.
La inagotable energía que indujo la gran obra de Santiago Bernabéu surgió de un propósito claro: asentar los pilares del mejor club del mundo. No parece haber duda sobre la naturaleza de este empeño, tan racional como cercano a lo obsesivo; así ocurre siempre con las proezas de cualquier índole que cambian la historia. Buceando un poco más en el origen, se me antoja que el vínculo emocional del presidente con la entidad fue mayúsculo, como un parentesco de primer grado. Siendo muy joven, el club le abrió las puertas, los jugadores su casa y el escudo su corazón. Las relaciones fluyeron a través de la pasión por un juego portentoso, adictivo, generador de magnetismos personales, de afectos imperecederos. El hecho de vivir en un país convulso por irreconciliables rivalidades políticas propició la cristalización de aquellas amistades. Sobre estas premisas, imaginemos el sufrimiento del hombre viendo desmoronarse su vida con el conflicto armado, recibiendo las noticias de sus compañeros muertos en la guerra. Tanto fue así que terminó por contraer matrimonio con la viuda de uno de ellos, doña María Valenciano, que había perdido en la contienda a su marido, Valero Rivera, tesorero del club en 1936 y amigo personal de don Santiago. Una decisión protectora, valiente, testimonio de la unión abismal que existió entre todos ellos.
No obstante, Bernabéu encontraría en la funesta coyuntura bélica un acicate para el atrevimiento fértil: la firme convicción de que el fútbol se convertiría en el pasatiempo por antonomasia y en una fuerza incontenible. Todo ello junto con el ferviente deseo de que el Real Madrid resurgiera como homenaje a quienes habían sacrificado buena parte de su juventud en pro de la expansión de la entidad y, quebrada su existencia por la fatídica confrontación, jamás asistirían al nacimiento del mito.
Lo que no admite réplica fue su actitud de lúcido audaz, casi imprudente, al emprender una obra tan necesaria como gravosa que puso al club al borde de la quiebra. Y menos todavía su capacidad de liderazgo para atraer a tantos suscriptores de los bonos emitidos, tal vez con la intención oculta de engrandecer la capital de España.
Saporta nunca habría asumido tales riesgos, pero fue en esta oposición de caracteres donde radicó la fertilidad de su relación. Bernabéu era un lince como ojeador, un presidente telúrico y visionario. Saporta, la discreción personificada, se ceñía a los despachos y nunca intervenía en el deporte; sagaz, innovador e imaginativo, este diplomático y banquero parecía la cruz perfecta de una moneda de oro blanco. La dirección de la entidad estaba encarnada en un solo hombre, al que Saporta profesaba admiración y respeto perennes. La habilidad del dúo en la gestión deportiva y económica fue salvando las situaciones más delicadas mientras el Real Madrid se convertía en el equipo más laureado de los años cincuenta, en cuya segunda mitad se internacionalizaron las competiciones a nivel de clubes.
UN FICHAJE ESTELAR: RAIMUNDO SAPORTA
El primer encuentro entre ellos fue de lo más significativo. Bernabéu citó a Saporta en su oficina para comunicarle que la única condición en la organización del torneo conmemorativo del
25.º aniversario de la sección de baloncesto es que no fuera onerosa para el club. Por cierto, su reacción ante el «fenómeno» que le enviaba la Federación de Baloncesto fue de sorpresa por su extrema juventud. Naturalmente, la competición fue un éxito, y a la hora de rendir cuentas, el presidente le preguntó:
—¿Ha cumplido usted su palabra de que el torneo no costara un duro al club?
—En cierto modo, sí —respondió Saporta—. El torneo no solo no ha tenido pérdidas, sino que hemos ganado dinero.
La destreza del presidente no se limitaba a la selección de los futbolistas. Curtido por la vida, no precisaba de muchos lances para calar la sustancia de las personas, y ante el alarde de precoz perspicacia del joven Raimundo, le propuso incorporarse al club. El candidato dio muestras de una madurez impropia al objetar, siempre con respeto, un desajuste entre la oferta y el demandado. La conversación transcurrió, esencialmente, en los siguientes términos:
—Pero, señor Bernabéu, yo no sé una palabra de fútbol —advirtió Saporta, en un intento de que el ofrecimiento estuviera bien calibrado por parte del club, para que no hubiera malentendidos.
—Por eso mismo, y casi mejor. Aquí, de fútbol ya sabemos demasiados —zanjó el presidente.
EL PERFIL DEL BERNABÉU, LA SILUETA DE DI STÉFANO
Así las cosas, con el estadio en marcha y la pareja constituida, Bernabéu quedó deslumbrado por un gran jugador cuya contratación se complicó por una duplicidad de compromisos y licencias federativas. No sería el presidente el único encandilado. El mismo Miguel Muñoz, rival de Di Stéfano en aquel torneo de las bodas de oro del Real Madrid disputado por el Millonarios y el equipo local, más tarde compañero y entrenador, se expresaría de esta forma al concluir el encuentro: «Nos sobrepasó como si fuéramos postes estáticos, como si estuviera entrenándose. Se multiplicaba en cualquier área del campo, desde la retaguardia hasta la delantera. Fue una actuación soberbia. En una jugada concreta desbordó a cuatro de los nuestros. Y si agarraba el balón era imposible arrebatárselo. Lo mejor que se podía hacer era suplicar por lo bajini que la pasase».
Más allá del impacto que Di Stéfano causó al pisar España, el conflicto entre el Real Madrid y el Barcelona se enturbió de tal manera que tuvo que intervenir el arbitraje de la FIFA, que recayó en Muñoz Calero, expresidente de la Federación Española y exvicepresidente del Atlético de Madrid. El directivo dictó con poco criterio una solución de las llamadas salomónicas. El rey de los judíos no partió el niño por la mitad como Muñoz Calero sentenciaría a Di Stéfano: un año serás del Madrid y al siguiente del Barcelona.
Pero no es propósito del autor extenderse en este prolijo fichaje, en el que subyacía la petición previa a la FIFA de que la Federación Húngara concediera el traspaso de Kubala a España. La jugada escondía la intención del régimen franquista de utilizar al ídolo húngaro como símbolo del comunista en busca de la paz, pretensión que lograría finalmente.
Más que caminar por estos vericuetos jurídico-deportivos, lo que uno quiere reseñar es que la primera intervención trascendente de Saporta en el club estuvo ligada a un hombre decisivo para que la balanza del destino se inclinara en favor del Real Madrid. En el primer paso de la contratación, Saporta viaja para pagar veintisiete mil dólares al Millonarios tras la ruptura de las negociaciones entre este club con el Barça. Más adelante se traslada a la Ciudad Condal, donde Di Stéfano residía a la espera de que se esclareciera su situación, para impregnar de madridismo al delantero. Finalmente, el laberinto encontraría una vía de salida cuando Kubala se recuperó de una grave afección pulmonar y el Barça, harto de las idas y venidas administrativas, se decantó por el húngaro. Kubala se convertiría en un mito culé, incrustado en la historia del equipo catalán por el recuerdo de su elegancia, los títulos de un gran equipo y la canción de Serrat, refrendo de la memoria de toda una generación.
Así, mitad thriller, mitad jugada maestra de derecho administrativo, Saporta y circunstancias mediante, Di Stéfano se instaló en el club poco después de la llegada de un jugador ciclónico: Paco Gento, la Galerna del Cantábrico. Ahora sí, los cimientos estaban en su sitio, aunque el edificio apenas comenzaba a levantarse.
LA SEMILLA DE EUROPA
Al cabo de poco tiempo, el proyecto de una competición europea comenzó a gestarse en París y en francés, la lengua materna de Raimundo Saporta. Ambos, Bernabéu y Saporta, vieron en la competición europea la pértiga para proyectar el club. El mundo de los partidos y torneos amistosos para dirimir cuál era el mejor equipo del continente llegaba a su fin, pues se avecinaba el certificado expedido por la oficialidad de la Copa de Europa: el vencedor sería el mejor, y punto. Por añadidura, cuantos más partidos, más recaudación y mayores y mejores contrataciones para encuentros y torneos de exhibición, incluidas las giras de ultramar. Es decir, la Copa de Europa se intuía como la llave para alcanzar la gloria deportiva junto al alivio de la condición económica.
La primera salida del Real Madrid en la recién inaugurada Copa de Europa de clubes se produjo en septiembre de 1955, y la comitiva blanca fue recibida la víspera del encuentro por don Juan de Borbón y su hijo, don Juan Carlos, el futuro rey, en el palacio de Lausana en el que residían durante sus vacaciones estivales. Este hecho desagradó al régimen, pues el padre del heredero al trono era considerado un elemento perturbador para los planes del autócrata. La visita incluso fue omitida por la prensa española. Esta circunstancia, la irritación que determinadas actuaciones podían causar en el Pardo, no fue obstáculo para que en numerosas ocasiones el presidente del Real Madrid actuara conforme a sus principios. En este mismo capítulo y más adelante volveremos sobre ello.
Retomando la historia de la Copa de Europa, esta ofrece llamativas similitudes con la impronta que Bernabéu estampó en el Real Madrid. Uno de los mayores méritos del presidente fue la habilidad con la que transmitió a quienes portaban el escudo su temperamento corajudo y su tenacidad, rasgos propios del conquistador. A través del recién nacido torneo continental, el equipo instituyó a machamartillo la reputación de una mesnada que desconocía el significado del verbo claudicar. Solo así se puede conquistar una competición que siempre presenta obstáculos inesperados, rivales ambiciosos, pormenores que echan al traste las mayores esperanzas.
Bajo este prisma, y con la ayuda de Saporta, el presidente enunció las tablas de la ley, los mandamientos madridistas que obligaban al deportista blanco a exprimirse hasta la extenuación tanto como a comportarse con educación preeminente. El buen nombre de la entidad estaba en juego en igual medida que los resultados, pues de la preservación de las virtudes del deporte se derivaría el prestigio de la institución y el rendimiento financiero correspondiente.
De esta forma, con la fortuna de su parte y el esfuerzo como máximo exponente, junto con una mentalidad colectiva que ponía al conjunto por encima de sus estrellas, el equipo de Chamartín se convirtió de manera gradual en el equipo de Europa. Admirado dondequiera que fuese, el Real Madrid era sinónimo de éxito, la síntesis perfecta de la excelencia en el terreno de juego y la eficacia en los despachos. Los futbolistas tomaron como propio el reto de mantenerse como los mejores de Europa y los mandatarios mostraron el orgullo y el pragmatismo de los generales romanos, siempre prestos al combate. Bernabéu batallaba donde hiciera falta mientras Saporta urdía planes de todo tipo, entre ellos el parto de la Copa de Europa de baloncesto.
EL BALONCESTO, EN LA ESTELA DEL FÚTBOL
La gestación duró mucho más que la de un mamífero de tamaño medio, pues el primer paso fue constituir una liga nacional
—dado que las competiciones estaban fraccionadas en divisiones regionales— para que el campeón tuviese acceso a la competición continental. En los años siguientes, el asunto fue adquiriendo mayor complejidad, pues, por un lado, fue preciso construir un equipo capaz de medirse a las potencias europeas y, por otro, hubo que sortear multitud de problemas diplomáticos para enfrentarse a los equipos de los países del Telón de Acero, donde se encontraba la élite del baloncesto continental.
Lo primero fue consiguiéndose merced al surgimiento de una generación de competitivos jugadores españoles cuajados en torneos internacionales con la selección. Uno de ellos, Emiliano Rodríguez, el primer baloncestista moderno de nuestra patria, devino en genio. Con una envergadura de más de dos metros para su 1,87 m de altura, fue el primero en lanzar rectificando el tiro en el aire y en penetrar a canasta a una velocidad supersónica. Pero, sobre todo, mostró el sello del ímpetu madridista que sus compañeros futbolistas habían forjado en los años cincuenta. Amén de los innumerables títulos conseguidos con su club, fue reconocido dos veces como el mejor jugador de Europa, algo que en el baloncesto español solo ha podido repetir Pau Gasol.
Raimundo Saporta trató de reproducir en el baloncesto los triunfos del hermano mayor, consciente, además, de que el equipo de las cinco Copas de Europa se hacía viejo y que sería imposible regenerarlo manteniendo su clase y eficacia. La perspicacia del vicepresidente recayó entonces en una condición imprescindible para trasladar los éxitos al deporte de la canasta: fraguar en la sección el mismo temperamento indomable que había hecho grande al Real Madrid. Impuso unas normas férreas y colocó en el banquillo a un exigente inconformista: Pedro Ferrándiz. Los jugadores fueron entrenándose en la necesidad de competir hasta el agotamiento, respetándose unos a otros como lo hacían con los rivales. Cuando Emiliano Rodríguez y Carlos Sevillano se encontraban en su mejor momento, Ferrándiz insistió en explorar un camino desconocido: fichar a jugadores estadounidenses como solución para batir a los clubes checoslovacos y soviéticos, en la cúspide del baloncesto continental a principios de los años sesenta.
UN APUNTE SOBRE EL REAL MADRID DE LOS CINCUENTA
Diez años antes de que el equipo de baloncesto se asentara, el olfato futbolístico de Bernabéu alumbró una escuadra imbatible, mezcla de genio e ímpetu, irreductible, capaz de desarrollar un juego de orfebrería, pero también de librar una guerra de guerrillas. Con un general en tres cuartos de campo (Alfredo Di Stéfano), un comandante en la retaguardia (José Emilio Santamaría) y una de las mejores delanteras de la historia del fútbol (compuesta por Kopa, Puskas y Paco Gento, por citar los de mayor repercusión), la excelencia devino en seña de identidad, tanto en el despliegue ofensivo como en el cuerpo a cuerpo. Entretanto, Marquitos, Lesmes, Pachín, etc., se erigieron en feroces guardianes de un hábitat de confianza para los generadores de juego y los rematadores.
Contra cualquier pronóstico, incluso contra la sensatez, el proyecto de universalidad de Bernabéu fue tomando cuerpo. Un anfiteatro formidable y un equipo que asombraba al mundo en una España que empezaba a resurgir tras largos años de pobreza. Nadie en su sano juicio hubiera apostado dos reales a que el sueño se cumpliría, es probable que ni el propio Bernabéu, un visionario de una vitalidad ingobernable en busca de una epopeya. Para percatarse de la mutación que experimentó el equipo en todas las esferas, basta con echar un vistazo a la delantera que formó el día del debut de Paco en 1953: Britos, Olsen, Pérez-Payá, Molowny y Gento. Con el máximo respeto para quienes pertenecen a la historia del Real Madrid, en solo cinco años la línea estaría conformada por Kopa, Rial, Di Stéfano, Puskas y Gento. Suena tan bien que la recitaré en cuanto tenga ocasión: cada vez que la escribo, mi espíritu y, a veces, hasta mis labios sonríen.
Como en cualquier dupla exitosa, uno de los miembros cede voluntariamente el esplendor del escenario a quien lo anhela o a quien mejor se mueve en él. No hay duda de que la voz de Bernabéu fue un trueno altitonante, el rayo de Zeus interviniendo para poner a los peones en su sitio sobre el tablero. De presencia imponente, dio la cara para representar al club y para poner firmes a los futbolistas, a quienes leía la cartilla blanca tantas veces como las circunstancias lo requerían. Las santiaguinas se hicieron célebres por infrecuentes pero estruendosas, pues sacaban los colores de quienes no habían cumplido el credo. Como cuando bajó al vestuario en el descanso de un partido en Viena para recordar a los protagonistas que miles de españoles poblaban las gradas con la esperanza de llevarse un alegrón que aligerara sus obligaciones por un tiempo y que recordarían para siempre.
Como un padre enfadado, recriminaba a sus cachorros la falta de compromiso con la educación de la casa, con la cultura institucional. Bernabéu había sido monaguillo antes que fraile, lo que le facultó para entender el juego desde su entraña y le condujo a aceptar las opiniones de los futbolistas o a reprenderlos de igual a igual. En ocasiones se empleaba de forma justiciera, pero sin traspasar las atribuciones que la sociedad de la época concedía a un buen paterfamilias.
Aun así, Paco insistía en que el presidente bajaba poco a los vestuarios, excepcionalmente los días de partido. Utilizaba el verbo bajar en sentido figurado, porque los vestuarios solían estar al borde del terreno de juego, a partir de cuyo nivel se levantaba el graderío y, en el estadio antiguo, se encontraban las oficinas. Decía que Bernabéu se empleaba con elocuencia y que, de tanto en cuanto, lanzaba mensajes sin citar nombres, aunque los encausados sabían de sobra a quiénes se refería.
Durante aquellos años eran escasísimas las muestras culturales, artísticas o empresariales de nuestro país en el ámbito internacional de las que los españoles se sintieran orgullosos. El Real Madrid fue eximio en un país apenas en vías de desarrollo, sin marcas globales ni logros persistentes y populares que reclamaran la atención internacional. El principal emblema más allá de nuestras fronteras fue —y casi lo sigue siendo— un equipo de fútbol que de forma casi milagrosa ganó una Copa de Europa tras otra. Ocupó la portada de los diarios continentales más importantes, reclamó la atención de las televisiones y suscitó la admiración de europeos, americanos y asiáticos, también de africanos y oceánicos.
UN ASIENTO SOBRE LA AFICIÓN
«La afición madrileña es muy exigente, y la norma del club es tratar a todos por igual, sin importar que seas titular o suplente», declaró Paco a la publicación brasileña Revista do Esporte. Sus palabras informan en segundo término de una característica propia del estilo gestor imperante en la casa, además de dar cuenta de que la inflexibilidad del público de Chamartín se fraguó hace muchos años. A causa de la escasez de títulos obtenidos en la posguerra, y ahora sí que abro una conjetura, la afición madridista debía de estar escamada hasta de cómo los futbolistas se ataban las botas. No hay que olvidar que se habían rascado el bolsillo sin que los resultados acompañaran al desembolso. El mismo Paco sufrió la impaciencia del graderío, como en época reciente Zidane o Vinícius Júnior.
Lo curioso es que esta actitud no cesó con la conquista de los títulos. Casi me atrevería a decir, a tenor de la declaración citada de Paco, de lo que escuché de niño y de lo que viví de mayor, que la insatisfacción con todo lo que no fuera el buen juego o la victoria incluso creció. Conducta muy humana por otra parte, la de comparar lo que tenemos con lo que tuvimos o con lo que tiene el vecino. Contagiados por la excelencia de lo que veían, por el perpetuo deseo de mejora que brotaba de las entrañas de la entidad, los aficionados se erigieron en otro elemento impulsor de lo sobresaliente. Y así continúan hoy, ejerciendo el rigor de su juicio a un tiempo implacable y benefactor.
LA CONSTATACIÓN PERSONAL DE LA GRANDEZA
Ustedes disculparán que escriba en primera persona de cuando en cuando, una particularidad que solo ocurrirá si la narración lo demanda. Como ahora. Recién llegado al primer equipo de baloncesto, este cronista tuvo el privilegio de vivir el respeto y la fascinación que el Real Madrid despierta en cualquier cancha y frontera, así como la fuerza de persuasión de la insignia blanca. Las aduanas se abrían y los aduaneros miraban para otro lado, los extras se sucedían en restaurantes y bares, y los políticos sonreían agradecidos en las visitas protocolarias con las que se honraba la historia del club. Todos querían sentir de cerca el aura del Real Madrid, acercarse a la leyenda. El escudo y su simbolismo eran los mismos en el equipo de baloncesto, que ya en la temporada 79-80 consiguió su séptima Copa de Europa. A nosotros, los jugadores, nos quedaba el papel de portadores de una antorcha, de actores de una gran obra que continúa representándose.
La originalidad de la relevancia y prestigio del Real Madrid fuera de España residía en el hecho de que nuestro país carecía de consideración en el panorama internacional, con el estigma de hallarse bajo un régimen dictatorial. El Real Madrid era acogido con pasión, y hasta devoción, en todo el globo. Las giras del conjunto blanco eran continuas y pasaban por países tan poco futbolísticos como Estados Unidos. No importaba; siendo el mejor equipo del mundo, los jugadores eran recibidos como estrellas del star-system de Hollywood. Sus estancias incluían áreas de hispanohablantes, como California, pero también la capital del mundo, la ciudad que nunca duerme: Nueva York.
De manera inusitada, la entidad superó el lastre económico-político gracias a dos genios con vocación de trascender. La imposición de un estricto código ético, sellado en un himno revelador de la voluntad de los mandatarios, diseñó un equipo modélico, espléndido en el césped, referencia en su comportamiento fuera de la cancha. Es cierto que quizá la retórica de la estrofa era susceptible de mejora, pero ahí quedó el «cuando pierde da la mano, / sin envidias ni rencores, / como bueno y fiel hermano».
Los marcos de conducta se implantaron con radical firmeza, pues por encima de Alfredo, Puskas y Paco, de Emiliano, Luyk, Ramos y Brabender, por encima de cualquiera, se situaban la divisa de la institución y los símbolos que la enmarcaban. Cuando uno se enfundaba la camiseta blanca, sabía que su obligación era luchar por la victoria y proceder de manera exquisita, y quienes velaban por la vigencia de estos principios no perdían ocasión de recordarlos. Cuando el Real Madrid de baloncesto consiguió su primera Copa de Europa, Saporta bajó al vestuario para dar la enhorabuena a sus jugadores y pedirles que loaran a sus rivales en las declaraciones a los medios.
Para que la ecuación se resolviera con títulos era preciso el encaje sin rendijas. Por eso los fichajes se ponían bajo el microscopio de la querencia por el club y el «rendimiento personal». Por gran jugador que fueras, no entrabas a formar parte de la plantilla si eras proclive al escándalo, no digamos ya si te comportabas como un George Best.
A quien une estas letras le cupo la fortuna de ser captado por el club cuando don Santiago y don Raimundo comandaban la nave. La primera lección recibida consistió en que la singularidad desaparecía una vez uniformado de blanco, mientras que la responsabilidad se acrecentaba; no estaba jugando yo, estaba jugando el Real Madrid. La segunda lección restaba la carga de colectivismo de la primera, porque todos éramos igual de importantes en la organización. Apenas llegado al club, las charlas de mi primer entrenador incidieron en esta particularidad. Todos los jugadores de la primera plantilla, así como el entrenador y sus ayudantes, se detenían a saludarte en el Pabellón de la Ciudad Deportiva, amables y sonrientes. Un empoderamiento global, significativo y reconfortante con una carga de profundidad oculta: no restaba un quark de compromiso. Al contrario, exigía que estuvieras siempre dispuesto a rendir al máximo, aunque te pasaras la vida sentado en el banquillo, pues en un instante el triunfo podía estar en tus manos, tus pies o tu cabeza.
CUANDO LOS ACTORES DE REPARTO ECLIPSARON A LAS ESTRELLAS
La final de la primera Copa de Europa ofreció un ejemplo nítido del ímpetu y el compromiso a los que obligaba la casa, que implicaba a todos por igual. Con el equipo en aprietos, el defensa Marquitos se sumó al ataque en un arrebato, algo inusual en aquellos tiempos. Ante la sorpresa de sus compañeros, que le imploraban que pasara el balón, el zaguero avanzó a trompicones y, tras una serie de rebotes en el área, empató el partido. El resto del grupo se recompuso para que la norma volviera al juego y Rial liquidara la final. La furia del menos indicado logró lo improbable en el momento crucial: Marquitos, vencedor de cinco Copas de Europa, cinco Ligas, etc., ¡solo marcó otros dos goles con la elástica de Chamartín! Quién sabe cómo habría discurrido la historia madridista sin la obtención de ese primer gran torneo, si aquel gol legendario hubiera quedado en el burladero.
En el baloncesto recuerdo dos intervenciones imprevistas que valieron sendas ligas. Lesionado de gravedad Carlos Sevillano durante el encuentro decisivo contra el Joventut, fue sustituido por Vicente Paniagua. Este desoyó las órdenes de Ferrándiz, que le exigía que fuera a defender en la jugada clave, y se quedó como segundo reboteador en una acción de tiros libres, una función que en su caso era inhabitual, casi ajena. Emiliano falló el segundo y los históricos Alfonso Martínez y Cristóbal Rodríguez tocaron el balón, que cayó en manos de nuestro protagonista. Paniagua encestó bajo el aro para ganar otra competición liguera. Al final del partido, Ferrándiz declaró: «Mientras yo esté en el Madrid, Paniagua seguirá conmigo». Naturalmente, don Pedro cumplió su palabra.
Algo parecido viví en primera persona en un partido de la temporada 81-82, cuando el júnior Guillermo Hernangómez
—el padre de Willy y Juancho— salió a falta de tres minutos al ser expulsados por personales los dos Fernandos, Martín y Romay, y Rafa Rullán. El fecundo progenitor capturó varios rebotes y anotó un palmeo providencial para ganar al Barcelona. Al entrar en el vestuario, Lolo Sainz se dirigió al pívot para revelarle: «Chaval, ¡estás renovado un año más!».
Naturalmente, la sonrisa del joven se expandió tanto que parecía desbordar su rostro, al tiempo que sus compañeros se sumaban al jolgorio. Estas cosas pasan pocas veces en la vida.
LA DEPORTIVIDAD COMO MARCA DE LA CASA
La insistencia de Bernabéu y Saporta en ofrecer una imagen edificante, equilibrio de temperamento irreductible y educación palpable, no solo tenía el fin de mostrarse ejemplar ante la sociedad y el deporte. Quizá en un primer momento la idea fuera que los socios se sintieran orgullosos de su equipo, pero en la mente de ambos palpitaba la urgencia económica del club. Una institución modélica la convertía al instante en un producto más atractivo para las marcas.
Fue con esta visión estratégica como el Real Madrid consiguió el patrocinio de Philips, una marca tecnológica puntera en Europa. La publicidad en el estadio y en el Pabellón de la Ciudad Deportiva se otorgó a la marca en exclusiva, así como otras acciones comerciales, entre ellas el Torneo de Navidad de baloncesto, a la que dio su nombre. Lógicamente, las posibilidades de que una entidad establecida en una autocracia pobre se convirtiera en el referente mercadotécnico de una empresa tan avanzada eran escasísimas. Solo las virtudes que representaba el Real Madrid lo hicieron posible. Hoy se da la circunstancia contraria: países reprobables desde el punto de vista político por su violación de los derechos humanos, pero muy ricos, patrocinan a todo aquel que se deje patrocinar. Dicho sea sin ningún ánimo de crítica, sino como constatación de una realidad cada día más común.
La estrategia mercadotécnica del club yuxtapuso en el seno de su atractivo las personalidades de los dos dirigentes: el coraje tenaz y arrollador de Bernabéu junto con la discreción, el tacto político y la sagacidad de Saporta. El carisma de ambos y el imbatible cóctel de obligado cumplimiento para cualquier miembro madridista —un modelo de conducta intachable y la sed de victoria— cincelaron una reputación que se extendió hasta los años ochenta, cuando directivos del Milán quisieron comprobar de primera mano los secretos de la organizzazione. Tras unos años inciertos, la revitalización del último decenio, con Florentino Pérez como presidente, ha conectado el pasado con el presente, lo que ha dado continuidad a un prestigio ecuménico sin parangón en el mundo del deporte.
La inteligencia dispar de Bernabéu y Saporta fue proverbial, aplicada en cada caso a su propio ámbito. A Bernabéu le cabe el haber soñado un porvenir esplendoroso cuando el Real Madrid era una institución devastada por la guerra, sin recursos humanos ni económicos. Si algo distinguió su longevo mandato fue el instinto para prever los pasos cruciales que había que tomar en cada momento, en especial la decidida apuesta por la primera gran competición europea de clubes. Mientras algunos la despreciaron o se mantuvieron a la expectativa, el presidente anticipó la dirección de los vientos futuros, augurando el éxito de una iniciativa que catapultó la expansión de un deporte con raíces profundas.
Las gestiones de Saporta —vicepresidente, asimismo, del Banco Exterior de España, y de las federaciones nacional e internacional de baloncesto— destellaron por su imaginación para concitar voluntades, merced a una habilidad diplomática celebrada por sus allegados. Por ejemplo, logró que el Real Madrid se convirtiera en el primer equipo occidental en jugar en Moscú tras sortear la oposición del régimen franquista en varias ocasiones. Su excelente relación con los ministros Castiella y Solís le dio vía libre, aunque antes Ferrándiz habría de lidiar con las dudas provenientes del Palacio del Pardo: su inquilino quería saber si había posibilidades de ganar.
De camino hacia la residencia del dictador, sentados Bernabéu junto a Ferrándiz, el célebre mandatario dictó la táctica de la reunión:
—Usted tiene que asegurarle que vamos a ganar —estableció como norte invariable.
—Pero, don Santiago, que a los rusos no hay quién les eche mano —se quejaba el entrenador, acaso con esa prevención propia del gremio de ponerse la venda antes de la herida.
—¡Y a mí qué más me da! —cortó las quejas Bernabéu—. ¿Usted quiere ir a Moscú o quedarse en casa? Pues ganamos, ¡y se acabó!
La pregunta era retórica: ¡claro que Ferrándiz quería ir a la capital entonces soviética! Conociéndole, habría vendido su alma al diablo con tal de medirse al TSK. Se lo oí contar con ligeras variantes muchas veces, siempre alrededor de una mesa pródiga en viandas, tan aficionado como era a la buena vida.
—Yo he dado cuatro veces la vuelta al mundo —me contó en cierta ocasión en la que llegamos los primeros a la cita.
—Pero ¿gratis? —le pregunté en mi inocencia.
—¡Naturalmente! —respondió fingiéndose ofendido—. Pagando las da cualquiera. Lo que tiene mérito es hacerlo sin soltar un duro —terminó ufano su argumentación. Genio y figura, un personaje a la altura de su fama.
Desde entonces, las visitas a Moscú fueron celebradas como una fiesta por el público soviético. Me lo recuerda Chechu Biriukov: «La llegada del equipo blanco era una fecha señalada, como el estreno del Bolshói o el comienzo de la temporada del Circo de Moscú. La noticia era destacada en los medios las semanas previas, con la transmisión televisiva correspondiente y las entradas agotadas». Una expectación popular y mediática que indicaba la relevancia del momento. ¡Nada más y nada menos que en la hermética Unión Soviética!
EL REAL MADRID NUNCA FUE EL EQUIPO DEL RÉGIMEN
He aquí un sambenito esgrimido por los antagonistas del Real Madrid con el propósito de desprestigiarlo: censores de la realidad sin escrúpulos, inhábiles para escribir su propia historia sin menoscabar la ajena. Un asunto del que se ha vuelto a hablar en los últimos años merced al establecimiento de los medios digitales y el uso de las redes sociales, tan a mano de cualquiera como la barra de un bar. Por otro lado, estos instrumentos han facilitado el afloramiento de fuentes antes medio ocultas o de difícil acceso que revelan el nulo sostén que la dictadura prestó al Real Madrid. Al contrario, fue el régimen el que intentó capitalizar los éxitos madridistas. Una postura sin repercusión alguna lejos de nuestras fronteras, donde siempre resaltó el contraste entre una entidad privada cosmopolita y un reprobable y ensimismado sistema político.
Por más que insistan estas voces malintencionadas, y a pesar de las excelentes relaciones de Saporta con algunos ministros franquistas en los años sesenta, el Madrid distó de ser el equipo del régimen. Como cualquier demócrata convencido, Bernabéu tenía aversión a la dictadura y mostró su disconformidad con el franquismo sin ninguna sutileza. Así sucedía cada Primero de Mayo, cuando se celebraba la exhibición sindical como parte de los festejos por el Día Internacional de los Trabajadores, ofrecida cada año por Televisión Española. Pocos días antes, un motorista del ministerio se dirigía a las oficinas del estadio con el sobre de la petición administrativa de uso del recinto. El sobre iba destinado a Santiago Bernabéu, que se ausentaba para no recibirlo con el pretexto de que se encontraba en un viaje de negocios fuera del país. En realidad, se escondía durante esas jornadas en casa de unos amigos cuyo nombre me está vedado revelar. Finalmente, el acontecimiento se celebraba, en la mayoría de los casos sin que el Real Madrid hubiera firmado la petición por ausencia del mandatario. La postura revelaba la intención del presidente: usted ocupa mi casa sin mi consentimiento, como ocurre en aquellos lugares en los que la voluntad se ejecuta por la fuerza y no con la aplicación del Derecho. Y pongo Derecho con mayúscula para excluir la normativa que cualquier tirano pueda establecer, y en referencia al llamado derecho natural, el que contiene reglas vigentes en cualquier Estado democrático de ayer, hoy y siempre: el respeto a la libertad de las personas, de comercio y de la propiedad privada.
Más conocida es la anécdota de la expulsión de Millán Astray del palco madridista por su nula educación con una dama. En realidad, el suceso queda hoy entre tinieblas, en virtud de las diferentes versiones que circulan por la red, que incluyen hasta una presunta cita para un duelo de honor como resultado del encontronazo. En lo que todas coinciden es en que el fundador de la Legión, hombre destacado del régimen, nunca volvió a pisar el Bernabéu, a pesar de las presiones y sugerencias a las que el club se vio sometido para que reconsiderara su posición.
De boca de Pedro Ferrándiz y de Vicente Ramos tuve conocimiento de otro incidente diplomático con el régimen franquista del que ambos fueron testigos. Ocurrió en un partido de baloncesto en Tel Aviv en febrero de 1973, cuando Moshé Dayán y Santiago Bernabéu bajaron a la pista para saludar a los jugadores del Maccabi y del Real Madrid. El ministro israelí, tan reconocible por el parche que llevaba sobre el ojo izquierdo, dirigió —entre otras muchas acciones políticas y militares— las victorias del Ejército israelí en la guerra de los Seis Días (1967) y la de Yom Kipur (1973); en resumen, un héroe de Israel. Dayán fue un asiduo de La Mano de Elías, el pabellón donde aún juega sus partidos el Maccabi de Tel Aviv, que lo recibía con gran entusiasmo, veneración y cortesía. Este relator tuvo la oportunidad de saludarlo en alguna ocasión años más tarde, y puedo dar fe del fervor que inflamaba las gradas con su mera presencia.
Quién sabe hasta qué punto este ambiente electrizado pudo influir en el ánimo del dirigente madridista. Pero tras los discursos propios de tales ocasiones, Bernabéu desprendió de su solapa la insignia de oro y brillantes que siempre llevaba puesta y se la impuso a Dayán, en un arrebato de criterio sincero. Naturalmente, todos los presentes le aplaudieron, incluidos los miles de espectadores que apenas dejaban algún asiento libre. Cuando el presidente madridista volvió al palco, Agustín Domínguez, que ejercía de secretario general del club, lo alertó de las posibles consecuencias: dada la tradicional buena relación entre España y los países árabes, estos podían tomarse lo ocurrido como una desconsideración diplomática. Bernabéu arqueó las cejas, levantó los brazos levemente y expresó su indiferencia: «Se la he puesto porque ese tío tiene un par de cojones. Y ya está».
Lo cierto es que las quejas se multiplicaron en los días sucesivos, entre ellas las del excéntrico sátrapa Gadafi. El impulso del presidente dio en la diana de la sensibilidad árabe, pues el ministro en cuestión encarnaba el imbatible poderío de Israel. Apenas aterrizar en la capital, el club informó del requerimiento del ministro de Exteriores, López-Bravo, al presidente del Real Madrid para que se personara cuanto antes en la sede ministerial con el fin de que explicara lo ocurrido. Como diríamos hoy en día, a Bernabéu se la sopló: «A mí que me registren, que me marcho a pescar a Santa Pola. Para estos casos tenemos a Saporta. Que se encargue él, que tiene mucha mano izquierda».
Y así, mientras el presidente viajaba hacia el asueto mediterráneo, el embrollo para Saporta era mayúsculo, pues él mismo era judío sefardí, como el presidente de la Federación de Baloncesto de Israel, presente en la ceremonia protocolaria que dio pie al revuelo. Cuenta Alfredo Relaño que don Santiago tampoco puso las cosas fáciles cuando don Raimundo le preguntó cómo deseaba que presentara sus excusas: «Dile que le puse la insignia porque es un tío bragao».
Si me preguntan lo que pienso, no creo que a Saporta le costara mucho solucionar equívocos y descontentos. Era su terreno de juego, los regates a los que estaba acostumbrado. Su principal cometido era lidiar con intereses contradictorios, con mandatarios de diferentes países y condiciones, y tanto en el mundo del deporte como en el bancario. Proyectar, vislumbrar, anticiparse era el pan de cada día de una mente maquiavélica.
Así que es fácil suponer que recurrió a la excelente relación personal que mantenía con anteriores ministros franquistas y a los múltiples antecedentes del club en sentido contrario, amén de a la límpida imagen que el Real Madrid siempre daba de nuestro país fuera de España. Por cierto, que Paco siempre señaló lo bien que los trataron en Marruecos, donde en 1962, 1964 y 1966 compitieron en el Trofeo Mohamed V. En 1966 recogió la copa de campeón de manos de Hasán II. Desde 1958, el club había jugado al menos dieciséis partidos en Orán, Casablanca, Argel y El Cairo. Con estos precedentes, y conociendo su veteranía ante los miuras, seguro que Saporta resolvió la controversia con su maestría habitual.
UNA FILIGRANA CON AROMA DE TRASCENDENCIA: EL BALONCESTO EUROPEO
En definitiva, a Bernabéu cabe atribuirle el fuego que encendió el madridismo, la energía que puso en marcha el flujo que desde entonces no cesa, como el río de Lao Tse. Nunca el Real Madrid será el mismo caudal, pero desde que el presidente generó esa dinámica, el club discurre con fuerza evolutiva, con un movimiento íntimo y renovador que no deja espacio a quien no se comprometa a exprimir su última célula en busca de la victoria. Sin importar cómo. La misma relevancia poseen el gol de Marquitos o el de Sergio Ramos en el 93 que las exhibiciones de la Séptima o de la más reciente final ante la Juve. Cada Madrid a su estilo y Bernabéu en el tuétano de todos.
A Saporta le correspondió encauzar y afinar la fuerza emergente. Bernabéu fue el origen, el núcleo; Saporta, la razón, la astucia silente. Y a ambos hay que atribuirles algo poco reconocido: su papel primordial en la difusión en Europa del baloncesto, uno de los deportes más universales (no en vano, la final de baloncesto siempre se cuenta entre los acontecimientos más vistos de los Juegos Olímpicos, cuando no es el más seguido). El presidente apoyó todas las iniciativas de su segundo de a bordo relacionadas con el baloncesto y viajó a menudo con el equipo. Sin el apoyo del club más relevante, la Copa de Europa no habría crecido con la repercusión y la rapidez con que lo hizo, ni en el continente ni en España. Y no solo el Real Madrid, sino la selección española terminaría por convertirse en una potencia. Primero, entre nuestros vecinos; más tarde, universal.
UN ESBOZO NOSTÁLGICO: EL TORNEO DE NAVIDAD
En un arranque de genialidad de Saporta, el Real Madrid copó la escena del deporte en Navidad, una época que, por estar revestida de significado en Occidente, constituía un vehículo de difusión internacional. Al Torneo llegaron equipos procedentes de las grandes naciones de este deporte, como Estados Unidos, Italia, Brasil y las extintas Yugoslavia y la Unión Soviética. Algunos vinieron enrolados en equipos rivales y posteriormente volvieron para vestir la camiseta blanca de tirantes. Así ocurrió con Sabonis, que quebró con un mate el tablero del Pabellón de la Ciudad Deportiva del Paseo de la Castellana. Aún más curioso fue el caso de George Karl, integrado en el equipo de la Universidad de Carolina del Norte de Dean Smith y Michael Jordan; el destino nos lo devolvió dos veces como entrenador del primer equipo. Un técnico estimable y un tipo excelente, de gran corazón y médula madridista.
Aunque se sepa poco, el Torneo fue una competición oficial de la FIBA durante muchos años. A mediados de los años sesenta, Saporta necesitaba más partidos internacionales para componer un paquete que Televisión Española aceptara. Pero Bernabéu no quería asumir más riesgos financieros. Saporta convenció a William Jones, secretario general de la FIBA, para que instaurara un campeonato intercontinental en Madrid. Una maniobra a muchas bandas en la que encajaron los intereses de los dirigentes de las tres entidades citadas: TVE, FIBA y Real Madrid. De esta forma cumplió su sueño de que el baloncesto entrara en los hogares españoles, de que la ciudad y el club albergaran un gran torneo internacional y de que las Navidades fueran adornadas por el deporte del balón naranja.
PACO, VICENTE RAMOS Y UN SERVIDOR
Paco siempre habló de Bernabéu y Saporta con devoción y respeto. Fueron quienes lo trajeron a Madrid y se convirtieron en una especie de tíos con los que conversar en los momentos complicados, a los que pedir consejo en las encrucijadas que plantea la vida. La entidad, jerarquizada conforme al país y a los tiempos, ejercía simultáneamente de paraguas protector y de institución educadora. Quienes conocimos a Bernabéu y a Saporta bien lo sabemos. El gran Vicente Ramos, químico y sobresaliente hombre de empresa tras dejar su huella en el Real Madrid de baloncesto, dedicó una fotografía al vicepresidente con la siguiente dedicatoria: «A don Raimundo Saporta, de quien recibí orientación humana y deportiva». Cuando años después de haber abandonado ambos el club le pregunté si «hoy día, con la perspectiva que enriquece la madurez», seguía pensando lo mismo, me contestó con rotundidad: «Por supuesto, sigo opinando lo mismo».
La experiencia conformó en este cronista una opinión calcada a la de mi maestro en la posición de base, del que tanto aprendí. Recién llegados al club, Saporta nos reclamaba en su despacho para conocernos en persona, preguntarnos cómo iban los estudios o si teníamos algún tipo de problema en el que pudiera interceder. Por descontado, con el segundo apellido colgando de mi cuello en un cartel invisible —aunque yo estaba en las antípodas de reparar en la circunstancia—, no fui una excepción. Cuando me asomé al antedespacho, Amancio, el capitán del equipo de fútbol, estaba sentado esperando la llamada del vicepresidente. A los pocos minutos la puerta se abrió y Amancio se levantó para ser recibido. Saporta apareció al cabo de una fracción de segundo y, al observar el movimiento del futbolista, dijo: «Usted no, el chico, que está citado antes». Me puse en pie con el susto en el cuerpo, las piernas temblando y un aire dubitativo. El Jefe me animó: «Pasa, chaval». Y, tras cerrar la puerta, añadió: «Aquí somos todos igual de importantes». La charla fue corta. Me preguntó por Paco, como en adelante haría en cualquier ocasión, y se interesó por mis estudios.
—Cuando termine el colegio el año que viene, estudiaré Derecho y Empresariales en ICADE.
—Muy bien. El deporte pasa muy rápido y la vida continúa —me contestó con un gesto de aprobación.
Cuando se lo conté a Paco, se echó a reír, con unos je, je rotundos y rítmicos. «¡Saporta, siempre Saporta!», se limitó a decir. Que hiciera esperar al capitán para dar paso a un recién llegado da una idea de cómo manejaba las relaciones personales y colocaba a cada cual en el lugar preciso. No había escalafón estable; según las circunstancias, el novato merecía ser tratado en pie de igualdad con el emblema del club.
Así eran Bernabéu y Saporta, personajes sorprendentes, deslumbrantes, pioneros a caballo entre la rigidez, la maestría y la recompensa emocional. El empuje y la vanguardia de Santiago Bernabéu combinadas con el cálculo, las maniobras entre bambalinas y la prudencia de Raimundo Saporta. La notable diferencia de edad entre ambos parecía contribuir a un entendimiento sobresaliente. Una complementariedad sin grietas, pocas veces conocida en el mundo del deporte, de dos mentes brillantes que cubrían el espectro de lo necesario. Tan descomunales eran que levantaron un club de la nada para transmutarlo en el más reconocido de la historia del deporte.
CAPÍTULO 6
LA INCONCEBIBLE GESTA DEL REAL MADRID YEYÉ
«Nadie pensó que un equipo tan joven llegaría tan lejos.» (Ramón Grosso)
«Fue una etapa dura para nosotros, porque nos querían comparar con el equipo de las cinco Copas de Europa.» (José Martínez, Pirri)
«Santamaría y Puskas no jugaron la final, pero sus consejos en los días previos fueron claves para nuestra victoria.» (Ignacio Zoco)
«Puskas se pasó el calentamiento haciendo corrillos con los jóvenes titulares.» (Matías Prats padre, locutor presente en el estadio Heysel de Bruselas)
«Cuando el Partizán se adelantó, Paco dejó la banda para tomar protagonismo y comenzar a generar peligro por el centro. Siguiendo su ejemplo, el resto del equipo avanzó sus líneas. Y nos convencimos de que tarde o temprano empataríamos.» (Pedro de Felipe)
«Lo que más nos motivaba era el prestigio.» (Santamaría)
«De todas las Copas de Europa que ganamos, la sexta fue la que más mérito tuvo. Un equipo de jugadores jóvenes, nacidos en España, de corta experiencia internacional. Todo el mundo esperaba un campeón británico o italiano. Nadie contaba con nosotros, pero ganamos.» (Paco Gento)
«El equipo de las cinco Copas [de Europa] fue fabuloso, el encuentro de muchos fuera de serie. El de mediados de los sesenta tiene más mérito porque solo somos buenos jugadores, con alguno muy bueno. Pero ahí están la Sexta y las ligas conseguidas. El secreto es que nos partimos el pecho todos los días. Ganamos porque damos lo mejor de nosotros mismos, no porque seamos mejores.» (Paco Gento)
LA COPA DE EUROPA DEL 66: UN HITO DIGNO DEL MAYOR RECONOCIMIENTO
Nadie daba un duro por ellos cuando comenzó la temporada. Solo eran un grupo en transición de jugadores jóvenes, de promesas que parecían muy lejos no ya de sus antecesores, sino de sus rivales europeos, sobre todo de los británicos y los transalpinos. No seré yo quien critique aquellos pronósticos fiados a la apariencia, porque el bien más preciado de aquel equipo resultó ser lo que está oculto, lo que es tan difícil de entrever y de medir: el espíritu.
Ajenos a la comparación con quienes habían marcado una senda triunfante e irrepetible, y tolerando la presión de enderezar un rumbo que decaía, un grupo de jóvenes ambiciosos y corajudos sorprendió a Europa, a su propio club y quién sabe si a ellos mismos. Amparados en las enseñanzas de quienes habían escrito la historia, siguiendo la estela de Paco Gento —al que Amancio llamaba «mi Gran Capitán»—, la nueva ola madridista consiguió la Sexta, la que más difícil pareció de todas las disputadas hasta el momento.
La hazaña no está lo suficientemente valorada en los anales del madridismo, quizá por aislada tras un período glorioso y una sequía relativa. Pero dejar en la cuneta al Inter de Milán de Helenio Herrera, Mazzola, Luis Suárez, Peiró, etc., y derrotar en la final a un conjunto veterano, repleto de internacionales del entonces poderoso fútbol del Este, merece un reconocimiento que me presto a esbozar en este capítulo. Pocos pasajes en la historia del Real Madrid muestran una grandeza tan vinculada con su esencia: la victoria en los momentos impensables, la lección de pundonor sin excepción junto a la clase de los novatos, la relevancia de los veteranos en la formación de una nueva hornada, la unión de un equipo recién nacido. A lo que hay que añadir el ejemplo de Paco Gento, erigido en líder primario de una remontada impecable que culminó con dos goles casi consecutivos de bellísima factura, fabricados a partir de la inspiración de un par de jugadores y de la persistencia sin respiro de los nueve restantes.
No obstante, el Real Madrid tuvo que afrontar circunstancias complejas que presagiaban un futuro incierto. La sobrevenida escasez de recursos económicos, unida a la transición del equipo de las cinco Copas de Europa, puso a prueba la sabiduría de los dirigentes madridistas. La madurez del nuevo rumbo emprendido cuajó en otra etapa de triunfos que sostendrían el prestigio del club con conquistas nacionales e internacionales. Más o menos, así aconteció todo.
EL DILEMA DE LA RENOVACIÓN COLECTIVA
La valía de los grandes hombres se manifiesta en las encrucijadas. Una de las tareas más complejas que afrontó Santiago Bernabéu fue la renovación del Real Madrid de los años cincuenta en circunstancias financieras desfavorables. Resultaba meridiano que la entrada en el nuevo decenio daría paso a una nueva etapa, aunque solo fuera porque la treintena era un obstáculo difícil de sobrepasar para el jugador de aquellos años y, en general, marcaba la frontera del máximo rendimiento. Por más que doliera, la decadencia de Di Stéfano, Puskas, Rial y Santamaría, entre otros, se avecinaba sin remisión, si bien es de justicia reconocer que dilataron el declive habitual con el apoyo de su clase, su experiencia, su competitividad y el empuje de los compañeros más jóvenes.
La gestión de la decadencia de los equipos campeones siempre es ardua en el mundo del deporte; de hecho, son innumerables los ejemplos de conjuntos hegemónicos que se derrumban con estrépito. En primer lugar, porque nunca suelen dar indicios claros de su ocaso. Ocurre, por añadidura, que acostumbran a pasar del todo a la nada en un suspiro, como la magnífica selección española de fútbol que cayó fulminada en el Mundial de Brasil de 2014, tras haber conseguido la clasificación con brillantez y haber ganado la Eurocopa con suficiencia solamente hacía un par de años. Nadie esperaba tal batacazo.
Algo similar le ocurrió al equipo nacional de baloncesto de Pau Gasol, su hermano y Ricky Rubio. Cierto que Pau ya estaba casi retirado, pero su hermano había conseguido ser campeón de la NBA en 2019 y España había ganado la Copa del Mundo el mismo año. En teoría, la selección que se presentaba en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021 era más completa, con los jóvenes más maduros y los veteranos todavía muy útiles. Pero quedó fuera de la lucha por las medallas.
No fue el caso del Madrid de las Cinco Copas. Los datos muestran la longevidad del conjunto y de sus piedras angulares. El propio Alfredo y Puskas estaban en la famosa final de 1960 ante el Eintracht cerca de los treinta y cuatro, una edad entonces reservada a los superdotados. Ambos lo eran, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde la perspectiva de su interpretación del fútbol y su capacidad física. La resistencia del nueve, apuntalada por una notable punta de velocidad, fue proverbial en su carrera. Como la fortaleza del tren inferior del húngaro, que le permitió conservar un esprint corto mortífero y la potencia en el disparo. En cambio, Héctor Rial tuvo que ceder sus minutos de organizador a la pujanza de Luis del Sol, al que el destino le habría otorgado una larga vida con el escudo madridista de no estar el club sumido en problemas de liquidez. Tan apurada era la situación y escasa la voluntad del Real Madrid de desprenderse del futbolista que don Raimundo Saporta se excusó ante el settepulmoni mediante una explicación: «Luis, la Juventus ha venido a por ti. Y si llegan a venir a por el equipo entero igualmente lo vendo, porque estamos en un momento de enormes apreturas».
El mandatario no pudo ser más descriptivo ante la venta indeseada del gran jugador español, cuyo apodo italiano se estableció después de que un periodista alemán tuviera la ocurrencia de colocar a siete personas a cronometrar el tiempo que corría en un partido. En efecto, debía de ser un buen galgo para acompañar al resto de la tropa madridista, a cuyos miembros Del Sol aludiría con frecuencia por su relevancia personal: «Di Stéfano, Puskas y Gento fueron grandísimos jugadores. Pero, ante todo, excelentes compañeros».
Volvamos, sin embargo, a los motivos que dificultan la administración de la decadencia. Uno de ellos es el prestigio de los protagonistas, entreverado con el propio de la institución y con el engarce emocional de los aficionados. Además, en tantas ocasiones consiguieron lo inalcanzable, hasta más allá de lo que soñábamos, que todavía en su declinar dan la impresión de poder volver a hacerlo, de ganar todas las batallas como el Cid. ¿Y quién se atreve a levantar fronteras a la fantasía?
Por añadidura, en ocasiones el peso específico de las figuras trasciende lo deportivo y obliga a brindarles una salida acorde con la dimensión que tuvieron en su momento de esplendor. El valor del respeto al imaginario colectivo, configurado por impresiones de índole social, se superpone a las causas ya comentadas, amén de tratarse de un patrimonio de la institución que es pertinente conservar.
Este gran número de factores emocionales y económicos agita la mente de quien ha de diseñar un nuevo porvenir, de los responsables de tomar una decisión que concluirá con la imagen que nadie quería contemplar: la del héroe vencido por el tiempo, al que nunca volveremos a ver vestido con los colores y el emblema que tanto significan para sus simpatizantes.
UN ADIÓS EN EL QUE TODOS SUFRIERON: ALFREDO DI STÉFANO
Tribulaciones aparte, la determinación de Bernabéu de prescindir de Di Stéfano debió de estar teñida de amargura. Para un presidente que mantenía un trato directo y protector con los jugadores por su pasado de futbolista, la rectitud de su decisión no debía de estar exenta de emociones. Cierto que en su auxilio acudió la deteriorada relación de Alfredo con el técnico, Miguel Muñoz, fruto de un desencuentro previo a la final de la Copa de Europa de 1964 contra el Inter de Milán, una escuadra inmersa en su edad dorada.
Di Stéfano era partidario de poblar el centro del campo, lugar estratégico de la batalla, al contrario que el entrenador, que alineó a Isidro Sánchez en el lateral para proteger la línea defensiva. El asunto se enturbió con reproches de por medio en las charlas previas, con Bernabéu de testigo. Y pasó a mayores durante el mismo encuentro y tras su término, pues Muñoz no convocaría al delantero para las siguientes citas ni tampoco lo incluiría en la relación de jugadores que habrían de ser renovados. A raíz de su ausencia en la eliminatoria copera contra el Atlético de Madrid, Di Stéfano y Saporta mantuvieron una reunión en la que el vicepresidente le expuso los planes de renovación del equipo. Treinta y ocho eran demasiados años hasta para quien había sido el estandarte de un equipo deslumbrante.
En esta tesitura, el jugador rechazó la oferta de continuar en el club ejerciendo otras funciones y optó por el norte que le marcaba la brújula de su instinto: seguir jugando. Una alternativa alejada de la razón, pero comprensible para el que ha dedicado su vida al deporte y siente que por sus venas circula todavía la frescura de la competitividad. Lo dice alguien que pasó por el mismo trance. Con las posturas enfrentadas, y Di Stéfano dispuesto a continuar su andadura como futbolista, lo que vino a continuación fue un desenlace desventurado.
Cuentan que al plantear Bernabéu el desistimiento de prolongar el contrato del delantero, el silencio se apoderó de la Junta Directiva. Por si acaso, el presidente ya había sopesado al milímetro los pros y contras de su postura, fortalecida por la perspectiva del entrenador, así como por los encontronazos acaecidos con un jugador que se mantenía firme y no aceptaba la solución planteada por la entidad. En el choque de caracteres se deterioró una amistad construida sobre la base de la confianza y los éxitos. Frases de mutuo reproche relegaron al territorio del agrio desencuentro a dos temperamentos afines durante años. En una reunión con Bernabéu y Saporta, Di Stéfano dio por zanjado el asunto:
—A mí no me retira nadie —clamó mientras se levantaba airado de la mesa.
—Si usted sale por esa puerta no volverá a entrar en este club —respondió Bernabéu con un órdago al envite.
Siguieron los cruces de declaraciones y hasta de escritos. En una carta de respuesta a una petición de vacaciones adelantadas por parte de Di Stéfano, ambas publicadas por el boletín del Real Madrid, el presidente le pide que se serene y que continúe con el cumplimiento de sus obligaciones, entre las que se incluye ser el ejemplo de los jóvenes. El escrito es amable en la superficie, duro en la argumentación.
El que había sido el gran referente del equipo le envió un telegrama poco después, con la relación ya quebrada, en el que se leía un reproche lacerante: «... usted como padre me falló. En eso se ve que nunca tuvo hijos, porque los padres siempre perdonan». Duelos avinagrados fruto de voluntades rotas. Bernabéu nunca soportó que Di Stéfano dejara el club. Di Stéfano no acató el inesperado rechazo. A pesar de la ruptura, nunca dejaron de preguntar el uno por el otro. Di Stéfano volvería al club como entrenador con Luis de Carlos y como presidente de honor con Florentino Pérez. Entonces declaró que «los madridistas llevamos con nosotros el corazón de Bernabéu». Una sentencia que refleja grandes dosis de agradecimiento, quién sabe si también de arrepentimiento.
LA EVOLUCIÓN, UNA CONSTANTE EN EL PENSAMIENTO DE BERNABÉU
Observado el asunto con la calma que concede el paso del tiempo, salta a la vista la voluntad del presidente madridista de que las plantillas no fueran una balsa de aceite. Bernabéu defendía que el acomodamiento era el peor enemigo de la continuidad. Su ejercicio de líder inconformista se manifestó en una sorprendente rotación de entrenadores en la época de los mayores triunfos. Mientras el equipo causaba asombro en Europa, el presidente no despreciaba los errores cometidos y siempre imaginaba márgenes de mejora. Igualmente sucedió con los jugadores: fueron diez los futbolistas que integraron las cinco delanteras de las cinco primeras Copas de Europa.
No solo llegarían Kopa, Del Sol y Puskas, sino que también se fueron reforzando el resto de las líneas. El Madrid siempre dispuso de una gran pareja de porteros desde el fichaje de Domínguez, mientras que la defensa se apuntalaba de manera definitiva con el gran José Emilio Santamaría. Hasta tal punto cambió la plantilla que solo cuatro miembros del equipo de la primera final disputaron la quinta: Marquitos, Zárraga, Di Stéfano y Gento. Un dato sorprendente por la imagen del Real Madrid de aquellos años como un grupo unitario, monolítico. Al contrario, Bernabéu hizo de la evolución regeneradora constante, a partir del modelo de la naturaleza, una pulsión interna del club.
Quizá lo que aconteció fue algo más brusco, sobre todo por borrar del mapa madridista a su figura definitiva, pero también es cierto que en 1961 ya habían llegado los porteros José Araquistáin y Antonio Betancort y, en la temporada siguiente, Ignacio Zoco y Amancio Amaro. Una muestra más de la perspicacia de Bernabéu, que rehuyó en todo momento la parálisis organizativa. El examen detallado pone de manifiesto la fluencia incesante de entrenadores y futbolistas, y tras el cierre del mercado internacional en nuestro país, la prioridad en los años sesenta fue dar vida a una nueva formación que alternara la clase con las virtudes ya características del Real Madrid. El genio lo pusieron Amancio, Velázquez y Gento, al que aún le quedaban años sobresalientes, a los que acompañaron futbolistas completos con garra y con gol, como Pirri y Grosso. Junto a ellos, un puñado de jóvenes resueltos a que el Real Madrid mantuviera su prestigio y la cosecha de títulos. Con su ejemplaridad consiguieron lo primero y con su esfuerzo y acierto se acercaron a lo segundo.
MIGUEL MUÑOZ, URDIDOR EN LA SOMBRA
Según la clarividente opinión de José Emilio Santamaría, la construcción del equipo de la Sexta fue una proeza en cuyo centro de operaciones se situó Miguel Muñoz para erigirse en pieza clave del proceso. Jugador madridista del 48 al 58, vivió los entresijos de la conformación de plantillas sucesivas. Su condición de organizador en el terreno de juego le permitió atesorar información privilegiada, así como analizarla más tarde desde el punto de vista del recién retirado que conserva fresca la esencia del fútbol.
Todos los que se refieren al preparador coinciden en calificarlo de inteligente, una cualidad que no escapó a la perspicacia de los directivos blancos. El Real Madrid eligió a Muñoz como operador jefe con el fin de captar a los futbolistas más prometedores de nuestro país. A partir de 1961 fueron llegando Araquistáin, Betancort, Zoco, Amancio, Pirri, Velázquez, Grosso, Sanchís, etc., un conjunto de nombres de escaso eco amparados, pero con un talento incipiente para levantar un nuevo equipo sobre los cimientos de un grupo de veteranos con un bagaje extraordinario.
Centrocampista de primer toque, lúcido, con un empuje que intentó transmitir a los jóvenes que retomaron la historia, Muñoz enseguida se mostró como un entrenador dispuesto a imponer una disciplina al tiempo que daba carta blanca a la inteligencia. No le importaba tanto de lo que eran capaces los jugadores como el modo en que podían resultar útiles al colectivo. Definió los papeles de cada cual según los nuevos vientos que soplaban en el fútbol más innovador de los años sesenta y se decantó por el modelo italiano, el imperante en Europa. Para ello, reclutó a Pedro de Felipe, un central rápido y diamantino al que aleccionó desde sus primeras intervenciones marcándole el territorio con la contundencia con la que el propio De Felipe se desenvolvía en el fútbol real.
En un partido contra el Elche, sacó Pazos —que antes había sido guardameta del Atleti— y el central paró el balón con el pecho y avanzó sin grandes dificultades, porque —como se hace en el baloncesto con la flotación a los peores tiradores del equipo contrario— la defensa ilicitana prefirió que la pelota continuara en poder del defensa a que cayera en pies de Amancio o de Pirri. Tan cómodo iba De Felipe que traspasó la línea del centro del campo luciendo su dominio del cuero. El Madrid ganó el partido con desahogo por tres a uno, pero el central se había extralimitado en las funciones asignadas por el entrenador, establecidas la víspera del encuentro con los siguientes linderos: «Mañana va a jugar usted, y no le pido que juegue como su buen amigo Manolo Veláquez. Si tiene el balón o lo corta, se lo entrega al que sabe y no se complique la vida. Le voy a decir una cosa que quizá no va a entender: si usted pasa del medio campo con el balón en los pies, le daré cumplida cuenta, y se va a enterar».
Cuando el central fue a cobrar la prima del partido contra el Elche, se encontró con un sustancial recorte y una notita dentro del sobre. El joven fue a pedir explicaciones al entrenador, que enseguida le sacó de dudas: «¿Está usted bien de memoria? Usted está aquí para defender y no para subir al ataque. Para meter goles ya tengo a Amancio, a Pirri y a Gento. Y si no le parece bien, pongo a otro. Quizá usted no lo comprenda ahora, pero este dinero que le quito le servirá para centrarse a partir de ahora en lo que se le exige. Usted a lo suyo y cada uno a lo de él», le contestó, concluyente, Miguel Muñoz.
¡Y vaya si lo entendió! Pedro de Felipe jugaría quince años en Primera División con la vocación ofensiva cercenada, y sus mejores años en el Real Madrid, con Muñoz dispuesto a sacar tajada de su presteza y rotundidad. En la final de la Copa de Europa de 1966 apenas pisaría el medio campo ofensivo —ni siquiera cuando el equipo se volcó en busca del empate—, cumpliendo con exactitud su labor de protector último del marco madridista. El patrón buscado por el estratega madridista se encontraba a caballo entre la tradición propia y la novedad del Inter, que dominaba la escena continental en los inicios de lo que posteriormente daría en llamarse catenaccio. Los equipos que seguían este modelo se articulaban a partir de la solidez, como muestran las funciones encomendadas al hombre nuclear de la defensa del Real Madrid yeyé.
Quienes trabajaron con Muñoz lo describen como una persona de firmes convicciones en las que se apoyaban los dirigentes para reafirmar las suyas y convencer a los jugadores. Con todas las partes responsables de acuerdo, los argumentos de quienes pretendían sostener razones contrarias a las de los directivos eran de inmediato desechados sin encontrar adherencia alguna. Solo Alfredo se enfrentó desde su posición jerárquica de privilegio a las resoluciones de Bernabéu, a las que, sin embargo, no tuvo más remedio que plegarse, pues su poder dependía de su fútbol y este ya estaba en decadencia.
Ni Miguel Muñoz ni los jugadores fueron inmunes a la presión a la que estaban sometidos los componentes del Real Madrid desde que la entidad se convirtió en un club campeón. Herederos del equipo más triunfante, hasta en su bisoñez madridista se percataron de la tarea ciclópea que tenían que afrontar. O vencer o fracasar.
«Fue una etapa dura pero ilusionante, porque tras un ciclo que difícilmente se repetirá con otro equipo, en este o en otro país, teníamos que seguir adelante y demostrar, con humildad y trabajo, que había vida después de las cinco Copas de Europa consecutivas y que el equipo estaría siempre por encima de los intereses y gustos personales», diría Miguel Muñoz en declaraciones a TVE.
EL ENSUEÑO DE UNA COPA DE EUROPA: TAN JÓVENES, TAN LEJOS
A principios de la temporada 1965-66 el Real Madrid solo era un proyecto a medio camino entre la ilusión y la incógnita. Un equipo que enseguida mostró un fútbol burbujeante, el carácter que se le exigía y categóricas dosis de talento. Un cóctel prometedor que, sin embargo, no abonaba la certeza de un potencial imbatible. Quien dijera después que confiaba en el éxito final del equipo seguro que mentía, pues la sexta Copa de Europa fue una de las menos esperada y probablemente la más meritoria por la juventud de unos jugadores destinados a sobrellevar una responsabilidad olímpica. Un reto hercúleo para una plantilla novel que buscaba su identidad propia con el recuerdo de una época floreciente sobrevolando el Bernabéu.
Las dos primeras eliminatorias ante el Feyenoord holandés y el Kilmarnock escocés se solventaron gracias a sendas goleadas en la vuelta, disputada en ambos casos en Madrid. Los partidos fuera de casa tendían a ser complejos en aquellos años debido al arbitraje casero y a la variedad de céspedes, dimensiones del terreno de juego, balones, condiciones del estadio, etc., junto con la imposibilidad de realizar cambios. Jugar con el campo embarrado o nevado, o con diez futbolistas por lesión de alguno de los titulares, abría una puerta para poner en jaque a los mejores. Precisamente el partido en Róterdam de esa edición de la Copa de Europa terminó con el público invadiendo el campo y un espectador agrediendo a Vicente Miera. En la eliminatoria siguiente les tocó jugar en Kilmarnock con el terreno prácticamente helado. Basta con ojear los resultados como visitantes de los favoritos de aquel curso para percatarse de que la imprevisibilidad era un signo de los tiempos: en octavos, el Inter de Milán perdió en Rumanía contra el Dinamo en Bucarest y el Benfica empató en Bulgaria contra el Levski.
Algo que ya le había ocurrido al Real Madrid en la temporada 62-63. Se cruzó con el Anderlecht en dieciseisavos y una noche aciaga en el Bernabéu dio como resultado una de las mayores sorpresas de la historia de la competición. Pues bien, quiso la fortuna que el sorteo brindase al Real Madrid yeyé la oportunidad de vengar la afrenta. El Anderlecht se había estabilizado en la clase media-alta del fútbol europeo merced a su dominio en la liga belga y a su experiencia en la Copa de Europa. No se esperaban unos cuartos de final sencillos —el enemigo distaba de ser una perita en dulce—, pero al reto de avanzar se añadía el aliciente de colocar a cada club en el rango que le correspondía.
El Madrid perdió 1-0 en Bélgica, en un encuentro marcado por el temprano gol de la estrella local, Van Himst. A pesar de la presión añadida del público, el equipo aguantó con entereza. Betancort estuvo espléndido y Muñoz levantó un muro defensivo, colocando a Félix Ruiz, con el nueve a la espalda, en el centro del campo. El equipo obtuvo la clasificación en el vibrante partido de vuelta, con el intenso y distinguido juego que mostraría aquel joven Madrid en sus mejores momentos. Dos goles de Amancio, el primero al poco del inicio del encuentro tras un centro de Paco Gento, y dos de la Galerna suscitaron el optimismo en la grada, encantada de volver a unas semifinales con un equipo ilusionante, digno heredero del antecesor.
Lo malo es que las semifinales depararon un enfrentamiento en apariencia inalcanzable. El Inter de Milán dominaba la competición con mano de hierro. El clásico juego italiano, que perduraría con éxito hasta el primer decenio del presente siglo, estaba adquiriendo su estructura acerada, casi impenetrable. Atrás habían quedado los años del fútbol luminoso del Real Madrid y el Benfica, ahogado por una escuadra que ya no pretendía vencer por anotación, sino por el equilibrio del juego ofensivo con la cobertura. La eficacia se había impuesto a la belleza. Y con cierta contundencia: el Inter liquidó al Real Madrid en 1964 —acelerando la caída del mismísimo Di Stéfano— y, acto seguido, al Benfica de Eusebio en 1965.
Frente al dominio de un equipo experimentado, la eliminatoria brindaba la oportunidad de reponer el prestigio del Real Madrid y de desquitarse de la última final perdida. Tampoco el orden de los partidos fue el que todo el mundo deseaba: la vuelta se jugaría en Italia, y en la competición europea el rendimiento del equipo fuera del Bernabéu no había sido hasta el momento muy fértil. De modo que, con todo en contra, un equipo de recién llegados, aunque con un capitán curtido en mil batallas y alguna guerra, se prestó a asaltar la hegemonía de una formación coriácea en manos de un entrenador con el prestigio de un sargento de hierro.
En este escenario, solo la audacia, fecundada por la inconsciencia que aporta el descaro de la juventud, y la voluntad acerada podían permitir al Real Madrid cierto equilibrio de fuerzas. También el efecto sorpresa de presionar el área rival con unos jugadores, en su mayoría desconocidos, impregnados del ímpetu desbocado de quien no tiene nada que perder en la búsqueda de la gloria. Porque esto fue lo que hicieron los yeyés en el primer enfrentamiento de la eliminatoria. Practicaron un juego célere y de empuje para crear el mayor número de ocasiones y partir a Italia con opciones de pasar a la final. Y lo cierto es que las oportunidades se multiplicaron, aunque escaseó la fortuna en el remate. El solitario gol de Pirri llegó tras un centro clásico de Paco con un defensor cerca y otros dos esperando a la salida. Tanta acumulación para bloquear al extremo se tradujo en la superioridad táctica del Madrid en el área, y tras el primer remate, un par de rechaces cayeron en pies madridistas, hasta que Pirri consiguió un gol que fue celebrado con enorme alegría por los jugadores. Eran los tiempos en los que los protagonistas se miraban unos a otros, levantaban los brazos y se abrazaban compartiendo el éxito colectivo casi en la intimidad, por más que estuvieran rodeados de más de cien mil espectadores.
Después del tanto del ceutí, el Real Madrid siguió porfiando con jugadas tejidas con finura y remates que rondaron el gol. De manera paulatina, la prudencia se apoderó del equipo, que se fue replegando. Sobre todo, porque Betancort se lesionó al comienzo del segundo tiempo y jugó cojo hasta el final, lo que no le impidió detener alguna que otra ocasión de peligro con enorme mérito por exponer su maltrecho físico. Un alarde de coraje sobrecogedor, como muestran las imágenes que se conservan. La lesión le apartaría tanto del partido de vuelta como de la final, cediendo en ambos casos los guantes a otro clásico de la época, José Araquistáin. La suerte de Chamartín estaba echada; ahora había que volar a Milán con la escasa renta obtenida. Zoco declararía: «La presión que sufrimos en Italia es difícil de explicar. Los tifosi se pasaron toda la noche tocando la trompeta alrededor del hotel para no dejarnos descansar. Poco antes del encuentro, ya en el estadio, estalló una tormenta, y al terminar los aficionados empezaron a tirar cohetes desde la grada que se clavaban en el césped».
La vuelta en San Siro puso de manifiesto el duende que acompañó aquella temporada al Real Madrid. A pesar del ambiente, salieron dispuestos a plantar cara al Inter en su propio verde: Miguel Muñoz sorprendió a Helenio Herrera colocando tres delanteros prestos al ataque, Serena, Amancio y Gento. La solución táctica generó varias oportunidades en el primer tiempo, hasta que una de ellas fructificó con un remate de Amancio tras una doble combinación entre Velázquez y Gento y una asistencia profunda y precisa. Los jugadores madridistas lo festejaron alborozados mientras los interistas fruncían el ceño, resueltos a poner cerco a la portería de Araquistáin con un ataque desbocado.
Pero si algo no le faltaba a aquel equipo era rapidez, entereza y contundencia. «En este equipo hay mucha cáscara», les gustaba decir, en referencia al ingrediente principal de las tortillas. En la retaguardia tenía a jugadores veloces como Pachín y De Felipe; en el mediocampo, a robustos medios posicionales como Zoco y a centrocampistas aguerridos como Pirri. Además, el equipo no renunciaba al contraataque. El vigente poseedor del título, presa de la inquietud, asistió en su estadio a la evaporación de sus opciones de renovarlo. Miguel Muñoz ganó la partida a Helenio Herrera, y los medios convirtieron los titulares del día siguiente en una batalla de acrónimos: «Triunfo de M. M. ante H. H.», rezaba la portada del Marca.
Tan satisfechos estaban que, para Zoco, «el mayor éxito de aquella temporada fue eliminar al Inter, que era el mejor equipo en Europa. Un conjunto que parecía insalvable, al que doblegamos con valor, coraje y fútbol, porque había mucha gente en nuestro equipo que jugaba muy bien al fútbol».
LOS PROLEGÓMENOS, JULIO IGLESIAS Y LA PODEROSA IMPRONTA DE LA EXPERIENCIA
Los titulares descansaron el sábado en la jornada de Liga y todos viajaron el domingo hacia Bruselas en vuelo regular, por supuesto. Estas dinámicas tenían el perjuicio de la duración de los desplazamientos y el beneficio de favorecer la convivencia. Aquellos futbolistas estaban acostumbrados a concentrarse en Navacerrada, una idea de Miguel Muñoz para potenciar la camaradería, lo que dejaba huella en el campo: «Cuando algo le ocurría a un compañero, se convertía en un asunto personal, en algo que te ocurría a ti».
Una muestra de la lealtad imperante, que, formulada con unas u otras palabras, he podido oír en boca de muchos de los componentes de aquel grupo y que, por ello, es la única cita del libro que aparece sin autor. Discúlpenme la libertad de haber optado por una fórmula ecléctica para revelar el ánimo que prevalecía entre aquellos colegas. De tantos días de convivencia saldrían amistades para toda la vida, y era frecuente verlos salir juntos con sus parejas por la capital. A una de aquellas concentraciones en la sierra de Madrid se acercó Julio Iglesias con su guitarra cuando ya se había roto su sueño de convertirse en profesional del fútbol y se encontraba en los albores de su carrera de cantante. «Nací con el Real Madrid en la cabeza, en el corazón y en el alma. Después tuve la suerte de jugar con el equipo joven del Real Madrid. Con Velázquez, con mi querido Pedro de Felipe, con Grosso, queridísimos compañeros. ¡Qué felicidad que haya cien millones de seres humanos a quienes les gusta y siguen a mi equipo del alma!» (Julio Iglesias, en su cuenta de Twitter).
Algunos de los jóvenes no se tomaban muy serio las pretensiones musicales de Julio, acostumbrados a verle vestido de portero. Pero uno de los veteranos, José Emilio Santamaría, los reconvino: «No os lo toméis con tanta ligereza, que canta bien y la vida da muchas vueltas». El día que murió Paco, Julio Iglesias envió un telegrama muy afectuoso que decía: «Querido Paco. Campeón de campeones. DEP».
Aún estaban por venir los días en los que los entrenadores aburren a los jugadores con interminables grabaciones. No obstante, los ojeadores-espías madridistas dispersos por Europa o los que viajaban ex profeso enviaban informes detallados acerca de cómo se desenvolvían los rivales de forma individual y colectiva. Sin el conocimiento minucioso del que hoy se dispone, el Real Madrid supo de las características del Partizán con antelación a la final, lo que dio algunas pistas a Muñoz para diseñar la estrategia del encuentro.
En el desarrollo del Real Madrid de los sesenta influyó el ejemplo, el apoyo y las enseñanzas de los que habían conocido en primera persona las situaciones a las que ahora debían enfrentarse los recién llegados. Todos ellos, sin excepción, reconocieron la relevancia que los veteranos tuvieron en sus carreras: lecciones recibidas para fraguar una madurez que les llegó de sopetón en su esplendor físico.
En concreto, pusieron de relieve el peso de Santamaría y Puskas en los días previos a la final. Sus directrices los ayudaron a afrontar la responsabilidad, al igual que su cercanía, sentida durante todo el encuentro, a pesar de encontrarse en la grada. El propio Puskas aprovechó el calentamiento para reunir a los protagonistas en pequeños corrillos y ofrecerles sus consejos. Un observador externo, el legendario Matías Prats padre, dio fe de las lecciones impartidas por el viejo maestro en los instantes de más angustia: los que preceden al partido con el que siempre has soñado, tan largos que dan la impresión de que no llegará nunca. Puskas era consciente de que la serenidad ahorra mucha energía y facilita la puesta en acción de los primeros minutos.
Luego, durante el encuentro, Paco guiaría al equipo en la remontada exhibiendo una movilidad tan llamativa que apenas pisó la banda izquierda. Pronto, todos imitaron su actitud hasta interpretar una actuación coral tan relevante y equilibrada que sería injusto destacar a alguien. Así lo ponía de manifiesto Pedro de Felipe en una entrevista televisiva, incidiendo en el convencimiento del grupo y en la actividad constante de Paco como ejemplo: «No hay más que mirarlo para comprender el ánimo del resto. Coge el balón para sacar rápido la falta, corre a lanzar el córner, dispara a puerta, ¡quiere hacer de todo!».
LA BRILLANTEZ DE LA FINAL
El cuadro de aquella edición deparó una final insospechada. Aunque quizá no lo fuera tanto si observamos el rendimiento del equipo madridista y colocamos la lupa sobre el Partizán de Belgrado, que desprendía solidez y experiencia, amén de la clásica competitividad de los deportistas de la antigua Yugoslavia, siempre poseedores de una técnica exquisita. Una prueba de la pujanza de ambos finalistas fue su alto rendimiento en las semifinales, apartando a los grandes favoritos: el dominador Inter y el renovado Manchester, que había apartado al Benfica de Eusebio.
Fue una resolución inédita entre dos aspirantes con méritos acumulados durante la campaña continental. Curiosamente, ambos cedieron su cetro nacional, inmersos como estaban en la oportunidad de sus vidas, víctimas de la exigencia del calendario europeo. En el Real Madrid, que ganaría las tres Ligas siguientes con el equipo ya más asentado, había demasiado talento incipiente que gobernar, como muestran las cambiantes alineaciones de Muñoz, no solo en la competición doméstica, sino también en la propia Copa de Europa. De hecho, Puskas empezó jugando y goleando —¡cuatro le endosó al Feyenoord!—, pero terminó por desaparecer del once conforme la plantilla maduraba.
La final tuvo dos fases de dominio alterno, casi coincidentes con la división reglamentada de dos partes de cuarenta y cinco minutos. El Partizán se entonó con un manejo dinámico de la situación que acorraló por momentos al menos curtido conjunto blanco. Los jóvenes madridistas no terminaban de tomar el pulso al partido, dando pruebas de los nervios que acompañan a la inexperiencia. Por fortuna, el combinado serbio fue incapaz de cosechar algo más que un dominio teórico, pues su alta posesión de balón no fructificaba.
El cambio de impresiones del descanso avivó el ánimo del Real Madrid, que apareció transfigurado en la segunda parte. Pirri y Grosso adelantaron las líneas, convencidos de que una actitud timorata no los conduciría a la victoria. Sin embargo, el destino no premió su ambición en primera instancia, ya que encajaron un gol en un córner de certera ejecución que descolocó a la defensa.
Pirri contaría en una retransmisión de Telecinco que una sombra de duda se había instalado en su conciencia de futbolista, flotando en ella el remordimiento de un posible fallo en esa jugada. Por extraño que parezca hoy, los futbolistas del Real Madrid no pudieron ver imágenes del partido hasta mucho tiempo después, veinticinco años en el caso que comentamos. Afortunadamente, las grabaciones revelaron que el temor de Pirri era infundado, aunque la reflexión da muestras del carácter perfeccionista y competitivo del gran centrocampista y líbero blanco. En el deporte, la iniciativa, esa forma de inspiración súbita, produce aciertos que nadie puede replicar, y el que se anticipa, por instinto o talento, se impone sin remisión. Como decía George Karl ante anotaciones de gran acierto, «si al que marcas la clava desde tan lejos, no te queda más remedio que darle la mano y felicitarlo».
Visto con el paso del tiempo, el gol ajeno pudo ser una circunstancia feliz, pues sin nada que perder hasta Zoco se adelanta en busca del empate. La condición natural de Paco le demanda constituirse en giralda de la reacción del equipo, de ahí que abandone la banda izquierda para dirigir las operaciones desde el centro, como ya ha hecho en algún otro partido. Deja así espacio para el bullicioso Sanchís, lateral hábil y rápido cuya conversión en atacante resulta fructífera. Enseguida llega una clara oportunidad que se malogra. Amancio bracea decepcionado y Paco se lleva las manos a la cabeza, para luego detenerse con los brazos en jarras, preguntándose cómo se les ha podido escapar. Dos jugadores cuyos tres gestos revelan el caudal de la implicación y el deseo.
La recomposición es inmediata. Paco recoge el balón en medio campo, dribla a dos contrarios, pero el segundo lo derriba. Sacada en corto, la falta da lugar a una larga jugada en la que intervienen ¡siete jugadores! que dan muestras de su compenetración y repertorio técnico. La confianza sube, y cuando el Partizán adelanta las líneas, el Madrid sale como un rayo. Un pase certero de Velázquez deja el paso franco a Paco, que malogra la oportunidad porque el último toque de balón se le va largo y no puede precisar el centro a Amancio. Solo en el otro palo, el gallego se desespera. Son segundos de impotencia durante el escaso descanso que se concede la voluntad resuelta. Enseguida, Sanchís avanza con empuje y entrega la pelota a Paco, que regatea y chuta para que el portero, con la ayuda del poste, despeje a córner. A estas alturas, el Madrid carbura como una apisonadora: todos sus hombres se suman al ataque con jugadas precisas, arrastrados por el ímpetu del ferviente deseo y el rigor de la clase; están convencidos de que van a empatar.
La pasión, junto con las piezas de orfebrería que diseñan sus combinaciones, lanza a los madridistas. Y los goles llegan directos como relámpagos; el primero, a la salida de un córner. Los yugoslavos, mucho más altos, suben a tres de sus jugadores para cabecear, pero el extraño despeje de Araquistáin descoloca a los rematadores y Pirri se apresura a sacar el balón del área hacia Grosso, que, con astucia, se ha colado entre los dos rivales encargados de tapar la salida madridista. A partir de aquí la maniobra de ataque es de manual, incluso de manual de baloncesto. Con una enorme visión espacial, Amancio, a igual distancia de Serena que de Grosso, comienza su esprint antes de la línea que divide en dos el terreno de juego.
El nueve madridista avanza con potencia hasta el mismo centro del campo para arrastrar a otro defensor y completar el señuelo: un cuatro contra cuatro, con Serena y Gento pegados a las líneas de banda y Amancio anticipándose a todos para ocupar el centro tras una carrera ligeramente en diagonal. Un contraataque de libro, con un manejador de balón —un Magic Johnson o un Corbalán— y dos extremos casi pisando las líneas laterales —un James Worthy, un Emiliano o un Juanma Iturriaga—, dejando el hueco central para que corra el decisivo cuarto hombre: Amancio Amaro —un Fernando Martín—.
Ahora ya están en nuestra red, solo queda completar la celada. El portador del balón, Grosso, se lo acomoda en centésimas de segundo para medir un pase que lo habría firmado el mismísimo Rial, incluso Modric. Con el exterior, algo mordido, el esférico rueda lo justo para que Amancio se haga un mínimo sitio en su avance oblicuo, coloque oportunamente el cuerpo sobre la marcha y lance un primer quiebro con túnel incluido al central, que retrocede. Cuando este se recupera, con un solo toque lo dobla de nuevo. Un pase primoroso, dos toques para dos regates mortales en carrera y un golpeo para el remate. Acariciando el balón, en una danza digna de Nuréyev o Antonio el Bailarín, el genial Brujo destroza la cobertura serbia con dos movimientos sublimes precedidos de una visión espacial sobresaliente. Pirri confesaría después, en la retransmisión citada, que no recordaba el gol. ¡Pero si me acordaba hasta yo, que tenía siete años!
Bromas aparte, la anécdota del doctor Martínez ilustra el funcionamiento de la mente del deportista. La concentración es tan intensa y las metas se suceden tan deprisa, sin intervalo, que el cerebro pasa pantallas a velocidad lumínica. Pirri no se acuerda porque a partir del empate su cabeza estaba volcada en la victoria. Lo importante era el empate, no cómo se consiguiera. Por eso es el gol de Serena el que tiene fijado en la retina de su memoria.
Este llega al cabo de apenas cinco minutos. A diferencia de la geometría artística del gol anterior, los prolegómenos fueron accidentados. Un centro de Pachín sobre la línea del área grande rival es rechazado con una volea alta que cae en el círculo central, donde Zoco la devuelve de un fuerte cabezazo. En poco más de un segundo desde el despeje, la bola regresa bombeada casi al mismo sitio, unos quince metros fuera del área, en el lugar exacto donde se encuentra el futuro ejecutor. Serena la baja con la zona de la clavícula, entre el cuello y el hombro, y la deja botar una vez. Mientras la pelota describe su trayectoria descendente, el rematador comienza a dibujar la carga de un cañonazo. En ese instante, uno de los dos defensores cercanos se lanza a taponar el disparo. Pero llega unas milésimas tarde, justo después de que Serena complete su acción en cuanto se produce el segundo bote, empalmando un disparo que lleva impresa el alma del autor, cuyo cuerpo se eleva tras el impacto debido a la fuerza desplegada. Un gol de gran belleza plástica, un remate fulgurante, una puntilla digna de la historia del Real Madrid. El milagro estaba concluido.
EL HÁBITO DE LA INVASIÓN PACÍFICA
Como dato curioso, las aficiones de cada club invadieron nada menos que cinco veces el terreno de juego, por lo que el partido se interrumpió durante unos diez minutos. Un suceso que hoy nos parece extraño, incluso en su vertiente pacífica, pero que por entonces era habitual porque el árbitro contaba con la ayuda de escasos policías. Especialmente complicado resultó desalojar al grueso de los aficionados del Real Madrid que saltaron al campo cinco minutos antes del término del partido, animados por un puñado de distraídos que se anticiparon al pitido final.
Los jugadores madridistas tardaron en convencerlos de que todavía quedaba tela que cortar y que no era la de sus camisetas, pues alguno a punto estuvo de perder la suya en este asalto extemporáneo. Los futbolistas estaban al corriente del tiempo restante porque desde el banquillo se lo iban cantando. Es más, tenían la convicción de que el encuentro sería más largo de lo que fue, puesto que sus compañeros utilizaron la añagaza de añadir minutos al marcador exacto para que no perdieran la concentración al aproximarse los últimos instantes. Así, cuando empezó la invasión blanca de banderas y bufandas, los futuros campeones aún pensaban que la final se extendería diez minutos más en lugar de los cinco reales que faltaban.
Entre unas cosas y otras, los segundos fueron pasando, con pérdidas deliberadas de tiempo y alguna astucia táctica. Todavía nos llevamos un par de sustos, si bien la defensa y Araquistáin ejercieron sus funciones con diligencia, y hasta los delanteros bajaron a auxiliarlos (no he escrito «a echar una mano» para no dar lugar a interrogantes).
Por último, me gustaría reseñar una jugada perdida en la bruma del tiempo que resultó fundamental para la conquista. Por desgracia, la historia es selectiva y trata de forma injusta los méritos de unos y otros. No fue una exquisitez ni tampoco hace referencia a ninguno de los datos estadísticos que tanto nos gustan en la actualidad. Simplemente, me refiero al oficio protector y al sentido de la oportunidad de Zoco, que, superado Araquistáin, alejó un remate con el gol como destino. Habría significado el segundo del Partizán y, tal vez, el soterramiento de todas las ilusiones. Seguro que hubo más lances categóricos en esta posición o en el centro del campo, pero resulta imposible concatenar las consecuencias de lo no sucedido, al contrario que en esta jugada tan clara.
OS PRESENTO A MIS HÉROES
ANTONIO BETANCORT (E IRÍBAR)
Betancort llegó al Real Madrid por expresa recomendación de su paisano Luis Molowny para convertirse en el jugador canario con mayor protagonismo en el club merengue tras El Mangas. Paco siempre apreció sus cualidades: «Iríbar y Betancort son los mejores de España. El nuestro es duro, rápido y muy ágil para su corpulencia. Un gran portero».
Por cierto, y ya que el guardameta guipuzcoano está en la ecuación, la admiración entre Iríbar y Gento fue recíproca y nunca se limitó al aspecto futbolístico. En el 2018, con motivo de la celebración del centenario de la Liga, Paco fue distinguido como el jugador con más campeonatos conseguidos y me envió a Barcelona a recoger el galardón. Ya no tenía ganas ni fuerzas para el viaje y para una gala con cena incluida. Después de recogerlo me dirigí a la mesa del antiguo portero para rendirle pleitesía. Tras los saludos, lo primero que hizo fue preguntarme por el estado de Paco y pedirme que le enviara un fuerte abrazo.
—No sé si sabes que siempre hemos mantenido una relación de mutuo entendimiento y afecto —me dijo.
—Efectivamente, lo sé. Paco me lo ha contado muchas veces —contesté con sinceridad al símbolo del Athletic Club.
Este humilde escribidor había coincidido con el mítico portero, recién retirado, en el hotel Calderón de Barcelona a principios de los ochenta. Él viajaba con su Athletic y yo con el Real Madrid de baloncesto. Iríbar fue uno de los ídolos de mi infancia, por lo que tuve ocasión de ver y porque era el portero de la selección nacional, también por lo que leía en la prensa y por las respuestas a mis preguntas de niño. Siempre oí decir que era uno de los mejores del mundo, e impresionaban su fortaleza, su sobriedad vestida de negro y el poderío de su saque con la mano, con el que en ocasiones superaba el centro del campo, una heroicidad a los ojos de un niño. Al cruzarme con él en el vestíbulo, y a pesar de que siempre me ha dado vergüenza acercarme a personas populares sin haber sido presentado, me acerqué a saludarle con ánimo de no importunar y con la confianza de que al menos le sonaría mi nombre, más que nada por mi segundo apellido. Todavía no existían los canales privados de televisión, y nuestros encuentros internacionales con el club o con la selección eran transmitidos casi en su integridad.
—Soy José Luis Llorente. Gento —añadí, por si acaso—. No sé si sabes quién soy. Juego en el Real Madrid de baloncesto y soy sobrino de Paco —se me ocurrió decir, acudiendo a una tarjeta de presentación infalible en el mundo del fútbol.
—Claro que te conozco, hombre —respondió muy amable.
—Pues quería saludarte y decirte que fuiste uno de los héroes de mi infancia —le solté con cierto azoramiento.
Iríbar sonrió con la humildad de quien recibe un elogio desmedido y me dio las gracias. Mantuvimos una corta y afable conversación, lo que las obligaciones de cada mochuelo nos permitieron antes de volver a nuestros correspondientes olivos deportivos.
Retomando el hilo, Paco siempre decía que Betancort estuvo muy cerca del legendario portero vasco. De gran presencia y excelentes reflejos, muy valiente en las salidas, con la agilidad de los mejores guardametas, solo la inoportunidad de las lesiones le impidió fraguar una reputación mayor que la muy notable que se construyó en tardes y noches para el recuerdo. Cuando de niño me tocaba elegir a mi portero favorito, siempre dudaba entre los dos personajes de esta mínima e íntima historia.
RAMÓN GROSSO
Lo mejor que se puede decir de Ramón es que heredó el nueve de Di Stéfano con dignidad. La carga de suceder a un mito está en ocasiones implícita en el dorsal, y se dio la circunstancia de que este recayó sobre la espalda de un jugador que compartía algunas características con su predecesor. Grosso fue un todoterreno con las dosis de calidad necesarias para vestir de blanco: nadie juega trece temporadas en el Real Madrid solo porque le eche lo que hay que echarle.
Fue frecuente verlo en tareas de contención y apoyo a los centrocampistas, y suya fue, arrancando desde la línea defensiva, la magistral asistencia que culminó Amancio en la final de la Sexta. Nadie le pudo reprochar nunca que careciera de orgullo, y para muchos fue el alma de aquel Real Madrid. La prensa de la época incluso le concedió el sobrenombre del Motor: no solo se convirtió en el legatario de un dorsal legendario, sino que también ejerció el poderío batallador y omnipresente de Di Stéfano, obviamente con menos calidad, pero con la misma entereza de carácter. Ramón, que llevó siempre al Real Madrid en el corazón, era un gran arquitecto del juego, lejos del calificativo de «obrero de lujo» que algunos le dispensaron.
Después, el destino nos emparentó políticamente, una circunstancia feliz. Su hija, Gelu, contrajo matrimonio con mi hermano, Paco. Resumiendo, Marcos es su nieto y mi sobrino, y, claro, sobrino nieto de Paco. La fortuna me permitió tratar a Ramón con más cercanía. Siempre atento, bromista y sonriente, solo su pasión por la familia superó a la que sintió por el club. «De vez en cuando, la vida afina con el pincel y nos faltan las palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla»: he tenido que acudir a Serrat para explicar lo que para mí es Ramón; tanta nobleza desprendió que se me antojaba la bonhomía envuelta en carne y hueso. Dondequiera que estés, al menos en nuestro recuerdo, muchas gracias por todo. También, de corazón.
JOSÉ MARTÍNEZ, PIRRI
Tras Amancio, el futuro doctor Martínez fue el jugador más definitorio de aquel Real Madrid. Un futbolista de corte moderno, maleable, con la pericia técnica para ocupar cualquier puesto, incluidos los de delantero y defensa central merced a un físico prodigioso. En su primera época fue un centrocampista de amplio recorrido, mientras que después encarnó la seguridad reconvertido en líbero. Fue decisivo en las semifinales de 1966 contra el Inter de Milán, autor del gol en el Bernabéu y exitoso en su cometido de pegarse como una lapa a Luis Suárez para coagular el ataque interista.
Podríamos referirnos a él como el antecesor de Hierro y Casemiro, aunque más rápido que ambos y con mayor capacidad goleadora. Los 172 goles que marcó con el Real Madrid son muchos goles para quien jugó en posiciones defensivas gran parte de su carrera, si bien siempre conservó el disparo y el olfato de gol de sus inicios. Corría tanto que se ganó el apodo del Pulmón y dio numerosas muestras de ser portador del espíritu que Bernabéu y Di Stéfano impusieron en el club blanco. Derrochó tal coraje que este casi ocultaba su prolífico repertorio técnico, en una síntesis modélica del jugador venerado por el coliseo madridista. Paco apreciaba tanto su calidad que le hizo un sitio en la alineación ideal del club que dictó unos años después de su retirada.
AMANCIO
Amancio siempre fue muy querido en mi familia. Su carácter discreto, de afectos silenciosos, casaba con la moderación cántabra del clan de los Gento. Quiso el destino, además, que en su Deportivo de La Coruña coincidiese con el segundo de la estirpe, Julio, Gento II. A propósito, en una conversación que mantuve con el genial delantero, me comentó la diferencia de carácter entre Paco y Julio. Prudencia frente a extroversión, ese podría ser el resumen de otro caso de hermanos con personalidades opuestas.
Si Amancio siempre habló bien de los Gento, en casa siempre se decía que Amancio era un fenómeno. Lo afirmaba Paco y lo repetía Julio, que destacaban su elegancia resbaladiza para el contrario, su finura —fino como el coral, como le gusta decir a Fernando Romay—. Camarada respetuoso y respetable, el genial gallego llegó al Real Madrid mirando como a dioses a tres de los más grandes futbolistas de la historia: Pancho Puskas, Alfredo Di Stéfano y Paco Gento. La veneración lo llevó a sentirse casi intimidado, a no saber qué decir ni cómo comportarse ante ellos, amén de asumir sus gestos y recomendaciones con humildad. Por eso siempre se refirió a Paco como «mi Gran Capitán»; lo pronunciaba con tal devoción que debería haberlo escrito con mayúsculas. En la designación también latían las virtudes del club. Amancio fue la segunda cabeza visible de aquel equipo, y con su ejemplo daba a entender que los demás habían de mostrar la misma estimación y miramiento por los veteranos.
Esta admiración incondicional le obligó a sostener el relevo de un equipo erosionado por el tiempo. En ocasiones la cercanía diluye a los ídolos, mientras que en otras los ensalza. Sentirse cerca de ellos y observarlos a diario fue para la nueva perla blanca un regalo de los dioses del deporte. Habría que añadir a esta influencia la contemplación de la decadencia, inductora de sentimientos de comprensión hacia quienes sufren su declinar. El Madrid de los cincuenta se consumía latido a latido mientras emergían los yeyés, plenos de joven vitalidad, de un talento bien repartido. A Paco y a Amancio les cupo la responsabilidad y el orgullo de completar una tarea en la que la mayoría fracasa: la de evitar que el vacío de la gloria se apodere del presente.
Fue un futbolista privilegiado, dotado con los dones del embrujo tan propio de las tierras gallegas. Regateador excelso, con olfato de gol, Amancio marcó uno de los más bellos tantos de la historia del club y de la Copa de Europa en la final de 1966. Un encaje de bolillos, una cerámica ateniense cuyo valor hay que calcularlo con la perspectiva de aquellos céspedes irregulares, de aquellos balones imperfectos, de aquellas botas tan duras que tenían que pasar semanas por pies ajenos antes de que las calzara el artista de pies delicados y valiosos.
No debe caer en el olvido que Amancio fue convocado por la FIFA para ser parte de una selección mundial, tal era el nivel de su juego, el encanto de su fútbol. Durante un tiempo, la prensa se dirigió a él como el Fifo. Y hasta Paco señalaba a principios de este siglo que habría sido titular en el Madrid de los Galácticos. Para mí fue un ídolo primero y una persona amable y deferente después. Cruzamos palabras en numerosas ocasiones, en las que yo le mostraba mi consideración y él me repartía a montones un afecto análogo al que profesaba a Paco. Cariñoso y cercano, siempre me preguntaba por el tío, no sin dedicarle palabras de afinidad e idolatría.
Fue un futbolista formidable, un hombre cabal, enamorado del fútbol y del Real Madrid. Mi estima por su figura y su forma de actuar en la vida se acrecentó con el paso de los años y la frecuencia de los contactos. Y así seguirá en mi corazón. Amancio siempre fue muy querido en la familia. Y siempre lo será.
En términos similares podría expresarme sobre el resto de los componentes del equipo en aquellos años, con los que años después coincidiría en numerosas ocasiones en las instalaciones del club. Ustedes entenderán que me vea obligado a resumir. Aquella generación estuvo repleta de simbolismos, como la sucesión del número nueve y el paralelismo entre Kopa y Amancio. También Pedro de Felipe podría entrar en este cupo como el enlace entre Santamaría y centrales posteriores como Benito. O, por supuesto, Zoco, un hombre noble que ejercía de enlace de la defensa con el mediocampo mediante el don de la colocación; tarea en apariencia fácil, pero siempre compleja y decisiva. De manera invariable, Ignacio siempre se dirigió a mí con simpatía extrema, con ese tipo de cercanía sincera que el espíritu aprecia. O Velázquez, el Cerebro, un pie unido a millones de neuronas, dotado del sello de la clarividencia, que tanto envidiamos quienes la apreciamos sin tenerla.
Y aquí termina mi relación, con el ligero sentimiento de haberla dejado inconclusa. Me he referido a los que más traté y a los que admiré con la inocencia desinteresada de las pupilas de un niño.
EL ASENTAMIENTO DEL DECÁLOGO MADRIDISTA
Asumiendo el ideario de los maestros, el Real Madrid de los sesenta no solo confirmó una madurez temprana —junto a la muestra de fidelidad a los colores y a los antecesores—, sino que estableció como definitiva una correa de transmisión de conocimientos que comenzó con la llegada de Joseíto y, en especial, de Alfredo Di Stéfano. Entre ambos, con alguna otra mano, formaron a Paco Gento, y las sucesivas incorporaciones asimilaron el decálogo que iba tomando carta de naturaleza. Poco a poco, la rueda de la evolución generó un enlace de maestros que nutrieron la enseñanza con el aporte original de cada carácter. Así, el Madrid de mediados de los sesenta reacuñó con sus matices los ideales madridistas para traspasárselos a los nuevos discípulos: Miguel Ángel, Santillana, Benito, Camacho. La consecuencia, más trascendente aún, resultó ser el afianzamiento de la obligación contraída por los más expertos en dicha transmisión, convertida de esta forma en costumbre inmanente de la cultura de la entidad.
EPÍLOGO INFANTIL: EL REAL MADRID DE MI NIÑEZ
Cualquier tiempo futuro es peor que la infancia, etapa de la que el cerebro difumina los recuerdos negativos para sobrellevarlos, mientras que magnifica los buenos por la inocencia de la edad, por la ilusión de una vida de cuentos y cine. Algo así me ocurrió con el Madrid yeyé, el equipo con el que crecí. La escasez de imágenes televisivas, lejos de la omnipresencia actual, me impelió a buscar por otros medios información sobre el equipo, hecho que hoy considero afortunado. El Marca era un tebeo más, cada temporada me afanaba en terminar la colección de cromos y no perdía ripio cuando los mayores entablaban conversación.
No solo los hombres, sino que mi madre fue asimismo, sin saberlo, una gran transmisora de la cultura del club a través de los hábitos de su adorado hermano. Anotaba en su memoria cuanto leía, lo que le contaban y lo observado durante tantos años, y me lo fue desgranando en dosis mínimas, en historias que yo escuchaba arrobado mientras mi magín intentaba encajar las piezas del puzle hasta rodar una película mental de alguna coherencia.
Los años me fueron ayudando en esta tarea de director de mi imaginación, pues no solo vi al equipo por televisión, sino en el impresionante Bernabéu. Mi padre me había llevado alguna vez al viejo José Zorrilla, sito al lado del lugar en el que hoy se encuentra esa referencia geográfica y española infalible, El Corte Inglés. En el estadio pucelano vi con cuatro o cinco años al Madrid de Di Stéfano, sin que pueda presumir de nada, pues nada retengo. Ni siquiera queda en mí constancia de una foto con Paco tomada a pie de césped, así que solo puedo plasmar aquí la evidencia de un episodio de amnesia particular o, tal vez, la limitación humana para el almacenamiento de recuerdos. Eso sí, volví después al mismo recinto, y, claro, por comparación, el Bernabéu imponía mucho más.
Por aquel entonces, Paco aparecía de cuando en cuando en Valladolid para vernos, en especial a su hermana mayor, con la que siempre mantuvo una conexión particular. No solo cuando jugaba, sino también cuando bajaba de Madrid a Guarnizo o regresaba a la capital, nuestro tío se acercaba a visitarnos. Por cierto, empleo el verbo bajar porque era en Cantabria el de uso común, algo que se está perdiendo. De pequeño siempre me pareció que los adultos lo usaban en sentido inverso al mapa de geografía del colegio, donde Santander se encontraba por encima de Madrid. Mi padre me explicó que Guarnizo, como Santander, estaba al nivel del mar y Madrid, la capital, a más de seiscientos metros de altitud. Cuando tuve uso de razón matemática por fin lo entendí, y se lo agradecí a mi padre, que me enseñó un millón de cosas más, aunque a esa ingenua edad yo estaba lejos de sospechar tal número.
A Paco siempre le gustaron los niños y los animales, si bien ignoro en qué orden. Bromas aparte, nos traía sin falta regalos y juguetes que con frecuencia adquiría en el extranjero. Mis recuerdos me invitan ahora a una deducción meridiana. La premisa de la compra era que primero le gustara a él: tras sacar el juguete de la caja, se apresuraba a explicarnos su funcionamiento y jugaba un rato con nosotros entre risas de los presentes por nuestro —el de mi hermana y el mío— divertimento y asombro ante lo que estaba ocurriendo. Luego salíamos a dar un paseo por el barrio o por el centro de la ciudad. Paco intentaba pasar desapercibido, siempre sorteando aglomeraciones y sitios concurridos con la misma presteza con la que regateaba a los rivales en la banda. Aun así, pocas veces lo conseguía, dada su condición de icono social.
Las despedidas siempre eran tristes, porque no teníamos muchas oportunidades de estar con él, salvo en verano y en las Navidades, cuando nos abría su casa para recibir las fiestas y a los Reyes Magos. Antes de dejarnos en Valladolid, cumplía de manera indefectible una tradición con su hermana, mi madre. He de advertir que mi padre fue un currante que siempre se ocupó de que no nos faltara lo esencial. En nuestro hogar nunca supimos de lujos, y mis padres rara vez salían al teatro o a cenar, mucho menos de viaje. Todo se compraba a plazos; no solo las grandes compras, como el coche, sino también la lavadora, el frigorífico e incluso la ropa.
Hasta avanzados los sesenta fueron tiempos duros en España, y nosotros no éramos una excepción. Paco era muy consciente del presupuesto familiar, así que lo último que hacía antes de partir era aprovechar que mi madre estaba en otra parte de la casa para dejarle un pequeño sobresueldo que aliviara sus cuentas, siempre justas a final de mes. En lo alto del frigorífico, en un cajón de calcetines o detrás del paquete de Maizena, María Antonia (Toñita) encontraba horas o días después el regalo de su hermano con una sonrisa en el rostro y, seguro, dejando caer alguna lágrima. Por supuesto, hasta que no cumplí cierta edad, ya con dos dígitos, mi madre no me contó nada de este pequeño y discreto acto de generosidad fraternal entre quienes siempre se añoraron en la distancia.
El día que el joven Real Madrid de la temporada 1965-1966 eliminó al Anderlecht —relatado unos párrafos más arriba— cumplí un encargo de mi madre con gusto aliñado con paciencia. El Marca llegaba al quiosco del barrio, Cuatro de Marzo, entre las dos y las dos y media de la tarde, ese período en el que las tripas empiezan a rugir y los segundos se convierten en minutos. La hora da una idea de la velocidad a la que se movía la prensa de la capital hace algo menos de sesenta años, y aquel día incluso se retrasó más de lo acostumbrado. Siempre me sentía impaciente, deseoso de ojear cuanto antes las fotos, los titulares y las entrevistas. Naturalmente, en cuanto el diario estaba en mi poder lo desplegaba para echarle un vistazo en diagonal y salía corriendo porque mamá tenía todavía más ganas que yo de leerlo.
Se quedó un poco decepcionada por el hecho de que la publicación destacase a Paco, pero sin concederle la nota máxima. La víspera habíamos visto el partido juntos, contentísima ella con la gran actuación de su hermano, que había metido dos goles. En realidad, durante el partido siempre encontraba detalles —un par de galopadas, unos buenos centros o desmarques— para juzgarlo así. Tal era la devoción que sentía por el hermano al que había visto crecer, primero como niño, más tarde como hombre y futbolista. Tomando en cuenta los lazos de sangre, había que disculparle que mostrara abiertamente sus preferencias. Mi padre se azoraba con ese esporádico descaro, pero a ella le resultaba físicamente inevitable: las hormonas del orgullo le reventaban las costuras de la moderación.
Unas semanas más tarde, cuando Amancio anotó el gol que adelantaba al Real Madrid en San Siro, mi madre gritó con tal fuerza que despertó a mis hermanos Toñín y Paco —de dos años y un año respectivamente—, y los vecinos del piso de arriba llamaron a la puerta para preguntar si habíamos tenido algún accidente doméstico. Mi padre contaría el suceso durante mucho tiempo por lo sorprendente que le resultaba que, dando rienda suelta a la efusividad, mi madre —que por entonces estaba embarazada de más de siete meses de mi hermano pequeño, Julio— hubiera desvelado a unos niños y llamado la atención de la vecindad.
Lo ocurrido en aquella Copa de Europa forma parte del catálogo de mis primeros recuerdos televisivos: los partidos en el Bernabéu, la eliminatoria contra el Inter, la emocionante final. Como los jugadores madridistas, yo también disfruté de las reposiciones, pues la memoria de lo acontecido era muy difusa, no tanto la de las emociones, que el álbum de nuestro cerebro siempre conserva mejor.
Dos años más tarde, aquel equipo mágico estuvo a punto de disputar una nueva final europea. Había perdido uno a cero en Manchester, pero un gran primer tiempo en Madrid le dio una ventaja de tres a uno. Sin embargo, un gol desgraciado al borde del descanso acercó a los ingleses y minó la moral de los madridistas, conscientes de la potencia física que el Manchester solía exhibir en las segundas partes. Lo tuvieron en sus manos, y parte de la prensa destacó que «lo regalaron después de haberlo conquistado». El Manchester empató a tres y selló la decadencia de un equipo fulgurante cuyo destino fue el resplandor inmediato, quizá a costa de una trayectoria más sosegada. Bobby Charlton señaló que aquel equipo era más rápido y brioso que el de principios de la década, y Bernabéu concluyó que al menos le confortaba que la eliminación hubiera corrido a cargo de un club hermano.
Aquel día sentí por primera vez la amargura sin consuelo que acompaña a la derrota. Mi primera lección de que el deporte es como la vida, duro, imprevisto. Ya nada sería igual que antes, porque nunca volvería a ver al equipo de mi infancia acercarse a una final de la Copa de Europa. Ya nada sería igual que antes porque, mientras Paco agotaba de forma apenas perceptible su inmensa carrera, mis ilusiones infantiles se desvanecían al tiempo que dejaba de ser un niño.
CAPÍTULO 7
EN FAMILIA
«Yo soy el más rápido de los tres hermanos», aseguró Julio Gento (Gento II
para el mundo del fútbol) para sorpresa general de los miembros de la familia allí presentes.
La sobremesa se dilataba bajo la higuera, resguardados del enérgico sol del verano por la espesura de las hojas acorazonadas. Ya estábamos en la prolongación del café, en la digestión de una comida sabrosa que relajaba los sentidos, mecidos, además, por la suave y placentera brisa norteña. En nuestro orden familiar era uno de esos momentos en los que la conversación, siempre viva, siempre con puntos de vista contradictorios, podía enfilar derroteros inesperados. La intervención de Julio Gento —Juluchi para los cercanos, portador de esa curiosa afición por la che en los diminutivos de nuestro clan— prometía una buena controversia en el seno de una familia aficionada al contraste de pareceres, sin importar los disparates que mediaran.
Lo fundamental era mantener viva la discusión, como si el placer residiera en llevarse pacíficamente la contraria sin más finalidad que pasar un rato juntos. Tal vez fuera otro el motivo, pero, con sinceridad, no he sido capaz de encontrar otro mejor tras años de oyente o de participante, y después de haber reflexionado mucho sobre nuestra costumbre. Ni siquiera se censuraba el cambio de bando, aunque por pudor lo normal era que este se produjera al cabo de los días si el asunto volvía a ponerse sobre el mantel. En fin, un galimatías sin más propósito que la diversión por la deriva de las opiniones, que, de forma voluntaria, iban bifurcándose hacia la exageración más descarada.
Volviendo al día de autos, no consigo recordar el resorte que impulsó a Juluchi a asegurar su superioridad en presencia de sus hermanos; en especial de Paco, claro. Sin embargo, para mi sorpresa y para regocijo general, la réplica vino del menor de mis tíos, Antonio Gento, Gento III: «Pero ¿qué dices?», saltó como un cohete. «Si yo siempre te he ganado desde que éramos niños. El más rápido soy yo», sentenció con seguridad aplastante.
En ese momento, los numerosos presentes nos retiramos de la escena para dejar el protagonismo a los hermanos y convertirnos en coro: murmullos de aprobación, alientos a uno y a otro para que subieran el tono de la disputa... En fin, lo que viene a ser «calentar el partido».
Lo que todos esperábamos terminó por suceder al cabo de pocos segundos. El hermano mayor intervino para templar los ánimos: «Pero ¿os dais cuenta de las tonterías que estáis diciendo?».
Omito los minutos que siguieron y que ustedes, como españoles, podrán imaginar por haber presenciado controversias similares en numerosas ocasiones. Pero lo que ninguno esperaba aquella apacible tarde era que el contraste de opiniones terminara en un reto instantáneo. Ni cortos ni perezosos, los tres hermanos convinieron en medir sus fuerzas de velocistas en el fondo de la finca. A ojo de regular cubero, entre cuarenta y cincuenta metros de carrera contando cierta invasión de terrenos colindantes, con los contendientes separados por hileras de manzanos y perales que dibujaban las calles de una pista de atletismo rectilínea y frutal, aunque de superficie irregular. Cada uno por su calle, Dios en la de todos y que gane el mejor.
Para allá que fuimos toda la tribu, animados y frotándonos las manos entre sonrisas por la ceremonia inesperada. Los tres Gento en activo midiéndose para salvar su honor. Una función privada, la expectación de la parentela rozando máximos históricos. Tras un breve calentamiento en el que cada espectador jaleaba a su favorito, los sobrevenidos atletas acordaron que la responsabilidad de la salida recayera en la hermana pequeña, Belén, que pronunciaría el socorrido «preparados, listos, ¡ya!».
Dicho y hecho, salieron los tres como tres tiros. Desde mi actual punto de vista, lo más relevante fue que ninguno se lesionó, algo sorprendente teniendo en cuenta la comida en plena digestión, los hoyos que salpicaban el recorrido y la hora, que era la de la siesta. Doy fe de que se exprimieron tanto que terminaron con el sudor empapándoles la camiseta, a pesar del corto recorrido. Y el vencedor fue el que ustedes se imaginan, si bien los hermanos menores no le fueron a la zaga en explosividad. Cuando terminó la competición, Paco se limitó a decir con tranquilidad una de las frases preferidas de su madre, Pencha: «¡No se le ocurre a nadie!», para añadir otra de cosecha propia: «Pero ¿adónde ibais?». Y terminó su discurso.
Consideró que este breve parlamento y el resultado eran suficientes. Las cosas habían quedado claras, para regocijo de un público encandilado con el espectáculo. Poco a poco dimos por terminada la sobremesa y nos fuimos dispersando, sin dejar de repasar lo ocurrido y de sacar un poco más de punta al lápiz. Esa noche me acostaría recordando la carrera, pensando en lo afortunado que era, sintiéndome como un niño privilegiado. Y cavilando sobre si algún día llegaría a ser como mis tíos.
LA CASA DE GUARNIZO, EL LUGAR DE ENCUENTRO DE LOS GENTO
La cita predilecta del clan era —y sigue siendo— en verano en la casa familiar de Guarnizo, donde nacieron y se criaron los seis hermanos Gento. Cada año nos convocaban sin excepción, aunque no siempre coincidiéramos todos. Eso sí, lo habitual era que el número de asistentes se acercara a la veintena.
Rodeado de primos, de tíos a los que admiraba, de tías protectoras y maternales, el afecto envolvía cada momento mientras la alegría en forma de diversión era la constante. Mis recuerdos infantiles de entonces irradian un estado de dicha casi perpetua. Teníamos al alcance de la mano la libertad transmutada en bicicleta, espacios que nos parecían infinitos para perdernos, animales que en Valladolid solo veíamos en los libros y amplias playas bañadas por un mar que, de tanto en cuanto, se encorajinaba y te revolcaba entre su espuma como si tuvieras el peso de una pluma.
Al rebobinar la memoria al tiempo en el que germinó cierta percepción de mi entorno, emerge palpable la voluntad de las mujeres de la familia de aglutinar la tribu. No menoscabo la de los hombres, pero eran ellas las que perseveraban en forjar y fortalecer los lazos del parentesco, las que limaban asperezas, las que se ocupaban de que el clima fuera tan acogedor que anheláramos volver a él a la menor ocasión. Cariñosas, siempre atentas, nos cuidaban con mimo, nos consolaban si había alguna herida abierta que restañar y nos daban de comer como si la hambruna se fuera a presentar al día siguiente.
Claro que para mí, un niño que ya llevaba el bicho del deporte en su interior, las conversaciones de los adultos —en las que participaba mi padre, al que admiraba por su amplia cultura y por cómo la contaba— y las ocasiones en las que jugaba con mis tíos a lo que se presentase suponían momentos de un disfrute indescriptible. Me transportaban al mundo de los mayores, un escenario en el que crecían mis fantasías. Me imaginaba que era un deportista profesional, no solo futbolista, sino también ciclista o atleta, y, algo más tarde, aquello en lo que me acabaría convirtiendo.
LOS BISABUELOS EN EL GÉNESIS: LAS MINAS DE CABÁRCENO Y LA GRANJA LA MONTAÑESA
La fidelidad al maestro Antonio Escohotado me inclina sin remisión a buscar el origen de esta historia, a seguir el hilo o, como diría el citado, a sintetizar el concepto. Casi medio siglo antes de lo que me alcanza la retentiva, el destino y el buen hacer de mis bisabuelos maternos —Consuelo y Francisco— levantaron el hogar de Guarnizo. Una casa familiar que, tras sucesivas ampliaciones, quedó configurada con ocho habitaciones que se abarrotaban durante las vacaciones estivales. Al menos cinco de los hermanos Gento y los cinco Llorente nos alojábamos allí, a los que había que sumar los abuelos, los cónyuges y otros primos. Cuando empezaron a llegar los amigos y las novias, los colchones ocuparon los pasillos y las colas se formaron ante los cuartos de baño, solo dos para tanto gentío.
El bisabuelo Francisco fue capataz de las minas de mineral de hierro situadas donde hoy se asienta el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Desde allí, la mercancía se transportaba en vagones que, suspendidos por cables, sobrevolaban las poblaciones colindantes hasta el ferrocarril o el puerto de El Astillero. Las fotografías del momento, en las que se puede observar a parte de la familia, inidentificable, muestran la transición del mundo ancestral, ganadero y agrícola, a la revolución que años más tarde cambiaría la faz de la villa para siempre.
El ingenio de Francisco y Consuelo los llevó a fundar una pequeña granja que denominaron La Montañesa en alusión a la comarca cántabra de La Montaña, que hasta la división provincial del siglo XIX designaba un área mayor que la actual Cantabria. Esta pequeña explotación no es un detalle menor en el desarrollo de esta historia. De los gallineros (ver fotografía en p. I del cuaderno de imágenes), se conservó en pie un extenso lateral con sus postes y su alambrada durante años, los suficientes para que se convirtiera en la portería de un mínimo campo de fútbol en el que los Llorente jugamos infinidad de partidillos y competiciones. Una pieza más del centro de alto rendimiento en el que mis hermanos y uno mismo afinábamos nuestras capacidades psicomotrices y echábamos el bofe, o ambas cosas a la vez.
Por si no le bastara a Francisco con tanta actividad, era un buen pescador que surtía el hogar con muergos —lo que en otras partes se denominan navajas— y cámbaros —pequeñas nécoras— capturados en la ría que hoy lleva el nombre de Bóo, un barrio de Guarnizo, a un kilómetro escaso del hogar familiar.
LOS ABUELOS Y LA FORJA DEL CARÁCTER
Con la muerte de mis bisabuelos y las penurias de la guerra, la finca se dividió y la explotación se redujo, y llegaron los críos. Se mantendrían la huerta, que producía fruta, verduras y hortalizas para consumo propio, y un espacio para criar gallinas, conejos y hasta algún gorrino. Las vacas eran casi obligadas en los pueblos cántabros, proveedoras de materia prima esencial para que la artesanía de las manos obtuviera mantequilla y requesón. Aún este escribidor pundonoroso llegó a saborearlos, ya con leche fresca de vacas ajenas, y puedo dar fe de su esponjosidad y contundencia. ¡Manjares de otro tiempo que ya no cataremos!
Los animales habían desaparecido cuando empecé a tener uso de razón. Apenas llegué a recoger algún huevo de gallina propia antes de haber cumplido los diez años, si bien mis abuelos mantuvieron la huerta casi hasta su muerte. Laboriosos sin descanso, los padres de mi madre y de Paco, Antonio Gento y Prudencia López, estuvieron activos hasta que el cuerpo les dijo «hasta aquí hemos llegado, querido compañero».
Como la salida del sol o el balón arriba en el comienzo de un partido de baloncesto, en cuanto un coche entraba en los límites de nuestro terreno, Antonio sacaba la manguera y un caldero con el cepillo enjabonado, y cuando el intruso se daba la vuelta, su automóvil estaba reluciente. Los amigos ya conocían esta costumbre, pero los recién llegados intentaban persuadirlo con un «no se moleste, hombre, que no es preciso». «Sí lo es», respondía el abuelo. «Un coche tiene que ir como una persona. Bien aseado.» Condujo su propio vehículo casi hasta que fue un nonagenario, cuando entre todos decidimos incautarnos del Renault 10 porque, de una u otra forma, siempre se apañaba para que le renovaran la licencia cuando ya no tenía condiciones para ello.
Por el lado femenino, me cupo la fortuna de que mi madre naciera cuando Prudencia —Pencha, ahí está la che familiar— solo tenía veinte años, de modo que pude disfrutar de su cariño y sus ocurrencias hasta este siglo. Tan joven estaba que en ocasiones le preguntaban si era mi madre, lo que creo que la rejuveneció tanto como para llegar a los noventa y siete. Con noventa primaveras en la mochila, aún se la veía dándole que te pego a lo que viniera. Además de preparar suculentos guisos, las delicadas manos de Pencha también mantenían espléndido y colorido un jardín que cuidaba con el mismo esmero que el que empleaba en la cocina, sin más receta en ambos casos que el tacto proporcionado por decenios de experiencia.
Cuando algún invitado o pariente le pedía la fórmula secreta tras probar uno de sus guisos, ella nunca se la daba. No porque quisiera guardarse las proporciones, los ingredientes y el tiempo de cocción, sino porque nunca, ni de lejos, repetía la receta: cada día era un nuevo misterio.
YA QUISIERAN MUCHOS CHEFS
Encendía por la mañana, con papel, madera y carbón, una de aquellas fantásticas cocinas de hierro fundido y colocaba sobre el fuego un puchero en el que introducía con tranquilidad la materia prima. Entonces comenzaba su pulular diario entre la casa y el jardín mientras el contenido se estofaba a fuego lento. Cada cierto tiempo, también indefinido, levantaba el puchero para condimentar o no el guiso, añadirle agua o quitársela, en función de lo que percibiera. Quedaba listo al cabo de las horas, con un puñado de esto, una pizca de aquello y los cinco sentidos atentos a los aromas y tonos que fuera adquiriendo, los cuales determinaban el momento de intervenir de nuevo.
En aquellos veranos en Cantabria —salvo los días de lluvia, claro, que obligaban a recogerse bajo techo—, a los niños nos daba la impresión de encontrarnos en el paraíso: comidas al aire libre, visitas comunitarias a las playas, atardeceres a la sombra, el cobijo de la sangre, los juegos y las competiciones deportivas con los primos y los tíos eran la norma en unas vacaciones en las que cada jornada podía ser una fiesta, con la sorpresa acechando a la vuelta de la esquina. Una mañana jugábamos un partido en la playa con los tíos futbolistas recién llegados; otra tarde echábamos una mano en la recogida de la hierba segada para cargarla en el carro del tío Lorenzo, cuñado de Pencha, tirado por un burro bonachón. La vuelta a casa descansando sobre el verde fragante y mullido, saltando y dejándonos caer sobre él para hundirnos en un esponjoso colchón vegetal, nos convertía en los protagonistas de las novelas de Enid Blyton. ¿Se podía pedir más?
Hasta teníamos nuestro propio contador de historias, mi tío político Antonio Pedreguera, delineante en la factoría de Solvay y con cierto renombre en el ámbito local por haber mejorado la fabricación de bolos y bolas para el popular juego cántabro. El tío Antonio tenía el don del relato caricaturesco, siempre exageraba lo justo para hacer que sus historias resultaran creíbles y cómicas al mismo tiempo. Si el protagonista medía 1,80 y era de complexión frágil, le añadía centímetros y kilos para convertirlo en un Hércules. Y si había alguien con un parecido remoto a cualquiera, aunque fuera un dibujo animado, lo retenía para sacarlo a relucir más tarde. Un día nos dijo que en el bar había visto a Pablo Mármol, y, claro, los que sabíamos a quién se refería nos desternillamos. Fuera como fuese, en cuanto adoptaba la actitud del narrador todos nos callábamos expectantes, pues las carcajadas estaban garantizadas.
Tampoco faltaban las visitas, la mayoría muy bienvenidas. Como las del primo Luis, de Francia, hijo de un hermano de mi abuelo Antonio que huyó cuando los nacionales entraban en Santander. Chófer del alcalde socialista, escapó caminando por la vía del tren hacia el País Vasco y nunca volvió a pisar España, temeroso de posibles represalias del régimen. Ni siquiera Paco logró convencer a su tío de que la situación se había calmado, que había comentado su caso con las autoridades y no tenía nada que temer. Su hermano, mi abuelo Antonio, le enviaba el Diario Montañés cada día sin falta, doblado dos veces y envuelto en un sobre preparado ex profeso, con el nombre, la dirección y el sello correspondiente. Muchas veces lo vi enfrascado en la operación, concentrado en su pulcritud, en cada paso de su ceremonia, con la nostalgia asomándose a la ventana de sus ojos, dominado por el recuerdo del hermano emigrado a la fuerza. Otras, le acompañé a depositar el sobre en el buzón apropiado. Incluso, en Madrid, a la central de Correos tras comprar el periódico cántabro en uno de los quioscos de la capital a los que llegaba la prensa del resto del país.
PACO, EL MADRUGADOR QUE PREPARABA LA MEJOR TORTILLA DE PATATAS
Imagino que para los adultos no sería fácil conseguir que fluyera la convivencia de tantas personas juntas en un ambiente en el que se mezclaban el descanso de la mayoría con el trabajo permanente de mis abuelos. La casa bullía desde muy temprano. La dinámica de un hogar superpoblado imponía levantarse al alba. Paco era el primero. Madrugador empedernido, se citaba con el café antes que con el sol incluso en vacaciones. Enseguida aparecía el resto para cumplir con el pacto —ignoro si elaborado o tácito— que, en aras del orden, distribuía minuciosamente las tareas entre aquel regimiento. Muchas manos femeninas y masculinas se repartían las labores de la cocina, la conducción, los trabajos físicos y las chapuzas —con tal densidad de población, siempre había reparaciones o remiendos que hacer—; la huerta y los niños quedaban al cuidado de todos.
Los atardeceres eran más tranquilos, con los mayores conversando al amparo de una sombra y, de vez en cuando, comentando nuestros partidillos y juegos, o las barrabasadas que se nos ocurrían. Y por la noche, incluso cuando ya de mayores salíamos a cenar, le pedíamos a Paco que nos cocinara su tortilla de patatas. La bordaba, con las patatas bien pochadas, jugosa, tierna, y siempre la saludábamos con vítores.
Tanto movimiento demandaba momentos de calma, hasta para un niño. Yo la necesitaba para mis lecturas, para escuchar lo que contaban los mayores, para tomar nota mental de las recomendaciones que hacían quienes llevaban recorrido un buen trecho de la vida. Formábamos un clan, una tribu de relaciones fraternales a su manera, con sus protocolos o, si prefieren —porque así parece cuando el clan no es el propio sino uno ajeno—, sus extravagancias y chifladuras. Algunas de ellas ya están contadas, otras se contarán a continuación.
CUANDO LA PLAYA DE EL SARDINERO SE CONVIRTIÓ EN EL BERNABÉU
Para un niño urbanita de un barrio polvoriento de Pucela, Guarnizo era lo más parecido a la selva de Tarzán. A principios de los años sesenta el desarrollismo no había alcanzado a asfaltar la mayoría de las calles urbanas situadas fuera de los ejes principales. En estas condiciones, la sequedad marcaba el ambiente del verano, mientras que en invierno el barro, cuando no el hielo, se extendía por doquier. No crean que todo era tan malo en Valladolid, pues estos extremos climáticos nos permitían marcar las líneas de las canchas de fútbol y los límites de las carreras de chapas, y hasta jugar al clavo y a la peonza, según nos invadiera la pertinaz sequía o nos trajeran agua en abundancia las nubes otoñales.
Pueden imaginarse el impacto que un pueblo cántabro tuvo en la imaginación de un crío castellano que, además, era un ávido lector de novelas de aventuras. Vegetación rebosante, árboles de gran tamaño, marismas y animales cuasi salvajes —o así me lo parecían los équidos y los bueyes que tiraban de los carros, las imponentes vacas lecheras y aquellos extraños anticipos de ranas, los renacuajos, allí llamados zapateros—, gorriones y aves mayores, mariposas, algún jilguero por el día y lechuzas por la noche daban forma a mi universo infantil. ¿Qué más se puede pedir a los seis años? Mis hermanos aún estaban en el regazo de mi madre o ni siquiera habían nacido, de forma que la primogénita María José y un servidor éramos los protagonistas infantiles del verano, he de confesar que no siempre para bien.
Aquellas vacaciones trimestrales tuteladas por unos abuelos acogedores y exigentes fueron una bendición. Las sobremesas se prolongaban con debates que se apasionaban poco a poco y versaban sobre lo que se terciara, aunque con frecuencia convergieran en el fútbol: los mejores por puestos, Di Stéfano o Pelé, o hasta dónde llegaría el joven Madrid yeyé en la Copa de Europa. Lo que estaba fuera de toda duda es que nadie golpeaba el balón como Pancho Puskas. Mi abuelo Antonio Gento, convencido de sus argumentos, preso de la memoria selectiva e idealizadora del pasado, aseguraba con vehemencia que el fútbol se empobrecía comparado con el de sus tiempos, cuando ser futbolista implicaba un ejercicio inflexible de voluntad para superar las múltiples carencias de las divisiones regionales.
Los pareceres iban y venían sin moderar, mezclándose el calado de las voces en torno al balón con la ligereza del palique sobre la actualidad, tal vez para sortear la espesura en la charla. Sin rumbo fijo, serpenteante, la conversación también tocaba competiciones de otros deportes del verano, como Wimbledon y el Tour de Francia. «¡Cómo no va a ganar Santana! Sobre hierba y con el escudo del Madrid gana seguro», sentenciaba Paco. La afición de la familia por el ciclismo era manifiesta, y hubo unos años en los que Luis Ocaña era el centro de aquellos debates.
—Está en su mejor forma, va a ganar el Tour.
—Ojalá —terció Paco—. Ocaña es un fenómeno. El problema es que Eddy Merckx es el fenómeno —argumentó—. ¿Sabéis que estuve con él? Visitó el club y le puse la medalla de oro y brillantes. Muy educado, amable y ¡madridista!
Luego se volvía al fútbol, y Paco insistía en que nunca hubo nadie como Alfredo, adornando su afirmación con el tono de voz —entre suficiente y divertido— que gastaba cuando en su cabeza las cosas no ofrecían discusión.
Uno observaba y callaba, deslumbrado con las palabras de todos, absorbiéndolas con esmero, con la conciencia de ser un privilegiado. Convivía con un tío admirado en muchos puntos del planeta, condición un tanto difusa en mi mente aniñada, a pesar de que ya leía el Marca —el As tardaría dos o tres de años en llegar— y pasaba rápidamente las páginas de los periódicos de información general en busca de la sección de deportes. Como a Paco le gustaba leerlos, en casa siempre había unos cuantos, la mayoría desaparecidos, como Ya o Pueblo. Este último era uno de mis favoritos por ser vespertino e incluir reportajes sensacionalistas al estilo de «Walt Disney está hibernando», con fotografías auténticas del creador congelado, o «Un ovni sobrevuela la capital», también con instantáneas que no dejaban lugar a dudas sobre el suceso. Aunque Pueblo me gustaba sobre todo porque ofrecía mucha información deportiva.
En cualquier caso, encontrar a Paco en aquellas páginas o verlo en la pantalla de «la mejor televisión de España», en palabras del inefable José María García, me daba cierta idea de su popularidad. Eran tiempos en los que cualquier persona que aparecía en televisión se convertía realmente en famosa, y a Paco lo veíamos a menudo. Por supuesto, estos pensamientos se encontraban en un plano inferior de mi entendimiento, oscurecidos por el respeto hacia los mayores que nos había inculcado mi madre y, en especial, por el cariño que siempre prevaleció en mi ánimo, en correspondencia con el que Paco nos profesó.
Con ser mi afición a las charlas pedagógica y animada, la fiesta mayor consistía en ir con Paco a la playa. Puesto que, como ya he dicho, era un tempranero vocacional, nos embarcaba en su cochazo deportivo —no diré marcas hasta ser patrocinado— apenas el sol subía su pendiente diaria. Cantando por el camino y saludando a los conocidos del pueblo y de las localidades colindantes, el mejor tío del mundo —¡en ese momento!— decidía si dirigirnos a la capital o visitar alguna de las playas que se encaraban con la bahía de Santander.
Por entonces la capital cántabra era todavía muy tranquila en el mes de julio, si exceptuamos a los estudiantes de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ellas, jóvenes rubias y estilizadas, procedentes del centro y el norte de Europa, trajeron el escándalo para algunos y el regocijo para otros con su posar bajo el sol cubiertas mínimamente con una novedosa prenda de dos piezas. La contienda entre puritanos y aperturistas no se estancó en mera polémica, pues como sugiere el devenir de la actividad humana, el contraste de pareceres no estimula la parálisis sino el movimiento. De forma inevitable, como reacción a los reaccionarios, el pequeño arenal del Palacio de la Magdalena quedó bautizado como la playa de los Bikinis, por más que en aquellos días la vestimenta de la disconformidad estuviera vetada a las españolas por cierta opresión social y la fuerza de la costumbre. Como es habitual, el nombre popular permaneció, incontenible para una fuerza censora cuyo poder coercitivo se iba evaporando.
Aquel no era nuestro sitio, de modo que nos dirigíamos al comienzo de la segunda playa de El Sardinero, hacia el lugar donde unos amigos de Paco, los Yurrita —cuyo profundo afecto se transmitió a las proles respectivas—, se acomodaron por muchos años. Como no podía ser de otra manera, siempre llevábamos con nosotros un balón de goma dura para darle unas pataditas, ya que las normas y la cantidad de arena despejada y fina lo permitían.
Uno de esos días, la energía del sol, la buena compañía y el efecto del café madrugador debieron de impactar de manera especial en el estado anímico de Paco. O tal vez pisara los restos de un pez escorpión, quién sabe cuál fue la causa de que aquella mañana se formara de improviso una pequeña galerna. De manera automática, como los felinos en los prolegómenos de la caza, su mirada adquirió una fijeza inusual y el rostro se le contrajo. Lo que hasta ese momento había sido un juego se convirtió en un entrenamiento. Comenzó a acelerar y frenar, a devolverme el balón de tacón o con una rabona, a pararlo sobre la marcha y a dar toques de todas las formas posibles sin que la bola cayera al suelo. Repitió el repertorio variando la secuencia para terminar su festival imprimiendo en la arena las profundas huellas de un largo esprint, las mismas que impulsaban su galopar en la banda del Bernabéu.
Paulatinamente, todas las miradas, tumbadas o en pie, se volvieron hacia él, inmóviles de admiración, sorprendidas ante cada movimiento célere y exacto. Estaban en primera fila de un espectáculo que asombraba a Europa. Siempre recatado, discípulo de Gracián, se paró al comenzar a sudar más de la cuenta, tras una portentosa exhibición de diez minutos. Despacio, recogimos el balón, sonrió, me pasó la mano por encima del hombro tras una carantoña y comenzamos a caminar hacia nuestras toallas. Uno esperaba, para acompañar a la Galerna en retirada, la ovación atronadora de aquellas personas con rostros sonrientes, complacidas, que aún conservaban algún rastro de estupefacción. Yo aún no sabía que el carácter cántabro, aunque aguerrido y afectuoso, tiende a ser reservado.
PACHANGAS, COMIDAS Y AMIGOS: CUANDO LA PASIÓN POR EL FÚTBOL UNE LOS CORAZONES
La pasión por el fútbol cautivó el ánimo de sus vidas. Más allá de su profesión, los Gento jugaron al fútbol con amigos en cualquier modalidad y superficie. Cuando no había verde, lo hacían en las suaves arenas cántabras, y cuando las fuerzas no les alcanzaban, se embarcaron en variantes sinópticas. Tanto extendieron su vocación que la hicieron coincidir con la de sus sobrinos, apenas adolescentes que rezumaban energía y buenas maneras, quizá aprendidas, en parte heredadas.
La frecuencia con la que Paco participaba en las pachangas cántabras no disminuyó al convertirse en una estrella mundial. Sus hermanos Julio y Toñín imitaron a su modelo, siempre dispuestos a jugar un encuentro amistoso —o no tanto— en los intervalos de su actividad oficial. Todavía más interés mostraron al jubilarse, pues les ocurrió lo que a la mayoría de los deportistas: salvo en casos de disgustos emocionales latentes, el gusanillo de la competición se convierte en boa en el momento de la retirada, y nada atrae más a un ser humano que aquello que empieza a quedar fuera de su alcance.
De esta forma, en las vocaciones coincidía la pulsión del jubilado con la del aprendiz. Mis hermanos Paco y Julio Llorente encadenaron sus inicios a las carreras ya crepusculares de sus tíos. En aquellos partidillos en Cantabria, tíos y sobrinos que
—por la insistencia familiar en calcar bautizos— atendían a idéntico nombre formaban parte del mismo equipo.
Siendo igual el empeño de todos, el contraste del ímpetu mostraba la crudeza de la existencia, el despiadado funcionamiento de la programación genética. Tuve el placer de contemplar algunos —pocos, por desgracia, porque ya andaba enredado en mis cuestiones baloncestísticas— de aquellos partidos con protagonistas tan dispares. Por un lado estaban Toñín Gento, capaz de encadenar caños y sombreros, y su hermano Julio, que destacaba por su picardía y su regate en corto; por otro, dos chiquillos hormigueando incansables, sudando a chorros, mientras mostraban trazas de un conocimiento avanzado para su edad, pero insuficiente ante la veteranía que los rodeaba.
Mi hermano Julio —Julio Llorente, para que no nos despistemos— recuerda con detalle esos partidos, en los que a veces se detenía asombrado —aún hoy— ante la clase de sus tíos. «Jugaba con ellos por el placer de verlos», me cuenta ya en otro siglo.
En cambio, no recuerda a Paco vistiendo la camiseta del establecimiento de su hermano, Mesón Toñín Gento. Tal vez no coincidieran, o puede que a mi hermano —que ya está muy mayor— le falle la memoria, pero no solo hay una instantánea que da fe del hecho, sino también las palabras de alguien que compartió con ellos estos momentos. Ramón Fernández Cayón —cuya nieta Sofía es una destacada y educada baloncestista, que conserva la pasión de su abuelo por el deporte— fue uno de los integrantes de aquel equipo, partícipe de las múltiples pachangas y enfrentamientos que los Gento jugaron no solo tras retirarse, sino también durante el ejercicio profesional del fútbol. De alguna manera había que mantener la forma, pues por aquel entonces ni había preparadores personales ni se estilaba el entrenamiento gimnástico hoy tan de moda.
La peña emocional, sin nombre ni actos jurídicos de por medio, se reunía a jugar al fútbol con prórroga incluida, ya hubieran acabado ganando, perdiendo o empatando. Un tercer tiempo de barra o mesa y mantel, más lo que se pusiera encima, cuya principal función era hablar de lo sucedido en la pachanga y de lo que hubiera podido suceder, tan tendentes estas conversaciones a las elipsis y las hipótesis.
Sin necesidad de partido previo, asimismo se reunían para ver los encuentros del Real Madrid y de Paco, quizá el epicentro involuntario de tanto alboroto en torno a un balón. Cuando los cuerpos se adormecen y las obligaciones aprietan el ánimo, el fútbol también se convierte en centro de reunión social. El Mesón Toñín Gento fue la sede de estos otros partidos de fin de semana o de la Copa de Europa con un único punto en el orden del día: hablar de fútbol y comer bien. La cocinera, Feli, esposa de Toñín, de carácter tranquilo y bondadoso como su marido, podía conseguir que un lord inglés se chupara los dedos. Comentaban y reían mientras la madrugada avanzaba. Y cuando el primogénito de la estirpe llegaba a Cantabria al término de la temporada, se unía a la digna diversión de compartir aconteceres y sentimientos con los amigos. Entonces la felicidad era completa, con la peña en pleno y el héroe, ahora de carne y hueso, convertido en uno más.
Así lo cuenta Ramón, que conoció primero a Toñín Gento en el campo de la Cultural de Guarnizo y luego a Julio y Paco. «Personas magníficas y de buen corazón» que dejaron huella en su vida y hoy recuerda con entusiasmo contenido, aunque el brillo de sus ojos delata el calor de unos encuentros mediados por el fútbol y la amistad.
Mientras escribo, los testimonios de quienes vivieron esos momentos abren las vías de mi recuerdo, del conocimiento de los personajes, los lugares, los aromas. Y sonrío, sereno. Con la voluntad atrapada, la emoción de los afectos me invade con suavidad, fluye imparable por las células que me conceden existir, aunque no pueda evitar que, al tiempo, algún jirón de nostalgia se desprenda de mi ánimo. Pero, qué carajo, que coincidieran Ramón y Toñín Gento fue una fortuna para todos, pues regalaron cientos de horas de gozo en torno a un balón, en torno a una mesa. ¿Qué más se puede pedir a la vida?
Así me lo contó Ramón. Y tal como lo hizo, tal lo cuento. Y por ello le estaré agradecido hasta el infinito.
Y MIENTRAS PACO PESCABA, NOSOTROS SALTÁBAMOS
Un verano cualquiera de hace muchos años, el magnetismo de un enclave salvaje dio un viraje al rumbo de los hábitos veraniegos de Paco y, de rebote, a los de la familia. El destino fue una playa solitaria y recogida fraguada por el oleaje del impetuoso Cantábrico, a cuya energía cedió la frágil costa. En la erosión tuvo el auxilio de la corriente, mínima en comparación, de la desembocadura de la ría La Canal. Juntas, la ría y la mar desmenuzaron cualquier obstáculo hasta convertir la roca pura en arena suave y mullida. Un lugar perfecto para confundirse con el paisaje, un embudo que se abría en la marea baja invitando al paseante a caminar sobre las fértiles rocas que servían de hogar a nécoras, percebes y pulpos y cimentaban el acantilado que las sobrevolaba.
Aunque tuvo pasiones fijas —entre ellas, ninguna tan duradera como la del fútbol—, Paco tendía a cambiar bruscamente de costumbres y aficiones, quizá siguiendo la pulsión interna de vivir la vida a su aire y alejado de los tumultos obligados del balón. La playa de Galizano se convirtió en la de la tribu, siempre dispuesta a seguir los quiebros del patriarca, sintiéndose afortunada de poder hacerlo. En ella volvió Paco a uno de sus pasatiempos, la pesca, y los Llorente encontramos un centro de entrenamiento extraordinario. Aunque, con franqueza, entonces éramos capaces de convertir cualquier elemento natural o artificial en una pista de atletismo, en un gimnasio, en una cancha de casi cualquier deporte.
Ya corría por nuestras venas el veneno del deporte por el influjo de Paco, indirecto en las conversaciones, sensorial en los partidillos y competiciones que compartíamos aquellos veranos cantábricos. Más allá del fútbol, el toreo, las carreras a pie y en bicicleta, el laboratorio fotográfico, las partidas de bolos y hasta las de naipes mostraban a una persona volcada en el instante, con la actitud de quien se entrega con afán a resolver lo que tiene entre manos o pies. Por ello disfrutaba las victorias con risas sonoras, joviales, y con largos comentarios que a veces se prolongaban durante horas, días y años. No contaban la trascendencia ni la dimensión del proceso o del esfuerzo, sino el placer del suceso, el simple pero decisivo hecho de ganar.
Mientras Paco hacía acopio de los aparejos tomando provecho de las mareas bajas, los Llorente Gento nos quedábamos en la playa dejando las pisadas más hondas en la arena: las huellas del salto y la carrera, del empeño en fortalecer nuestros cuerpos. En ocasiones, cuando consideraba que la situación no entrañaba peligro alguno para un chico, le acompañábamos, siempre a la caza del percebe —o de los percebes si nos sonreía la fortuna— de cierto tamaño.
Así pues, mañana o tarde, acompasado con el ir y venir de la mar, solo o en nuestra compañía, Paco se acercaba en busca del crustáceo, preciado por ser el propósito de la captura, el objeto de su actividad, más que por su valor de mercado o por nuestro placer de saborearlo. El desafío subyacente a casi todo lo que se proponía era derrotar al oponente o superarse a sí mismo.
Esta pequeña historia dentro de la historia podría haber tenido otro final o haberse limitado a unas pocas líneas de no haberme acompañado la fortuna, que me citó con un madridista de pro, con un seguidor entre los millones de aficionados de todo el planeta que admiran el club y a sus protagonistas. Seres humanos anónimos cuya individualidad es necesaria y cuya colectividad es milagrosa para el telón de fondo de este libro, pues sin ellos no habría sido posible la historia más que centenaria del Real Madrid.
Sentado a mi lado en la terraza de una cafetería de El Astillero, a la sombra, José Manuel González me contaba con tono tranquilo y vivaz sus recuerdos de infancia y juventud ligados a la figura de un vecino que se marchó siendo casi un niño, después de patear todos los prados y balones que existían en la comarca en los años cuarenta. Palabras de veneración de quien veía a un semidiós cuando él era solo un chaval, en esa época en la que la realidad se cruza con la leyenda. Paco, ya figura mundial, seguía asomándose a la tierra de sus raíces para disputar partidillos en el estadio local que lo había visto crecer, para jugar al bolo cántabro o para animar a la trainera de El Astillero. Y él, el amable relator de las andanzas del extremo, lo observaba y absorbía todo con el fervor inocente de las visiones exuberantes y puras.
Resultó, además, que José Manuel tenía primos pescadores a los que de vez en cuando visitaba en... ¡la playa de Galizano! Sin ser consciente de ello, me reveló detalles de quien contempla el escenario desde el patio de butacas o tras el objetivo de una cámara: el prisma que nunca percibe quien se encuentra sobre las tablas y, por eso mismo, pasa por alto los pormenores. Mientras desgranaba sus recuerdos, los míos se presentaban más vivos que nunca, repintados por una visión ajena que me dibujó una sonrisa de emoción contenida: Paco también pescaba pulpos y se detenía a conversar, campechano y de buen humor, con los pescadores de la zona. En otro lado de la playa, los Llorente no parábamos de correr y jugar, según el testimonio del que hoy es nuestro confidente y ayer era para nosotros invisible en su anonimato.
Con sencillez, también con la vibración que suscita el retorno a la niñez, nuestro pacífico fanático me descubrió una faceta desconocida, simple e intrascendente, de Paco. La novedad acentuó la memoria de unos años felices, resguardados por la inocencia de la poca edad y marcados por la voluntad de movernos sin cesar porque nos lo pedían las hormonas y la historia familiar.
Hoy, José Manuel despliega su pasión por el Real Madrid elaborando piezas de artesanía de exquisita elegancia. En ellas vuelca su sentimiento madridista, en un homenaje íntimo a quienes durante tantos años le hicieron felices. Y lo siguen haciendo, porque el club, renaciente, nunca deja de fluir. Gracias, José Manuel, muchas gracias.
EL DEPORTE, LA PASIÓN DE UNA FAMILIA
Cuando uno empieza a indagar en la memoria y se encuentra con detalles que creía sepultados por el paso del tiempo, no sabe si avergonzarse o sentirse orgulloso. Hay una tercera vía: la perplejidad. Cómo estaríamos de perjudicados los protagonistas del suceso que sigue —en especial, este escritor—, y también el resto, para que ningún miembro de la familia fuera capaz de interceder y poner término a la excentricidad. Como si lo vieran normal. Quizá fuera eso: los hábitos de un clan dirigen los designios de sus miembros, sea de manera deliberada o involuntaria. En ello reparo ahora, durante la escritura de estas líneas, porque, en realidad, no hice más que replicar la conducta que había observado un par de decenios atrás: la de mis tíos en el episodio con el que he abierto el capítulo. Y casi de manera calcada, como si el suceso revelara la fuerza de los genes y el poder de su expresión. Pero, en fin, a lo hecho, pecho, que dice el refrán; ha llegado el momento de contarlo y cerrar así un capítulo de configuración circular.
No estoy muy seguro de la fecha, aunque alguna de mis tías sostiene que ocurrió en 1984, al regreso de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Yo lo situaría un par de años antes, pero no pondría la mano en el fuego por detalles que el paso del tiempo modela a su gusto. El hecho es que Paco y un servidor nos embarcamos en una conversación tan absurda como la que él tuvo con sus hermanos tiempo atrás, en el comienzo de esta pequeña intrahistoria definida por el parentesco. Y sucedió, como casi siempre entre nosotros, en la sobremesa, cuando los ritmos circadianos y las hormonas generadas en el intestino por la digestión nos adormecen. Entonces, con la siesta rondando el cerebro, ocurren cosas tan peculiares como la que sigue.
De alguna manera, la plática derivó en mi afirmación de que los jugadores de baloncesto hacíamos mucho entrenamiento de carrera y que un servidor bajaba de los once segundos en los cien metros. Paco lo puso en duda y aseguró que todavía sería capaz de superarme en una competición de velocidad. Ahora que lo pienso, la única explicación que encuentro a mi reacción son los procesos fisiológicos descritos, que nos alejan de la racionalidad. Porque, en vez de dejar pasar el toro de largo, me encelé con la embestida y no se me ocurrió otra cosa que retarle, calculando la distancia que podría ofrecerle como hándicap compensatorio:
—Pues mira, creo que te voy a dar veinte metros de ventaja. Y, aun así, te ganaré —le solté con una falta de consideración que también revela el trato tan cercano que teníamos.
—No te lo crees ni tú —me contestó Paco, seguro de sus fuerzas.
—¿De verdad quieres que corramos? —me cercioré, en un intento de que el absurdo no prosperara.
Fue en vano, porque a continuación se desencadenó un tira y afloja según el sentido común viajase de uno a otro de los polemistas. Sin embargo, la naturaleza humana no ha terminado de perfeccionar este mecanismo de prevención —que debería compensar el exceso de testosterona—, al menos en el caso masculino: en lugar de aplacarnos por completo, el tira y afloja reafirmó nuestras posiciones. He de añadir que el resto de la tribu no hizo nada por extinguir el incendio. Al contrario, como de costumbre, se unió a la fiesta con opiniones, apuestas simbólicas y palabras de aliento con el sano propósito de que la tensión dramática no decayera. ¡Cómo iban a querer que decayera si tenían la diversión de la tarde asegurada!
El polígono de Guarnizo estaba entonces en pañales, así que lo elegimos como pista del desafío, porque a pesar de su dureza estaba liso como la piel de un recién nacido. Y hacia allí que se dirigió toda la familia —no había más que cruzar la carretera comarcal—, metro en mano para medir las distancias con exactitud. Una cosa es que no estuviéramos muy bien de la cabeza y otra que aparcáramos el rigor deportivo en nuestra chifladura íntima. Tampoco estaba el asunto para regalar un metro.
Mientras Paco y yo calentábamos, se pueden imaginar el jolgorio del resto del clan. Jaleaban a uno o a otro según sus preferencias, con algún cambio de chaqueta sobre la marcha. Mi madre no sabía por quién tirar, si por el hermano querido o por el hijo de sus entrañas; entiendo el dilema.
El calentamiento no fue demasiado largo, pues la curiosidad de los presentes nos acuciaba: la suerte estaba echada. Veinticinco años de diferencia, con Paco rondando el medio siglo. Fútbol contra baloncesto, un hexacampeón contra un medallista olímpico, la experiencia contra la juventud. En fin, no me extenderé más, aunque seguro que se hacen cargo de la cantidad de contrastes que se podrían encontrar, si bien en el fondo de la trama lo más importante era que el prestigio familiar estaba en juego.
¿Qué pasó? Pues que perdí. Me faltaron un par de metros, pero lo confieso: perdí. El resultado sorprendió a los dos. A Paco, porque no pensaba que yo fuese capaz de correr tan rápido, y a mí, todavía más, porque distaba de sospechar que él conservara tan buen tono físico. Cierto que salía a correr a diario y que seguía jugando algún que otro partido con los veteranos, amén de las pachangas que se presentaran. Pero ni se me pasó por la cabeza que pudiera mostrar tal intensidad en una carrera de cien metros. Habíamos jugado muchos partidos de fútbol en la playa años atrás, cuando este cronista abandonaba la adolescencia y comenzaba a esculpir un cuerpo de deportista profesional. Paco se había retirado hacía tres o cuatro temporadas, pero conservaba una fuerza asombrosa en su arrancada. Sus primeros metros seguían siendo, utilizando un adjetivo en boga, brutales. Sin embargo, ya habían pasado unos años de aquellos partidillos en los que nos juntábamos gran parte de los deportistas de la familia, profesionales ya retirados o en ciernes.
Naturalmente, cuento lo sucedido porque su protagonista lo es también de este libro. Pero, además, porque retrata la pasión de toda una familia por el deporte. A la carrera del siglo acudieron todos, desde los abuelos —los padres de los Gento López— hasta los nietos —algunos con el Gento de primer apellido, otros con él de segundo, como los Llorente—; en total, éramos casi treinta. Predominaron el jolgorio, las apuestas de boquilla y los ánimos más o menos sinceros, que alguno se tomó el asunto por la vía del humor blanco, y poco habría que reprocharle. En fin, una fiesta familiar en torno al deporte, como tantas otras que vivimos en primera persona o sentados frente al televisor para disfrutar de los Juegos Olímpicos, el Tour de Francia o el Mundial de fútbol. Y, por supuesto, cuando participaba —participa— algún integrante de la familia, entonces era —es— fiesta mayor.
CAPÍTULO 8
PACO Y LOS JEFES
Corrían mediados los años sesenta cuando a la casa familiar de Guarnizo llegó una solicitud del club. Paco Gento tenía que acudir a la entrega de un reconocimiento al Real Madrid otorgado por el Ayuntamiento de La Coruña, donde se disputaba el prestigioso torneo Teresa Herrera. Don Santiago Bernabéu consideró que el calibre de la ocasión requería, amén de la suya propia, la presencia del capitán del equipo de fútbol. La citación fue expreso deseo del presidente, quien interrumpió las vacaciones del que entonces era el símbolo deportivo de la institución.
Tras un largo viaje por las reviradas carreteras del norte cantábrico, Paco y su futura mujer, Mari Luz Real, llegaron con cierta antelación al hotel donde estaban citados los invitados a la ceremonia. Allí, un vocal de la Junta Directiva, del que prefiero guardar su nombre por discreción, le contó la última anécdota reveladora del carácter de Bernabéu.
El presidente había salido temprano a pescar con su piloto en Santa Pola, pero las mareas se revolvieron hasta dirigir el pequeño bote, sin oposición posible, hacia Alicante. Allí, asomando la noche, anclaron la embarcación a la playa y, con el desaseo propio de la circunstancia, se dirigieron al hotel donde se alojaba el Real Madrid en sus visitas a la ciudad. Tras unas quince millas náuticas y toda la jornada navegando, y habida cuenta de que Bernabéu salía a la mar con ropa sencilla y cómoda, pueden imaginar que no causaron muy buena opinión al recepcionista del mejor hotel de la ciudad, que negó que hubiera habitaciones libres.
En vista de la descortesía del empleado, ambos abandonaron el edificio en busca de alojamiento más acogedor. Quiso el antojo de esta historia que, en ese instante, el director del hotel aparcara su coche por allí, demasiado lejos como para llamar a gritos por su nombre a un personaje público, pero lo bastante cerca como para comprobar que habían salido del hotel gesticulando y desaliñados. Temiéndose algún malentendido, corrió a averiguar lo sucedido: «¿Que le has negado una habitación a don Santiago? ¡Sal corriendo ahora mismo para ofrecerle la mejor del hotel!», conminó el director al recepcionista.
El hombre salió como alma que lleva el diablo intentando deshacer el entuerto. Cuando llegó a su lado, jadeando, le explicó:
—¡Don Santiago, señor Bernabéu, discúlpeme! Por supuesto que para usted siempre hay habitaciones en nuestro hotel.
El presidente se detuvo, lo miró de arriba abajo y, de forma inmediata y fría, espetó:
—¡Váyase usted a la mierda! Que yo sigo siendo el mismo de antes...
Sentenciado el asunto, los compañeros de pesca siguieron paseando con tranquilidad en busca de un alojamiento más acogedor.
Más allá de la anécdota, una muestra más de la sinceridad y campechanía brusca del presidente, queda en la mente la confianza que los dirigentes madridistas depositaban en la figura pública de Paco, así como en la discreción que marcó su carácter como futbolista y hombre de club. Con certeza, Paco cumplió el estereotipo de que los cántabros son hombres de fuertes sentimientos y escasas palabras. Dicho de otra forma, Paco prefería la naturalidad del silencio.
Por lo demás, Bernabéu fue un hombre de vida sencilla, que siempre rehuyó cualquier tipo de lujo y adulación fuera de sitio. Su casa de Santa Pola, un hogar de pescadores, tenía lo justo para vivir, con una mesa camilla y unos sillones engalanados con los tapetes de encaje de bolillos a los que doña María era tan aficionada.
En cierta ocasión, Paco asistía a un compromiso en un restaurante con comensales de diferentes caracteres y ámbitos de la sociedad madrileña. Uno de ellos, un rico de nuevo cuño, presumió de conocer el espléndido chalé de don Santiago en Santa Pola. Tras aguantar un rato la matraca, Paco preguntó con tono tranquilo —enharinado con dosis de sorna solo para oídos abiertos— si estaba seguro de lo que contaba. Ya que el hombre insistía en su monserga, mi querido tío, al que le gustaba tan poco discutir en público como la artificialidad, se levantó de la mesa con un lacónico «hasta luego» y se largó. Si hubiera sido, no voy a decir un flemático inglés, sino del sur de Guarnizo, probablemente habría podido exclamar algo así como: «¡Señor, o retira usted sus palabras, o no tengo nada más que hacer entre ustedes!». Le debió parecer demasiado complejo y, además, que ofrecía otra oportunidad a un gallito que ya había desperdiciado la suya.
PACO GENTO, EL PRUDENTE
A Paco nunca le gustó pedir favores, observador cabal de su lema abstencionista. Sin embargo, consideraba las peticiones de sus paisanos asunto de distinta naturaleza, así que atendió la solicitud del presidente de la Cultural de Guarnizo, Guillermo Cortés: tenía que ayudarlos a levantar una pequeña tribuna en el campo de juego que protegiera a los espectadores de los lluviosos inviernos del norte. Hasta tal punto ejercía su principio de no molestar a nadie que, cuando ya fue presidente de honor del Real Madrid, ni siquiera hacía uso del cupo completo de entradas que le correspondía por razón del cargo. Y, aunque acudiéramos a él para que nos echara una mano cuando teníamos un compromiso insoslayable, rehusaba reclamar el resto de su cuota asignada de antemano. Inflexible, inmune a los ruegos de sus queridos sobrinos, siempre tenía la respuesta a mano:
—¡Haber venido antes! Yo ya he pedido las que necesitaba —nos decía con gesto contrariado.
—Venga, Paco, ¡qué te cuesta! Si todavía puedes pedir más... —insistíamos poniendo cara de cordero degollado.
—¡Que no!, que no voy a molestar a nadie más, que esa gente tiene mucho trabajo. Seguro que las encontráis por vuestro lado. Llamad a Butragueño, que también es amigo vuestro —concluía con una sonrisa sardónica.
Sabía de sobra que no íbamos a molestar a Emilio, ocupado en otras faenas de relieve, y que lo que nos tocaba era espabilarnos para la siguiente ocasión. De esta forma daba cumplimiento a uno de los lemas de su vida: «No pedir, no contar, no hacer la pelota».
Diferente cuestión era solicitar o agilizar procedimientos en favor de sus conterráneos. Además, Guillermo Cortés era buen amigo de la familia, pues regentaba una fábrica de yesos en la que el padre de Paco —mi abuelo Antonio— había trabajado como chófer del camión que recogía y entregaba los pedidos. Guillermo se desvivió siempre por la Cultural de Guarnizo, apasionado con la fuerza que otorga la vocación sin límites, siempre trayendo y llevando chavales a sus casas y balones a los encuentros, reparando las porterías, los vestuarios o el verde, o atendiendo a los árbitros. Era uno de esos hombres que, sin más recompensa que lo emocional, hicieron posible el milagro del fútbol cuando las estructuras federativas eran incapaces de sostener el andamiaje de su deporte.
Paco hizo la gestión correspondiente ante la Delegación Nacional de Deportes, el equivalente franquista al Consejo Superior de Deportes de hoy. El asunto llegó a mi conocimiento porque la propia Delegación envió una carta a Paco advirtiéndole de que el club todavía no había inscrito en el Registro la solicitud procedente para que la subvención le fuera concedida.
Con probabilidad altísima, el Real Madrid debió de apoyar y dirigir los movimientos de Paco en este caso. Raimundo Saporta era quien movía este tipo de hilos, y en esa ocasión tuvo que resultarle muy sencillo dada la justicia del asunto. La ilusión de la Cultural de Guarnizo se vio cumplida, y la tribuna se estrenó en un partido al que asistió gran parte de la familia, siempre dada a reunirse. Ahí estaba un chavaluco que no paró de subir y bajar las gradas durante el partido y que ahora escribe estas líneas.
LA INSTITUCIÓN SOLÍCITA
Más sucesos en la vida de Paco apuntan a una estrecha relación con los directivos del Real Madrid y a un marcado apoyo institucional. Con motivo del primer homenaje que le rindió el club
—contra el campeón de Argentina, el River Plate—, el futbolista quiso tener un detalle con algunos invitados y con quienes iban a jugar el partido: encargó la acuñación de una serie de medallas conmemorativas de oro, con su perfil en una cara y los datos del acontecimiento en la otra. No le salió barato, pero siempre estuvo muy satisfecho con el resultado. Le encantaba regalar y sorprender con sus obsequios, casi más lo segundo que lo primero, prácticas ambas que ejerció en la familia durante años.
Es fácil rastrear el origen de la iniciativa. Raimundo Saporta tenía inclinación por la numismática; a los internacionales de la selección de baloncesto, por ejemplo, nos regalaba tras cada competición una caja con monedas de una emisión concreta. La conexión entre ambas voluntades parece sugerir que el vicepresidente dirigió el propósito del futbolista hacia un recuerdo de peso específico.
Lo sucedido tiene una derivada curiosa. Paco pidió una medalla especial, de más tamaño y grabada, para el jefe del Estado, el dictador Franco. Me cuesta pensar que la idea partiera del propio Paco, pues tanto su madre como él mismo tenían una sensibilidad de izquierdas, acendrada por la represión que sufrieron ambas ramas familiares, la paterna y la materna, durante la Guerra Civil y en la posguerra. Sin duda, Saporta vio una ocasión más de estrechar los vínculos con el régimen, de tener un gesto con el que lubricar alguna gestión posterior. Es decir, una consideración con billete implícito de vuelta, pues todavía estaban vigentes las dificultades para viajar a determinados países y el engorro de los permisos de obra para ampliar o retocar el estadio o la Ciudad Deportiva de La Castellana, por ejemplo. Para el vicepresidente era una oportunidad más. Sin embargo, su voluntad nunca se cumplió y la medalla no fue entregada. ¿Por qué? Adivinen: Bernabéu, en otra muestra del poco aprecio que sentía por el dictador, taponó cualquier opción de que prosperara.
El siguiente suceso es una bifurcación del mismo camino. De vez en cuando, vecinos de Guarnizo y El Astillero, familiares, amigos y antiguos compañeros de categorías inferiores se acercaban a Madrid para disfrutar de algún partido de fútbol y de los espectáculos de la capital. Paco se encargaba de ejercer de anfitrión privilegiado. Naturalmente, conseguía buenas entradas para el Bernabéu, al tiempo que adquiría localidades para los teatros más en boga. Una tarde se encontraba pagando un buen lote de entradas en la sede de uno de los empresarios madrileños más reconocidos cuando sintió un fuerte golpe en el hombro y una voz que le recriminaba. Se dio la vuelta, sobresaltado por el empellón.
—¡Paco! ¿Cuántas veces te tengo que decir que no necesitas pasar por taquilla? ¡Solo tienes que decirme que vienes! —insistió el hombre de negocios. Y, dirigiéndose al empleado, la potente voz añadió—: Que le quede a usted claro: este señor está siempre invitado. ¡Nunca le cobre cuando venga por aquí!
Los conocedores del Real Madrid de aquella época quizá hayan adivinado que el empresario en cuestión no era otro que don Francisco Muñoz Lusarreta, propietario de un gran número de teatros y salas de cine en los años que nos ocupan, amén de tercer vicepresidente del Real Madrid. Una de sus acciones más trascendentes en la entidad se ha recordado mientras escribo estas líneas, recién fallecido el gran Amancio Amaro, en cuyo fichaje tuvo una intervención tan decisiva como imprevista por su parte.
Bernabéu vio en el jugador del Deportivo de La Coruña una perla con la que sustituir a los astros que declinaban. En contra de la opinión del resto de la Junta Directiva, que en su ausencia había optado por denegar el fichaje, el presidente viajó a Galicia para convencer al futbolista. Ante la sincera confesión de don Santiago de que no tenían liquidez pero terminarían por encontrarla, el propio Amancio sugirió: «¿No habría algún millonario por ahí que pudiera hacerse cargo de la contratación?». No obstante, la determinación de Bernabéu disipó las dudas del genial delantero, al que aconsejó que no se preocupara, pues ya tenía en mente quién se ocuparía del traspaso. «Aunque él todavía no lo sabe», añadió el presidente para sí mismo, si bien se aseguró de que el jugador lo oyera.
De forma que, cuando Bernabéu convocó a la Junta Directiva para comunicarles que se había comprometido con el Deportivo y con el joven futbolista, se hizo un silencio sepulcral. Por fin, don Francisco rompió el silencio para inquirir:
—¿Y quién pagará los cuatro millones de pesetas que cuesta la operación?
—¡Usted! —respondió Bernabéu, rápido y al quite.
Y así fue.
LOS ESFUERZOS DE PREVISIÓN
El vínculo entre la directiva y los futbolistas y baloncestistas de aquellos años se estrechó hasta canalizar la educación y los intereses de cada cual en función de sus necesidades. Uno de mis maestros en la cancha, también en la actitud ante la vida, Vicente Ramos, así se lo reconocía a Saporta en la dedicatoria de una fotografía galardonada por el tino del autor y el dinamismo del resultado. El testimonio de mi colega es consistente porque el padre de los Ramos trabajaba en la banca y se preocupó de que sus hijos tuvieran amplio acceso al conocimiento, y porque, una vez retirado del baloncesto, el mejor base de Europa de 1970 completó una brillante carrera directiva en la empresa Tetra Pak.
La cámara empleada por Jacinto Maíllo, el fotógrafo, fue una Leica con película de 35 milímetros. En el momento de la instantánea la tenía en formato vertical para captar un picado bajo la canasta que acentuara los espacios que se abren en el lance del rebote. He ahí el mérito del fotógrafo: haber registrado la cabeza y los pies en el momento preciso, hasta tal punto de que parece estar tomada en formato horizontal. La imagen fue incluida en la colección de las mejores cien fotografías del deporte español,1 e insisto en el revelador hecho de que Vicente Ramos la escogiera para dedicar unas palabras de reconocimiento a Saporta por su mentoría humana y deportiva, tan alejada de las convenciones.
El club ya se ocupaba de gestionar en materia económica la carrera de los jugadores más jóvenes y de dar consejo a los de cualquier edad en determinadas inversiones. Fue el caso del querido Ramón Moreno Grosso, gran futbolista y persona cariñosa y de buen ánimo. Apenas rondaba los veinte años cuando se acercó temprano a la oficina del Banco Popular, sita en la calle de la escritora cántabra Concha Espina, en la que el Real Madrid nos ingresó el sueldo durante años. Se dirigió a la caja para solicitar la retirada de una cantidad de pesetas con cuatro ceros, y la respuesta del empleado no dejó lugar a dudas:
—Lo siento. No está usted autorizado a retirar cantidades tan altas. Mandato del señor Saporta.
Sorprendido, Grosso cruzó la calle y se encaminó al estadio para contarle al vicepresidente que quería comprarse un coche. Don Raimundo le puso la mano en el hombro y, con voz persuasiva, le contestó:
—No, hombre, no. Ahora no es momento, hágame usted caso. Vaya a la Ciudad Deportiva, que el entrenamiento está a punto de comenzar, y vuelva dentro de unos meses.
El jugador, respetuoso, se marchó a entrenar, aunque es de imaginar que con cierto mosqueo contenido. Al cabo de unos meses, casi un año, el Jefe, como también le llamábamos, le reclamó en su despacho.
—Ahora ya tiene usted suficiente dinero para dar la entrada de un piso. Ahí tiene un par de promociones para que elija la que más le guste o interese —fue la respuesta del mandatario a la petición del futbolista.
Por cierto, que su hija Gelu, estupenda baloncestista, y mi hermano Paco engendraron a Marcos, el benjamín de la estirpe, que es nieto de Ramón Grosso y sobrino nieto de Paco Gento, ¡así cualquiera!
Algo parecido que al nueve que sustituyó a Di Stéfano le ocurrió a Cristóbal Rodríguez, gran jugador de baloncesto a finales de los sesenta y principios de los setenta. Convertido en un eminente cirujano traumatólogo, doctor de la familia, fue el consejero de salud de Paco en los últimos años de su vida. Mi tío apreciaba tanto su labor que siempre se refería a él con un concluyente: «Este es de los nuestros». Una sentencia que recoge una gran carga de afecto y reconocimiento por parte de quien nunca regaló palabras ni, aún menos, elogios.
Nacido en Tenerife, el ala-pívot madridista tenía la opción de comprar un coche a mejor precio que en el resto de España por su condición de residente canario. Don Raimundo aplacó su ansia prometiéndole que daría luz verde a la operación si aprobaba tercero de Medicina, aunque antes tendrían que concretar el tipo de vehículo. Para un estudiante destacado como Cristóbal, la condición supuso un esfuerzo pero no un impedimento, así que, con la calificación conseguida, se dirigió a las oficinas del club para negociar la compra del coche. Tenía dos modelos en mente: uno deportivo de 130 000 pesetas y, como alternativa, otro más sobrio de 90 000.
Al llegar al despacho se encontró con la sorpresa de que Saporta le propuso un acertijo de voluntades:
—Vamos a escribir cada uno en un papel el modelo que consideremos más apropiado, y, si coincidimos, asunto zanjado.
Ante el planteamiento imprevisto, sintiéndose presionado por los antecedentes y la autoridad moral del personaje, Cristóbal echó mano de la prudencia y anotó el modelo más barato.
—¿Ya lo tienes? —dijo Saporta—. Intercambiemos los papeles.
Cuando Cristóbal leyó el de su mentor, sonrió ante la sagaz respuesta del directivo, a medio camino entre la admiración y el lamento por haber pecado de pardillo. Como tantas otras veces, Saporta había llevado el agua a su molino, ¡y con la aquiescencia del interesado!
—¡De acuerdo! —dijo el jugador tras leer en voz alta lo que el vicepresidente había anotado en su papel—. ¡Tendría que haber escrito «gracias»! —exclamó el futuro doctor, contrariado por su falta de reflejos, aunque complacido en el fondo.
—Para eso todavía necesitas cumplir unos cuantos años más —sentenció Saporta.
Por lo demás, la relación entre ambos fue la del maestro y el pupilo que se profesan ilimitado respeto. Don Raimundo prestaría todo su apoyo al jugador para que pudiera compaginar el estudio y la práctica de la medicina con el baloncesto, al tiempo que Cristóbal se comportaría de forma ejemplar en la cancha y como compañero, amén de convertirse en un brillante traumatólogo. Doy fe de ambas facetas, pues fue el médico-confesor de la selección española de baloncesto durante muchos años y yo mismo he pasado por las herramientas que manejan sus manos en el quirófano.
Un compañero suyo, nada menos que el hombre que cambió el baloncesto en España, Clifford Luyk, me comentó la preciosa recomendación inmobiliaria que Saporta le proporcionó: «Compre en la expansión del paseo de la Castellana, siempre en la misma vertiente del estadio». Así lo hizo, y esa zona de la ciudad se revalorizó durante años mucho más que la del lado opuesto. Paco también adquirió inmuebles cerca del Bernabéu, siguiendo las directrices del vicepresidente del Real Madrid, que por algo también lo fue del Banco Exterior de España.
LA RESPONSABILIDAD DE LA EDUCACIÓN
Tirando del hilo de los recuerdos ajenos y propios, me he sorprendido descubriendo la fluida relación de Paco con don Raimundo Saporta. La Junta Directiva se preocupaba especialmente de los jugadores jóvenes de fútbol y baloncesto que se incorporaban al Real Madrid procedentes de otras regiones de España. El club asumía con las familias la responsabilidad de velar por el bienestar y la educación de sus hijos.
El propio Saporta se encargaba en muchas ocasiones de hablar con los padres para despejarles las dudas y reafirmar el compromiso. Cuando los chicos llegaban al club, la mano diestra de Bernabéu se ocupaba de recibirlos y de asegurarles que podían confiar en él para contarle cualquier cosa. «En ausencia de vuestro padre, podéis recurrir a mí para solucionar los problemas o necesidades que se os presenten.»
No debemos perder de vista la lentitud de las comunicaciones en las décadas de los cincuenta y los sesenta. Hasta las telefónicas se podían dilatar horas y días, pues muchas familias ni siquiera tenían conexión en casa y, además, las llamadas interurbanas costaban un potosí. Por si fueran pocos estos impedimentos, la capacidad de acción de los parientes, situados a cientos de kilómetros, era en general muy limitada. Esta tutela complementaria a la paterna, junto con las habilidades ya conocidas de Saporta, motivó otro de los sobrenombres con los que nos referíamos a él cuando éramos jóvenes: el Padrino, en el que es evidente la influencia de una de las mejores sagas cinematográficas de la historia, cuyas dos primeras entregas se estrenaron en aquellos años.
Esta actitud proteccionista, quizá en algunos momentos rayana en el paternalismo, era consecuencia de la voluntad calibrada del Real Madrid de encauzar la vida personal de los muchachos que entregaban su juventud a la entidad. Encajaba como anillo al dedo en una sociedad muy desigual, de fuertes contrastes entre las áreas rurales y metropolitanas, con puntos de vista muy distantes en lo que a la educación y los valores se refiere. Con frecuencia eran chicos que ni siquiera habían cursado el bachillerato elemental y que enseguida se habían puesto a trabajar y a jugar al fútbol.
El caso de los jugadores de baloncesto presentaba matices propios por tratarse de un deporte en esencia escolar: casi no había baloncesto fuera de los patios de los colegios, de forma que la gran mayoría completaba el bachillerato superior y muchos emprendían la enseñanza universitaria. De cualquier modo, por entonces las diferencias entre los lugares de origen y Madrid eran abismales. Las distracciones, algunas de las cuales podían poner en riesgo el desarrollo deportivo y personal, se presentaban en la capital de múltiples y atractivas maneras.
Esta óptica institucional de protección de los jóvenes estuvo presente durante muchos años en las instituciones organizadoras del deporte estadounidense, que vedaban la participación en las ligas profesionales a aquellos deportistas que no hubieran completado una parte importante de los estudios universitarios. Actualmente, en vista de las aterradoras estadísticas que reflejan la realidad de deportistas profesionales al borde de la ruina pocos años después de haber ganado millones de euros o dólares, la preocupación por este asunto ha cobrado vigencia en todos los órdenes, nacionales e internacionales, federativos y profesionales, públicos y privados, incluso en el ámbito de la Unión Europea.
Adelantándose de nuevo a su tiempo de forma asombrosa, el Real Madrid arbitró un sistema de control deportivo y educativo, en especial con los chicos que debían abandonar a su familia y su lugar de residencia, cuyos cimientos eran, por un lado, la vida en común, en una red de pensiones seleccionadas, con muchachos de la misma edad que practicaban el mismo deporte y, por otro, la obligación de acudir a los colegios convenidos, todo ello supervisado al detalle por los responsables de las canteras de fútbol y baloncesto bajo el control personal de Raimundo Saporta. El propio Paco aterrizó en uno de aquellos pisos regentados por señoras con buena mano para la cocina y dotes ajustadas de afecto, orden y autoridad. Hasta tal punto se sentía como en casa en la pensión de doña María en General Sanjurjo, 13 (recomendada por Joseíto), que vivió allí diez años.
Siguiendo el mismo molde, las jóvenes promesas del baloncesto vivieron muchos años en Andrés Mellado, 70. José Manuel Beirán, José Luis Indio Díaz y Fernando Romay, entre otros, compartieron una pensión cuya propietaria, quizá atraída por lo apropiado de su lema, siempre servía en el desayuno la misma marca de productos lácteos. Y es que «con la leche Collantes sus niños se harán gigantes».
La vinculación entre los jugadores y el club comenzaba con un estrecho pacto de responsabilidades mutuas a tres bandas, pues incluía a las familias, y, como hemos visto, se fortalecía con el paso de los años, convertido Saporta en consejero para lo que se terciara. Hasta de lubricante en las relaciones con el propio Bernabéu. Por sugerencia de don Raimundo, Paco Gento escribió una nota de agradecimiento al presidente con motivo de una gratificación fuera de contrato otorgada por la Junta Directiva. La carta, de puño y letra del futbolista, reza textualmente de esta manera:
Apreciado don Santiago:
El señor Saporta me comunica que la Junta Directiva acordó en el día de ayer concederme una gratificación de 300 000 pesetas. Le agradezco de corazón el detalle y le aseguro que haré lo posible para ser merecedor el año que viene de otra gratificación.
Un abrazo, Paco Gento.
Un ejemplo de diplomacia por parte de quien la ejerció durante muchos años en corporaciones y entidades relacionadas con la banca, el deporte y la política. Amigo íntimo de Juan Antonio Samaranch, con quien departía cada día al atardecer, escasas eran las ocasiones en las que el Jefe, el Padrino, don Raimundo o Saporta, según las preferencias de cada cual, dejaba escapar la oportunidad de darnos una pequeña lección a quienes lo visitábamos en su nido directivo. Cuidaba el detalle al milímetro, siempre atento a los jugadores para que los lazos de la familia madridista se anudaran con más fuerza.
EL CUMPLEAÑOS DE BELÉN GENTO
Belén es la hermana pequeña de los Gento López, una niña que llegó tras esos paréntesis que convierten al benjamín en un juguete o una muñeca para el resto de la familia. Cuando alcanzó la mayoría de edad se trasladó a Madrid para cursar sus estudios y convivió con Paco.
Belén era una chica de su tiempo, amante del Dúo Dinámico, Los Brincos y los Beatles. Interesada en la moda, era una habitual de los partidos de baloncesto, un deporte que enganchó rápidamente a la juventud. Don Raimundo se percató de la proximidad del cumpleaños de la hermana pequeña de Paco, así que le preparó una fiesta exclusiva: Belén tuvo el privilegio de hacer el lanzamiento de honor de un partido internacional y, además, recibió un colorido ramo de flores. Del momento se conserva una fotografía en la que aparece sonriente y menuda rodeada de gigantes, presta a lanzar el balón al aire para que comience el encuentro.
Trocamos ahora lo festivo por un asunto que nos tuvo un par de meses muy preocupados. Entre el final de la primavera y el comienzo del verano de 1979, nuestra madre fue intervenida quirúrgicamente de gravedad. Cuando la trasladaron al Hospital Universitario Ramón y Cajal, la habitación estaba cubierta de flores cuyo principal remitente era Raimundo Saporta. Yo en ese momento no pertenecía al club, al que volvería como profesional en agosto, sino al Tempus (que antes se llamaba Vallehermoso Castilla y era el filial del Real Madrid), con el que había ascendido a Primera División. Saporta se interesó por todo y me formuló esta petición: «Llámame el primero en cuanto tengáis noticias de la operación».
Así lo hice. Busqué una cabina cercana (por entonces, en cada planta había varias) y mantuve con él una breve conversación para informarle del éxito de la intervención. Una vez que estuvo seguro de que todo había ido bien, me dio las gracias y colgó. Esto también era muy propio de él. Resuelto el asunto, sobraban las despedidas. Normal, teniendo en cuenta sus ocupaciones. Un par de meses después fui a visitarlo para ponerle al corriente de cómo iba la rehabilitación. Ese mismo fin de semana me acercaría a Guarnizo a verla y, de paso, asistiría a la celebración familiar de las bodas de oro de Prudencia y Antonio. Después de las noticias importantes, Saporta me preguntó de repente:
—¿Qué les vais a regalar?
—Un televisor en color —respondí un tanto sorprendido por su interés. Eran los años en los que los aparatos en color comenzaban a popularizarse, aunque aún pasarían unos cuantos para que se generalizaran.
—Buen detalle, buen regalo —terció casi murmurando, con una sonrisa.
Era el tipo de conversaciones que teníamos con él: se tocaba lo troncal y los detalles. Sentía curiosidad por las ramas y una memoria prodigiosa para recordarlas. En la siguiente ocasión que nos vimos me preguntó por la celebración y por cómo habían acogido el regalo mis abuelos. «Les hizo mucha ilusión. ¡En absoluto se lo esperaban!», le conté. Y volvió a sonreír ligeramente, como hacía cuando las cosas estaban en su sitio, como si su pretensión radicara en que la vida de su alrededor se ciñera a cierto criterio. Aunque, como en ese caso, solo fuera un espectador que asentía, sabía que su asentimiento no era banal, que apreciábamos sus consejos y su cordura. Y él, a su vez, sonreía satisfecho al comprobar que los jóvenes asimilábamos sus enseñanzas. Sea esto dicho con la salvedad de que conocía la crudeza de la realidad; no en vano, una de sus frases preferidas era: «Chaval, en la vida, cuando se es martillo, se golpea. Y cuando se es yunque, se aguanta. Y ahora te toca aguantar».
Una singularidad de sus conversaciones era el foco de su interés. Jamás hablaba de baloncesto con nosotros; ni de la marcha del equipo ni de la de cada uno en particular. Una postura que no vi en ningún otro directivo, así que entenderán que la califique de excepcional. Parecía más interesado en tu comportamiento, en tu vida lejos de las canchas, que en tu juego. Una óptica centrada en el pormenor, impulsada desde la presidencia, reveladora de las entrañas de una empresa que vislumbró el porvenir.
LA SINGULARIDAD RETRIBUTIVA
La anécdota de la carta de agradecimiento de Paco a Bernabéu, amén de su moraleja, muestra otra faceta curiosa del Real Madrid de entonces: su peculiaridad en las retribuciones. Como venimos poniendo de relieve, un compromiso tan amplio por parte del club exigía que el jugador asumiera un grado de responsabilidad recíproco. Sin embargo, la fidelidad era recompensada en forma no solo de tutela, sino también de salario, hasta tal punto los dirigentes entretejían las relaciones personales e institucionales. En un alarde de coherencia, el Real Madrid integró la veteranía y la buena conducta como factores añadidos en el cálculo de los sueldos.
El ejemplo de Paco es paradigmático no solo por la gratificación por su buen comportamiento. Las cifras de su contrato se fueron incrementando de modo escalonado, aunque él no lo pidiera. Además, el club le compensó con primas sustanciales cuando su salario estaba por debajo de su cotización. «En este sentido, no tengo ninguna queja», con estas palabras pronunciadas al final de su carrera refrendaría Paco la política del club.
Esta forma de hacer se mantuvo hasta que a principios de los setenta, con la decadencia del Madrid yeyé y la apertura del mercado internacional, el club decidió invertir en fichajes extranjeros. Ante la nueva perspectiva que introducía la modificación forzosa de los estándares del club, Saporta se reunió con la plantilla de fútbol para pulsar su opinión.
—Sabéis cuál ha sido la posición del club en relación con los sueldos durante muchos años. Ahora la Junta está negociando la contratación de Netzer y de Pinino Más, y si queremos que vengan no habrá forma de mantener el equilibrio de nuestra tradición. Queríamos saber si ustedes están de acuerdo o no con el cambio de postura para seguir adelante con la contratación.
Los futbolistas sopesaron el cambio de perspectiva —la necesidad de refuerzos para devolver al Real Madrid a la senda de los títulos— y dieron el visto bueno a la nueva calibración salarial. Una figura mundial y un internacional argentino de renombre no aceptarían integrarse en la franja media de los sueldos de la plantilla: serían directamente los mejor pagados, al menos en el caso del alemán. Por cierto, Más fue propuesto como el sucesor de Paco, cuyo vacío en la banda izquierda se percibía abismal después de tantos años de pisarla con los resultados consabidos. Quizá el peor enemigo del extremo argentino fue la esperanza que suscitó la comparación, imposible de resistir para cualquiera. Tras un año de dificultades, no tuvo más remedio que regresar a la competición de su país.
BERNABÉU Y LAS VIRTUDES SUBYACENTES
Una vez que Santiago Bernabéu se hubo jubilado como técnico de Hacienda, por fin pudo dedicarse en cuerpo y alma a su Real Madrid, al que estimaba en toda su extensión. Al margen de la vertiente deportiva, fue capaz de calibrar el contenido emocional que las actuaciones del equipo destilaban en España y fuera de nuestras fronteras: dondequiera que jugasen, debían dejar un buen recuerdo. Y no solo se preocupaba de los deportistas, sino también de las personas que integraban la plantilla profesional de la entidad.
Su visión encerraba un concepto de infalibilidad. No podían defraudar nunca. Esto no implicaba ganar siempre, sino respetar sin condiciones la deportividad y la entrega en cada partido. Dicho de otra forma, con Bernabéu no había tregua. Los equipos tenían que exprimirse en invierno y en verano, en las competiciones oficiales y en los torneos amistosos. El prestigio estaba en juego cada día, una idea que ha decaído con los años, si bien se mantiene vigente en algunas disciplinas, como el rugby o el atletismo. Por supuesto, el respeto al club incluía las buenas maneras con el contrario y su afición, también con los árbitros; en definitiva, en cualquier circunstancia. Pero don Santiago no se contentaba con el rigor de la observancia. Lo que buscaba era despertar la pasión que él tenía.
No eran normas escogidas de forma aleatoria. Coincidían con el ideario del presidente, con su manera de entender la vida y el club, que partía de una actitud de humildad ante los acontecimientos que el destino te colocaba delante. La práctica y la enseñanza de esta virtud laten en la mayoría de los sucesos de este capítulo, empeñada la institución en que cuajara entre quienes la representaban. En primer lugar, como instrumento en las relaciones profesionales; después, para mostrar una imagen institucional de prestigio en cualquier parte del mundo. No se trataba solo de fomentar y estrechar la cohesión cultural, ni siquiera de promover cierta implicación emocional o la fe ciega. Bernabéu buscaba la impregnación, ese vínculo existencial que se entreteje en los primeros meses de vida entre la criatura y los padres, en especial la madre. Solo así, con un apego al club parecido al suyo, podía colocar el listón a la altura de la exigencia que requería acercarse a los mejores y mantenerse como el mejor.
La propia cúpula directiva era un modelo de discreción. Cuenta Luis Miguel Beneyto, integrante de la Junta de Luis de Carlos, que, como ingeniero agrónomo, mantuvo una comunicación laboral intensa con José de la Rubia, el responsable de laboratorio del Instituto Nacional de Colonización (un organismo público dependiente del Ministerio de Agricultura que se creó en 1939 para ordenar la tierra tras la devastación de la guerra). Como suele ocurrir en los casos en que las partes se entienden, el trato se extendió al plano personal y a menudo hablaban de fútbol, del que ambos eran grandes aficionados. Pues bien, Beneyto se enteró de que De la Rubia había sido directivo con Bernabéu tras el abandono de su vocalía. Después de tantas horas de conversación sobre el Real Madrid, ¡no le había dicho ni mu! Cumplidores a rajatabla de su propia doctrina, aquellas juntas directivas tenían bien atada la lengua, punto en boca, de modo que no soltaban más oficiosidades que las filtradas por interés colectivo.
Las propias oficinas del estadio no desprendían atisbo alguno de lujo. Despachos muy sencillos, con mobiliario funcional. Ni siquiera había sala de juntas. La directiva se solía reunir en la antigua sala de trofeos, un espacio deslumbrante de copas, luces y piezas de orfebrería cuya densidad apabullaba al visitante. Uno no sabía adónde mirar, porque, aparte de la importancia de los títulos conseguidos en competiciones europeas, tanto en fútbol como en baloncesto, algunos de los trofeos de verano, como el Teresa Herrera, el Colombino o el Ramón de Carranza, son piezas sublimes de artesanía. El efecto se multiplicaba por la iluminación y la colocación precisa de espejos que colmaban el espacio de destellos instantáneos al prenderse súbita la luz. Porque de tanta mesura, el estado habitual de la sala era candada y a oscuras.
Este analisto sin más pretensiones que la de dar a conocer ciertas peripecias tuvo la fortuna de ejercer de cicerone de James Worthy, el que fue gran baloncestista de los Lakers en los años ochenta. De la factoría de Dean Smith en la Universidad de Carolina del Norte, el mejor jugador de la final 87-88 de la NBA pasó en gira promocional por España, en concreto por el estadio Santiago Bernabéu. Ya que ambos calzábamos unas New Balance, me correspondió el papel de anfitrión en su visita a la capital y a la sede del club. Amable y educado, convirtió mi tarea en un placer del que sobreviven recuerdos muy vivos. Entre los más claros, la admiración que despertó en Worthy la sala de trofeos descrita, extracto de una fructífera historia.
LA VENA PATERNAL DE BERNABÉU
«Bernabéu, ¡qué humanidad!», decía Paco con frecuencia, quizá porque don Santiago compensó la inflexibilidad de su enfoque desplegando un trato paternal con los futbolistas. Los conocía bien, porque él también lo había sido, de forma que se podía acercar a ellos hablando el mismo lenguaje. Hospitalario y atento, Paco no perdía oportunidad para insistir: «El presidente ha sido como un padre para mí. En las primeras temporadas me ayudó muchísimo. En general, de fútbol hablaba poco. Nos gastaba bromas cuando surgía cualquier tema inesperado y le tiraba el anzuelo a alguno. Aprendimos a saber por dónde iba. Fue un presidente estupendo».
Solía reunirse con los futbolistas antes de los partidos de Copa de Europa y en otras ocasiones especiales para subrayar la relevancia que tenían para el club. Rara vez hablaba de fútbol, si bien se mostraba extraordinariamente exigente cuando se jugaba en el extranjero. A pesar de su animadversión hacia el régimen de Franco —de la que ya hemos dado algunas muestras—, Bernabéu consideraba esencial la función del Real Madrid como representante de España allá donde fuera, y siempre velaba por rendir honores a los emigrantes que acudían en gran número a las gradas.
Cuenta la tradición que la primera de sus santiaguinas
—arranques de carácter que lo conducían al vestuario para leer la cartilla a los jugadores—, así como la más sonada y recordada, tuvo como principal argumento la cantidad de sufridos trabajadores españoles que se habían acercado a ver el partido. Sucedió en el descanso de la vuelta de los octavos de final de la segunda edición de la Copa de Europa, contra el Rapid. El escenario del encuentro fue el Prater vienés, estadio cercano a la noria que Orson Welles selló en nuestras memorias en El tercer hombre.
El desconcierto general del primer tiempo blanco se agrava por una herida del central Oliva y la fractura en el metacarpiano del guardameta, Juanito Alonso. Socavadas en su línea defensiva, las fuerzas del Madrid se limitan a nueve jugadores y medio. Peccata minuta en opinión del presidente: Bernabéu no admite excusas. Entra en el vestuario hecho una furia, enojado por la falta de coraje y la imagen de equipo débil que están ofreciendo a los españoles presentes. El chorreo no cesa.
—¡Mujerzuelas! —exclama varias veces—. Dan ustedes vergüenza. Estos españoles se esfuerzan para enviar divisas a nuestro país y ustedes los están defraudando. ¡Y mañana se burlarán de ellos en sus trabajos!
Los jugadores agachan la cabeza, abrumados por una reprimenda degradante. La razón de fondo asiste a Bernabéu, por más duras que sean sus palabras. Solo así se explica que futbolistas de gran personalidad, como Di Stéfano y Kopa, encajen las duras palabras sin rechistar. Por fin, el capitán interviene en defensa del equipo para aplacar el rapapolvo del presidente.
—Con su permiso, don Santiago, hacemos lo que podemos... —alega Zárraga ante la catarata peyorativa.
—¡Cállese, que esto no va por usted! —le corta el mandatario.
El rapapolvo continúa en términos parecidos, hasta que Bernabéu les lanza el reto:
—Si aún conservan algo de decencia, ¡salgan y arreglen lo que están destrozando! —Acto seguido, abandona el lugar con un portazo que deja temblando las bisagras.
El duro discurso de Bernabéu induce un reorden de filas y una reacción emocional: el Real Madrid cambia la dinámica de su juego y empata la eliminatoria. El giro del equipo, tan manifiesto como su sacrificio en inferioridad, toca la fibra del dirigente. Conmovido por el gesto de orgullo de sus futbolistas, Bernabéu se retracta al final del encuentro y les pide disculpas.
—Retiro lo dicho. Ustedes son hombres hechos y derechos.
Había que tener un temperamento impetuoso para plantarse ante algunos de los mejores jugadores del mundo y ponerlos en evidencia. Pero le precedía una reputación de dirigente íntegro, respetado por una trayectoria incólume. Una autoridad moral incuestionable. Los futbolistas debieron de sentir en su amor propio el enojo de quien los había llevado hasta ahí con su audacia. Además, lo apreciaban como a un igual por el trato que les dispensaba, sabio y venerable por su experiencia, modélico en su responsabilidad. Su rectificación final habla del corazón de un padre arrepentido por un castigo justiciero, quizá excesivo: su carácter ardiente tenía la elasticidad precisa para rebajar tensiones.
De tanto tratarlo, los futbolistas llegaron a conocer sus estados de ánimo y los signos que lo delataban. En ocasiones se acercaba sonriente y afable, preludio de alguna buena noticia o una pequeña broma. En cambio, cuando le veían mascar el puro salían de estampida con disimulo, pues se avecinaba tormenta y ninguno quería ejercer de pararrayos.
En definitiva, la conducta conocida de don Santiago y los indicios remanentes rezuman muestras reveladoras de las virtudes que quiso implantar en el club. Se rodeó de una Junta Directiva fiel, a su imagen y semejanza, y de unos futbolistas que observaban el mismo mandato a rajatabla. No solo la sala de trofeos se atestó de piezas de contrastado valor, también el trabajo del equipo humano tejió la urdimbre madridista con el pulso de unos orfebres de la administración. Entretanto, el presidente pedía a sus jugadores que omitieran las críticas y mostraran con una sonrisa el orgullo de pertenecer al Real Madrid.
UNA VISITA AL DESPACHO DE DON RAIMUNDO
Quien esto escribe tuvo que pasar por el despacho de Saporta para cumplir el trámite previo a la compra de un equipo de música de alta fidelidad, que entonces valían un pico. Se me había presentado la oportunidad de adquirir un aparato de gran calidad a buen precio. Un vecino se dedicaba al trapicheo con la base de Torrejón y se había agenciado material de escucha estereofónica de primer nivel. La ocasión la pintan calva, así que me decidí tras varios meses con la idea rondándome la cabeza, aunque sin concretarla debido a la sombra de rigidez que proyectaba el delfín del presidente. Finalmente, me acerqué al despacho del estadio y expliqué mis intenciones a Saporta y por qué deseaba tanto aquel equipo de música.
—¿Cómo vas en la universidad? Me dicen que eres buen estudiante —fue su recibimiento.
—Todo en orden, don Raimundo. Voy aprobando y saco algún notable de vez en cuando. Hasta tuve un sobresaliente en Derecho Internacional Privado; como excepción, eso sí —le respondí con sinceridad.
—Correcto, correcto. Así que quieres comprarte un buen estéreo. ¿Qué música prefieres? —me preguntó interesado. Tantas erres en una misma frase dieron a sus palabras una sonoridad marcadamente afrancesada: antes que en España, la familia Saporta vivió en París, y ya en Madrid siguió sus estudios de bachillerato en el Liceo Francés. No es de extrañar, por tanto, que conservara el sonido gutural de la erre francesa.
—Pues un poco de todo: Serrat, los Beatles, Elvis Presley, Los Brincos, Cat Stevens... —Estuve a punto de decir los Rolling Stones, pero me contuve por su fama de irreverentes. Estábamos en 1977, en plena explosión del nuevo rock and roll americano (los Ramones y compañía), el punk y la nueva ola británica, y con la Movida madrileña en ciernes—. También escuchamos música clásica. A mi padre le gusta mucho, y yo me estoy aficionando a Beethoven y a Mozart. También a Bach y a Vivaldi.
Debió de ser la alusión a un repertorio tan extenso, así como la buena marcha en los estudios, lo que determinó su visto bueno.
—Si tanto te gusta, adelante —confirmó el Jefe con un gesto de asentimiento que parecía indicar de forma tácita eso de quién soy yo para impedírtelo.
En vista del éxito, respiré aliviado y, una vez fuera del despacho, bajé brincando las escaleras que dividían la administración y la directiva del club con espléndidas barandillas doradas. Dejé atrás la estatua de bronce de dos futbolistas en pugna por un balón que daba la bienvenida a los visitantes2 y, aún dentro del estadio, salí frente a una pequeña capilla cubierta, a la sombra del inmenso graderío. Allí, antes de abandonar el recinto, suspiré y no pude por menos que acomodar el momento a una paráfrasis de uno de mis favoritos, el señor Dylan: «¡Es cierto!, los tiempos están cambiando».
CAPÍTULO 9
PACO GENTO, ICONO A SU PESAR
Tras los duros años de la posguerra, España intentaba recomponerse de la contienda fratricida que había partido el país en dos. Los Pactos de Madrid (los acuerdos con Estados Unidos de 1953) concedieron un respiro al régimen de Franco, aislado internacionalmente después del triunfo aliado y el derrocamiento de los totalitarismos con los que había mostrado cierta afinidad. El apoyo estadounidense permitió el ingreso en las Naciones Unidas en 1955 y, tras las migajas del Plan Marshall —bendito Berlanga—, el Plan de Estabilización de 1959 liberalizó en parte una economía autárquica y fomentó el turismo. La llegada de extranjeros jugaría a favor de las mentes aperturistas que moderaron la censura, al tiempo que los españoles experimentaban una mejoría palpable en sus condiciones de vida.
Nuestros protagonistas, el Real Madrid y Paco Gento, desempeñaron un papel relevante en este contexto histórico. La entidad de Concha Espina no solo tuvo una incidencia deportiva, sino también diplomática, económica, social y, desde mi humilde punto de vista, incluso cultural. Es más, al esculpir una modélica trayectoria internacional, anticipó los cambios que desembocarían en el llamado «milagro económico español». Antes de que casi nada comenzara a moverse en España, el Real Madrid, como sociedad elástica e innovadora, marcó el camino de una modernidad que se encontraba a años luz de la vida y los hábitos de nuestra nación.
LOS NUBLADOS CINCUENTA
Permítanme que rehúya las etiquetas históricas al uso y proponga un adjetivo poliédrico como nublado para designar la década de los cincuenta, ya que el sol nunca cesó de brillar a intervalos. Y no hay duda de que el Real Madrid resplandeció hasta deshacer las sombras que se cernían sobre nuestro país.
Santiago Bernabéu, empeñado en erigir un símbolo del que los madridistas de toda España pudieran sentirse orgullosos, se empeñó en construir un estadio de grandes dimensiones. El éxito entre la clase trabajadora de la emisión de bonos para financiar el proyecto muestra la necesidad de esparcimiento que tenemos los seres humanos para aliviar las penurias cotidianas, así como el anhelo de identificarnos con quienes participan de nuestros mismos principios, aficiones, incluso pasiones.
Embadurnados de forma involuntaria por el hábitat franquista que todo lo empapaba, no es de extrañar que los españoles vieran en el deporte, sobre todo en el fútbol, una mayúscula vía de escape. Eran tiempos en los que apenas había actividades que escaparan al férreo control político-religioso del régimen, que había convertido el país en una sociedad de tipo clerical-militar.1 La lucha deportiva, por el contrario, se desarrollaba en un nicho ecológico propio en el que los contendientes no se sometían a influencias externas que lo degradasen, sino que se imponía el más astuto, el mejor preparado, el más resiliente.
Santiago Bernabéu lo supo ver e hizo de la institución que presidía un oasis de libertad en aquel mundo estricto, casi estático. El Real Madrid se escabullía de esa rigidez en sus partidos internacionales, en la propia gestación de la Copa de Europa. Esta ráfaga de aire fresco, convertida a veces en galerna, debió de suponer una liberación para muchos españoles, una oportunidad de contemplar un futuro diferente. Aquel equipo abierto al mundo, con jugadores provenientes de otros países, hacía que se sintieran orgullosos de un escudo y de las virtudes que representaba.
El Real Madrid desempeñó el mismo papel que Edith Mathis y Gundula Janowitz interpretando la «Canzonetta sull´Aria» de Las bodas de Fígaro en la película Cadena perpetua (1994). Andrew Dufresne (Tim Robbins) se encierra en el despacho del alcaide y desafía su autoridad conectando a la megafonía del patio de la cárcel el tocadiscos con el vinilo de la ópera de Mozart. Mientras los reclusos cesan su actividad mirando extasiados hacia lo alto, la profunda voz en off de Ellis Boyd Red Redding (Morgan Freeman) declama: «No tengo ni la más remota idea de qué coño cantaban aquellas dos italianas, y lo cierto es que no quiero saberlo. Las cosas buenas no hace falta entenderlas. Supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podía expresarse con palabras, y que precisamente por eso te hacían palpitar el corazón. Os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie, viviendo en un lugar tan gris, pudiera soñar. Fue como si un hermoso pájaro hubiese entrado en nuestra monótona jaula y hubiese disuelto aquellos muros. Y, por unos breves instantes, hasta el último hombre se sintió libre».
EL REAL MADRID, PACO GENTO Y OTROS PROTAGONISTAS DE LA ÉPOCA
En términos deportivo-sociales, podríamos decir que los años cincuenta comenzaron con el gol de Zarra, cantado por Matías Prats padre, y se fueron apagando con un hito que parecía presagiar el cambio que se avecinaba: el Seat 600. Por primera vez los españoles tenían acceso a un vehículo fabricado en su tierra que, pese a su tamaño y prestaciones modestas, los dotaba de libertad de movimientos. Las familias luchaban por su prosperidad, especialmente lejos de las grandes ciudades, en esa amplísima área rural alejada de la costa a la que Sergio del Molino dio nombre en su espléndido ensayo La España vacía (2016).
La carestía estuvo en el origen de los grandes movimientos migratorios hacia las ciudades. Queda lejos de mi intención bucear en este fenómeno; solo quiero poner de manifiesto que la consolidación del deporte, sobre todo del fútbol, se dio en el marco de una existencia llena de privaciones como vía de escape emocional junto a los toros, la música, la radio y, en menor medida, el cine y el teatro.
Los programas radiofónicos de entretenimiento y música se colaban en los hogares españoles para dar popularidad a nombres que hacían más llevaderos aquellos difíciles años. Además de las famosísimas Lola Flores, Sara Montiel o Carmen Sevilla, y de Antonio Machín con sus incontables boleros, los futbolistas se erigieron gracias a sus éxitos internacionales en referentes sociales que el régimen franquista intentó capitalizar. En ocasiones lo hacía mediante recepciones, condecoraciones, fotografías en la prensa o reportajes en el NO-DO; en otras, de forma más notoria, mediante la realización de películas. Quizá el ejemplo más destacable sea Los ases buscan la paz (1955), un largometraje abiertamente anticomunista protagonizado por Kubala. Dada la popularidad de los futbolistas y el auge del medio cinematográfico, los dirigentes políticos reclamaron, aunque fuera por vía indirecta a través de la censura, su cuota de propaganda subliminal o manifiesta de los modelos sociales que pretendían imponer. Tal vez por esta pretensión política, o porque las obligaciones deportivas se lo impedían, lo cierto es que los futbolistas no rodaron muchas cintas, aunque Alfredo Di Stéfano se presentó en España con una notable experiencia en el séptimo arte. Ya en nuestro país, el delantero protagonizaría La Saeta Rubia (1956), en la que intervendrían gran parte de sus compañeros. Con posterioridad se estrenaría La batalla del domingo (1963), donde también participaron Puskas y Paco, entre otros.
LOS NIÑOS PRODIGIO Y LA MADUREZ DE UN CLUB
Precisamente el cine propició un fenómeno característico de aquellos años: la aparición de niños prodigio convertidos en estrellas idolatradas hasta el empalagamiento. Tanto es así que hasta llamaron la atención del famoso programa de Ed Sullivan en Estados Unidos. Joselito, Pablito Calvo y Marisol llegaron a ser símbolos de un país ansioso por escapar de la realidad. También el deporte tuvo uno: Arturo Pomar, que estaba dotado de una intuición excepcional para el ajedrez, como reconocían los grandes maestros, y a los doce años hizo tablas con el campeón del mundo de la época, Alexander Alekhine. Su imagen fue explotada por el régimen en el NO-DO y en los medios afines, y hasta el mismo Franco lo recibió. Consolidada la propaganda, las instituciones no le prestaron la ayuda necesaria para desarrollar su carrera, a despecho de lo cual llegó a la categoría de gran maestro e incluso hizo tablas con un tal Bobby Fischer.
Por más que en nuestros días asistamos a una variedad de concursos destinados a artistas infantiles, se puede afirmar que esta tendencia de elevar niños a mitos nacionales decayó con el franquismo. El éxito de estas operaciones de propaganda nos pone sobre la pista del estado emocional de la población española, una sociedad infantilizada, más allá de la explotación de unas pobres criaturas. Los niños, con su inocencia e ingenuidad, transmitían en la pantalla emociones positivas y esperanzadoras. Inmersa en la posguerra, la sociedad necesitaba la arquitectura de una identidad propia con perspectivas de futuro.
El Real Madrid también sirvió a este propósito. A finales de los cincuenta estaba en plena madurez y entraría en los sesenta con la determinación de seguir engrandeciendo su historia. Felizmente, al equipo de fútbol se sumó el de un deporte olímpico con presencia en todo el mundo, incluidas las dos superpotencias que lo dominaban: la Unión Soviética y Estados Unidos. El baloncesto fue otro factor de expansión de la marca Real Madrid por el continente, justamente en unas temporadas en las que, gracias al rendimiento de Pedro Ferrándiz, Emiliano y Clifford Luyk, se solapó el resurgir de la sección con la decadencia del equipo de Di Stéfano.
EL REAL MADRID, LA PRIMERA MULTINACIONAL
Pocas figuras de calado internacional tuvo España en las décadas citadas, y muchas de ellas estaban exiliadas por razones políticas o profesionales, como Picasso en Francia o Severo Ochoa en Estados Unidos. Luis Buñuel solo regresaría de México en 1960 para rodar Viridiana. Otros decidieron quedarse —sin perjuicio del exilio interior—, como Salvador Dalí, Antoni Miró, el maestro Joaquín Rodrigo y su colega Cristóbal Halffter, o Luis García Berlanga. También eximios escritores como Miguel Delibes y Camilo José Cela, que tras diez años de correcciones de La colmena declararía: «… en 1946 empezó mi lucha con la censura, guerra en la que perdí todas las batallas menos la última».
Algo tan característico de nuestra historia como el brillo de la individualidad rasgaba el ostracismo al que nos veíamos condenados. La política de intervención del Estado lastró la economía al imponer un modelo aglutinador que potenciaba la creación de grandes empresas nacionales como Telefónica, Renfe o Campsa. Esta fórmula transgredió la pauta de especialización que dicta el libre mercado y tejió una estructura empresarial disminuida en términos internacionales.
El desarrollo económico se ralentizó sin remisión posible. La carestía se extendió por amplias zonas del país y obligó a muchas familias a emigrar. Se habían dejado atrás las cartillas de racionamiento y el consiguiente estraperlo, pero las tiendas de barrio debían afrontar la competencia desleal de los economatos. En el decenio de los sesenta llegarían los supermercados Simago, una idea que los ministros del régimen copiaron de Estados Unidos.
Cercenadas las posibilidades de expansión, solo dos entidades españolas atravesaron nuestras fronteras: Iberia y el Real Madrid. La primera, por razones obvias; la segunda, por la vocación de sus dirigentes. En la España atrasada y autárquica de entonces, un club deportivo que arrastraba a las masas se abrió paso en el escenario europeo y, por añadidura, mundial. Fue la primera multinacional española, una gran marca de la que sentirse orgulloso.
Superando todas las previsiones, tal vez incluso las de quienes pusieron en marcha el proyecto y lo alentaron, el Real Madrid adquirió una inusitada notoriedad en el continente y ultramar, fruto de los títulos conquistados y de su reputación de club señorial, en concordancia con los valores del movimiento olímpico. Como ya se ha comentado en otras partes de este libro, el milagro de Bernabéu consistió en la elaboración de un decálogo de principios que traspasó los límites del terreno de juego para calar en la sociedad europea.
Que en la selección mundial que participó en el centenario de la creación de la Federación Inglesa de Fútbol hubiera tres representantes blancos (Di Stéfano, Puskas y Gento), más Kopa (que conseguiría su Balón de Oro siendo madridista), suponía la recompensa de la FIFA a una entidad emblemática. Las giras y los partidos amistosos, constantes en los cincuenta y los sesenta, eran una fructífera fuente de ingresos, además de una garantía para difundir el nombre de la capital de España. El contrato de patrocinio con la marca Philips fue la confirmación financiera de una fama internacional granjeada gracias al aluvión de títulos obtenidos con una conducta cabal.
Fiel a esta vereda, el Real Madrid se convirtió en el club soñado para cualquier jugador y en el espejo en el que mirarse para el resto de las instituciones deportivas. Todavía en los ochenta, entidades de otras latitudes acudían a las oficinas madridistas para reunirse con sus dirigentes y conocer los entresijos de la organización. Más de veinte años después de la explosión internacional del Real Madrid, este humilde cronista pudo comprobar de primera mano la fascinación reposada que inspiraba en pabellones de toda Europa la presencia de los símbolos madridistas, su escudo o sus camisetas de crédito inmaculado. Sin que importara el punto cardinal, en las diferentes ciudades del continente que visitábamos nos esperaban la recepción oficial, los aficionados de ambos equipos y el requerimiento de los medios. Ya hemos puesto de relieve, gracias al testimonio del compañero y amigo Chechu Biriukov, la expectación que despertaba la comitiva madridista en la hermética capital soviética, con numerosos anticipos de una fiesta que concluía con la disputa del encuentro.
Más populares todavía eran los jugadores de baloncesto del Real Madrid en Israel. En mi primera convocatoria con la selección española, allá por el Paleolítico, recalamos a orillas del Mediterráneo más oriental. Junto a Rafael Rullán y al protagonista que enseguida desvelaré, fui a la playa de Netanya a darme un bañito, aprovechando la mañana libre que nos había concedido Antonio Díaz-Miguel. Pues bien, no tardamos en oír por la megafonía del arenal —instalada, imagino, por motivos militares— un mensaje que quebraría nuestra tranquilidad, en especial la del causante del revuelo: «Ladies and gentlemen! Tenemos el honor de que esté hoy entre nosotros el gran jugador del Real Madrid ¡Wayne Brabender!». Naturalmente, nuestros vecinos nos localizaron enseguida y empezaron a aplaudir, y pronto se sumó el resto de los concurrentes. Al bueno de Wayne no le quedó más remedio que levantarse para saludar, con cierto azoramiento por su recato natural y con el sonrojo marcando su blanca piel. Aún no se habían apagado los aplausos cuando musitó: «Será mejor que nos vayamos».
Paco no sabía decir en qué país eran más populares. En ocasiones se decantaba por el Reino Unido, en otras por Italia o por Francia. Cierto es que su notoriedad en el país vecino fue sobresaliente: «Andábamos por París como por La Castellana, firmando a cada paso. Fuimos muy queridos en Francia, quizá porque teníamos a Kopa en el equipo, aunque no solo era por eso...».
Hasta tal punto se reproducía el fenómeno en Europa que podríamos hablar de un club de arraigo en todo el continente, merced al orgullo madridista del que hacían gala los emigrantes españoles. En definitiva, el Real Madrid desarrolló gracias a su prestigio una intensa actividad de acercamientos diplomático-deportivos como los que hemos venido mencionando en las páginas de esta breve y particular historia: la primera visita de una expedición española a un país comunista, el recibimiento en la cancha del TSK de Moscú, los torneos amistosos en Marruecos para reforzar la tradicional amistad con los países árabes, etc.
UN MATIZ LITERARIO MARCADO POR LA CIENCIA FICCIÓN
La evolución del Real Madrid de los cincuenta hasta alcanzar la perfección era difícilmente imaginable a principios del decenio. De hecho, es en su carácter imprevisto donde reside parte de su encanto y mérito. Si alguien se hubiera atrevido a vaticinar por escrito la historia madridista, el resultado habría encajado en la ciencia ficción más que en cualquier otro género, y como tal habría sido considerado. Es más, los puntos de conexión de lo ocurrido con este tipo de narrativa son tan elocuentes que no distan de lo quimérico, como las cualidades de algunos de sus protagonistas, que anticiparon la modernidad en el fútbol.
Si este argumento les parece atrevido, sigan leyendo y verán que tengo más razón que un beato (no diré que un santo para no pecar de presunción). Refiriéndonos en primer lugar a los jugadores, Alfredo Di Stéfano figura en esa categoría específica y cerrada de los mejores de la historia, y para quienes lo vieron jugar, sin duda ha sido el mejor de todos. Aunque nos encontremos en el territorio del debate irresoluble, una inferencia rigurosa de las cuantiosas opiniones emitidas por los muy peritos es que nunca hubo entre los candidatos ninguno tan completo. Esta es la cualidad que nadie ha podido replicar, ni antes ni después. Añado este apunte temporal como hago siempre ante quienes, a la hora de juzgar a Eddy Merckx, esgrimen que aquel era otro tipo de ciclismo. Por supuesto que sí, como también es cierto que nadie se ha acercado ni remotamente a lo que hizo el belga. Exactamente como en el caso de Alfredo Di Stéfano.
¿Y qué quieren que les diga de Pancho Puskas? En casa siempre lo señalaron como el más brillante que habían visto nunca, y Paco solo encontraba en Maradona a alguien merecedor de comparársele en lo que al tacto del pie se refería. Al poco de llegar al Real Madrid, Pancho ganó una cena bajo la ducha: «¿Apostamos una cena a que paro el jabón con el pie?», retó a sus compañeros con gesto infantil. Frotándose las manos aceptaron la apuesta los presentes, que la perdieron incrédulos. Paco lo recordaba con el énfasis y el rictus de la perplejidad, encogiéndose de hombros y haciendo el gesto de levantar el tobillo, como si después de haberlo visto y de haberlo contado tantas veces siguiera considerándolo imposible.
También sus hermanos tuvieron la ocasión de juzgarlo de cerca. Cuando a Toñín, Gento III, le preguntaban por Pancho, levantaba las cejas, abría mucho los ojos, extendía los brazos y callaba en postura religiosa, imitando la invocación de una divinidad.
De Juluchi, Gento II, ya hemos referido su facilidad para los goles olímpicos. Cuando Paco le regaló a finales de los años sesenta un par de botas Adidas de última generación, exclamó maravillado: «¡Si con un poco de efecto que le quieras imprimir el balón toma el doble que antes!». Una mañana que me acompañó a un entrenamiento de verano, me ganó el aperitivo tras un par de probaturas: de diez tiros libres metió seis... ¡con el pie! Incido en estos detalles para poner de relieve el testimonio de jugadores de mucho tino que mis hermanos futbolistas avalaron y alabaron. Pues bien, hablando sobre Puskas, contaba Juluchi la inexplicable forma en que adormecía la pelota con la zurda cuando el balón se dirigía a su pierna derecha, un gesto imposible.
Y Amancio, el brujo de mil embrujos, me confesó: «Puskas era tan bueno que cuando fue perdiendo facultades físicas, en lugar de retrasar su posición al medio campo, como hacen los jugadores ofensivos que pierden rapidez, se adelantó aún más. ¡Terminó de delantero centro! Solo un fenómeno es capaz de empezar su carrera como centrocampista organizador y terminar de ariete. ¡Cada vez jugando más arriba!».
También de Paco podemos decir que fue un jugador tan adelantado a su tiempo que sería igualmente un crack hoy día. Su determinante y singular condición de rompedor de defensas, tan apreciada por sus compañeros como temida por sus rivales, obligó a los mejores entrenadores de la época, como Helenio Herrera, a incrustar al líbero en la defensa para taponar sus incursiones. Por lo demás, las múltiples manifestaciones de contrincantes y camaradas recogidas en estas páginas hablan por sí solas, sin necesidad de que insistamos en ello.
Incluso podríamos jugar —¡tengan indulgencia con los caprichos de este cronista!— a encontrar similitudes entre el Real Madrid de Bernabéu y las tres leyes de Arthur C. Clarke, el autor de la novela en la que se basa la película 2001: Una odisea del espacio (1968), de Stanley Kubrick. Porque no me digan ustedes que la obra del distinguido presidente no se ajusta a una reformulación de la primera ley: «Cuando un prócer de cierta edad afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón». Tampoco me discutirán que la segunda le rondaría por la mente a Bernabéu cuando apostó por una gran obra sin más red de seguridad que la confianza en su osadía: «La única forma de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá, hacia lo imposible». La tercera cuadra con el juego que desplegó el equipo en los momentos cumbre, más cerca de las maniobras de unos ilusionistas del balón que de los futbolistas de su tiempo: «Cualquier tecnología —o ejecución atlética, añadiría— lo suficientemente evolucionada es indistinguible de la magia».
LA CONVERSIÓN EN ESTRELLA Y LOS INAUDITOS BISES
Siguiendo la estela de Alfredo, Paco se erigiría en toda una estrella mundial. Suyo fue el segundo gol en la final de la segunda Copa de Europa, contra la Fiorentina, y el decisivo frente al Milán en la final que todos reconocen como la más complicada de cuantas disputaron.
Describía Pedro Escartín en una columna del diario Marca que cuando terminó la final del siete a tres contra el Eintracht de Frankfurt, el público se puso a aplaudir a la espera de que los madridistas salieran de nuevo al campo a saludar. Y de repente el estadio comenzó a gritar: «¡Gento, Gento, Gento!». No había anotado ningún gol, pero participó en varios y se mostró hiperactivo: ese día llegó en más de quince ocasiones a la línea de fondo para centrar.
Paco también fue incluido en el once ideal del Mundial 62 y, según los medios, tuvo una actuación destacada en el citado partido entre Inglaterra y un combinado de la FIFA. Su forma de jugar atraía indefectiblemente la atención, y su velocidad era un comodín para expresar la rapidez o, irónicamente, su contrario en tebeos, piezas teatrales y programas radiofónicos. Hasta en la novela Los renglones torcidos de Dios aparece un orate que corre por los pasillos del hospital psiquiátrico diciendo que es Paco Gento.
Uno de los hechos más sorprendentes de su carrera, que él mismo rememoraba, sucedió en un partido amistoso en Holanda. El árbitro pitó el final y los futbolistas se saludaron, pero el público no se movía de sus asientos. Cuando se dirigieron a los vestuarios, seguían en su sitio y empezaron a proferir al unísono unos gritos que ellos no comprendían. En vista del extraño giro que estaba tomando la despedida, se interesaron por lo que ocurría, y un asesor de la embajada vino a aclararles la escena: «Que piden que ustedes sigan jugando. Que no han venido a ver ganar o perder a ningún equipo, ¡han venido a verlos jugar!». Desafortunadamente, no pudieron complacer la petición de un bis, porque siendo palmaria la faceta del fútbol como espectáculo, no tenía como escenario las tablas de un teatro ni una sala de conciertos.
LAS GIRAS POR HOLLYWOOD Y EL PASO POR NUEVA YORK
Como tarjeta de presentación, la prensa neoyorquina echó mano del béisbol y comparó al Real Madrid con los Yankees y a Paco Gento con Joe DiMaggio. En 1968 el equipo madrileño se presentaba en la capital del mundo con la mosca detrás la oreja, puesto que su rival, el New York Generals, terminaba de derrotar al Santos por cinco a tres. Esta prevención determinaría la victoria madridista por cuatro a uno contra un rival que alineaba a un conocido de nuestro fútbol: César Luis Menotti.
En el inagotable archivo de Televisión Española se almacena un recuerdo de aquella visita. Con las calles de Manhattan como telón de fondo, Cirilo Rodríguez, un clásico de la pequeña pantalla, entabla conversación con el entrenador, Miguel Muñoz, y el capitán, Paco Gento. Al día siguiente del enfrentamiento en el Yankee Stadium, Paco, diplomático, señala que el partido no fue fácil. Y al comentario del corresponsal de que ya debía de conocer bien la ciudad, pues ya había estado dos o tres veces, el extremo especifica el número de visitas a Nueva York: «Seis». ¡Seis! Que por aquel entonces el Real Madrid hubiera pasado tantas veces por la Gran Manzana da una idea de la frecuencia de las giras y de la universalidad del club. Enseguida, como si conociera su carácter, Cirilo Rodríguez invierte la pregunta habitual para averiguar qué es lo que menos le gusta de la ciudad: «No me gusta Nueva York. Demasiados coches, demasiada gente, ¡demasiado barullo!». Eso sí, finalmente añade que han visitado un restaurante español en el que se han sentido como en España. Una frase de agradecimiento que revela la consideración afectiva con la que afrontaban estas giras.
Tantos viajes fuera de España les hicieron percatarse de que los emigrantes españoles, diseminados por dondequiera que tuviesen que jugar, añoraban su patria y a menudo desempeñaban trabajos que comportaban mucho sacrificio. La visita del Real Madrid cobraba un tremendo significado para ellos: la ocasión para sentirse orgullosos de su país de origen y atesorar un recuerdo imborrable. La expedición madridista asumía el compromiso de acercarse a ellos con abierta y sincera simpatía. Una función de marcado corte solidario de la que Paco guardó siempre gratísimos recuerdos por los sentimientos compartidos que afloraban.
Nueve años antes, en 1961, se produjo la primera visita del Real Madrid a California. Jugaron un encuentro contra Los Angeles United en el que Rita Hayworth hizo el saque de honor. Por entonces empezaba a vislumbrarse que la comunidad hispana en Estados Unidos iba camino de convertirse en uno de los principales grupos étnicos del estado (en el 2021 era el más numeroso). Además, se llevaban a cabo periódicos impulsos por instaurar el soccer. Aun así, vistas las fotografías y algunos reportajes, no es descabellada la hipótesis de que todo obedeciera al show-business, a la afición del público estadounidense por asistir a los mejores espectáculos del mundo. Sin duda, el Real Madrid, que tantas Copas de Europa atesoraba, ofrecía uno de ellos, y quizá esta circunstancia fue la de mayor peso de todas.
De una de aquellas giras queda el testimonio de dos instantáneas que hablan por sí solas de la notoriedad de aquellos itinerarios, así como del ascendiente de Paco en el equipo y de su popularidad en la sociedad española de la época. Por cierto, la segunda de estas imágenes oculta más de lo que cuenta. Enseguida lo veremos.
La primera ocupó la portada de Sábado Gráfico, un semanario que comenzó como una revista rosa pero no tardó en virar hacia la información general, y que llegó a ser la principal publicación española de este tipo (en el año 1970 su tirada semanal alcanzó los 110 000 ejemplares). En la fotografía, tomada en las fechas de los partidos disputados en Los Ángeles, Paco aparece sonriendo abiertamente junto a unas jóvenes que le ofrecen una calurosa bienvenida, también con los rostros radiantes y armoniosos. El breve texto que acompaña al improvisado retrato reza así: «GENTO EN HOLLYWOOD. Durante su gira por América, el Real Madrid pasó por la meca del cine. Las actrices Barbara Stanley, Cindy Robbins y Andrea Shaw rodean a Francisco Gento, quien parece muy satisfecho del “asalto”».
El enunciado es literal, tal y como se publicó en la revista. Podemos deducir que California quiso recibir con simpatía al Real Madrid y que numerosos medios cubrieron el suceso. Las jóvenes que aparecen con Paco eran actrices que pugnaban por abrirse camino en el cine protagonizando películas para el gran público y participando con asiduidad en series —entre ellas, Perry Mason, que alcanzaría gran popularidad en España— y programas de televisión. Que Paco fuera el elegido quizá tuvo que ver con su soltería sin compromiso, que tampoco era cuestión de generar tormentas amorosas a más de nueve mil kilómetros de distancia.
La otra instantánea a la que me refería (p. xv) despertó, y sigue despertando, ciertas dosis de curiosidad en la familia. El encuentro de Paco con Rita Hayworth debió de suscitar una inevitable expectación por tratarse de dos personajes atractivos de mundos alejados, cada uno con su público pero también con seguidores comunes. Mi tío nunca soltó más prenda que la que uno puede observar en el posado, y parece ser que se conocieron en el bar del hotel en el que se alojaba el Real Madrid, donde alguien los presentó. Esa es, al menos, la versión que él contaba y la que todavía hoy cuentan mis tías.
Nacida en Nueva York de padre mexicano, Margarita Carmen Cansino no hablaba español, a pesar de su nombre. Por eso no es desdeñable la idea de que tuviera un conocimiento básico de nuestra lengua y comprendiera algunas palabras. En cualquier caso, ella siempre mostró un gran afecto por nuestro país, que atribuía a la «llamada de la sangre».
El mencionado saque de honor debió de favorecer el encuentro de ambos y el retrato de un momento en el que se los ve muy alegres y fotogénicos —¡faltaría más en el caso de ella!—. Da la impresión de que una sola mirada de la estrella neoyorquina podía decir mucho.
Otra versión de la historia cuenta que tras el partido hubo una fiesta que ambos prolongaron en privado. Paco seguro que lo hubiera desmentido alegando que de haber ocurrido ya se habría encargado él de contarlo, aunque, con franqueza, no lo veo «haciendo un Dominguín».2 En cualquier caso, mi tía Mari Luz nunca se mostró celosa. Al contrario, presume de que ella fuera la elegida y considera a Margarita como de la familia: ahí está, entre las fotografías de abuelos, hijos, sobrinos, primos y nietos, como una más del clan. El asunto tiene su gracia, ¡y no iba a ser yo el que rechazase a Gilda en la familia!
Viene al caso que comente, por postura y compostura, una fotografía de los instantes previos a aquel amistoso en la que Pancho Puskas aparece departiendo relajadamente con la famosa actriz. Acodado en la barra que separaba la primera fila de las gradas del terreno de juego, las piernas cruzadas, peinado con raya de regla, es inevitable imaginar que la barra no es la de un estadio. Pero iba equipado de futbolista, ¡botas incluidas! En otra imagen, Rita Hayworth aparece leyendo una amplia información sobre la estancia madridista en la ciudad angelina.
¿TAMBIÉN KENNEDY?
Tras esta modesta incursión en el papel cuché, he de añadir que ese mismo verano el Real Madrid ya había jugado en Chile, Ecuador y Costa Rica, donde algunos de los rivales recordarían años después la ilusión que les causó el enfrentamiento, así como la profesionalidad de quienes se enfundaron la camiseta blanca: «El Real Madrid fue el Real Madrid en todo momento. En primer lugar, en comportamiento», así se manifestaba en el 2012 un directivo del Deportivo Saprissa, de Costa Rica, uno de los contrincantes del equipo en aquella gira. Hoy este cronista ocasional se percata con orgullo madridista de que no hay fórmula más auténtica para definir el camino de la excelencia: la búsqueda de la obligación autoimpuesta.
Al partido de Costa Rica acudieron espectadores procedentes de México, Estados Unidos y toda Centroamérica, y «el Real Madrid nos trajo diversos regalos, como relojes para los jugadores y dirigentes», rememoraron algunos de los protagonistas. Esta declaración me recuerda a aquellos relojes con la pulsera de cuero y el escudo madridista sobre una esfera blanca. No es que fueran una joya, pero tenían su atractivo y, sobre todo, llamaban la atención por su distinguida exclusividad (no estaban a la venta). Constituían un regalo que implicaba una relación directa con el club y un estatus con el que vacilar a los amigos y dar pelusilla a los rivales.
Tras Costa Rica, el Real Madrid se detuvo en Los Ángeles para terminar su expedición en Vancouver. Un recorrido de sur a norte por el continente americano que a más de uno se le atragantaría por las condiciones de viaje de entonces, tantas millas en avión y tantos días fuera de casa. Al menos, apenas cambiaron de huso horario, aunque la extensión de la gira y las reacciones en los países que acogieron los partidos dan idea de la magnitud de un club ya convertido en referente y embajador mundial del fútbol, de nuestro país y de su capital.
Aquel largo viaje les depararía otra sorpresa. Tras el amistoso jugado en Santiago contra el sempiterno campeón chileno, el Colo-Colo, el Real Madrid embarcó hacia Lima para aterrizar como destino final en Guayaquil. En la misma aeronave viajaba Ted Kennedy, hermano del presidente John y del fiscal general Robert, y, según Barack Obama, uno de los mejores legisladores de la historia del Senado estadounidense. Ted mostró interés por conocer a la delegación madridista, ya que al parecer sabía de su dominio del fútbol mundial. Se acercó a los jugadores y, tras las presentaciones de rigor, departió animadamente con algunos de ellos, en especial con Paco, capitán del equipo. Como recuerdo del momento, intercambiaron recuerdos simbólicos. Ted regaló a Paco un alfiler de corbata con el emblema de la campaña presidencial de su hermano mayor, mientras que Paco le obsequió con una insignia de algún metal preciado del Real Madrid (los directivos siempre viajaban con una buena cantidad en el equipaje, en previsión de inesperados encuentros de altura). Es de suponer que el regalo de Kennedy fuera de cierto valor, pues se encontraba de gira por Sudamérica en calidad de ayudante del fiscal del distrito.
EL TORERO MÁS RÁPIDO DE LA HISTORIA
En las décadas de 1950 y 1960, muchos españoles hallaron un refugio emocional en los festejos taurinos, que todavía distaban de estar en entredicho (en los años ochenta, incluso se pusieron de moda entre la izquierda socialista).
Gran parte de los extranjeros que pisaban España se fotografiaban en los cosos: por ejemplo, Ava Gardner, Orson Welles, Ernest Hemingway o la mencionada Rita Hayworth. Hasta los mismísimos Beatles descendieron del avión en El Prat luciendo sendas monteras antes de tocar en la plaza Monumental y en la de Las Ventas. Y, cómo no, también grandes deportistas se interesaron por el arte de Cúchares, entre ellos los integrantes del Inter de Milán, encabezados por Helenio Herrera y Luis Suárez, y del equipo de baloncesto europeo más conocido del momento, el TSK de Moscú.
Precisamente la presencia de la comitiva del Inter de Milán en una fiesta campera celebrada en la finca de El Jaral de la Mira llamó la atención de los periodistas taurinos, aunque, a juzgar por los recuerdos discordantes que se han transmitido de aquel día, no tanto como las dotes toreras de Paco. Con la seguridad de quien domina el terreno que pisa, como si llevara toda la vida estoqueando victorinos, y el carácter contenido marcando su quehacer, el futbolista se transmutó en diestro para encarnar el dicho de Belmonte: «Se torea como se es». La serie de fotografías de aquella jornada lo muestra sobrio y concentrado, vestido como un pincel, de traje campero gris y con la insignia madridista en el ojal. Cuentan quienes lo presenciaron que se llevó las mejores ovaciones de la tarde, tal vez más por su valentía serena que por el temple de su muñeca. Pero quien se haya puesto alguna vez delante de una becerra con cuernos incipientes, mirada inquisidora y movimientos nervudos sabe del respeto que inspira, de la complejidad de sacar algún lance que merezca ser llamado torero.
Ciertos malentendidos se han ido deslizando en la información sobre aquella tarde de 1962, que en algunas revistas taurinas se describe como un festejo previo a un partido de Copa de Europa entre el Real Madrid y el Inter de Milán. Puesto que no sería hasta años más tarde cuando ambos equipos se cruzarían en una eliminatoria a doble partido, parece más consistente pensar que la ocasión obedeció a una invitación particular, teniendo en cuenta que Luis Suárez era español.
Más remota es la conjetura de que el equipo invitado fuera la Juventus o el Milán, que sí estuvieron por Madrid ese mismo año o el posterior. Yo la descartaría por el testimonio en las crónicas de personas concretas del Inter y por lo insólito e insensato que hubiera sido que una fiesta de ese tipo se celebrara la víspera de un partido de Copa de Europa, por mucho que la directiva tuviese gran confianza en las dotes atléticas y taurinas de Paco (le daban carta blanca para participar en festivales de beneficencia, incluso en Las Ventas).
De hecho, las crónicas sitúan entre los asistentes a Raimundo Saporta, que fue quien preparó la visita del TSK de Moscú a la plaza madrileña cuando el equipo ruso viajó por primera vez a España, si bien con un objetivo perverso: ¡distraer la concentración de los moscovitas ante el inminente partido de vuelta de la final de la Copa de Europa de baloncesto! Es decir, estaríamos ante comportamientos discordantes en los momentos previos a un encuentro decisivo: o bien organizar una capea con futbolistas, o bien pasear al enemigo del equipo de baloncesto para perjudicarlo. Además, ambos habrían sido impropios del vicepresidente madridista.
En la familia no quedan rastros del origen de la afición taurina de Paco. Uno imagina que, acostumbrado a pastorear las vacas de su padre y a convivir entre cuadrúpedos de buen tamaño, se encontraría cómodo entre las vaquillas, amparado por su velocidad, que igual servía para quebrar defensas que para recortar astados. Además, en el hotel de la capital en el que vivía coincidió con algunos diestros en ciernes que luego harían carrera. Paco era un asiduo de Las Ventas, y su pasión arrastró a Pancho Puskas a los tendidos, como muestran fotografías de la época en las que ambos posan con satisfacción contenida, casi aristocrática.
Le gustaba la ceremonia de vestirse y acicalarse antes de acudir al tendido, como quien se pone el esmoquin para asistir a una ópera. Una tarde soleada del verano cántabro me dijo: «Jose, arréglate que nos vamos a los toros. ¡Ponte una camisa!». Debía de estar recién retirado porque yo era apenas un adolescente, así que imaginen mi emoción. Paco se vistió de traje, elegantísimo, y a mí me adecentaron las mujeres de la casa lo mejor que pudieron desoyendo mis protestas, porque lo que para mí ya bastaba para ellas nunca era suficiente. ¡Ay, aquellas tías y madres tan devotas de la prole!
No me alcanza la memoria para referir los diestros que participaron en aquella corrida de la Feria de Santiago, pero sí para recordar que a Paco le brindaron un toro, algo bastante habitual. En otras ocasiones ya le habían dedicado sus faenas Paco Camino, El Cordobés, Antonio Ordóñez, Antonio Bienvenida o Curro Segura, a quien mi tío reconocía como su instructor de tauromaquia. Yo le miraba orgulloso y él me sonreía mientras me dejaba sostener la montera. Era la primera vez que pisaba una plaza, medio tendido nos observaba y, aun con la barrera de por medio, la mirada de los toros y su velocidad de tren de mercancías acongojaban.
En unos años en los que Paco se prodigó en festivales benéficos, la serpiente periodística deslizó que meditaba cambiar las botas de fútbol por el capote. Con franqueza, nunca tuvo intención de hacerlo, a despecho de una fotografía en la que aparece vestido de luces y con gesto de torero de principios del siglo XX. Era consciente del largo y complejo proceso de aprendizaje que requería la maestría del toreo, aunque alguno de los entendidos le otorgasen la calma y la ligereza precisas para dedicarse a faenar con miuras. Y, como decía él, «una cosa es ponerse delante de un becerro y otra delante de un animal de quinientos kilos». Aun así, comentaba con picardía haber visto a algún futbolista torear con valor y, por el contrario, a algún matador no querer saber nada de los defensas recios, o apartarse para «no rematar de cabeza un balón de esos que vienen a gran velocidad», durante aquellos partidos benéficos entre artistas, toreros y futbolistas.
En definitiva, la noticia del cambio de tercio no tenía base alguna, pero los rumores en torno a Gento concitaban la atracción popular, así como la confluencia de dos mundos, el del fútbol y el de los toros, que en ocasiones se presentaban contrapuestos.
Terminaré esta sección con una anécdota. Este cronista asistió de niño al intento de un diestro cántabro —Pablo Alfonso Fernández Rueda, de sobrenombre el Norteño— de que Paco se sumara a una corrida de toros con carácter solidario. El torero apareció por Guarnizo una mañana nublada de verano con el propósito de que mi tío se pusiera delante no de becerras, sino de bichos con cornamenta bien desarrollada. No hubo nada que hacer por más que el diestro tratara de convencerle con algún consejo. Firme, Paco se negó, insistiendo en que ya no tenía edad: nunca se había puesto delante de un novillo y no lo iba a hacer cuando ya rondaba los cuarenta. En cuanto Fernández Rueda hubo desistido de sus intenciones, Paco entró en casa murmurando su habitual «no, hombre, no» en tono de sorna cuando rechazaba de plano una propuesta o un pronóstico, o desaprobaba cierta situación. «Que no me pongo delante de un toro...», añadió para zanjar el asunto y la conversación consigo mismo. Se sentó en el salón, agarró un periódico y se enfrascó en la lectura, y nunca más se volvió a hablar del tema.
ICONO A SU PESAR
A Paco le vino bien que la figura de Alfredo centrara la atención de los medios en sus primeros años en Madrid. La llegada de Di Stéfano supuso el establecimiento definitivo del fútbol moderno en nuestro país, anticipado por el otro gran referente de la época, Ladislao Kubala. El impacto de ambos fue inmediato, tal vez por su coincidencia con la explosión del balompié —¡siempre me encantó esta palabra, de uso corriente en los tebeos de mi niñez!— como fenómeno de masas.
En un segundo plano, el carácter prudente de Paco se fue templando conforme se acostumbraba a la vida en la gran ciudad y a las obligaciones derivadas de su condición de jugador madridista. Una de las primeras lecciones que se aprendían en el Real Madrid era la representatividad: los futbolistas debían encarnar los valores del club, una particular exigencia deontológica sin eximentes. De forma paulatina, Paco fue limando su timidez, aprendiendo a regular su tendencia a recogerse en sí mismo, aunque siempre lo acompañaría un halo de reserva invulnerable.
Tomando el pulso a los focos, al cabo de los años crecería su afición a asistir a espectáculos de todo tipo, desde el flamenco en el tablao de Manolo Caracol hasta las mencionadas corridas en la plaza de Las Ventas, pasando por las funciones teatrales y las entonces numerosas veladas de boxeo. Las invitaciones que recibía junto con sus compañeros y allegados se multiplicaban al compás de los títulos conseguidos, pues la presencia de los jugadores madridistas vestía de gala cualquier función. Mi tía Belén recuerda combates de boxeo con el título europeo en juego al lado de Bernabéu, Puskas y su hermano. En cualquier caso, su asistencia siempre era una incógnita que ni Paco podía prever, ya que dependía del ánimo que tuviera. Mi madre siempre me decía que tomara nota de lo que él hacía: siempre salía el lunes o el martes y se recogía en los días previos a los encuentros.
Con su creciente notoriedad futbolística y sus cada vez más habituales apariciones en público, estaba cantado que los flashes se fueran volviendo hacia él. Aún más cuando Di Stéfano dejó el Real Madrid y Paco permaneció como el máximo representante en el césped de una época gloriosa. Durante la segunda mitad de los cincuenta, el club se había nutrido de fichajes de talla mundial, como Puskas, Didí y Kopa, para rodear de generales al emperador Alfredo. Paco ejerció en ese contexto el contrapeso de la normalidad, la del chico humilde de provincias, reservado y natural, de respuestas espontáneas y lacónicas rematadas por espectaculares fotografías en el estadio. De manera sobrevenida, el equipo se encontró con el balance oportuno para progresar en su rendimiento, al que José Emilio Santamaría prestaría su aguda inteligencia.
El paso del tiempo puso de relieve la pujanza de Paco. Al ser el referente de la plantilla de Concha Espina y tener una presencia constante en medios de comunicación no solo deportivos, se convirtió en un icono social. A pesar de que rechazaba una buena parte de las peticiones de entrevistas y reportajes, así como de las invitaciones a participar en programas de radio y televisión, su popularidad no cesó de crecer hasta años después de retirarse. Enrique Ortego comentaba en un documental dedicado a su figura lo que casi todo el gremio sabía. Telefonear a casa de Paco preguntando por él significaba obtener un no por respuesta, ya contestara una voz femenina (la de Mari Luz, su mujer) o masculina. En este último caso sucedía el llamativo fenómeno de que era el propio Paco quien negaba su presencia... Seguro que Iker Jiménez podría sacar alguna conclusión. Con la confianza que se tenían, cuando Ortego estaba al otro lado de la línea le replicaba: «Venga Paco, ¡que soy Ortego!». A lo que mi tío, más regañándole que otra cosa, le respondía: «¡Pues dilo, hombre, pues dilo!». Y luego, amistosamente, le echaba la bronca por contarlo: «¡Pero no cuentes eso, hombre!».
Su pretensión de pasar inadvertido, de que ningún compromiso lo distrajera de la ataraxia en la que había convertido su modelo de vida, salvo cuando a él le apetecía, la teníamos tan asumida que desde que éramos niños contestábamos que no estaba en casa cuando llamaban por teléfono preguntando por él. Esta función de precoces directores de comunicación terminó por derivar en un juego-concurso. Anotábamos quién había llamado, de qué periódico o radio, si era un amigo o un conocido, y comparábamos nuestras respuestas: la recogida del recado debía ser perfecta. A partir de 1965 y hasta tiempo después de su retirada, las llamadas eran continuas. De lo que no hay duda es de que no se le podía achacar incoherencia o capricho, ni reprocharle que la fama se le hubiera subido a la cabeza. Siempre fue así, antes, durante y después de su época de futbolista. Incluso en este siglo, en el que las solicitudes eran recurrentes, remitía siempre a Alfredo, a Santamaría, a Kopa, alegando que él solo era uno más, que corría mucho, pero los otros eran mejores.
A pesar de sus reservas de fondo filosófico, ligadas al estilo de vida al que aspiraba, Paco no renunció del todo a la esfera pública, ni mucho menos. Seleccionaba sus apariciones de acuerdo con sus apetencias y aficiones, amén de asistir a programas de radio y televisión si así lo requería el club. Una fotografía con Bobby Deglané en la que ambos aparecen distendidos y joviales se tomó en uno de aquellos programas con música en directo y concursos conducidos con agilidad en busca de la cercanía y complicidad del oyente.
Capitán del equipo desde la retirada de Zárraga, su característico juego hizo de él el epítome de la velocidad en España. Ya hemos comentado que su nombre se colaba en las viñetas de los tebeos, en las novelas y en los programas de televisión, incluso en el festival de Eurovisión: Paco fue parte del jurado de Televisión Española, años después de que promocionara una inmobiliaria junto al Cordobés. También asistía a festivales benéficos en los que se congregaban actores, cantantes y deportistas (según Paco, «los famosillos de la época»). Entre ellos se contó en una ocasión el mismo Julio Iglesias poco después de haber vencido en el festival de Benidorm.
En 1969 apareció en el documental de Manuel Summers Urtain, el rey de la selva... o así. Y, al año siguiente, todavía en activo, intervino junto a sus venerados Kubala y Di Stéfano en la película de carácter didáctico La técnica del fútbol. Tuvo la fortuna de coincidir con los mejores deportistas de la época —Joaquín Blume, Federico Martín Bahamontes, Manolo Santana— y fue partícipe de esa corriente espontánea y recíproca de respeto que surge entre quienes logran la excelencia en el deporte, sea en la disciplina que sea. Amigo de grandes toreros y aficionado al teatro, conoció a los grandes cantaores flamencos y, cómo no, a la familia Flores (no en vano, su compañero Isidro Sánchez se casó con Carmen, la hermana de la Faraona). Revisando los archivos, casi se podría decir que no hubo una celebridad de entonces que no se tomara una fotografía con Paco. Hasta se llegó a publicar una en la que aparecía del brazo de Brigitte Bardot, la oportuna protagonista de Y Dios creó a la mujer (1956), pero resultó estar trucada.
Arrastrado por la corriente de la moda y la sociedad, incluso de la política, Paco se convirtió, más por obligación que por voluntad propia, en un personaje imprescindible en los años cincuenta y sesenta, símbolo del progreso en una España que se desentumecía en busca de horizontes más despejados. Bastaba con pasear con él por cualquier punto del país, costero o interior, urbano o rural, para darse cuenta de la dimensión de su figura tras casi veinte años vistiendo la camiseta del Real Madrid. La imagen que mostraba en público, vestido con cuidados trajes, siempre sereno y juicioso, llano en sus palabras, contrastaba con su juego rutilante. «Teníamos una popularidad excesiva», confesaba con humildad. «Notábamos que todo el mundo giraba la cabeza cuando pasaba a nuestro lado, y era un poco molesto: me sonrojaba. Llegó un momento en que no podíamos salir a la calle, porque nos pedían autógrafos y cosas un poco raras que a mí me daban vergüenza. Como aquel señor que se empeñó en que cogiera a su hijo en brazos, como si fuera un santo de los que bendicen a quienes lo piden.»
A veces descosía esa red de protección y hacía gala de su sonrisa limpia, franca, amplísima, de la que disfrutábamos en la privacidad familiar cuando la alegría rebosaba de sus retinas, iluminadas por el afecto de un clan aglutinado en torno a su persona. Pese a su circunspección innata, genética, la misma que mostraron su padre y, en diferente medida, el resto de sus hermanos, Paco compartía con ese gesto su recóndita intimidad. Quizá por el permanente duelo entre la esencia de su personalidad y las obligaciones que le imponían unas circunstancias no buscadas, cuando se dejaba llevar, persuadido por la ocasión, encandilaba a cuantos le rodeaban con su carácter afable y su sensato y llano sentido del humor.
A menudo habría deseado no tener que pagar el peaje de la notoriedad, aunque en el fondo estaba orgulloso por los reconocimientos y el afecto recibidos. En los últimos años fueron tantos que los juzgó exagerados, al igual que la expectación que levantaba su figura, hoy una leyenda. En la vorágine buscó la tranquilidad; en su sobreexposición, la justa medida. Siempre prefirió el prestigio profesional a la fama; nunca la pretendió, simplemente se presentó al cumplir su pasión infantil. Y si de él hubiera dependido, la habría toreado. Paco Gento, el héroe sencillo, icono a su pesar.
CAPÍTULO 10
LOS QUE VINIMOS DESPUÉS
Antes de empezar el capítulo propiamente dicho, voy a hacer una confesión: es el que más me va a costar escribir. Quizá porque, después de haber abierto algunas rendijas del hogar familiar (que a mis tías, de discreción cántabra, seguro que les parecerán ventanas o puertas), me dispongo a exponer algo más que áreas concretas de rincones consanguíneos: mi propia intimidad. Nunca me ha resultado fácil, y mucho menos en público, por eso he pospuesto este compromiso, aunque no sea este el último capítulo del libro, con la esperanza de que el paso de las semanas contribuyera a iluminarme en esta compleja tarea. Pero ya no caben más dilaciones, pues el resto de la obra —cuyo único propósito es ofrecer una visión personal de Paco Gento, su época madridista y su familia, sin ánimo de exhaustividad, mucho menos de sentar principios irrebatibles— ya está en su sitio.
UNA ESTIRPE A LA ESTELA DEL PATRIARCA
No habrá demasiadas estrellas de relevancia mundial con una sucesión tan prolífica como Paco Gento. Entre sus descendientes hay campeones del mundo y de Europa, tanto de clubes como de selecciones, campeones de Liga y de Copa, y, con permiso, hasta un medallista y doble diploma olímpico. No está mal en solo tres generaciones, cuatro si contamos al primero de la tribu moderna, Antonio Gento, que jugó en la Cultural de Guarnizo hará un siglo.
Dada la densidad de la figura de Paco Gento, comprenderán que algún titubeo acerca del origen de esta remembranza haya perturbado al cronista. En mi auxilio, la justicia de los recuerdos se aproximó pausada para aclarar mis percepciones, para establecer las coordenadas justas del germen de esta modesta historia. Como acabo de mencionar, hace un siglo que el padre de Paco, mi abuelo, don Antonio Gento Díaz, se alineó en el primer encuentro de la Cultural de Guarnizo. Eran los albores del balompié en nuestro país, cuando ni siquiera existía la Liga —la competición se articulaba en torno a campeonatos regionales—. Por no hablar de los balones, tan coriáceos como dañinos, en especial cuando se remataba de cabeza y coincidían el cuero cabelludo y el remache del cuero futbolero. Debía de ser como dar un cabezazo a la bola del mundo que sujetan con sus patas los leones de las Cortes españolas.
Fueron tiempos de asombro ante el avance de ese juego foráneo que se extendía como un reguero de pólvora. Al principio les extrañó esa insistencia de los marineros ingleses en dar puntapiés a un balón, o, en su defecto, a un compañero de juego, en cualquiera de los muchos espacios verdes que ofrecía Cantabria. Luego, trataron de imitarlos. Por fin, la inclinación de la curiosidad transmutó en afición incontenible. Entonces, no solo los hombres acudían a los partidos, como sucedería después, durante el franquismo, sino también las damas, que prestaban su apoyo —cánticos incluidos— a los recios mozos del lugar. Mi abuela Pencha lo contaba y lo cantaba: «Mingo, / prepara el fotingo / para ir al servicio de la Cultural». 1
Prosigamos. Los albores del fútbol fueron asimismo una época de derbis y encuentros duros; tal vez por eso, muchos años después, el esposo de Pencha se quejaría con frecuencia de la poca raza del fútbol moderno, que observaría como espectador privilegiado al tener un hijo en el césped. Este juicio, más allá del cualquier tiempo pasado fue mejor, bien podría ajustarse a la realidad: una patada con aquellas botas de los años veinte, reforzadas con puntera de metal, debía de levantar astillas en la espinilla. También es cierto que el fútbol ha refinado cada vez más las normas para proteger la pureza técnica, por lo que es probable que a mi abuelo no le faltara razón, sobre todo si su paradigma de entereza de espíritu lo marcaba, como me consta, Alfredo Di Stéfano.
En cambio, no hay duda de que a comienzos del siglo XX los entrenadores estaban en pañales. Para despejar la imagen que sugiere la literalidad, aclararemos que porfiaban con los rudimentos de los métodos de preparación, de los que Gento el Pionero se manifestaba muy partidario. Al abuelo le gustaba comentar, por ejemplo, que por aquellos tiempos se impuso el hábito de colgar un balón de una cuerda enganchada al techo —e imagino que entreverada con la amplia costura que zurcía el esférico— y balancearlo en diferentes direcciones para ensayar el remate de cabeza.
Entrenaran como entrenaran, Paco sostenía que nuestro precursor estuvo cerca de jugar en el Racing de Santander. No se cumplirían sus deseos porque el matrimonio obligaba y la perspectiva de la inminente prole le aconsejó una retirada temprana. Debió de costarle cierto sufrimiento, pues el ejercicio físico se cuenta entre las aficiones que colman esferas concretas del espíritu, como ya advirtieron Pitágoras y Platón. La venida casi consecutiva de los tres primeros hijos reforzaría la sensatez de una decisión sin vuelta atrás, ya con un buen número de bocas que alimentar. Y se me antoja que su propia experiencia debió de prender las suspicacias que despertó en su juicio la fiebre de su hijo por el fútbol, que consideraba excesiva.
En cualquier caso, no puedo ofrecerles información detallada sobre el desempeño de nuestro predecesor en la cancha, más allá de que era un centrocampista correoso. Siendo casi siempre cierto que el temperamento que muestra uno en la vida es el que traslada al deporte, no hay razones para dudar de que la descripción le encajaba como a un caballero su armadura. Siempre trabajó a destajo, y, ya jubilado, su jornada empezaba temprano, ya fuera para dedicarse a la huerta, rastrillar los desechos, reparar alguna máquina o herramienta, podar las quimas de algún árbol o transportar semilleros de cebollas. Rozando los noventa, aún acudía al bar del barrio a jugar sus partidas de cartas después de comer: siempre fue más de cafés que de aperitivos. Un hombre sereno y ejemplar que me transmitió el mandato del trabajo como uno de los ejes de la existencia, entre otros mensajes que fueron rociando mi comprensión infantil hasta llegar a filtrarse en la piedra de mi mollera.
«Sin trabajo no hay prosperidad» y «cuanto mayor sea el esfuerzo, mayor será la recompensa personal, ocurra lo que ocurra» eran sus respectivas versiones de los refranes clásicos «no hay atajo sin trabajo» y «no se toman truchas a bragas enjutas». Píldoras de esa sabiduría que se sigue llamando popular, a pesar de que cada vez se aloja en menos cabezas. El abuelo las desgranaba en la conversación sin énfasis ninguno, como prolongando la charla cotidiana sobre el tiempo o las noticias de la prensa. Algunas tenían mayor calado del que mostraban, entre las cuales mi favorita era la siguiente: «Un libro nunca ocupa espacio en una casa». Y eso que no le cuadró la vida, en el tajo desde tan pequeño, para ser hombre de letras. Aun así, leía siempre el periódico con el desayuno y, por las tardes, en la hora de la digestión, novelas de Marcial Lafuente Estefanía. De tanto verlas por casa, un verano me aficioné al western escrito y español, de lectura fácil por estar sazonada con algunos elementos adictivos como los que se usan en las series modernas. Después de leer unas cuantas, la rutina me desveló que, en realidad, siempre era la misma novela, dicho sea sin ningún desdoro, pues también se dice de Woody Allen que siempre hace la misma película, sin que por ello deje de ser un genio del cine.
No faltaban tampoco las reconvenciones si estaba en desacuerdo con cierta conducta. «Esas no son horas para un deportista», me largó una mañana en el desayuno por haber estirado la cena de la víspera hasta las dos de la madrugada. A mi abuelo, el trasnochar, aunque fuera leve, siempre le pareció un desperdicio.
Una oleada de afecto recorre mis entrañas mientras doy forma a estas ideas y evoco admirado su figura, enjuta pero prieta, repleta de energía, de venas que resaltaban en sus músculos como el camino en una árida ladera. Un hombre de nervio, con correa. Siempre escuché con atención cuanto decía, desde sus consejos hasta sus historias como conductor de camión incautado por el Ejército nacional, chófer incluido. No llegó a desplegar actividad bélica alguna (apenas tomó parte en una misión inconclusa), lo que, sin duda, debió de ser un alivio para un hombre pacífico como él.
Una de mis fotografías favoritas se encuentra en el comedor de la casa de Guarnizo, fechada a mediados de julio de 1984, durante un breve descanso concedido antes de que partiéramos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Con la casona-palacio de la finca del marqués de Juenga como telón de fondo, don Antonio Gento Díaz, el pionero de esta estirpe deportiva, habla con el rostro relajado sobre los pormenores de la historia del lugar, que no dejaban de ser los suyos, mientras quien esto escribe, con la cabeza baja, en actitud de respetuosa escucha, presta atención al conocimiento de uno de los ancianos de la tribu, aunque todavía con años por delante, poseedor de un tesoro de experiencia tras una vida intensa y rica.
EL MAGNETISMO DEL PRIMOGÉNITO
La exitosa carrera de Paco ejerció un poderoso influjo sobre sus hermanos varones. La diferencia de edad —seis y siete años, respectiva y aproximadamente— era muy similar a la que habría después entre mis hermanos y este improvisado relator. Ni demasiado cercanos como para ser parte directa del desarrollo de Paco, ni demasiado lejanos como para no ser conscientes de la dimensión de lo que ocurría, seguro que dieron sus primeras patadas a una pelota junto al mayor, ya un futbolista en ciernes, y lloraron con el resto de la familia en la estación de Guarnizo cuando su hermano se marchó a Madrid para integrarse en un equipo —¡qué sabían ellos, qué sabía el mundo!— que fascinaría a muchas generaciones. Ninguno se hacía una idea de las dificultades que Paco afrontaría en sus primeras temporadas en el club blanco, en las que llegó a pensar que su sitio era la tierruca y no la banda del Bernabéu. Los vientos de la fortuna variaron lo suficiente, Di Stéfano mediante, para alentar la paciencia de una directiva que no las tenía todas consigo.
Para cuando Paco concluyó su asentamiento en Madrid, Julio y Antonio ya despuntaban, el primero como hábil extremo diestro, el pequeño como centrocampista con clase, casi mediapunta. Ambos completaron una carrera profesional notable, aunque quizá algo por debajo de los vaticinios. En su descargo conviene tener presente que no es fácil navegar con las turbulencias causadas por la estela de un cometa. Las comparaciones surgen espontáneas, como si el hecho de haber sido paridos por la misma madre los obligara a comportarse como gotas de agua cayendo de la misma fuente. Y de la comparación es imposible salir indemne. Es un hecho que, pese a su indiscutible talento para el fútbol, ninguno poseyó un físico tan dominante como el de Paco, que calcó la fortaleza de su madre. Por el contrario, Julio se parecía a su padre, nervudo y veloz pero con menos cuerpo, mientras que el pequeño, Toñín, se quedó a medias entre ambos progenitores.
Así que hubieron de acoplar sus expectativas a la estrella del primogénito, cada uno con su carácter. Si la vida es exigente para los elegidos, puede serlo mucho más para quienes habitan bajo su luz. Expuestos a dar más de lo que tenían, bajo la lupa de la comparación desmedida, y hasta con la necesidad de mostrar su calidad de forma constante para alejar la sospecha del nepotismo, los hermanos Gento cumplieron su periplo en el fútbol con la mayor profesionalidad de la que fueron capaces.
GENTO II: LA GALERNA DIESTRA
La fortuna, quién sabe si la diosa griega Tique, me concedió sus mejores sonrisas durante muchos años, siempre que tuve cerca a mis tíos y tías. Siempre conté con mis padres, pero sus hermanos incrementaron la sensación de amparo en un clan cuyo propósito fue y es mantenernos unidos.
Gento II fue mi padrino de bautismo, y disculpen que no me refiera a él como Julio sino como Juluchi, el hipocorístico que siempre usábamos cuando nos dirigíamos a él y con el que ahora lo recordamos en la familia. Como Paco, comenzó a jugar al fútbol en los aledaños de la casa familiar, en el verde en el que pacían las vacas propias o ajenas, en la carretera por la que circulaban muchas más personas, animales y carros que vehículos de motor. Llevaba en los genes el veneno del fútbol y el talento que había iluminado a su hermano mayor. Yo diría que incluso en mayores dosis.
Con la habilidad del regate seco, de la arrancada vertiginosa, Gento II jugaba con ambos pies y poseía una técnica depurada que, sin embargo, no pudo resistir la comparación con la arrolladora potencia de su hermano mayor. Su marcador más severo fue aquel que no tiene carne y huesos, el que viaja por la mente de las gradas, por la palabra de los medios. Hay personas a las que el apellido les hace más daño que bien. La sombra de un mito no cobija; al contrario, la intemperie acucia a quienes el destino ha colocado bajo la ambivalente silueta de una figura inalcanzable. En estas circunstancias, impelido por la desgracia de tener un hermano casi sobrehumano, al mediano de la segunda generación «solo» le quedó el consuelo de convertirse en un buen futbolista de los que soportan lo que les echen para que las estrellas brillen.
Juluchi recaló muy joven en el Real Madrid, quizá demasiado, por lo que su destino fue el Plus Ultra, el Castilla de entonces. No había sitio para una promesa en un equipo ya obligado por su historia a ganar la Copa de Europa. Jugó en el homenaje a Muñoz, aquel encuentro recordado por haber sido el único que reunió a Di Stéfano y Pelé —el monarca en su apogeo y el heredero en su aurora—, y participó en el cuarto gol, centrando para que Puskas rematara. Hasta tuvo su ocasión con la marcha de Kopa, pero el club ya tenía a Canário en el punto de mira.
Si creen que me ciega la pasión de sobrino, lean la reseña que escribió el periodista José Carrasco en el Marca el 3 de febrero de 1959 con motivo de la alineación de los tres Gento copando la delantera del equipo en un amistoso frente al Zúrich. El Real Madrid se impuso por cinco a dos y los hermanos lograron tres goles: uno Paco y dos Antonio, el pequeño. Diversos cronistas apuntaron al optimista futuro de los jóvenes, y así se refirió el mencionado Carrasco al personaje que nos ocupa en estos párrafos:
Bajo la dirección de Trinchant, Gento II ha logrado ser el mejor extremo derecho existente en su grupo de la Segunda División. Muchos encuentros los ha ganado el Plus Ultra merced a los aciertos de este jugador, que posee la velocidad de su hermano Paco, pero con un dominio de la pelota superior al que poseía Gento I cuando llegó al Madrid. Es menos fogoso que el extremo izquierdo internacional, pero, al igual que este, inicia la jugada desde abajo, a fin de desprenderse del defensa que lo marca.
En busca de su lugar en el fútbol español, Gento II pasó por varios equipos de Primera División —Elche, Málaga— y consiguió el ascenso con el Deportivo de La Coruña, en el que recaló para formar ala con Amancio. El sabio gallego lo recordaba con afecto, resaltando su carácter cordial y animoso, abierto siempre a la conversación. «Era el único del equipo que tenía coche —me recordó el genial delantero como detalle anecdótico— y una fiera en la negociación de las primas con la directiva.»
Pero al final prefirió el calor de la tierruca al vagabundeo sin más rumbo que un mejor contrato. Fichó por el Racing de Santander, donde jugó cinco temporadas hasta que decidió cambiar de aires para aliviarse de la presión a la que los hermanos estaban sometidos como cualquier profeta en su terruño. En uno de aquellos años, el Racing participó como telonero en el primer homenaje a Paco. En la ceremonia previa al Real Madrid-River Plate, el protocolo pensado por Saporta —¡siempre don Raimundo!— hizo coincidir al trío fraternal en el círculo central.
Del encuentro se conservan fotografías e imágenes de televisión que dan testimonio de una fraternidad desbordante de afecto recíproco. Así fue la relación entre ellos hasta el final de sus días, en los que compartieron infinitas horas de fútbol y multitud de jornadas familiares en las que uno pudo entrever de niño y constatar de adulto la veneración que sentían por Paco, quien, como hermano mayor, respondía a este sentimiento con cariño y un instinto protector de diversos carices. Viene a cuento recordar en este instante lo que ya se ha explicado: la única voz de reproche público que Paco tuvo con el club fue en defensa de Juluchi, con motivo de la errática forma en la que fue despedido, probablemente por la torpeza de algún empleado distraído.
Inconformista y temperamental, Gento II era un volcán que en ocasiones desperdiciaba su energía en pequeñas escaramuzas con quien se asomase por su banda, ya fuera árbitro, juez de línea, jugador, entrenador o espectador. Como muchos clarividentes, era incapaz de comprender por qué los demás no se daban cuenta de lo que para él rozaba la transparencia.
El tránsito a la madurez cristalizó al cumplir la treintena, cuando adiestró la serenidad necesaria para dar lo mejor de sí mismo en el Palencia. Por fin el sosiego había cuajado en su ánimo deportivo, justo cuando una de tantas vueltas que da la vida y el hilo del que pende la carrera de los futbolistas le dirigieron al club castellano tras rechazar una oferta para jugar en Vigo.
—¿Te vas a ir al Celta? —le pregunté cuando colgó el teléfono.
Juluchi llevaba unos días sin despegarse del único aparato que había en casa. Las conferencias con otras provincias aún se pedían a través de centralitas, y la operación no siempre era rápida. Yo apenas preguntaba para no molestar, pero escuchaba discretamente, con la emoción infantil de quien asiste a un acto fundamental para el futuro del mundo. No hacía falta ser un lince para descubrir el equipo interesado.
—No, está muy lejos de Santander —me respondió. A pesar de todo, el hogar y el entorno seguían tirando de su alma.
Nunca sabremos lo que habría ocurrido, pero el Celta ascendió a Primera aquella temporada. Mientras, después de mucho vagar por los campos de España, vivió una segunda juventud en el Palencia, a una edad en la que, en los años sesenta, la retirada acechaba a la mayoría. Entonces, ya consideraba que había devuelto al fútbol todo lo que el fútbol le había dado, y solo buscaba un contrato digno. A orillas del Carrión lo fue todo menos presidente: jugador, primer entrenador, ayudante y secretario técnico. «Cuando llegué al Palencia, hasta segaba el campo en las esquinas para que la hierba no estuviese tan alta y reparaba las redes de los balones», me confesó unas semanas antes de su muerte.
No hace tanto, hojeando un libro de la historia del Palencia, le pregunté por sus goles olímpicos en La Balastera, de los que el anuario daba cuenta: «Uno de los que marqué fue al hijo de Carmelo». Siempre me llamó la atención cómo se refería a Andoni Cedrún, el que fue notable guardameta del Real Zaragoza. Claro que el padre, Carmelo, fue matrícula de honor en el Athletic. «Era muy alto y yo sabía que le gustaba salir en los córneres, así que no resultó tan difícil», me contó con naturalidad.
Al igual que en el terreno de juego, Juluchi fue un temperamento en la vida. De pequeño me impresionaba verle caminar tan firme y conducir su veloz Gordini con gafas de sol, como un agente secreto al servicio de Su Majestad. A veces se ponía un poco serio, como los mayores de entonces, pero le gustaban mucho los niños y nos llevaba a la playa, donde jugábamos al fútbol. Además, yo era su ahijado y me tenía enchufe.
Más tarde, ya jubilado del balón, nos acompañó en alguna de las finales europeas que disputó el equipo de baloncesto en los ochenta, como en aquella tan recordada en la que Petrovic anotó 62 puntos. También compartimos muchas horas de deporte en la casa de Guarnizo, donde la familia se reunía durante el verano. El Tour de Perico y los de Indurain, y, cómo no, los mundiales del cántabro Freire, se vivían con pasión, pero él era el que siempre se emocionaba más. Por supuesto, nada comparado con su manera de vivir los partidos de la selección de fútbol y, sobre todo, del Real Madrid. Fue un madridista acérrimo en casi todas las acepciones de la palabra: vigoroso, tenaz y sufridor. La calma que desarrolló en sus mejores años de futbolista no templó su ánimo de espectador. Era un seguidor vehemente y apasionado —casi un forofo— del club blanco y de cualquier deportista que representara a España. ¡Menudas alegrías y berrinches!
Tras una larga carrera vinculada al fútbol, Juluchi vivió los últimos años en Guarnizo, en la casa que lo vio nacer, el hogar familiar donde nacen y mueren los Gento López desde hace un siglo y los Llorente tenemos nuestras raíces. Rodeado de su familia, dedicó sus últimos días a lo mismo que la mayoría de sus años: a disfrutar del fútbol con sus amigos del Racing que lo visitaban y con las retransmisiones (una de las últimas, un Barcelona-Alavés con su sobrino nieto Marcos en acción), así como de la compañía de los que le queríamos. A nosotros nos queda un recuerdo que nunca dejaremos morir.
TOÑÍN GENTO: UN CENTROCAMPISTA DE CLASE INUSUAL
Les presento a Antonio Gento López, el futbolista con más clase que ha dado la estirpe y una persona de una nobleza transparente. Para el mundo del fútbol fue Gento III, pero para la familia y los amigos, Toñín, siguiendo la tierna costumbre cántabra de contraer los nombres propios como hacen los niños. Ciertamente, al pequeño de los hermanos varones el apelativo le vino como anillo al dedo, pues siempre conservó la bondad e ingenuidad de la infancia. Si tuviera que elegir una sola palabra para definirlo, escogería bonhomía.
Salió muy joven de su Guarnizo natal rumbo a Madrid, pues demostró precozmente una peculiar capacidad técnica y visión de juego. En los años cincuenta, en las irregulares hierbas de Cantabria y con las precarias botas de entonces, Toñín acariciaba el rudimentario balón y lo ponía donde su cabeza ordenaba, con una precisión que Paco siempre alabó, como también Julio cada vez que yo le preguntaba con la curiosidad de quien le había visto jugar en contadas ocasiones y siendo muy pequeño. Con apenas dieciséis años ya lanzaba las faltas con el efecto suficiente para que el balón sobrevolara la barrera y entrara por la escuadra contraria a la que defendía el portero. Muy pocos jugadores eran capaces de hacerlo entonces; el mérito radicaba en que las referencias televisivas no existían. Todo dependía de la imaginación propia, del desarrollo del talento innato.
Al poco de llegar a la capital se alineó con sus hermanos en el Bernabéu en el citado amistoso del Real Madrid contra el Zúrich, pues Julio ya jugaba en el filial madridista. Toñín, precedido de la fama de futbolista sutil y lúcido que le concedieron las crónicas de la época, dejó constancia de su calidad con un par de goles y otros detalles técnicos. Después de tres temporadas en el Plus Ultra, logró hacerse hueco en el once del primer equipo en tres partidos del curso 1961-62, en el que el club consiguió el doblete nacional. El combinado de Di Stéfano, Puskas y Gento ya no era el mejor de Europa, pero no andaba lejos, así que no había muchas oportunidades para que un joven mediapunta se asentara en la veterana, pero aún aguerrida, legión blanca.
Después haría una brillante carrera en el Oviedo y en el Racing de Santander, sin que nadie haya sabido explicarme por qué un jugador con tanta elegancia, precisión y rapidez no logró mayor fortuna. Quizás tuvo que ver la excesiva contención con la que se miraba: hasta sus hermanos decían que era el mejor de la familia y él se empeñaba en sostener que era el peor. También desoyó cualquier oferta que le alejara demasiado de su tierra, y ni siquiera permaneció mucho tiempo en el Levante, con el que ascendería a Primera tras salir del Real Madrid. En una familia en la que incluso los que no hemos nacido allí nos sentimos cántabros hasta el tuétano, Toñín quizá fue el más cántabro de todos. De forma indefectible, cada vez que subías a su coche sonaban una y otra vez canciones tradicionales de Cantabria, como si incluso viviendo allí necesitara reforzar su raigambre.
De su época de jugador conservo recuerdos imborrables. Televisaron un partido en directo del Oviedo y marcó un gol de tacón, como el que se conserva grabado de Di Stéfano, dejando pasar el balón entre las piernas para rematarlo en última instancia. Una acción muy llamativa en los años sesenta por su riesgo: las áreas eran terrenos irregulares en los que el balón zigzagueaba con vida propia. Gracias a la filigrana de Toñín fui el héroe del colegio al día siguiente; esas cosas nunca se olvidan.
En verano se entrenaba por su cuenta y como buenamente podía: eran tiempos en los que los futbolistas apenas pisaban los gimnasios, y los entrenadores personales aún tardarían en llegar. Volvía después de escalar todas las colinas de Guarnizo, y un batallón de sobrinos le esperábamos impacientes en los prados que todavía hoy rodean la casa. Toñín nos enseñaba los ejercicios de lumbares y abdominales de la época, que repetíamos con alborozo y hasta donde llegaban nuestras fuerzas incipientes. Y luego venía el fin de fiesta: un partido sin reloj, todos contra uno, en el que intentábamos en vano quitarle el balón. Alguna vez sucedía el milagro y entonces todos aplaudíamos y gritábamos.
Tras su retirada del fútbol, volcó su vida en los negocios. Primero abrió una zapatería; después, un mesón-restaurante con su mujer Feli, que bordaba los platos tradicionales y de pescado. Cuando cobró vida su nueva aventura, este humilde cronista ya era jugador profesional del equipo de baloncesto del Real Madrid, y durante muchas noches de verano visité el local con mis amigos del alma de Santander, Arancha y Pacote, y con compañeros del baloncesto, como Alfonso del Corral. Allí nos recibía Toñín, sonriente y bromista, con el acogedor saludo que no perdería nunca: «¿Qué hay, Pelé?».
Pero Pelé no era yo. Pelé eran cada uno de sus amigos de Parbayón, el pueblo casi limítrofe con Guarnizo en el que nació Feli; eran sus antiguos compañeros del Racing; eran el panadero y el peluquero; eran mis hermanos, mis hijos y sus colegas. Cualquiera que se le acercara, familiar, íntimo o recién llegado, siempre era recibido con esta fórmula y con la calidez de su sonrisa. O sea, era una fórmula de bienvenida protocolaria, de abrazo verbal, que levantaba cualquier barrera. Sin el propósito de establecer ninguna comparación, lo mismo hacía el genial Jerry Lee Lewis cuando se refería a su interlocutor como killer, otra especie de tío, colega, viejo o gardel. Tan lejos geográfica y culturalmente como estaban el uno del otro, la personalidad del futbolista cántabro y la del rocanrolero universal encajaban en su peculiar tarjeta de visita como la última pieza de un puzle.
Aún tuvo tiempo para enseñar su fútbol a los niños de la Cultural de Guarnizo y del Racing de Santander. Durante muchos años ayudó a la crianza de generaciones sucesivas, y era difícil saber quién disfrutaba más, si los chavales o él. Tanto le apasionaba su labor que la ejerció mientras le alcanzaron las fuerzas.
Pasó los últimos años con su familia y sus amigos, fiel a su tierra y a sus costumbres de paladar fino y jugador de cartas españolas. Ya no podía practicar el bolo cántabro, del que fue un aficionado muy estimable, incluso algo mejor que Paco, que también lo bordaba. Sin embargo, todos los días se pasaba por el Campus Llorente de baloncesto que organizábamos en Guarnizo, en el polideportivo de la calle que lleva el nombre de Francisco Gento. Observaba en silencio los ejercicios desde la grada durante un buen rato. Un saludo con la mano y un levantamiento de cejas eran un hasta luego o un hasta mañana, cuando volvía a honrarnos con su presencia, siempre portadora de sosiego.
Murió el día de Navidad del 2020, también muy joven, dejando en sus allegados ese vacío que nunca vuelve a cubrirse. Pero heredamos el recuerdo de un tío que nos llevaba a la playa cuando apenas sabíamos escribir y con el que pescamos y jugamos al fútbol. El de una persona amable y veraz, con la sorna siempre lista y el cariño recatado, como es común en el norte. El de un fino futbolista al que la suerte no acompañó, que jugó mientras pudo engarzando exquisiteces como un delicado orfebre. Y el de un buen hombre al que siempre tendremos presente como Toñín por su bondad, o como Pelé para sonreír con amargura, pero sonreír al fin y al cabo, rememorando la ironía sin malicia que tantas veces derramó a su paso.
Y LLEGAMOS LOS LLORENTE
Desconozco hasta qué punto Paco fue consciente del influjo que ejerció en los que después, en catarata, nos dedicamos profesionalmente al deporte. Nunca traté con él la cuestión, por parecerme obvia o innecesaria; no me consta si albergaba o no dudas sobre su impronta en los Llorente, ni siquiera sé si esta conexión familiar ocupó un lugar en sus pensamientos. Habida cuenta de la renuencia de su padre a que se convirtiera en profesional, si el experimento futbolero de Paco hubiera tomado caminos tortuosos en lugar de tan francos, sus hermanos se habrían dedicado a otra cosa. Es más, en lo relativo a esta primera ramificación del linaje, no vislumbro ni la sombra de una duda. El ejemplo familiar impone mucho, y dado que siempre buscamos referentes, en la cercanía devienen casi inapelables, en especial para los niños.
Con el gran angular que dan los años, que siempre ayudan a templar la comprensión, me atrevo a afirmar que sin Paco no habríamos venido el resto. Sus hermanos habrían puesto su mente en otros menesteres, y nuestra madre no se habría apasionado con una vehemencia impropia del momento por el mundo del deporte. Y sin el ardiente influjo materno, sin las historias que me trasladaba, sin los álbumes de cromos, la prensa, la sala de trofeos familiar, en definitiva, sin aquellos interminables diálogos domésticos, tampoco se habría encendido en mi cabeza la chispa del deseo de hacer carrera en el deporte, o, al menos, no con la misma intensidad.
Privado de prototipos cercanos, no habría sabido por dónde empezar ni me habría entusiasmado con la lectura de cualquier publicación que narrase la vida de grandes deportistas: Fausto Coppi, Eddy Merckx, Federico Martín Bahamontes, Joaquín Blume, Jesse Owens, los atletas de México 68 (el black power) y, por descontado, los futbolistas y baloncestistas del Real Madrid. Estos canales de información —conversaciones, reportajes, documentales y entrevistas, las primeras retransmisiones televisivas en directo— me abrieron un mundo de expectativas y me enseñaron la trascendencia de los hábitos tempranos, que me dispuse a poner en práctica yo solo.
De aquella época recuerdo una colección de discos en formato de sencillo a 45 revoluciones por minuto en los que diferentes héroes del deporte español recomendaban la práctica deportiva a los jóvenes y niños. En uno de ellos, el capitán del Real Madrid de baloncesto de los años sesenta, el dos veces mejor jugador de Europa Emiliano Rodríguez, narraba sus comienzos. Para él, el baloncesto era una afición desmedida que le impulsaba a correr sin descanso de un lado a otro de la cancha hasta caer exhausto. Y ahí estaba yo, pinchadiscos infantil, con un tocata portátil y diminuto en forma de estuche, colocando la aguja una y otra vez sobre el relato de mi ídolo impreso en los surcos de vinilo.
Eran otros tiempos: los niños jugábamos en los barrios de las ciudades y en las calles de los pueblos. No había escuelas de deporte, los equipos en los colegios se formaban a edades más tardías y, por supuesto, tampoco existían ni campus de verano ni entrenamientos fuera de la órbita escolar. Se trataba de imitar a los mayores de quince o dieciséis, que a su vez copiaban los movimientos de los profesionales o de las figuras que salían por la tele. En definitiva, uno se las tenía que apañar como pudiera, aunque fuese fabricándose una minicanasta y pasándose el verano pegando brincos y lanzando tiros imaginarios.
En cualquier caso, volviendo al protagonista de este libro, me consta que Paco siempre atribuyó nuestro, digamos, éxito deportivo a su hermana María Antonia, nuestra madre. Lo tenía perdido en mis archivos memorísticos, pero una conversación con la menor de las hermanas, mi tía Belén Gento, alumbró mi laguna: «Nunca se citaba a sí mismo. Al contrario, Paco siempre decía que la principal responsable de que hubierais salido tan buenos deportistas era tu madre». ¡Claro, cómo podía no haber caído en la cuenta! De repente acudieron a mi pensamiento multitud de ocasiones en las que Paco alababa la dedicación de su hermana mayor, la responsable de que llevemos Gento como segundo apellido. Con voz convencida y el tono que usaba para los asuntos que en su opinión eran irrefutables, soltaba: «¡Vosotros habéis salido deportistas gracias a vuestra madre, si no de qué!».
Lo cierto es que nuestra madre desplegó una entrega vocacional en todas las direcciones de las que fue capaz, que fueron muchas. Nos animaba a seguir entrenando, nos consolaba cuando las cosas salían peor de lo esperado, nos echaba una mano con las tareas escolares, sobre todo en las que tenían que ver con el dibujo, para el que estaba particularmente dotada. Ahora me da vergüenza pensarlo —¡no digamos contarlo!—, pero siempre nos preparó la ropa y el calzado para los entrenamientos. Jamás criticó una actuación nuestra, solo nos decía palabras agradables. Y se empeñaba en que comiéramos mucho y bien. Una imagen veraniega repetida casi cada tarde, y comentada entre risas por el resto de la familia, era la de mi madre persiguiéndonos merienda en mano. Por mucho que nosotros continuáramos con nuestro partido, con los juegos atléticos de rigor o con el pedaleo de la bicicleta, ella no cejaba en su empeño, pues ni nosotros estábamos dispuestos a dejar a medias nuestras ocupaciones deportivas ni ella a renunciar a su idea de cebarnos.
Nuestra madre tenía buena mano para la cocina, adiestrada, además, por hábiles mentoras, alguna de ellas profesional reconocida del ramo. De forma que le dimos mucho a la cuchara, a platos completos y suculentos, guisos ricos en nutrientes por su variedad, imprescindibles para afrontar los crudos inviernos de Castilla. También nos animaba a que reposáramos, quizá por lo observado en la práctica de sus hermanos, quién sabe si poseedora del sentido común que dictaba lo que luego establecieron las ciencias del deporte: el descanso también es parte del entrenamiento.
EL CAMINO QUE PRESENCIARON MIS HERMANOS
Para mis hermanos, las referencias ya eran muchas. Tres tíos y un hermano mayor delinearon los patrones precisos para activar esos estímulos que encarrilan hacia la vía del deporte. Yo vivía todavía con ellos, y a lo mejor me observaban y extrajeron cada uno sus propias conclusiones; si acaso la convivencia instiló la pasión por el deporte de forma tan gradual que hasta les resultó imperceptible. Sea como fuere, la cadena estaba en marcha cuando ellos llegaron y no ha dejado de funcionar, aunque mantenerla será cada más difícil por la dinámica poblacional de la sociedad, de la que nuestra familia tampoco escapa.
Ojalá tuviera una máquina del tiempo para retroceder a los años escolares. A menos de cinco minutos caminando teníamos el colegio San Agustín, así que volvíamos a casa para comer todos alrededor de la misma mesa, contarnos cómo nos había ido esa mañana y compartir asignaturas y deporte. Después, hasta éramos capaces de sacar media hora o cuarenta minutos para estudiar, y cuando no era preciso regresábamos a la carga al patio para seguir desgastando suela.
Tengo la sensación de que a veces aquello era un loquero, con tantos entrenamientos, exámenes, partidos y demás cruzándose en un revoltijo de ocupación mental y física. Las habitaciones y el salón se convertían en un escenario de continuas idas y venidas, gritos, choques y reclamos de silencio para evitar la fuga de la cavilación que requieren, por ejemplo, las matemáticas. Uno se quejaba de no encontrar una zapatilla, otro de que se le hacía tarde, y mi hermana, María José, ponía el tocadiscos a toda máquina. Nos castigaba con Julio Iglesias, o así me lo parecía entonces, aunque con el paso del tiempo uno ha aligerado su rigidez musical. Al fin y a la postre, Julio Iglesias merece un respeto por haber sido jugador madridista y músico universal. Pero en aquellas romerías reclamábamos a la mayor que cesara la tortura, porque necesitábamos un poco de calma para atrapar la concentración y que no se volviera a escapar, arrastrada por el bullicio, hacia el canalón del alboroto.
Por cierto, las parcelas del colegio San Agustín y del Santiago Bernabéu eran limítrofes y en la actualidad solo están separadas por los escasos metros de la calle del Padre Damián. En la esquina con la plaza de los Sagrados Corazones, donde hubo un centro comercial recién derruido por la reciente reforma, se construyó una piscina junto a un campo de fútbol de tierra en el que sudamos jornadas veraniegas bajo el auspicio de la imponente grada este del estadio. ¡Quién nos iba a decir entonces que algunos jugarían en el verde del otro lado del graderío!
No me detendré en mis hermanos como he hecho con mis tíos. Háganse cargo, ¡cualquiera los aguanta después! Imaginen la turra que me iban a dar si el resultado —tras sudores cálidos y fríos por mi parte para intentar hacerles justicia— les pareciera insuficiente. Prefiero rendirme de antemano, aunque no tanto como para no mencionar algún rasgo genérico.
Mi tío por línea paterna Teodoro Llorente siempre decía que la muestra que ofrecía este cronista tuvo el fruto colateral de condensar el potencial que atesoraba el resto de la prole, es decir, Antonio, Paco y Julio por orden de nacimiento (y que respondían a sus diminutivos correspondientes, aunque me los ahorraré para preservar la salud mental del lector). Entiendo que mi tío Llorente podría tener razón, por eso lo señalo, aunque parezca poco humilde por mi parte. ¡Qué le vamos a hacer! En algún momento tenía que darme un poco de lustre. Seguro que ustedes, tan amables de haber llegado hasta aquí, sabrán disculparme.
Desde que los tres fueron la mínima expresión de una persona, competimos juntos en lo que se nos puso por delante. No nos engañemos, casi cualquier juego infantil oculta una competición. Yo llevaba ya un trecho notable de mi existencia haciendo el indio deportivo, porque soy el primogénito varón, así que les llevaba varios cuerpos de ventaja. O sea que cuando uno vislumbraba la adolescencia, mis hermanos eran unos canijos. Eso no nos impidió echar partidos con balón a cualquier juego imaginable. En el colegio, en la playa, sobre la hierba cántabra, dondequiera que nos encontráramos, allí estábamos dándole que te pego a la actividad física. Porque si no teníamos un balón a mano ni había bicicletas de por medio, hacíamos carreras, saltos horizontales o verticales, o lanzamiento de caña, ladrillo y pedrusco.
Observar nuestros piques terminó por convertirse en uno de los divertimentos familiares en las tardes estivales de Cantabria. Cuando no había ningún plan mejor, cuando el mero roce del viento norteño era un placer que aliviaba del estío, implacable lejos del abrigo de la higuera, mis tíos, mis padres y las visitas —relativamente frecuentes— se sentaban a la sombra para jalear nuestras habilidades. Ellas, temiendo que cogiéramos una sofoquina —como decía la abuela Pencha—, de tan colorados y sudorosos que nos poníamos; ellos, echando leña a las rivalidades que iban surgiendo sobre la marcha y que concluían puntualmente al término del juego.
Y así comenzamos, dando pequeños pasos, unos cuantos para delante y alguno que otro para atrás, hasta que iniciamos en el colegio una carrera deportiva merecedora de tal nombre. En mi caso, en el Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, y en el de mis hermanos, ya en el San Agustín de Madrid, donde también yo concluí mis estudios de COU. Soy viejo, pero no tanto: me libré de ser un chico del preu por los pelos.
Nuestro primer club tras el del colegio fue el Real Madrid, ya saben, dos en el baloncesto y dos en el fútbol, con desigual destino. Sin embargo, tras avatares que no vienen al caso, todos terminamos regresando al amparo de la entidad que nos había criado; en mi caso, en dos ocasiones. El primer retorno tuvo lugar tras algo parecido a una cesión (pues a finales de los setenta las cesiones estaban prohibidas en mi deporte). Por cierto, me enteré de mi estado administrativo a través de un avezado reportero —del que lamento no recordar su nombre— que me preguntó al respecto y yo, en mi inopia juvenil, le respondí que creía estar cedido. Él me sacó de dudas diciéndome que era imposible, que las prohibía el reglamento, así que me encogí de hombros y contesté: «Pues si no estoy cedido, usted me dirá». Fue una devolución de pelota a la que el reportero no supo reaccionar con agilidad, si bien la respuesta era obvia: yo estaba contratado por el Tempus, regentado en aquel entonces por Raimundo Saporta, quien, siempre con la urdimbre ajustada, debía de haber concertado algún pacto de amigos con el Real Madrid.
A los cuatro años de mi vuelta como jugador de la primera plantilla salí de nuevo, esta vez por voluntad propia, al rechazar una oferta de renovación. Regresé al cabo de otras cuatro temporadas, de forma imprevista por mi parte y rompiendo la norma no escrita de que «quien abandona el Real Madrid nunca vuelve al club». Debió de considerarse la venialidad de mi pecado, o quizá los responsables encontraron algún eximente que también los involucraba. De esta forma, tras pasar por el Cajamadrid y el CAI Zaragoza, ingresé otra vez en las filas del club madridista.
No fui el único de los hermanos que emprendió idas, venidas y trochas imprevistas, aunque todos, cada uno siguiendo su propio camino, terminamos por regresar a la institución de Concha Espina. Continuamos de esta forma la historia de mis tíos, que completaría después mi sobrino Marcos para orgullo de nuestro patriarca, Paco. En total, ocho miembros de la familia hemos jugado en la primera plantilla del club blanco, a los que habría que añadir a mis hijos Sergio y Juan, que también portaron el escudo real en las categorías inferiores de la sección de baloncesto.
Nuestra estancia en la Casa Blanca del deporte no fue ni larga ni corta, sino todo lo contrario, que hubieran dicho Jardiel o Mihura. Podríamos haber permanecido más años, pero lo impidieron causas diversas: las lesiones en el caso de Paco; el orgullo bien entendido, creo, en el mío; y en el de Toñín y Julio, circunstancias propias del mundo del deporte. La historia fue como fue, prometedora, de lustre, con alguna sombra, pero al fin y al cabo apasionante. En cualquier caso, una carrera de la que sentirse orgulloso.
¡VIVA LA APLICACIÓN!
Entre las marchas y los regresos esbozados, fuimos ingresando en las selecciones nacionales inferiores hasta fraguar un empeño común: la decidida voluntad de convertir nuestra profesión en un sacerdocio, de entrenarnos hasta la extenuación, de buscar nuevos métodos para mejorar el rendimiento. Como se decía en mi infancia de los niños que ponían interés en los estudios, «nos aplicamos en ser aplicados».
Pusimos en práctica las dietas, la preparación física exhaustiva, el descanso obligado. Eso sí, nunca tuvimos psicólogo, cuya figura estaba por entonces tan alejada del deporte. Y no me habría venido mal tener uno en momentos concretos, si bien es cierto que fuimos competidores notables. De Paco Llorente se recuerdan grandes partidos con el Real Madrid en la Copa de Europa, contra el Barcelona, aquella final de la Eurocopa sub-21 y una gran eliminatoria con el Atlético de Madrid frente al Werder Bremen. Julio completaría una gran doble actuación en aquella eliminatoria contra el Milán, en especial en el Bernabéu, antes de partir a Tenerife para convertirse en uno de los mejores laterales de la Liga. Toñín fue un puntal de la selección júnior de baloncesto junto a Jordi Villacampa, y la extensión de su carrera atestigua su rendimiento cabal. Por echarme alguna flor, de un servidor fue la última canasta en juego de la Copa de Europa conseguida en Berlín contra el Maccabi de Tel Aviv, y quienes juzgaban mi deporte, no solo periodistas, destacaron mi actuación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Bueno, ya basta por hoy de presumir.
LEVANTAMOS UNA PIEDRA Y NOS SALE UN DEPORTISTA
Además de nosotros cuatro, nuestro primo carnal Francisco Gento —¿a que no se esperaban esta insistencia familiar en la búsqueda de variantes onomásticas?—, hijo de Juluchi, siguió los pasos futbolísticos del clan. Junto a la particularidad de jugar medio siglo después en el mismo equipo que el abuelo y con el nombre de su tío, el asunto tiene un afluente que me atañe. Su presencia en la Cultural de Guarnizo me permitió compartir con él y sus compañeros algún entrenamiento de pretemporada, aclaro que solo físico, porque me bastó ver las patadas que se daban en el calentamiento para que se me quitaran las ganas de participar en algún intento de pachanga.
Su hija, María, es una excelente jugadora de baloncesto que mientras escribo estas líneas está volando rumbo a Florida, becada por una universidad para compaginar estudios y tenis. Una hija de mi hermano Toñín, también llamada María, ha competido en el baloncesto estadounidense con becas universitarias, y su hermana Carolina heredó la rapidez y clarividencia de sus padres, como mostró muchas veces en la selección de la Comunidad de Madrid, aunque con la pésima suerte de romperse la rodilla en un par de ocasiones. Y aún hay otros adultos que apuntaron al deporte hasta que optaron por otros caminos, y muy jóvenes de cualidades destacadas pero todavía lejos de que los tengamos en consideración en esta lista. La nota de corte ha sido haber formado parte de una selección autonómica, lo que ya implica un nivel de pericia deportiva considerable.
LA CUARTA GENERACIÓN: RECAPITULACIÓN Y REMEMBRANZA
Los últimos en llegar son fruto de la tradición de la casa y del modelo deportivo que tantos éxitos ha deparado a nuestro país. Había que aprovechar la receta. El más conocido es Marcos, hijo de Paco y de una hija de Grosso, Gelu, excelente jugadora de baloncesto. También Toñín y yo nos emparentamos por matrimonio con familias muy deportistas, a su vez entroncadas por el apellido de la madre y el padre, respectivamente. Ambas familias políticas tienen mujeres internacionales absolutas en baloncesto: Raquel Paz y Teté Ruiz Paz, hermana de Quique, que jugó una temporada en el Real Madrid y varias más en otros equipos de la ACB.
Si se han perdido en el entramado parental, lo entiendo perfectamente. Estas relaciones personales se entienden mejor con un esquema provisto de llaves, flechas y fotografías, como en las películas policíacas cuando van a la caza del asesino, y espero que el ejemplo no lleve a sacar conclusiones sobre posibles semejanzas entre la ficción de las mafias y las relaciones familiares sobrevenidas.
Junto a Marcos, del que ya sabrán que jugó en el Real Madrid y hoy en día lo hace en el Atlético, con una parada en el Alavés, mis dos hijos, Sergio y Juan, han jugado en la Liga Endesa-ACB de baloncesto. El primero continúa su trayectoria profesional y acumula ya una dilatada experiencia, incluyendo su paso por la Segunda División española y casi tres en la Primera División del pujante baloncesto de Bélgica. El pequeño tuvo una interesante oferta del Estudiantes, pero decidió aparcar su carrera deportiva para proseguir sus estudios; eso sí, para matar el gusanillo, ya como trabajador en empresas digitales, jugó durante varias temporadas con el Club Deportivo Estudio en la Liga EBA, categoría nacional equivalente a lo que conocimos durante décadas como la Tercera División de fútbol.
Que la tradición deportiva sobreviva es motivo de orgullo para toda la familia, tan relacionada con el mundo del deporte. Hemos intentado transmitir a los jóvenes nuestra pasión a partir del convencimiento de que es una escuela de vida y de salud, pues nutre todos los órganos del cuerpo, incluido el segundo de mayor relevancia —Woody Allen dixit—, el cerebro. A través de la actividad física hemos pretendido mostrarles el camino recto, no solo para el juego, la práctica y el divertimento, sino también, insisto, para transitar la existencia. En este sentido, tanto Marcos como Sergio, los dos profesionales en activo, replican el modelo de deportistas entregados a su disciplina, sin perjuicio de que barajen otras actividades.
UN RETRATO ROBOT DEL DEPORTISTA DE LA FAMILIA
Exceptuando al pionero, de quien tenemos pocas noticias ciertas, se me ha ocurrido un pequeño divertimento a modo de recapitulación simple, pero gráfica, de las características comunes de los miembros de la estirpe. Es probable que en estas similitudes intervengan tanto el juego conjunto de la herencia genética como lo que los estudiosos de este campo llaman epigénetica, es decir, la influencia del entorno (el comportamiento, las emociones, etc.) en la expresión de los genes.
Un rasgo primordial que todos compartimos es la comprensión del juego. Hay deportistas que se centran en una tarea específica o que con su físico ocultan carencias de interpretación. No es nuestro caso, y, modestia aparte, creo que podemos presumir de ello, pues hasta lo pone de manifiesto la posición que ocupamos en la cancha. Entre nosotros abundan los directores de juego, mediocentros incluidos —la posición en la que comenzó a destacar Marcos—, y grandes pasadores de balón —sin ir más lejos, Paco Gento y su hermano, Toñín Gento—. También el benjamín de los Llorente Gento, Julio, unió a su visión de juego un golpeo limpio y preciso. Hasta nuestro primo Francisco, el que formó parte de la Cultural, fue un jugador de perspicacia notable. En cuanto al resto de los baloncestistas, incluidas las mencionadas hijas de Toñín Llorente, la estirpe ha sido pródiga en bases, cuya principal virtud es precisamente la distribución del juego.
Otra característica que nos define es un físico notable y muy trabajado. Paco tuvo a su disposición el «centro de alto rendimiento» de Guarnizo, ampliamente comentado páginas atrás, para nutrir su privilegiada naturaleza. Y por boca de sus compañeros —Santamaría, Pachín, Miera— sabemos que las series de carreras eran un ejercicio obligatorio en su entrenamiento. Para cuando la siguiente generación —yo mismo— se incorporó a la élite, los clubes y selecciones de baloncesto comenzaban a reclamar a grandes entrenadores de atletismo como preparadores físicos. Su método de trabajo coincidía en muchas cosas con el familiar y también incluía períodos de descanso, que en ocasiones se añadían a los que imponía el equipo, un elemento imprescindible para mantenerse muchos años en forma.
Tras el bautismo de José María Alonso Burgos en mis años de canterano madridista y en el Tempus, en la selección júnior estuvimos mi hermano Toñín y yo al cargo del extrovertido y competente Bernardino Lombao. Más tarde, en el Real Madrid nos cupo el honor de ser entrenados por Paco López, un maestro en el más amplio sentido del término, es decir, no solo poseía el conocimiento propio de la cátedra, sino también las virtudes que adornan a quienes conceden la misma relevancia a la fragua del carácter y al afecto de sus discípulos. Bajo su tutela, corrimos mucho en el bosque de la Casa de Campo, en la pista de atletismo, en los céspedes de la Ciudad Deportiva de La Castellana. Distancias medidas en kilómetros, en hectómetros; a veces, casi en centímetros. En llano, cuesta arriba y en bajada; hacia delante, lateralmente y hacia atrás. Y, por ser baloncestistas, saltábamos como antílopes (así apodó Drazen Petrovic a Quique Villalobos), una facultad que bien le vino a mi hermano Julio para rematar o despejar de cabeza. Por último, pero no menos importante, levantamos muchas pesas, movimos muchos kilos, sobre todo con el tren inferior. Y ni que decir tiene que los hermanos futbolistas compartían estos entrenamientos con nosotros siempre que podían, en especial en verano.
Otra marca de la casa es la rapidez. Paco Gento fue el más veloz, pero ni Paco Llorente ni su hijo, Marcos, se habrían quedado muy rezagados en una carrera de cien metros, por mencionar la distancia mínima olímpica. En un segundo nivel estaría el resto, jugadores de reacción inmediata y con facilidad para el quiebro como Julio Gento y Sergio Llorente, o muy vivos como los Toñín —Gento III y Llorente II— y Juan Llorente. ¿Qué hay de mí? Para que no piensen que me escaqueo, que hable el cronómetro. Solo apuntaré mis marcas en atletismo de las dos únicas carreras con jueces federados que he disputado: 11 segundos en cien metros, y eso que no sabía salir de tacos y estaba en época de exámenes y de carga de entrenamiento, y 49 segundos en cuatrocientos, estos sí en las mejores condiciones de las que fui capaz tras dos o tres semanas de preparación.
Mi caso no es una excepción: no solo somos rápidos, sino que también traemos de fábrica y trabajamos con esmero la resistencia y la potencia aeróbica. Ya subrayamos que una de las propiedades de Paco Gento fue una capacidad singular de repetir esprints, algo de lo que asimismo ha hecho gala el resto, cada uno en sus propios márgenes de celeridad.
Esta mezcla de cualidades nos ha permitido desarrollar tareas defensivas de alto nivel, como en el caso de Julio y Marcos Llorente, o en el de un servidor (estoy echando a perder mi reputación de persona discreta). Pero, sobre todo, nos ha dado pie y mano a desempeñar funciones dispares, incluso en un mismo partido, algo de lo que son un buen ejemplo Gento III, Julio y Marcos Llorente. También hizo lo propio Paco Llorente, lo que, en mi modesta opinión, fue un dislate futbolístico que data de la época de los carrileros. Andrés Montes gustaba de comentar que Armando Ufarte, el que fue gran extremo del Atlético de Madrid y entrenador de Paco en el filial rojiblanco, comentaba con asombro que nunca había visto un físico tan brillante, con tanta velocidad, cambio de ritmo y resistencia. Así que desgastar virtudes decisivas para el ataque en tareas defensivas de rutina, por muy dignas y necesarias que sean, lo interpreté como un estropicio. Además, como decía mi padre: «¡Cómo va a jugar de defensa si no sabe ni dar una patada!». De los cuatro hermanos, Paco fue el que peor suerte tuvo, truncada su carrera por lesiones graves, en mi opinión más bien accidentes: caídas bruscas, desprendimiento de la inserción del abductor al quedársele una pierna bloqueada con el brazo del portero cuando este salía de la portería, etc. Pero ya saben que la trayectoria de un deportista de élite no siempre es amable. Se puede amargar en un instante, cuando en apariencia más pródiga se presentaba o cuando la tranquilidad de un horizonte nítido, feraz, se acomodaba en la imaginación del protagonista.
Lo de compaginar tareas lo hemos tenido más complejo los del baloncesto, pues la talla es muy selectiva en cuanto al puesto. ¡Qué se le va a hacer! No se puede tener todo, hay que apañarse con lo que a uno le ha caído en suerte. Como dice Toni Nadal: «Esto es lo que hay». No obstante, todos hemos compartido situaciones de base-escolta cuando la ocasión lo requería, y Toñín y un servidor formamos una pareja incómoda —para el adversario, se entiende— por veloz e inquieta, en busca del desorden ajeno, tanto en el Cajamadrid como en el Festina Andorra.
Un apunte más: siempre hemos sido jugadores de equipo, incluso cuando nos convertimos en piezas clave. Sinceramente, la escuela del Real Madrid clásico ha tenido mucho que ver en esta condición de tanto arraigo en nuestra personalidad deportiva. Siempre hemos sido conscientes —hasta Paco Gento, el crack de la familia— de nuestra supeditación al grupo. Claro que por encima de las cabezas de aquellos futbolistas del Real Madrid de las cinco Copas de Europa sobrevolaba, infatigable, el vigía del madridismo, Santiago Bernabéu.
Por último, no puedo dejar de mencionar la cuestión alimenticia, que introdujimos en nuestras vidas de forma sistemática a partir de un experimento de Gregorio Cros, director de la preparación física del CAI Zaragoza. Ambos nos propusimos seguir las pautas del gurú de las dietas que catapultó a Martina Navratilova al número uno del tenis femenino: un tal doctor Haas. El éxito de la probatura fue tan rotundo que me sumergí en el mundo de la nutrición, y tras de mí lo hizo el resto de mis hermanos. Por descontado, las publicaciones científicas han variado los principios rectores de la alimentación, de forma que hemos ido ajustándola sin mayores problemas, porque el secreto está en la fuerza de los hábitos y en la flexibilidad para cambiarlos de manera natural. Esto también se entrena.
Sin embargo, ser fiel a estas propuestas no era tan fácil cuando viajábamos o nos concentrábamos. Los menús se confeccionaban de antemano sin que cupiera demasiado cambio, cuando no los preparaba la misma cocina del hotel o restaurante, limitada por su carta habitual. No quedaba más remedio que cargar con lo necesario para no quebrar nuestro compromiso con el dietista.
Claro que ninguno de los Llorente llegó al extremo de Paco, que empacaba también un hornillo para sus guisos particulares. La primera vez que se puso a cocinar dentro de la habitación del hotel, la sorpresa de su compañero, Manolo Sanchís, fue mayúscula, como es natural, y Rafael Gordillo clavó el apodo con el que se dirigirían a él a partir de entonces: el Lechuga, que se quedaría en Leschu (pronúnciese con la suavidad andaluza correspondiente y se harán una idea de cómo sonaba). Un servidor tampoco se libraría de las chanzas de Fernando Romay, que en la hora de las comidas fingía protestar diciendo: «Ya está otra vez el macrobiótico con sus macrobiotismos», mientras que Lolo Sainz no paraba de reconvenirme con ironía: «Cómete un chuletón de una vez, chico». También Epi bromeaba con mi «despensa en la habitación», a la que le dio por llamar mi «guarida». En fin, al menos servía para romper la rutina, para refrescar el ambiente, que tiende a espesarse cuando se pasan tantas horas juntos.
En resumen, no sería descabellado describir al atleta Gento-Llorente-Gento, con el añadido más que reseñable de Ramón Moreno Grosso, como un deportista rápido por naturaleza, con un alto sentido del juego colectivo y aprecio por las labores de intendencia. Siempre en busca del compañero mejor situado, su prioridad no es marcar o anotar, sino contribuir a la fluencia de la corriente colectiva, tanto desde un punto de vista táctico como motivacional. No perseguimos el protagonismo, pero tampoco lo rehuimos: somos buenos jugadores en momentos complejos. Y nos encanta lo que hacemos, aunque siempre queremos hacerlo mejor.
LOS VETERANOS DEL FÚTBOL, LAS LEYENDAS DEL BALONCESTO Y LAS COMPETICIONES DE LARGA DISTANCIA
Que la práctica desarrolla la virtud es un principio asentado desde antiguo y cuyo cumplimiento ha impulsado nuestra vocación por el deporte. El lector que se haya sumergido con orden en este volumen ya sabrá de la persistencia de mis tíos, que jugaron hasta edades avanzadas; incluso Toñín Gento fue durante muchos años entrenador de los benjamines en el Racing de Santander.
Lo que en ellos fue una afición desbordante, en los Llorente se convirtió casi en una leve tara (una forma más fina de decir que somos unos tarados). La pasión subyacente ha mantenido a flote las condiciones precisas para continuar compitiendo, bien con los veteranos de fútbol y las leyendas de baloncesto, bien probando otras modalidades. Toñín Llorente es quien comenzó a aficionarse a las carreras de larga distancia, primero a pie y luego en bicicleta, y quien con más profusión se ha dedicado a sumergirse en especialidades diversas, aunque no en el buceo deportivo. Julio compite esporádicamente, si bien se machaca de igual forma, mientras que Paco prosigue con notable eficacia su entrenamiento tradicional de series de carrera y fuerza improvisada, y está hecho un toro, dicho sea sin segundas. Por mi parte, aunque me gusta mucho la bici, me decanté por el esquí de fondo como actividad principal, con sus variantes de secano de esquís de ruedas y bastones. Sin espíritu de ir al detalle, en el historial conjunto hay, entre otros, muchos triatlones (con algún Iron Man y algún triatlón de invierno por parte de Toñín), la Quebrantahuesos, el Marathon des Sables, la Marcha de Perico Delgado, la Titan Desert, las Seis Horas de Esquí de Fondo de Peñalara y más de quince carreras de Laponia (maratones populares de esquí nórdico). Las más extremas han sido fruto del esfuerzo de Toñín, pero basta este breve apunte para que se percaten de que la fiebre del deporte no solo no baja, sino que en ocasiones sube tanto que debería atendernos un facultativo.
Señoras y caballeros, hasta aquí mis palabras sobre la familia. No fue tan difícil después de todo, aunque finalmente opté por la vía de la discreción para salvaguardar mis relaciones de parentesco y porque, lo siento, no me sale ser un cotilla. Si han llegado hasta aquí y se han divertido, aunque haya sido a ratos, cuentan con mi agradecimiento. Y si han llegado hasta aquí sin divertirse, cuentan con mi admiración: ha sido un logro de mérito incuestionable.
CAPÍTULO 11
LOS ENEMIGOS AMIGOS
Uno de los principios de Bernabéu fue granjearse una buena reputación en todo el planeta del fútbol. A cualquiera de los que teníamos la fortuna de ingresar en el Real Madrid se nos inculcaba desde todas las esferas del club que la deportividad y la lucha incesante eran innegociables. Sin ninguna duda, el prestigio del Real Madrid, que dura hasta nuestros días, fue una de las piedras angulares del milagro institucional y deportivo que consiguieron aquellos esforzados directivos y futbolistas. Un renombre tan absoluto que hasta los rivales se rindieron a él. Estoy convencido de que incluso ellos disfrutarán leyendo este capítulo y el siguiente.
SIR ROBERT Y LOS CABALLEROS DEL REAL
Y estaba Gento a su lado. Y Di Stéfano temporizaba puntualmente los pases para él. Gento corría tan rápido que no se le podía coger en fuera de juego. Y yo estaba allí sentado, solo, pensando que era lo mejor que había visto en mi vida.
BOBBY CHARLTON,
campeón del Mundial de 1966 con Inglaterra y
de una Copa de Europa, tres Ligas y una
Copa de Inglaterra con el Manchester United
La relación entre los grandes jugadores de la época, aun con un océano de por medio, fue siempre de cercanía y admiración mutua. Lejos de las rivalidades que se filtran hoy a través de los medios y las redes, los héroes de entonces se reunían para conversar, jugar a las cartas y tomar el aperitivo, sin que importaran la diferencia idiomática o que unos vistieran la camiseta colchonera y otros la blanca.
Este cronista ocasional tuvo el privilegio de colarse en un encuentro entre leyendas del Manchester United y del Real Madrid con el único propósito de saludar a uno de los ídolos de su infancia, sir Robert Charlton. Me aproximé a la mesa en la que todos charlaban animadamente y, con mucho tiento y educación, y con el permiso de Paco, me dirigí al mito inglés. No me pregunten en qué idioma lo hice, porque ni el inventor del esperanto —Lazar Zamenhof, que tenía nombre de zaguero ruso— lo habría dilucidado. El hecho es que las palabras fluían impulsadas por el ánimo de los gestos y las entonaciones, tanto para recordar algún momento deportivo como para que Bobby alabara una tortilla de patata de campeonato.
Tras las presentaciones oficiadas por Paco, pude oír a mi tío decir: «¡Pero si mi sobrino habla inglés!». Mi intromisión duró lo que mi atrevimiento, apenas un minuto mágico. Mientras el futbolista británico me trataba con cortesía y respeto, Paco me miraba con orgullo, al tiempo que intentaba explicarle con tres palabras que yo había conseguido una medalla olímpica y también una Copa de Europa de...
—¿Cómo se dice, Jose, basket?
—¡Basketball! —añadí, con la esperanza de que el célebre futbolista supiera a qué deporte se refería Paco, dado el interés relativo del Reino Unido por el baloncesto.
No tenía nada más que hacer allí. Salí como alma que lleva el diablo, avergonzado por haber profanado un templo reservado a los semidioses. Me despidieron con alborozo y alguna exclamación, tan encantados como estaban de haberse reencontrado.
Sir Robert y don Francisco nacieron ambos en el mes de octubre. Cuatro años más joven el fabuloso inglés, sus respectivas carreras se cruzaron desde el inicio, pues Charlton fue un talento precoz que, sin haber cumplido los veinte, disputó el partido de vuelta de la eliminatoria del Manchester United contra el Real Madrid en la Copa de Europa de 1956-57. Hasta marcó el último gol del doble enfrentamiento, que terminó con un resultado global de 5-3 a favor de los madridistas.
La pujante promesa del fútbol inglés captó de primera mano la grandeza del Madrid de Di Stéfano y compañía: las palabras que encabezan este apartado así lo delatan. Los vería jugar en muchas ocasiones, con seguridad en la mágica final de la quinta Copa de Europa, una de las exhibiciones más completas que cualquier equipo haya llevado nunca a cabo. La televisión británica la retransmitió en directo y más tarde la repondría en innumerables ocasiones. Luego, en 1963, Charlton coincidiría con Di Stéfano, Puskas y Paco en Wembley, en el partido entre Inglaterra y un combinado de la FIFA con motivo del Centenario de la Federación Inglesa de Fútbol.
Casi un lustro más tarde, en 1968, en la eliminatoria de semifinales de la Copa de Europa que enfrentó al Manchester con el Real Madrid, una secuencia de instantáneas muestra el saludo de los capitanes y el respeto mutuo que se profesaban, así como la solemnidad de la ocasión, conscientes ambos jugadores de la relevancia del encuentro. Sonrisas, una pequeña reverencia del inglés y la respuesta en el rostro de Paco: la emoción contenida, una profunda satisfacción. Paco siempre admiraría la capacidad física, la voluntad irreductible y el olfato goleador del corazón del Manchester y de la selección inglesa. Por su parte, Bobby se confesaría seguidor sin condiciones del Real Madrid y de aquella delantera que en 1960 causó un seísmo futbolístico en las islas británicas una velada primaveral en el Hampden Park de Glasgow.
Desde entonces coincidieron muchas veces, y el isleño declararía su blancofilia posando orgulloso con la camiseta madridista semanas antes de la eliminatoria que cruzó a los dos legendarios clubes en 1968. Ni corto ni perezoso, Charlton dijo al enviado del diario As en Manchester que no solo su segundo equipo era el Madrid, sino que se iba a tomar una fotografía con la camiseta de Grosso que el reportero le llevaba como regalo. «Es lo que usted está deseando, ¿no?», concluyó el gentleman. Para finalizar su lección de relaciones públicas, escribió de puño y letra una nota dirigida a la afición madridista en la que decía: «A los lectores de As: espero que tengamos dos memorables encuentros con nuestros amigos del Real».
Sus amigos del Real Madrid eran «unos caballeros del deporte». No cabe mayor deferencia. Y en ella se advierte, bajo la superficie, una sintonía en la forma de entender el fútbol. Seguro que Santiago Bernabéu sonrió de satisfacción cuando tuvo noticia de las palabras de Bobby Charlton.
En realidad, nobleza obliga, el capitán no hacía más que corresponder a la cortesía madridista. Cuando en 1958 el Manchester sufrió un terrible accidente aéreo que diezmó su plantilla, Santiago Bernabéu llegó a ofrecerles la posibilidad de disfrutar durante un año del concurso de Alfredo Di Stéfano. La directiva del equipo inglés declinó el generoso ofrecimiento, pero a partir de entonces se estableció entre ambas instituciones una duradera relación de amistad. Tanto es así que cuando se enfrentaron en 1968, el presidente madridista declaró que, «al menos, nos ha eliminado un club amigo».
LA CANARINHA Y LA BLANCA: LOS EXTREMOS SE TOCAN
Como a Pelé en Brasil, a Gento tendrían que nombrarle patrimonio nacional.
MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS, GARRINCHA,
campeón de los Mundiales de 1958 y 1962 con Brasil, de tres
Campeonatos Cariocas con el Botafogo y de tres Torneos
Rio-São Paulo con el Botafogo y el Corinthians
La admiración del genial extremo brasileño por Paco fue siempre manifiesta. Cuando, casi retirado, aterrizó en Madrid como embajador del Café Brasileiro, lo primero que hizo fue dirigirse al Bernabéu para saludarle. «Gento y yo, cada uno en su puesto —dijo el futbolista de las piernas tortas— hemos sido los mejores del Mundial 62.»
Muchas veces se vieron jugar el uno al otro y unas cuantas coincidieron sobre el césped, la más trascendente en el citado Mundial de 1962, en el que España estuvo muy cerca de derrotar a Brasil. Ambos extremos estuvieron soberbios, cada uno fiel a su estilo: Garrincha con su repertorio de fintas, quiebros y cambios de ritmo devastadores e inalcanzables, estampando la huella del peligro cada vez que tocaba la bola; Gento con un despliegue físico fuera de lo común y bajando en multitud de ocasiones a recoger la pelota en campo brasileño. Desde allí, apoyado en la fuerza de su zancada o en un pase rápido al compañero más cercano, se proyectaba como una amenaza permanente gracias a su velocidad para profundizar, a la depurada técnica para el regate y al centro templado.
Ocupantes de la misma banda, atacando por tanto en lados opuestos de la cancha, la contingencia del juego los unió en un momento anecdótico del partido. En vista de que ningún compañero rondaba el medio campo para obstaculizar a Paco, Garrincha bajó a taponarle. Pero Paco arrancó veloz y frenó en seco, y el brasileño, sorprendido por la brusquedad de la parada, cayó al suelo incapaz de responder a la maniobra mientras el español pasaba la pelota de rabona. El cazador, cazado.
La selección brasileña intentó bloquear las galopadas de Paco por la banda izquierda con dos centrocampistas que se alternaran en labores de apoyo al soberbio Djalma Santos (el mejor lateral derecho de la época, dos veces campeón del mundo en cuatro Mundiales disputados). Didi y Zito lograron parar al extremo español en algunas ocasiones, pero en otras se quedaron con las ganas, rebasados por la presteza y la vivacidad del rival. Ya en las primeras internadas del partido, apenas transcurridos cinco minutos, Paco dio pistas al zaguero brasileño de que ese día no le iba a faltar trabajo. En la primera, amaga hacia el interior para salir por fuera, avanzar y lanzar un centro cerrado que obliga a salir al guardameta. En la segunda, un fuerte despeje de cabeza de la zaga española hace que la pelota llegue a Paco, que también la toca con la cabeza para progresar. (¡Había que ver cómo estaban de duros el césped, el balón o ambos para que esto ocurriera!) El balón se divide entre el zaguero carioca y el delantero español, que cargan hombro con hombro. El comentarista de la televisión mexicana ensalza la impenetrable fortaleza de Djalma, pero ¡es nuestro jugador quien se hace con la pelota y sale disparado hacia la línea de fondo, mientras el fornido brasileño cae al suelo! Como excepción en su prolífica carrera, Puskas no dispara según le llega el balón centrado, sino que intenta controlarlo pese a que viene muy vivo —como en todo el encuentro— y los defensores se le echan encima. Es el primer aviso de España, que también cuenta con un extremo muy activo, Collar, en la banda contraria a la de Paco.
Ambas selecciones se despliegan sin temor, Brasil fiel a su añorado jogo bonito y España con una mezcla de jugadores de clase y fuerza. Protagonizan el típico partido de los torneos internacionales de esos años en campo neutral, en los que los contendientes no se resguardaban, sino que se lanzaban al ataque. Las circunstancias perfectas para que Garrincha caracolee sin cesar y el rival que ocupa su misma posición salga a la mínima en estampida hacia el arco contrario. Poco después del fantástico gol de Adelardo, que adelanta a España, Paco recoge un balón entre la línea de medio campo y el área propia. Didi y Santos se disponen a taponarle, pero el extremo, con un cambio de dirección, acelera en paralelo a la línea de banda hasta que decide centrar hacia atrás con temple, para que Peiró remate desde el punto de penalti. El balón no acierta en la portería por muy poco; habría sido el 2-0. (La jugada recuerda a la del partido anterior contra México, cuando Paco cruzó con el balón desde el vértice del área propia hasta la línea de fondo y centró para que marcara el mismo jugador atlético.) Poco después, un córner templadísimo rematado por Peiró obliga al portero brasileño a volar en una elástica estirada.
En más de quince ocasiones, «el gran Gento se trepa en la motoneta», en palabras del comentarista televisivo. Llega en cuatro hasta la línea de fondo, y en una de ellas, la más clara, se marcha hacia el arco brasileño con el defensor muy lejos. Sin embargo, incomprensiblemente, el árbitro Bustamante anula la acción, mostrando un empeño desmedido en no conceder ni una sola ley de la ventaja en favor de España. Ha hecho lo mismo en el primer tiempo tras un pase primoroso de Puskas que allanaba el camino hacia la portería a su compañero de ala.
Sin dejar de ensalzar el gran juego de Brasil, Paco se lamentaría entre amigos y familiares por el heterodoxo arbitraje de aquel día. Repasando la grabación del encuentro, no son de extrañar las quejas españolas, pues el colegiado birló en el primer tiempo dos ocasiones claras por fuera de juego inexistente y otras dos por no haber aplicado la ley de la ventaja, además de haber pasado por alto una mano clarísima en el área brasileña que repelió un centro de Collar. En definitiva, aquel día España mereció más.
En cualquier caso, Paco exhibió un amplísimo catálogo de su fútbol, más allá de la pura velocidad. Porque, como decía don Alfredo, «la velocidad es importante, pero no sirve de nada si no sabes jugar. Una cosa es darle a la pelota y otra interpretar el fútbol». Amén.
Quizá fue en ese partido donde se cimentó la incondicional admiración mutua entre los dos extremos. Bien es verdad que el Madrid giró muchas veces por Sudamérica y que en 1956 el propio Garrincha había jugado un amistoso en el Bernabéu con su Botafogo (un partido en el que, por cierto, no jugaron ni Rial ni Gento, que estaban de vacaciones). Sea como fuere, el carioca mantuvo este criterio con el paso del tiempo: «Con Gento, conmigo y nueve más, cualquier equipo sería imbatible».
Entre los grandes del fútbol brasileño, no solo Garrincha reconoció la clase del once madridista. Cuando Paco falleció, Pelé ilustró su perfil de Instagram con dos fotografías: una suya con el Bernabéu hasta la bandera y otra de Paco con el estadio vacío. El texto que acompañaba a las imágenes decía así: «Paco Gento es otro genio del fútbol que se despide de nosotros. El más grande campeón de Europa hasta la fecha. Yo solo era un niño cuando me enfrenté a él y a otras leyendas en el Santiago Bernabéu en nuestra gira europea. Recuerdos de mucha nostalgia y pasión por el fútbol, que se vuelven más vivos en el día de hoy. Dejo aquí mis sentimientos de cariño a todos los amigos y familiares». Por la parte que me toca, siempre agradeceré las palabras de O Rei.
RIVILLA, ENEMIGO DE CORAZÓN
Jugar contra Paco ya era un triunfo. Marcarle era la leche.
FELICIANO RIVILLA,
campeón de la Eurocopa 1964 con España y de una Recopa,
una Liga y tres Copas con el Atlético de Madrid
Antes de que el lateral del Atlético de Madrid fuera futbolista, los cronistas ya mencionaban a los grandes extremos con alias vinculados a su rapidez. Una originalidad en la pluma relegada al olvido que ungió con sobrenombres de resonancia heroica a quienes convertían la banda en la caballería del ejército, letal por los flancos. De esta forma, Guillermo Gorostiza se convirtió en la Bala Roja; Piru Gaínza, en el Gamo de Dublín, y Paco Gento, en la Galerna del Cantábrico (apelativo redundante, por cierto, pues la galerna es un viento local típico de la costa norte de España, como la tramontana y el cierzo lo son de la Costa Brava y Aragón respectivamente).
Con las mismas virtudes pero en la zaga, la solvencia de Feliciano Rivilla cimentó un apodo a la moda: el Galgo de la Toledana (La Toledana es el barrio periférico abulense en el que se crio). Rotundo por su ala, al tiempo que daba carta de naturaleza a su alias, el lateral se hacía dueño de esa parcela en su club y en la selección. Con el equipo nacional jugó veintiséis partidos en un período en el que los encuentros internacionales eran escasos. Las cifras, su palmarés y las declaraciones de sus contemporáneos dan fe de un defensa veloz y corajudo que no desdeñaba incorporarse al ataque.
Estas características obstaculizaron como no logró ningún otro lateral las carreras de Paco Gento, dando así lugar a duelos sobresalientes que enseguida llamaron la atención de aficionados y medios de comunicación. Sus enfrentamientos se definieron por una banda envuelta en rapidez y deportividad, con el aliño de la ya muy asentada rivalidad entre vecinos. El propio Paco era muy consciente de la presión a la que le sometía su rival, que, al mismo tiempo, era compañero en la selección. Se buscaban las flaquezas con todos los recursos a mano; por ejemplo, el defensa «atacaba» al extremo sumándose a la ofensiva atlética en cada ocasión para retrasar así la posición del delantero.
En una entrevista conjunta concedida a El País, el extremo cántabro reconocía la presteza e insistencia con las que Rivilla recuperaba la posición: «¡Qué rápido eras, me cago en la leche! Te dejaba atrás y enseguida te tenía delante otra vez», comentó dirigiéndose al defensa. «Era muy inteligente y me entendía muy bien. Sabía que si me daba metros estaba perdido y que si me marcaba encima me costaría deshacerme de él.» Y terminó por regalar al lateral dos piropos muy notables y merecidos: «De todos los defensas que tuve enfrente, tú fuiste el mejor. Y, además, eras un señor».
La coletilla viene a cuento porque, mientras que la rivalidad entre Rivilla y Gento se distinguía por la caballerosidad, en la otra banda saltaban chispas de todos los colores entre Calleja y Amancio. Dos temperamentos avivados por la máxima rivalidad y cuyas emociones, de cuando en cuando, escapaban al dominio de la razón, según relatan las crónicas y quienes presenciaron sus duelos.
Feliciano Rivilla concluía la conversación en El País con Paco Gento remarcando algunas de las fortalezas del extremo que nos son tan familiares: «Había que mentalizarse para enfrentarse a él. Tenía mucha velocidad, pero lo más importante era cómo se paraba. No hacía carreras de cinco o diez metros, como Puskas, sino de ¡cincuenta! Y cuando menos lo esperabas, se paraba en seco».
Fue mi padre el primero al que oí formular esta observación. Tomando la voz cantante, se la largó a un corrillo de amigos, aperitivo mediante, cuando yo era un niño muy niño que escuchaba con devoción lo que conversaban los adultos. Más tarde, en una de las larguísimas sobremesas veraniegas de Guarnizo, tuve ocasión de conocer la explicación del propio Paco: «No me quedó más remedio que aprender a frenarme. Era tan rápido que cuando avanzaba no tenía a quién ceder el balón».
Dicho de otra forma, tuvo que asimilar sus pausas para cumplir el guion del juego de conjunto, un modelo a caballo entre el estilo argentino y el del Honvéd húngaro, a base de combinaciones continuas y trufado con las características particulares de un puñado de genios de diversa procedencia. Así lo explicaba Paco, poniendo de relieve la influencia de sus maestros: «Entre Di Stéfano con sus recomendaciones y Rial con sus pases, fueron templando mis embestidas».
LA SAETA, LA PANTERA Y LA GALERNA, UNA TRIPLETA QUE ESTUVO CERCA DE SER BLANCA
Nada es igual que antes. Hoy, un jugador gana en un año más que Francisco Gento, Ferenc Puskas y yo juntos en una vida. En nuestra época te pasabas toda la vida en el mismo club, y daba tiempo hasta para que te pusieran apodos. Hoy los jugadores se mueven igual que se mueve el dinero.
EUSEBIO DA SILVA FERREIRA,
máximo goleador de la Copa del Mundo de 1966 con Portugal
(con la que ocupó el tercer puesto) y campeón de una Copa de Europa, once Ligas y cinco Copas de Portugal con el Benfica
En las conversaciones familiares siempre oí decir a los hermanos Gento que en los primeros sesenta Eusebio era el mejor jugador del mundo. Algo parecido opinaba Luis Suárez, nuestro Balón de Oro de 1960, que sostenía que el portugués se encontraba entre los cinco mejores de todos los tiempos.
La Pantera Negra irrumpió como un vendaval en el fútbol europeo con su glorioso Benfica, certificando de paso la decadencia del gran Real Madrid en la final de la Copa de Europa de 1962. Cierto que los jugadores blancos se quejaron de haber sufrido en ese encuentro un arbitraje parcial. Pachín siempre juró que no tocó a Eusebio en el penalti que significó el cuarto gol de los portugueses, y Alfredo no volvió a dirigir la palabra, ni dentro ni fuera del césped, al árbitro, Leo Horn, por comerse una falta máxima que hubiera acercado al Madrid hasta un 5-4. Tampoco concedió una clamorosa ley de la ventaja a Paco, al que cosieron a faltas, cuando salía disparado hacia la portería de Costa Pereira.
Más allá de consideraciones arbitrales que quizá hubieran cambiado el signo del encuentro, la final mostró el desgaste de un Madrid espléndido en el primer tiempo, al nivel de sus mejores días, que cedió en el segundo ante la pujanza física de un equipo más joven. Mientras Pancho y Alfredo destilaban exquisiteces, solo Del Sol y Paco mantuvieron el tono atlético durante todo el partido. Como contrapartida, la rivalidad de aquel día devino en admiración incondicional entre los jugadores de ambos equipos. Eusebio incluso compartiría delantera con Alfredo y ala con Paco en la selección mundial que la FIFA compuso para competir contra Inglaterra el 23 de octubre de 1963 en Wembley con motivo del centenario de la Federación Inglesa de Fútbol.
En los años siguientes, Eusebio tomaría el relevo de Di Stéfano como el mejor jugador de Europa. Recibió un Balón de Oro y dos Botas de Oro, además de proclamarse máximo goleador del Mundial de 1966, entre muchos otros logros. Las comparaciones con Pelé eran automáticas, por similitudes futbolísticas y por su indiscutible dominio individual.
Con estos antecedentes, no es de extrañar que Paco insistiera: «En aquellos años, Eusebio era mejor que Pelé». Por cierto, ambos jugadores estuvieron en el radar de Santiago Bernabéu, consciente de que la estela de Di Stéfano se diluía. Es más, Luis Miguel Beneyto, que antes de ser directivo con Luis de Carlos fue un futbolista sobresaliente de la cantera —hasta llegó a jugar un partido con el primer equipo—, confirma que las dos perlas, de similar atractivo, estuvieron cerca, muy cerca, del Real Madrid, pero ambos fueron retenidos en sus países por motivos de índole político-social más que deportiva: los mandatarios consideraban que los héroes futbolísticos eran elementos integradores (como vemos, el reciente caso de Mbappé ha tenido sus precedentes). La fuente de Beneyto era nada más y nada menos que Antonio Calderón, que durante muchos años fue gerente del club y brazo de hierro de Santiago Bernabéu.
En particular, Eusebio, madridista hasta la médula, siempre sintió en su corazón la frustración del fichaje. Es bien conocido que, a la conclusión de la citada final europea, el mozambiqueño salió embalado para conseguir la camiseta de Di Stéfano, el trofeo que más apreció aquel día. Consecuente con sus ideas de juventud, años más tarde señalaría: «Di Stéfano es el número uno, el mejor de todos. Y no lo digo ahora, lo pienso desde que tenía diecinueve años. Ahora tengo sesenta y seis, casi los mismos que Pelé [que por aquel entonces contaba sesenta y siete], y Alfredo es mayor [ochenta y uno]. Uno siempre admira a su padre, no tanto a su hermano. Uno se siente igual que su hermano, pero menos que el padre. Eso me pasa a mí con Di Stéfano y Pelé. Pelé es como yo, que también marqué más de mil goles».
En vista de esta hermandad deportiva, cuando en 1972 Paco hubo de formar una delantera que le acompañara en su segundo homenaje, se guio por el corazón. Para acompañarlo en el Real Madrid, eligió al que se consideraba su sucesor en aquellos años, el yugoslavo Dragan Dzajic, al talentoso rumano Nicolae Dobrin, al húngaro Ferenc Bene —¿quizá un guiño a su amigo Puskas?— y, por supuesto, a Eusebio. Por cierto, el mito yugoslavo declaró en aquellos días: «Gento ha sido el mejor extremo izquierdo del mundo. Ahora lo soy yo. Por eso es una gran alegría estar aquí para jugar con él».
Junto a las pujantes estrellas, y para completar una delantera de campanillas, se presentó a un jovencísimo Santillana. No obstante, la perla de aquellos que vistieron de blanco por una noche fue, sin duda, Eusebio. Nadie mejor que el mozambiqueño para dar lustre a una ceremonia en la que se entremezclaban las emociones por una historia gloriosa que se desvanecía y por el brillante presente de una estrella mundial. La fiesta se tiñó de añoranza, pues a partir de entonces no quedaría ningún símbolo en activo del equipo blanco pentacampeón de los cincuenta.
Para realzar la evocación del pasado, Paco propuso como oponente, por su simbolismo, a Os Belenenses, el equipo portugués que había jugado contra el Real Madrid el encuentro inaugural del estadio Santiago Bernabéu. Por cierto, el día de su viaje a la capital española, los vuelos se suspendieron por niebla en el aeropuerto de Barajas y hubieron de tomar un tren. El retraso guardaba una gratificante sorpresa: Paco fue en persona a recibirlos a la estación bien entrada la madrugada.
En definitiva, la consideración recíproca fue la nota dominante en la relación de unos rivales que se admiraban sin límite: los enemigos amigos. La invitación de Paco a Eusebio como gran estrella en su último partido en el Bernabéu confirma esta visión. Tanto como la veneración del portugués por el español, como muestra la cita que encabeza este apartado, por breve que sea: Eusebio podría haber elegido a cientos de jugadores para comparar el fútbol del presente con el fútbol romántico del pasado, pero se decantó por dos del Real Madrid: Ferenc Puskas y Francisco Gento. Breve pero significativo.
EPÍLOGO
¡Menudo equipo! Pero fíjese que yo sigo creyendo que el que montaba el cacao en aquel Real Madrid era Paco Gento. [...] Alfredo ha sido uno de los mejores jugadores de la historia. Un ganador nato que no podía comprender que un jugador descansara en el campo. Si algún compañero lo hacía le regañaba. Pero ocurre que a Paco Gento no le podía marcar nadie. ¡No había manera!
JOSÉ MARÍA MAGUREGI,
campeón de una Liga y tres Copas con el Athletic Club;
entrenador del Racing de Santander, el Celta, el Espanyol
y el Atlético de Madrid, entre otros equipos
Antes de saltar a la fama como entrenador en los setenta, José María Maguregi fue un extraordinario jugador en los cincuenta. En el Athletic Club formó con Mauri una legendaria línea media que honró de forma manifiesta a sus antecesores, Manolín y Nando. Casi fue un calco, propiciado por los patrones de la escuela bilbaína y la penetrante mirada de unos chavales enamorados del fútbol.
Maguregi tenía el privilegio de la elegancia y la lucidez que precisan los organizadores. Por delante de él jugaba Mauri, un portento físico, rápido y goleador. Ambos ensamblaron un equipo de «once aldeanos» de Bilbao que con orgullo pusieron en práctica una idea del fútbol que perdura, casi podríamos decir que resiste, de forma milagrosa. En su magnífico haber, la Liga 1955-56 y tres Copas: un palmarés asombroso si consideramos que coincidió con uno de los mejores equipos de la historia y con el Barcelona de Kubala.
Por entonces solo una afortunada minoría, la de quienes acudían al estadio, podía ver el fútbol. Mientras, la mayoría debía contentarse con leer o escuchar acerca de su equipo, dando vida a sus héroes en la mente, como hacemos al sumergirnos en una novela. Cada cual imaginaba los protagonistas a su modo, incluso pintaba las hazañas con colores particulares, a los que el paso del tiempo concedía nuevas tonalidades. De esta forma, a través de los recuerdos, los personajes futbolísticos se incorporaron a la vida personal en las partidas de dominó, en los vinos de las tascas, en las transmisiones con la oreja pegada a la radio o en las discusiones durante el bocadillo en el trabajo.
Alguno llevó su querencia todavía más lejos. «¡Y voy por la carretera!», tronaba Manolo el Carretero por las calles y los caminos de Guarnizo. Su firma resonaba en todos los rincones de la localidad, al regatear las puertas y ventanas colándose por todas las rendijas. Manolo era una figura emblemática del lugar, reconocible a distancia debido a la potencia de su voz y a su imponente carreta tirada por una pareja de bueyes de nombre Mauri y Maguregi.
Seguidor acérrimo del Athletic, el boyero llevaba a su equipo allá donde fuera, pues su trabajo consistía en recoger y transportar cuanto se le pidiera —con mayor frecuencia el verde, el pasto para el ganado— o en arar los terrenos más extensos tirando de la yunta. En esta última labor se desenvolvía casi como un labrador de Castilla en tierras norteñas, pues en Cantabria eran más habituales los minifundios, ladrados por sus pluriesforzados dueños, que asían el palote —una pala con una placa trapezoidal de punta afilada y plana— con raza y destreza. Cientos de veces contemplé a mi abuelo Gento hacerlo, agarrando con fuerza el mango en forma de T y apoyando el pie sobre la placa para hundirla con la potencia acompasada de los brazos, el tronco y las piernas. Una labor que demandaba la fortaleza y pericia que reunieron los sufridos cuerpos de la posguerra.
Además de por su grito de Tarzán, su imponente figura y su vigor y pericia con los aperos, a Manolo el Carretero se le recuerda por una apuesta que le llevó a zamparse de una tacada dos docenas de huevos fritos con patatas también fritas, claro está. Lo más relevante fue que su sistema digestivo asimiló el chaparrón de aceite como el drenaje de San Mamés los aguaceros vascos: sin inmutarse. O quizá aún mejor, pues cuentan los jugadores visitantes de los años cincuenta que, sin importar cuándo hubiera caído la última lluvia, los campos de los equipos del norte mostraban el tapete brillante del agua recién posada, pero con el devenir del encuentro, y tras muchas pisadas, tomaba el color más oscuro del barro.
Cuando Paco irrumpió en el panorama futbolístico, la fuerza del paisanaje obligó a Manolo el Carretero a cambiarse al blanco, y los nuevos bueyes fueron designados como Rial y Gento. Alguien podría haberse molestado por esta dedocracia bautismal, pero había que tener la piel muy fina para no entender las querencias de un tipo que derramaba buen humor allá por donde iba. Y tampoco eran tiempos de piel fina. Más bien al contrario.
La cita de Maguregi acerca de la Galerna es digna de ser incluida en este epígrafe por venir de alguien que interpretaba el fútbol con inteligencia y que sufrió en el terreno de juego al arrollador Madrid de la época. Aunque, para ser justos, hay que decir que en ocasiones el sufrimiento tomó el sentido opuesto.
Amén de admirador de Agustín Piru Gaínza, Paco siempre señaló al Athletic Club como uno de los rivales más duros a los que debían enfrentarse, por la entereza y coordinación de sus filas: «Sabían jugar y peleaban como jabatos, y en campo propio eran casi imbatibles». A pesar de todo, siempre estuvo muy a gusto jugando en Bilbao, cuya «afición entiende mucho de fútbol», solía decir. A lo que añadía: «Tengo el orgullo de que siempre me recibieron y despidieron en San Mamés con ovaciones. ¡Qué gran público!».
No es la primera vez que, mientras escribo, se abren claros en mi cerebro dejando al descubierto conversaciones ocultas por una fina capa de polvo:
—Y Piru Gaínza, ¡qué jugador, un fuera de serie! ¿Sabías que era muy madridista? Siempre hablaba fenomenal del Madrid. Fue el único que consiguió que jugara un partido en la banda derecha, en aquel partido contra el Santos de Pelé en el homenaje a Miguel Muñoz. Bernabéu le dio la oportunidad de jugar de local en nuestro estadio, y había que honrar al invitado: el vizcaíno por la izquierda, yo por la diestra. Y cuando anunciaron su cambio, todo el Bernabéu se puso en pie a gritar: «¡Piru, Piru!». Se le saltaban las lágrimas y salió a saludar muy emocionado. ¿Y sabes lo que ocurrió cuando yo me pasé a mi lado bueno?
Yo estaba tan absorto en la historia que ni siquiera abrí la boca, solo negué con la cabeza.
—Pues que tu tío Juluchi [Julio Gento, Gento II] ocupó la banda derecha.
Paco concluyó la historia con gesto serio, casi solemne. Y yo me quedé de piedra; no tenía ni idea de los secretos que encerraba la visita de Pelé.
En casa siempre oí hablar de Gaínza como de una persona respetable, amén de gran extremo. Seguro que les constaba que la devoción era bien correspondida, como atestiguan estas palabras del extremo vizcaíno: «Nuestros juegos eran diferentes. Yo nunca tuve la aceleración de Paco Gento, no sé por qué dieron en llamarme el Gamo. Creo que Gento fue un extremo izquierdo inigualable. ¡La suya sí que era velocidad!».
Y ya termino. Son recuerdos de un fútbol del que apenas nos quedan las crónicas periodísticas y la memoria popular. Quienes no estuvimos allí lo entrevemos gracias a las semblanzas de quienes lo contemplaron, a los comentarios de los protagonistas. En cambio, desde que la filmación y la televisión se popularizaron, la historia del fútbol ha quedado registrada al pie de la letra, ante notario, en una infinita sucesión de postales en movimiento que, de ser relatada de la forma correcta, conformaría una obra maestra de la imagen.
Antes, la remota historia de este deporte era fruto de las crónicas, de las declaraciones de quienes pisaban aquellos céspedes escasos y de las secuencias aceleradas, borrosas y parciales que los cámaras del NO-DO eran capaces de captar. Pero, sobre todo, de los relatos de quienes vieron a sus protagonistas en acción, los cuales conforman la memoria de una tradición oral, homérica, de millones de aficionados que, tarde a tarde, forjaron los perfiles de sus héroes con el transistor en la oreja o la gaceta en la mano.
Por desgracia o por fortuna, no están disponibles todas las emisiones y artículos que dan fe del deporte de aquella época. ¡Y qué más da! Al fin y al cabo, a la hora de construir leyendas, más vale una palabra justa que mil imágenes atropelladas. Hay quienes dedicamos muchas horas a conversar con los protagonistas o con aquellos que se acercaron a ellos, a investigar en las hemerotecas, a repasar con detalle unas grabaciones siempre injustas con aquellos formidables futbolistas. Movidos por el impulso de ajustar los hechos, de reflejar la vigencia de una colección de fantasías individuales que dieron forma a la imaginación colectiva, pretendemos inferir la magnitud de aquel fútbol para evitar que se extravíe en el limbo del olvido.
CAPÍTULO 12
...Y ASÍ LO VIERON SUS COMPAÑEROS
PACO GENTO, UN HOMBRE DE CLUB
Gento es un ejemplo para la nueva ola de jugadores por su innata bondad, su lealtad y su entrega al club, como el gran profesional que ha sido.
SANTIAGO BERNABÉU
Por venir de quien viene, por haber sido don Santiago quien sentó las bases del espíritu madridista vigente hasta nuestros días, la cita casi agota la esencia de este capítulo. El origen de las palabras del presidente hay que buscarlo en actitudes de confianza mutua que condujeron a Paco, por ejemplo, a aceptar los contratos que le proponían sin negociación alguna, a pesar de las cuantiosas ofertas que recibió, por ejemplo, de clubes italianos. Jamás sacó provecho de ello, y la costumbre era que renovara en blanco. El respeto brotaría también merced a comportamientos como el que se desprende de una entrevista de 1964 para el diario Pueblo:
—En la pasada temporada, durante tres meses, estuve lesionado y no pude rendir como hubiera querido.
—¿Y por qué jugaba?
—Porque el club me obligaba y yo tenía el deber de obedecer.
La relación de Paco con sus jefes y la estima que despertó en ellos por su conducta ya se han puesto de relieve en otras partes del libro. Pero ¿qué hay de quienes compartieron vestuario y camiseta con él?
La vida me concedió la fortuna de conocer a muchos de sus compañeros. A quienes tejieron esa relación tan particular de hermandad que se establece al pisar el mismo césped con un escudo al que honrar. El retrato que me dibujaron de Paco, sobre un fondo común de admiración personal y profesional, varió poco de uno a otro. Siempre que me los cruzaba, me preguntaban con afecto cómo se encontraba y me enviaban recuerdos para «el tío». Buen compañero, Paco nunca habló mal de nadie, evitó conflictos innecesarios y salió en defensa de quienes lo necesitaron. Algo característico debía de sonar en el fluir de su río, pues futbolistas de épocas más recientes que lo conocieron ya retirado en la Ciudad Deportiva y en otras instalaciones del club mostraban el mismo afecto y le dedicaban palabras similares.
Cuando pude conocerlo personalmente me di cuenta de su discreción, de su madridismo y de su sencillez. Todos lo queríamos en aquella antigua Ciudad Deportiva porque, sobre todo, era un hombre bueno, natural, que no alardeaba de su carrera. Todo lo contrario, intentaba no darle importancia. No se metía en nada, era discreto, entrañable.
VICENTE DEL BOSQUE,
extracto del artículo que escribió para
El País tras la muerte de Paco
Para nosotros, los que convivimos con él y lo vimos, sería injusto no catalogarlo como uno de los más grandes del mundo, el mejor extremo izquierdo de la historia. Después de los minutos de silencio de estos días, tenemos que mostrar a Paco al mundo y a la cantera: no solo era un extremo completísimo, sino que aprendió mucho, una gran virtud. Tiene tanto que mostrar al madridismo que no podemos enterrarlo sin más.
ISIDORO SAN JOSÉ,
en declaraciones a Real Madrid Televisión
tras la muerte de Paco
Hombre de club por encima de cualquier otra consideración, Paco vivió su madridismo con tacto e intensidad, y también fue un buen aficionado al baloncesto. Bastaba con ver un partido del Real Madrid a su lado para que sus sentimientos afloraran, aunque intentaba mantener el foco experto que acompaña a quienes hemos sido parte del espectáculo (la mayoría de las veces, un truco para contemplar los enfrentamientos cruciales con algo de calma). A veces fruncía el ceño, otras soltaba un taco y, cuando no podía más, un grito. Cantaba los goles como si los hubiera metido él y después los comentaba con la pasión de un juvenil recién aterrizado en el club.
Quizá por imitación de su padre, hombre cabal y tranquilo, quienes fueron sus compañeros en el Real Madrid —y quienes no, como Del Bosque y San José— resaltan su discreción. El modelo paterno lo incitó a no crear problemas donde no los había y a hablar lo justo, de forma que siempre se condujo entre ellos con pocas palabras. Como diría José Emilio Santamaría, fue un «hombre prudente».
Hay que entender el choque que debió de suponer para él trasladarse de una Cantabria rural a la capital de una España que empezaba a desperezarse. Madrid se presentaba deslumbrante para alguien que apenas había salido de su terruño salvo por los viajes con el Racing de Santander. Restaurantes, espectáculos, la luminosa Gran Vía y la majestuosidad del Bernabéu podían embelesar y amenazar la mente de un joven tímido como él.
De forma que, probablemente por consejo familiar, Paco determinó hablar en las ocasiones justas, tan justas que Alfredo lo caricaturizó como el Mudo. Cuenta alguno de sus compañeros que Bernabéu se acercaba de vez en cuando para hacerle un comentario o gastarle una broma, y Paco se limitaba a dedicarle una sonrisa franca como respuesta. Aun así, con el tiempo fue soltándose en las entrevistas y en el vestuario, como observaremos más adelante.
Nunca fue, sin embargo, un hombre de verbo, sino que se encontraba más cómodo en el papel de observador reflexivo, que no abandonaría hasta el final de su carrera. Ni siquiera en el Madrid yeyé, en el que ejerció un notable liderazgo con sus gestos dentro y fuera del terreno de juego. Ya conocemos que Amancio lo llamaba «mi Gran Capitán», de modo que no ha de extrañarnos que cada vez que el árbitro concedía una falta al Real Madrid, sin importar la zona del campo, todos dejaran que Paco se acercara para expresar su voluntad: to shoot or not to shoot, es decir, la lanzo si me encuentro cómodo o se la cedo a un compañero.
Esta forma de hacer, siempre cauteloso en su afabilidad, le granjeó el respeto de todos.
Un hombre bueno. Yo digo, yo mando, pero con silencios, con pocas palabras, sin que se notase. Cuando se fueron todos los grandes, él se quedó para educarnos, a los que llegábamos, acerca de lo que era el Real Madrid, y con él de capitán ganamos la Sexta.
AMANCIO
Por supuesto, como comentábamos, Paco se fue relajando con el paso de los años. No hay más que repasar las entrevistas escritas o televisivas, aunque nunca llegara a sentirse del todo cómodo en tales situaciones. La hemeroteca nos muestra una conversación firmada por un tal Chema, periodista del diario As, en la que el reportero se queja de que es imposible hacerle una entrevista. Sin embargo, el resultado lo contradice parcialmente. En efecto, no es una pieza pregunta-respuesta típica de la época, sino una composición periodística de corte moderno en la que Paco, negándose a seguir el guion, desgrana sus opiniones con tiempos propios. Mientras, el incitador mueve el bigote devorando un suculento cocido preparado por la sutil mano de mi abuela Prudencia, la madre de Paco.
No solo en la prensa se va oyendo su voz, sino también en el vestuario. En una reunión previa a la final de la Copa de Europa de 1964 contra el Inter de Milán, Santiago Bernabéu le pide a Di Stéfano su parecer sobre la táctica diseñada por Miguel Muñoz. Alfredo rehúsa y, muy respetuoso con la condición de capitán de Paco, le cede la palabra a mi tío. Así que primero el once expresa su sentir y después, ya que el presidente insiste, el nueve, a regañadientes, termina por hablar. El suceso se enmarca no solo en los prolegómenos de la final señalada, sino pocos días antes de que la Saeta Rubia abandone el Real Madrid, un episodio comentado con detalle en otro capítulo.
Pero Paco no solo emite pareceres de peso dentro del vestuario. Cuando le tocan la fibra, hasta osa criticar al club, algo que no pensé que hubiera hecho nunca en público. Pero, claro, se trataba de su hermano Julio, que fue a entrenarse con el resto de la plantilla el primer día de la temporada, pero no pudo hacerlo: allí mismo le comunicaron que ya no pertenecía al Real Madrid. Paco se queja sin ambages de que «a todo el mundo se le notifica la baja por escrito, y con mi hermano no lo hicieron. Y eso no está bien». Rafael Marichalar, el entrevistador, le pregunta si es cierto que llegó a pedir en la Ciudad Deportiva que le dieran de baja. La respuesta me sorprende tanto por su contundencia como por la defensa de unos principios personales que coloca por encima de la actuación concreta del club. El hecho es significativo, porque acababa de manifestar su estricto deber de obediencia, incluso encontrándose lesionado. Esta fue su respuesta: «Sí, es cierto. Y lo hice porque no me gusta que el Madrid haga faenas, y lo que le han hecho a mi hermano me duele más que si me lo hubieran hecho a mí mismo. No tengo ningún inconveniente en decirlo». Y el mismo periodista señaló que Paco parecía dolido al pronunciar estas palabras.
Parece una excepción en su trayectoria, reveladora, pero excepción al fin y al cabo, porque no le gustaba demasiado hablar de su vida privada. En una serie de entrevistas muy del gusto de la prensa y el público de aquellos años, en las que los protagonistas contaban su vida, le lanza esta pregunta-queja al periodista: «¿Es que vamos a seguir hablando de mi vida?». Ya retirado, más de quince años después, en la redacción del diario As asistimos a una escena calcada en la que sigue mostrando su alergia al género. Ni corto ni perezoso, le dice a Luis Miguel González que no le pregunte tanto, que mejor van charlando de lo que surja. Esta actitud revela otro patrón esencial en la vida de Paco: siempre se encontró más cómodo con la naturalidad, lejos de los formalismos. Liberado de modelos estrictos que lo encorseten, salen a la superficie sus afectos por los amigos y por la vida, las historias que guarda, su sentido del humor.
Siempre fue así. La simplicidad nos muestra a Paco parlanchín y bromista, muy próximo al que animaba a Canário, el extremo diestro que sustituyó a Kopa, en sus primeros meses en España: «Brasileiro, ¿cómo va todo?», cuenta que le decía Paco sonriente. «Nos llevábamos muy bien», asegura con voz firme.
Cuando llegué me encontré con una pandilla de amigos que se entrenaban, y luego íbamos juntos a tomar el aperitivo. Nos jugábamos la cerveza con tu tío en una carrera. Nos daba un metro de ventaja y él nos sacaba otro. Un vestuario maravilloso.
DARCY SILVEIRA DOS SANTOS, CANÁRIO,
campeón de una Copa de Europa, dos Ligas
y una Copa con el Real Madrid
Hablando en perfecto castellano, el fantástico extremo conserva ese acento brasileño suave al oído que se desliza como en una canción de bossa nova. No fue fácil su adaptación a un equipo del que no conocía demasiado, pero del que se enamoró enseguida. «No tardé en darme cuenta de que era un conjunto sobresaliente», reconoce, con ganas de seguir soltando perlas.
EL LUGARTENIENTE DE ALFREDO DI STÉFANO, Y SU FAVORITO
La Saeta Rubia, el jugador que cambiaría la historia del club, no cesó de remarcar la relevancia de Paco en la urdimbre madridista. Casi llegaron juntos, aunque Alfredo ya estaba preparado para ser lo que fue y Paco solo era un novel. Mi tío contaba divertido que el primer día lo vio golpear con el tacón y ocupar todas las posiciones del campo. Acostumbrado a la fijeza del delantero centro, pensó: «Pero ¿adónde va este?». La circunstancia fue feliz para ambos, pues el experto apoyó al aprendiz ante la Junta Directiva y fue modelando sus virtudes con la paciencia de un avezado mentor. Ya erigido en figura, Paco se esmeraría en agradecerle con su juego los servicios prestados.
A raíz de este intercambio surgió entre ambos una compenetración tan íntima que iba más allá del mero fútbol. De personalidades parejas en esencia, la frecuencia del contacto forjó una camaradería que pervivió una vez retirados, sin importar lo poco o mucho que se vieran. Solo había que conversar con ellos por separado para percatarse de la veneración que sentían el uno por el otro. Tuve muchas pistas de ello a lo largo de mi vida, a las que se sumó la información que hojeé en la prensa. Y una rotunda confirmación por parte de Carmen Colino, que viajó a menudo con las leyendas del Real Madrid. La periodista, que tuvo mucho trato con Paco, cuenta que en cierta ocasión Alfredo se dirigió a ella para decirle: «Carmen, ¡tu favorito es Paco!». Y después de que la periodista asintiera, la Saeta remató la jugada viniendo de atrás: «El mío también».
Me refiere Carmen que cuando los periodistas rodeaban a Alfredo en los actos públicos, él se quitaba importancia para dársela a su compañero. «Si el bueno era este —decía señalando a Paco—. Él era quien desequilibraba a los equipos, quien dejaba atrás a los defensas corriendo...»
Hasta tal punto adquirieron sus incursiones la relevancia y dimensión que Alfredo les concedía que, preguntado por un socio, el argentino reconoció haber puesto en las botas de Paco la suerte de la final de la Copa de Europa de 1958 frente al Milán (3-2). No fue un hecho aislado, ya que son innumerables los testimonios que aseguran que, cuando las cosas se ponían feas, el general Di Stéfano urgía con voz de trueno: «¡Balones a Paco, balones a Paco!».
Si lo decía el más grande, por algo sería. Me atrevo a señalarlo así porque todos los que coincidieron con él no albergan ninguna duda. Tampoco Canário, al que habíamos dejado con la palabra en la boca y que ahora nos ofrece su visión particular, la cual encierra una reflexión de peso específico: «Para que Messi sea como Di Stéfano tiene que comer muchas judías. La gran diferencia es que todos juegan para Messi, y Alfredo jugaba para todos. Y, sí, fue mejor que Pelé. Y lo digo yo que jugué con él en la selección brasileña».
La sentencia resume las cualidades de Alfredo que resaltan todos sus compañeros, rivales y hombres de fútbol que lo vieron desenvolverse. En las palabras de Canário llama la atención, además, la rotundidad del último punto, por venir de un brasileño. Pero el caso es que quedó deslumbrado por el Real Madrid de finales de los cincuenta. Para ilustrar su opinión, dice que se quedaban ensayando disparos y centros a puerta al término del entrenamiento. «Voy a dar al poste cinco veces o la voy a meter justo por ahí otras tantas», decía Di Stéfano. «¡Y lo hacía!», se responde el carioca a sí mismo con tono de ligera sorpresa, como si lo estuviera viendo en ese justo instante. Y de repente me suelta: «Tu tío era extraordinario, una maravilla. Muy rápido, corría, entendía el juego, daba asistencias y siempre estaba preparado para jugar. Y Rial era un maestro».
Canário, cuyo fichaje se llevó a cabo por recomendación del entrenador Manuel Fleitas Solich, llegó unas semanas después que Didí. Al contrario que su renombrado compatriota, Canário se adaptó a nuestro fútbol de maravilla —por utilizar «su» palabra, que repite entusiasmado—, primero en el Real Madrid, más tarde en el Real Zaragoza. En la ciudad del Ebro formó parte de una delantera exquisita y triunfante junto a Santos, Marcelino, Villa y Lapetra, designada para la posteridad como los Cinco Magníficos. Y allí sigue viviendo hoy día.
Mientras habla, la voz de Canário suena joven e ilusionada como si, en lugar de rememorar lo que ocurrió hace medio siglo, estuviera repasando la jornada liguera del pasado fin de semana. De manera inevitable me voy contagiando de un entusiasmo que no tiene edad. Al tiempo, me invade el respeto que siempre siento cuando escucho a los protagonistas de la época contar su historia de primera mano. Benditos héroes del pasado, medio ocultos por la marea de la actualidad, labradores de un camino que recuerdan con nostálgica modestia, como si su denuedo hubiera podido recaer en cualesquiera otros. ¡Que las futuras generaciones guarden vuestro legado para siempre!
LO QUE EL NOVATO NUNCA IMAGINÓ
Una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué al Madrid fue que todo el mundo le hacía la pelota a Gento. Hasta Alfredo.
ENRIQUE PÉREZ DÍAZ, PACHÍN,
campeón de dos Copas de Europa, una Copa Intercontinental, siete Ligas y una Copa con el Real Madrid
«Paco, qué tal, ¿cómo estás hoy?», preguntaba Di Stéfano. Y, sentado en el banquillo del vestuario, el extremo respondía con una brusca aceleración de los pies sobre la alfombra de plástico. Los tacos sonaban como zapatos de claqué de un Fred Astaire a cámara rápida, duros, rítmicos, atronadores como el galope de la caballería. Una imagen valía más que mil palabras: la reacción eléctrica de Paco tranquilizaba a sus compañeros.
Al fin y al cabo, en los prolegómenos de las grandes ocasiones importan más las actitudes, los gestos, el rictus acerado y la mirada firme que cualquier discurso. Quienes han vivido mil batallas juntos no necesitan la oratoria, solo contemplar rostros compactos con los ojos serenos dispuestos a mirar a la cara a cualquier incertidumbre. Solo se anhela resolución. ¿Y qué mejor muestra que unas piernas que golpean como un martillo neumático, que se despliegan a voluntad?
Dicho en el castellano llano y rotundo de Vicente del Bosque: «En el Madrid, Gento ha sido la leche».
EL SABIO QUE VINO DE ULTRAMAR
A Gento no había quien lo parase. Y mientras Paco corría, el resto del equipo descansábamos.
JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA,
campeón de cuatro Copas de Europa, una Copa Intercontinental, seis Ligas y una Copa con el Real Madrid
La charla con José Emilio Santamaría fluye dinámica, colorista, repleta de detalles que desgrana con tono suave y un leve acento uruguayo. El que fue gran central madridista conserva una memoria privilegiada y una inteligencia que mezcla acontecimientos de índole dispar, tanto actuales como pretéritos. Nos confirma que la pasión de Bernabéu por el Real Madrid era inconmensurable, de ahí que exigiera a sus jugadores el mismo respeto institucional. Y no solo sobre el césped. El club exigía un comportamiento exquisito, incluso lo fiscalizaba con detalle. Recién llegado a España, Santamaría salió con Noa, su mujer, y con el matrimonio Di Stéfano a disfrutar de un espectáculo y a cenar.
Al día siguiente acudió a las instalaciones del club para comprobar si había llegado correspondencia de su país o alguna petición de autógrafos o fotografías para firmar; la tradicional visita para dejarse ver por las oficinas. Caminando despreocupado pasó por delante del despacho de don Antonio Calderón, gerente y brazo de hierro de Bernabéu, que fue directo al grano: «Buenos días, ¿lo pasaron bien anoche en el espectáculo?». El futbolista se detuvo azorado, pero el empleado se apresuró a calmarle: «¡No se preocupe, fue usted con su señora! Eso lo vemos con muy buenos ojos en el club».
Al llegar a casa, el futbolista le dijo a su esposa:
—Noa, ¡no volvemos a salir más de noche!
—Pero ¿por qué?, ¿qué ha ocurrido?
—¡Se saben hasta el programa! —sentenció Santamaría.
Una red de camareros, acomodadores y taquilleros desperdigados por los restaurantes y las salas de espectáculos de la capital rendían cuentas al club a la mañana siguiente. Un servicio de inteligencia, de espionaje si se prefiere, perfectamente camuflado en sus labores cotidianas.
Después de contar la anécdota, Santamaría razona con la sosegada perspectiva que regala la experiencia: «Si sales un día no pasa nada. Lo que no puedes es andar todo el día de parranda. Además, nosotros éramos buenos chicos».
Cambiando de enfoque como quien cambia el sentido del juego, nos ilustra sobre su labor en el rectángulo verde: «Yo hacía detrás lo que Alfredo en la delantera. No es que tuviera pretensiones de mando, sino que alguien tenía que ocuparse de organizar el juego. Si no, nos descolocábamos y nos pasaba como en la final de Glasgow, que empezamos perdiendo por errores de acoplamiento en la línea defensiva».
El director de la zaga —que autodefine su modelo de liderazgo como el de un «comunicador-animador»— va mostrando su admiración por todos sus compañeros, como hace siempre que le preguntan. Intercala elogios mientras las frases van y vienen al compás de las apetencias de sus recuerdos.
«El Madrid era gloria pura», dice. Luego me mira y se extiende en el análisis de Paco: «Nosotros tuvimos a Paco Gento en todas las épocas. La de los años cincuenta y la de los yeyé. Ahí me atrevería a asegurar que ha habido extremos muy buenos, pero la condición de Paco era única. Corría a velocidad endiablada, se paraba medio metro y reiniciaba la carrera, con lo cual destrozaba al defensa marcador. Y no creas, que también le gustaba meter goles. Pero, claro, para eso teníamos a otros fenómenos, aunque alguna vez nos salvó con alguno suyo».
Hace otra de sus pausas involuntarias en el discurso para señalar un gran impedimento del fútbol de entonces: el balón. Cuando se mojaba «pesaba cuatro kilos», especifica, y con tantos correajes el golpeo podía salir de cualquier forma. «Con estos balones modernos, los porteros han aprendido a golpear con el pie. Antes ni sabían ni podían.»
Vuelve a Paco para añadir que su principal virtud era la facultad de repetir las carreras, incluso parándose varias veces y arrancando a gran velocidad. «A la segunda parada, el lateral dejaba de perseguirlo.» Esta capacidad desahogaba al equipo, como bien apreció Alfredo Di Stéfano desde el principio: «¡Al menos, fatiga a los defensas!».
El legendario central destaca la velocidad de aquellos equipos madridistas. «¡No solo Paco!», remarca. Los ocupantes de la banda diestra, Mateos, Kopa, Canário y, por fin, Amancio eran desequilibrantes, alborotadores del orden defensivo ajeno, generadores de un diluvio de oportunidades para quienes entraban a rematar: Rial, Pancho, el propio Kopa y Alfredo, que, amén de su olfato para el gol, recorría todo el rectángulo de juego.
La otra clave ofensiva de aquellos años era la alternancia de posiciones, el movimiento continuo de medios y delanteros para la creación de espacios libres. Kopa extendía su esfera de influencia hacia dentro y su eficacia era mortífera. Del Sol desarrolló esta faceta con mucha inteligencia, como Pancho, que entendía a la perfección la esencia del fútbol (no en vano, la selección húngara y el Honvéd giraban a su alrededor). El resto lo hacía el gusto colectivo por pasar el balón al compañero mejor situado. Levantaban paredes con enorme facilidad tanto en espacios amplios por los extremos —sobre todo con Paco— como reducidos por el centro, aprovechando la exquisitez técnica de la mayoría.
Las charlas con Santamaría son deliciosas, se extienden tranquilas y refrescantes como los atardeceres de verano en Cantabria. No terminan por voluntad propia, sino por la obligación de cumplir otros quehaceres. Hay que volver a las tareas y deberes propios con la nostalgia de cerrar el libro de la historia que con tanta gentileza ha abierto uno de sus protagonistas. Nos despedimos hasta la próxima, que no tardará mucho, a tenor de la fascinación que despierta el protagonista de nuestra conversación. En la que, por cierto, también participan Jesús Bengoechea y Emilio Dumas, impulsores del medio madridista La Galerna. Y, antes de que nos dispersemos, Santamaría nos confiesa un secreto: «¿Sabéis quién fue el mejor en marcarlo?». La respuesta está en el capítulo anterior.
LA COTIZACIÓN DEL REAL MADRID, UNIDA A LA DE PACO
Permítanme que dé un salto de casi veinte primaveras y les cuente dos apuntes personales para ir cerrando esta parcela del libro. Ingresé en la primera plantilla del Real Madrid de baloncesto en el verano de 1979, un año después de la muerte de don Santiago Bernabéu. El directivo encargado de la sección en la primera Junta Directiva de don Luis de Carlos fue don Miguel Moraleja. Castizo de conversación y comportamiento, viajaba habitualmente con el equipo, siempre con traje y un puro encendido si las normas lo permitían. Así, las oportunidades de charlar con un madridista de hondas raíces se sucedieron en las obligadas escalas que imponía la navegación aérea de aquellos tiempos. Un buen día, en la sala de un aeropuerto cualquiera de Europa central, hilamos conversación sobre el glorioso Real Madrid de los años cincuenta. Un asunto que me pirraba y del que hablaba de oídas y lecturas, de lo que me había contado mi madre y de los múltiples recuerdos que atesoraba Paco en su despacho, muchos de los cuales están ahora en el museo del estadio madridista.
Un servidor había vivido con emoción las gestas de los yeyé, pero oía a los mayores hablar del equipo previo como una de las siete maravillas del mundo. Como lo nunca visto. Entre idas y venidas en torno a sus gestas, el rumbo de la conversación con Moraleja condujo de forma inevitable a Paco. Me hizo dos apreciaciones para ponderar su valor y que yo lo apreciara en su justa medida.
La primera era futbolística: no importaba lo que estuvieran haciendo los demás o cómo fuera el partido, el Bernabéu esperaba las arrancadas de Paco como una acción preceptiva, como una parte obligada de un espectáculo cerrado y ensayado. Cuando satisfacía las exigencias del público, el estadio entero se ponía en pie y era recorrido por una ola de emoción y un rugido de gargantas. Luego, terminaran como terminaran las carreras de Paco, los aplausos tronaban y el murmullo de los comentarios acompañaba a la grada mientras los aficionados tomaban asiento de nuevo.
La segunda puntualización cuadra con la mirada del hombre de negocios que era don Miguel y con la función que desempeñaba en el club: «Paco tenía tanto valor para el Real Madrid que en la escala de precios que cobraba en sus giras o partidos amistosos, el importe máximo lo definía la presencia obligada de Di Stéfano, Puskas y Gento».
El imprescindible trío era el que todos recitábamos de memoria porque formaba el núcleo de la delantera que había marcado una época. Pero tenía variantes. La más recordada es la del trío citado junto a Kopa y Rial en el ala derecha, candidata al trono en ese juego de la imaginación sobre la mejor línea ofensiva de la historia. Dos cambios hubo en la que disputó el 7-3 frente al Eintracht de Frankfurt, con la banda diestra ocupada por Canário y Luis del Sol. Antes de los citados llegaron al club el gran Joseíto, el imprevisible Marsal y el eficiente Mateos, que se sumaron a una línea ofensiva que causó estragos en el continente. Diez futbolistas para cinco delanteras. Cinco delanteras para cinco Copas de Europa. El trasluz de una competencia sin tregua en busca de la perfección marcada por Bernabéu.
LA IRRUPCIÓN DE PANCHO PUSKAS
El segundo apunte personal se remonta a los meses previos al que se acaba de narrar, en concreto, a mi primera competición oficial con la selección española, un torneo disputado en Atenas que era clasificatorio para el Eurobasket 79. Más de una hora antes de un partido, alguien llamó a la puerta del vestuario y se asomó:
—Buenas tardes, soy Pancho Puskas. ¿Puedo pasar?
Antonio Díaz-Miguel, siempre celoso de los espacios del equipo, se apresuró en esta ocasión a responder con amabilidad:
—Pasa, pasa. ¡Qué sorpresa!
—No quiero molestar. Solo venía a desearos suerte —continuó la leyenda húngara.
Enfrente de la puerta, mis ojos no daban crédito a lo que estaban viendo. Se me cortó la respiración. Para Paco fue el jugador más brillante de su tiempo, y yo hasta tenía una foto con él en el césped del Bernabéu cuando por los pelos debía de alcanzar los cinco años. El vestuario no era demasiado grande, de forma que la escena fue advertida por todos. Antonio le dio conversación. Al poco, comenzó a presentarnos de manera informal, y cuando llegó a mi posición le vino a la cabeza el parentesco.
—Pues Jose es sobrino de Paco. De Paco Gento.
—¡No me digas! —exclamó Pancho. Se le había iluminado la cara, y mi estómago comenzó a sentir un hormigueo—. ¡Qué sorpresa! No tenía ni idea. ¿De qué hermano eres hijo?
Cuando le contesté que de la hermana mayor, María Antonia, me dijo que conocía a mis padres, me dio un abrazo y siguió con la ronda. Al terminar la improvisada formalidad, me senté en el banquillo y, de los nervios, me ocurrió algo que nunca me había pasado ni me volvió a pasar: se me encogieron los tendones de los dedos del pie, que se quedaron agarrotados hasta que Puskas abandonó el vestuario.
Puskas se percató de que algo extraño ocurría al verme doblado sobre el pie intentando estirar las falanges.
—No te preocupes, son los nervios —me dijo comprensivo.
Pero me puse más nervioso todavía.
Y antes de irse me preguntó:
—¿Cómo está Paco? Dale un abrazo enorme de mi parte y dile que me acuerdo mucho de él y de Madrid. ¡Qué bien lo pasamos jugando juntos al fútbol!
A todos nos sorprendieron la visita y su franqueza. Tanta amabilidad tendría continuación, pues aún vendría otro día al hotel para interesarse por nuestra estancia en la capital griega. Había entrenado al Panathinaikos y en aquel momento era el preparador del AEK de Atenas. Todo el mundo lo reconocía por la calle, y él se paraba a firmar autógrafos iluminado con una sonrisa y haciendo gala de su mayúscula cortesía natural. La que tuvo con nosotros, integrantes de la selección española en tierra extranjera, la mayoría jóvenes que apenas comenzábamos nuestra carrera. En aquel equipo había algunos jugadores que ya eran leyendas del baloncesto europeo, como los madridistas Wayne Brabender y Rafael Rullán, pero el resto —Epi, Fernando Romay, Juanma López Iturriaga, etc.— no dejábamos de ser aprendices del deporte, pese a lo cual Pancho Puskas nos trató a todos como a estrellas.
Limitándose a mostrar su forma de ser —la que pulieron en el Real Madrid de Bernabéu—, aquellos que fraguaron la gloria en el césped iban dando lecciones de vida a quienes teníamos la suerte de acercarnos a su órbita. Lo que aún los hace más grandes sin pretenderlo.
GENTO VISTO POR MADRIDISTAS DE AYER Y DE HOY
Álvaro Arbeloa: «Gento es uno de esos jugadores que hicieron que el Real Madrid sea el mejor equipo del mundo».
«Entrañable, cariñoso, aún con el mejor palmarés del mundo, Florentino Pérez siempre ha destacado la persona. A los cinco minutos de hablar con él te das cuenta de que es alguien diferente que te hace sentir qué es el Real Madrid. Fue un adelantado a su tiempo, diferente a lo que tenía alrededor. Esto fue lo que hizo posible su grandeza.»
Amancio: «Los éxitos que ha cosechado son muy difíciles de igualar. Como jugador era un fuera de serie, un dios sagrado, y además una bellísima persona. Le tenía un aprecio enorme y sentía una gran admiración por él».
Antonio Ruiz: «Es difícil describir a Paco Gento. Su figura es inigualable. Ha sido y será un mito y una leyenda. Lo que le he visto hacer no se lo he visto a nadie».
Brabender: «Cuando vi correr a Paco lo primero que se me ocurrió fue que ojalá nuestro equipo pudiera correr el contraataque tan rápidamente».
Carvajal: «Leyenda del Real Madrid y del fútbol, ejemplo para todos».
Casemiro: «Una leyenda enorme, con un legado y un corazón extraordinarios».
Del Bosque: «Cuando llegué al Real Madrid, Paco Gento tendría treinta y cinco años. Aún conservaba una gran velocidad y su disparo con la zurda era un cañón. Con él tiraba los penaltis».
Del Sol: «Era un hombre con una gran capacidad de desborde que llegaba a la línea de fondo diez o doce veces durante un partido y creaba un enorme peligro a la defensa rival».
Emiliano Rodríguez: «Tenía una personalidad muy propia, un poco introvertido, con un gran fondo y un corazón enorme. Muy conocedor de todo y de todos, deja una estela en el Real Madrid que será imborrable».
Kopa: «Lo más rápido que he visto».
Clifford Luyk: «Apenas llegado a España, el club me invitó a un partido en el Bernabéu. Como mis padres eran europeos, yo tenía cierta noción de lo que pasaba en el césped. De repente, Paco arrancó en una de sus típicas internadas y pensé: “No había visto correr tanto a nadie desde Jesse Owens”».
Manolín Bueno: «Tenía delante a Gento, que, además de uno de los profesionales que más tiempo ha estado en activo, por ser un auténtico fenómeno habría dejado sentado en la grada a cualquiera».
Florentino Pérez: «Uno de los grandes mitos del madridismo. Mucho de lo que hoy somos se lo debemos a aquel equipo mágico del que Paco Gento fue uno de los grandes protagonistas».
Puskas: «El más rápido del mundo sobre dos piernas en el extremo izquierdo».
Quincoces: «Gento fue el mejor, no hay duda. Todavía podría dar más de una lección jugando a muchos».
Raúl: «Es un día triste, se va un madridista puro, una leyenda. En nuestro corazón va a estar siempre. Un jugador y una persona excepcional, el único con seis Copas de Europa. Un madridista total».
Rial: «Mi inteligencia con Gento es provechosa. Me entiendo con él perfectamente, nuestra asociación es fantástica».
Sanchís Hontiyuelo: «Si es por títulos y partidos jugados, Gento es aún el mejor jugador español de la historia».
Santamaría: «Tenía una gran velocidad y un buen toque de balón. Era una extraordinaria persona. En el club y en el vestuario era maravilloso. Siempre daba la cara en los partidos».
Carlos Santillana: «Para todos, y en especial para los futbolistas de Cantabria, Gento es un ejemplo y santo y seña de las futuras generaciones».
GENTO VISTO POR OTROS COLEGAS
Pedro Escartín, árbitro, seleccionador nacional y periodista: «Gento era la eficacia en el terreno de juego».
Griffa, jugador del Atlético de Madrid: «Era un fórmula uno. Le pillaba cuando podía. Tenía que llegar antes de que arrancara o era imposible tirarle una patada».
Leo Horn, árbitro holandés: Paco dijo que le había dado la enhorabuena y le había dicho que «nunca se había encontrado con un jugador como yo».
Ladislao Kubala: «He convocado a Gento porque él y Pujol son los mejores extremos izquierdos de España» (último partido con la selección, el 15 de octubre de 1969; a Paco le faltaba una semana para cumplir treinta y seis años).
José Luis Navarro, jugador del Córdoba: «En mi carrera, el jugador más difícil de cubrir fue Gento. Era un futbolista muy rápido, muy veloz».
Pini, jugador del Sabadell: «Era un extremo rapidísimo. Un jugador que se plantaba en medio campo, parado, como si el partido no fuera con él, y de repente le lanzaban un balón largo y le sacaba diez o quince metros al rival. Era casi imparable».
Antonio Ramallets: «Es que Gento era muy bueno, muy peligroso. Daba miedo». Y tras recibir dos goles de Paco en 1956: «Muy pronto será el mejor extremo de España y, con suerte, uno de los mejores del mundo». (Respuesta de Paco: «Se lo agradecí mucho, porque fue uno de los primeros en decirlo y por lo gran portero que era».)
Miguel Reina: «Paco Gento era mucho Paco Gento».
Rogelio Sosa, jugador del Real Betis: «En mi puesto, admiro a Paco Gento. Es un excelente extremo nato».
Luis Suárez Miramontes: «Paco era la técnica en velocidad. Y muy listo: jugará hasta que quiera». (Respuesta de Paco: «Luisito sí que es listo, y no lo digo porque se fuera a jugar a Italia, sino porque lo es. Y qué gran futbolista. Él sí que tendrá una carrera larga si se lo propone».)
GENTO VISTO POR PERIODISTAS Y ESCRITORES
Jaime Campmany, escritor: «Gento era un prodigio de sagacidad para el regateo, de habilidad para eludir la tarascada y de talento para el fútbol».
Iñaki Gabilondo, periodista: «Gento era como si todos corrieran y él fuera en moto».
José Luis Garci, director de cine: «Paco Gento podía haber sido el plusmarquista español de los cien metros lisos. Luego, sin abandonar su velocidad, aprendió a gambetear, a desmarcarse, a chutar fuerte y colocado, a centrar templado, a descolocar las defensas. En fin, se transformó en un futbolista first class. El mejor extremo izquierdo de la historia. Ganó seis Copas de Europa y doce ligas con el Real Madrid, el que más. Verle ha sido un premio, un privilegio».
Gilera, periodista: «Gento era el galgo del Madrid».
Alfredo Relaño, periodista: «Fue el extremo izquierdo de un equipo único e inigualable. Por eso Gento es historia».
Manuel Sarmiento Birba, periodista: «El calificativo de mejor extremo de todos los tiempos es obra de los especialistas y de la prensa de todo el mundo. Si ellos lo dicen, que nunca nos tuvieron mucha simpatía, pues lo aceptamos gustosísimos. Y un servidor, que vio mucho y bueno, lo comparte totalmente».
Alfonso Ussía, escritor: «El genial futbolista Gento era el más simpático y veloz de los extremos».
GENTO VISTO POR LA PRENSA EXTRANJERA
En mi investigación periodística sobre Paco he encontrado numerosas referencias que lo señalaban como el mejor extremo izquierdo del mundo, no solo en publicaciones españolas sino también extranjeras. La francesa L’Équipe y la brasileña Revista do Esporte (donde le dedicaron un reportaje titulado: «Este es Gento: el famoso Bala Blanca») son tal vez los dos ejemplos más significativos, pero encontramos elogios similares en periódicos británicos, italianos o belgas.
En 2016, de nuevo L’Équipe señaló a Di Stéfano y a Gento como los mejores jugadores de la historia de la Champions. Y, dos años más tarde, France Football eligió a Di Stéfano, Puskas y Gento como el mejor tridente de la historia de la competición.
ASÍ HABLÓ PACO GENTO DE OTROS GENIOS
Sobre Di Stéfano: «El mejor jugador de todos los tiempos. De él aprendí muchísimo. El jugador más completo que llegué a conocer. Solo verle correr y disparar era una maravilla».
Sobre Pelé: «Un genio absoluto. Pero no llegó a ser tan completo como Di Stéfano. Imposible compararlo con el argentino».
Sobre Puskas: «El pie más fantástico de la historia del fútbol. La eficacia a la hora del gol».
Sobre Gaínza: «Es el mejor jugador de España», declaró al llegar a Madrid. «Era el más centrado y técnico, y el que tenía mayor visión de puerta, de todos los que en aquellos días corríamos la banda.»
Al cabo de un par de años, Gaínza dijo lo siguiente: «Pronto Paco Gento será el mejor extremo de España». Paco lo recordó en otra entrevista para añadir: «Para mí es un orgullo que un jugador como él me mencione. Pero no lo digo para presumir. Solo para aprovechar y darle las gracias».
Sobre Eusebio: «Casi tan bueno como Pelé, y en algunas temporadas, mejor. Otro hombre-gol imparable cuando tenía el día».
Sobre Cruyff: «Tenía un cambio de ritmo impresionante. Sabía regatear, pero la mayoría de las ocasiones desbordaba a la defensa por su técnica e inteligencia en el dominio del balón».
Sobre Garrincha: «Rápido y con un gran disparo. Sin duda, el mejor regateador de la historia. Un espectáculo en el campo».
Sobre Luis Suárez Miramontes: «Quizá porque se fue a Italia, en España no lo hemos reconocido suficiente, no sé por qué. Y creo que el mundo del fútbol no ha sido justo con él. Hacía muchas cosas, y todas bien».
Sobre Uwe Seeler: «Otro hombre-gol sin clemencia. Luego llegaría Torpedo Müller».
Sobre Yashin: «Elástico, llegaba a donde no llegaba nadie. Muy ágil, y medía muy bien los balones altos. Parecía que tenía más brazos que los demás. Por eso le llamaban la Araña Negra».
Sobre Kubala: «Era muy fuerte y muy técnico. Fue una revolución en el fútbol español antes de la llegada de Alfredo. Como Pancho, humanamente formidable. Un ejemplo para todos».
Sobre Charlton: «Un gran organizador, un luchador incansable. Y no te podías descuidar: en cualquier momento subía al ataque y metía goles».
Sobre Kopa: «Sublime, elegante, inteligentísimo. Todo el fútbol ofensivo estaba en su cabeza. Fue un honor jugar con el Napoleón francés».
Sobre la delantera formada por Kopa, Rial, Di Stefano, Puskas y Gento: «Ni siquiera a los aficionados de los equipos rivales les importaba perder contra aquella delantera».
Y acerca de las características de las distintas escuelas: «El fútbol español está lleno de vitalidad, técnica, espíritu de lucha y rapidez. El francés es más medido, más táctico, pero menos rápido y combativo. El inglés es más duro, también con jugadores hábiles, pero les falta velocidad en las combinaciones».
Y ASÍ HABLÓ PACO GENTO DE PACO GENTO
«Llegué a pensar que no valía para el fútbol.»
«Tuve una gran nostalgia de la tierra y la familia.»
«Veía jugar a la Cultural de Guarnizo, que estaba en Regional, y mi aspiración máxima era jugar ahí. Iba a los entrenamientos y me colocaba detrás de la portería para chutar los balones que se iban fuera. Para chutar balones de verdad.»
«No tuve problemas individuales cuando pasé de Tercera a Primera. Seguía siendo el más rápido. Eso sí, me costó más adaptarme a la velocidad de los desmarques y los pases.»
«Cuando empecé a jugar en Primera con el Racing, varios laterales me felicitaban al terminar una jugada. En Tercera División me decían: “Chaval, a la próxima te parto en dos”.»
«Con hablar lo necesario...»
«Cuando vi en la grada del entrenamiento al intermediario Guijarro y al vicepresidente del Real Madrid, Bustamante, supe que venían a por mí. Me emocioné.»
«Creo que cuando los rectores del Real Madrid me trajeron verían algo más que la velocidad. Si no, me habrían dicho que me dedicara al atletismo. Y no lo hicieron, porque tenían confianza plena en que yo podría llegar a ser alguien en el fútbol.»
«Cuando me puse la camiseta del Real Madrid para jugar el primer partido me emocioné.»
«Los laureles se consiguen cada tarde en el fútbol.»
«Cuando los jóvenes del Madrid se desalientan, Bernabéu expone mi caso. Y siempre me dice que siga así, sencillo y modesto.»
«Nunca reñí con compañeros. El Madrid no permitía ni indisciplinas ni rencillas.»
«Por fortuna, no supe que la final de la Recopa frente al Chel-
sea era mi último partido. Si no, después de dieciocho años con la camiseta blanca no lo habría podido soportar.»
«Soy como soy, así de silencioso y de pueblo. Así vine, y he cambiado poco. Ahora, con el nombramiento [como presidente de honor del Real Madrid], todo el mundo me saluda y me pide fotos. ¡Como cuando jugaba! Me llaman presidente y me da la risa por dentro.»
«Sí, soy el único jugador que tiene ese palmarés, pero no lo pongas en el periódico, que tampoco es cuestión de airearlo.»
AGRADECIMIENTOS
A Mariluz, Sergio y Juan, por soportar mis neuras y mis horas de ensimismamiento frente a la pantalla del ordenador.
Al resto de la familia, menos a los petardos de mis hermanos, por aguantar mis preguntas acerca del pasado. En especial, a mis tías: a Mari Luz Real, viuda de Paco, por las innumerables horas de conversación agradabilísima; y a Chelín y Belén Gento, madres desde que murió la nuestra. Y a Mari, la prima carnal que me recibió en su casa de Reinosa y a la que no veía desde hacía medio siglo.
A Raimundo Saporta, por sus lecciones de vida.
A todos los futbolistas del club, desde el Real Madrid de Di Stéfano hasta la Quinta del Buitre, pasando por el Real Madrid yeyé y el de Camacho y Santillana. Muchos de ellos me ofrecieron el lujo de su conversación durante años, con un respeto del que quiero dejar constancia. Y, en particular, a Santamaría, Amancio y Canário, que me cedieron parte de su tiempo para charlar sobre los años cincuenta y sesenta.
A mis antecesores en el equipo de baloncesto, de quienes tanto aprendí y sigo aprendiendo, que también me han ofrecido una visión de aquellos años. En uno y otro caso son tantos que citarlos ocuparía varias páginas.
Al Real Madrid, la institución que partiendo casi de la nada mostró —y sigue mostrando— al mundo el valor de los principios y el coraje, sin la cual la médula de este libro no tendría sentido y a la que tanto debo, en especial en mi formación como persona.
A Jesús Vega, amigo del alma, y a Jesús Bengoechea, buen amigo, editor y fundador de La Galerna, conejillos de indias de este volumen. Ellos fueron los primeros en leerlo y en sugerirme y corregirme.
A mi editor, Dante Hermo, por confiar en la obra y por sus aportaciones en el acabado final. Y a Santiago Celaya, al que aún no conozco, por sus precisiones.
A Alberto Cosín, cuyo registro madridista mental y en cualquier tipo de soporte es inagotable.
A Luis Miguel Beneyto, cuya memoria me aclaró el panorama.
A los aficionados cántabros Ramón Fernández Cayón, José Manuel González y Ricardo Vega por su inestimable colaboración en el aporte de detalles y recuerdos.
A mi primo José Ramos Vivas, el científico de la familia, y al amigo Nacho Cembellín por su aportación fotográfica.
Y a todos los que aparecen en este libro que, de una u otra forma, me han inspirado para seguir adelante.

Antonio Gento, padre de Paco, en una de las primeras alineaciones de la Cultural de Guarnizo (entre 1923 y 1925).

Los abuelos de Paco en la granja La Montañesa.

Juveniles del Unión Club de El Astillero en 1951. Paco está agachado, junto al balón.
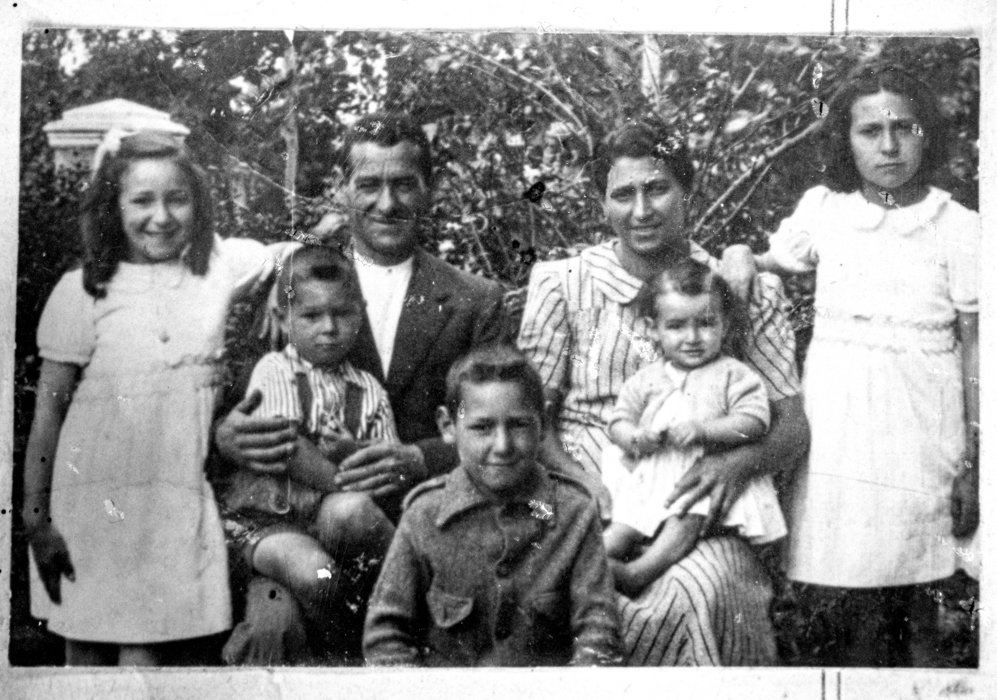
Foto familiar de los Gento López, con Paco en el centro.

Paco junto al autor de estas líneas, antes del Valladolid-Real Madrid de la temporada 64-65, en el antiguo Zorrilla.
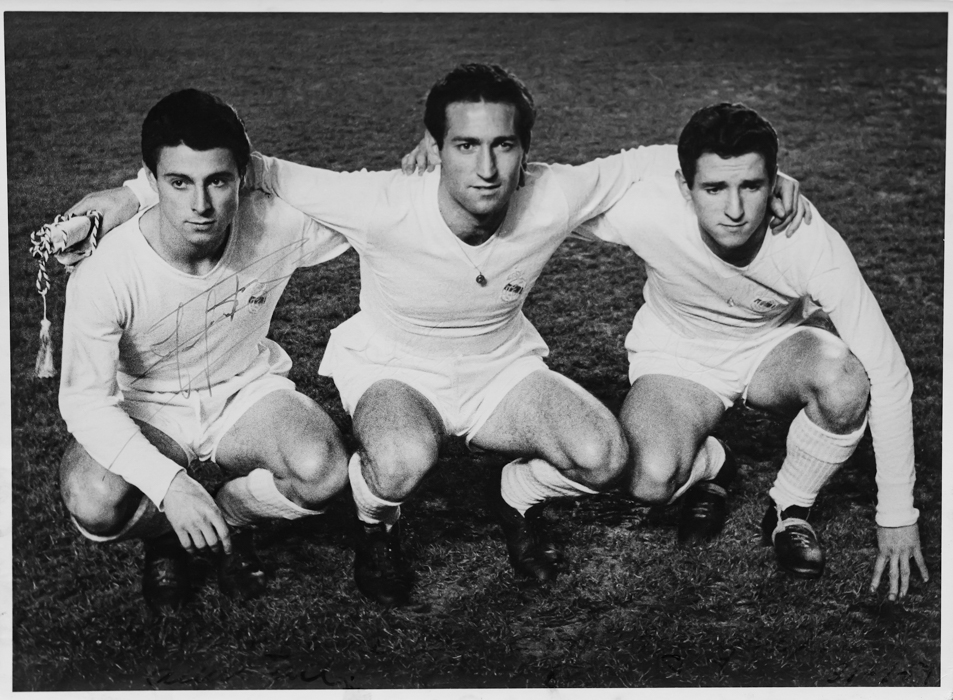
Los tres hermanos Gento vestidos de blanco en el Santiago Bernabéu, antes de un amistoso que enfrentó al Real Madrid con el Zúrich en 1959.

M.ª Antonia (madre del autor) y Belén Gento, hermanas de Paco, en el campo del Unión Club de El Astillero en 1952.

En la casa familiar de Guarnizo (verano de 1971).
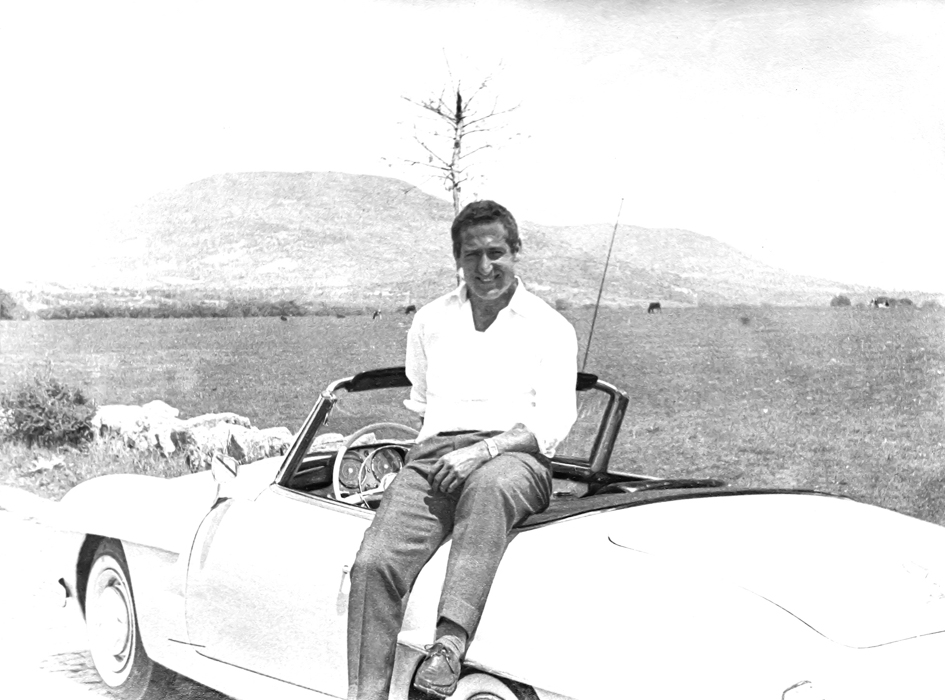
En una imagen de 1965.

Paco con su madre, su hermana Belén y su sobrina Mariló.

Paco junto a su padre, Kopa, Di Stéfano y Bernabéu, en un homenaje que le dedicó el Real Madrid en 1965.

El autor charla con su abuelo, Antonio Gento, justo antes de los Juegos Olímpicos de 1984.

Partido de baloncesto que Raimundo Saporta aprovechó para homenajear a Belén, hermana de Paco, el día de su cumpleaños.
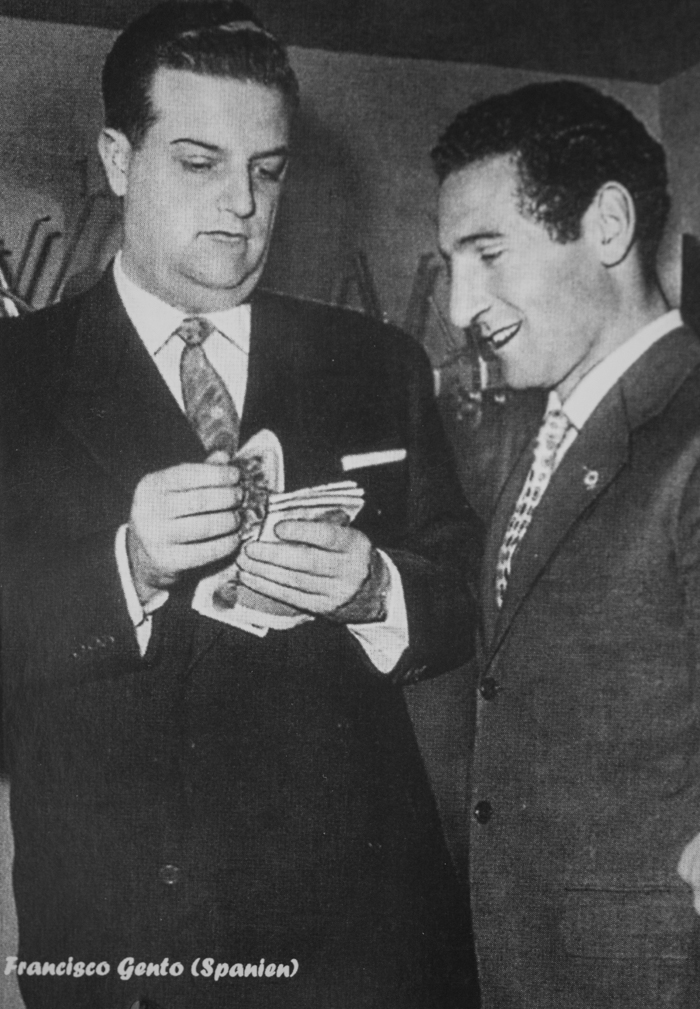
Paco junto a Raimundo Saporta.
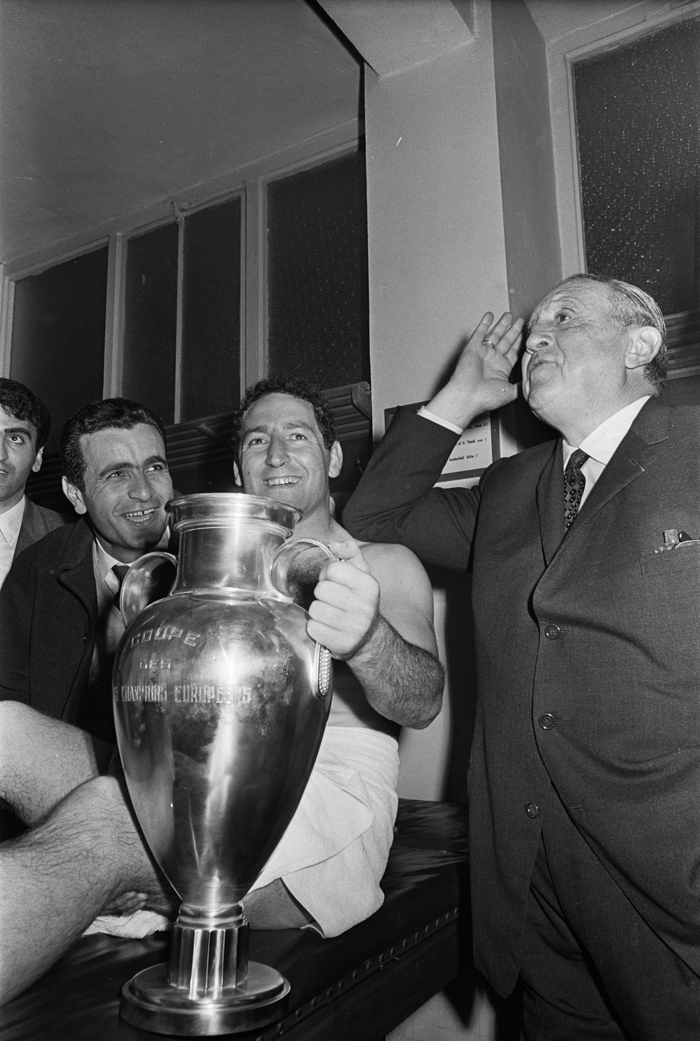
Gento, junto a Santiago Bernabéu, sostiene la Copa de Europa lograda en 1966 en Bruselas frente al Partizán de Belgrado. La sexta del club y de su palmarés personal.

Don Juan de Borbón recibe a la comitiva madridista en Lausana, en 1955.

Gento y Di Stéfano flanquean al carismático árbitro neerlandés Leo Horn tras un amistoso contra el Ajax en 1959.

Gento coloca a Di Stéfano un crespón en señal de duelo por la tragedia de Múnich de 1958, en la que murió parte de la plantilla del Manchester United tras un accidente aéreo.

Paco siempre mostró una gran afición taurina.

Araquistáin, Gento y Puskas salen al campo tras el descanso del Juventus-Real Madrid de cuartos de final de la Copa de Europa (1962).
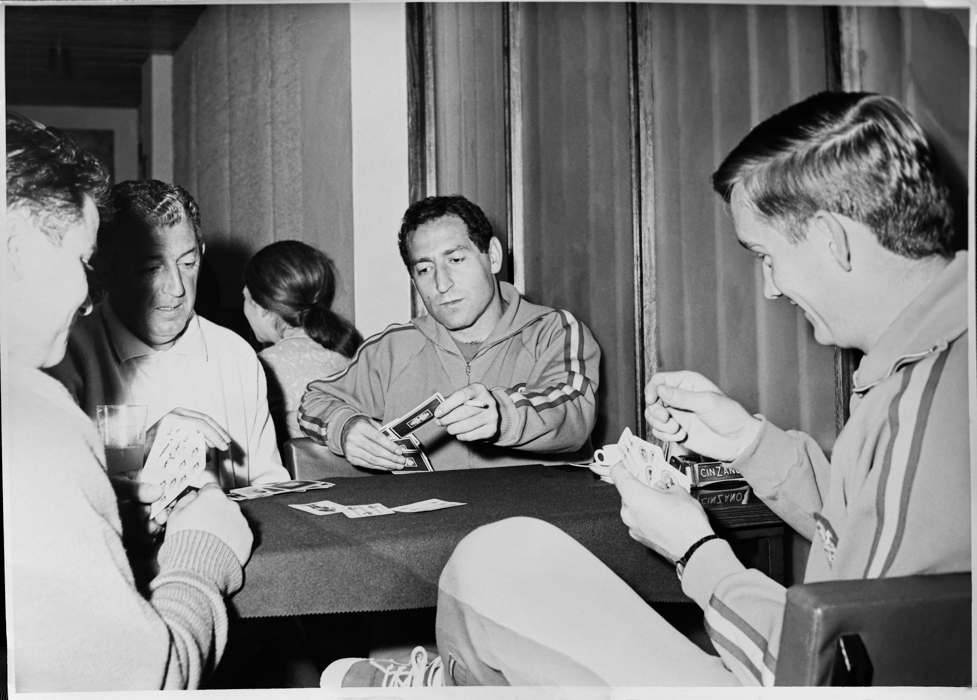
Durante una concentración con la selección española hacia 1968.

Justo antes de un encuentro contra Suiza, en 1957.
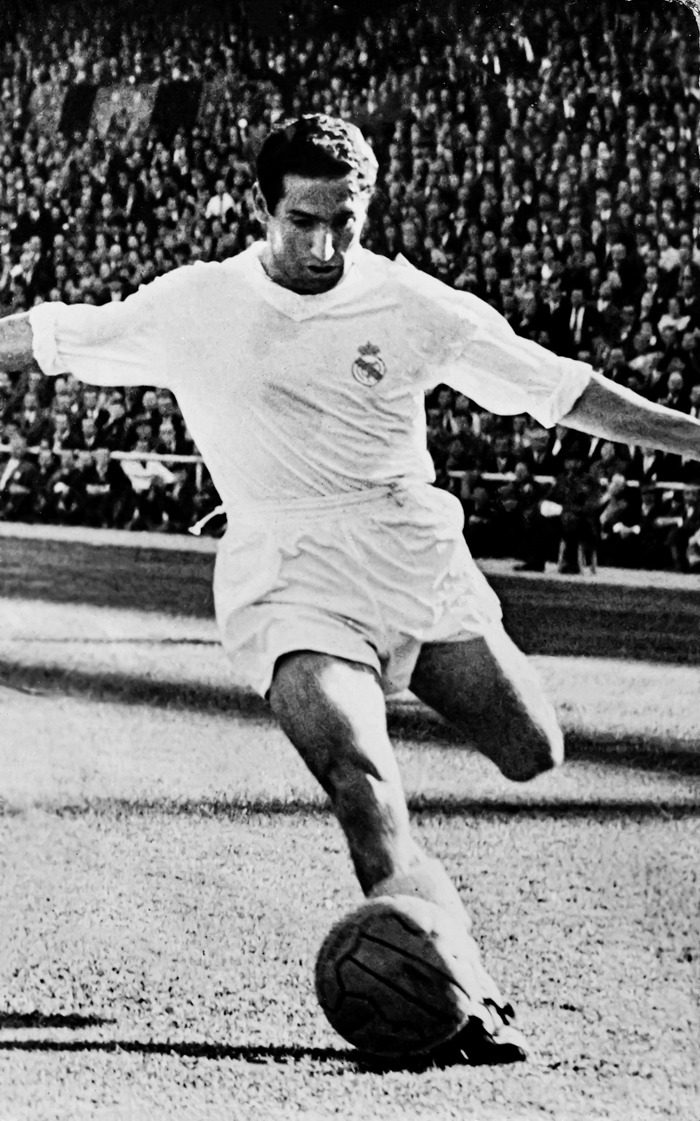
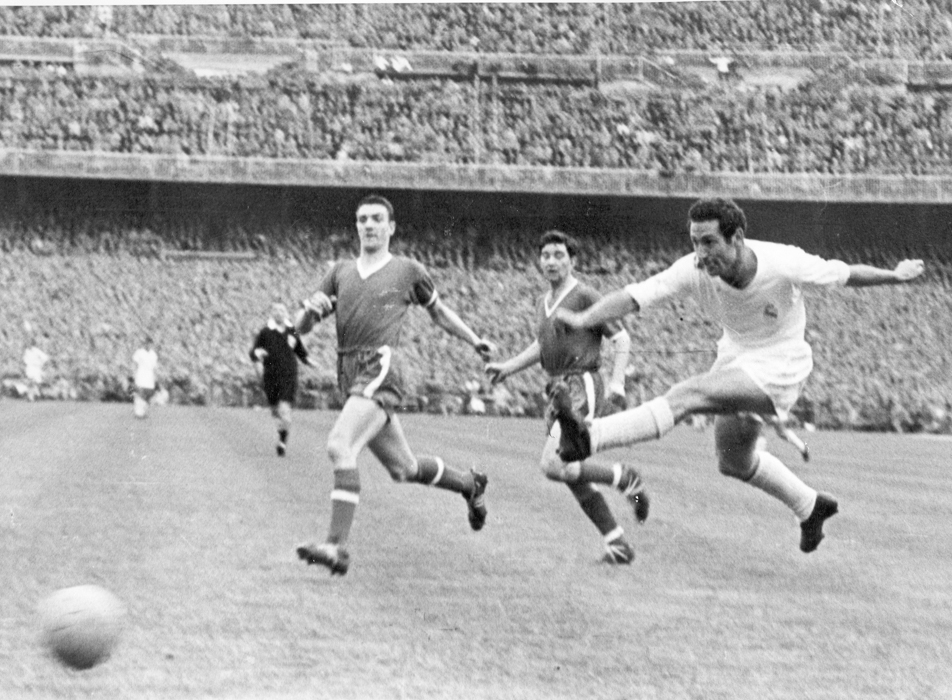
Gento, en sus clásicas galopadas por el flanco izquierdo.

Una delantera de leyenda: Di Stéfano, Gento y Puskas.

Once inicial del Madrid de los yeyés que disputó la final de la Copa de Europa de 1966.

Portada del número de la colección Ídolos del Deporte dedicado a Gento (1958).

Partido del Centenario de la Asociación de Fútbol, entre Inglaterra y un equipo del Resto del Mundo, disputado en Londres en 1963. Gento fue alineado en el once inicial junto a leyendas como Di Stéfano, Puskas, Kopa, Eusebio, Yashin o Djalma Santos.

La famosa foto junto a Rita Hayworth, tomada durante una visita del Real Madrid a California en 1961.

Recepción oficial de los reyes de Bélgica al Real Madrid en 1962.

El presidente Florentino Pérez abraza a Paco durante la asamblea extraordinaria del 2016 en que fue nombrado por unanimidad presidente de honor del Real Madrid.
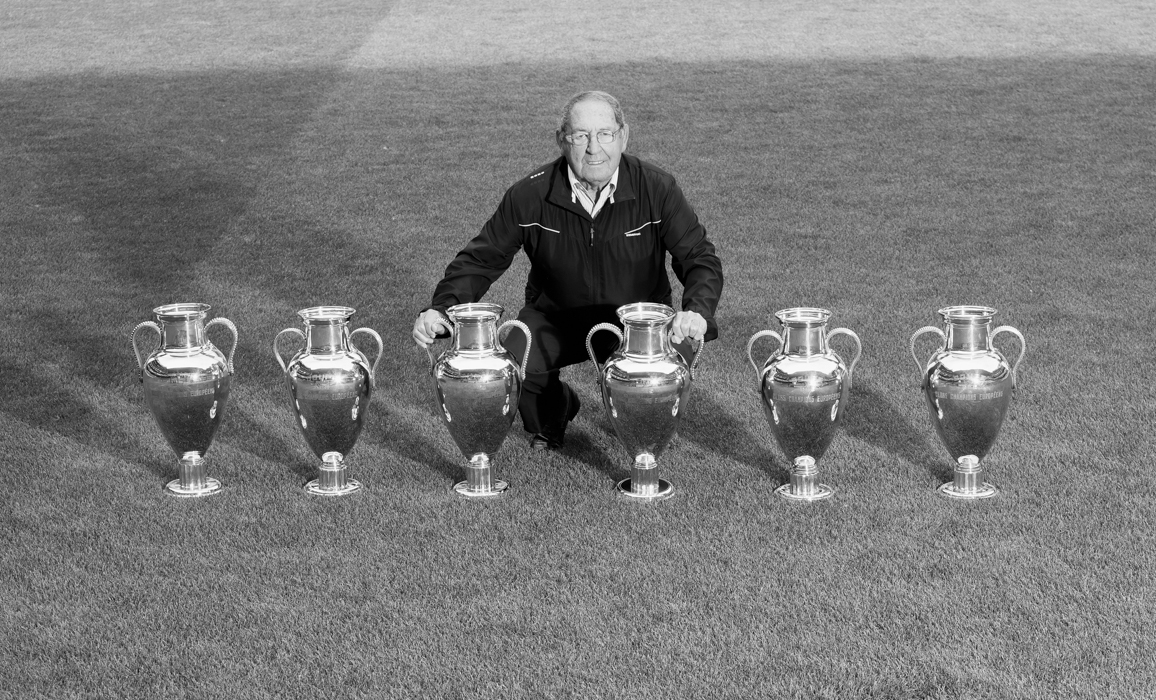
El hombre récord: Gento posa junto a sus seis copas de Europa sobre el césped del Bernabéu.
Notas
1. La forja de la gloria es el título de la inconmensurable síntesis de la historia del Real Madrid cavilada por el insustituible Antonio Escohotado, que tuvo como pinche o secretario al menos insigne pero adorable Jesús Bengoechea.
1. Después de sesenta años llamándole tal cual ustedes leen, me entero por mis tías de que Minín, que llegaría a ser profesional, en realidad se llamaba Arsenio; cosa de los dichosos diminutivos autóctonos.
1. La Fundación Madrid Nuevo Siglo fue constituida para asesorar al Ayuntamiento de Madrid en urbanismo, arte y arquitectura junto con las fundaciones Ramón Areces, BBV, Argentaria y José Antonio Camuñas. Con motivo de la candidatura olímpica de Madrid 2012 se puso en marcha una exposición itinerante y se editó una publicación con las cien mejores fotografías del deporte español.
2. Si no me falla la memoria, la estatua es la que se encargó con motivo del homenaje que recibieron los pioneros Alberto Machimbarrena y Sotero Aranguren, que vistieron la camiseta del Real Madrid y cuya prematura muerte en los años veinte causó una honda conmoción en el mundo del fútbol.
1. Antonio Escohotado utilizaba los adjetivos militar y sublime, así como patético-enfática.
2. Me refiero a la célebre anécdota protagonizada por Luis Miguel Dominguín en su romance con Ava Gardner. Tras su primera noche juntos, el torero se disponía a marcharse cuando la actriz le preguntó: «¿Adónde vas?». Y él le respondió: «¿Adónde? ¿Adónde crees que voy a ir? Pues a contarlo».
1. Permítanme un inciso, pues la letra de la canción de la abuela Pencha merece una exégesis. Probablemente sabrán o habrán intuido que Mingo es el diminutivo de Domingo, de uso muy común en tierras cántabras. Más miga tiene fotingo. Al parecer, esta palabra está muy extendida en Canarias con el significado de «coche viejo y desvencijado». Su origen etimológico es motivo de controversia. Según una de las hipótesis más llamativas, fotingo procede de un eslogan promocional de la marca Ford que decía: Foot it and go, literalmente «písalo y arranca» (yo preferiría «písalo y vámonos»). Basta con unir las palabras inglesas para obtener el neologismo, que, por lo que se ve, también se utilizaba en la zona de El Astillero. Por último, la Cultural, obviamente, es la sociedad deportiva de Guarnizo, tan citada en este volumen.
Gento
José Luis Llorente Gento
La lectura abre horizontes, iguala oportunidades y construye una sociedad mejor.
La propiedad intelectual es clave en la creación de contenidos culturales porque sostiene el eco-sistema de quienes escriben y de nuestras librerías.
Al comprar este ebook estarás contribuyendo a mantener dicho ecosistema vivo y en crecimien-to.
En Grupo Planeta agradecemos que nos ayudes a apoyar así la autonomía creativa de autoras y autores para que puedan seguir desempeñando su labor.
Dirígete a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún frag-mento de esta obra.
Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
© Editorial Planeta, S.A., 2024
© Textos: José Luis Llorente Gento, 2024
© Imágenes: Real Madrid, Federación Española de Fútbol y archivo personal de la familia Gento
Diseño de cubierta: Júlia Gaspar
Primera edición en libro electrónico (epub): enero de 2024
ISBN: 978-84-08-28408-6 (epub)
Conversión a libro electrónico: Realización Planeta