
Fernando del Rey es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en historia de Europa y España en el siglo XX, sus líneas de investigación se han ajustado al estudio de la acción política del mundo empresarial, las relaciones entre política y economía, el conservadurismo autoritario y la violencia política. En los últimos años ha centrado su mirada en la Segunda República española, convirtiéndose en uno de los especialistas más activos y renovadores en este campo. Entre sus publicaciones sobresalen los siguientes libros: Propietarios y patronos (1992), La defensa armada contra la revolución (1995), El poder de los empresarios (2002, escrito con Mercedes Cabrera), y Paisanos en lucha (2008). También ha sido animador de obras colectivas que han alcanzado un importante impacto historiográfico y mediático. Entre ellas, cabe destacar el volumen Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española (2011) y, en codirección con Manuel Álvarez Tardío, The Spanish Second Republic Revisited. From Democratic Hopes to Civil War (1931-1936) (2011) y Políticas del Odio. Violencia y crisis de las democracias en el mundo de entreguerras (2017).
Desde una perspectiva centrada en los ciudadanos de a pie, a los que se les pone rostro y voz, Retaguardia roja indaga en las lógicas subyacentes a la violencia que se desplegó de forma brutal contra los adversarios políticos en la zona republicana durante la guerra civil española (1936-1939). En contraposición con las modas y los estudios mayoritarios al uso, que han tendido a priorizar la historia de las ciudades y la población urbana pese al perfil abrumadoramente agrario que presentaba la sociedad de entonces, la mirada se ha focalizado aquí en el mundo rural, escenario privilegiado para calibrar el significado y el alcance político de los conflictos y contradicciones que recorrieron la España de los años treinta.
En medio de un contexto europeo caracterizado por el radical retroceso de los valores democráticos, el golpe del 18 de julio de 1936 y la guerra y la revolución consiguientes fueron las circunstancias que enmarcaron aquellas matanzas, una suerte de política de limpieza selectiva que respondió al objetivo inicial de controlar el territorio en disputa y neutralizar a los sublevados. Pero esa violencia, además de verse directamente mediatizada por la marcha del conflicto y las represalias inherentes al mismo, también respondió a los mitos movilizadores y a las tensiones de la política internacional del momento, a presupuestos ideológicos que apostaron por la deshumanización del adversario y a las experiencias traumáticas hijas del combate político contraídas en los años previos.
Un historiador no es abogado de una causa. Su única obligación es conocer el pasado con el máximo rigor posible y explicarlo en los términos más racionales posibles. Intentemos entender todos los problemas, todas las situaciones y todos los personajes, en su complejidad. No ocultemos los aspectos negativos de aquellos que nos parecen menos culpables. Y, por supuesto, nunca orientemos nuestra recogida de datos en favor de una tesis que de antemano hemos decidido defender.
JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO
[…] el oficio de historiador exige no detener nunca la formulación de preguntas en el límite de lo que puede ser bien recibido por un determinado grupo o servir a una determinada causa, como suele ocurrir cuando es la memoria la que representa el pasado.
SANTOS JULIÁ
Abreviaturas y acrónimos
(a) alias
ACD Archivo del Congreso de los Diputados (Madrid)
ADGGC Archivo de la Dirección General de la Guardia Civil (Madrid)
AGA Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares)
AGHD Archivo General Histórico de Defensa (Madrid)
AHN Archivo Histórico Nacional (Madrid/Salamanca)
AMLS Archivo Municipal de La Solana
AP Acción Popular
APAM Acción Popular Agraria Manchega
ARCJLS Archivo del Registro Civil del Juzgado Municipal de La Solana
ASR Agrupación al Servicio de la República
BOPCR Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real
CEDA Confederación Española de Derechas Autónomas
CEPA Confederación Española Patronal Agrícola
CG Centro Documental de la Memoria Histórica-Causa General (Salamanca)
CMR Centro de Movilización y Reserva
CNT Confederación Nacional del Trabajo
Decl. Declaración
DSC Diario de Sesiones de las Cortes
Exp. Expediente
f. folio
FAI Federación Anarquista Ibérica
FE-JONS Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalistas
FETT/FTT Federación Española de Trabajadores de la Tierra
FP Frente Popular
FPI Fundación Pablo Iglesias
GMN Glorioso Movimiento Nacional
IR Izquierda Republicana
JAP Juventudes de Acción Popular
JC Juventud Católica
JL Juventud Libertaria
JR, Juventudes Republicanas
JSU Juventudes Socialistas Unificadas
L. Libro
Leg. Legajo
MN Movimiento Nacional
PAE Partido Republicano Agrario Español
PCE Partido Comunista de España
PJ partido judicial
POUM Partido Obrero de Unificación Marxista
PSOE/PS Partido Socialista Obrero Español
PRC Partido Republicano Conservador
PRP Partido Republicano Progresista
PRR Partido Republicano Radical
PRRS Partido Republicano Radical Socialista
RAF (Royal Air Force, Real Fuerza Aérea británica)
RE Renovación Española
RED Libro Registro de Entrada de Documentos
RSD Libro Registro de Salida de Documentos
SEU Sindicato Español Universitario
SIM Servicio de Información Militar
UGT Unión General de Trabajadores
UR Unión Republicana
Introducción
La primera mitad del siglo XX, calificada por Niall Ferguson como la «Edad del Odio», constituye sin duda el período más sangriento de la historia del mundo, mucho más violento, tanto en términos relativos como absolutos, que cualquier otro anterior. Aparte de las dos guerras mundiales, varias guerras civiles y una multitud de conflictos regionales de otra índole asolaron Europa y otros continentes con las correspondientes matanzas (revoluciones, golpes de Estado, insurrecciones…). La extrema violencia de ese período fue muy diversa y no adoptó sólo la modalidad de un choque entre soldados uniformados. En muchos lugares las muertes afectaron por igual, si no más, a la población civil que a los ejércitos en campaña.1 George Mosse remarcó la herencia de la Gran Guerra de 1914-1918 como un legado que contribuyó de forma decisiva a brutalizar la política.2 Para François Furet de ahí surgió el embrión de las pasiones extremas, «el gansterismo político» y las tiranías que asolaron el continente en las décadas siguientes.3 Eric Hobsbawm habló de «época de la guerra total» y de una nueva era de guerras religiosas, concebidas como el enfrentamiento de ideologías seculares sedientas de sangre. Tras el triunfo de los bolcheviques en la Rusia de 1917 «una oleada revolucionaria barrió el planeta».4 Mirando a ese país, Richard Pipes indicó que «aquellos que habían experimentado y sobrevivido a la revolución no verían nunca más la vuelta a la normalidad».5 Por su parte, Stanley G. Payne ha señalado que las guerras civiles revolucionarias inspiradas en aquel acontecimiento se concibieron como combates entre civilizaciones antagónicas, de ahí que a menudo condujeran a represiones de carácter masivo.6 Todas o la mayoría de las características mencionadas han sido aceptadas por los especialistas más solventes.7
La guerra civil española y las violencias de retaguardia contra la población que comportó pueden inscribirse en esa secuencia inaugurada en 1904 con la guerra ruso-japonesa, luego amplificada por la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa. Porque las guerras, concebidas como una lucha entre «los nuestros» y «el enemigo», crearon un mundo polarizado en el que «el enemigo» se convirtió en un objeto, pudiendo los gobiernos adoptar la «atrocidad como política» y encontrar pocas dificultades para llevarla a cabo.8 La guerra española reunió todos los rasgos de una «guerra salvaje» precisamente porque formó parte de ese contexto internacional de brutalización en pleno repliegue de la idea democrática en la Europa de los años treinta: «la democracia no cotizaba precisamente al alza, como había ocurrido al término de la Gran Guerra, sino más bien a la baja», como nos recuerda Santos Juliá en la línea lúcida inaugurada por Juan José Linz hace ya más de tres décadas. En la senda de la vorágine memorialista vivida en los últimos lustros en nuestro país, se tiende a olvidar con pasmosa alegría que la mayoría de los españoles de los años treinta, de los colores ideológicos más dispares, no entendían su presente y su futuro en clave democrática. Sólo cabe excluir sectores muy minoritarios. Las mismas luchas obreras de entonces –y ello vale tanto para anarquistas y comunistas como también para la mayoría de los socialistas– no miraban a la defensa de la democracia, «sino más bien a su destrucción como inevitable paso en la conquista de un mundo nuevo».9
Pero la guerra española también presentó el perfil de salvajismo «precisamente por librarse entre vecinos y familiares conocidos, bastante iguales y siempre cercanos», de acuerdo con la apreciación de Enrique Moradiellos.10 Y es que, como enfatiza Philippe Braud, cuando los adversarios viven en un mismo territorio o pertenecen a la misma población los discursos de odio y desprecio alcanzan su punto álgido, resultando indispensables para saltarse las normas sociales que regulan en épocas normales las relaciones de vecindad e incluso de parentesco: «La intensidad de la violencia simbólica que se pone en marcha entonces hace más probable la aparición de comportamientos crueles o degradantes». Cuanto más fuerte es la demonización del chivo expiatorio, «más suele practicarse la violencia sin freno y sin ley».11 Esa deshumanización del enemigo a fin de poderlo aniquilar más fácilmente fue uno de los rasgos definitorios de los totalitarismos del período… pero que los regímenes democráticos no se privaron de utilizar también durante las guerras mundiales e incluso después de terminar el conflicto.12 Al justificar su represión y aniquilación, la lógica que inspiró el discurso profiláctico contra el enemigo –el enemigo interior– y su deshumanización alimentó los crímenes masivos.13
Con todo, aun con su extrema crueldad, conviene situar la guerra civil española en el plano de análisis adecuado. Vincularla a conceptos tales como «genocidio», «holocausto» o «exterminio» puede ayudar a vender muchos libros, pero es preciso no exagerar siquiera porque, en términos comparados y a pesar de la ferocidad desplegada por los bandos en liza, este conflicto no ocupó ninguna posición de vanguardia en el período en virtud de la mortandad acarreada, ni en los frentes ni en la retaguardia. En contraste con las cifras millonarias de víctimas recogidas durante los años treinta y cuarenta en las tierras de sangre estudiadas por Timothy Snyder –ocasionadas por el estalinismo y el nazismo a caballo entre el Báltico y el mar Negro– la española no pasó de ser una guerra muy artesanal y de muy corto alcance.14 Como nos recuerda Norman Davies, sólo en el bombardeo de Dresde por la RAF y la fuerza aérea de Estados Unidos en la noche del 13 al 14 de febrero de 1945 algunas estimaciones hablan de 120.000 víctimas; 50.000 se barajan, a su vez, para el levantamiento de Varsovia en agosto de 1944; y se estima en más de 200.000 los soldados alemanes que resultaron fusilados por indisciplina a lo largo de la guerra. Todo ello por no hablar del verdadero «Holocausto», el de los judíos, único que puede denominarse así por concepto y ejecución, en el que como es sabido perecieron casi seis millones de inocentes.15
El objeto de este libro es el estudio de la violencia de retaguardia en la zona que se mantuvo formalmente fiel al gobierno de la República tras el golpe de Estado del 17-18 de julio de 1936. Una violencia que se califica aquí de «revolucionaria» –y no de republicana– en cuanto que fue inspirada y amparada por las fuerzas que protagonizaron el proceso de cambio acelerado abierto tras la insurrección militar en los territorios que los golpistas no consiguieron doblegar. Fue esa insurrección la que destruyó la legalidad vigente y, paradójicamente, al devenir en guerra tras su fracaso abrió las puertas a una revolución, circunstancia que aprovecharon las organizaciones de la izquierda obrera para poner en práctica el «sueño igualitario» acariciado desde mucho tiempo atrás. El golpe, la guerra y la revolución fueron, pues, las circunstancias que enmarcaron las matanzas en la retaguardia republicana, una suerte de política de limpieza selectiva que respondió al objetivo inicial de controlar el territorio en disputa. Pero una limpieza que también se vio directamente mediatizada por la marcha del conflicto, las represalias inherentes al mismo, los presupuestos ideológicos y culturales forjados desde antiguo, los mitos movilizadores ligados a la política internacional del momento, así como las experiencias traumáticas hijas del combate político en los años previos.16
A excepción de los pioneros iniciales,17 los primeros estudios sobre la represión revolucionaria aparecieron en su mayoría a finales de los años ochenta y durante la década de los noventa del siglo pasado, a veces vinculados a investigaciones más generales en torno a la guerra civil en tal o cual provincia. Gran parte no fueron mucho más allá de una reproducción más o menos afortunada de la información salvaguardada en la Causa General, la macro-investigación auspiciada por las autoridades de la dictadura para conocer el impacto del «terror rojo». Aquellas aportaciones fueron, sin duda, muy importantes y contribuyeron a un mejor conocimiento cuantitativo del alcance de esa represión.18 Pero con el paso del tiempo, y salvo alguna notable excepción,19 desde finales de esa centuria la atención de los historiadores se ha focalizado en el análisis de la represión desplegada en la zona insurgente y en la dictadura que le tomó el relevo. De hecho, por el volumen de estudios realizados, hoy existe un manifiesto desequilibrio a favor de la historia de la represión franquista. El salto experimentado por este campo historiográfico ha sido en verdad espectacular, de modo que son ya pocos los aspectos de la violencia rebelde y de las políticas punitivas del «Nuevo Estado» que quedan por tocar, aunque el filón se halle lejos de haberse agotado.20
De hecho, las guerras civiles y la violencia que llevan aparejada constituyen un fenómeno altamente complejo que puede abordarse de muchas formas y que continuamente invita a volver sobre él.21 Máxime cuando son muchas las polémicas y debates que giran en torno a ellas. En lo que hace al caso español, hay que mencionar debates como el desigual impacto y la dispar naturaleza de las dos violencias de retaguardia, la revolucionaria y la insurgente, sus similitudes y diferencias; si fue o no la primera una violencia «espontánea» en manos de elementos «incontrolados» y «delincuentes»; la supuesta primacía de los anarquistas en las matanzas y el pretendido papel secundario de las otras fuerzas políticas del bando republicano; las responsabilidades de los gobiernos de la República, si las hubo; el peso del «vector» soviético en la deriva sangrienta del otoño de 1936; si puede considerarse «persecución» o «exterminio» lo que ocurrió con la población religiosa; los condicionamientos que ha traído consigo el fenómeno de la memoria histórica para el trabajo de los historiadores; la instrumentación de ese pasado tan doloroso en virtud de intereses políticos del presente, etc. Sobre todas estas cuestiones y otras no hay un consenso establecido, de ahí que los desencuentros se hallen a flor de piel y trasciendan con frecuencia las fronteras del debate intelectual.
Desde una perspectiva conscientemente académica, este libro pretende contribuir a un mejor conocimiento de las violencias de retaguardia en la guerra civil española. Para ello se ha escogido una perspectiva micro y se ha centrado el foco en una provincia de La Mancha, la de Ciudad Real, una tierra cuya historia aún no es muy conocida22 y que sin embargo ofrece, como otras provincias del mismo entorno, grandes posibilidades para el análisis histórico, una auténtica mina, más allá de lo que ya sabemos sobre la guerra a partir de estudios que han priorizado las grandes ciudades, pese al perfil abrumadoramente agrario de la España de entonces. Aquí se parte del convencimiento de que una perspectiva micro puede ayudar a profundizar en el conocimiento de la lógica de la violencia en la guerra civil, acercando la lupa a las personas concretas y a sus sufrimientos y vicisitudes cotidianas. Por tanto, se da primacía a los individuos sobre los conceptos y actores evocados de forma abstracta y genérica, tales como los de «propietarios», «jornaleros», «fascistas», «republicanos», «derechas», «izquierdas», etc. Por ende, esta provincia presentó la singularidad de que el apoyo a los sublevados fue irrelevante, pese a ser un territorio de amplias mayorías electorales conservadoras durante los años de la República en paz. Circunstancias que, sin embargo, no impidieron las matanzas y que la sangre se derramara a raudales, sino todo lo contrario, al igual que en otras zonas de alrededor con características parecidas. De hecho, el conjunto de la actual Castilla-La Mancha albergó en términos relativos la segunda matanza en importancia de la España republicana, sólo superada por Madrid. La relativa proximidad del frente extremeño, andaluz y toledano sin duda condicionó ese desenlace, pero tal factor geográfico resulta hasta cierto punto secundario si se tiene en cuenta que los mayores índices de mortandad no se recogieron en las zonas adyacentes al frente, las que se hallaban más cerca de las columnas rebeldes que subían desde Andalucía. El grado de violencia mayor se dio en la mitad oriental de la provincia, en los grandes poblachones manchegos de las comarcas del Campo de Calatrava y de La Mancha propiamente dicha, los territorios más alejados de las líneas enemigas. Lo cual remite parcialmente a otro tipo de explicaciones, como se podrá apreciar a lo largo de este estudio.
La perspectiva asumida aquí también reivindica la autonomía de la historia como disciplina crítica, no dogmática y «permanentemente sacrílega», que demanda distancia personal del fenómeno analizado «y no admite adhesión emotiva con el mismo en la medida en que esta pueda eclipsar la búsqueda de la verdad».23 De acuerdo con José Luis Ledesma, uno de los mejores especialistas en la historia de la violencia revolucionaria, «construir la memoria necesariamente plural de una democracia como la nuestra, y desde luego su historia, debería implicar no hacer rígidos distingos entre “víctimas” asesinadas en un bando y “fallecidos” en el otro […] parece preciso volver la vista también hacia el ángulo menos amable de lo que hicieron los luego vencidos si se quiere tener un cuadro completo del drama de aquella guerra […] huyendo tanto de viejos mitos como de nuevos tópicos».24 Por su parte, Payne puntualiza que «los esfuerzos de los partidarios de ambos bandos por afirmar su superioridad moral o política eran tan vanos como absurdos, pues las ejecuciones fueron intencionadas, criminales y masivas en los dos lados».25
Y es que, como ha defendido con valentía muchas veces Santos Juliá a contracorriente de las modas memorialistas, «los militares, con su rebelión, provocaron una guerra civil, pero los crímenes cometidos en territorio de la República no pueden pasarse por alto o despacharse como simples desmanes, actos de incontrolados o cualquier otra excusa por el simple hecho de que, si los militares no se hubieran sublevado, esos crímenes nunca se habrían producido». Una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, «debe cargar con todos los muertos y dar libre curso a todas las memorias, y un Estado democrático, al enfrentar una guerra civil con más muertos en las cunetas que en las trincheras, no puede cultivar una determinada memoria, sino garantizar el derecho a la expresión de todas las memorias». Al fin y al cabo, todos los que sufrieron la violencia asesina fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Por eso, un Estado democrático «no puede recordar a unos y olvidar o volver invisibles y excluir a otros, como fue el caso de la dictadura, por la simple razón de que una democracia no es una dictadura vuelta del revés».26
En una onda parecida, Norman Davies nos recuerda que cualquier ciudadano –e historiador– comprometido con la libertad, la justicia y la democracia está obligado a condenar toda pulsión totalitaria, porque todos los crímenes y criminales de guerra son igualmente aborrecibles: «el panorama de los crímenes de guerra es bastante más complejo de lo que a muchos occidentales les gusta admitir». Incluso cuando está plenamente justificada, la guerra es un asunto sucio que también puede manchar a quienes se embarcan en ella con el corazón puro y las más nobles intenciones: «los juicios morales no pueden basarse en la ilusión de que el asesinato en masa realizado por el enemigo era la prueba de una maldad despreciable y el asesinato en masa en el bando propio no fue más que una desgraciada anomalía.»27 Por tanto, al mirar a la guerra civil se debe aspirar a contar a los ciudadanos la verdad de los hechos en toda su crudeza, apelando a la complejidad de aquella historia al margen de simplificaciones y maniqueísmos, conscientes de que a veces no queda otro remedio que manejar muchas perspectivas y tratando de comprender, sin justificar ni juzgar, los impulsos que guiaron en sus acciones a los actores implicados.
El libro se ha estructurado en cinco partes, diecinueve capítulos y un epílogo buscando una lectura ágil y accesible del texto. En la primera parte se aborda la coyuntura del golpe de Estado, su repercusión en una provincia típicamente agraria, las claves de la movilización miliciana y las primeras manifestaciones de lo que se ha dado en llamar «violencia caliente». La segunda parte presenta un cuadro del poder revolucionario que se configuró en la capital provincial y en los otros núcleos de la provincia: los dirigentes, los comités y las milicias, sus divergencias y tensiones internas, sin olvidar el control que ejercieron sobre el sistema judicial. En la tercera parte, se analizan los espacios y los tiempos de la violencia una vez asentada la guerra, lo que comporta un balance cuantitativo y cartográfico, así como el estudio con cierta profundidad de las zonas donde se concentraron las matanzas. La cuarta parte se centra en las pulsiones, las redes y la toma de decisiones que las orquestaron, tanto dentro como incluso fuera de la provincia, dado que sus secuelas trascendieron las fronteras del territorio. En la quinta parte, la mirada se fija en las víctimas de la revolución, su perfil político-ideológico y su condición social, para calibrar las motivaciones que llevaron a su eliminación. Aquí se ha considerado oportuno dedicar un apartado específico al problema de la persecución religiosa y los impulsos liquidadores que se manifestaron en torno a ella. Pero, lejos de una pintura en blanco y negro, no se excluye el lado más amable ofrecido por los vínculos de solidaridad comunitaria y las muestras de humanitarismo que, pese a todo, se dieron entre los ciudadanos. Vínculos que demuestran que también hubo grandeza en medio de unas circunstancias tan terribles. El libro se cierra con una imagen impresionista del fin de la guerra y del drástico viraje que se produjo con la victoria de los sublevados, lo que entre otros desenlaces comportó la conversión en víctimas de muchos de los que habían ejercido de victimarios –y otros muchos más que no representaron tal papel– en la fase revolucionaria de la guerra.
Esta obra no es un estudio de las dos violencias, la revolucionaria y la franquista, pues tal propósito habría superado las fuerzas y capacidades de su autor. Pero, precisamente para neutralizar toda visión maniquea de aquel conflicto, parecía obligado presentar someramente los principales trazos de la represión que se cernió sobre los perdedores de la guerra en este rincón de La Mancha. Aunque resulte una obviedad apuntarlo, es preciso subrayar que la violencia sobre los ciudadanos no concluyó el 1 de abril de 1939, sino que, bajo el manto implacable de los vencedores, esa violencia se prolongó de forma sangrienta y cruel durante varios años más, al socaire del odio, la venganza y los afanes depuradores del «Nuevo Estado». Afortunadamente, ya contamos con un balance cuantitativo de esa represión realizado por un equipo de antropólogos e historiadores, lo que exime al autor de estas líneas de un esfuerzo que claramente se hallaba por encima de sus posibilidades.28 Lo cual no quita que en el inmediato futuro se realicen otras investigaciones que nos ofrezcan más elementos de juicio y un mejor conocimiento de esa terrible dimensión de nuestro pasado colectivo.
Es preciso un apunte final sobre las fuentes utilizadas en este estudio. Amén de las de carácter secundario al alcance de la mano –libros y artículos académicos–, este libro se ha fundamentado en la consulta de una amplia lista de rotativos de prensa nacional y provincial del período, unas sesenta entrevistas a testigos directos o indirectos de los acontecimientos narrados y, sobre todo, en la indagación a fondo en una decena de archivos públicos. Entre estos últimos, los que más información han aportado, aparte del Archivo Municipal de La Solana, han sido el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General Histórico de Defensa, aunque el Archivo General de la Administración y el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real tampoco han ido a la zaga, si no en volumen sí por el valor cualitativo de la información encontrada. Con todo, los fondos de la Causa General han sido de una importancia capital como también los consejos de guerra sumarísimos salvaguardados en los archivos militares, como sabe cualquier estudioso de ambas represiones. Prueba de ello es que los máximos especialistas recurren de forma sistemática a su consulta pese a los objetivos punitivos que guiaron la elaboración de los respectivos conjuntos documentales. No hay estudio de altura que no recurra a esa información. Ello se explica porque, con los filtros y cautelas convenientes, los investigadores pueden obtener infinidad de datos útiles y objetivables para su trabajo en los cientos de miles de expedientes que se conservan. En nuestro caso, además de los millares de páginas brindadas por la Causa General, se han consultado más de quinientos consejos de guerra, una fuente preciosa que sólo desde hace unos años se encuentra a disposición de los investigadores.
Naturalmente, como ocurre con cualquier otra fuente, y en este caso aún más dada su naturaleza punitiva, el investigador debe ir con sumo cuidado al analizar la información que brindan esos archivos, porque siempre existe el riesgo de priorizar en exceso el punto de vista de las víctimas de la violencia. Un riesgo que se acentúa en aquellos estudios (no es nuestro caso) que se sostienen de modo prioritario en fuentes orales, en entrevistas realizadas incluso sesenta o setenta años después de terminar la guerra civil, no exentos por ello de calidad necesariamente. Tal consideración vale para ambas represiones, como los cultivadores de las fuentes memorialistas de los derrotados saben muy bien.29 Como advierte Kalyvas, «estas evidencias pueden ser problemáticas […] de hecho los testimonios de las víctimas no son sagrados sólo porque vengan de las víctimas. Al igual que todos los demás, las víctimas olvidan, ignoran o representan de forma errónea aspectos cruciales o la secuencia exacta de las acciones y acontecimientos que produjeron su victimización».30 Ahí es donde entra en juego el olfato del buen historiador, para tratar de calibrar la veracidad de los datos con los que se encuentra al preguntarse por el quién, dónde, cuándo, cómo, por quién, etc., de los hechos que investiga.
En ese sentido los consejos de guerra ofrecen muchas más posibilidades que la Causa General, sobre todo cuando se trata de sumarios abiertos tras el término de las hostilidades, como es el caso de la provincia que nos ocupa. A diferencia de la Causa, donde lo habitual es que sólo se recojan las voces de los familiares de las víctimas o de las autoridades locales –aunque a veces también se suman actas municipales u otra documentación incautada al compás de los acontecimientos–, en los consejos de guerra los testimonios recogidos presentan un origen más variopinto: los denunciantes, los familiares y amigos de las víctimas, las autoridades locales (alcaldes, jefes de Falange, Guardia Civil), los responsables judiciales o los testigos de cargo. Pero también se toma nota de las declaraciones, con frecuencia más de una, de los propios encausados, de los testigos de descargo que ellos mismos pidieron y de aquellos testigos neutros sin una adscripción ideológica determinada cuya presencia requirió el juez instructor de turno. Esa pluralidad de voces, pese a sus limitaciones, es lo que convierte los consejos de guerra en una fuente de enorme valor, que invalida las acusaciones simplistas que algunos han vertido sobre ellos en virtud de ser una documentación «franquista». Entiéndase que eso no convierte en mejor la justicia del «Nuevo Estado», la justicia de una dictadura, al fin y al cabo. Pero al investigador se le abre una ventana de oportunidad que, si sabe utilizarla con habilidad, por medio del cruce de numerosos sumarios al estudiar un acontecimiento dado, por ejemplo, puede obtener buenos frutos. A fin de cuentas, el historiador se mueve por unos objetivos muy diferentes de los que movieron a los tribunales militares.
Después de tantos años de investigación, he contraído una deuda enorme con un sinfín de personas. Son tantas que no puedo citarlas a todas. Pero al menos sí quiero agradecer desde aquí a mis entrevistados –la mayoría de ellos ya desaparecidos– la generosidad que me brindaron en su día, desde que inicié mis indagaciones orales a principios de la década de los noventa. He de confesar que muchas veces me costó conciliar el sueño tras escuchar aquellas historias de dolor y muerte. Tampoco quiero dejar de mencionar a algunos colegas y amigos que, a lo largo de estos años, han mostrado especial interés por este trabajo y con los que muchas veces he tenido ocasión de intercambiar ideas, datos y puntos de vista sobre el mismo: Mercedes Cabrera, Juan Sisinio Pérez Garzón, Manuel Álvarez Tardío, Miguel Martorell Linares, José Antonio Parejo, Santos Juliá, José Álvarez Junco, Javier Moreno Luzón, Javier Zamora Bonilla, Julián Casanova, Andrés de Francisco, Rafael Cruz, Nigel Townson, Sandra Souto Kustrín, Francisco Alía, José Francisco Reguillo, Manuel Redero, Juan Carlos Buitrago, José Luis Ledesma, Javier Rodrigo, Julius Ruiz e Isaac Martín Nieto. María Cifuentes, mi editora, iluminó con su impecable saber profesional el tramo final –siempre el más duro– de esta aventura. Lidia Simón y Anabel del Rey han visto crecer de cerca este libro y saben en primera persona de las muchas horas y privaciones que conllevó el empeño. A todos ellos, muchas gracias.
Madrid, 10 de junio de 2019
Primera parte
LA DERROTA DEL GOLPE
CAPÍTULO 1
La conspiración frustrada
Apenas quedaba una semana para que dieran comienzo las fiestas de La Solana, que desde antiguo se celebraban a finales de julio en honor del apóstol Santiago y de santa Ana. En la Plaza de Don Diego los feriantes habían instalado un tiovivo a los pies de la monumental torre del templo parroquial, la más alta de la provincia. Los niños miraban absortos aquella plataforma, deseosos de montarse en sus caballitos para poder girar sin rumbo y dejar volar su imaginación hasta el infinito. Gregoria Reguillo Morales y sus amigas apenas rondaban por entonces los 13 años de edad, inmersas aún en ese tiempo incierto entre la infancia y la adolescencia. Fue entonces cuando se les acercó una mujer mayor, la madre de Angelita Toboso, y les dijo con gesto descompuesto que se fueran rápidamente a sus casas pues la situación se había puesto muy fea: acababa de estallar la guerra. Era sábado, 18 de julio de 1936. Unos pocos días después, aquella majestuosa torre parroquial quedó desmochada al caer pasto de las llamas, perdiendo así su arrogancia secular. Las fiestas quedaron en suspenso para los restos, los feriantes se fueron y las niñas asistieron a la sucesión frenética de los acontecimientos entre sorprendidas, curiosas y atemorizadas. A Gregoria se le quedaron grabadas en la retina las imágenes de los milicianos recorriendo las calles con sus mosquetones, como también la de aquella miliciana tan guapa que iba vestida con pantalones y gorro luciendo su poderosa cabellera a los cuatro vientos. La apodaban La Molondra. Un día aparecieron en su casa tres o cuatro de esos jóvenes con las escopetas montadas reclamándole a su padre las llaves de la fábrica. Eladio Reguillo Pérez accedió a sus requerimientos y se marchó con ellos para facilitarles el acceso. Su esposa, Antonia Morales, los siguió a cierta distancia para cerciorarse de que a Eladio no le ocurría nada malo. Desde ese momento, pasó a ser un trabajador más en su pequeña empresa mecanizada de cuchillería, que había levantado desde su juventud a base de esfuerzo e ingenio. Sus proclividades republicanas de los años previos y el hecho de no haberse inmiscuido en política posiblemente le libraron de sufrir males mayores.1
Tras constatar que se vivía algo extraordinario, lo que más impactó en aquellas niñas, como en todos los vecinos del lugar, fueron los hechos violentos que se reiteraron al menos hasta finales de año. Primero fue, el 21 de julio, lo del tiroteo sobre la casa de los hermanos Alhambra, unos jóvenes labradores que se resistieron a entregarse y no se les ocurrió mejor idea que liarse a disparar cuando una muchedumbre de milicianos cercó su domicilio, «continuando así durante una hora, en que viendo lo infructuoso de su decisión, y que los rojos acumulaban gasolina para prender fuego a la casa, se refugiaron en la casa de un vecino, donde fueron detenidos». En ese altercado no hubo víctimas, pero consiguieron apresar a los sitiados, llevándoselos a Manzanares y más tarde a Ciudad Real, de donde nunca volvieron porque meses después los fusilaron en Carrión de Calatrava. Sí hubo un muerto, en cambio, en otra casa de los alrededores, a las mismas horas y en circunstancias parecidas, cuando el patrono Antonio Prieto Salcedo (a) el Chufero se dispuso a huir por los tejados. Después de asaltar la casa a las bravas, los milicianos lo mataron delante de su mujer e hijos de corta edad. Ese mismo día también acabaron en las afueras del pueblo con el jornalero Félix Martín Albo Prieto. Quizás influyó en el hecho que hubiera trabajado en el ayuntamiento bajo una gestora conservadora después de la revolución de octubre de 1934. Amén de algunos heridos más, dos días después los milicianos liquidaron a otros dos vecinos en las calles al compás de aquellas circunstancias tan extraordinarias. Y, como en el caso anterior, no se trató de gente de una posición económica boyante, porque Antonio Izquierdo Castaño era un modesto esquilador y Segundo Alhambra un no menos humilde cabrero, al que dispararon cuando iba vendiendo leche por las calles flanqueado por sus animales.2
Desde tales prolegómenos, en aquel pueblo manchego, como en toda la retaguardia republicana, la movilización armada contra la sublevación se transmutó sobre la marcha en un genuino proceso revolucionario, sin que el golpe militar diera pie en aquel caso a ningún apoyo tangible. En las tres primeras semanas de la guerra todo ocurrió muy deprisa y con gran cercanía en La Solana. La detención de numerosos derechistas y su confinamiento en el convento de las monjas dominicas; la quema de los templos, imágenes y enseres religiosos entre los días 23 y 25 de julio; la quema, igualmente, del archivo del juzgado municipal y del protocolo notarial, entre el 1 y el 2 de agosto; las incautaciones de las mansiones de los principales potentados de la villa, ausentes casi todos a esas alturas; la expropiación de sus empresas y propiedades, etc. La presión, las coacciones y la extorsión sobre la ciudadanía conservadora en tanto que potencial aliada de los sublevados, así como la misma violencia, se vivieron en directo y ante la mirada atónita de los vecinos, por más que la mayoría permanecieran confinados en sus casas atenazados por el miedo, renuentes a salir a trabajar, con las persianas bajadas y las puertas y ventanas cerradas a cal y canto. Más de uno, no obstante, se arriesgó a seguir a hurtadillas la marcha de los acontecimientos, anotando cuidadosamente en su memoria hasta el más mínimo detalle de todo lo que sucedía a su alrededor. Un testigo presencial del momento, católico y conservador, dejó escrito a su modo para la posteridad su percepción traumática de aquellas vivencias, que obviamente no era la de los revolucionarios que las protagonizaron, a quienes la lucha contra el fascismo les servía de justificación para cualquier cosa: «las personas de orden vivían llenas de terror y miedo, pensando que con ellas harían lo que habían hecho con los anteriores documentos, porque los gritos y las amenazas no hacían sospechar la menor duda; y así fue, los vaticinios que entonces se hacían, y siempre que fuesen en sentido de la maldad resultaban acertados».3
El 10 de agosto fue el último día de la revolución que se disparó a plena luz del día contra los derechistas en las calles de La Solana. Sucedió entre las tres y las cuatro de la tarde, en vías muy próximas a la plaza y en medio del calor sofocante propio del momento. A los pocos minutos de sacarlos de sus casas respectivas y como si de un reparto de papeles se tratase, distintos grupos de milicianos utilizaron sus armas contra Ramón García-Cervigón Ángel-Moreno, propietario, reconocido derechista y dirigente de la patronal agraria; Francisco Muñoz Sánchez-Ajofrín, farmacéutico, exconcejal y simpatizante de Renovación Española, y Aníbal Carranza Ortiz, párroco e inspirador de la Acción Católica local. A los dos primeros los mataron en el acto.4 Entre otros rasgos comunes de su biografía, ambos habían integrado el grupo de vecinos que, en la noche del 9 al 10 de octubre de 1934, respaldaron –con las armas en la mano– el asalto a la Casa del Pueblo de La Solana. El ataque lo abanderó la Guardia Civil, pero fue inspirado por los dirigentes de la patronal local y respaldado por varias decenas de ciudadanos. Estos quedaron marcados para los restos, pues el suceso contribuyó a quebrar la convivencia en el pueblo más de lo mucho que de por sí ya estaba. No en vano se saldó con la muerte del paisano Doroteo Martín Zarco González, presidente de la Juventud Socialista local.5
Parece mucha casualidad que aquel día de agosto de 1936 fuera capturado también Telesforo Maroto Lozano en Villarta de San Juan, localidad situada a unos 40 kilómetros de La Solana, donde había buscado refugio. Escasos años antes, este individuo había sido el responsable de la guardería rural de la patronal agraria. A finales de 1934 fue nombrado jefe de la Policía local en compensación por su activa participación en el cerco y ocupación de la Casa del Pueblo. Mientras estuvo al mando de la Guardia Municipal se forjó una triste fama, acusado de propinar palizas y hostigar a los militantes izquierdistas. Después de las elecciones de febrero de 1936, una vez destituido de su cargo, se ausentó de La Solana para eludir posibles represalias, sorteando las órdenes de detención que el nuevo alcalde socialista dictó contra él. El 10 de agosto, tras ser detenido en Villarta, aprovechó un descuido de sus captores para dispararse «un tiro en la sien». Días después, El Pueblo Manchego atribuyó las causas del suicidio «a disgustos familiares por causas económicas». Sin embargo, la versión que dio su mujer en la posguerra dejó entrever que Telesforo decidió suicidarse para evitar la venganza y los posibles malos tratos a manos de sus captores: «efectuada la detención antes de ser trasladado de la posada en que se encontraba, se internó en una de las habitaciones [...] y se hizo a sí mismo un disparo». «Su cadáver fue tiroteado por los milicianos». No es descartable que desde La Solana alguien llamara a Villarta para asegurarse la captura de aquel personaje.6
En la misma tarde del 10 de agosto de 1936, tres horas después de los sucesos referidos, se celebró una sesión de la corporación municipal en el ayuntamiento de la villa. Los ediles presentes por fuerza tuvieron que comentar lo hechos luctuosos que acababan de suceder, que para el vecindario supusieron una auténtica conmoción. Pero las actas de ese día no recogieron ninguna alusión a los mismos, limitándose a plasmar los acuerdos más anodinos pese a la que estaba cayendo. Ese silencio de por sí resulta elocuente sobre la actitud de aquellas autoridades –ya fuera en términos de pasividad, impotencia o complicidad– ante lo que venía ocurriendo en la localidad desde que se produjo el golpe militar. De hecho, la corporación municipal no se había reunido desde el 20 de julio, quedando las sesiones en suspenso: «por no haber sido convocada[s] teniendo en cuenta la situación motivada por la execrable insubordinación militar que sufre el país». Esta inacción era de por sí indicativa de la parálisis o el desbordamiento que tuvieron que encarar aquellas autoridades, circunstancias que se prolongaron en las semanas siguientes. Lo cual evidencia que el consistorio dejó de ser el centro de toma de decisiones en la localidad, viéndose sustituido por el Comité de Defensa constituido en los primeros días, auténtico depositario del poder revolucionario emergente.7
Al sacerdote Aníbal Carranza Ortiz lo dejaron malherido tras dispararle en la calle del Cieno, situada a las espaldas del templo parroquial, en la creencia de que habían acabado con él.8 Meses después, ya restablecido, unos milicianos volvieron a por el sacerdote, pero entonces sí remataron certeramente la faena, aunque esta vez lo hicieron en el cementerio, preservando su anonimato y fuera de la vista de testigos incómodos… o eso creyeron: «fue recogido herido de tiros de fusil y de escopeta por una ambulancia de la Cruz Roja, en una de las calles del mencionado pueblo, el día 10 de agosto de 1936, siendo conducido al edificio de dicha Cruz Roja, quedando hospitalizado hasta mediados del mes de noviembre del repetido año, en que aprovechando la ausencia del médico fue sacado y llevado por milicianos a la Fonda del pueblo. Aquí permaneció hasta el 30 de noviembre [...] otra vez sacado y conducido por milicianos, lo llevaron a las tapias del Cementerio del tan repetido pueblo, asesinándole en la noche de dicho día». De uno de los autores de los primeros disparos contra el cura, el apodado Picoco, refirió el declarante de turno en la posguerra que «era el que durante la permanencia del Sr. Carranza en el hospital de la Cruz Roja, iba diariamente a martirizarle, diciéndole que le iban a asesinar, le escupía, y otras cosas que no le han querido decir al declarante. Este individuo era miliciano en el pueblo de La Solana».9
Aquel día trágico de agosto de 1936, cuando mataron a su tío Ramón, Gregoria Reguillo se hallaba jugando en un patio interior de su casa con la esperanza, como niña que era, de abstraerse de lo que sucedía en la calle. Un empeño inútil pues, dada la proximidad del lugar donde se produjo el ominoso hecho y el silencio de la hora, pudo escuchar perfectamente el estruendo seco de los tiros que acabaron con la vida de su familiar, aunque en ese momento todavía no sabía a quién habían disparado. Como no podía ser de otra forma, su cuerpo se estremeció del susto. En realidad, Ramón García Cervigón, casado con una hermana de su padre, sólo era su tío político, pero el impacto fue el mismo que si se hubiera tratado de un tío carnal. Ciertamente, en la medida en que el mundo de los mayores le pillaba bastante lejos, fue una forma brutal y traumática de abandonar la infancia para ella, que de política no sabía nada. Y aquello no había hecho nada más que empezar.
*
A las pocas horas de conocerse la sublevación militar en Marruecos, en la madrugada del 18 de julio el Gobierno se aprestó a atajar la situación. Una de las primeras medidas que se tomaron fue ordenar a todos los gabinetes de censura la prohibición de publicar cualquier noticia referente al movimiento militar. El general Sebastián Pozas, en su condición de inspector general de la Guardia Civil, ordenó lo propio a todos los jefes de la Comandancia y a las estaciones de radio del cuerpo, prohibiéndoles terminantemente recibir servicios radiofónicos que no fueran cursados por la estación central de Madrid. El Gobierno perseguía mantener a toda costa la autoridad del poder civil frente a los golpistas.10 Los gobernadores se apresuraron a transmitir a los alcaldes de sus provincias las decisiones que se iban adoptando sobre la marcha y los decretos publicados en la Gaceta a partir del 19 de julio: «comunicando la prevención necesaria que ha de adoptar esta localidad para cooperar a la extinción del movimiento insurreccional y mantenimiento de orden, garantizando respeto y tranquilidad a todo trance». Entre otras medidas, quedó prohibida sine die la celebración de conferencias interurbanas sin permiso de los alcaldes, aunque estos sí pudieron continuar comunicados entre ellos.11
El 19 de julio los gobernadores recibieron la circular donde se les ordenaba proceder a armar al pueblo en virtud de la «gravedad» de la situación. El 21 se insistía en que ello debía hacerse compatible con garantizar «respeto y tranquilidad a todo trance». Por tanto, los mensajes llevaban implícita una carga contradictoria que traslucía la difícil situación en que se encontraban los máximos responsables del orden público en provincias, que no sabían muy bien a qué atenerse. Sin duda, eran conscientes de que «armar al pueblo», o lo que es lo mismo, a las organizaciones afines al Frente Popular, había de tener consecuencias impredecibles. La cuestión a dilucidar era si la situación se les iba a escapar de las manos o no. Posiblemente sin pretenderlo, el gobernador de Ciudad Real, Germán Vidal Barreiro, pudo dar alas a que eso ocurriera cuando subrayó en otro telegrama la necesidad de «vigilar iglesias cuyas torres utilizan fascistas para agredir y defenderse». De hecho, una de las primeras medidas que en cuestión de horas tomaron los grupos armados fue el control de las iglesias y conventos. Pero la imagen que se quería transmitir a las milicias improvisadas sobre la marcha, amén de garantizar el cumplimiento de las órdenes emitidas desde arriba, era que el gobernador actuaba al unísono con las fuerzas que habían garantizado su fidelidad al Gobierno: «Es orden terminante [de] este Gobierno civil, Federación Socialista y demás partidos [del] Frente Popular que las milicias se abstengan [de] acudir [a] esta capital en tanto no reciban órdenes concretas». Así, armar al vecindario afín no excluía el preservar su dependencia y subordinación respecto a las fuerzas de orden público. Tales eran las directrices transmitidas a los alcaldes: «que la vigilancia de carreteras, poblaciones y registros domiciliarios se lleven a efecto por la Guardia civil; que los alcaldes designen, para los registros, delegados de acuerdo con jefes de la Guardia civil; la entrega de armas del vecindario; se haga público que la República nada tiene que temer en esta provincia».12
El control de la información era condición obligada para garantizar a su vez el control del territorio provincial y la derrota de los sublevados y sus potenciales seguidores. El 22 de julio apareció El Pueblo Manchego con un nuevo equipo de redacción identificado con la defensa de la legalidad republicana. Tras 25 años de existencia y «de extraordinaria difusión en la provincia», siempre a favor de «los ideales católicos», el diario de la Editorial Calatrava fue incautado por el gobernador civil y entregado al Frente Popular. Continuó publicándose bajo la inspiración de su Comité Provincial y la dirección del médico Francisco Colás Ruiz de la Sierra, «elemento activísimo» del socialismo autóctono y «gran agitador de la palabra». Desde su incautación, el antiguo rotativo católico se caracterizó por su compromiso en la lucha contra los sublevados y la neutralización de la «quinta columna».13 En julio de 1937 cambió el nombre por el de Avance, convirtiéndose en el órgano oficial de la Federación Socialista Provincial y de la Unión General de Trabajadores (UGT). Su publicación se mantuvo hasta el final de la guerra.14 Otros periódicos conservadores corrieron peor suerte. Durante los tres años siguientes no se editó ninguno en Valdepeñas, incluidos, obviamente, los dos de matiz derechista que gozaban de cierta solera, Adelante y El Eco de Valdepeñas. Lo mismo les sucedió a los semanarios Acción y Despertar de Alcázar de San Juan, a Mentalidad de Puertollano y a El Popular de Almodóvar del Campo.15
La dirección de los periódicos que siguieron publicándose pasó a manos de cargos políticos de la máxima confianza de las autoridades. Toda la prensa quedó «fuertemente censurada […] sometidas las noticias que tratasen de guerra, de política y de cuestiones de importancia»; «los editoriales y artículos de fondo eran tendenciosos y marcadamente políticos». El sindicato socialista de Artes Gráficas se incautó de todas las imprentas y los profesionales considerados derechistas fueron depurados y se les privó de su trabajo.16 En consecuencia, tras la incautación de El Pueblo Manchego fueron expulsados todos los trabajadores clasificados como no adictos al Frente Popular. Los puestos que habían dejado vacantes los antiguos redactores fueron ocupados por personas cultas o «advenedizos» encuadrados en los partidos políticos afines, pero que no eran periodistas profesionales propiamente dichos. Su actividad «la encaminaron a hacer propaganda de sus partidos con afán proselitista», «aprovechando cualquier oportunidad […] para excitar el espíritu revolucionario». Como es obvio, recibían consignas al objeto de silenciar convenientemente las pérdidas de poblaciones y los fracasos de las fuerzas republicanas. Así, por ejemplo, el día que cayó Toledo, el diario fijó grandes titulares a toda plana sin hacer constar la noticia: «NO IMPORTA, A PESAR DE TODO VENCEREMOS». Como en muchos otros contextos bélicos a lo largo de la historia, «se puede asegurar que la prensa de aquel tiempo se empleó exclusivamente en hacer propaganda de tipo político, descuidando casi por completo la parte informativa».17 Todos estos rasgos, por lo demás, se reprodujeron al milímetro en los medios de comunicación de los sublevados, al otro lado del frente.
Ni que decir tiene que la correspondencia privada también quedó sometida a la censura de las autoridades, en particular aquella que iba dirigida a personas cuyas convicciones políticas se presumían contrarias a la causa de la República. Las circunstancias bélicas –el hecho de tratarse de una guerra civil donde el vecino de al lado podía revelarse como un enemigo de cuidado en cualquier momento– justificaban a ojos de las autoridades acciones de este tipo. Por ello, los carteros quedaron conminados a que «toda la correspondencia que venga dirigida a personas cuya adhesión al régimen sea dudosa, la presenten en esta Alcaldía para examen, exceptuando la correspondencia comercial.»18 Ahora bien, entre todas las vías de información, posiblemente fue la radio la que más preocupación y quebraderos de cabeza despertó entre las autoridades de retaguardia. Al fin y al cabo, la radio permitía una velocidad en la transmisión de noticias que no se hallaba al alcance de otros medios. De hecho, nada más producirse el golpe los ciudadanos se aglomeraron cerca de algún aparato, en la vía pública o en el ámbito privado, ávidos de consumir noticias sobre los últimos acontecimientos.19 Pero sólo se encontraron los partes oficiales emitidos cada dos horas. El resto, mucha música sin locución, «al poder interpretarse cualquier palabra como consigna para el enemigo».20
Con el propósito de garantizar la tranquilidad y desvirtuar la importancia de la insurrección militar, el Gobierno se apresuró a ordenar que las noticias oficiales fueran «las únicas a las que deben atenerse todos los ciudadanos, prescindiendo de rumores alarmistas y de versiones criminales». Bajo la amenaza de ser detenidos, los dueños de los aparatos quedaron conminados a dar la máxima potencia a los mismos y situarlos en habitaciones abiertas colindantes con la calle para que todos los vecinos pudieran escuchar las noticias a través de las emisoras gubernamentales, «en evitación de sanciones rigurosas de carácter civil y criminal que seríamos los primeros en lamentar».21 De ello se hicieron eco al unísono tanto la prensa provincial como la de difusión nacional, advirtiendo que el Gobierno tenía «perfectamente controlados» todos los aparatos de radio y a quiénes pertenecían, no estando dispuesto bajo ningún concepto a que sus directrices fueran saboteadas: «Bastará la denuncia de cualquier vecino contra cualquier contraventor de la orden para que inmediatamente las fuerzas de la autoridad legítima del Gobierno o las milicias populares procedan a la detención de los malos españoles que por afán concreto de sabotear al régimen incumplan la orden».22
El tema de la radio obsesionaba a las autoridades republicanas, conscientes de que los facciosos podían utilizar a su favor determinadas noticias u órdenes, sobre todo las transmitidas a través de las estaciones de la Guardia Civil.23 Esa obsesión se mantuvo durante toda la guerra, y quien contravino las órdenes se arriesgó a dar con sus huesos en la cárcel. Aun así, con el tiempo el control se fue relajando y hasta las sedes de algunos partidos –Izquierda Republicana (IR) y Unión Republicana (UR) en particular– sirvieron a los derechistas de la retaguardia republicana para escuchar más o menos a hurtadillas las noticias transmitidas por las radios rebeldes.24

1. El Coronel Mariano Salafranca Barrios era la máxima autoridad militar de la provincia de Ciudad Real. Su lealtad al Gobierno de la República hizo que la pequeña guarnición de la capital manchega y las fuerzas de seguridad de la provincia (Guardia Civil, Guardia de Asalto y Cuerpo de Carabineros) no secundaran el golpe (Fuente: Ahora, 26 de agosto de 1936).
Junto al control de las noticias transmitidas a través de los medios o en la correspondencia privada, otro hecho decisivo para entender por qué el golpe insurreccional no encontró audiencia en la retaguardia de esta provincia –en contraste manifiesto con lo ocurrido en Toledo capital, en varios puntos importantes de la provincia de Albacete u otros muchos lugares de España– fue que las fuerzas de orden público mantuviesen su compromiso con la legalidad. Mirando al conjunto del país, «el resultado de la rebelión se dirimió en esencia entre militares rebeldes y resistentes, incluidos los cuerpos policiales militarizados, con la aportación subalterna de grupos civiles […] Donde la guarnición y las fuerzas policiales se mantuvieron indecisas o no tuvieron intención de sublevarse, quedó intacto el control gubernamental».25 En Ciudad Real la guarnición militar prácticamente era inexistente desde que en 1929 fue disuelto el Regimiento de Artillería que se sublevó contra Primo de Rivera. El 18 de julio sólo había en esta plaza el Centro de Movilización y Reserva nº 2 y la Caja de Reclutas nº 4, organismos más administrativos que castrenses, apenas dotados con cuatro oficiales y diez soldados26 al servicio de dichas dependencias, «siendo la actuación de los mismos nula, por no contar con elementos ni fuerza, ya que esta se la llevaron las milicias rojas, siendo detenidos todos los Jefes y Oficiales a excepción del Coronel [Mariano] Salafranca [Barrios]», que también se hallaba al mando del Gobierno Militar. De hecho, este mando, con su actitud, garantizó la fidelidad de la escasa guarnición militar. Afín a la izquierda republicana y amigo de Diego Martínez Barrio, el inicio de la sublevación le pilló a Salafranca en Madrid, pero en cuestión de unas horas –algunos días según otra versión– se personó en Ciudad Real impidiendo que los otros mandos cedieran a la tentación de alzarse. Posibilidad por otra parte harto improbable, pese a que todos eran de filiación derechista, dada su desconexión de la conspiración y la carencia de tropas y del potencial armamentístico necesario.27
El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia de la capital manchega, de la que era comisario jefe Luis Fernández Vior, también estaba compuesto por funcionarios de convicciones derechistas, pero ninguno se movió tampoco. No fueron más allá de cierta resistencia pasiva ante algunas de las órdenes que recibieron, de modo que enseguida quedaron relevados de todo servicio por considerarlos ajenos a la causa de la República. A los pocos días de la sublevación y por tal desconfianza, trasladaron la comisaría a la calle de Morería, número 8, donde los policías quedaron aislados y sin tener intervención en las órdenes emanadas del Gobierno Civil y de los dirigentes del Frente Popular. De hecho, en la práctica, fueron sustituidos en sus funciones por una suerte de Policía Política de nueva creación compuesta por individuos que militaban en los partidos de izquierdas. De creer los informes escritos a posteriori, ese ambiente de hostilidad no impidió que los funcionarios policiales estuvieran en connivencia con el sargento de las Fuerzas de Asalto, Manuel Pérez del Pulgar, un cabo y varios individuos del cuerpo, dispuestos a sumarse «a cualquier conato de sublevación que hubiera surgido». En la misma línea, hicieron cuanto pudieron a favor de las personas de derechas perseguidas, salvando la vida a muchas de ellas. Pero pronto comenzó la persecución de los policías que más se habían significado antes de la guerra. Así, el agente Gregorio Daimiel Sánchez, muy implicado en desbaratar la insurrección de octubre de 1934 en Ciudad Real, fue detenido y luego asesinado. A su vez, el agente José Sánchez Vizcaíno tuvo que ocultarse, permaneciendo en tal situación hasta el final de la guerra. Fernando Trujillo Corchado, otro agente, se fingió enfermo y se negó a prestar servicio. Otros sufrieron amenazas y vejaciones, pero al menos pudieron salvar la vida. Los pocos que quedaron en sus puestos se limitaron a hacer servicios de oficina de carácter puramente administrativo.28
A falta de guarnición militar, lo verdaderamente trascendente para que no prosperase la sublevación en esta parte de La Mancha fue la inacción de la Guardia Civil, las Fuerzas de Asalto y el Cuerpo de Carabineros.29 En una fecha tan próxima como el 12 de mayo de 1936, dos meses antes de la sublevación, los jefes y oficiales de la Guardia Civil de la provincia visitaron al gobernador civil para significarle «su adhesión al régimen con motivo de la elección del nuevo presidente de la República», un gesto que el gobernador agradeció y prometió transmitir al Gobierno.30 Que en los momentos decisivos esa promesa fuera algo más que un gesto protocolario se entiende porque a principios de julio, por una orden de Juan Moles, inspector general del cuerpo, se procedió a conferir el mando del colegio y de la comandancia del cuerpo en Ciudad Real a dos tenientes coroneles de confianza: Francisco de los Arcos Fajardo y Rafael López Montijano. Sin duda, este hecho explica por qué la Guardia Civil no se levantó el día 18, en contraste con lo sucedido en Toledo, Villarrobledo, Albacete o Jaén. Los jefes de la Benemérita se mostraron dispuestos a cumplir las indicaciones de Vidal Barreiro.31 Como las de Albacete, las fuerzas a sus órdenes pertenecían al Tercio 23 y contaban con cinco compañías, cuyas cabeceras se hallaban en Puertollano, Daimiel, Valdepeñas y Alcázar de San Juan. Además de la plana mayor del cuerpo, integrada por el teniente coronel y tres comandantes, en Ciudad Real se encontraba una compañía de fusiles y un escuadrón de caballería.32
Tras conocerse el golpe en Marruecos, en vez de sumarse, la Guardia Civil de la provincia prestó algún servicio en las primeras horas contra algunos amagos violentos protagonizados por derechistas en Puertollano y Ciudad Real, respaldando la acción de los grupos armados izquierdistas. Esta simbiosis con las milicias fue llevada hasta mayores extremos por el Cuerpo de Carabineros ahí y en otras localidades. Pero a los dos o tres días los guardias fueron retirados de los controles de las carreteras y de la vigilancia de los puntos neurálgicos, permaneciendo acuartelados en sus puestos. Esa circunstancia hizo que el dominio de las calles quedase de hecho en manos de los milicianos. De este modo, ante la pasividad de las fuerzas de orden público, pudieron campar a sus anchas. Mientras que los guardias de Asalto fueron enviados de inmediato a Madrid, todas las fuerzas de la Guardia Civil –un efectivo de entre seiscientos y novecientos hombres según las fuentes– fueron concentradas a partir del 19 de julio en las cabeceras de Compañía, primero, y unos días después, hacia el 24 o el 25, en Ciudad Real. Pero esa situación duró muy poco tiempo. Bien porque se rumoreó que se iban a sublevar, bien para cubrir las necesidades de la capital, el caso es que el día 30 se les ordenó marchar a Madrid, desde donde partieron horas después al frente de Somosierra.33
Por lo que concierne al relato de este libro, lo de menos es que la mayor parte de esas fuerzas se evadieran a la zona rebelde a la primera de cambio, a partir del 2 de agosto al parecer, una vez incorporadas al frente en la sierra madrileña. Lo importante es constatar cómo la desaparición de las fuerzas de orden público en la provincia, y la fractura dentro del Ejército y de las fuerzas de seguridad en el conjunto de España, abrieron las puertas de par en par a la revolución. Una guerra civil era impensable en el verano de 1936 sin esa fragmentación de la corporación militar. En las provincias que se mantuvieron fieles al Gobierno, el poder se dispersó en manos de los comités sindicales creados sobre la marcha.34 La situación que se creó ha sido definida como de «dualismo revolucionario».35 Aunque otros prefieren hablar de «soberanía múltiple» al competir por el poder del Estado republicano, e intentar sustituirlo, una multitud de poderes en diferentes lugares del territorio, producto de una rebelión militar contra el Gobierno y de cientos de insurrecciones locales.36 Allí donde los insurgentes fueron derrotados, el Estado republicano, al perder el monopolio de las armas, no pudo impedir la apertura de «un proceso revolucionario, súbito y violento». Las calles se llenaron de hombres y mujeres armados, «muchos de los cuales se habían significado por su vigorosa oposición a la existencia de ese mismo Estado. No estaban allí exactamente para defender la República […] sino para hacer la revolución. A donde no había llegado la República con sus reformas, llegarían ellos con la revolución».37
Desde el mismo instante del golpe, días antes incluso de ser concentrados los efectivos de la Guardia Civil en la capital manchega, la ciudadanía conservadora quedó a expensas –inerme y desarticulada como se hallaba– de lo que quisieran hacer con ella los poderes revolucionarios constituidos al socaire de los acontecimientos. Lo curioso del caso es que hasta ese momento «todo el mundo de orden», al menos en la capital, había acariciado la esperanza de que el millar aproximado de guardias civiles concentrados allí se sumarían a la rebelión, «desconociendo las razones por las cuales no lo verificaron». Tanto es así que, cuando algunos jóvenes de la Comunión Tradicionalista contactaron con la Guardia Civil de la capital, al objeto de proveerse de armas y apoyar la sublevación, se llevaron un chasco al toparse con la resuelta negativa de los jefes.38
Una vez que la Benemérita se marchó a Madrid, el monopolio legal de la violencia dejó de estar en manos de los representantes del Estado y del Gobierno democrático. Al respecto resulta elocuente que en Ciudad Real capital no se cometiesen asesinatos hasta que la Guardia Civil fue evacuada.39 Y lo mismo sucedió en Valdepeñas o Daimiel, cabeceras de línea ambos pueblos. A los monjes pasionistas del segundo los mataron a finales de julio, pero en otros puntos, no en su lugar de residencia. En Alcázar de San Juan, otra cabecera de línea, sólo se registró una víctima, el día 21, antes de que los ochenta números concentrados salieran para la capital provincial al día siguiente. En la última cabecera, Puertollano, la Guardia Civil participó en la neutralización del foco rebelde que se declaró el día 19. Es decir, las víctimas de esta localidad en los primeros días de la guerra tampoco se produjeron a manos de agentes privados espontáneos e incontrolados, o no sólo. Por lo tanto, la violencia caliente se manifestó prioritariamente en aquellos lugares donde sus artífices capitalizaron la dejación de funciones de los guardias. Lo cual ocurrió al ser recluidos en sus cuarteles o concentrados en sus respectivas cabeceras, antes de dar el salto a Ciudad Real. Con su envío definitivo a Madrid, los dirigentes y militantes de las organizaciones partidistas pasaron a ser los detentadores exclusivos del monopolio de la violencia, percatándose de inmediato de las posibilidades de cambiar el mundo que, como caídas del cielo, surgían ante sus ojos. Sin fuerzas a su mando y por tanto sin poder alguno, el gobernador civil de la provincia pasó a ser un títere en manos de los partidos y sindicatos de la izquierda obrera. Nunca como entonces en la historia de España un golpe militar de vocación contrarrevolucionaria, lanzado frente a un estallido revolucionario supuestamente inminente y nunca probado, ayudó tanto a impulsar la temida revolución.40
Así, las primeras semanas de la guerra civil española evidenciaron cómo la quiebra parcial del Estado, con lo que tuvo de desintegración igualmente parcial del poder político y derrumbe de su poder coercitivo, impulsó la violencia de todos contra todos. Como han medido en profundidad los especialistas de este campo, en circunstancias de tal índole la falta de institucionalización política favorece la propagación rápida de la violencia: «Cuando se derrumba el poder coercitivo del Estado se abre la caja de Pandora de todos los extremismos».41 En esta línea, hay quien considera que la revolución social que tuvo lugar en la zona republicana durante las semanas posteriores a la entrega de armas a las organizaciones obreras no tuvo parangón en la Europa de entreguerras: «fue la más amplia y prácticamente la más espontánea de las ocurridas en ningún país europeo, Rusia incluida. De hecho, la Revolución rusa de marzo de 1917 no había sido específicamente de carácter obrero». Al fracasar el levantamiento militar en dos tercios de España, desató con toda su fuerza el mismo proceso que trataba de evitar y al principio empeoró más que mejoró la situación de los contrarrevolucionarios.42 La dejación de funciones de las fuerzas de orden público, su asunción por las organizaciones izquierdistas y el reparto de armas consiguiente propiciado por las autoridades provinciales y locales fueron pasos que a la postre se revelaron decisivos para propiciar las matanzas, aunque en la cabeza de tales autoridades no se contemplase en esos momentos que tal iba a ser el desenlace. Los dirigentes locales impulsaron la formación militar de los milicianos convencidos de que actuaban en defensa de una causa justa, los dotaron del instrumental bélico necesario, confeccionaron listas de sospechosos derechistas y montaron una red de controles en los espacios públicos y en las carreteras que se mostró muy eficaz para abortar la insurrección en muchos lugares. Todo ello acompañado de exhortaciones para que las fuerzas antifascistas se mantuvieran unidas. Posiblemente muchos de esos dirigentes no imaginaron lo que sucedería después, convencidos de «que eran pasos patrióticos y necesarios en una guerra civil».43
*
En realidad, para ser precisos, salvo algún conato aislado de escasa importancia, la sublevación apenas contó con seguidores comprometidos ni prendió en la provincia de Ciudad Real. El factor capital, como se acaba de indicar, fue que las fuerzas de orden público respetaran su compromiso con la legalidad. Pero igualmente decisiva fue la rápida y eficaz movilización protagonizada por las organizaciones de izquierda afines al Gobierno. Sin olvidar que la ubicación espacial de esta provincia tampoco ayudó, en tanto que las fuerzas rebeldes optaron por el camino extremeño –más largo y oblicuo, pero más fácilmente transitable– con vistas a girar en el valle del Tajo en su marcha hacia Madrid.44 Por definición, la opción de Despeñaperros resultaba mucho más arriesgada al tener que salvar el obstáculo montañoso de Sierra Morena, más inaccesible y potencialmente mucho más costoso. Por ende, en la falta de apoyos a la sublevación también pesaron lo suyo el aislamiento, la escasa o nula planificación, la incomunicación entre los grupos de conspiradores locales y la falta de noticias e instrucciones emitidas desde Madrid o desde la capital provincial.45 Sin olvidar que la ruta por Extremadura, por la proximidad de la frontera portuguesa, cubría el flanco izquierdo de los rebeldes y les aportaba el aprovisionamiento necesario, al tiempo que eludía el peligro de las fuerzas que el general Miaja había concentrado en Montoro (Córdoba).46
Si nos atenemos a los informes elaborados por los jefes de Falange y las autoridades locales en la posguerra –principal fuente disponible para calibrar la participación en el golpe–, cuando se les preguntó sobre el grado de seguimiento de la sublevación en el verano de 1936, resulta que como mínimo en tres cuartas partes de los pueblos no se movió absolutamente nadie.47 Y en el resto, con alguna excepción muy contada, sólo se detectaron pequeños incidentes o, como mucho, amagos a favor del golpe que resultaron fácil y rápidamente abortados. Los argumentos explicativos de tal parálisis se reiteran en los informes citados: los desarmes previos de las derechas efectuados a lo largo de la primavera;48 la existencia de un entramado organizativo miliciano en construcción desde las mismas fechas;49 la rapidez y eficacia con la que actuaron las autoridades y los dirigentes izquierdistas movilizando a las milicias para registrar los domicilios de los derechistas y encarcelar a los más significados; y, en contraste con ello, la nula o cuando menos raquítica organización de los grupos potencialmente subversivos, que se vieron sorprendidos por sus adversarios. Estos hechos y el miedo que generaron en la ciudadanía conservadora sirvieron para estrangular cualquier intento de respaldo al golpe pese a que, como se había demostrado en las elecciones de noviembre de 1933 y febrero de 1936, las izquierdas, aunque contasen con un fuerte respaldo electoral, eran cuantitativamente minoritarias en esta provincia.
Como sintetizó muy bien el informe elaborado en el Viso del Marqués, que puede extrapolarse a casi todas las demás localidades: «No hubo tiempo material ni medios de clase alguna para demostrar públicamente simpatías por el M. N. [Movimiento Nacional] toda vez que casi la totalidad de los dirigentes derechistas no podían salir a la calle, permaneciendo en sus respectivos domicilios y vigilados por la guardia roja». Entre otros muchos, el informe de Calzada de Calatrava abundó en las razones de esta parálisis: «Por la activísima vigilancia de las autoridades y elementos marxistas, nadie se podía manifestar en contra de ellos sin riesgo de su vida, como igualmente por hallarse este pueblo muy alejado de los frentes». Y eso que en algunos lugares –muy contados– no faltaron los entusiastas dispuestos a echarse a la calle, los cuales vieron frustradas sus pretensiones pese a estar a la expectativa, caso de Villarta de San Juan: «Hasta el día 19, cuantas personas adictas a nuestra causa había en esta, estaban sobre las armas esperando el momento de lanzarse a la calle, lo que desgraciadamente no pudo efectuarse». Lo más que hicieron fue resistirse durante unos días a entregar las armas tras solicitarlo en los correspondientes bandos la autoridad local bajo pena de efectuar fusilamientos. Por ello tuvieron que recurrir al pueblo vecino de Manzanares, desde donde el día 23 enviaron cinco o seis camiones repletos de milicianos que reforzaron a los del lugar, efectuando el desarme y la detención masiva de derechistas. Ese procedimiento de mantenerse reacios a la entrega de las armas, la mayoría de las cuales no pasaban de ser escopetas de caza, fue bastante común. En Fontanarejo, un pequeño pueblo de la zona de Los Montes, dieron un paso algo más allá: «Muchos individuos de derechas inutilizaron las escopetas antes de entregarlas».50
La mala organización, la desconexión de los distintos partidos derechistas y la impotencia de los sectores proclives al golpe también se reiteraron una y otra vez en la posguerra para justificar su inoperancia: «Siendo un número reducido los de derechas, estos no hicieron resistencia armada» (Alamillo). La doctrina falangista, exponente de uno de los grupos más aguerridos y dispuestos a la insurrección, apenas se conocía y sus escasos simpatizantes –unos centenares– carecían de un entramado asociativo sólido: «y si todos saboreamos, desde la primera noticia, el G. [Glorioso] alzamiento, ninguno, en cambio, proyectó, ideó ni dirigió actos ni determinaciones que facilitaran su triunfo inmediato» (Argamasilla de Alba). En Infantes, cabeza administrativa del Campo de Montiel, los falangistas apenas disponían de cinco escuadras. Sin contar que en algunos sitios sus militantes habían protagonizado incidentes en los meses y semanas previos, lo cual fue motivo para la detención y encarcelamiento de muchos de ellos y, por tanto, su neutralización previa al 18 de julio: «nos encontramos estrechamente vigilados y casi desarmados los elementos de derechas y simpatizantes de Falange», se escribió desde Cabezarrubias del Puerto. Pero lo mismo se podía aplicar a otros pueblos más grandes, como Miguelturra, Manzanares, Daimiel o la misma capital. En Valdepeñas, la primera población de la provincia por número de habitantes en 1930, aunque al parecer contaba con más de un centenar de adeptos, Falange sólo «se encontraba en período de organización careciendo de los enlaces necesarios, armas, medios económicos y otros elementos con que poder sumarse».51
Con tan escasos mimbres, no ha de extrañar que la concentración de la Benemérita en la capital provincial y su posterior traslado a Madrid supusiera un auténtico mazazo para los potenciales conspiradores: «todos se quedaron indecisos» (Alhambra); «una vez que la Guardia Civil se marchó incrementaron las amenazas e insultos» (San Lorenzo de Calatrava); «no hubo tiempo, pues el puesto de la Guardia Civil que aquí había recibió órdenes de marchar y concentrarse, quedando este pueblo completamente en manos de los socialistas» (Villahermosa). «El G.M.N. [Glorioso Movimiento Nacional] sorprendió desunidos y atemorizados a los elementos de derechas, llegando estos a desconcertarse cuando en las primeras horas del Movimiento y después de haber ofrecido alguna ayuda a la Guardia Civil, esta abandonó la localidad» (La Solana). Muchos esperaban dar el paso decisivo una vez que lo hubiera hecho el cuerpo armado. Por eso el desánimo fue generalizado al constatar que en varias localidades (Puertollano, Ciudad Real, Almadén, Granátula…) los guardias actuaron al unísono con las autoridades para desarmar a los derechistas. Ante tal evidencia, «nos limitamos a escuchar la radio y estar atentos por si se presentaba oportunidad de tener que actuar en la calle en el caso de haber llegado refuerzos de fuera como esperábamos» (Piedrabuena). Cuando se confirmó el fracaso del golpe en la capital de España hasta los más convencidos terminaron por tirar la toalla, conscientes de que los adversarios parecían haber aguantado el envite: «para ellos fue un gran júbilo» (Cañada de Calatrava).52
Si tal fue la tónica en los pueblos grandes o medianos, muchos ni se enteraron de lo que se cocía en los núcleos enanos, en las pedanías o en las aldeas ubicadas en las comarcas más apartadas, lejos de las principales vías de comunicación (Los Montes y el Valle de Alcudia sobre todo, en parte también el Campo de Montiel), habiendo de pasar varios días hasta tomar conciencia del alcance de aquel momento histórico. En Arroba de los Montes, donde ni había cuartel de la Guardia Civil, nadie intuía siquiera que fuera a producirse el golpe, porque en verdad la política nunca había interesado gran cosa a sus vecinos: «había cierta apatía por los bandos políticos, no habiendo unificación de ninguna clase para llegar al extremo de levantarse y mucho menos sostenerse». En Villanueva de la Fuente o la aldea de El Hoyo no hubo participación en el «alzamiento» «por ignorar que había empezado el mismo hasta que por orden del Alcalde en funciones hicieron el desarme». Una ignorancia compartida en otros lugares, como Retuerta del Bullaque, Mestanza o La Labores, «sin que nadie llegara a intuir un Alzamiento». En Navas de Estena, «la mayoría siguió su vida de trabajo sin meterse en nada como siempre». Y es que las dimensiones de estos núcleos no invitaban a llevarse mal entre los vecinos, de ahí la «poca alteración en el orden público, debido a ser un pueblo sumamente pequeño» (Solana del Pino). El control de los medios de comunicación también ayudó lo suyo, como se encargó de recordar el informante de Torre de Juan Abad:
los elementos que podían secundar el movimiento ignorábamos lo que sucedía en el resto de España, por lo que no se pudieron efectuar actos en pro del mismo […] Se suponía que [...] estaban sucediendo cosas graves, a juzgar por la forma confusa en que los marxistas actuaban hasta el día 23 de julio, en que los rojos montaron unas guardias dirigidas por los elementos de acción de los mismos, en entradas y salidas de la localidad, empezando a detener a personas derechistas y efectuar cacheos y registros en los domicilios de estos, recogiendo armas.53
El panorama descrito no excluye que en la provincia manchega hubiera conspiradores y grupos políticos dispuestos a sublevarse, como en toda España, en aquel verano de 1936. Al menos es lo que sugieren los informes de los jefes locales de Falange. Sin embargo, conviene tomarlos con suma cautela dado su tono marcadamente exculpatorio en virtud del menguado respaldo encontrado por el golpe en esta demarcación. De acuerdo con sus datos, en distintos lugares menudearon los contactos informales con las fuerzas de seguridad, habiendo reuniones e incluso concentración de efectivos y acopio de armas. Pero la actitud más generalizada entre la ciudadanía conservadora de los pueblos y de la propia capital fue mantenerse a la espera de noticias y directrices de fuera. Una tónica que también presidió la inacción de los falangistas, por definición más dispuestos a jugarse la vida dado el predominio de los más jóvenes en sus filas. Los lugares donde se detectaron grupos conspirativos e impulsos insurreccionales –por pequeños que fueran– apenas afectaron a dieciséis municipios en toda la provincia, incluida la capital. Cuatro partidos judiciales no registraron ni un solo caso: los de Almadén, Piedrabuena, Alcázar de San Juan y Manzanares. En otros partidos sólo se detectaron grupos de conspiradores de escasa relevancia. Almagro fue uno de esos pueblos, no muy lejos de la capital. Algunos «elementos de Falange y de derechas» se ofrecieron a la Guardia Civil, pero el puesto se mantuvo a la expectativa «ya que, al parecer, ignoraban que el Movimiento se iba a producir». Los falangistas «venían diciendo que el Movimiento se preparaba», pero en realidad se hallaban «desconectados de los organizadores verdaderos».54
Tras las indagaciones pertinentes, en Almagro resultaron detenidos tres supuestos conspiradores: el capitán de Infantería Jesús Calero Escobar, que estaba destinado en la Caja de Reclutas de Ciudad Real, y fue imputado, no sin razón, por haber estado en contacto con falangistas de ese pueblo, a los que adiestró en el manejo de armas y en táctica militar;55 Carmelo Madrid Sánchez, republicano de los de Melquíades Álvarez y perito mercantil, en cuyo domicilio se encontraron un rifle y municiones; y Emilio Madrid Sánchez, industrial. En el juicio al que fueron sometidos meses después, el tercero resultó absuelto por falta de pruebas. Pero los dos primeros fueron condenados a 20 y 14 años de cárcel, respectivamente, tras reconocer que «tanto antes del actual movimiento militar como posteriormente a la noche del 17 al 18 de Julio» se reunieron movidos por ideas opuestas al régimen para ayudar a los sublevados, a los que habrían prestado su apoyo económico y moral.56
En Almodóvar del Campo, declarada la rebelión militar, en la misma noche del 18 de julio se reunieron secretamente en diversos sitios de la localidad varios individuos para sumarse al levantamiento: «Se celebraron reuniones por elementos adictos al Movimiento, poniéndose a disposición de la Guardia Civil la mayoría de ellos». En principio, no fue posible sorprenderlos «por haber roto los integrantes de la misma las bombillas del alumbrado público en la calle con el fin de sustraerse a la vigilancia de las autoridades». Pero a la postre siete de los implicados en la conspiración fueron detenidos y condenados a doce años de cárcel: José Arévalo González (Acción Popular, AP); Vicente Cendrero Molina (fundador de Falange Española, FE, en el pueblo); Juan Cordón de Roa (FE); Antonio Costi Huertas (presidente de las Juventudes de Acción Popular, JAP, locales); Enrique Fernández Cañizares (presidente de AP); Frutos García de la Santa Rodríguez (vicepresidente de AP) y Tomás Redondo Gómez (FE). En el juicio todos reconocieron los cargos que se les imputaron.57 En Corral de Calatrava, dentro de la misma demarcación judicial de Almodóvar, pero a un paso de la capital provincial, el 18 de julio por la mañana, nada más conocerse «el estampido del M. N. [Movimiento Nacional] en Marruecos, hubo actos de participación». Entre algunos elementos «de orden» se repartieron armas y municiones, marchando después a Ciudad Real a recibir instrucciones y la consigna para el «alzamiento». Pero enseguida dieron marcha atrás al constatar que las fuerzas que lo secundaban eran muy escasas y que la Guardia Civil no respondía ante los primeros asaltos de las «milicias rojas» en las casas de algunos comprometidos: «y teniendo en aquellos momentos críticos noticias [de que] la Guardia Civil de Puertollano actuaba a favor de las fuerzas rojas, el desconcierto fue grande viendo nutridos contingentes rojos que se lanzaban al asalto y detenían a las personas más destacadas del Movimiento de esta localidad».58
Idéntico viaje de ida y vuelta se observó en otro pueblo cercano a la capital, Aldea del Rey. Al saber por la radio que se había manifestado un movimiento militar en África, un grupo de jóvenes dirigidos por Jerónimo Alcaide, organizador de Falange en esa villa, se trasladó a Ciudad Real a ponerse a las órdenes del jefe provincial, quedando en ese pueblo gran número de personas que lo hubieran secundado. Pero en casa de los hermanos Mayor –cabezas de la conspiración falangista en la zona– se les comunicó que se volvieran, que ya recibirían órdenes. La espera se compensó durante tres días oyendo la voz tronante y amenazadora del general Queipo de Llano en las emisiones de Radio Sevilla, que en las mentes de aquellos jóvenes despertó todo tipo de esperanzas, hasta que las izquierdas se hicieron dueñas de la población y tuvieron que resignarse a su derrota.59
Ciertamente, la proximidad a la capital inspiró la mayoría de los escasos conatos sediciosos que se advirtieron en la provincia. En esa línea cabe situar casi todos los movimientos citados, al igual que el reparto de propaganda clandestina que, aprovechando la oscuridad de la noche, efectuaron algunos jóvenes de Picón en los domicilios de los izquierdistas significados. Más empaque tuvieron las reuniones clandestinas celebradas cerca de allí por los cuatro falangistas contados que había en la pedanía de Las Casas, a escasos kilómetros al noroeste de Ciudad Real, «pero como no llegaron a darnos ninguna consigna [...] en esta no se pudo mover». Igual que en Fuente el Fresno, algo más al norte, «por no recibirse órdenes concretas de la Jefatura Provincial, como así mismo de los pueblos limítrofes a los que se desplazaron varios camaradas con el fin de preparar la sublevación en esta localidad». Por no hablar del pobre balance cosechado en Daimiel, la patria chica del primer mártir de Falange y uno de los principales bastiones de esta organización en la provincia, con sus doscientos militantes. Los falangistas no se lo pensaron dos veces al ponerse a disposición de la Guardia Civil, pero en el puesto les indicaron que tenían órdenes de no lanzarse a la calle, pese a que en ese pueblo fueron concentrados los guardias de la comarca, también en número aproximado a los doscientos. De este modo, los falangistas por sí solos no pudieron hacer nada y, sin apenas armas, optaron por cruzarse de brazos.60
Fuera del círculo concéntrico más próximo a la capital, los conatos subversivos detectados respondieron a lógicas puramente locales, a la falta de información o al aislamiento respecto a los grandes centros decisorios de la provincia, un marco que propició las acciones equivocadas de algunos sediciosos, despistados y no muy conscientes de las consecuencias que podía depararles su intento de romper la legalidad. En este sentido, diez falangistas de Fuencaliente, un pueblo ubicado a los pies de Sierra Morena y el más meridional de la provincia, recibieron condenas por el delito de rebelión militar en grado de conspiración. Apresados en agosto, se les acusó de haberse reunido, con conocimiento previo del alzamiento militar, la noche del 19 de julio en el Centro Republicano Autónomo, «concertándose todos ellos para la realización del alzamiento en dicho pueblo resolviendo ejecutarlo, si bien no lo llevaron a efecto por faltar a la reunión el jefe del partido Francisco Blasco Ramírez». De todas formas, este también fue apresado en septiembre.61
Más hacia el este, en el Campo de Montiel y sus aledaños, se observaron acciones aisladas y más bien insignificantes aquí y allá, pero sin ninguna conexión entre ellas hasta donde se ha podido averiguar. Así, en Torrenueva, municipio perteneciente al Partido Judicial de Valdepeñas, fueron acusados y detenidos por un delito de rebelión militar en grado de conspiración veintidós vecinos, tras haberse reunido y conspirado antes y después del pronunciamiento. Cuatro de ellos resultaron condenados luego a catorce años de prisión por el Tribunal Popular de Ciudad Real: Bartolomé Ciorraga Delgado, Benjamín González García, Ignacio Plaza Fernández y Benigno Cea Cea. El resto resultaron absueltos y, aunque se dispuso su libertad, quedaron en prisión para ser juzgados como desafectos por el Jurado de Urgencia creado en octubre de 1936. Se da la circunstancia de que Benigno Cea Cea, republicano de los de Cirilio del Río, había sido secretario del Comité local de la Agrupación al Servicio de la República en 1931.62
El pueblo de Almedina llegó a estar en poder de los rebeldes –con los once falangistas del lugar a la cabeza– hasta que el 22 de julio se presentaron los milicianos de Santa Cruz de Mudela y se hicieron con la localidad. El vecino Juan Heredia Antequera, jefe local de Falange, tras reconocer los cargos fue condenado a doce años de reclusión por excitación a la rebelión. El 20 de julio se reunió con otros elementos de su ideología y vecindad «manifestándose en su pueblo dando gritos de “viva el fascio” “muera la República y sus dirigentes” con el propósito de excitar al vecindario a la rebelión contra el Gobierno legítimo de la República».63 En Santa Cruz de los Cáñamos algunos exaltados salieron también a las calles gritando «arriba España», hasta que vinieron fuerzas milicianas de los pueblos limítrofes y enmudecieron como por ensalmo. En Cózar los falangistas se ofrecieron a la Guardia Civil también sin resultado, de ahí que su resistencia no fuera más allá de gestos simbólicos, como el negarse a secundar los saludos revolucionarios y no participar en los actos que se organizaban. En San Carlos del Valle el gesto, más iluso que heroico, consistió en mantener abierto los primeros cinco días el Círculo de la Amistad, un centro derechista que disponía de un aparato de radio donde también se siguieron las alocuciones de Queipo de Llano. Pero enseguida fue cerrado y se acabó la fiesta.64
En Terrinches, otra pequeña localidad del Campo de Montiel situada en su parte más oriental, varios individuos se reunieron en la noche del 20 de julio en el local de Acción Popular, «formando grupos y haciendo recuento de armas y municiones, concertándose todos ellos para realizar la rebelión en dicho pueblo y resolviendo ejecutarla». La radio volvió a jugar un papel importante en su decisión de rebelarse pero, de acuerdo con la norma imperante en la provincia, quedaron a la expectativa de lo que ocurriera en la capital o en otros lugares: «todos los elementos de derechas y falangistas se concentraron en su centro haciéndose fuertes y con un aparato de radio en espera de que se alzara la capital o algún pueblo de la provincia para tirarse a la calle e imitarlos, pero después de varios días y acudiendo mucha gente revolucionaria de los pueblos del contorno y viendo que no se podía hacer nada se entregaron a los rojos». Un total de ocho derechistas fueron encausados y condenados a catorce años y ocho meses de prisión.65 Por último, en Villahermosa, varios vecinos procedieron a organizarse desde varios meses antes de la guerra, al sentirse acosados por las autoridades y fuerzas izquierdistas tras las elecciones. Su organización «consistió en afiliarse secretamente, y de acuerdo con todos los elementos de orden, en F. E. [Falange Española], para cuando llegase el caso ponerse al frente de todo movimiento patriótico que pudiese surgir, o contener cualquier movimiento contra la Patria que pudieran intentar». Después del 18 de julio se mantuvieron alerta a la espera de instrucciones de la capital y de los pueblos mejor comunicados, «pero no hubo tiempo, pues el puesto de la Guardia Civil que aquí había recibió órdenes de marchar y concentrarse, quedando este pueblo completamente en manos de los socialistas».66
Más que conatos de sublevación, algunas localidades, incluida la capital, registraron choques armados sin escapar a la tónica de pasividad e impotencia descritas. Lo cual, por encima de su modesta entidad, fue indicio de que se produjo cierta resistencia frente a la eficaz movilización de las fuerzas del Frente Popular. Pero ello se analizará más adelante, tras desentrañar los rasgos y la lógica interna del exitoso control de la provincia por parte de las organizaciones obreras –partidos, sindicatos, juventudes, milicias y comités–. Aunque los republicanos de izquierda estuvieran presentes en este escenario en su papel de teloneros, el liderazgo lo asumieron dichas organizaciones gracias al golpe asestado al Estado republicano por los militares sublevados. Los republicanos asistieron boquiabiertos, entre asombrados y sobrecogidos, ante el nuevo entramado de poder que sus compañeros de viaje improvisaron a velocidad de vértigo.
CAPÍTULO 2
Milicianos en armas
La impresionante movilización miliciana desplegada a partir del 18 de julio de 1936 –multitudinaria, rápida y contundente allí donde el golpe fue derrotado– no surgió por generación espontánea.1 Sus precedentes inmediatos hay que rastrearlos en la acción colectiva protagonizada por la izquierda obrera antes, durante y después de las elecciones generales del 16 de febrero; las mismas elecciones que desembocaron en el problemático triunfo del Frente Popular y en una nueva mayoría parlamentaria de izquierdas en las Cortes.2 En los meses sucesivos, lejos de aplacarse, esa movilización se mantuvo en pie. Por encima de los aspectos festivos iniciales,3 o de que algún historiador vea aquí «el triunfo de la democracia»,4 aquella movilización reunió una serie de características insoslayables: las organizaciones obreras se adueñaron de las calles y abrieron las puertas a la ocupación –que no reposición– de los ayuntamientos por las izquierdas (con la consiguiente expulsión de muchos concejales centristas y derechistas que habían obtenido sus actas limpiamente en 1931 o 1933); impulsaron la reforma agraria por la vía de los hechos consumados sin atenerse en principio a los procedimientos legales obligados; provocaron con su presión y sus coacciones –sin negociación previa– un cambio drástico y no consensuado en las relaciones laborales; alentaron una cadena huelguística que no tenía parangón con otros ciclos de protesta en los años previos y hasta extremos difícilmente soportables para el empresariado; dieron alas a prácticas anticlericales cuyo grado de virulencia no se advertía desde los sucesos de mayo de 1931, y levantaron, en fin, un cerco en toda regla en torno al mundo conservador (asalto y cierre de locales por la fuerza, depuración de funcionarios municipales sin atenerse a la ley, detenciones arbitrarias sin competencias para ello, palizas…). Aunque los choques violentos que se derivaron de ahí –plasmados en más de cuatrocientos muertos y muchos más centenares de heridos en toda España– no tuvieron un origen unidireccional, pues tanto la extrema derecha como las fuerzas de orden público los alentaron, en un alto grado los provocó ese ambiente creado por iniciativa directa de la izquierda obrera más intransigente.5
So pretexto de no hacerle el juego a la interesada interpretación franquista de aquella primavera, no se puede tender un tupido velo sobre esas prácticas del obrerismo. Prácticas que no tenían nada que ver con valores democráticos y pluralistas, y que expresaban pulsiones excluyentes consustanciales a su cultura política y a sus postulados ideológicos. Entre la interpretación franquista de aquella primavera y la historia militante proclive a la izquierda revolucionaria –no menos parcial– se abre un amplio abanico de posibilidades en el que están obligados a confluir los historiadores cuyo único compromiso es el avance del conocimiento. Un compromiso que, como es obvio, también conduce a negar de manera contundente las tesis de los sublevados. Porque, contrariamente a lo que la propaganda franquista sostuvo durante décadas, en la primavera de 1936 no se fraguó ninguna conspiración comunista ni se proyectó un golpe de ese carácter, como tampoco se hallaba a la vuelta de la esquina la amenaza revolucionaria –aunque las vocaciones y los lenguajes amenazantes no faltasen– ni cabe atribuir a la inestabilidad política reinante y a los problemas de orden público el estallido de la guerra civil. Este fue consecuencia directa del golpe de Estado auspiciado por la conspiración militar que buscó derribar al Gobierno surgido de aquellas Cortes. Una conspiración iniciada de manera fría y consciente a principios de marzo, como poco. Dado que el golpe sólo triunfó en una parte del territorio nacional, pero provocó la división del Ejército, ello resultó letal para el Estado republicano, aunque no llegase a desmoronarse del todo. Si la mayor parte del estamento militar se hubiera mantenido fiel a la legalidad difícilmente hubiera estallado el conflicto bélico. Frente a esa cohesión, que a la postre no se mantuvo, toda hipotética tentación insurreccional –de izquierdas o de derechas– nunca habría podido prosperar.6
Una de las dimensiones más llamativas de la movilización de la izquierda obrera en la primavera de 1936 fue la obsesión por consumar el desarme de sus adversarios políticos. Este empeño se percibió en la implicación de grupos informales de militantes en las incontables detenciones de derechistas y fascistas que se efectuaron por toda España tras la ilegalización de Falange en el mes de marzo.7 Pero también tuvo su reflejo en las manifestaciones retóricas explicitadas en los medios de prensa afines, que sin duda contribuyeron a caldear el ambiente y reflejaron los valores antidemocráticos apuntados. El Socialista reiteró sin descanso la obligación de estar en guardia contra una posible reacción violenta de las derechas y de efectuar de manera apremiante su «desarme implacable» dada la acumulación de armas cortas y largas que supuestamente habían llevado a cabo en los dos últimos años, sobre todo tras la insurrección de octubre de 1934. El fondo golpista de la misma y el oneroso coste que supuso para la democracia republicana en ningún momento fueron reconocidos por estos medios. Muy al contrario, hubo una reivindicación explícita de aquel movimiento insurreccional.8 Del octubre de 1934 sólo se reparaba en las consecuencias, no en la responsabilidad de quiénes lo motivaron: «La preparación bélica de las derechas extremas comenzó a hacerse con ocasión de las jornadas de octubre […] y se intensificó, en grados diferentes, al crecer el poderío gubernamental de la Ceda». «Los suministros han sido copiosos». Ahora, las derechas buscaban «desquitarse de la derrota en las urnas» con la colaboración «de núcleos del llamado brazo armado de la patria», estando «en disposición de caer inesperada y violentamente sobre el régimen». Por ello era improrrogable «una acción enérgica del Gobierno» que lograra su desarme total. A las derechas había «que pacificarlas. No será culpa del régimen si la pacificación debe serles impuesta a la fuerza».9
La Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT), el brazo campesino de la UGT, no sólo alimentó una retórica revolucionaria desde principios de 1934, como hizo la plana mayor del caballerismo desde el verano anterior,10 sino que en la primavera de 1936, amén de retomar ese lenguaje bélico, no paró de realizar llamamientos en pro de la constitución de «milicias populares», «con normas militares y espíritu proletario», «bien armadas, bien acuarteladas», «uno o varios batallones» en cada pueblo y en cada ciudad. El argumento esgrimido no podía ser más drástico y exagerado, lo que evidencia que no sólo los medios derechistas amplificaban la tensión existente ni eran ellos los únicos que alentaban las pulsiones paramilitares: «Nos hallamos en guerra civil, larvada en unos sitios y descarada en otros». «Al enemigo –vista como vista– hay que aplastarlo sin piedad». Estas milicias habrían de sustituir a la fuerza pública en sus funciones por ser esta el instrumento armado de la burguesía y de «los señores de la tierra». «Sólo si ven en cada pueblo un centenar de estos milicianos valientes y bien disciplinados, y si este centenar forma hermandad con los de los pueblos vecinos […] sólo entonces, repetimos, podremos considerar seguras nuestras conquistas. No basta tomar la tierra. Hay que estar dispuesto a defenderla. No es suficiente dominar un Ayuntamiento. Hay que hacerlo respetar. Para ello precisamos contar con fuerza propia […] Las milicias del pueblo son las que han de hacer el desarme a fondo de los enemigos del proletariado y de la República […] ¿Que cómo se forman las milicias? ¡Formándolas! […] La República no tiene más defensa real que el pueblo, los obreros organizados de la ciudad y de la tierra. Y a ese pueblo hay que organizarlo militarmente». De hacer caso a El Obrero de la Tierra, portavoz de la FETT, los primeros núcleos milicianos se empezaron a crear por «todas partes» en aquellos meses, por más que los gobernadores intentaran obstaculizar cuanto pudieron ese proceso.11
Aunque se barajara en los medios obreros –y no sólo obreros– la posibilidad de una guerra civil, conviene no perder de vista un dato elemental: cuando en la primavera de 1936 se escribían y publicaban esos llamamientos nadie podía adivinar el futuro inmediato. Pero lo cierto es que, al enfrentarse a tales proclamas, el lector retrospectivo no puede evitar la sensación de hallarse ante el guion anunciado de lo que luego, en efecto, habría de ocurrir a partir del 18 de julio. La movilización miliciana se ajustó en muchos extremos a los presupuestos teóricos y las directrices genéricas planteadas en la primavera por la prensa caballerista y comunista. En la provincia de Ciudad Real, la movilización izquierdista que arrancó tras las elecciones –con un marcado carácter juvenil– culminó en la concentración organizada por las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en la plaza de toros de la capital el 21 de junio. En medio de una gran expectación y la asistencia de público a rebosar, desfilaron «en perfecta formación» unos 1.500 jóvenes uniformados venidos de 56 pueblos, ondeando sus banderas y cantando La Internacional y La Joven Guardia. Entre otros oradores, participó el diputado comunista Antonio Mije, que no se privó de criticar al Gobierno por no haber encarcelado a José María Gil-Robles y a Alejandro Lerroux, a los que responsabilizó de la represión de sus camaradas de Asturias. Su retórica, como el desfile de los aguerridos jóvenes socialistas y comunistas manchegos, destiló un tono amenazador muy acusado: «Cuando los partidos proletarios –dijo– estén organizados, nadie podrá oponerse a que conquisten el Poder».12 Orientación, un semanario publicado por Izquierda Republicana (IR) en Valdepeñas, interpretó aquel acto como el preludio de los tiempos revolucionarios que se avecinaban. No era solamente la prensa conservadora la que mostraba inquietud en ese período ante el impresionante despliegue callejero de sus fuerzas auspiciado por la izquierda obrera: «No, no se hagan ilusiones las clases acomodadas, las clases patronales, porque ya no habrá quien detenga la revolución que con movimiento acelerado se acerca».13
Naturalmente, dado el clima tan conflictivo y lleno de tensión que se venía padeciendo en los últimos meses en la vida pública española, sentencias como las vertidas en aquel mitin o en los artículos de prensa, o el mero hecho de ver a tantos jóvenes desfilar en formación paramilitar por las tranquilas calles de la pequeña ciudad manchega, por fuerza habían de generar inquietud en los círculos conservadores ante tal espectáculo, al escuchar esos mensajes por la radio o al desayunarse con ellos al día siguiente en los periódicos. Desde este punto de vista, sin pretenderlo unos y otros, los militares golpistas encontraron su mejor aliado en las acciones y el discurso de los radicales de la extrema izquierda, que no sólo generaron un «gran miedo» en los sectores conservadores, sino también en segmentos amplios del republicanismo de centro e incluso de izquierdas.14 Sin duda, eso explica por qué, a diferencia del golpe frustrado del general José Sanjurjo el 10 de agosto de 1932, los sublevados encontraron tantos apoyos una vez que se lanzaron a dinamitar la legalidad.
Tras el asesinato de José Calvo Sotelo en la madrugada del 13 de julio, el Gobierno esperaba algún tipo de respuesta a cargo de los seguidores del líder de la derecha monárquica,15 como bien reflejan las circulares enviadas a los gobernadores civiles desde el Ministerio de la Gobernación: «Con motivo de la muerte de Calvo Sotelo se tienen noticias de que elementos de afinidades políticas pretenderán de un momento a otro que estalle el movimiento subversivo. Póngase al habla y esté en continua relación con jefes [de la] guardia civil y fuerzas en las que tenga absoluta confianza, controle carreteras, ferrocarriles y accesos, deteniendo elementos que se sospeche sean emisarios o agentes enlace y comunique inmediatamente a este Ministerio actividades que observe y detalles que lleguen a su conocimiento». De ahí que se optase también por la prohibición de las manifestaciones y reuniones al aire libre, la severa censura de los periódicos y la prohibición de publicar extractos de los discursos pronunciados en la sesión extraordinaria celebrada por la Diputación de Cortes, donde se vertieron duras críticas al Gobierno por parte de los representantes de las derechas.16 La prensa de esos días reflejó el enorme impacto del suceso tanto en la capital como en provincias. Apenas dos días antes de la sublevación de los militares, El Sol aseguró que «elementos de izquierda se hallaban apercibidos a la defensa del régimen en el caso de que hubiese surgido alguna reacción fascista». A la vista de los acontecimientos, el mismo 18 de julio, antes de que le diera tiempo a recoger la noticia del pronunciamiento en el Protectorado, El Obrero de la Tierra dio por segura «una nueva etapa de atentados personales contra las figuras más relevantes de las izquierdas», retomando –para frenar a «las cuadrillas mercenarias a sueldo de la reacción» y la imposición del «fascismo por medio del terror»– la cantinela tan repetida desde las elecciones de febrero. Era imperiosa y urgente la necesidad de organizar «las Milicias Populares, brazo armado de la revolución democrática […] Si el fascismo triunfa, la sangre obrera correrá a torrentes. Y antes de que eso ocurra vale más que corra la suya que la nuestra».17
Además de los pequeños núcleos anarquistas y de otras ramas menores de la UGT, como los ferroviarios, los bodegueros o los mineros, hablar de sindicalismo en La Mancha suponía referirse preferentemente a la FETT, la imponente filial campesina del socialismo que tanto y tan deprisa multiplicó sus afiliados en aquellos años.18 Por ello, y para comprender los rasgos y el alcance de la movilización miliciana interpuesta para parar el golpe, es tan importante atender al manifiesto que lanzó en la prensa el 22 de julio. Suscrito en nombre de toda la Ejecutiva por Ricardo Zabalza, su secretario general, constituyó todo un programa de actuación al que se atuvieron fielmente los militantes obreros y las milicias armadas en las jornadas siguientes. En realidad, las directrices redactadas allí en términos genéricos fueron las mismas que propagaron, pueblo a pueblo, los cuadros dirigentes del sindicalismo en provincias desde el mismo día 18. No se trató de órdenes o indicaciones secretas, sino que en un recorrido de arriba abajo, desde los dirigentes nacionales, pasando por los provinciales y locales hasta llegar a los militantes de base, fueron aireadas como consignas a los cuatro vientos bajo el convencimiento de que las circunstancias las justificaban.19 Por más que la incitación a utilizar la violencia, a coger las armas y a fijar objetivos humanos concretos fueran explícitas, lo que resultaba difícil de prever en esos momentos –aunque más de uno se las imaginó– eran las enormes consecuencias sangrientas que habrían de acarrear estos mensajes:
La Federación Española de Trabajadores de la Tierra felicita a los valientes campesinos aragoneses, andaluces y de otras provincias que se han movilizado y armado para evitar sacrificios a las fuerzas leales al Gobierno y a las milicias armadas, e incita a los trabajadores del campo para que imiten este ejemplo.
Todo aquel que tenga una arma [sic] o la sepa manejar debe ponerse a disposición de nuestras organizaciones y de los alcaldes del Frente Popular, quienes tienen orden del Gobierno de requisar todas las escopetas y las armas que existan en cada pueblo, para entregarlas a los voluntarios afectos al régimen. También se deben requisar autos, camiones y gasolina, para acudir al primer llamamiento que se les haga de los sitios donde actúen contra los núcleos facciosos.
Los pueblos establecerán constante contacto y se ayudarán entre sí y comunicarán rápidamente a las tropas y autoridades leales la actuación y presencia de los grupos insurgentes, a quienes hostilizarán por todos los medios, impidiéndoles los abastecimientos y entorpeciendo sus movimientos y comunicaciones.
Los pueblos fraternizarán con los soldados que vengan engañados entre los grupos rebeldes y les harán saber que el Gobierno legítimo les ordena que abandonen a los facciosos, llevándose las armas o volviéndolas contra los traidores, como están haciendo en muchos sitios, para hacerles pagar cara la traición.
Compañeros campesinos: Contra esta aventura criminal, organizada y pagada por los terratenientes españoles con objeto de impedir que sus grandes fincas pasen a vuestras manos, vosotros tenéis la obligación de luchar a la vanguardia de las tropas leales y de las milicias obreras, en la defensa de la República, del Frente Popular y de nuestras libertades.20
Al amparo de un exagerado y prematuro optimismo, real o impostado, el editorial de El Socialista del día 22 daba por sentado que la subversión militar tocaría a su fin en cuestión de horas, a la vista de cómo se desmoronaban, uno tras otro, los «últimos reductos de rebeldía» ante el avance imparable y el «indudable heroísmo» de las milicias populares y las fuerzas armadas leales a la República. Así, la normalidad quedaría restablecida en toda España como ya lo estaba en Madrid, Barcelona y en la mayor parte de las provincias.21 El mismo periódico reproducía en la misma fecha la alocución pronunciada el día anterior por Adolfo Vázquez Humasqué, director del Instituto de Reforma Agraria y subsecretario del Ministerio de Agricultura, a través de los micrófonos de Unión Radio. En ella hizo ver a los «campesinos españoles» que su futuro se hallaba en el aire por «esta tragedia desencadenada por los más torpes apetitos de las clases privilegiadas y antidemocráticas» y los militares a su servicio. Estaban en litigio las tierras que la República había proporcionado a las gentes humildes. En aquel momento histórico, la fijación de los objetivos humanos y la invitación a coger las armas no podían ser más explícitas también en boca del famoso ingeniero agrónomo:
Campesinos [...] todos tenéis en peligro vuestra legítima conquista […] Por eso, yo, que estoy a vuestro servicio para daros la tierra por mandato del Gobierno, os invito a que, como un solo hombre, con armas, buenas o malas, como sean, en una masa informe, como una roca, caigáis, todos a una, como los de Fuenteovejuna contra el miserable comendador, personificado hoy en ese militarismo sin escrúpulos y sin conciencia […]. Vuestra sola presencia, que será la presencia de las víctimas del feudalismo territorial, agarrotará los dedos de los facciosos sobre los gatillos de las armas.22
El reparto de armas marcó un punto de no retorno en la revolución desencadenada por la rebelión militar.23 Las llamadas a coger las armas por parte de los dirigentes afines a las organizaciones que respaldaron al Gobierno fueron continuas a lo largo de esas jornadas cruciales. Tal fue el caso del denominado Comité de Vigilancia del Frente Popular en Madrid, cuya proclama fue reproducida al instante por la prensa nacional y provincial: «Trabajadores [...] la clase obrera española, sin distinción de matices, se ha puesto bravamente en pie para hacer frente con las armas a la traición de los militares que, pisoteando su juramento de honor han querido ahogar en sangre la República, para sacudirnos con la dictadura ignominiosa del fascismo». El fascismo «no pasará» «porque la clase obrera le opone una barrera infranqueable» «sin vacilaciones de ninguna clase». Para los emisores de este discurso no cabían las medias tintas en aquellas circunstancias, había que tomar partido, nadie podía vacilar: «Un vacilante es, en los momentos actuales, un inservible. Un cobarde es, por añadidura, un traidor a su propio interés y, por consecuencia, al interés de todos». La victoria de la clase obrera y de la República se hallaban aseguradas, por eso había que pasar «no ya a la defensa, sino a la ofensiva». «Contra el fascismo no caben blanduras»; «cada militante necesita convertirse en un combatiente resuelto a vencer a todo trance», pues la intentona fascista tenía como finalidad «montar sobre vuestras cabezas el tinglado monstruoso de una dictadura de señoritos y de militares desleales». No había que perder la serenidad, con la ayuda de los ciudadanos el Gobierno estaba dominando uno a uno todos los focos de rebeldía. «Toda España hierve de entusiasmo civil y los ciudadanos se alistan en las milicias para imponer el orden y la ley».24

2. Junto con el apoyo de un sector del Ejército, la Guardia Civil y de Asalto, el reparto de armas al «pueblo», autorizado por el Gobierno el 19 de julio, contribuyó a que la sublevación militar fracasara en la mitad del territorio nacional (Fuente: Ahora, 21 de julio de 1936).
A su modo, los organismos provinciales tradujeron de manera disciplinada estos mensajes en sus respectivos ámbitos de difusión, como hizo el recién constituido Comité del Frente Popular Provincial de Ciudad Real el 21 de julio, dirigiéndose a todos los alcaldes y comités de defensa locales. De nuevo las órdenes se ajustaban a una configuración piramidal, con el vértice en el Gobierno y las organizaciones del Frente Popular –de donde emanaban aquellas– y una base conformada por las organizaciones provinciales y locales. Esto explica por qué en la mayoría de los pueblos las autoridades reprodujeron las mismas consignas y se ajustaron con tanta precisión a los mismos pasos en la movilización miliciana:
¡Amigos! El Comité del Frente Popular Provincial se dirige a todas las fuerzas de la provincia […]. Saludamos principalmente a esas jóvenes milicias que con tan alto espíritu han sabido ponerse a la altura de las circunstancias oponiendo su valor y su fe a los designios de los facciosos, significando de modo expreso este saludo a las milicias de la capital y Puertollano.
Todas las fuerzas del Frente Popular estarán a las órdenes de los respectivos Comités y de las autoridades de la República, cuyas instrucciones serán cumplidas al pie de la letra. Telegráficamente se han dado consignas a las alcaldías y Comités del Frente Popular.
Las fuerzas de combate del Frente estarán a la expectativa concentrados [sic] en sus domicilios sociales y se impedirá por todos los medios que nadie proceda a actuar individualmente, sino siempre obedeciendo los mandatos de los Comités de acuerdo con las Autoridades.25
Dado que el estado de alarma no se había levantado en España desde el 17 de febrero, en pleno recuento electoral, y que luego se prolongaría por treinta días más el 14 de agosto, el estallido de la guerra y la consiguiente movilización miliciana se produjeron con las garantías constitucionales suspendidas.26 En virtud de ello, hay que advertir que las detenciones masivas de derechistas en las zonas no controladas por los rebeldes recibieron el respaldo oficial del Gobierno y se hicieron al amparo de la legalidad, circunstancia que se vio reforzada por la participación de los policías municipales en esas detenciones, así como por la implicación de la Guardia Civil, los guardias de Asalto y el Cuerpo de Carabineros en distintos sitios, mano a mano con los milicianos armados, incluso en la contención de los chispazos de violencia que se produjeron.
De forma a todas luces apresurada, como expresión de un deseo más que como reflejo de la realidad, el gobernador de Ciudad Real se vanaglorió el 20 de julio en un telegrama a su ministro de la tranquilidad que se palpaba en la provincia. Al día siguiente lo publicaron los periódicos: «Me honra y complace significar a V. E. [la] actitud ejemplar que sin excepción alguna han mantenido en esta provincia todos los elementos afectos a los partidos y juventudes del Frente Popular, quienes, con insuperable disciplina y entusiasmo, han sabido ratificar [que] constituyen el sostén y firme defensa del régimen. Orden en la provincia es absoluto».27 Desde la prensa obrera provincial también se resaltó la respuesta contundente que habían dado los jóvenes al movimiento subversivo, dispuestos a verter «hasta su última gota de sangre»: «Las juventudes socialistas conscientes de su responsabilidad y fieles cumplidores de su deber, apenas otearon el peligro que amenazaba al proletariado, se pusieron a disposición de la Ejecutiva del Partido para actuar en la forma conveniente contra la reacción fascista […] ¡Ahora o nunca!». Como en octubre de 1934, se trataba de cortar el paso al fascismo.28 En esa función, aparte de ir a los frentes, los que quedaron en los pueblos asumieron el papel de «combatientes activos» cuya misión era la «limpieza de la retaguardia» y la eliminación de los enemigos internos. Al Frente Popular correspondía «practicar la limpieza». Así, el lenguaje pronto adquirió connotaciones revolucionarias: «Vamos a intentar algo nuevo, que el Mundo nos mira y procuremos que de entre las ruinas de esta sociedad, que termina, se levante otra más feliz que por justa dé a otras generaciones la satisfacción, la alegría y la paz que nosotros estamos defendiendo».29
El programa movilizador se ajustó más o menos al mismo esquema en todos los lugares, aunque siempre llevaron la delantera los núcleos de población más grandes. En las fuentes disponibles es recurrente la imagen de la trepidante movilización protagonizada por las milicias obreras siempre bajo la dirección de las autoridades, abriendo un proceso de control del enemigo que se reiteró con perfiles idénticos por doquier: cacheos, requisas de armas, detenciones, encarcelamientos, extorsión económica, multas, incautaciones... y algunas muertes, más o menos numerosas según las localidades. La secuencia casi siempre fue la misma. Millares de militantes y simpatizantes de las organizaciones ligadas al Frente Popular de la provincia, provistos con toda clase de armas blancas y de fuego, se concentraron en las casas del Pueblo u otras sedes políticas izquierdistas, así como delante de los edificios públicos, los ayuntamientos en particular, en donde recibieron las indicaciones correspondientes de sus cabecillas y de las autoridades municipales. A su vez, estas hicieron de caja de resonancia de las instrucciones recibidas desde Madrid o desde la capital provincial.
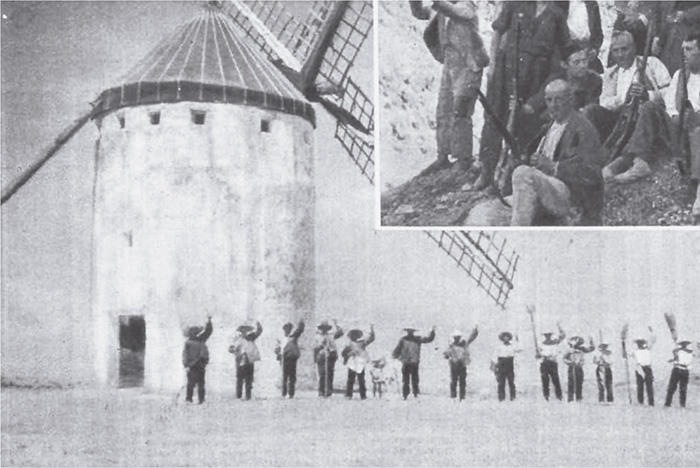
3. Un grupo de labriegos saluda al paso de las fuerzas leales al Gobierno con dirección al frente de Andalucía, «donde día por día van cayendo en nuestro poder importantes pueblos, en los que se suman a las columnas leales entusiastas núcleos de campesinos armados» (Fuente: Ahora, 5 de agosto de 1936).
Las órdenes y llamamientos de ese tenor circularon rápidamente en las respectivas poblaciones de la provincia manchega. Allí fue donde se armó a sus militantes y donde se establecieron las directrices para procurarse armas. Junto a las escopetas de caza disponibles a título particular y las armas cortas en posesión de los policías municipales (muchos de ellos miembros también de las organizaciones de izquierda), las armerías existentes en los pueblos fueron asaltadas o requisadas, siendo vaciadas por completo de escopetas y cartuchería. También hubo localidades donde, tras la marcha de la Guardia Civil, los milicianos se hicieron con los fusiles y pistolas que habían quedado en los cuarteles de la Benemérita, con el pertinente permiso –o no– de los alcaldes, la mayoría de los cuales en esos momentos militaban en las filas del socialismo.30 De este modo, en cuestión de horas se pasó a controlar las calles y el acceso a las poblaciones, de ahí que se montaran cuerpos de guardia en las salidas de las carreteras y de los caminos principales, así como en los centros más señalados de los núcleos urbanos: ayuntamientos, juzgados, cárceles municipales, iglesias y conventos, casinos, sedes políticas, centrales telefónicas y de telégrafos, e incluso las casas de personajes derechistas relevantes que se estimó necesario ocupar o vigilar. A partir de ese momento, nadie pudo dar un paso en los pueblos sin el consentimiento de las milicias. En este sentido, las incitaciones realizadas en la prensa y en la radio por parte de los altos dirigentes obreros y republicanos –tanto provinciales como nacionales– resultaron decisivas en la movilización. Los comités de Defensa de la República fueron la pieza clave en su trasmisión, como dejó ver en la prensa el de Puertollano: «Ahora más que nunca, camaradas, serenidad y disciplina. Disciplina de hierro, disciplina militar. No olvidéis que estamos en plena guerra. Nadie escuche otra voz ni obedezca otras órdenes que las del Comité de Defensa y demás organismos responsables».31
Así fue como se construyó el cerco frente al enemigo interno, un marco que propició el rápido desarrollo de la violencia revolucionaria con sus secuelas de coerción, miedo, expolio económico y sangre. Poco importó que en la provincia manchega fueran prácticamente irrelevantes los conatos de sublevación. A ojos de las organizaciones izquierdistas, y aunque tuviera un carácter más selectivo que indiscriminado, la represión violenta contra la ciudadanía conservadora quedó plenamente justificada una vez que se produjo la sublevación militar. En la capital provincial la movilización de los grupos adictos al Frente Popular comenzó el mismo 18 de julio, tirando de todas las armas –de fuego y blancas– a su alcance. En los días y semanas siguientes se traerían muchas más de Madrid en sucesivos viajes. Los milicianos tomaron como puntos de concentración el Seminario Conciliar (convertido de modo automático en Casa del Pueblo), el Gobierno Civil y otros edificios públicos o particulares. Allí recibieron las órdenes de sus cabecillas. Y también a partir de allí organizaron las guardias y los controles de los puntos claves de la ciudad, fiscalizando todas las salidas y entradas, y permitiendo el acceso sólo a las múltiples partidas de camiones con milicianos procedentes de los pueblos. Las fuerzas de orden –policías municipales, guardias civiles o de Asalto– pasaron en cuestión de horas a un segundo plano.32 A finales de mes, la alcaldía acordó con el Comité de enlace, la UGT y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) la creación de una guardia de milicianos encargada de velar por la seguridad interna, al tiempo que culminó la formación de un batallón de hombres armados de la provincia dispuestos a acudir a los sitios donde se plantease algún conflicto.33 La movilización miliciana se extendió desde la capital a los pequeños pueblos de las cercanías por mera contigüidad espacial a través de una suerte de círculos concéntricos.34
Otras localidades importantes desempeñaron el mismo papel en sus respectivas comarcas. En Manzanares, tras correr como la pólvora las noticias del levantamiento militar, los militantes obreros se concentraron en torno a la Casa del Pueblo. Los dirigentes ordenaron la constitución inmediata de grupos de vigilancia para prevenir posibles altercados. Los ferroviarios se responsabilizaron de controlar la estación y los trenes. El alcalde cursó órdenes a la Guardia Civil a fin de registrar cualquier vehículo que entrara o saliera de la población. El día 18 todavía se mantuvo la celebración normal del culto religioso. Incluso el domingo se dieron misas en la iglesia parroquial, aunque los asistentes fueron increpados e insultados por grupos anticlericales a su salida del templo. A medida que avanzó el día aumentó el confusionismo y fueron llegando noticias de las luchas que se desarrollaban en Madrid, Barcelona y otros núcleos rebeldes. El mismo domingo se celebró en la Casa del Pueblo una multitudinaria asamblea en la que se acordó adherirse a la huelga general en defensa de la República acordada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista de España (PCE). El lunes nadie salió a trabajar al campo. Como medida preventiva, las autoridades municipales ordenaron el cierre de los templos, recogiendo las llaves para evitar su hipotética utilización como fortalezas defensivas de los grupos derechistas. Unos periodistas de la agencia Febus pudieron constatar a su paso por esta villa cómo «las masas obreras se hallaban vigilantes ante las llamadas que por la radio se hacían. Todos estaban alerta y en sus puestos». A lo largo de los días siguientes continuaron llegando noticias contradictorias, aunque parecía que la sublevación había fracasado en las ciudades principales del país, lo que hizo que se levantara la moral entre los paisanos de izquierdas. Sin embargo, también se conoció por la llegada de los primeros refugiados la brutal represión llevada a cabo por los rebeldes en las zonas donde se habían hecho fuertes. Al propagarse las noticias sobre los numerosos e indiscriminados fusilamientos, siempre amplificadas por el rumor, se activó la crispación y el odio, comenzando muchos ciudadanos a clamar venganza. Las primeras detenciones y asaltos a los domicilios de los derechistas significados de Manzanares se produjeron el día 21. Desde ese momento, como en tantos otros lugares, se dispararon los acontecimientos.35
En la localidad de al lado, Membrilla, situada tan solo a cuatro kilómetros, la iniciativa de la movilización recayó en los anarcosindicalistas, que eran fuertes allí, lo cual no dejaba de ser una singularidad curiosa en el obrerismo provincial, donde en su conjunto no pasaban de ser un grupo residual maniatado por la hegemonía socialista. Tan pronto se inició la sublevación militar los anarquistas de Membrilla aprovecharon las circunstancias para declarar el comunismo libertario. La marcha de la Guardia Civil a Manzanares el día 20 les dejó el camino expedito. El 21, capitaneados por sus dirigentes, los milicianos se hicieron con las calles «armados de escopetas, hachas y armas de todas clases». En esas horas se produjo el primer acto violento, con el asesinato del propietario Manuel Asensi Maestre en la puerta de su casa y delante de sus familiares, tras intentar impedir el acceso a los milicianos. Este personaje, republicano de los de Lerroux, había sido gobernador civil de Sevilla.36 Por la noche, los revolucionarios incendiaron la iglesia parroquial, que quedó completamente destruida. Al día siguiente continuaron las detenciones, «dando principios los robos y saqueos de comercios, todo ello a mano armada para lo cual se distribuyeron en grupos de quince y veinte escopeteros, continuando así días sucesivos hasta dejar los comercios completamente desvalijados. Igualmente ocurrió con los domicilios de toda persona de derechas donde robaron dinero, alhajas, ropas, muebles, y en las casas de labor requisaron mulas, carros, aperos de labranza y todo lo que en ellas encontraron». La noche del 24 incendiaron el archivo del Juzgado Municipal, el del Sindicato Agrícola Católico, el de la Caja Rural «La Protectora», el de la Cofradía Religiosa de la Virgen de la Soledad así como la ermita y la imagen. También quemaron el archivo de la Cofradía de la Santa Veracruz. En la noche del 25 incendiaron el Santuario de Nuestra Señora del Espino, patrona del lugar, y la iglesia de la Comunidad de Religiosas Concepcionistas Franciscanas. Cabe apuntar que este impulso incendiario corrió paralelo al que se avistó, por esos mismos días, en Manzanares y en La Solana, muy posiblemente por los efectos miméticos generados y transmitidos de unos a otros entre los izquierdistas de esos pueblos.37
En la vecina villa de La Solana, distante catorce kilómetros de Manzanares, también se advirtió el 18 de julio «gran agitación nerviosa» entre los vecinos. La Casa del Pueblo «empezó a dar órdenes y armamento a sus huestes, recogiéndolas a las personas de derechas», sin que llegaran a cometerse todavía actos violentos de consideración. La sesión ordinaria del ayuntamiento prevista para esta fecha «se suspendió por no reunirse número suficiente de señores concejales». Al día siguiente, el domingo 19, fue saqueada por los militantes de la Casa del Pueblo la armería del vecino Marcial Sánchez Pareja, llevándose las escopetas y todas las existencias de cartuchería que allí había depositadas. Desde ese momento comenzaron los cacheos, las detenciones y los actos de fuerza. El 20 sí celebró sesión la corporación municipal, pero únicamente acudieron seis concejales, todos socialistas, y sólo se despacharon asuntos de trámite. Llama la atención que no se presentase ninguno de los representantes del republicanismo de izquierdas. Hasta tres semanas después no volvió a reunirse el consistorio «por continuar la insubordinación militar».38 El 25 de julio, con la autorización del alcalde, Gregorio Salcedo, el jefe de la Policía Municipal se personó en la casa cuartel de la Guardia Civil para hacerse cargo de unas cajas de munición «cumpliendo órdenes del Comité local de defensa». Es decir, ese organismo tan decisivo ya se había constituido en fecha tan temprana. Antes de su concentración en Manzanares, el cabo del puesto, Longinos Muñoz, había entregado las llaves del local. En las semanas siguientes volvió a repetirse la operación al menos en otras dos ocasiones, pero entonces fueron directamente «varios milicianos» los que además de municiones se llevaron las armas, cortas y largas, que encontraron: varias pistolas y una decena de escopetas.39 Que no fue algo excepcional lo confirma el hecho de que en la misma capital comarcal, Manzanares, se robaran armas y municiones del cuartel de la Benemérita el mismo 30 de julio, a las pocas horas de marchar los guardias a Ciudad Real.40
Los tres ejemplos descritos se ubicaron en el cuadrante nororiental de la provincia, que en el conjunto de la guerra se iba a revelar como uno de los territorios más sangrientos, a un nivel sólo equiparable con la capital provincial –en el centro de la demarcación– y el partido judicial de Valdepeñas –prolongación hacia el sur del primer eje citado–. En dicho cuadrante, integrado también por las comarcas de Manzanares y de Daimiel, el grado más intenso de la movilización miliciana se dio en el partido judicial de Alcázar de San Juan. Aparte del núcleo ferroviario en sí mismo, donde se manifestó pronto la rivalidad entre la UGT y la CNT («con bravatas de la FAI [Federación Anarquista Ibérica], que llegó a dominar la situación en los primeros meses»), los pueblos de este partido se vieron muy condicionados por tener que hacer frente al núcleo rebelde declarado en Villarrobledo, una agrovilla muy importante de la vecina provincia de Albacete pegada a esta comarca. En todos los pueblos de la zona (Campo de Criptana, Socuéllamos, Pedro Muñoz, Herencia, Puerto Lápice, Tomelloso y Argamasilla de Alba), la movilización fue tan rápida como en la comarca de Manzanares, siquiera porque se vieron obligados a enviar un contingente de varios miles de milicianos para doblegar a los sublevados de la citada localidad albaceteña.41 Tan sólo en Campo de Criptana, por citar un caso, fueron detenidos 250 vecinos derechistas en un santiamén. A partir de la habitual iniciativa desde arriba, aquí también las directrices emanaron el 18 de julio del propio ayuntamiento, cuyos concejales –socialistas, de IR y comunistas– coordinaron la acción de los sindicatos y partidos afectos al Frente Popular, paso previo a la constitución del Comité de Defensa y las milicias: «en sus respectivos centros reunieron a sus afiliados, a los cuales dieron cuenta de haberse iniciado el Alzamiento Nacional, incitándoles a que cogieran las armas que cada uno tuviera a su alcance, viéndose a los pocos momentos las calles invadidas […] yendo armados de escopetas, carabinas, armas cortas de fuego y otros de [objetos] punzantes y contundentes, empezando en las últimas horas del siguiente día a efectuar detenciones de personas pertenecientes a diferentes partidos de Derechas y a Falange Española».42
Los lienzos expuestos pueden hacerse extensivos a otros núcleos de población desperdigados aquí y allá, destacando en particular los enclaves mineros del suroeste provincial, Almadén y Puertollano. Pero en los pueblos pequeños en general –salvo algunas excepciones– y en las comarcas más apartadas de Los Montes, el valle de Alcudia y parcialmente el Campo de Montiel, la fuerza, la rapidez y la eficacia de la movilización miliciana no fueron tan acusadas como en los ejemplos descritos. Por supuesto, se advirtieron los mismos protagonismos en la ocupación de las calles –con marcado acento juvenil y presencia de los guardias municipales– y se siguieron los mismos pasos (condena de la sublevación, llamamientos a armarse y a ocupar la calle, cacheos, registros y detenciones, imposición de multas en proporción a la riqueza de cada cual,43 incautación de domicilios y propiedades, asalto a los cuarteles para procurarse armas,44 etc.). En este sentido, en ningún sitio la sociedad conservadora se libró de ejercer el papel de gigantesca bolsa de rehenes a expensas de las arbitrariedades y de lo que decidieran hacer con ella sus adversarios políticos. Las técnicas de amedrentamiento tampoco variaron, como la propensión a ocupar violentamente las calles. Así, por ejemplo, en Argamasilla de Calatrava, los días 19 y 20 de julio «se tiraron infinidad de petardos a ciertas casas de los perseguidos, tiros de escopeta y pistola sembrando el terror y alarma de la población». Un espectáculo, el de los disparos por las calles, que también se reprodujo a manos de los jóvenes socialistas y comunistas en Santa Cruz de los Cáñamos, un pueblo enano del Campo de Montiel. Eran muy pocos habitantes, pero derechista que encontraron derechista que encerraron.45
Con todo, en las localidades más pequeñas hubo algunas diferencias de matiz que conviene tener presentes. Por lo pronto, el liderazgo de los alcaldes en la movilización fue más acentuado y, en bastantes de ellas, casi exclusivo, tras las reuniones extraordinarias convocadas por los ayuntamientos para dar cuenta del golpe y mostrar su adhesión al Gobierno legítimo de la República.46 La retórica tendió a repetirse en la voz de los ediles: «en brillante discurso, notifica a la corporación se ha producido en España un movimiento revolucionario por parte de los capitalistas, fascistas y clericales, con el propósito de implantar un régimen de terror y con un golpe, cortar las libertades del proletariado español».47 Pero a veces los discursos revistieron un tono decimonónico que recordaba tiempos muy lejanos, como el adoptado por el alcalde de Fuenllana, que planteó la respuesta al golpe como una nueva gesta en la que el «pueblo liberal» se levantaba en defensa de «nuestras libertades ciudadanas que supera enormemente a la de la guerra de la Independencia».48
Junto con los concejales e incluso los jueces municipales, los alcaldes no dudaron en echarse a la calle con las armas en la mano para amedrentar y controlar a sus vecinos derechistas. En Alhambra fueron incluso más lejos. Al recibir las noticias de la intentona militar, «inmediatamente se desplazaron comisiones por el campo para hacer regresar a todos los trabajadores de la localidad y todos juntos dieron principio a los cacheos y desarme de todas las personas de orden». Y en Cózar los pregones del alcalde precedieron a la formación de las milicias; no fueron los dirigentes obreros los que asumieron esa función. Bien es verdad que en estos pueblos de dimensiones modestas la radio también ocupó un plano importante en la movilización de la ciudadanía izquierdista. Así sucedió en Corral de Calatrava, en Villamayor o en Retuerta del Bullaque, donde el alcalde reunió la corporación el 20 de julio tras conocer por esa vía el estado subversivo «y la revolución» desencadenada en España por los militares y fascistas. Aunque la radio sirvió a veces de arma de doble filo. Así, en Fuente el Fresno sorprendieron en el casino a destacados elementos falangistas y de derechas escuchando las bravatas del general Queipo de Llano en Radio Sevilla, procediéndose a su detención y a la clausura del local.49
Singularidades al margen, los núcleos menos poblados presentaron una gran dependencia con respecto a las localidades más grandes. Esto se apreció muy bien en la mitad suroeste de la provincia, donde Puertollano y Almadén, en una suerte de liderazgo compartido con Almodóvar del Campo, ejercieron de baluartes de la movilización miliciana. A los presos de los alrededores se tendió a concentrarlos en sus cárceles o bien fueron llevados a Ciudad Real. Uno de los principales cabecillas de esta comarca fue el diputado socialista Marino Saiz, que asumió personalmente la dirección del proceso. En esos días de finales de julio se presentaron camiones con milicianos de Puertollano en Cabezarrubias del Puerto y en Almadenejos. En San Lorenzo de Calatrava, una aldea de apenas 250 habitantes y muy aislada, fueron quince o veinte individuos de Mestanza los que asentaron sus reales, en cierta forma como delegados de las pulsiones que llegaban de la ciudad minera: «se amedrentó al pueblo, infundiendo el terror en los vecinos, a los cuales amenazaban con escopetas y bombas de dinamita para que entregasen las armas». Por su lado, en Guadalmez, por razones de proximidad, fueron los mineros de Almadén los que llevaron la voz cantante. El 19 de julio llegó un emisario procedente de allí, Juan Fernández, «propagando en el pueblo entre sus compañeros marxistas que había que proceder a la detención de todas las personas de derechas, como se había efectuado ya en [...] Almadén no llevándose a cabo nada de esto pero sí seguidamente procedieron a efectuar todo género de requisas y saqueos en las casas de personas de Orden». En algunos puntos –tal fue el caso de Fuencaliente con un sargento– la formación de milicias corrió a cargo de los militares a los que el comienzo de la guerra pilló de permiso por allí.50
Por lo demás, está claro que los núcleos más apartados fueron con retraso en la movilización y si esta se produjo fue a impulsos preferentemente del exterior. Tal evidencia se palpó en varios puntos de la comarca norte de Los Montes y del Campo de Montiel. En Fontanarejo, por ejemplo, ni siquiera se constituyeron las milicias ni tampoco funcionó comité alguno. Por no haber no hubo siquiera partidos organizados. En Luciana sí hubo movilización y los mismos concejales hicieron turnos de vigilancia «por mitad» para salvaguardar el ayuntamiento por las noches. Además, se constituyó el Comité de Defensa, se ocuparon las calles, se quemaron imágenes y objetos religiosos, se efectuaron requisas e incautaciones de todas clases, se apoderaron de las armas del cuartel de la Guardia Civil aprovechando su marcha, y, uno a uno, fueron desarmando a todos los vecinos de derechas. Pero hubo una singularidad que marcó distancias con otras localidades: «De todo hicieron los tan repetidos rojos, menos atentar contra las personas», por lo que no hubo «desgracias personales que lamentar». Tal excepción, en los tiempos que corrían, no fue poca cosa.51 Ahora bien, uno de los casos más excepcionales, no sólo por lo pausado de su movilización, lo representó Villamanrique, arquetipo de aquellos pueblos donde la guerra y la rivalidad vecinal tuvieron consecuencias mucho menos traumáticas que la media. En este como en otros casos la movilización miliciana y todo lo que comportó fue un fenómeno básicamente importado.52 Sin duda, la influencia de lo que sucedía en las comarcas de alrededor fue decisiva en este sentido. En aquellos días se observó gran revuelo en los pueblos limítrofes, tanto de la provincia como de la provincia vecina de Jaén, llegando continuamente camiones con fuerzas de milicianos armados. Pero, en verdad, lo de este pueblo fue excepcional pese a las muchas incautaciones de molinos, tierras, aperos y ganados que se produjeron. El hecho de ver en los primeros días de agitación a los dirigentes izquierdistas locales recoger a varias familias de derechas de la población que vivían en otras localidades, a fin de librarlas de las amenazas que pendían sobre ellas, resultó un espectáculo ciertamente insólito.53
CAPÍTULO 3
La violencia caliente
Al hilo de la movilización miliciana de los primeros días de la guerra, en la zona que se mantuvo fiel al Gobierno se dieron un sinfín de hechos violentos que pueden agruparse dentro del concepto violencia caliente. Por tal se entiende aquí la violencia desplegada de forma más o menos improvisada al calor de la extrema agitación, tensión y agresividad generadas en respuesta al golpe militar. Dado que se desarrolló sin unos objetivos claros y al margen de toda planificación entre los agentes implicados, esta violencia adquirió una clara singularidad frente a las pulsiones violentas desarrolladas una vez que se supo que la guerra podía ser larga. Esto es, a partir del mes de agosto, cuando se constató el avance en pinza de los sublevados –desde el norte y el sur– con el fin de conquistar Madrid. A título indicativo, para la provincia que nos ocupa esta primera fase se extendió aproximadamente desde el 18 de julio hasta finales de ese mismo mes. A su vez, en virtud de las víctimas afectadas, cabría distinguir tres grupos destinatarios de esta violencia: en primer lugar, la población religiosa; en segundo lugar, los ciudadanos que, de alguna forma, en las calles o en sus domicilios, resultaron agredidos cuando iban a ser detenidos por las milicias y, por último, el grupo de los que decidieron resistir –o expresamente se sublevaron con las armas en la mano– frente a la ocupación del espacio público por las milicias. La diferencia esencial con respecto al período frío de la violencia es que la mayoría de los muertos de julio no fueron sacados de las prisiones para proceder a su eliminación tras pasar cierto tiempo en ellas, rasgo que de forma abrumadora se advirtió en la violencia posterior.
En total, mirando sólo a los vecinos de la provincia que resultaron muertos, las víctimas de la violencia caliente entre el 18 y el 31 de julio de 1936 fueron 157. De ellas, 60 pertenecían al primer grupo, al de la población religiosa (56 miembros del clero regular y cuatro del clero secular, incluido un seminarista). Por las funciones que tenía encomendadas, se les podría sumar Francisco Olivares Galiana, el santero de Manzanares que fue muerto el 22 de julio por los que llegaron a incendiar la iglesia que salvaguardaba. Esas 61 víctimas vendrían a representar el 38,85% del total en la fase caliente. Dado que a la violencia contra la religión y sus miembros se le dedica un capítulo específico de este libro no cabe adelantar nada más, salvo resaltar lo temprano de las fechas en las que se decidió dar caza literalmente al clero regular, tan sólo en cuestión de horas, cuando optaron por salir de sus conventos y huir para salvar la vida.1 Las 95 víctimas restantes fueron ciudadanos laicos que nutrieron los otros dos grupos: 65 cabe ubicarlos en el segundo –los que murieron en las calles o en sus casas sin defenderse– y 31 en el tercero. Estos últimos fueron los únicos que combatieron.2
De acuerdo con el reparto espacial de los muertos, la violencia caliente afectó a un total de 29 términos municipales, menos de un tercio del total, aunque si se tuvieran en cuenta los municipios donde se registraron heridos y no víctimas mortales habría que ampliar ese número. De todas formas, cabe apresurarse a indicar que la mortandad se concentró mucho pues sólo ocho localidades sumaron 120 víctimas, el 76,4% del total. En este grupo destacaron en valores absolutos Ciudad Real (24 muertos), Castellar de Santiago (22), Arenas de San Juan (20) y Daimiel (19), situándose más lejos Alcázar de San Juan (13), Manzanares (9), Puertollano (7) y Almagro (6). Estos valores muestran con gran fidelidad los lugares en los que la movilización miliciana adquirió aristas más afiladas y sangrientas. No por casualidad, se dibujó un eje con dos extremos muy nítidos, la capital provincial, por un lado, y el núcleo ferroviario de Alcázar, por otro. Como se aprecia más abajo, la proximidad de dos puntos insurreccionales importantes, uno dentro de la provincia (Arenas de San Juan) y otro de fuera pero muy próximo al segundo de los extremos indicados (Villarrobledo), explica el trazo de ese eje de la violencia caliente. El otro gran punto enconado se situó en Castellar de Santiago, bastante más al sur, en la parte más meridional del Campo de Montiel, pero la masacre que aquí tuvo lugar, como también se argumenta más adelante, respondió a causas más endógenas que propiamente bélicas, de acuerdo a los antecedentes conflictivos previos de esa localidad. En las 21 poblaciones restantes los hechos violentos corrieron también aparejados con la movilización miliciana, pero en virtud de circunstancias más bien aleatorias y azarosas, incluido el núcleo minero de Puertollano y su hinterland.
El primer acto de resistencia frente a la movilización de la izquierda se produjo en el enclave minero de Puertollano en la madrugada del 19 de julio. Fue protagonizado por Juan Gregorio Cabañero y su familia, un hecho considerado heroico por la propaganda franquista posterior y reseñado como tal en la Historia de la Cruzada española escrita por el periodista Joaquín Arrarás Iribarren.3 Horas antes del suceso, en la noche del día 18, varios derechistas se ofrecieron «incondicionalmente a la Guardia Civil» del puesto en la creencia de que se sumarían a la sublevación, pero no se les prestó atención y se les indicó que se retiraran a sus domicilios. Justo después, instigados por las órdenes dadas en la radio por sus dirigentes, los jóvenes socialistas, comunistas y anarquistas de la localidad iniciaron la recogida de armas en los domicilios de los derechistas más destacados sin que la Guardia Civil moviera un dedo para impedirlo. Conviene tener presente que el padre de los Cabañero, Juan Gregorio, fue uno de los funcionarios del ayuntamiento expulsados de su puesto de trabajo tras las elecciones del 16 de febrero, y que su hijo mayor, Juan, abogado de profesión, era el jefe de Falange en la localidad. Cuando fueron a buscarlos se hallaban a la espera «de lo que pase», en el supuesto de que podrían sumarse a la Guardia Civil al sublevase y así poder hacer frente a los mineros hasta que llegasen refuerzos de otros lugares.4 En ese contexto tuvo lugar el suceso referido, que la Causa General posterior, en su línea habitual, retrató de forma denigratoria hacia los izquierdistas que sitiaron la casa:
A las dos horas del día anotado las hordas rojas llegaron a la casa nº 7 de la calle de Prim de esta población, propiedad y domicilio de D. Juan Gregorio Cabañero y Cabañero, amenazándole gravemente y empezando la chusma a disparar ante la resistencia de no franquearle el paso por el propietario de la finca. Acto seguido empezó el incendio de la morada producido por las cargas de dinamita arrojadas por los asaltantes, los que alternativamente tiraban sobre la misma latas de gasolina. A las nueve horas del citado día y ante la fuerte resistencia del Sr. Cabañero y familiares, fueron incrementados los instintos criminales de los asaltantes, rindiendo por muerte a los defensores D. Juan Gregorio Cabañero y Cabañero y a sus hijos Juan, Fernando y Eugenio Cabañero Francés, siendo inmediatamente asaltada y saqueada la citada casa.5
La resistencia de los Cabañero se prolongó aproximadamente durante doce horas. En el hecho participaron fuerzas de la Guardia Civil llegadas desde Ciudad Real sobre las siete de la mañana, un detalle decisivo por cuanto los guardias emplearon una ametralladora y fueron ellos los que terminaron de reducir a los resistentes, aunque la dinamita y la gasolina utilizada por los cientos de mineros congregados previamente también tuvieron su importancia. De hecho, el padre murió cuando una bomba de mano impactó de lleno en su cabeza y lo mismo le sucedió al hijo pequeño, Eugenio, de apenas 13 años, cuando intentó devolver una de esas bombas a los mineros aprovechando que todavía no había estallado. Poco pudieron hacer los sitiados ante un ataque tan contundente y fuerzas tan desiguales, aunque los asaltantes también recogieron bajas a manos de los sitiados: un socialista, José Belda Olmo, murió poco después, y otros cuatro resultaron heridos.6 Enardecidos por este enfrentamiento, en las siguientes horas, entre las tres y las seis de la tarde, fueron saqueadas e incendiadas dos ermitas y la iglesia parroquial de la población. Con estos acontecimientos se inició de hecho el proceso revolucionario en Puertollano y se multiplicaron los registros y detenciones. El 22 de julio fueron asaltados los domicilios de los ricos del lugar identificados por sus ideas monárquicas o falangistas. Estos edificios fueron a parar a manos de los diferentes partidos del Frente Popular. El día 26 mataron a otro miembro de la familia Cabañero, Jaime Cabañero, coadjutor de la parroquia, que era primo de Juan Gregorio. Lo sacaron de su casa y lo fusilaron en unas escombreras de los alrededores. La sensación de inseguridad que se apoderó de los sectores conservadores, de todos «cuantos tuvimos la desgracia de soportar esa esclavitud», hizo habitual entre ellos «la frase de que la vida no valía un cigarro».7
El gobernador civil de la provincia, Germán Vidal Barreiro, quiso quitar hierro al asunto, aun cuando calificó lo sucedido en Puertollano de «grave provocación» «producida por elementos fascistas» «contra la que han reaccionado de manera formidable los elementos del Frente Popular». Atento a evitar consecuencias desagradables, envió urgentemente al diputado socialista Marino Saiz Sánchez con el encargo expreso de serenar los ánimos. Vidal aseguró al ministro de la Gobernación que no había motivos para preocuparse pues en la provincia reinaba la calma más completa.8 Pero la información transmitida por el gobernador no era del todo exacta, pues el mismo domingo 19 la paz pública también se vio alterada en otros puntos de la provincia, incluida, sin ir más lejos, la capital, como aquella autoridad sin duda supo al instante. Sin embargo, a fin de no crear más alarma de la necesaria, la censura obligaba a esos transitorios vacíos de memoria. Varios días después, el 23, El Sol y El Socialista recogieron la noticia de que se había producido un tiroteo en el que resultó muerto «el fascista Miguel Agrinajo» [sic], jefe provincial de Falange, al oponerse con otros a que se practicara un registro en su domicilio. Según los rotativos madrileños, el tiroteo produjo una baja más entre los asaltantes. Pero esta información tampoco era muy precisa, ya que el fascista muerto se llamaba Fernando Aguinaco Blanco y se trataba de un elemento muy peligroso, pues era ni más ni menos que el cerebro de la conspiración falangista en esta provincia, aunque eso no tenían por qué saberlo en ese momento ni el gobernador ni la prensa. Según contaron en la posguerra los camaradas que le sobrevivieron, Aguinaco llegó a la pequeña ciudad manchega hacia mayo o junio de 1935 enviado por la dirección nacional de Falange, «siendo portador como elemento de enlace con la nacional de instrucciones para cooperar al Alzamiento». Aparte de su misión proselitista, llevaba la orden de comunicar a sus camaradas «que aguardaran consignas por la radio orientadoras de la fecha en que había de ser el Movimiento». Llegado el 18 de julio, en principio el propósito de Aguinaco fue «asaltar la Casa del Pueblo por tener convencimiento de que los marxistas no tenían armas». Pero enseguida desistió dados los escasos seguidores con que contaba para dar ese paso. Los falangistas tenían información de que la Guardia Civil estaba comprometida a sumarse a la sublevación, y esa era su mayor esperanza, por lo cual quedaron desconcertados al constatar que, junto a los milicianos en armas, su participación fue decisiva para descabezarles.9
El choque tuvo lugar cuando los falangistas fueron sorprendidos celebrando una reunión en la casa de la familia Mayor Macías –la Casa de los Corcheros–, situada en la calle Calatrava, sobre las once de la mañana del domingo 19.10 Conocedores del pronunciamiento en Marruecos, al parecer los falangistas estaban decididos a rebelarse si surgía la oportunidad. Una patrulla de milicianos se presentó allí con la intención de efectuar un registro y dos de ellos se acercaron para invitarles a salir. Pero, al ser recibidos a tiros y caer herido uno, se corrió rápidamente la voz de que «los fascistas» iban a levantarse en armas. Al instante, acudieron refuerzos –centenares de militantes de la Casa del Pueblo y unos cuantos guardias de Asalto– que rodearon toda la manzana. Fue entonces cuando se intensificó el cruce de disparos. Los falangistas presentes eran Fernando Aguinaco, Juan Cambronero Polo, Manuel García Valencia (jefe provincial del Sindicato Español Universitario, SEU), Isidoro y Mateo Mayor Macías, sus hermanas Cristeta, Ester y María Josefa, Teresa Mayor Ríos (hija del primero de los Mayor), Jesús López Prado, José Ruiz Cuevas y Manuel Ruyra Ruescas. Al rato apareció la Guardia Civil, que lejos de sumarse a los sitiados contribuyó decisivamente a su rendición. En el asedio y ocupación del edificio se emplearon también a fondo los militantes de las JSU, que iban bien provistos de armas: «era el primer día que las usaban en forma descubierta». Sobre los sitiados cayó una lluvia de balas disparadas desde los tejados y azoteas de los edificios próximos. Cuando se personó el juez de instrucción, Juan Ignacio Morales Sánchez Cantalejo, los jóvenes falangistas –que apenas contaban ya con munición– se mostraron dispuestos a entregarse, tal era la «saña» con que se les disparaba y conscientes de que pretendían «cazarlos». Por eso no querían caer en manos de las milicias: «desde varios tejados nos hicieron gran número de descargas de armas de fuego de todas clases teniendo necesidad de arrojarnos al suelo y arrastrándonos volver la esquina del corral». De hecho, por miedo a las represalias de los sitiadores el juez no pudo salir de la casa ni evacuar a los detenidos hasta cerca de las cinco de la tarde.11
Varios de esos falangistas habían sido detenidos meses atrás y, sin embargo, entonces no se vieron envueltos en una reacción como la descrita. De hecho, otro de los hermanos Mayor Macías, Amadeo, que era el jefe provincial de Falange, llevaba dos meses en prisión cuando se produjo el encontronazo armado, de ahí su ausencia en ese momento. En los cientos de detenciones registradas esa primavera no hubo resistencia a la autoridad, pero en julio se había producido un golpe de Estado. Además de la muerte de Fernando Aguinaco, el suceso concluyó con la detención de los demás falangistas, que fueron conducidos a la cárcel del Seminario en medio de una comitiva de hombres armados presidida por el dirigente comunista Domingo Cepeda. Algunas semanas más tarde, después de ser «objeto de toda clase de malos tratos», los falangistas fueron pasados por las armas, a excepción de las mujeres.12 Tan sólo a esto quedó reducida la sublevación y el apoyo a los rebeldes en la capitaleja, es decir, apenas nada, si bien la conspiración –no sólo falangista– salpicó a otros individuos y personalidades de la ciudad, como reveló la captura en Valencia a finales de año del empresario Juan Antonio Solís Huescar. Este individuo era el dueño de un servicio de transportes cuyas líneas de autobuses cubrían buena parte de la provincia. Fue acusado de formar parte de una trama integrada por el diputado de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) Francisco Cervera Jiménez-Alfaro; Arsenio Martínez Campos (marqués de la Viesca), que había sido el cerebro del frente electoral derechista en las pasadas elecciones de febrero; Ramiro Sánchez Izquierdo, expresidente de la Diputación, y Bruno Ibáñez Gálvez, comandante de la Guardia Civil. Este último personaje había sido trasladado el 29 de mayo desde su destino en Ciudad Real a la comandancia de Córdoba, donde se sumó a los sublevados, destacándose después por ser uno de los principales y más sanguinarios responsables de las matanzas que se llevaron a cabo en esa provincia.13
Las fuerzas del Frente Popular se emplearon a fondo en la desarticulación de estas redes conspirativas, poniendo en jaque especialmente a los falangistas, todo indica que con bastante éxito. Pero tampoco debió costarles demasiado esfuerzo dado que Falange no contaba todavía con una organización solvente en esta provincia, como sugieren todas las fuentes y testimonios disponibles. Pudo ser una argucia para eludir el rigor del Tribunal de Urgencia, pero varios supuestos falangistas presos en el verano de 1936 alegaron cuando se les enseñó una ficha con su nombre que ellos nunca habían militado en ese partido. Como prueba de ello dijeron que su firma y su fotografía no aparecían en esos documentos, algo que en casi todos los casos era cierto. Entre otros, Andrés Arteche Malaguilla, empleado de la Diputación, sostuvo que tenía conocimiento de que Amadeo Mayor, «por ser jefe de dicha agrupación había comprometido igual que al declarante a varias personas de esta ciudad a los que había inscrito en Falange sin contar con ellos para nada».14
En otros lugares de la provincia se sucedieron en aquellos días incidentes armados de escasa consideración y de índole parecida a los descritos, siempre con el denominador común de ser protagonizados por personas que de alguna forma se resistieron a ser detenidas. Al inicio de este libro se mencionó el suceso protagonizado por los hermanos Alhambra en La Solana. En los Pozuelos de Calatrava otra familia «de matiz derechista» hizo fuego contra los milicianos cuando fueron a detenerlos. El 18 de julio Otilio León se enfrentó y cruzó disparos con ellos, razón por la cual fue detenido y conducido a la cárcel de Almodóvar junto con dos hijos y un vecino. En la localidad próxima de Cabezarados, perteneciente al mismo partido judicial, los hermanos Venancio, Juan Víctor y Aurelio Ballesteros Fuentes hicieron «armas contra los marxistas» el 20 de julio en la finca Las Minetas. Una vez capturados, primero los recluyeron en la cárcel local hasta el 27 de julio y luego los llevaron a la Prisión Provincial, de donde serían sacados a mediados de septiembre, perdiéndoseles el rastro para siempre. En los inicios de la sublevación también hubo «grandes altercaos [sic] entre elementos de derechas y de izquierdas» en el partido judicial de Infantes, en Alcubillas concretamente, aunque no consta que corriera la sangre. Cosa que sí sucedió en Montiel. El 27 de julio «hubo revuelo de Alzamiento Nacional» y, como consecuencia de ello, al día siguiente fueron fusilados el propietario Juan María Fernández Álamo y el seminarista afiliado a Falange Genovevo Megía Álamo. Pero donde más tiros se dispararon fue en Carrizosa, como se verá después.15
Mucha mayor entidad y trascendencia que los sucesos armados aludidos tuvieron las expediciones de milicianos que se organizaron para neutralizar algunos focos rebeldes propiamente dichos. El primero de ellos se gestó fuera de la provincia, en la vecina población albaceteña de Villarrobledo, capital de la comarca de La Mancha oriental, que por entonces contaba con unos 19.000 habitantes. A diferencia de Ciudad Real, la sublevación tuvo en esta provincia su principal fuerza instigadora en la Guardia Civil, cuyo teniente coronel, Fernando Chápuli Ansó, venía trabajando de común acuerdo con el comandante militar de la capital, el teniente coronel Enrique Martínez Moreno, para secundar el levantamiento. En la madrugada del día 18 se puso en marcha el dispositivo. Además de los 250 números reunidos en Albacete capital, la Guardia Civil quedó concentrada en Hellín, Almansa y Villarrobledo, con 50 números en cada una de estas localidades, 25 en Alcaraz y siete en Nerpio. Al día siguiente procedieron a la ocupación de los principales edificios públicos y de las comunicaciones, disponiendo también la detención de los principales dirigentes afines al Frente Popular y la clausura de las sedes de sus organizaciones. Aunque hubo escaramuzas en algunos pueblos más, la sublevación sólo fue secundada en 16 localidades, las más importantes demográfica y económicamente, casi todas ellas agrupadas en torno a las principales vías de comunicación –el ferrocarril y la carretera nacional– que en la diagonal noroeste-sureste atravesaban la provincia. El día 22 se hizo público el estado de guerra. La llegada de tropas procedentes de Alicante, Murcia y Ciudad Real fue decisiva para lograr la rendición de los sublevados el día 25.16
La rebelión de Villarrobledo, en particular, tuvo gran repercusión en las localidades de la comarca nororiental de la provincia de Ciudad Real. El mismo día 22 fuerzas adictas integradas por cientos de milicianos de Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Pedro Muñoz y otros pueblos de la zona marcharon hacia allí. La proximidad espacial explica que Socuéllamos aportara el contingente más numeroso y que hiciera de cuartel general de la expedición. La concentración de tropas comenzó el día 20. Las fuentes franquistas hablan de unos dos mil milicianos sólo de ese pueblo. Incluso Tomelloso, un pueblo bastante más alejado, habría aportado un centenar de hombres. En total, según tales fuentes, en torno a Villarrobledo se habrían concentrado «unos cinco mil milicianos». Pero la cifra parece exagerada, quizás para justificar a posteriori la relativamente rápida rendición de los rebeldes. El asalto definitivo se produjo el día 25 bajo la dirección de Basilio Cabañeros, alcalde de Socuéllamos, sin apenas encontrar resistencia a esas alturas. Previamente la aviación había preparado el terreno lanzando algunas bombas sobre el pueblo. Las fuerzas rebeldes las integraron los números de la Guardia Civil y los falangistas locales, que en su huida tuvieron muchas bajas y abandonaron abundantes armas y municiones, incluidas algunas ametralladoras. En la tarde del día 25 se hizo cargo del ayuntamiento durante algunas horas Domingo Llorca, alcalde de Alcázar. A su regreso, los milicianos que habían integrado las tropas de Ciudad Real fueron recibidos como auténticos héroes en sus respectivos pueblos, en medio de gentíos enormes y sonando los acordes de los himnos izquierdistas.17
Es obligado señalar, sin embargo, que el retorno de los combatientes a los pueblos no sólo tuvo una dimensión festiva. Aunque la victoria fuera fácil, el ver a los rebeldes de cerca y la experiencia de entrar en combate encresparon los ánimos y alimentaron las virulencias que después ejercitaron algunos en sus lugares de origen. Al volver a Tomelloso, por ejemplo, los milicianos se presentaron en la plaza «y entre risas y jolgorio» les pegaron fuego a los retablos, púlpitos, imágenes y objetos de culto extraídos de las iglesias y ermitas. Después echaron a las monjas del hospital-asilo y del colegio que regentaban, «y las obligaron a cambiarse de ropa».18 En Manzanares, Daimiel, La Solana, Membrilla, Almagro, Miguelturra, Almodóvar del Campo, Santa Cruz de Mudela, Villahermosa y otros pueblos también ardieron o fueron saqueados la mayoría de los templos durante esa semana crítica, afectando la escalada iconoclasta a un total de 34 localidades, en su mayoría pertenecientes a partidos judiciales donde la tensión se manifestó con intensidad desde el primer momento. Además de las noticias llegadas desde los centros neurálgicos del país (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza…), en un momento en el que los acontecimientos se sucedían de manera trepidante, la cercanía espacial con los sucesos de Villarrobledo, Toledo, el norte de Córdoba o Jaén explica la escalada del proceso revolucionario en tierras manchegas. Como también explica que se aplastasen sin contemplaciones los conatos de resistencia y los brotes insurreccionales por modestos que fuesen.
El caso paradigmático al respecto se escenificó en Arenas de San Juan, un pequeño municipio de apenas 1.400 habitantes perteneciente al partido judicial de Daimiel y situado en el noreste de la provincia, en plena llanura manchega y en una zona de predominio de la pequeña propiedad. Durante el período republicano no había sido un lugar conflictivo, aunque después de las elecciones de febrero de 1936 –en las que, como en 1933, triunfó de forma abrumadora la candidatura de derechas– parece que las diferencias políticas entre los vecinos afloraron a la superficie. Eso sí, bastante más tarde que en otras localidades de la provincia, a decir verdad. Sin embargo, cuando llegó el «inolvidable» 18 de julio, tras enterarse de la sublevación «por la radio», un grupo de derechistas y falangistas locales –unos treinta– se aprestaron a coger las armas y tomaron el ayuntamiento sin medir mucho las consecuencias de sus actos, «prometiéndose morir antes que ser vencidos». Pronto, parapetándose en algunos edificios, consiguieron «tener la dominación de la localidad a la vez de a toda la canalla marxista hasta el veintitrés de Julio».19 Curiosamente, el alcalde, Hilario Rincón López Romero, que era de Izquierda Republicana (IR), colaboró con los alzados y se negó a desarmarlos, pese a los requerimientos del gobernador civil, que optó por enviar guardias de Asalto para intentar controlar la situación.20 Como en el caso de los Cabañero, Arenas también pasó a formar parte de la mitología franquista y tal fue el tratamiento que recibió en la Historia de la Cruzada de Arrarás.21
Visiones heroicas aparte, la decisión de sublevarse sin contar con armas suficientes, sin disponer de apoyos externos y sin medir antes la correlación de fuerzas en las comarcas próximas durante esas jornadas cruciales, fue como mínimo una temeridad. Bien visto, que el discurso franquista atribuyera el rango de acto glorioso a lo sucedido en aquel pueblo remite a gestas históricas que enseguida saltan a la cabeza. Fue como si la famosa epopeya de El Álamo de 1836, durante la guerra de independencia de Texas, tan magistralmente llevada al cine, hubiera encontrado su réplica en tierras manchegas. Pero la verdad es que el balance de una decisión que sólo cabe considerar como suicida no pudo ser más desastroso. Los brutales efectos de esta sublevación tan inconsciente se palparon ya el mismo día, tras su derrota. Luego siguieron avistándose a medio plazo. Al descubrirse impotentes frente a los alzados, los izquierdistas del lugar, con el socialista Matías Chico Fernández a la cabeza, recabaron ayuda de fuera el 20 de julio, denunciando que los «fascistas» habían tomado la localidad. Es claro que la noticia provocó una reacción en cadena: «Se proclamaba con grandes aspavientos que “en el pueblo faccioso” estaban concentrados los fascistas de toda la provincia, dispuestos a caer sobre Ciudad Real en catarata arrolladora».22
Tres días después, el 23, sobre las diez de la mañana el pueblo se vio literalmente invadido por cientos de milicianos y algunos guardias de Asalto llegados en coches y camiones desde las localidades de alrededor (Daimiel, Manzanares, Villarta de San Juan, Ciudad Real, Carrión, Tomelloso…) e incluso de Madrid. Como sucedió en Ciudad Real con los falangistas, el intento de convencer a los insurgentes para que depusieran las armas fue respondido con disparos, lo cual dio pie a una auténtica batalla campal. La versión oficial de posguerra infló a todas luces las cifras de forasteros, salvo que la fuerza del bulo tuviera tal capacidad de arrastre que, efectivamente, atrajera a miles de milicianos. Arrarás afirma que llegaron a reunirse «tres mil hombres» tras la «leva de voluntarios» que se decretó en «todos los pueblos del contorno».23 Los informes de posguerra elevan incluso esa cifra: «más de cuatro mil rojos, con los cuales tuvimos que desarrollar la gesta heroica, por inferioridad numérica, de hacer una resistencia ilimitada hasta que resultó estéril por la superior cantidad tanto de hombres como de pertrechos». Por encima de la imprecisión de las cifras, lo cierto es que la lucha se prolongó hasta aproximadamente las tres de la tarde. Varios milicianos resultaron heridos de gravedad y ocho cayeron muertos, por lo que no ha de extrañar que, una vez derrotados los alzados, cayera la represión y el pillaje sobre ellos con «la mayor ferocidad»: asesinatos in situ, encarcelamientos, quema de imágenes de la iglesia parroquial, destrucción parcial del archivo municipal, saqueo y requisa de propiedades y haciendas, expulsión de las familias de sus domicilios… Un total de 35 casas y comercios más algunas eras con la mies recién recogida fueron pasto de las llamas. Los sublevados a quienes no mataron allí mismo fueron conducidos a las prisiones de Daimiel y Ciudad Real, siendo ejecutados con posterioridad.24
En total, la aventura supuso que perdieran la vida 43 vecinos de Arenas de San Juan y algunos más de otros pueblos que se hallaban allí por circunstancias; 15 vecinos cayeron el día de la toma del pueblo y otros cinco en los paseos de los días inmediatos, incluidas dos mujeres. También murió Tomás Lozano Pérez, presidente de AP en Villarrubia de los Ojos, que previamente, llevado de un mal cálculo cuyo resultado no pudo prever, había buscado refugio en Arenas. Algunos de los sublevados fueron perseguidos y liquidados al intentar huir, cuando todo había acabado, en una descarada aplicación de la ley de fugas. Al alcalde, Hilario Rincón, lo asesinaron al instante junto con sus dos hijos y su esposa, Gregoria Torregrosa. El testimonio de las hijas de Petra Sánchez Millán, la otra mujer asesinada, resulta también elocuente al respecto. El marido de Petra era guardia civil, pero no estuvo presente en los hechos porque el 18 de julio lo movilizaron y lo enviaron a Madrid. La madre, las dos hijas y cuatro hermanos más pequeños se habían refugiado en casa del segundo alcalde de Arenas, Balbino Sánchez. Pero optaron por emprender la fuga al constatar que los milicianos pretendían asaltar la casa y que, en esos momentos, habían incendiado el edificio colindante. Las mujeres echaron a correr hacia el campo completamente «alocadas» en compañía de los niños. Pero, como recordó Mercedes Martínez Sánchez, una de las hijas de Petra, «en la barahúnda aquella iban unas mujeres del pueblo y forasteras que gritaron a los milicianos “a esas que se van”, y seguidamente fue cuando hicieron la descarga en la que cayó la madre y la declarante quedó herida de ambas piernas». La otra hermana, Antonina, se cayó «impresionada por lo sucedido sin conocimiento y por esto sin duda es por lo que me respetaron la vida, por creer que estaba muerta». Lo cual no impidió que una de las mujeres que animaron a los milicianos a disparar, apodada La Hija del Tuerto, le quitara a Antonina los pendientes y la sortija. Por suerte, una vez internados en el campo, las hermanas y los niños pequeños recibieron el amparo de una mujer que también se salvó del fusilamiento.25
Otra expedición de índole parecida a las de Villarrobledo y Arenas, pero de mucha menor entidad, fue la que se organizó para apagar el foco rebelde constituido en Carrizosa, un pueblo también pequeño, en este caso ubicado en el partido judicial de Alhambra, en el norte del Campo de Montiel. Lo curioso del caso es que en los primeros días no se notó nada digno de mención en la población, hasta que el 26 de julio el alcalde publicó un bando anunciando que en veinticuatro horas los derechistas tenían que entregar las armas. Como algunos «elementos de orden» se negaron, el alcalde pidió ayuda. Por tanto, más que de rebelión propiamente dicha la resistencia consistió en que una serie de derechistas se opusieron a ser desarmados. Eso hizo que, al día siguiente, lunes 27 de julio, la villa se viese ocupada por milicias llegadas en camiones desde los pueblos de Alhambra, La Solana, Infantes, Cózar, Montiel y Torre de Juan Abad. Un informe de posguerra estimó en 800 los hombres armados que se dieron cita allí, lo cual vuelve a parecer excesivo partiendo de que Carrizosa rondaba entonces los 2.500 habitantes. Sí se ha podido documentar, en cambio, que sólo de La Solana, por orden del alcalde y del Comité de Defensa, partieron tres camiones y un coche con cerca de un centenar de milicianos, que se emplearon a fondo en el combate contra los revoltosos. A su mando iba el dirigente socialista Valentín García de León (a) Sabas, presidente de las JSU y miembro del recién creado Comité.26 Además, contó con el asesoramiento de tres militares a los que la sublevación pilló de permiso en el pueblo: el teniente Juan Díaz-Mayordomo,27 el brigada Manuel Nieva Jimeno28 y el sargento de Artillería Pedro Leal Rodríguez. Estos individuos no dudaron en ofrecerse a las autoridades para organizar la misión. El primero se sumó a la expedición vestido como un «escopetero» más, pero los dos restantes portaron sus uniformes reglamentarios. Según el relato de Pedro Leal, «no fue como Jefe, pues iba el Comité en pleno que era el que daba las órdenes». Al encontrar resistencia, «se entabló un tiroteo que duró unas dos o tres horas, haciéndose dueños del pueblo los milicianos de La Solana». Aunque dijo que él no disparó ni un tiro y procuró calmar a los milicianos, reconoció «que se cometieron tres o cuatro asesinatos y algunos saqueos».29
Varios milicianos de La Solana recibieron fuego enemigo, entre ellos el citado Valentín García de León, que fue herido de un balazo en un brazo. Del enfrentamiento resultaron muertos cuatro vecinos más, dos de los cuales eran socialistas. Otros cuatro vecinos se resistieron a entregarse hasta que se les agotaron las municiones y pudieron ser apresados. A su frente se había puesto Antonio Llorente Pérez, que era teniente retirado del Ejército. Una vez apagado el foco de resistencia, también aquí se reprodujeron escenas de pillaje en varias casas y comercios particulares. Siete detenidos fueron fusilados luego, el 30 de agosto, cuatro en el cementerio de Valdepeñas y tres en el de La Solana.30
El ambiente de tensión creado por el golpe y alimentado por los acontecimientos extraordinarios referidos contextualizó el resto de episodios de violencia caliente ocurridos en los primeros días de la guerra, es decir, los que no se enmarcaron en un molde insurreccional propiamente dicho. Su carácter extremadamente disperso confirma que fueron en su mayoría fruto del azar y de las circunstancias de acaloramiento y tensión planteadas sobre la marcha. Ha de tenerse en cuenta que la mera presencia de muchos hombres armados en las calles, por lo general muy jóvenes, constituía un peligro potencial en sí mismo. Las detenciones de los derechistas a veces se veían acompañadas de disparos al aire cuyo fin no era otro que amedrentar a los presentes. Como recordaba perfectamente en 1991 María del Carmen Salcedo Martín-Albo, que apenas contaba diez años en 1936, la detención de su padre el 21 de julio le causó una enorme impresión. De acuerdo con su relato, las balas caían por el patio de su casa «como si estuviera lloviendo». Dado el susto de muerte que se llevaron ella y sus hermanos, rodeados por los brazos de su madre en medio de los milicianos armados, la imagen se le quedó grabada para el resto de su vida.31 Bajo este prisma cabe explicar la muerte –cuando iban a ser detenidos– de nueve vecinos de Manzanares, cuatro de La Solana, tres de Campo de Criptana, dos de Alhambra, dos de Almodóvar y otros cuantos en varios pueblos más. En Manzanares, por ejemplo, la noticia de lo que sucedía en Arenas tuvo efectos directos en la excitación miliciana. La furia anticlerical e iconoclasta que se desató a continuación fue de las más espectaculares –si no la que más– de las vistas en la provincia aquellos días, lo cual a su vez generó efectos miméticos en La Solana, Membrilla y otras localidades, que experimentaron en cuestión de horas o de algunos días un proceso incendiario similar. Resulta muy elocuente que la Guardia Civil, que todavía se hallaba en Manzanares, no moviera un dedo para frenar esos actos vandálicos. El sobrecogedor espectáculo del incendio de los templos de la localidad en la noche del 21 al 22 de julio pudo presenciarse desde muchos kilómetros a la redonda.32
A diferencia de las autoridades municipales, que por lo general hicieron oídos sordos, miraron para otro lado o se implicaron en el proceso revolucionario, que de todo hubo, los juzgados de instrucción de las capitales comarcales de la provincia dieron cuenta puntual, desde el primer momento y por vía interna, de lo que estaba pasando. El valor extraordinario de esta documentación radica en el hecho de estar redactada por los funcionarios en el mismo momento en que sobrevinieron los acontecimientos. No se trata, por tanto, de un recordatorio realizado a posteriori, con las mediaciones inherentes al paso del tiempo. La actividad incesante desplegada por los jueces y la sucesión de hechos violentos, choques entre vecinos, coacciones, incendios, heridos y cadáveres recogidos, dan idea del desafío al que tuvieron que hacer frente aquellas autoridades. Empeñadas contra viento y marea en preservar la ley, cabe imaginar la enorme presión que debieron soportar, aun a costa de jugarse la vida.33 Valgan como muestra algunos ejemplos que reflejan la tensión experimentada y la escalada ascendente de la violencia en algunas de las localidades manchegas más conflictivas en esos momentos. En este caso se trata de telegramas enviados desde el Juzgado de Instrucción de Manzanares a la Audiencia Provincial y los ejemplos sólo se refieren a ese pueblo. Pero también se abrieron en ese juzgado numerosos sumarios relacionados con hechos similares ocurridos en otros pueblos del mismo partido. Consta, además, que en los otros juzgados de instrucción de la provincia también se dio cauce a los sumarios al socaire de los hechos luctuosos de los que se fue teniendo noticia:34
Domingo, 19 de julio de 1936: «Sobre las 7 de la mañana de hoy riñeron en la Plaza de la República de esta ciudad varios individuos, por cuestiones sociales, resultando herido de un mordisco en la oreja izquierda Fernando Carrera Huerta, y de una puñalada en la pierna izquierda José Alises, la herida del Fernando es leve, y la del Alises, de pronóstico reservado».35
Miércoles, 22 de julio de 1936: «desórdenes públicos ocurridos madrugada última esta ciudad que ocasionaron incendios parroquia otras iglesias y conventos y casas particulares y la muerte del guardián Iglesia Jesús habiéndose incendiado también registro propiedad quemándose solamente dos libros y papeles de la mesa de escritorio salvándose archivo habiéndose violentado además palanquetas puertas este Juzgado instrucción del que se han llevado armas largas y cortas y municiones depositadas.»36
Jueves, 23 de julio de 1936: «hoy han sido encontrados muertos violentamente inmediaciones esta ciudad en el campo sitio conocido por Vereda y a continuación fallecido hospital otro individuo de doce perteneciente[s] a la comunidad religiosa Santo Cristo de la Luz de Daimiel quedando hospitalizado[s] siete virtud lo cual instruyo sumario.»37 «La tarde de hoy fue muerto por arma de fuego en la era conocida por la de Ochoa, junto al camino Ancho el vecino de esta ciudad, José Navarro Rodero.»38 «Sobre las 16 horas del día de hoy fue incendiada la bodega sita en la calle Riconada de Pólvora de esta ciudad, propiedad del vecino de la misma Ricardo Roncero Díaz Pinés, el cual fue hallado carbonizado en el interior de la misma, quedándole solamente visible la cabeza, siendo también encontrados muertos en el interior de la misma los cuñados del Ricardo, también vecinos de esta ciudad, José y Antonio Rodríguez Díaz Pinés, los cuales presentaban heridas producidas por armas de fuego.»39
Viernes, 24 de julio de 1936: «Sobre las 17 horas del día de hoy, en la calle de la Unión, fue hallado el cadáver del vecino apodado El Abarquero, presentando varias heridas en la cabeza producidas con arma de fuego.»40 «Sobre las 18 horas del día de hoy y al sitio Camino del Cementerio, fue hallado muerto por heridas causadas armas de fuego, el vecino de esta ciudad Francisco Latur Rodríguez».41 «Sobre las 21 horas del día de hoy fue hallado muerto en la calle de Carmona de esta ciudad, el vecino de la misma Clemente Sanrroma Blanco de varios tiros y heridas de arma blanca».42
Domingo, 26 de julio de 1936: «En las inmediaciones de esta ciudad, al sitio de Cabilas, […] fue hallado muerto sobre las 10 horas de varios tiros de escopeta el vecino apodado “El Erizo” […] presentando heridas en espalda y caderas».43
Con el telón de fondo del fracaso a medias del golpe militar, los episodios de violencia caliente descritos en estas páginas constituyeron un auténtico punto de inflexión, el verdadero inicio del proceso revolucionario en la retaguardia manchega, que además de proyectarse en las víctimas referidas se manifestó en las detenciones masivas de derechistas, los registros de sus casas, la ocupación y los incendios de los edificios religiosos, la destrucción de algunos archivos judiciales, registros de la propiedad y protocolos notariales, la sustitución de las fuerzas de orden público en el control armado del espacio público y la constitución de un nuevo poder –encarnado por los comités de Defensa, los sindicatos y las milicias– que, rápidamente, hizo suyas de facto y sobrepasó con creces las atribuciones de los alcaldes y los ayuntamientos. Consiguientemente, en una suerte de impremeditado movimiento convergente, en apenas unos días el imperio de la legalidad republicana se desmoronó a manos de los militares golpistas y de los revolucionarios que aprovecharon esa circunstancia para imponer su poder por medio de las armas. Los primeros muertos que se recogieron fueron las víctimas colaterales de esa mutación política radical, cuyo inicio tuvo lugar con la izquierda obrera dominando las instituciones locales. Es decir, fue una revolución consentida y, según los casos, propiciada por el poder municipal establecido, en modo alguno surgida frente al mismo. De hecho, y en paralelo con los anarquistas, sus artífices fueron organizaciones, grupos e individuos –socialistas, comunistas y en menor medida republicanos, que tampoco faltaron– directamente relacionados por afinidades ideológicas y grupales con los ediles y alcaldes izquierdistas de los pueblos y de la capital provincial. Después de los hechos luctuosos enumerados, vendrían muchos más muertos, pero estos no serían ya el producto de ningún acaloramiento circunstancial ni de la acción más o menos espontánea o azarosa de los milicianos en el proceso de ocupación de las calles y desarme de la población conservadora.
CAPÍTULO 4
Masacre en Castellar de Santiago
En los días en que se escenificó la violencia caliente se produjo una matanza que ni por sus motivaciones ni por sus características se adecuó a las pautas descritas. Aunque posibilitada también por el desbarajuste provocado por el golpe de Estado, poco o nada tuvo que ver con la violencia contra la religión y sus mentores, ni con las agresiones que sufrieron muchos ciudadanos en las calles o en sus casas al ir a detenerlos, ni con las acciones de fuerza que alentaron –y también sufrieron– los que se alzaron en armas contra la legalidad vigente. Tampoco mediaron en la matanza los bombardeos ni las derrotas militares sufridas por las fuerzas del Frente Popular ante el avance imparable de las columnas rebeldes, factores coadyuvantes palpables en estas tierras desde principios de agosto. Por más que el golpe militar concitara todos los demonios, la comprensión de aquella matanza singular obliga a mirar a otra ocurrida unos años atrás, en el otoño de 1932. La matanza en cuestión tuvo por escenario el pueblo de Castellar de Santiago, un pequeño núcleo agrícola del sur del Campo de Montiel poblado por unos 3.700 habitantes y distante 41 kilómetros de Valdepeñas, la cabecera del partido judicial donde se ubica. Desde un punto de vista económico, el predominio de la pequeña y mediana propiedad era abrumador allí, pues los latifundios apenas sumaban el 5% de la superficie del término. Desde un punto de vista político, y bajo diferentes siglas, republicanos de centro y conservadores se disputaron la primacía entre 1931 y 1936, decantándose claramente a favor de los segundos en los últimos comicios del período. Con poco más de una quinta parte del voto, los socialistas contaron electoralmente muy poco en este pueblo.1
Aquellos meses finales de 1932 arrancaron con la aprobación de nuevas bases de trabajo para la recolección de la aceituna acordadas en virtud de la Ley de Términos Municipales promulgada en septiembre de 1931. Como es sabido, esta ley prohibía la contratación de forasteros en tanto hubiera parados en los pueblos donde se realizasen labores agrícolas, pero también la ocupación de mujeres –cuyo jornal era inferior al de los hombres– mientras existieran varones desempleados. Al parecer, en Castellar de Santiago los patronos desoyeron los acuerdos de los jurados mixtos, rebajaron los costes salariales, dieron preferencia a la contratación de las mujeres y boicotearon en el reparto del trabajo a los jornaleros sindicados en el socialismo. Esta fue una actitud muy habitual entre los pequeños patronos de todos los sectores productivos durante la Segunda República. No en vano este segmento social fue el que peor llevó la crisis económica y el acusado intervencionismo gubernamental en las relaciones laborales, las consiguientes alzas salariales y el incremento global de los costes de producción.2
Como atisbó con acierto el periódico republicano Ahora al comentar los sucesos de Castellar, «la crisis de trabajo se agudizó desde la publicación de la ley de Términos municipales, aumentándose el conflicto con los gañanes despedidos por los pequeños propietarios, que no podían pagar los jornales mínimos fijados en septiembre».3 La Tierra, otro rotativo de izquierdas, apuntó que el conflicto venía de lejos: «Parece ser que desde hace mucho tiempo existen divergencias entre los elementos patronales y obreros de Castellar de Santiago por falta de trabajo».4 Está claro, pues, que la fragilidad del mercado laboral, la tensión subyacente al alto número de parados discriminados en virtud de su ideología y el carácter modesto de la mayoría de estos alimentaron la disputa de fondo. Así lo vio también La Libertad: «reside en la excitación de los obreros ante la crisis de trabajo que se deja sentir en el pueblo, y también en la preparación que venían realizando desde hace algún tiempo los elementos obreristas no afiliados a la Casa del Pueblo, en previsión de que un día se desencadenara algún conflicto grave en la población». Por su parte, la estructura de la propiedad explica por qué la reforma agraria –un potencial balón de oxígeno frente al paro– no era susceptible de emprenderse en este término municipal. Por aquellas fechas, el desempleo agrícola afectaba a unos trescientos jornaleros, lo que venía a suponer casi el 40% de la población activa masculina del pueblo.5
La colisión que se produjo el 12 de diciembre de 1932 tuvo lugar en esa coyuntura. Desde varias semanas atrás, los socialistas le venían reiterando al alcalde, Estanislao Marcos Abarca, republicano de centro, que obligara a los propietarios a cumplir los acuerdos del jurado mixto. A primera hora de la mañana de aquel día, sobre las ocho y media, cuando se disponía a salir de viaje en dirección a Valdepeñas, un grupo de unos cuarenta individuos provistos de garrotes detuvo la camioneta de línea en la que viajaba el edil, lo sacaron a la fuerza y lo apalearon. Al percatarse de lo que ocurría, el vecino Amalio Pliego Parrilla acudió en su ayuda, pero se interpuso el socialista Aurelio Franco Abarca, que con una navaja le apuñaló en el abdomen. A consecuencia de las heridas, Amalio Pliego murió al día siguiente. Según la nota oficial del gobernador, Amalio previamente había disparado un tiro contra su agresor, hiriéndole en el muslo. Mientras tanto, como si se tratara de una película del far west, se corrió la voz de la agresión al alcalde y un numeroso grupo de vecinos, integrado por allegados suyos –patronos y obreros no socialistas–, decidieron replicar armados de pistolas, hachas y escopetas.
Al no esperarse una reacción así, intimidados, los socialistas se dispersaron. Algunos fueron alcanzados y agredidos enseguida. Aurelio Franco, aunque malherido, optó por esconderse en su casa. Pero un grupo se presentó allí, forzó la entrada, lo sacó de la cama y lo acribilló delante de su propia fachada, matándolo en el acto. Junto a él, en la casa, se encontraba su camarada y amigo Juan López Fernández, que corrió igual suerte. Después, el mismo grupo se dirigió al domicilio de Liberio Coronado Tera, secretario de la Agrupación Socialista local, que también se había ocultado en su domicilio. Al verlos, escapó por una ventana a la casa de un vecino, pero le dieron caza y también lo mataron. La persecución causó además otros heridos, entre ellos los también socialistas Plácido Rojo Rojo, Celestino Pliego Güiza y Francisco Sánchez Morcillo, los tres por arma de fuego. El último falleció el día 14 en el hospital municipal de Valdepeñas. También fue hospitalizado de gravedad Emilio Cangas. El 17 murió otro de los heridos, Plácido Carnicero, por lo que al final ascendió a seis el número de víctimas mortales, de las cuales cuatro al menos eran socialistas. Por el otro bando, aparte del alcalde Estanislao Marcos, también resultó herido de gravedad el propietario Blas Gormaz Martínez. Parece que hubo más afectados por la colisión, pero no llegaron a presentarse para recibir asistencia médica.6
Nada más producirse el suceso, el gobernador –que llegó a las dos de la tarde al pueblo– dispuso la concentración de fuerzas procedentes de todos los puestos de la Guardia Civil próximos a Castellar, un total de 32 guardias encargados de mantener la calma en una localidad con menos de cuatro mil habitantes. Así mismo, ordenó el desarme de la población por medio de un bando (recogiéndose en el cuartel 118 escopetas y ocho pistolas), así como el cierre de la Casa del Pueblo, el Sindicato Católico Agrícola de los propietarios, el centro del Partido Radical y el del Partido Republicano Conservador. También suspendió al alcalde en tanto se depurase su actuación durante la gestación y desarrollo del suceso. Por su parte, la Federación Obrera Provincial y la Federación Socialista convocaron una huelga general de veinticuatro horas para el día 16. El manifiesto que hicieron público mostró un lenguaje doliente como si se estuviera al borde de la guerra civil, sin mención alguna de la parte de responsabilidad que les tocaba a los socialistas locales en el choque. Se limitaban a señalar que lo de Castellar era una muestra más de «una tenebrosa movilización de fuerzas enemigas» contra los sindicatos y sus afiliados, «una persecución organizada y sistemática de nuestras Casas del Pueblo».7
La huelga afectó a toda la provincia y el Gobierno se vio obligado, como medida de prevención, a enviar una compañía de guardias de Asalto a Ciudad Real. Pero no hubo incidentes, pese a que en varias localidades importantes el paro fue total. Los socialistas demandaron un castigo ejemplar para los asesinos de sus camaradas y la destitución de la Guardia Civil del puesto por no haber actuado con diligencia para atajar el choque. Ni que decir tiene que aquel suceso causó gran conmoción en toda España. Como en otros conflictos de la misma especie, los diputados socialistas lo esgrimieron en el Parlamento cuanto pudieron para demostrar que estaban ante «una ofensiva armada de la clase patronal» en el conjunto del país. En esos momentos, sus mayores invectivas se las llevaron los republicanos afines al Partido Radical, a cuyos militantes de Castellar responsabilizaron de haber provocado los sucesos. Su tesis era que detrás de esa organización se encontraban los caciques de toda la vida ahora «convertidos al republicanismo».8
Tras los sucesos, veinticuatro vecinos de Castellar resultaron procesados e ingresaron en la cárcel de Valdepeñas, aunque luego sólo catorce permanecieron en esa prisión a la espera del juicio que nunca llegó, de forma que los tribunales no pudieron aclarar los detalles del delito cometido: «Diecisiete meses y siete días tras las rejas y, luego, otra vez al pueblo en libertad, donde, desde luego, el asunto no había quedado zanjado para muchos».9 Durante la estancia en prisión falleció Ramón Marcos Abarca, juez municipal y hermano del alcalde agredido. Este individuo fue señalado por diferentes fuentes como uno de los principales promotores de lo ocurrido, responsabilizándole de haber capitaneado los grupos que asaltaron los domicilios de los dirigentes de la Casa del Pueblo. Para sorpresa de la opinión de izquierdas y de los allegados de los socialistas asesinados de Castellar, el 19 de mayo de 1934 se aplicó la amnistía a los trece inculpados que restaban en la causa, que así pudieron salir de la prisión de Valdepeñas. El fiscal elevó un recurso cuando la Audiencia Provincial se mostró favorable a la libertad de los procesados, pero la Sala Segunda del Tribunal Supremo ratificó la decisión. El desconcierto socialista ante este «absurdo judicial» vino de considerar, con razón, que este caso concreto no se hallaba comprendido en la Ley de Amnistía. Pero una discutible interpretación de la misma, facilitada por su pésima redacción, posibilitó la liberación de los encausados.10
El enfrentamiento de diciembre de 1932 sobrevoló expresamente sobre la matanza de vecinos de Castellar de Santiago en julio de 1936. Obviamente, la guerra civil hizo de catalizador de la misma y sin tal circunstancia nunca se habría producido, pero las brasas llevaban encendidas mucho tiempo. En total, fueron 46 los derechistas y falangistas de este pueblo víctimas de la represión revolucionaria. En datos absolutos, Castellar ocupó el decimoséptimo puesto de la provincia, pero en términos relativos –número de víctimas en relación con el de habitantes– se situó en tercer lugar, con un índice del 1,22%, sólo superado por Torrenueva (64 víctimas, 1,26%) y Arenas de San Juan (43 víctimas, 3,19%).11 Aun así, la singularidad de esta matanza no acabó ahí, sino que vino dada por el acusado grado de crueldad y atavismo aplicados sobre la mitad de los represaliados, aquellos que fueron asesinados con modos brutales en la tarde y la noche del 26 al 27 de julio. La otra mitad fueron fusilados más tarde por los procedimientos habituales, la mayoría una vez sacados de la Prisión Provincial, donde fueron enviados a raíz de los hechos de julio. ¿Fue acaso la brutalidad desplegada en Castellar una respuesta a la acción violenta de los derechistas en los días previos? De hacer caso a la breve noticia que publicó El Socialista el 30 de julio podría contemplarse tal eventualidad: «Después de los disturbios promovidos por los elementos derechistas en los pueblos de Castellar de Santiago y Torrenueva, se ha restablecido la normalidad. En esta localidad, así como en los demás pueblos de la provincia, la tranquilidad es absoluta».12 Sin embargo, del abundante volumen de fuentes consultadas no se desprende ni el más leve indicio de que se produjera una insurrección armada en el pueblo previa a la matanza.
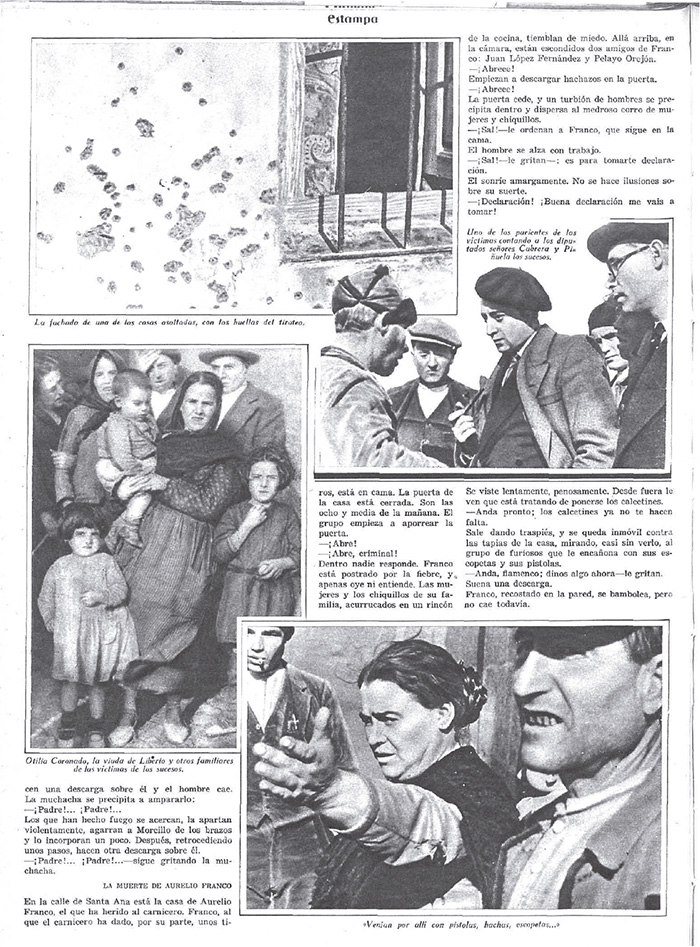
4. La revista Estampa se hizo eco del suceso ocurrido en Castellar de Santiago el 12 de diciembre de 1932. En una de las imágenes se aprecia a Otilia Coronado Abarca, viuda de uno de los socialistas linchados, con sus hijos pequeños. La matanza del 26-27 de julio de 1936 engarzó directamente con esos precedentes.
En la tarde-noche del 26 al 27 de julio resultaron asesinados en la iglesia parroquial 21 hombres, a los que cabe añadir otro que murió horas después a consecuencia de las heridas recibidas en ese recinto: Anastasio del Río Lietor. Todavía vivo, pudo saltar del camión en el que se transportaban los cadáveres para ser enterrados en el pueblo vecino de Torrenueva. Cinco de estos individuos, al menos, habían sufrido prisión tras ser condenados por los linchamientos de diciembre de 1932 (otros tres implicados fueron fusilados semanas después, en el mes de septiembre, uno en Castellar y dos en Poblete).13 No se ha podido averiguar si guardó o no relación con este hecho, pero el juez municipal de Valdepeñas que instruyó el caso de 1932, Ciriaco Palacios García, así como el secretario del mismo juzgado, José Benavides Vargas, también fueron asesinados en el verano de 1936, en el pueblo de su vecindad. A los individuos de Castellar reunidos en el templo aquel infausto día se los mató por medio de golpes y torturas que duraron varias horas. Algunos sufrieron mutilaciones y varios fueron rematados con disparos. Como se apuntó en el estadillo inicial del informe elaborado en la posguerra para la Causa General que, a tenor de otros testimonios, no parecía exagerar un ápice: «Las heridas fueron muchas y horribles, con armas blancas y de fuego, y hasta con una maza machacándoles la cabeza, practicándoles mutilaciones indescriptibles y asquerosas y ensañamientos incalificables».14 Los sumarios que se abrieron a muchos de los inculpados en la posguerra –y las centenares de declaraciones allí recogidas– confirman de forma abrumadora esas brutalidades, aportando detalles escabrosos que ratifican los métodos extremadamente crueles que se aplicaron en esta matanza, en algunos casos reconocidos ante el juez militar por sus propios autores.
Hermenegildo Melero Patón fue uno de los contados derechistas que sobrevivieron tras pasar por el templo y sufrir en carne propia la paliza correspondiente. Por tal motivo pudo ver en parte los terribles sufrimientos que infligieron a sus compañeros antes de asesinarlos: «Esto lo presenció el dicente porque estuvo detenido en la Iglesia durante los sucesos, siendo bárbaramente apaleado hasta quitarle el conocimiento, por lo que no pudo presenciar más, ya que cuando estaba en este estado, sangrando por todo el cuerpo fue sacado del templo por un criminal de los que allí había». Entre otros, Hermenegildo señaló a Luciano Vivar Arteaga (a) Longaniza, uno de los victimarios que luego en la posguerra reconoció sus actos en varias declaraciones, ante la Guardia Civil primero y ante el juez militar después. A Luciano, «uno de los más destacados elementos que asolaron este desgraciado pueblo», se le imputó haber tomado parte en todos los asesinatos de la iglesia «y muy especialmente en el ensañamiento que cometió en el cuerpo del hijo de Basilio Cobos Escamilla [Antonio Cobos García], que antes de morir y en las ansias de esta [sic], bailó encima y le pisoteó la cabeza, haciéndole de sufrir lo inconcebible». Luciano no sólo no negó los hechos, como hicieron la mayoría de los imputados, sino que aceptó haber maltratado también, entre otros muchos, a Basilio Cobos, a sus otros dos hijos, José y Basilio, a Juan Alfonso Carcelén, a Pedro Gormaz Hontanilla y al superviviente Hermenegildo Melero, «utilizando para ello una maza de machacar esparto y un árbol que al efecto arrancó de la puerta de la Iglesia. La masa encefálica de los cadáveres freía [sic] y la daba a comer a otros detenidos moribundos». Este detalle, con ser espeluznante, sirvió luego a Joaquín Arrarás para señalar en su Historia de la Cruzada, con manifiesta exageración, que en Castellar de Santiago se habían producido «casos de canibalismo».15
Los autores o colaboradores de esta masacre fueron vecinos del pueblo y otros muchos venidos de los pueblos de alrededor, especialmente Torrenueva, Torre de Juan Abad y Valdepeñas, presentes en el templo citado o en las calles próximas cuando se llevó a cabo la matanza. Uno de los testimonios más fiables de entre los muchos que se recogieron en la posguerra partió de uno de los protagonistas y testigo de la matanza, el guardia de Asalto Emiliano Muñoz Hinarejos, que dio todo tipo de detalles sobre lo sucedido. Es muy posible que en este caso, que no sería el único, la declaración fuera arrancada por la fuerza, pero lo cierto es que coincidió con las versiones ofrecidas por otros testigos directos, derechistas o izquierdistas.16 Según Hinarejos, la matanza fue compartida y presenciada por muchos milicianos forasteros y de la localidad, incluidas algunas mujeres: «estos sujetos, en unión de todos los elementos de Castellar de Santiago afiliados a la UGT procedieron a registros, cacheos y detenciones de todos los señores de derechas de Castellar de Santiago, los que fueron maltratados, asesinados […]». En medio de los victimarios, siempre de acuerdo con Hinarejos, sobresalió la figura de Félix Torres, dirigente de la UGT y presidente de la Casa del Pueblo de Valdepeñas, que se trasladó allí y comandó toda la operación el día 26, como también el traslado a Ciudad Real de otra veintena de presos dos días después. En los meses sucesivos, este personaje actuó en esta zona de la provincia y en el Campo de Montiel como un auténtico señor de la guerra. Significativamente, se le dio su nombre a un batallón que con destino al frente se formó en septiembre de 1936 en aquella cabecera comarcal. Varios vecinos de Castellar se enrolaron en el mismo. Entre otros muchos señalamientos, Muñoz Hinarejos atribuyó al célebre dirigente socialista una víctima concreta de las asesinadas en la iglesia: «Que el Joaquín Saavedra fue asesinado por Félix Torres».17
En la posguerra, cuando fue interrogado por las autoridades franquistas, Torres intentó desmarcarse de aquellos hechos –aunque reconoció que estuvo en Castellar– con el argumento de que llegó tarde al escenario del crimen, cuando ya la matanza se había consumado. Pero su versión se contradice abiertamente con lo relatado por otros testigos, que lo situaron en primera línea de lo ocurrido. Torres aseguró que llegó al lugar del crimen sobre las once de la noche, tras recibir una llamada del gobernador comunicándole que se estaban cometiendo asesinatos en Castellar y que viera la manera de evitar que estos continuaran. Torres, además, no aportó ni un solo nombre de los posibles ejecutores, lo cual hizo aún más increíble su declaración: «inmediatamente se trasladó a dicho pueblo donde se encontró con varios muertos en la Iglesia no pudiendo recordar los que allí había por calcular en unas quinientas personas las que había dentro del Ayuntamiento». Una vez tomadas las medidas convenientes para evitar más asesinatos entre los detenidos, se trasladó a Ciudad Real a darle cuenta al gobernador de su gestión. Por requerimiento del mismo retornó a Castellar al día siguiente «con orden de recoger los cadáveres, darles sepultura y trasladar con toda garantía a los detenidos a Ciudad Real, lo que así hizo».18
La versión de Emiliano Muñoz Hinarejos que implicaba a Félix Torres fue corroborada en todos sus extremos por otro testigo directo, Manuel Tendero. Esto es, la llegada de los milicianos forasteros, las detenciones, los saqueos y los malos tratos que recibieron las víctimas, «con mazas, cuerdas y otros medios de tortura, cortando miembros a algunos de ellos». Expresamente, Tendero confirmó el liderazgo en la operación del dirigente socialista mencionado: «siendo mandados como jefe principal por Félix Torres, de Valdepeñas». Este testimonio es de una importancia crucial por cuanto Manuel Tendero, al igual que Hinarejos, presenció los hechos en primera persona, aportando la versión de alguien que fue detenido y luego, junto con algunos más, puesto en libertad.19 Por su lado, Clementina López Garrido (a) la Moreneta, que también estuvo presente y al parecer se mostró muy activa en la iglesia, aportó tantos o más pormenores que los anteriores en su retrato de los hechos, apuntando varias veces a la responsabilidad de Félix Torres en la matanza. Aseguró que vio a este darle a Ángel Vivar una pistola tras indicarle qué patronos le pagaron el jornal cuando pasó por la cárcel en 1932. Torres lo autorizó a matar a cuatro, haciéndolo en el acto. Sus víctimas fueron: Miguel Saavedra, Andrés Abarca, Estanislao Feter y Justo Pliego. A continuación, Clementina vio que Félix Torres y un cuñado suyo metieron a Ramón Cobos en un cajón y, una vez en el alto de las escaleras del coro, lo arrojaron al vacío. En este acto, siempre según esta versión, también tomó parte Encarnación Quiles (a) Cerrojo del infierno. Clementina concluyó su relato reconociendo su protagonismo y el de otros en la masacre:
la declarante en unión de todos los relacionados marxistas que en la Iglesia se encontraban, hicieron fuego por descargas contra los detenidos viendo caer algunos de ellos a tierra; que por rumor público ha oído decir que un tal Cipria le sacó los ojos y cortó los testículos a Joaquín Saavedra; que su marido Ezequiel Jiménez (a) El Tercio, en unión de Cecilio López, mataron a Francisco Tendero; que también estuvo en la Iglesia la Otilia [Coronado Abarca] y que según se ha podido enterar estando con ella detenida, que un tal Emiliano Muñoz y Alfonso Rojo, habían declarado que la mencionada Otilia había disparado un tiro a uno de los Antoñicos; que una tal Josefa García ha desempeñado el cargo de presidenta de la Agrupación Obrera la Emancipadora, la que siempre ha destacado en los mítines como elemento revolucionario y que durante los días del dominio rojo, fue una de las que acompañaban a los milicianos a practicar registros y detenciones; que según rumor público de los elementos de izquierda, se decía que Félix Torres y su cuñado, habían echado todo el personal de la Iglesia, y ellos fueron los que se encargaron del asesinato de los restantes detenidos.20
Un último testigo al que vale la pena citar, por mostrarse tanto o más locuaz que Clementina López, fue Ángel Vivar Simón (a) el Cordero, aludido por ella en su declaración. Su narración volvió a implicar directamente a Félix Torres en la matanza. Jornalero de profesión, Ángel Vivar presentaba la singularidad de haber participado en los sucesos de 1932, pero del lado de los patronos. De hecho, también pasó por la cárcel a raíz de aquel suceso, aunque debió salir antes que los demás pues no figuró entre los liberados de 1934. Según pormenorizó, tras ser detenido, el 26 de junio lo introdujeron en el templo sobre la una y media de la tarde y permaneció en él hasta la puesta de sol. Félix Torres, que capitaneaba a los milicianos, le obligó a enumerar las personas que tomaron parte en los sucesos de 1932. Después, el dirigente socialista le obligó a disparar contra Andrés Abarca Lietor, por saber «que le pagaba sin trabajar por ser espía desde 1930», estando afiliado a la Casa del Pueblo. Es decir, Ángel Vivar habría sido una especie de confidente a sueldo de Andrés Abarca. Después de esto, le propinaron a Ángel «una tremenda paliza», como pudieron ver Hermenegildo Melero y el falangista José Tendero Galán, que estaban allí presos y también resultaron apaleados. Esa misma tarde los soltaron a los tres. Durante el resto de la guerra, Ángel volvió al redil socialista, se encuadró en la Filial de Trabajadores y se puso incondicionalmente a sus órdenes, destacando «como uno de los mayores elementos marxistas de la localidad». En su relato posterior alegó que, tras ser apaleado, no le quedó otra opción que matar a su antiguo jefe para preservar la vida; al tiempo, trató de justificar su viraje a la izquierda una vez que recobró la libertad: «llegó Félix Torres quien dijo al indagado que antes de marcharse hiciera un disparo con la pistola que le entregó a Andrés Abarca, que moribundo se hallaba recostado contra un muro, lo que efectuó el dicente obligado por todos los milicianos que apuntándole con sus armas se hallaban a su alrededor». Pasado un tiempo, se afilió a la UGT «para que le dieran trabajo».21
Además de por las víctimas de 1936, varias de las cuales participaron en los sucesos de 1932, el engarce de esta masacre con el pasado se advierte también a través de la presencia en ella de muchos de los familiares y allegados de los socialistas linchados cuatro años atrás. Particularmente, destacaron varias mujeres, que se hallaron en el lugar de la matanza o en sus aledaños: Alfonsa Vivar Cavadas (a) la Chiclanera, Josefa García Orejón (a) la Pepa la de Pocho,22 la citada Clementina López Garrido,23 Encarnación Quilez Borja (a) la Cerrojo del Infierno24 y, por encima de todas ellas, Otilia Coronado Abarca (a) la Viuda de Repancha. Varias de ellas eran miembros o dirigentes de la agrupación socialista femenina La Emancipadora. En las fuentes figuran otras mujeres entre los grupos que efectuaron detenciones, registros y requisas, pero no parece que pasaran por la iglesia: Vicenta Jiménez Pozo, Julia Pliego (a) Julita, Angelita Rodríguez, Dolores Tendero Tardío y María Velázquez (a) María de Tolentino.25
Otilia Coronado era la mujer de Liberio Coronado Tera, el presidente de la Casa del Pueblo asesinado en su misma casa, ante ella y sus hijos de corta edad, aquel infausto 12 de diciembre de 1932. Su imagen y la de sus retoños –formando un cuadro verdaderamente dramático– fueron recogidas por la prensa gráfica de entonces como víctimas colaterales del linchamiento. Aparte de presentar al marido como el «organizador» principal de aquellos sucesos, lo cual era una manifiesta distorsión, los testimonios derechistas de posguerra señalaron a Otilia como una de las mujeres que estuvieron en la iglesia el 26 de julio de 1936, en el momento de los asesinatos, bien como inductora –alentando a los hombres–, bien como autora directa. Además, según estas mismas versiones, en casa de Otilia se habrían reunido los cabecillas forasteros con los de Castellar para confeccionar las listas con los derechistas y falangistas que habían de ser inmolados. El terrible golpe sufrido por Otilia en 1932 explicaría que gozase de «omnímoda influencia» sobre los izquierdistas de Castellar, «a los cuales manejaba a su voluntad considerándosele en todo el pueblo como la principal causante de cuantos hechos de sangre cometieron aquellos». Ella misma habría reiterado que «no tenía que quedar ningún elemento de derechas y que lo que ella pedía era venganza» por la muerte de su marido, como de hecho habría manifestado dentro de la iglesia con los desgraciados llevados allí a la fuerza. Desde primera hora del día, «junto con la Cerrojo del Infierno, la Chiclanera y la Pepa», habría propiciado «los registros domiciliarios y cacheos de todas las casas de elementos de derechas». En la posguerra, Otilia negó la mayor parte de esas imputaciones, aunque sólo fuera por simple instinto de supervivencia, pero sí reconoció haber estado presente en la parroquia de Castellar, haber asistido a los malos tratos y oído los disparos que allí se hicieron contra los detenidos, alegando «que si [...] acudió a la Iglesia, fue porque la invitaron para que tomara parte y de este modo poder vengar la muerte de su marido». Algo, esto último, que –según dijo– rechazó.26
Más allá de la terrible matanza, otra figura clave que ayuda a entender la complejidad de lo que realmente sucedió en Castellar de Santiago el 26 de junio de 1936 fue Cándido García Fuentes (a) Cánovas, el alcalde del pueblo. Este personaje había militado en la UGT y en ese momento pertenecía a Unión Republicana. Fue nombrado para el puesto el 28 de febrero, tras las elecciones. Varios testigos derechistas lo acusaron de no haber hecho nada para impedir los asesinatos de la iglesia, echándole en cara haber contactado con los pueblos vecinos para enviar refuerzos al objeto de ultimar el desarme de los derechistas. En realidad, el análisis de centenares de declaraciones conduce a la conclusión de que si hubo alguien que intentó evitar aquel desenlace hasta el último momento fue precisamente el alcalde de Castellar. Por lo pronto y a instancias suyas, al poco de producirse el golpe militar y tras marcharse la Guardia Civil del lugar,27 el presidente de la Casa del Pueblo, Isaac González Avilés, que también era tercer teniente de alcalde, se reunió el día 23 en dos ocasiones con una representación de los patronos de la localidad –integrada por Alfonso Galán Vivar, Manuel Parrilla y Narciso Gormaz–. A estos les aconsejó que los propietarios entregasen las armas que tuviesen. Según los socialistas, el desarme no se produjo al final –a pesar de haber dado su palabra– por la resistencia de los derechistas, que hicieron caso omiso del bando municipal publicado al efecto aquel mismo día. Así lo recordó el secretario del ayuntamiento: «publicaron un bando para la recogida de armas en la localidad, el día 23, al que sucedieron otros que conminaban a los vecinos a entregar las mismas en un plazo brevísimo de horas, de igual manera transcurrió el día 24».28
El propio alcalde aseguró a posteriori que si esta iniciativa fracasó fue por culpa de esos paisanos, al haberse resistido a la entrega voluntaria de las armas. En cambio, para los representantes patronales fueron los primeros los que impidieron el acuerdo. Sea como fuere, lo relevante es destacar que tres días antes de la catástrofe se intentó una mediación que pudo haberla evitado. Como testificó Alfonso Galán Vivar, uno de los propietarios presentes en la negociación, la reunión se planteó para ver si la Casa del Pueblo podía lograr que ellos «entregaran las armas que poseían con el fin de evitar choques violentos». Pero la reunión no se tradujo en un acuerdo debido a la actitud de los representantes socialistas, que se escudaron en que «existía una cantidad importante de pólvora y municiones» en manos de sus adversarios, «cosa que era incierta».29
Arrarás apunta un dato, no muy convincente y un tanto anecdótico, que habría disparado los acontecimientos. Después de que un falangista, Julio Masdemont, fuera visto en la calle el día 25 saludando con el brazo en alto a unos vecinos, se dio el toque de atención alertando de que los fascistas iban a sublevarse en Castellar y asesinar a los vecinos izquierdistas: «No fue preciso más para que se promoviese un enorme tumulto. El falangista fue preso y pronto corrió el rumor de que los fascistas tramaban un complot para apoderarse del pueblo, sirviéndose de armas que se decía estaban ocultas en la iglesia. La Casa del Pueblo lanzó inmediatamente emisarios a los lugares próximos para dar la señal de alarma».30 Cierta o no esta versión, fue justo en ese momento, tras el bloqueo de la negociación referida, cuando irrumpió otro personaje decisivo en el proceso: Juan Agustín Nieto (a) el Recio, segundo teniente de alcalde, que fue el que, por iniciativa propia y alentado por otros dirigentes, se puso en contacto con los pueblos vecinos para que enviaran milicianos a reforzar a los de Castellar en el desarme. Varios testimonios los situaron entre los líderes locales que desde ese instante pasaron a actuar de mandamases, desplazando de sus funciones al alcalde.31 De hecho, él mismo se puso al mando de una expedición procedente de Torre de Juan Abad, de donde enviaron dos camiones llenos de milicianos que arribaron a Castellar sobre las once de la mañana del día 26. Media hora después, al mando de Segundo Toledo, se presentaron otros dos camiones con milicianos procedentes de Torrenueva dando vivas a la revolución, a Asturias y a Rusia. Al parecer venían de participar en la derrota del foco rebelde del noroeste de Albacete, Villarrobledo. De hecho, al poco de llegar, el líder de esta expedición increpó y golpeó a algunos de los detenidos en las escuelas situadas enfrente del ayuntamiento: «dijo que ya había llegado el día de no dejar ninguno, que venían de Villarrobledo donde no habían dejado ni gallinas porque habían matado a todos y que lo mismo iban a hacer en este pueblo».32
El retrato más pormenorizado sobre los hombres que se hicieron con el mando en Castellar en aquellas horas decisivas, obviando la autoridad del propio alcalde, lo brindó el secretario del ayuntamiento, Anselmo Pérez Rojas, un funcionario de carrera que fue designado a este pueblo después de las elecciones de febrero de 1936. No era de la localidad y por tanto su juicio resulta más creíble precisamente por no haberle dado tiempo a arraigar en el pueblo. Él también se percató de que El Recio fue el hombre fuerte en ese preciso momento, al igual que señaló a algunos de los personajes claves que lo secundaron, miembros de la camarilla de la Casa del Pueblo que «eran los que ejercían la tutela de la Autoridad», es decir, del alcalde. Si vinieron muchos forasteros de los pueblos vecinos fue porque los llamaron los concejales Juan Agustín Nieto y Alfonso Rojo y sus conmilitones Félix Rojo, Plácido Rojo, un tal Ferrocarril, Gregorio el Botinones, Benedicto Pérez, un tal Chinchilla, otro apodado El del Tercio y otros cuantos individuos más de la Casa del Pueblo: «los cuales a toda costa buscaban el medio de armar la camorra en la localidad para consumar sus fieros instintos». Personado en el ayuntamiento sobre las diez y media, Anselmo Pérez Rojas pudo comprobar que Juan Agustín Nieto «mandaba a las masas» y que él personalmente había ido a Torre de Juan Abad «a por las milicias». Toda la mañana «estuvo con el teléfono llamando a los pueblos limítrofes para que enviaran gentes armadas». En un determinado momento escuchó que el alcalde, Cándido García, conminaba a Nieto a no llamar a nadie, «pues iba a formar el jaleo en la población». Pero Nieto se encaró con el primer edil y le contestó que «él era el Jefe de las Milicias» y «el amo del pueblo», y que su replicante «nada tenía que ver» en todo aquello. A raíz de lo cual «formaron varias rondas volantes» que se dedicaron a recorrer las calles y a asaltar «las casas que querían», «efectuando cuantas detenciones les venía en gana».33
En las horas siguientes, efectivamente, llegaron otras expediciones de milicianos que se habían constituido al efecto en Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y algún otro pueblo. La iniciativa pilló por sorpresa a Cándido García, el alcalde, que efectivamente les preguntó el motivo de su llegada y quién les había llamado, ante lo que El Recio le reconoció que había sido él «de acuerdo con Gregorio López y otros dirigentes», con el fin de practicar algunos registros y recoger armas. Cuando Cándido García les manifestó que no procedía efectuar registro alguno, por haberse comprometido los derechistas a entregar «algunas armas para evitar un choque», Gregorio López «le llamó cobarde» y le espetó que ya no era el alcalde «por haber sido destituido por las Milicias».34 Ante los hechos consumados, Cándido García «ordenó el servicio de patrullas con el fin de cachear y registrar las casas de derechas». Pero cuando al paso de las horas se percató de que los detenidos eran objeto de malos tratos y que se los llevaban a la iglesia sin atender a sus ruegos, decidió tomar cartas en el asunto. Sin embargo, enseguida pudo comprobar que su autoridad no contaba absolutamente nada y que su misma integridad física corría serio peligro:
[...] vio el traslado de D. Andrés Abarca […] a quien conducían dos forasteros de Torre de Juan Abad cuyos nombres ignora y los vecinos de Castellar Enrique Borja (a) Abundio, el que maltrataba al detenido de palabra y obra […] al protestar de la detención y del trato dado al detenido, el Abundio y un forastero le dieron golpes con los cañones de las escopetas al declarante. [...] estando en la plaza también vio a D. Joaquín Saavedra y a su hijo Miguel, [...] conducidos por Corcusa y dos forasteros más, los cuales los maltrataron de palabra y obra y después los llevaron a la Iglesia donde fueron asesinados [...] seguidamente se trasladó a la Iglesia con el señalado propósito de evitar cuanto pudiera que los elementos detenidos que allí había fuesen asesinados, de donde vio salir a Otilia viuda de Repancha, [...] dentro del sagrado recinto se encontraban Luciano Vivar Artiaga [sic] y su hermano Cándido, el primero de los cuales tenía un vergajo en la mano, a Desiderio Nieto (a) Corcusa, Cecilio López Garrido y a la Clementa y Manuel Higueras, Juan de Dios el de Moncaño. Todos los cuales maltrataban de palabra y obra a los detenidos y armados de escopetas y supone el declarante que todos ellos tomarían parte en los asesinatos.35
De nuevo el relato del secretario del ayuntamiento, Anselmo Pérez Rojas, complementa el del alcalde y enriquece con más detalles el dramatismo de las escenas que se iban sucediendo. Desde su modesta posición intentó que el juez de Instrucción de Valdepeñas frenara todo aquello, pero la citada autoridad también se declaró impotente, completamente maniatado y sin medios para intervenir de forma efectiva. Sobre las cinco de la tarde el cabo de los guardias de Torrenueva le dijo que ya habían «arreglado a unos cuantos» y le confirmó que se habían cometido algunos asesinatos. Entonces, Anselmo Pérez Rojas pasó a su oficina y, tras asegurarse de que estaba solo, llamó al citado juez poniéndole al corriente de lo que está sucediendo. Este le dijo que por el momento le resultaba imposible acudir por carecer de vehículo, pero le ordenó que requiriera al juez municipal de Castellar, Paulino Clemente, para que instruyera las primeras diligencias. Y así lo hizo, personándose en su casa. Entonces, ambos se dirigieron al lugar donde acontecían lo hechos, a riesgo de jugarse la propia vida y sin poder hacer nada para parar la matanza. Cuando llegaron a la plaza, al percatarse los milicianos de la presencia de la autoridad judicial y de que Anselmo lo había requerido, intentaron lincharlos, saliendo por muy poco ilesos, aunque no pudieron librarse de las coacciones y amenazas:
yo, guiado por el instinto de conservación, me refugié en el Ayuntamiento donde me siguieron Juan Agustín Nieto, Botinones, y el Alguacil de la Oficina, Manuel Higueras, quienes me amenazaron y conminaron para que si me movía de allí o tocaba al teléfono me matarían […]. En esta situación de preso, estuve en el Ayuntamiento, desde el conato por la tarde hasta bien amanecido el día 26 [27], que me autorizaron para marchar a casa […] no me moví siquiera un momento del Ayuntamiento. Ya bastante avanzada la noche, al mando del enterrador de Santa Cruz de Mudela y de Félix Torres, salieron todos hacia la Iglesia, donde cometieron los crímenes que después ellos mismos confesaron. Durante la realización de todos ellos estuvimos en el salón de actos el Alcalde Cándido García, el practicante Francisco García Rojo, un tal Columbiano Salamanca de Valdepeñas y dos forasteros más de quienes no recuerdo el nombre. Al empezar los disparos el Alcalde se abrazó a mí y dijo: Don Anselmo, me han manchado de sangre. Y allí estuvimos llorando los crímenes que otros cometían.36
El alcalde Cándido García fue consciente de la responsabilidad que contrajo al contemplar el espectáculo dantesco al que se enfrentaba, y por ello, armado de valor, protestó ante sus responsables. Estos no se pensaron dos veces su respuesta: «al decirle a los elementos que allí se encontraban que eran unos asesinos le pegaron a él un golpe en la cabeza a consecuencia del cual perdió el conocimiento». Seguidamente, el alcalde, en sentido literal, huyó a Torrenueva en compañía de dos vecinos más, por sentirse incapaz de parar aquello y «por temer persecuciones por parte de los mismos elementos que habían realizado los asesinatos». Pero a las once y media de la noche fueron a por él y, por orden de Félix Torres, lo volvieron a trasladar a Castellar. Torres, el principal dirigente socialista en este escenario, tras destituirlo de su puesto de alcalde, lo condujo personalmente al hospital de Valdepeñas para que lo curasen. El médico que lo atendió recordó las condiciones en que llegó Cándido, «que padecía una fuerte excitación nerviosa», lloraba y pronunciaba frases incoherentes; y también presentaba «ligeras erosiones y daba la sensación de que estaba atemorizado». Resulta evidente que el alcalde de Castellar fue sobrepasado por los acontecimientos, hasta el punto de sufrir un trastorno mental transitorio. Al día siguiente retornó al pueblo «metiéndose en su casa y no volviendo a actuar nunca en política». Durante unas semanas la alcaldía de Castellar recayó en Juan Agustín Nieto. En busca de protección, Cándido acabó ingresando en el Partido Comunista, pero sin ninguna pretensión política: «por entonces constituía un refugio personal para todas las personas de orden, ya que la mayoría de los integrantes de dicho partido en este pueblo eran personas de derechas».37
Con el telón de fondo descrito, resulta elocuente que esos días se sucedieran las circulares del Gobierno amenazando con sancionar con el máximo rigor a todas las personas que cometieran abusos o se tomaran la justicia por su mano. Esto no fue obstáculo para que El Socialista se empeñara al mismo tiempo en resaltar que la tranquilidad era absoluta en toda la provincia.38 Las citadas órdenes eran un indicador claro de que la situación se le estaba yendo de las manos al Gobierno en el territorio donde los golpistas habían sido contenidos o derrotados, y no tanto por la acción de estos como por la constitución de esos nuevos poderes que todavía se postulaban como defensores de la República, identificada esta sin más con las fuerzas del Frente Popular. Los gobernadores civiles quedaron emplazados a cumplir las circulares y transmitírselas en los mismos términos a los alcaldes de sus circunscripciones, que a su vez deberían hacerlas llegar a las organizaciones políticas leales: «Queda V.E. autorizado para, en mi nombre, dictar un bando en el cual se conmine con la ejecución inmediata de la máxima pena establecida por la ley, de todo aquel que, perteneciendo o no a una entidad política, se dedique a realizar actos contra la vida o la propiedad ajena, pues tales delincuentes serán considerados como facciosos al servicio de los enemigos de la República y, por tanto, deberán ser tratados sin consideración alguna». Pasos obligados al respecto eran, entre otros, preservar el abastecimiento de las poblaciones, impedir que a los bancos se les requirieran las cuentas corrientes de sus clientes, garantizar la integridad de los ciudadanos extranjeros y conducir a los presos recluidos en las cárceles de los partidos judiciales a las prisiones provinciales.39
Al menos sobre el papel, los alcaldes tomaron nota de las directrices gubernamentales y en sus comunicados trataron de aplicar las indicaciones del gobernador. En esa línea, por ejemplo, el de Puertollano trasladó a la prensa que en la localidad reinaba «normalidad absoluta». El Comité, la UGT y la CNT habían acordado la vuelta al trabajo de todos los obreros «con el fin de estabilizar el orden en la ciudad y en toda la provincia». Para la vigilancia de la población, el Comité había formado una guardia de milicianos «que velará por la seguridad contra el enemigo, custodiando los comercios locales». La nota de prensa concluía indicando que «el vecindario expresa con entusiasmo su alegría por la victoria republicana».40 Teniendo en cuenta los acontecimientos vividos en las dos semanas anteriores, los ciudadanos de a pie, incluidos los más fervientes comprometidos con la causa, sabían a buen seguro que el panorama imperante no respondía a un cuadro tan idílico, tranquilizador y entusiasta. Es indudable que, a esas alturas, la preocupación y el temor, cuando no una asfixiante sensación de pánico, se habían impuesto en los sectores más conservadores de la sociedad manchega, por definición excluidos –en tanto que objetivo preferente a batir– del proceso revolucionario en marcha.
Segunda parte
EL PODER REVOLUCIONARIO
CAPÍTULO 5
El núcleo del poder provincial
Como se ha visto en las páginas anteriores, allí donde fracasó, el golpe militar produjo el efecto paradójico de abrir un proceso de cambio acelerado que, en cuestión de días, se trocó en una auténtica revolución. En el territorio que se conformó como retaguardia republicana, ese proceso liquidó de facto el marco institucional sobre el que descansaba la República democrática proclamada en 1931. Así, un golpe que trató de justificarse como medida preventiva frente a una insurrección comunista en ciernes –que sólo habitaba en la cabeza de los conspiradores– provocó el derrumbe del Estado republicano sin llegar a conquistar el conjunto del territorio, abriendo la puerta a un proceso revolucionario en la zona gubernamental que no tenía precedentes en la historia de España. Para resistir la embestida de los sublevados resultó decisivo que una parte de las fuerzas armadas y policiales se mantuviera fiel al Gobierno, pero también que las organizaciones afines al Frente Popular se movilizasen en su apoyo. Dada la pluralidad interna de tales fuerzas –socialistas, anarquistas, comunistas y republicanos–, el nuevo entramado de poder improvisado sobre la marcha careció de una identidad ideológica específica. Pero el cambio acontecido presentó todos los rasgos de una auténtica revolución: la constitución por la base de un poder de nuevo cuño representado por los comités y las milicias, la parálisis consiguiente y pérdida de influencia de las instituciones donde hasta entonces había descansado la acción del Estado (gobiernos civiles, diputaciones, ayuntamientos, fuerzas de orden público…), una oleada de anticlericalismo radical que barrió toda presencia de la religión católica en el espacio público, la parcial colectivización forzosa de la economía y una violencia sangrienta dirigida a liquidar o paralizar a los enemigos políticos.1
Aquel proceso revolucionario nada tuvo que ver con los valores, el marco constitucional y las instituciones representativas de la República democrática establecida en 1931. La prensa obrera de las primeras semanas de la guerra se encargó de propagarlo a los cuatro vientos: «Los millares de combatientes proletarios que se baten en los frentes de batalla no luchan por la “República democrática”. No combatimos, entiéndase bien, por la república democrática, combatimos por el triunfo de la Revolución proletaria. La revolución y la guerra hoy, en España, son inseparables. Todo lo que se haga en otro sentido es contrarrevolución reformista».2 En la práctica, aparte de que no tuviera una adscripción ideológica monolítica, la revolución generó un poder de retaguardia muy fragmentado por la base que secuestró literalmente a más de la mitad de la población, anuló las organizaciones políticas desde el centro liberal a la extrema derecha, restringió la propiedad privada, nacionalizó gran parte de las tierras y las fábricas, cercenó los derechos civiles de los sectores identificados como desafectos y esgrimió la fuerza y el terror para acallar todo amago de resistencia interna. Sin el golpe de Estado, las brutalidades y los ríos de sangre provocados por los sublevados desde el primer día, todos estos desarrollos habrían sido impensables antes del 17-18 de julio de 1936, por más que la tensión política se hubiera incrementado sobremanera desde las elecciones de febrero y, aún más, desde los asesinatos en Madrid de José del Castillo, teniente izquierdista de la Guardia de Asalto, y José Calvo Sotelo, el líder de la derecha monárquica autoritaria, ocurridos el 12 y 13 de julio respectivamente.3
Desde un punto de vista estrictamente provincial, en Ciudad Real –como en otras provincias de la retaguardia republicana con un perfil político similar– la instauración del poder revolucionario adquirió si cabe un significado de imposición mayor, dado el predominio conservador desde las elecciones de noviembre de 1933, revalidado contra corriente en las elecciones de febrero de 1936. En las primeras, con una participación diez puntos por encima de la media nacional (82,4% del censo frente al 70,8%), los candidatos de la coalición de derechas –a excepción de Andrés Maroto, el representante patronal– superaron holgadamente los 100.000 sufragios, conformando una banda entre los 101.000 y 108.000 votos. En su conjunto, esa coalición sumó el 40,7% del apoyo electoral y obtuvo cinco actas de diputado. Los cuatro candidatos de la coalición republicana de centro que obtuvieron escaño se situaron entre los 71.000 y los 91.000 sufragios (27,6%). En marcado contraste con ambas opciones, los socialistas oscilaron entre los 52.000 y los 54.000 votos, atrayendo la confianza del 31,2% del electorado. Tales cifras les dieron un escaño, cosa que no ocurrió con los republicanos de izquierdas, que en esta ocasión no contaron nada. Por tanto, en aquellos comicios se produjo una victoria sin paliativos de las derechas y el centro políticos.4
En las elecciones de 1936 la participación cayó nueve puntos, movilizándose el 73,3% del electorado, a pesar de lo cual volvió a situarse casi seis puntos por encima de la media nacional (67,4%). Esta vez, además, las izquierdas se presentaron en coalición bajo las siglas del Frente Popular, lo que les permitió arrastrar el 41,5% del voto provincial (82.872 sufragios de media por candidato). La subida fue muy considerable aunque cinco puntos por debajo de los resultados obtenidos por la misma coalición en toda España (46,3%). En cambio, el centro republicano experimentó un estrepitoso hundimiento, con apenas el 5,4% de los sufragios (10.506 de media) y no obtuvo ninguna acta, en contraste con las cuatro conseguidas en 1933. Pero la candidatura de derechas (coalición antirrevolucionaria) mantuvo todo su vigor e incluso incrementó su fuerza en datos porcentuales: 101.338 votos de media, que en esta ocasión representaron el 52,1% de los sufragios. Estos resultados le permitieron copar ocho de las diez actas en liza por dos del Frente Popular, que recayeron en candidatos socialistas. Con respecto a la media de la coalición antirrepublicana en España (46%), los conservadores manchegos estuvieron seis puntos por encima. El Frente Popular triunfó con holgura en las dos cuencas mineras –en torno a Puertollano y Almadén– y en Alcázar de San Juan. En cambio, lo hizo con mucho menos margen en Ciudad Real, Tomelloso y Manzanares, únicas grandes poblaciones donde las izquierdas obtuvieron un respaldo superior o igual a las derechas. En la capital, la coalición conservadora sumó el 45,2% del voto (casi tres puntos más que en 1933) frente al 52,1% del Frente Popular (por separado, los socialistas lograron en 1933 el 43,3% de los sufragios). En Manzanares y en Tomelloso hubo un empate práctico, resolviéndose la victoria frentepopulista por apenas unas decenas de votos.5
De cualquier manera, el predominio electoral de las derechas no se tradujo en nada a su favor en los meses previos a la guerra. El triunfo del Frente Popular a escala nacional comportó un vuelco radical en la vida local a favor de las izquierdas, como reflejaron, entre otros indicadores, la ocupación de los ayuntamientos por los socialistas y los republicanos de izquierda, así como la consiguiente expulsión, renuncia o literal huida de los ediles derechistas y de centro. Las comisiones gestoras que se constituyeron con las bendiciones del Gobierno Civil se concibieron como una fórmula transitoria, que en la práctica se prolongó indefinidamente al no celebrarse las elecciones municipales que se habían previsto para el mes de abril. Por lo tanto, desde febrero de 1936 la competencia y el pluralismo político dejaron de estar garantizados en los ayuntamientos, realidad que en muchas localidades se proyectó a otros ámbitos de la vida cotidiana condicionando su normal desarrollo (en las relaciones laborales, el culto católico, los centros educativos privados, los comités locales de los partidos conservadores, etc.). En no pocos pueblos, la tensión dio pie a enfrentamientos diarios, aunque sólo en casos muy contados se registraron víctimas graves. El universo conservador vivió aquellos meses bajo la sensación de experimentar un cerco asfixiante, donde el libre ejercicio de muchos derechos fundamentales se hallaba lejos de estar garantizado.6
Al inicio de la guerra la cúpula del poder político en provincias la ostentaban los gobernadores civiles. En principio, ellos fueron los encargados de transmitir y hacer cumplir las directrices gubernamentales dirigidas a parar el golpe y a contener la expansión de la sublevación, en tanto que de ellos dependían las fuerzas de seguridad repartidas en los territorios que administraban: la Policía Gubernativa, la Guardia de Asalto, el Cuerpo de Carabineros y, sobre todo, la Guardia Civil. En consonancia con ello, asumieron la coordinación de esas fuerzas con los militantes de las organizaciones –partidos, sindicatos y formaciones juveniles– afines al Frente Popular, una vez que el Gobierno de José Giral constituido el día 19 de julio decidió repartir armas al «pueblo». En la provincia de Ciudad Real ese papel correspondió a Germán Vidal Barreiro, un abogado de 44 años de edad originario de La Coruña que militaba en Izquierda Republicana (IR). Las riendas del Gobierno Civil las había tomado apenas mes y medio antes del estallido de la guerra, el 6 de junio, después del cese de su antecesor en el cargo, Fernando Muñoz Ocaña. La destitución de este último vino motivada por el enfrentamiento que protagonizó con el socialismo caballerista –hegemónico en la provincia– cuando pretendió contrarrestar los abusos de poder que los alcaldes de esa cuerda y sus afines venían cometiendo en algunos pueblos durante aquella tumultuosa primavera.7
La primera medida que tomó Germán Vidal Barreiro nada más conocer el golpe fue convocar urgentemente a los principales líderes políticos y sindicales en el Gobierno Civil para enfrentarse conjuntamente a los acontecimientos. En aquella histórica reunión estuvieron presentes, entre otros, Arturo Gómez Lobo, por IR; Manuel Romero, por Unión Republicana (UR); Fernando Piñuela, por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE); José Tirado, por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y Domingo Cepeda, por el Partido Comunista de España (PCE). Una vez que le comprometieron su apoyo, el gobernador se entrevistó con el máximo responsable de la exigua guarnición militar de la capital manchega, el coronel Mariano Salafranca, que le garantizó su lealtad. También habló con los altos responsables de la Guardia Civil, que hicieron lo propio. Unos días más tarde, puesto de acuerdo con los principales dirigentes de la provincia, Vidal Barreiro consiguió organizar y se puso al frente de una expedición con destino a Extremadura para intentar frenar el avance de las fuerzas sublevadas, intentona que se frustró al ser derrotado ese contingente miliciano en torno a la localidad cacereña de Miajadas.8

5. Germán Vidal Barreiro (1892-1960). Gallego de origen y afiliado a Izquierda Republicana, fue gobernador civil de la provincia de Ciudad Real desde el 2 de junio hasta el 7 de octubre de 1936. Mientras estuvo en el cargo se registró el mayor volumen de muertos derechistas en este rincón de la retaguardia republicana (Foto: Enciclopedia da Emigración Galega).
Vidal Barreiro se mantuvo a la cabeza de aquel Gobierno Civil hasta los primeros días de octubre de 1936, cuando fue sustituido en el cargo –exactamente el día 7– por el socialista José Serrano Romero. En el transcurso de esos dos meses y medio largos fue cuando se produjo el mayor número de víctimas en la provincia al paso de la violencia revolucionaria: un mínimo de 1.277 vecinos muertos (sin contar los forasteros), equivalente al 55,7% del total. Y, sin embargo, no deja de ser sorprendente que en la evaluación posterior de los vencedores de la guerra se atenuara la responsabilidad de aquel gobernador, haciendo ver que no se identificó con los sectores que impulsaron la limpieza política de esa retaguardia. Para las autoridades de la dictadura, su responsabilidad fue más que nada por omisión, por no tomar medidas «encarnizadas [sic] a evitar tales crímenes a causa de considerarse incapaz para la contención de la chusma». Aunque se hubiera puesto «desde el primer momento al servicio de la Causa roja», «tal vez no compartiera la opinión de otros individuos dirigentes en cuanto a los asesinatos, pero fue por estos completamente rebasado». Que las autoridades franquistas de posguerra pensaran esto de la principal autoridad política de la provincia no deja de ser un hecho excepcional, lo cual no excluye que, de haber caído en sus manos, lo más probable es que Germán Vidal Barreiro hubiera sido fusilado.9
Sin embargo, tal atenuación de responsabilidades no se aplicó al hombre que durante aquellas semanas hizo de mano derecha de Vidal Barreiro, su correligionario Francisco Maeso Taravilla, presidente de la Diputación, que llegó a desempeñar interinamente el cargo de gobernador cada vez que el titular se ausentó. Según la información practicada en la posguerra por la Policía, Maeso habría firmado órdenes de libertad de los detenidos para, de acuerdo con los milicianos, proceder a su asesinato. De la misma forma, en su calidad de depositario de fondos del Comité de Gobernación, habría gestionado el destino de las alhajas robadas en las iglesias y a los particulares, así como las multas impuestas a los principales capitalistas.10 Pero estas imputaciones fueron negadas y neutralizadas con argumentos bastante convincentes por Maeso, que para su defensa se parapetó en un recurso muy habitual esgrimido por otras autoridades republicanas al término de la guerra cuando se enfrentaron a los tribunales militares: la protección brindada y el haber salvado la vida a muchas personas de derechas. El eje de su réplica se centró en recalcar que el verdadero poder en la política represiva se forjó al margen del Gobierno Civil, recayendo el núcleo decisorio en el Comité de Defensa, organismo del que dependió directamente todo el organigrama represivo plasmado en las milicias, las cárceles, las checas y el sistema de transportes erigido al efecto: «el Comité de Defensa obraba por su cuenta y riesgo, no intervino para nada el gobernador civil cuando se trataba de asesinatos».11 Los datos más fiables parecen confirmar esa tesis en el período en el que formalmente la provincia estuvo al mando de Germán Vidal Barreiro, aunque no faltaron quienes, dentro del propio campo republicano, quisieron implicar al gobernador en las matanzas. El hecho de que en la posguerra las propias autoridades franquistas hicieran suya la argumentación de aquel personaje borra todas las dudas al respecto, dada la poca predisposición de las mismas a entrar en sutilezas a la hora de enjuiciar la actuación de los responsables políticos republicanos.
Desentrañar el funcionamiento y los responsables del poder político en la retaguardia republicana resulta una tarea muy ardua. Primero, porque la autoridad legal fue rebasada y en la práctica se derrumbó desde el momento en que la provincia se quedó sin fuerzas de orden público en los primeros días de la guerra, tras ordenarse su concentración en Madrid. Segundo, porque al compás de ese vacío se puso en marcha un proceso revolucionario que dio pie a la constitución de un nuevo entramado de poder conformado sobre la marcha al compás de la constitución de los comités de Defensa, las milicias armadas encargadas de controlar el territorio y todos aquellos organismos y centros de decisión dependientes de los mismos. Y tercero, porque al término de la guerra los protagonistas de ese proceso lógicamente se afanaron en borrar cualquier vestigio escrito que pudiera comprometerles –actas de sus reuniones y todo tipo de documentos– ante los vencedores del conflicto. Todo ello explica las dificultades con las que se topan los historiadores a la hora de reconstruir la historia de aquella experiencia –una auténtica revolución– sin par en la historia de España.
La movilización política que llevó a millares de militantes de las organizaciones del Frente Popular a ocupar las calles ni fue espontánea ni brotó de la nada. Esa movilización tuvo sus líderes desde el primer momento y surgió del universo asociativo e institucional izquierdista existente con antelación al golpe del 17-18 de julio de 1936. Por tanto, los protagonistas de esa movilización fueron las fuerzas y las organizaciones que sostenían al Gobierno surgido de las elecciones del 16 de febrero, gracias a las cuales se encaramaron al control del poder local aunque el mismo no estuviera en litigio en aquellos comicios. Esa era una característica de la vida política de aquella época, en clara continuación con parámetros que venían del siglo XIX: todo cambio de envergadura en la política nacional se traducía de inmediato en un cambio de similar índole a escala municipal y provincial, fueran sustituidos o no los titulares del poder local.12 Pero aquellas fuerzas dieron pie de inmediato a la constitución de nuevos organismos revolucionarios: «Lo eran todos, indudablemente, por su origen, que prescindía de la legalidad establecida, pero no siempre surgieron para destruirla».13 La revolución social que tuvo lugar en el verano de 1936 en la retaguardia republicana fue, así pues, una revolución surgida del control previo de las instituciones –gobiernos civiles, ayuntamientos y diputaciones– por parte de las organizaciones obreras y republicanas de izquierda. No fue una revolución forjada frente al poder político constituido, sino lanzada para preservar y, más aún, profundizar y transformar el control de ese poder frente a los grupos insurgentes que pretendieron destruir la República y el Gobierno sostenido por el Frente Popular.
En cuestión de horas los afiliados y simpatizantes de las organizaciones mencionadas, provistos con las armas blancas y de fuego que tuvieron a mano, se concentraron delante de las casas del Pueblo y de los edificios públicos –los ayuntamientos en particular–, donde recibieron las correspondientes indicaciones de sus cabecillas y de las autoridades municipales. Estas hicieron, a su vez, de caja de resonancia de las instrucciones recibidas de Madrid y de la capital provincial. Desde el primer momento se buscó controlar desde arriba esa movilización para evitar su atomización y todo posible desbordamiento, al tiempo que garantizar su máxima efectividad en el objetivo marcado, esto es, la neutralización de la rebelión. Bajo tal premisa se entiende la entrada en escena el 21 de julio de un autodenominado Comité de Defensa Provincial que, a través de una circular publicada en la prensa, cursó las órdenes oportunas a todos los alcaldes y comités de Defensa locales que se habían constituido o se hallaban en proceso de constituirse, apelando a que se pusieran bajo sus órdenes, como también todas las alcaldías y las correspondientes milicias. Fue así como los comités municipales hicieron de correas de transmisión de las órdenes emanadas desde la capital. Entre los firmantes de ese llamamiento se encontraron algunos de los principales líderes de las organizaciones integrantes del Frente Popular de este territorio.14
Determinar el alcance y la influencia real de aquel organismo, y en qué medida prolongó su actuación en el tiempo o fue desplazado por otros de similar índole, es una tarea igualmente compleja. En tanto que las autoridades de posguerra se movieron con fines punitivos –que obviamente no son los del historiador–, ellas también se plantearon esa pregunta, llegando a la conclusión de que el Comité citado no fue un ente fantasmal: «El denominado Comité Rojo del Frente Popular actuó sin tener para nada en cuenta las Leyes entonces en vigor disponiendo a su albedrío sobre vidas y haciendas».15 De ese balance se desprende que, por pura contigüidad espacial, las decisiones del Comité Provincial del Frente Popular irradiaron en círculos concéntricos, influyendo sobre todo en el hinterland más cercano a la capital, coincidente más o menos con su propio partido judicial, el de Almagro y el de Daimiel. Así, por ejemplo, consta explícitamente que en Torralba, pueblo situado a unos veinte kilómetros, el Comité se constituyó «siguiendo instrucciones de Ciudad Real».16 A los otros partidos judiciales ni se les citó o si se hizo, caso de los partidos de Infantes y Valdepeñas, fue para negar expresamente toda influencia sobre ellos: «En los pueblos de Terrinches, Villahermosa, Villanueva de la Fuente, Encomienda de Mudela, Moral de Calatrava, Santa Cruz de Mudela, Torrenueva, Cózar, Torre de Juan Abad, Villamanrique, Almuradiel, Venta de Cárdenas, Viso del Marqués, Alcubillas, Fuenllana, Albadalejo, Almedina, Santa Cruz de los Cáñamos, Montiel, Puebla del Príncipe, no se tiene noticia [de que] haya figurado el denominado Comité Provincial del Frente Popular».17 No por casualidad, todos o la mayoría de esos pueblos se hallaban a expensas de las directrices del líder socialista de Valdepeñas, Félix Torres, un auténtico caudillo territorial que actuaba con plena autonomía respecto a las autoridades de Ciudad Real.18
De las fuentes disponibles se desprende que, en el ámbito concreto de la política represiva, las decisiones del Comité del Frente Popular se delegaron en el llamado Subcomité de Gobernación ubicado también en la capital. Con evidente afán centralizador, este organismo pretendió hacer valer su autoridad a través de la prensa, dictando normas y consignas dirigidas a los comités de Defensa locales. En ellas se establecía expresamente que debían subordinarse a su autoridad en todo lo referido a incautaciones, control de industrias, abastecimiento y, por supuesto, las tareas represivas dirigidas a «limpiar de enemigos las filas de la retaguardia». Así, las detenciones de derechistas y los registros efectuados por los milicianos debían notificarse al correspondiente Comité local, que a su vez debía transmitirlos al Subcomité Provincial «a fin de resolver lo que ha de hacerse». Los «desaprensivos» que «al amparo del honroso título de Miliciano» actuaran de forma autónoma –por ejemplo, extorsionando sin autorización a los comerciantes– serían denunciados y sancionados con la debida energía y rapidez. El incumplimiento de tales indicaciones –se advirtió– implicaría la expulsión de la organización, cuyas filas son las «de la revolución, nunca y en ningún momento las filas del robo y el saqueo».19
Todavía a mediados de octubre de 1936, coincidiendo con el relevo en el Gobierno Civil, que pasó a manos del socialista José Serrano Romero, el Frente Popular de la provincia acordó una nueva estructura en la dirección de los comités de Gobernación. Desde ese momento, se estableció que la autoridad máxima pasase a una Junta Central que habría de estar integrada de nuevo por representantes de todos los partidos y organizaciones sindicales. La novedad estribó en que dicha junta estaría presidida a partir de entonces por el propio gobernador, alma mater de esta reconstitución que buscaba centralizar de manera efectiva la política punitiva. Al respecto, resulta sintomático que esa decisión se acompañara de otra, también anunciada en la prensa, por la cual se anulaban todas las licencias de armas de fuego existentes, en aras de la confección de un nuevo censo de licencias controlado directamente desde el Gobierno Civil.20 Que José Serrano Romero, el nuevo gobernador, fuera un destacado dirigente provincial procedente de las filas socialistas en teoría debería facilitar esa centralización en la toma de decisiones relativas al orden público. Así, a escala provincial se proyectaba también el carácter marcadamente obrerista del nuevo Gobierno nacional constituido el 4 de septiembre bajo el liderazgo de Francisco Largo Caballero. Pero la llegada del gobernador socialista y la vocación centralizadora con la que irrumpió no implicaron el fin de las matanzas, que se prolongaron –bien es verdad que de manera descendente en número de víctimas– hasta febrero de 1937.21
De la impotencia, inoperancia, dejadez o complicidad de José Serrano Romero para cortar en seco las matanzas supieron los familiares de las víctimas que acudieron a él para recabar información de sus seres queridos en aquella época. Por ejemplo, el padre de Carlos Crego Muñoz, detenido el 21 de octubre, fue uno de los que lograron entrevistarse con el gobernador, que en ese momento se hallaba acompañado de Francisco Maeso Taravilla. Tras exponerles el caso, le contestaron «que ellos no habían ordenado las detenciones y que nada podían hacer». Hay que tener en cuenta que días antes, al ocupar el cargo, José Serrano emitió una orden por radio y a través de la prensa asegurando que no volverían a producirse detenciones ni fusilamientos «sin previa denuncia justificada y constancia de los Tribunales Populares». Cuando los allegados de Gaspar Lambea –detenido el mismo día que Carlos Crego– llamaron por teléfono al Gobierno Civil para interesarse por él, les respondieron en «mal tono»: «“ya he dicho que eso ha sido orden de la Dirección General de Seguridad” y colgaron el aparato». Al día siguiente, 22 de octubre, los familiares de ambos detenidos se enteraron de que, tras llevarlos a la Checa del Seminario, los mataron en la carretera de Carrión sobre las 11:30 de la noche junto con otros dos individuos.22
El análisis de los organismos en los que se quiso centralizar la toma de decisiones y el control de la retaguardia a escala provincial invita a verlos con criterios dinámicos y no estáticos, puesto que por ellos pasaron muchas personas en los meses cruciales de la revolución y de las matanzas. Tantas personas se dieron el relevo, algunos por espacios de tiempo muy cortos, que ni los propios investigadores franquistas pudieron ofrecer una foto fija de los responsables de la represión. Entre otras razones, porque esos organismos se solapaban tanto en sus funciones como en sus miembros constituyentes. Según los informes de posguerra, el Comité de Defensa de Ciudad Real, organismo que resultaría letal en la limpieza de la retaguardia, se constituyó con el fin de «contrarrestar» la rebelión como en todos los pueblos de la provincia: «Este Comité estaba integrado por un miembro de cada uno de los partidos y organizaciones del Frente Popular». Pero, a su vez, «se fraccionó más tarde en dos Sub-Comités que titularon Sub-Comité de Hacienda y Sub-Comité de Gobernación. El Sub-Comité de Gobernación nombró la llamada Policía Política que actuaba en el mismo Gobierno Civil y estaba reclutada entre los elementos destacados de las Organizaciones Sindicales».23
De este modo, se entiende que algunos de los integrantes de estos comités estuvieran presentes en varios de ellos al mismo tiempo, por lo que a veces se tiene la sensación de estar hablando del mismo organismo. En cualquier caso, las distintas piezas del organigrama se acoplaron unidas en la misma lógica represiva. A falta de más información, el cuadro adjunto debe considerarse una aproximación –posiblemente muy ajustada a la realidad– en el camino de desentrañar quiénes fueron los individuos que tomaron las decisiones clave y participaron en los debates donde se acordó el destino de varios cientos de detenidos derechistas de la provincia. Todo apunta a que de estos hombres –y de otros compañeros de viaje que no constan en el cuadro situados en un escalón inmediatamente inferior– partieron los acuerdos de eliminar a muchas personas, tanto vecinas de Ciudad Real como procedentes de todos los rincones de la provincia, una vez que los concentraron en las prisiones de la capital en las semanas y meses inmediatos al golpe de Estado.
Como puede observarse en el cuadro adjunto, en la cúpula dirigente provincial se hallaron representadas todas las organizaciones que, integradas en el Frente Popular, constituyeron el bastión resistente en la provincia. Pero la representación igualitaria que se acordó no debe encubrir el hecho de que los socialistas fueron la fuerza dominante, tanto por número de afiliados como por su irradiación asociativa en toda la demarcación.24 Un dato que salta a la vista al analizar la élite revolucionaria es que muchos de sus miembros más destacados habían sido procesados y condenados previamente por su implicación en la insurrección de octubre de 1934. Es decir, constituían la vanguardia de la radicalización socialista liderada por el caballerismo desde el verano de 1933 y que luego desembocó en tal acontecimiento.25 Los revolucionarios de aquella fecha asumieron el mismo papel, pero de forma aún más contundente y decidida, en la segunda mitad de 1936. Se ha podido comprobar, además, que esa misma secuencia se reprodujo en otros núcleos importantes, como Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Manzanares, La Solana, Puertollano, Valdepeñas, etc. Los dirigentes socialistas más señalados participaron en los preparativos de aquella insurrección, se implicaron en el trasiego de armas, hicieron suyas y canalizaron las órdenes de la Ejecutiva nacional, llegando incluso algunos a colocar directamente los artefactos explosivos. Entre los condenados por los sucesos de aquel octubre figuraron los hombres clave que después destacaron en la organización de la resistencia al golpe en el verano de 1936. Sus nombres se repiten a lo largo de este libro, socialistas la mayoría de ellos, salvo que se indique lo contrario: Clodoaldo Barrios, Antonio Cano Murillo, Benigno Cardeñoso, Cástulo y Octavio Carrasco Martínez, Domingo Cepeda (PCE), Buenaventura y Calixto Pintor Marín, César Romero, Crescencio Sánchez Ballesteros (que luego se pasó al PCE) y Felipe Terol Lois, entre otros. No deja de ser significativo, por otra parte, que los abogados que defendieron a los revolucionarios en los juicios de 1935 –los republicanos Arturo Gómez Lobo y Francisco Serrano Pacheco– pasaran a formar parte también de los organismos depositarios del poder revolucionario en el verano de 1936, aunque todo parece indicar que lo hicieron en posiciones decisorias secundarias y subalternas.26

6. Antonio Cano Murillo (1902-¿?), impresor, durante la guerra fue secretario general de la Federación Provincial Socialista, presidente de la Diputación Provincial y dirigente del SIM. Como líder del Comité de Defensa y del Subcomité de Gobernación de la capital fue uno de los máximos responsables directos de la represión revolucionaria en la provincia (Foto: El Pueblo Manchego).
Una vez detectados los miembros –si no todos, sí la mayoría– de la élite que ocupó los organismos en los que residió el poder revolucionario en la segunda mitad de 1936, sería un error mayúsculo considerar tales organismos como entes monolíticos. Por desgracia, no disponemos de la documentación donde se recogieron las reuniones, los debates y los acuerdos tomados, pero es seguro que, sobre todo al principio, se rindió cuenta pormenorizada de los mismos en las correspondientes actas. Presumiblemente, con el paso de las semanas no se debió dejar constancia escrita de muchas decisiones, sobre todo una vez que entraron en acción los tribunales populares a partir de octubre con el fin de conferir visos de legalidad al proceso represivo. De todas formas, por los innumerables retazos recogidos aquí y allá, resulta evidente que los comités fueron organismos plurales donde se confrontaron los diversos puntos de vista y donde la unanimidad de pareceres no se prefiguró de antemano. Esta conclusión vale para el Comité de Defensa de Ciudad Real y el Subcomité de Gobernación dependiente del mismo. La dispar procedencia ideológica de sus miembros apuntó en esa dirección y muchas evidencias indican también que, a menudo, fueron los más radicales los que –con las armas en la mano– impusieron sus criterios amparándose en las circunstancias extraordinarias de los primeros meses de la guerra. Aquel fue un tiempo en que tardó en asentarse en la provincia la percepción de haber fijado las líneas ante el avance de los sublevados. El progreso imparable de las columnas del entonces coronel Juan Yagüe por el oeste de Andalucía, Extremadura y la cuenca del Tajo, con sus secuelas de sangre y muerte, confería a todo una marcada sensación de provisionalidad, generando unos temores y un afán de venganza que, sin duda, estuvieron detrás de centenares de asesinatos en la retaguardia manchega.
*
En su búsqueda de los responsables de la revolución, para las autoridades de la dictadura no hubo duda alguna sobre qué organismos diseñaron la estrategia depuradora. En términos generales, los comités fueron las plataformas a partir de las cuales se organizó la represión de los derechistas y la limpieza de la retaguardia: «eran los que ordenaban los fusilamientos de las personas que consideraban sospechosas para su causa», se indicó con razón en una notificación del alto mando de la Guardia Civil provincial.27 Por su parte, el fiscal instructor de la Causa General también se mostró concluyente al respecto, enfatizando que los sucesivos gobernadores «consintieron u ordenaron la constitución de los Comités a cuyas manos pasó en realidad el poder de todas las demás Autoridades».28 En verdad, la investigación de posguerra no descubría nada que no supieran todos los ciudadanos que vivieron en la retaguardia republicana. De hecho, no hicieron sino recoger la idea que difundieron los propios izquierdistas en el verano de 1936 cuando en sus llamamientos a la militancia convirtieron a los comités en los organismos guía de la revolución y de la lucha contra los rebeldes. Emancipación, fiel exponente de la prensa obrera de Puertollano, subrayó el liderazgo de estos organismos desde su misma constitución, llamando a la militancia a seguir sus dictados: «Nadie escuche otra voz ni obedezca otras órdenes que las del Comité de Defensa y demás organismos responsables».29
Como en todos los pueblos, desde los primeros días, en Manzanares también se quiso centralizar la toma de decisiones en el autodenominado Comité local del Frente Popular en connivencia con los partidos y sindicatos existentes en ese momento. De ese comité emergió el Comité de Defensa, con el compromiso de limpiar el pueblo de los derechistas más significados. Las autoridades del Frente Popular tenían asumido desde las primeras horas de la sublevación que la situación no se les podía escapar de las manos, pues eso podía dar paso al caos y la anarquía de los incontrolados. El manifiesto que publicó aquel Comité del Frente Popular el 24 de julio plasma con nitidez tales convicciones y las directrices que se establecieron para preservar el orden, garantizar un uso adecuado de los vehículos requisados y de las armas e institucionalizar la represión bajo un mando centralizado (registros domiciliarios, cacheos, detenciones…), en los cauces de «constante humanidad y decencia ciudadana» establecidos por las autoridades. Por tanto, los buenos propósitos no faltaron en los inicios del proceso revolucionario. Cuestión distinta es cómo ese proceso derivó enseguida hacia prácticas en extremo violentas:
Reunidos el Comité local del Frente Popular y el Comité Permanente de la Federación Local de Trabajadores han acordado […] organizar racionalmente el movimiento triunfante en defensa de la República […] que no se produzcan acontecimientos vergonzosos y cruentos que caso de perdurar dejarían maltrecho y deshonrado el ideal que desde el primer momento sirvió de pauta al pueblo republicano y obrero para lanzarse a la calle. Los comités reunidos quieren imprimir al movimiento el matiz de control, constante humanidad y decencia ciudadana indispensable para conservar la autoridad en sus tendencias y la eficacia en sus resoluciones […].30
Así pues, resulta indiscutible que el núcleo duro del poder revolucionario residió en los comités, que buscaron legitimarse asegurándose el respaldo de los representantes de todas las organizaciones del Frente Popular. Pero el alcance de los distintos comités en la represión fue muy dispar. De hecho, como se apreciará en capítulos posteriores, hubo un alto número de localidades donde no se registraron muertos o se contabilizaron muy pocos. Por ello, desde el punto de vista de la decisiva implicación de esos organismos en la violencia, no puede medirse a todos por el mismo rasero. La ausencia de documentación dificulta el análisis, pero los centenares de testimonios parciales recogidos permiten hacerse una idea aproximada de cómo funcionaron. Que se sepa, el único comité cuyas actas se conservaron fue el de Alamillo, un pequeño pueblo de las inmediaciones de Almadén –con apenas dos mil habitantes– donde no se produjeron víctimas. A través de esa documentación se aprecian las funciones que hicieron suyas los comités y el carácter inicialmente reactivo que justificó su constitución en una fecha tan temprana como el 19 de julio de 1936, apenas dos días después de llegar las primeras noticias del golpe. En principio, aquel comité se formó bajo la denominación de Comité de Enlace Revolucionario del Frente Popular y hasta septiembre no se utilizó el nombre de Comité de Defensa.31
El alcalde de Alamillo, Hipólito Hidalga Tirado, convocó a las directivas locales de UR, IR y de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra (UGT) «al objeto de tomar acuerdos en relación con la revolución y alzamiento en armas por elementos contrarios al régimen republicano». Tras apelar a la unidad de acción, hizo notar a los concurrentes la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas urgentes en defensa de la República y de la propia localidad, garantizando antes que nada el abastecimiento de los artículos de primera necesidad. Constituido por diez miembros bajo la presidencia del alcalde, desde ese momento el Comité estuvo en funcionamiento las veinticuatro horas del día, en turnos de ocho, erigiéndose en el principal órgano decisorio de la localidad, «cuyas facultades y mientras duren estos acontecimientos serán tan amplias como sean necesarias». Enseguida se interiorizó que la tarea prioritaria del Comité, aparte de garantizar el abastecimiento del pueblo, era «la detención de los elementos activos o pasivos que se consideren necesarios», «la recogida de armas», los «registros domiciliarios, cacheos y demás medidas que las circunstancias aconsejen». La Comisión Permanente quedó emplazada a levantar la oportuna acta de los acuerdos tomados «para su constancia y efectos subsiguientes».32
En la segunda reunión, la del 22 de julio, se habló ya de organizar «milicias para oponer la debida resistencia al elemento faccioso que se ha alzado en armas contra el Régimen republicano». De forma específica se acordó proceder a la detención de diecisiete vecinos concretos, «por estimar que estos individuos dada su significación de haber votado en las pasadas elecciones a los partidos de derechas no han de prestar ayuda para la defensa de la República». En principio, no se apreciaba ningún afán punitivo, sino más bien la cautela inherente a una medida que pretendía preservar la legalidad vigente y no su vulneración. También se dejaba la puerta abierta a más detenciones, pero todo en un tono circunspecto y todavía nada exaltado. De este modo, las detenciones debían tener carácter preventivo «hasta que las actuales circunstancias» permitieran sacar a los presos del depósito municipal. Mientras tanto, si no incomunicados, habrían de estar debidamente vigilados para evitar que pudieran levantarse en armas. Pero, eso sí, a los detenidos se les debían guardar las debidas consideraciones, «ya que hasta la fecha no resultan en su contra otros cargos que los de no haber votado a los Partidos que integran el Frente Popular».33A propuesta del alcalde, se acordó igualmente –por unanimidad– proceder a la recogida de armas cortas y largas a las personas no afectas al régimen, «llegando para ello incluso a cacheos y registros domiciliarios, cuyas operaciones se realizarán por elementos de las milicias acompañados de un Delegado o representante de la autoridad local». Todo el procedimiento se ajustaba a moldes muy burocratizados. Así, las armas habrían de ser depositadas en la Casa Consistorial previa entrega a los elementos que prestaban servicio de vigilancia «en defensa del Régimen y de la población».34
En comparación con los brotes radicales experimentados en otras poblaciones de la provincia durante aquellos días iniciales de la guerra, las autoridades de Alamillo no demostraron especial acritud. El día 24 acordaron liberar a tres de los detenidos por hallarse enfermos o tener que atender a familiares impedidos, niños, etc. El día 26 se discutió la solicitud de nuevas liberaciones, mostrándose la mayoría de los asistentes contrarios a esa concesión, si bien se advirtió en los solicitantes una disposición favorable «para defender el Régimen o por lo menos para la defensa de la población, cuyos ofrecimientos y manifestaciones pacíficas las consideran nobles y sinceras». En las jornadas sucesivas se procedió a nuevas detenciones y registros domiciliarios para garantizar la recogida de armas y municiones que en todo momento deberían estar «identificadas». El 5 de agosto se acordó la libertad condicional de nueve detenidos, pues a nadie más que a ellos les interesaba «salvaguardar sus vidas, haciendas y familias, toda vez que en las actuales circunstancias no se han de guardar a nadie consideraciones que no se merezca». Los liberados habrían de presentarse todos los días a las ocho de la mañana, no pudiendo salir de la población sin autorización. Fueron advertidos, además, de que cualquier actitud contra el régimen y el Gobierno legítimo motivaría de nuevo su detención y su sanción como facciosos. Pero otros cuatro vecinos quedaron «indefinidamente detenidos y a disposición de este Comité».35
La constitución de los comités de Defensa provocó en muchos pueblos –sobre todo en los más grandes– la automática postergación de los ayuntamientos como centros de decisión clave en el gobierno local. En muchos casos, las corporaciones y la administración municipales dejaron prácticamente de funcionar. Las sesiones del pleno o bien no se celebraron o lo hicieron con cuentagotas y con asistencia de muy pocos concejales.36 Entre otros muchos, un ejemplo fehaciente lo encontramos en Campo de Criptana, aunque no fue una norma aplicable a todas las localidades más pobladas:
La autoridad del Ayuntamiento, como Corporación seudo legal del régimen entonces imperante, fue bien pronto rebasada por el Comité de Defensa, constituido desde los primeros momentos, el cual absorbió todas las funciones de mando en la localidad, imprimiendo carácter a la revolución marxista, que alentó y apoyó con sus propias fuerzas y con abundantes medios económicos, producto de las multas, incautaciones y depredaciones diversas, de que hicieron víctimas a las personas de orden, disponiendo en todo momento de vidas y haciendas.
Por este motivo la labor del Ayuntamiento quedó obscurecida y como relegada a segundo término, limitándose en líneas generales a las funciones administrativas de su peculiar cometido.37
El correlato de esa situación fue que, durante el espacio aproximado de seis meses, los comités asumieran gran parte de las funciones administrativas y de mando, así como el control de los fondos públicos encomendados desde siempre a los ayuntamientos. Aparte de las tareas propiamente represivas, también se hicieron con las riendas de la economía y el abastecimiento, lo que comportó, entre otros muchos aspectos, la gestión de las propiedades, fincas, industrias y bienes (ganados, grano, aperos, maquinaria…) confiscados a los desafectos, ya fuera por abandono y huida de los titulares o por ordenarse la incautación de los mismos de forma arbitraria y sin ningún tipo de explicación. Así, los comités dispusieron «en todo momento» de las «vidas y haciendas» de los ciudadanos, afines a la causa o no. El organigrama de comités locales constituidos varió mucho de unos pueblos a otros. Cuanto más grande eran la población, los bienes y el territorio a gobernar, más comités se crearon supeditados a los comités de Defensa (comités agrícolas, de industria y comercio, de hacienda, etc.). Pero fue en materia de orden público donde las corporaciones perdieron la mayor parte de sus atribuciones, entre otras razones porque los policías municipales se pusieron a las órdenes de los gerifaltes de los comités, haciendo las veces de embriones de la movilización armada de la ciudadanía de izquierdas como paso previo a la constitución de las milicias.38 En última instancia, las decisiones más relevantes recayeron casi siempre en los comités, que actuaron además con plena autonomía y sin tener que dar cuentas a nadie en tanto que depositarios de la confianza del Frente Popular. Así se indicó al referirse al de Santa Cruz de Mudela: «Funcionó con distintas características un Comité o representación de todos los partidos que funcionaba completamente independiente y acordaba y resolvía privada y reservadamente todos los asuntos de índole trascendental y grave que ejecutaba».39 Los comités, como también se apuntó en el caso de Argamasilla de Calatrava, «sacaban y ordenaban las sacas de los detenidos, personas de orden y afectos a la Causa de la España Nacional».40
De este modo, entre las principales responsabilidades asumidas por los nuevos organismos estuvieron la creación de milicias para el control de las calles, los puntos neurálgicos de la población y los centros oficiales, la represión o prevención de todo acto de adhesión al golpe y la vigilancia de las cárceles que se improvisaron sobre la marcha para concentrar a los derechistas detenidos. Esta secuencia culminó, con registros domiciliarios previos, en la política de limpieza selectiva de los adversarios más significados, es decir, la programación y ejecución de las «sacas» y los asesinatos extrajudiciales sin pasar por delante de ningún tribunal legal. Aunque hubo pueblos de la provincia que no recogieron víctimas. Sólo en una escala muy pequeña tales muertes se produjeron a manos de «incontrolados» y sin mediar la decisión de los dirigentes de los comités o de los ayuntamientos. A modo de tribunal en la sombra, los dirigentes revolucionarios establecieron a quiénes había que eliminar entre los detenidos, llegando algunos de ellos a participar directamente en las ejecuciones. La imagen de los milicianos desbocados actuando por propia iniciativa y al margen de toda autoridad es uno de los grandes mitos creados por la propaganda de la izquierda revolucionaria de la época para lavar su imagen, una vez que se tomó conciencia de los efectos negativos que para la causa de la República tenían estas noticias al propagarse por el exterior. A posteriori el mito lo interiorizaron acríticamente muchos historiadores, pero la investigación más solvente se está encargando de echarlo por tierra.
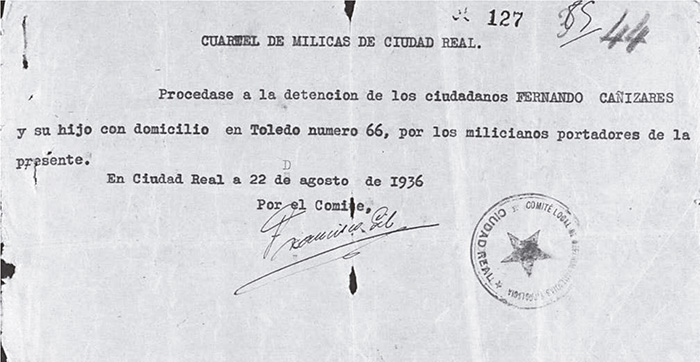
7. Orden de detención emitida el 22 de agosto de 1936 por el Comité de Defensa de Ciudad Real y suscrita por el dirigente socialista Francisco Gil Pozo contra Fernando Cañizares y su hijo. Tras ser llevados a la Checa del Seminario, al día siguiente aparecieron muertos por arma de fuego en las inmediaciones de la Plaza de Toros. Fuente: Causa General (AHN).
En la capital y en bastantes pueblos grandes del este y el centro de la provincia, la intervención directa de algunos dirigentes revolucionarios y de algunos ediles municipales en la represión estuvo a la orden del día. A veces, esta secuencia salpicó al propio Gobierno Civil, dándose el caso de varios individuos que horas o incluso momentos después de pasar por sus dependencias resultaron asesinados. Un caso muy sonado y muy temprano fue el de Francisco Corral Gómez, propietario derechista y juez municipal de Miguelturra, y Vicente Corral Trujillo, también propietario y falangista del mismo pueblo. Ambos fueron detenidos el 4 de agosto y asesinados al día siguiente por milicianos de Ciudad Real tras declarar y pasar unas horas en el Gobierno Civil. Sus cadáveres aparecieron en la calle de la Mata, en pleno centro de la ciudad.41 Por su parte, en Daimiel se constituyó un nuevo ayuntamiento al poco de comenzar la guerra cuya alcaldía la ocupó el socialista Joaquín Ogallar Muñoz, aunque otro de los hombres fuertes en la sombra fue su correligionario Miguel Carnicero Fernández, uno de los principales dirigentes del socialismo provincial. Pues bien, el Comité de Defensa estuvo constituido «en su totalidad» por las mismas personas que el consistorio, «por lo que todos sus atropellos eran de común acuerdo». Según se escribió en un informe de posguerra, «dichas autoridades fueron las responsables absolutas de todos los hechos ocurridos en la población»; «en unión de las milicias rojas eran los encargados de realizar los atropellos».42 En Almodóvar del Campo, otro pueblo grande, de los trece miembros que constituían el ayuntamiento en julio de 1936 a seis de ellos se les atribuyeron delitos de sangre, en marcado contraste con los restantes concejales, que habrían observado una conducta más moderada aunque sin oponerse a los primeros.43
Como se verá más adelante, esa misma implicación directa de los dirigentes locales también se observó en el partido judicial de Alcázar de San Juan (en su cabecera y en otros pueblos como Campo de Criptana, Herencia, Pedro Muñoz, Socuéllamos, Tomelloso o Argamasilla de Alba), en el de Valdepeñas (en su cabecera, Moral de Calatrava, Santa Cruz de Mudela, Castellar de Santiago o Torrenueva), en el de Manzanares (en su cabecera y La Solana, sobre todo), en el de Daimiel (destacando la cabecera y Villarrubia de los Ojos) y en el de Ciudad Real (cabecera, Malagón y Miguelturra). En Almagro, el alcalde dio garantías a los padres dominicos de que no les pasaría nada, pero en los primeros días de la guerra los sacaron del convento y los llevaron a Madrid, ingresando en la Cárcel Modelo, «de donde los sacaron sin saberse cuando, ni cómo, ni a dónde». De esto «deduce el testigo con toda su familia que el Alcalde de Almagro fue cómplice de la prisión de su hermano y demás religiosos». Otros fueron detenidos en Manzanares el 3 de agosto y fusilados el 8 en el cementerio; «por noticias fidedignas» se sospechó que el alcalde de Almagro anunció su llegada a la estación de Manzanares.44 Este pueblo presentó la singularidad del fuerte protagonismo alcanzado en la represión por los militantes del Ateneo Libertario y la CNT, aunque en modo alguno cabe atribuirles en exclusiva toda la responsabilidad en el despliegue de la violencia.45
Con todo, fue en los pueblos intermedios y en los pequeños donde el organigrama de los comités y la división de funciones resultaron menos complejos, de ahí que la presencia de las autoridades en el proceso represivo se hiciera patente, dado que todo el mundo se conocía. Entre los muchos ejemplos que podrían citarse, en Cabezarados, una localidad de poco más de un millar de habitantes del partido de Almodóvar del Campo, el 12 de agosto de 1936 se procedió a la muerte del sacerdote Arcadio Álvarez Soriano. Horas antes, las autoridades se habían reunido en el Comité de Defensa para debatir qué hacer con él, «y entre ellos sortearon quién ha de ser el que ejecute dicho acuerdo, correspondiendo a Manuel Domínguez Carmona, que ejercía el cargo de 1º teniente de Alcalde y Antonio Fernández Calderón».46 En la saca del día 26 en Piedrabuena, en la que fueron extraídos siete vecinos y asesinados en el Puente de Alarcos, participó Ceferino Villacañas, que formaba parte del Comité.47 En Corral de Calatrava, a pocos kilómetros de la capital, Esteban Prado Bonales, guardia de Asalto que había sido alcalde del pueblo, al parecer mató el 28 de aquel mismo mes al párroco Prisco Ramón Isasi.48 En Las Labores, núcleo perteneciente al partido judicial de Manzanares, el asesinato el día 31 del párroco Francisco de Paula Herreros González, la única víctima del lugar, se atribuyó a cuatro miembros de su Comité de Defensa (Albino Úbeda, Manuel García, Félix Iniesta y Aniceto Díaz), acompañados del pregonero del pueblo (Jorge Calcerrada): «con el pretexto de llevarlo a una casa de campo de la sierra para evitar que lo asesinaran elementos de otros pueblos y en el trayecto de Puerto Lápice a Camuñas, término de este último, le asestaron dos o tres tiros». Después, arrojaron el cadáver en la siniestra mina de Las Cabezuelas, próxima al lugar del hecho.49
Conforme a la misma secuencia, en Fuencaliente, el pueblo más al sur de la provincia, Jacinto García Luna, dirigente del Comité, figuró como cómplice en el asesinato de Vitoriano Gil y sus dos hijos, vecinos de Almodóvar, al ponerlos en manos de milicianos de este pueblo el 18 de diciembre, cuando pretendían pasarse a la zona insurgente.50 En Villanueva de los Infantes se probó la implicación personal del alcalde, Braulio Martín Valero, en la detención de Patricio Rodríguez Marín, estudiante falangista de 16 años, que por orden suya fue llevado a Valdepeñas, donde sería asesinado a los pocos días.51 En San Carlos del Valle, su alcalde, Francisco Garvín Nieto, participó en la detención del sacerdote Gabriel Campillo, que era natural del pueblo y ejercía de párroco en Montiel, donde fue llevado y asesinado de forma brutal por milicianos de allí dos días después, el 18 de noviembre.52 En Villarrubia de los Ojos, varios destacados miembros del Comité de Defensa señalados como responsables directos de la represión también ocuparon puestos de ediles en el consistorio municipal. Tal fue el caso de Gabriel Torres García, alcalde, presidente del Comité y fundador de la Casa del Pueblo; Juan Lumbreras Bornez (a) Cuatro Patas, presidente del Partido Socialista («no se hacía nada sin contar con él»); Felipe Santos López Serrano (a) el Modisto o Julián Fiorito Fino.53 Por el simple cruce de nombres a partir de los listados existentes, esa triple condición de edil, miembro del Comité y responsable de la política punitiva se aprecia igualmente de forma fehaciente en la élite revolucionaria de Torrenueva, uno de los pueblos más sanguinarios por su índice relativo de violencia.54 En Cózar, no muy lejos del pueblo anterior, el alcalde Francisco Tercero Fernández, que a su vez presidía la Casa del Pueblo y el Comité, entregó personalmente una lista de cuatro vecinos en la checa de Ciudad Real, siendo después fusilados. Los ejemplos podrían eternizarse.55
En las localidades donde no se produjo una disociación marcada de funciones entre los ayuntamientos y los comités fue porque las autoridades locales –concejales y alcaldes– transitaron con fluidez de unos a otros organismos, haciendo suyos expresamente los presupuestos revolucionarios que encarnaban los segundos. Así, en no pocos casos la reformulación del orden público, la organización de las milicias, los registros domiciliarios, la detención y extorsión de los derechistas, los saqueos de los templos, la quema de imágenes, los atropellos contra las propiedades y el consiguiente control global de las poblaciones corrieron a cargo de líderes izquierdistas que estaban instalados en los municipios desde las elecciones de febrero de 1936. Del mismo modo, directa o indirectamente, esos dirigentes fueron también responsables en mayor o menor grado de las matanzas, bien porque integraban los comités, bien porque los mismos actuaban a sus órdenes, bien porque no movieron un dedo para impedir los crímenes. Como apuntó un informe referido a Malagón, pero que se puede extrapolar a otras localidades, «si bien las autoridades marxistas, durante la época del Glorioso Movimiento Nacional, no tomaron parte oficial en la resolución y en la ejecución de cuantos atropellos se llevaron a cabo sobre personas y bienes y valores espirituales y morales, puede afirmarse, que nada se hizo sin su conocimiento, consentimiento y aprobación».56 A su vez, en Anchuras, un pueblecito de la comarca de Los Montes, las decisiones no se limitaban al Comité y al ayuntamiento, sino que implicaban a todas las fuerzas de izquierdas: «debe hacerse constar, que si bien el comité lo constituían los señores expresados, es público en esta villa que para tomar los acuerdos decisivos se reunían con los del comité las personas directivas de las distintas organizaciones con voz y voto para deliberar».57
El golpe y el desafío a la legalidad que comportó la sublevación no facilitaron, sino todo lo contrario, los comportamientos mesurados de las autoridades. Lo expresó muy bien el alcalde de Piedrabuena cuando en la sesión municipal del 7 de agosto intervino para justificar la suspensión de empleo y sueldo de una serie de empleados del ayuntamiento, a los que calificó de «enemigos del pueblo» y de combatir al régimen «ya de una forma descarada, ya encubiertamente». A esos empleados había que purgarlos por ser partidarios de un «régimen tiránico» que estaba ensangrentando los campos de España. Aunque los lenguajes de exclusión del adversario venían de atrás, ahora hallaban más que nunca su justificación en las dramáticas circunstancias provocadas por la rebelión. De ahí a facilitar la eliminación física del adversario sólo había un paso: «en forma alguna puede continuar, las covachuelas de los enemigos del régimen hay que destruirlas sin miramientos de ninguna clase. Y estas covachuelas están enclavadas en los organismos oficiales tales como Estado, provincia y municipio».58
El contexto bélico y la escalada revolucionaria paralela se aprovecharon para dar un vuelco definitivo a los restos de conservadurismo que pudieran quedar en la administración municipal tras las purgas de la primavera. Si los concejales derechistas fueron expulsados después de las elecciones de febrero y muchos funcionarios y empleados perdieron sus puestos de trabajo durante las depuraciones de marzo en adelante, ahora se reafirmó la destitución definitiva de ese personal, estigmatizado como enemigo del régimen. En su lugar, y de forma absolutamente arbitraria en lo que hace a los funcionarios, se recurrió a un personal adicto y de total confianza de las autoridades, constituido por dirigentes y militantes de las organizaciones del Frente Popular. En una fecha tan temprana como el 21 de julio, un decreto del Gobierno abrió la puerta a la destitución de los funcionarios desafectos al acordar la cesantía de «todos los empleados que hubieran tenido participación en el movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del Régimen, cualquiera que sea el Cuerpo a que pertenezcan, la forma de su ingreso y la función que desempeñen, ya se trate de funcionarios del Estado o de empleados de Organismos o Empresas administradoras de Monopolios o Servicios públicos». Ni que decir tiene que, al aplicarlo a personas concretas, la interpretación de ese decreto se prestó a todo tipo de arbitrariedades.59
Como no se fijaron los criterios para establecer quiénes eran los empleados «notoriamente enemigos» del régimen, los alcaldes tenían un ancho campo para actuar. De hecho, a partir de la aprobación del decreto mencionado los ayuntamientos izquierdistas retomaron la depuración iniciada en la primavera de forma harto irregular, ahora con el objetivo expreso de terminar la tarea. Con tal fin se constituyeron aquí y allá comisiones fiscalizadoras del personal administrativo de los consistorios al objeto de fijar los nombres de los sancionados y así poder colocar a los afines en los puestos vacantes.60 La atribución de «enemigo» del régimen la sufrió en sus carnes Policarpo Rodríguez Barrera, juez municipal de Fuenllana. En la práctica, todos los que como él se situaban a la derecha del republicanismo de izquierdas –incluidos los republicanos históricos seguidores de Alejandro Lerroux– quedaron expuestos a esa calificación. La suspensión de Policarpo se justificó en su escasamente probado republicanismo y su oportunista, por más que larga, trayectoria política. La cuestión es que hasta la primavera de 1936 los antecedentes políticos derechistas o la condición de no republicano no se habían esgrimido de forma tan cruda para excluir de la administración local a los adversarios. Policarpo fue ahora condenado como
persona notoriamente desafecta a la situación republicana, demostrándolo así su actuación constante desde tiempo inmemorial como cacique máximo de esta villa y habiendo militado en los partidos monárquicos, Unión Patriótica ciudadana y últimamente en el Partido Lerruxista [sic] de fatídica memoria; acomodándose a tan dispares situaciones desaprensivamente y con la única finalidad de no perder la supremacía y tiránica tutela que venía ejerciendo sobre este vecindario, turnándose con sus hijos en el Juzgado y la Alcaldía para así tener en todo momento controlados los mandos locales. Además, desde el cargo que desempeña viene boicoteando al régimen que se dio el pueblo español en uso de su soberanía, persiguiendo abiertamente a los republicanos y supeditando la sagrada función de juzgar a sus conveniencias políticas, exigiendo la salud de la República su urgente sustitución.61
La diferencia entre la depuración de la primavera y la que se retomó con la guerra es que en la primera no se atrevieron, salvo en contados casos, con los funcionarios, dado que su destitución exigía poner en marcha un complicado proceso legal. Pero la guerra derribó ese muro. Los funcionarios y empleados cuya condición ideológica resultó sospechosa, incluidos los de más alta cualificación (médicos, farmacéuticos, veterinarios, interventores, secretarios, oficiales…), fueron suspendidos de sus empleos de forma fulminante. Con más motivo, con los empleados no funcionarios de inferior rango, caso de los guardias municipales, alguaciles, conserjes, encargados de los cementerios, etc., tampoco se tuvo ningún miramiento. Como ya sucediera en la primavera, sus puestos fueron ocupados por personas reclutadas de acuerdo al criterio de la afinidad ideológica o puramente clientelar, o por ambos criterios a la vez.62 Lo mismo sucedió con los puestos de trabajo dependientes del servicio de Correos. Los carteros destituidos lo fueron «por ser hombres de derechas».63 Y en los juzgados municipales, al nombrar a los sustitutos del personal destituido lo que menos se tuvo en cuenta fue la cualificación jurídica, como se advirtió en las consiguientes circulares: «Urge envíe de acuerdo con Frente Popular propuesta adictos para desempeñar cargos justicia municipal».64
No fue raro encontrarse entre esos nombramientos a individuos integrantes de los comités y de las milicias. Los amigos políticos tenían prioridad en el disfrute de los puestos de trabajo que se derivaban de la gestión de tan abultados recursos. Desde este punto de vista, la lucha por el control del poder local tuvo mucho de disputa por los bienes, las finanzas y el empleo públicos. Este aspecto resulta crucial para entender el proceso revolucionario. Aparte de ser los depositarios del poder local, los ayuntamientos eran una fuente de trabajo importante y como tal se concibieron. Los republicanos y en mayor medida los socialistas colocaron a sus familiares, amigos y correligionarios en la administración local y en los puestos indirectamente dependientes de la misma. Con toda seguridad, muchos de estos beneficiarios fueron los primeros en coger el fusil en los primeros días de la sublevación. Por la misma razón, la derrota en la guerra supuso para todos ellos la pérdida de esos puestos laborales (amén de la propia vida o el confinamiento en prisión en no pocos casos).65
Hay que tener muy presente que la colectivización de la economía y de las propiedades puso a disposición de los ayuntamientos y de los comités bienes y recursos inimaginables, hasta entonces fuera del alcance del poder local. De nuevo, desde el Gobierno central se respaldó el proceso a golpe de decreto. Así, el 11 de agosto el ministro de Trabajo emitió uno en relación con las explotaciones rurales «abandonadas», acordando que en lo sucesivo la colocación de obreros se hiciese «tan solo entre los inscritos en los Registros y Oficinas de Colocación que pertenezcan a las organizaciones sindicales que cooperan en defensa de la República». Los ayuntamientos y los comités se apresuraron a tomar nota de ello en tanto que gestores de esas propiedades.66 Lo mismo sucedió con la disolución de las comunidades de labradores (las corporaciones se hicieron cargo de sus fondos y del servicio de guardería rural), la incautación de las casas y bienes de la Iglesia y la intervención de los bienes de los grandes propietarios (viviendas, industrias, fincas rústicas, ganados…).67 Hasta los estancos expendedores de tabaco, dependientes hasta entonces de la Compañía Arrendataria, sirvieron para castigar al disidente y premiar al correligionario.68 En ese marco de amiguismo, arbitrariedad y persecución del desafecto los abusos estuvieron a la orden del día. A Gabriel Prieto Villena, que fue uno de los empleados municipales expulsados de su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de La Solana durante la primavera, por orden del Comité de Defensa le incautaron el 17 de agosto de 1936 su propia máquina de escribir «por serle necesaria» a ese organismo. Claro que mucho peor fue que le asesinaran a dos de sus hijos, uno de ellos días después de la requisa: Gabriel, escribiente del ayuntamiento, también purgado cuando su padre y fusilado en Membrilla el 24 de agosto, y Agustín, oficial de la notaría asaltada por las milicias al principio de la guerra, fusilado el 3 de noviembre en el kilómetro 7 de la carretera de La Solana a Manzanares. Además de administrativos, ambos eran miembros muy significados de la Juventud Católica.69
Para entender ese contexto de radicalización en torno al control del poder municipal y sus recursos, no ha de pasarse por alto que las minorías revolucionarias rectoras procedían de los mismos viveros –partidos, sindicatos y organizaciones juveniles– que habían nutrido las corporaciones locales meses atrás, cuando se procedió a su ocupación, con socialistas y republicanos de izquierda preferentemente. De ahí que, en muchos casos, los individuos que asumieron cargos en los comités los complementaran con las responsabilidades municipales contraídas con anterioridad. Entre otros pueblos, los dirigentes locales de Villarrubia de los Ojos encarnaron muy bien ese doble perfil, implicándose algunos directamente en la represión de sus convecinos. Gabriel Torres García, presidente y fundador de la Casa del Pueblo en 1928, combinó en 1936 la alcaldía con la presidencia del Comité de Defensa. Según un informe posterior de la Guardia Civil del puesto, «armó a los extremistas, impuso y cobró multas a capricho, ordenó encarcelamientos» y «fusilamientos de personas honradas, se incautó del oro y alhajas, ropas y muebles». Por su parte, Juan Lumbreras Bornes (a) Cuatro Patas, que presidía el Partido Socialista desde 1930, también fue alcalde en la guerra y ejerció gran influencia en todos los partidos, «siendo respetado por todos los organismos marxistas de la localidad, hasta el extremo que no se hacía nada sin contar con él, pues lo consideraban como a un Caudillo, inclusive el Comité de defensa». Por ello luego fue considerado por sus adversarios «autor moral de los crímenes, robos, saqueos y desmanes que se cometieron en esta villa». Por su parte, a Eulogio Amado Fernández, concejal, se le atribuyó la participación en la destrucción de iglesias e imágenes –«saliendo a la calle vestido de sacerdote»– y haber efectuado detenciones de personas «que más tarde fueron asesinadas». Otro tanto habría hecho Antonio Vallejo Tornero, concejal y directivo de la Casa del Pueblo, que ejerció incluso de escopetero al servicio del Comité. Siempre según el informe referido, otro edil, Luis López Romero, se supeditó también al Comité y se encargó «de dar martirio a las personas honradas detenidas». De Román Espinar Camarena, concejal, se dijo que «le dio el tiro de gracia» a Ángel Piñuelas.70
Ciertamente, las conexiones y la coordinación entre los comités y los ayuntamientos al emprender las tareas represivas –ya fuera por vía orgánica o personal– estuvieron a la orden del día. No pueden considerarse instituciones extrañas entre sí, siquiera porque en innumerables casos se hallaban integradas por los mismos individuos. A menudo esas conexiones apuntaban más alto, a través de los vínculos con los comités de los pueblos vecinos y con los de la capital provincial, así como el mismo Gobierno Civil. A menudo también, como se viene apuntando, esos dirigentes –de los comités y de los ayuntamientos– se pusieron al frente de las milicias, engrosaron los pelotones de fusilamiento e incluso participaron en los interrogatorios y las torturas de las víctimas en las mismas sedes de los comités. Desde tales sedes o desde las cárceles habilitadas al efecto en las dependencias municipales, en los conventos o en los cuarteles de las milicias, se efectuaron habitualmente las sacas como paso previo a los asesinatos. Los milicianos fueron el brazo ejecutor de esa política de limpieza de la retaguardia, el último eslabón de una cadena controlada por los comités de Defensa locales y no pocos alcaldes –en estrecha comunión con el núcleo central del poder revolucionario provincial, ubicado en la capital–, cuya inspiración última bebió en los llamamientos de los dirigentes nacionales del Frente Popular emitidos para contrarrestar la sublevación. En cualquier caso, por copiosas que fueran, estamos hablando de minorías muy activas, muy politizadas y muy organizadas. No cabe hablar del «pueblo» ni de masas enfebrecidas y descontroladas ocupando las calles y las propiedades. Las matanzas se efectuaron bajo el impulso de esas minorías compuestas por militantes audaces, pero el dominio que esos grupos ejercieron en los primeros meses del conflicto se fue desvaneciendo con el paso del tiempo.71
A estas alturas, hay que descartar de una vez por todas la imagen mítica de «los incontrolados» y los criminales excarcelados dueños de la situación aprovechando el vacío de poder. Esa imagen exculpatoria tuvo mal acomodo con la realidad. En puridad, los instigadores y ejecutores de las matanzas pertenecían en su práctica totalidad a las organizaciones políticas del Frente Popular: «Había muchos convencidos, nada que ver con delincuentes comunes, de que la revolución consistía, en primer lugar, en limpiar el ambiente, aplicar el bisturí a los órganos enfermos de la sociedad, es decir, a burgueses, militares, curas y terratenientes, “parásitos” todos ellos». Fueron, por tanto, socialistas, anarcosindicalistas, comunistas y republicanos los que optaron por responder al golpe militar con las armas: «mataban a sus enemigos políticos y de clase convencidos de que detrás de su eliminación estaba la redención, que había llegado el momento de la justicia “popular”, “revolucionaria”».72 Por tanto, la violencia no fue mera «práctica de justicia expeditiva y popular» –en palabras del líder cenetista Juan García Oliver–, «sino obra apadrinada por organizaciones sindicales y políticas revolucionarias», con pleno conocimiento por parte de sus máximos dirigentes e ideólogos a todos los niveles, desde la política nacional a la política provincial y local. Como comentara a mediados de agosto de 1936, en carta privada a su mujer, Luis Araquistáin, «cerebro gris» de Francisco Largo Caballero: «Todavía pasará algún tiempo en barrer de todo el país a los sediciosos. La limpia va a ser tremenda. Lo está siendo ya. No va a quedar un fascista ni para un remedio».73 Así pues, quienes apadrinaron la violencia en la retaguardia republicana fueron «partidos y sindicatos con una larga experiencia en movimientos revolucionarios».74
CAPÍTULO 6
Milicianos, vanguardia de la revolución
Como se indica en el segundo capítulo de este libro, el embrión de la movilización miliciana iniciada el 18 de julio de 1936 se encuentra en la primavera anterior a la guerra, en la intensa agitación protagonizada por la izquierda obrera durante esos meses, cuando nadie podía prever que fuera a producirse un enfrentamiento armado de aquel calibre, pero que muchos tampoco descartaban, incluidos los medios de ese ámbito. El control de muchos ayuntamientos por los socialistas y la consiguiente depuración de las policías municipales –con su retahíla de ceses y nombramientos de guardias ideológicamente afines–1 fue el primer escalón de una cadena que, por mor del golpe militar, tuvo su punto de llegada en la constitución de las milicias. De no mediar la insurrección, resulta más que improbable que se hubiera alcanzado un grado tan alto de militarización de la ciudadanía izquierdista. En la primavera de 1936, la Guardia Municipal ejerció sus funciones en muchos pueblos como si de una policía de partido se tratase, hostigando a los derechistas más significados de acuerdo a unas fórmulas (cierre de sedes políticas, patronales y de asociaciones religiosas, registros domiciliarios, requisas de armas, cacheos en la vía pública, detenciones arbitrarias, palizas…) que luego se prodigaron hasta cotas inimaginables al estallar la guerra. Aunque no con tanta intensidad, la proclividad a la privatización del orden público también se había dado con ayuntamientos conservadores, sobre todo en el período anterior a las elecciones de febrero. Pero el rasgo más novedoso del período frentepopulista fue que en el hostigamiento al adversario ideológico participaron grupos informales de militantes –correligionarios de los guardias, socialistas en su mayoría– que no tenían atribuida legalmente ninguna potestad policial. De ahí la alarma que se apoderó del gobernador civil del momento, Fernando Muñoz Ocaña, y sus desvelos por atajar tales abusos, a la postre frustrados. La presión de los alcaldes socialistas hizo que el Gobierno lo destituyera.2
Son numerosos los indicios en las fuentes que confirman la apropiación partidista del orden público a escala local en la primavera de 1936. Sin duda, aquella realidad fue la que condujo al informante de posguerra de Carrión de Calatrava a decir, con cierta exageración, que en esos meses ya estaban organizadas las milicias en el pueblo.3 El informante de Villamayor de Calatrava también señaló que, «antes de estallar el Glorioso Movimiento Nacional, [las nuevas autoridades] tomaron posesión del cargo, armaron a todos los componentes y simpatizantes de su organización», precedente que, cuando se produjo el golpe, facilitó el rápido control de la población por los militantes izquierdistas.4 El artífice de esa estrategia fue el líder socialista Pascasio Sánchez Espinosa, según relató a posteriori la vecina Sagrario Gijón Yébenes, que hablaba en virtud de su propia experiencia personal. En tal empeño le ayudaron otros que tampoco tenían competencias legales al respecto, como Francisco Julián Rodríguez Jara, otro dirigente socialista local, que también participó en los mencionados asaltos domiciliarios de marzo,
en cuyas fechas ejercía de guarda municipal de campos y al efectuarse [el asalto] en el domicilio de Inocente Martín Gijón […] el referido Francisco Rodríguez, usó del arma que como guarda llevaba, disparándola contra la puerta del aludido domicilio. El día antes de efectuarse los asaltos, de los aludidos domicilios, actuó en este mismo practicando un registro para incautarse de las armas que en el mismo hubiera.5
No se trató de casos aislados. Por las mismas fechas, en Miguelturra las autoridades constituyeron un grupo de agentes de vigilancia con varios militantes de las juventudes socialistas, a los que desde fuentes derechistas se responsabilizó de alterar el orden y de ser los autores del amago de incendio del templo parroquial, sin que los responsables locales hicieran nada por evitarlo.6 Cerca de allí, en Ciudad Real capital, José Navas Aguirre rememoró cómo, unos meses antes del «GMN [Glorioso Movimiento Nacional]», sufrió en sus propias carnes el acoso que se cernió sobre centenares de derechistas. Resulta sintomático y esclarecedor que citara a uno de los personajes que, llegado el verano, se convertiría en uno de los principales matarifes de la ciudad:
cuando las hordas rojas envalentonadas cometían desmanes, fuimos víctimas de un registro domiciliario por un grupo de elementos izquierdistas de esta capital en el que recuerdo al citado Bartolomé Carrasco (a) Bartolillo que intentó detener al que estos hechos expone, por el delito [...] según decían [de ser un] elemento peligroso de derechas. Este hecho lo llevaron a cabo a media noche rodeando la casa otros secuaces del Bartolillo y ayudados en su tarea por dos guardias del cuerpo de Seguridad de guarnición entonces en esta plaza de los que no recuerdo el nombre.7
En Campo de Criptana, días después de las elecciones de febrero, «los marxistas se apoderaron del Ayuntamiento arrojando a la calle a la mayoría de sus empleados por pertenecer a los partidos derechistas y haber dado su voto en contra del nefasto Frente Popular». En los meses que siguieron recibieron «mal trato» «algunas personas de derechas y afiliadas a Falange Española, cuando aisladamente las sorprendían».8 Uno de los protagonistas de esos hechos fue Telesforo Tapia Aguilar, de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), que tuvo «altercados callejeros con los elementos falangistas ya con anterioridad al mes de julio de 1936».9 No muy lejos, en Herencia, dentro del mismo partido judicial, con motivo de una procesión el 25 de febrero «los marxistas» irrumpieron dando gritos a Asturias y disparando sobre los guardias municipales, que tuvieron que replegarse, resultando cinco heridos. Al día siguiente todos los miembros de la Guardia Municipal fueron destituidos por el nuevo alcalde, a pesar de tener el cargo en propiedad y sin formarles expediente.10 Un poco más al sur, en Manzanares, Ramón Cubas Jiménez, cabo de la Guardia Municipal, cacheó y detuvo a Antonio Moreno Gómez el 24 de marzo al encontrarle «una porra de falangista»: «por ello me trasladaron al Ayuntamiento de Manzanares donde me propinaron una gran paliza y después me encerraron en los calabozos del Ayuntamiento donde estuve detenido hasta las doce de la noche», después de lo cual le enviaron a «la cárcel por espacio de cinco días».11 En Villarrubia de los Ojos, Pedro Rico Nieva, socialista y guardia municipal desde finales de febrero, se labró una triste fama desde mucho antes del 18 de julio al proyectar su odio contra algunas personas de derechas. Como tal guardia, «apaleó brutalmente en la cárcel del Ayuntamiento» al maestro José Fernández «por ser falangista». También maltrató entonces de obra a Vicente y Mariano Muñoz, «después asesinados», y a la esposa del segundo, Domitila Solera. Esto lo certificó el veterinario Antonio Moreno Fernández «por haberlo presenciado pues lo realizó en la vía pública».12
En Daimiel, Esteban Gómez Alegría, guarda municipal del campo desde febrero de 1936, afiliado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y directivo de la Unión General de Trabajadores (UGT), «disolvió a tiros» la procesión del Viernes Santo de 1936, «disparando contra las personas que en ella iban». Esa iniciativa la tomó acompañado de otros guardas rurales y policías municipales afectos al Frente Popular, como Alfonso Freira Aguirre, que dispararon sus carabinas y maltrataron «a palos» a algunas personas de derechas, con el argumento no probado de que habían ocultado armas «para la refriega» debajo de los mantos de las imágenes. El fin perseguido era disolver la procesión, «impidiendo la circulación por todas las calles y plazas de la población e imponiéndose por el terror [...] apuntando a los balcones y ventanas de las casas para que no se asomara nadie».13 El alcalde de entonces, Basilio Molina Sánchez, socialista, se desligó de estos sucesos sin negar que se hubieran producido, «pues aunque el declarante era el Alcalde la iniciativa de tan bárbaros hechos fue de la Guardia Municipal a la que el declarante desarmó y detuvo pero después los demás miembros del Ayuntamiento acordaron ponerlos en libertad y restituirlos en sus cargos». Sin embargo, desde los antagonistas de aquella autoridad se sostuvo otra versión: «Como Alcalde fue responsable de la disolución a tiros de la procesión de Jesús en Semana Santa del 36, hecho que tenía previsto puesto que prohibió a su hijo salir de penitente en dicha procesión por estar convencido de lo que iba a suceder […] detuvo a infinidad de personas de derechas que fueron maltratadas en la prisión y a las cuales quería hacer responsables de los disturbios ocurridos».14 En concreto se ensañaron con los falangistas, como recordó el industrial Marcelino Sanroma Novalvos al poco de terminar la guerra. A él mismo lo hicieron comparecer ante una especie de tribunal en el ayuntamiento presidido por Miguel Moreno Sumozas, que acordó encerrarle en una dependencia del mismo consistorio: «y allí un hijo de Aniceto Rubio le maltrató con una goma de las que usan los Guardias Municipales como porra […] Los hechos tuvieron lugar en abril de 1936 e ignora el declarante con qué atribuciones funcionaba el mencionado Tribunal, siendo sin duda alguna un anticipo de los Tribunales Populares».15
En La Solana también se dejó notar la acción de esos grupos informales de militantes que, al amparo de la tolerancia de los nuevos regidores municipales, auxiliando a los guardias o por cuenta propia, decidieron tomarse la justicia por su mano: «A partir de las elecciones de 1936, y después de haber desarmado a las personas de derechas, los elementos de la Casa del Pueblo protegidos por la Policía y autoridades rojas, cometieron toda clase de desmanes, llegando incluso a maltratar bárbaramente a las personas derechistas que circulaban por la localidad después de obscurecido».16 Algunos de los que se dedicaron a dar «palizas de muerte» y amedrentar a las gentes de derechas en aquella primavera han podido ser identificados. Todos eran socialistas, asalariados que vivían de un jornal en el campo o en otras ramas productivas, y que, en razón de su edad, se hallaban en la veintena la mayoría. Como Pedro García Gómez (a) Berengena,17 que fue uno de los implicados en los sucesos de octubre de 1934 tras hacerse fuertes los socialistas en la Casa del Pueblo cuando la Guardia Civil procedió a su desalojo por la fuerza; José Gómez Pimpollo Serrano (a) Molondro;18 Gabriel González Jaime (a) Amores (al que Antonio Peinado Marín señaló como «uno de los que componían las cuadrillas de socialistas encargadas de dar palizas […] como lo hizo con el declarante»);19 Francisco Horcajada Manzano (a) el Mellado de Febrero20 y su hermano Gabriel;21 Lucas Manzano Díaz Albo;22 Nicasio Martín Albo González (a) Chisques, que, después de constituido el Frente Popular, «cuando eran frecuentes las discusiones políticas, pinchó a Tomás Briones por ser de derechas». Según Pedro Antonio Mateos Aparicio, lo buscó en esas fechas para agredirle a él mismo «muchas noches, acompañado de otros que también eran destacados elementos de la Casa del Pueblo»;23 y, por último, que se sepa, Blas Trujillo López, que según Agustín Serrano Moya fue uno de los que apaleó a su hermano Juan Antonio, luego asesinado el 3 de noviembre de 1936.24
Como cabecilla de esos grupos se destacó el también socialista Regino Naranjo Díaz (a) Hijo del Tartaja: «era el que capitaneaba las cuadrillas de los que se dedicaban a dar palizas a las gentes de orden, y de significada filiación de derechas». La asunción de ese papel fue posible «dada la protección que tenía por Gregorio Salcedo como Alcalde y de Pedro Antonio López de Haro», jefe de la Policía, «que le acompañaba a dar las palizas», según los testimonios de Antonio Fernández Díaz Mayordomo y José Romero de Ávila Moreno.25 El antecesor de López de Haro en el cargo, Pedro José Ruiz Santa Quiteria Sevilla, consintió también esos desmanes según otras declaraciones, extremo que él negó, pues mientras ocupó la jefatura de la Guardia Municipal –desde mediados de febrero a mediados de abril– procuró evitarlos, aunque reconoció que después sí se produjeron: «no se daban aún palizas a los elementos de derechas; que al seguir de guardia municipal una vez abandonado el cargo anterior, su labor se limitaba a prestar servicio algunas noches por ver si podían coger a los autores de las palizas, justamente con el entonces Jefe de la Guardia Municipal Pedro Antonio López de Haro, no consiguiéndolo nunca».26
Pedro Antonio López de Haro, en efecto, fue el inspector jefe de la Policía Municipal en La Solana desde marzo a principios de agosto de 1936, al que muchos vecinos conservadores responsabilizaron de los desmanes de aquella primavera. Veterano militante de la UGT y del Partido Socialista, con 49 años de edad gozaba de la total confianza del alcalde y de los dirigentes socialistas del pueblo. Según sus antagonistas, fue él quien organizó grupos de afines dedicados a «golpear con garrotes a cuantos elementos de orden contrarios a su política salían a la calle hasta que consiguieron que nadie saliera». En las elecciones a compromisarios celebradas el 26 de abril, él mismo habría golpeado a elementos de derechas en la puerta de los colegios, induciendo también a algunas mujeres para que amenazaran y golpearan a las vecinas de signo contrario. Con tal bagaje de «brabucón» a sus espaldas, siempre según sus adversarios, en los primeros días de la guerra «se hizo en este pueblo el tirano número uno, dirigiendo a las milicias para que detuvieran a elementos de orden». El 27 de julio fue uno de los que se puso al frente de la expedición que se dirigió a Carrizosa para someter a los derechistas de la localidad, los cuales se negaban a entregar sus armas. Al parecer, tales méritos influyeron luego para ser nombrado teniente del Servicio de Información Militar (SIM), tras marchar a Madrid en septiembre y enrolarse en el Batallón de Milicias Águilas de La Libertad. De hecho, fue por entonces cuando buscó hasta dar con él a Andrés Maroto Rodríguez de Vera, el exdiputado del Partido Agrario, vicepresidente nacional de la Confederación Española Patronal Agrícola (CEPA) y convecino suyo: «Solicitó en la checa de Fomento la entrega de Don Andrés Maroto, que le fue concedida trasladándolo a La Solana, donde fue asesinado». Así pues, la trayectoria de López de Haro ejemplifica, como tantos otros, el papel que desempeñaron en la represión de la retaguardia republicana y en la organización de las milicias los protagonistas de la remodelación policial impulsada meses atrás por las gestoras municipales izquierdistas.27
Con tales antecedentes, se entiende que los protagonistas de la movilización miliciana del verano de 1936, los mismos que se apresuraron a integrar las patrullas armadas, fueran individuos ligados al «elemento joven» y «de extrema izquierda» que se había apoderado del espacio público en la primavera. Si bien entre ellos predominaban claramente los que procedían del socialismo, la movilización se concibió, al menos inicialmente, como «un todo compuesto» sin distinción de siglas, con personas que procedían de las diferentes organizaciones izquierdistas: «no pertenecían a este o aquel partido o sindical». Eran, sin más, milicianos y revolucionarios, por encima de que, según los lugares, predominasen unas fuerzas u otras. Con ese perfil ideológico poliédrico y haciendo valer la fuerza de las armas, se impusieron «por el terror, dejando a obscuras por las noches el pueblo, y echando el alto a cuantos veían, habiendo de dar la consigna o pasar momentos de apuros si no llegaban a fusilar a los que consideraban un poco destacados como derechistas».28 Pero al hacer valer su poder no actuaron a su libre albedrío, sino al compás de los dictados marcados por sus dirigentes. En la práctica, como norma general, los milicianos actuaron al socaire de las órdenes recibidas de los comités, de palabra o por escrito, a modo de certificado que blandían cuando iban a detener a alguien, al efectuar los registros domiciliarios o al realizar las sacas en las prisiones. No en vano era un puesto retribuido, cuyo salario era fijado y corría a cargo de los ayuntamientos o de los comités, variando ostensiblemente su cuantía de unas poblaciones a otras. Así, por ejemplo, la retribución alcanzó en Piedrabuena29 las cinco pesetas diarias, mientras que en Tomelloso se fijó en seis30 y en La Solana31 y Puertollano en diez.32
En los primeros momentos la recluta de las milicias fue voluntaria, como sucedió en los pueblos del partido judicial de Alcázar de San Juan que nutrieron la expedición que liquidó el foco rebelde de Villarrobledo. Pero para otros frentes de combate «no hubo mucho entusiasmo, pues donde más voluntarios tenían era para los pueblos limítrofes donde se corría menos riesgo y se podían realizar los crímenes y saqueos a placer, tal como ocurrió en los pueblos de Mota del Cuervo, Socuéllamos, Villarrobledo, el Toboso y otros».33 En las milicias de muchos pueblos reclutadas con destino al frente, como las de Saceruela, se obligó a los ciudadanos derechistas a ingresar.34 En Guadalmez, como en tantos otros lugares, las patrullas de los elementos de acción las capitanearon «principalmente los que formaban parte del Comité de Defensa Revolucionario», debiendo completarse la recluta con amenazas «y algunas veces pistola en mano».35 Hubo incluso pueblos pequeños, como Valenzuela de Calatrava, donde no se formaron milicias, de modo que los voluntarios deseosos de combatir marcharon a otras localidades a enrolarse, con preferencia en las milicias de la capital.36 Exactamente lo mismo sucedió en Alamillo: los voluntarios se encuadraron en unidades de la capital «permaneciendo en ellas breves días», aunque a la postre, en octubre, se acordó crear una guardia con veinte milicianos.37 En Puebla del Príncipe tampoco se formaron milicias al principio, sino que unos pocos individuos se presentaron voluntarios.38 Y lo mismo ocurrió en Porzuna.39 Tales indicios arrojan luz sobre las resistencias soterradas que surgieron frente a la movilización miliciana, por más que en la propaganda frentepopulista se idealizara a aquellos jóvenes como los héroes dispuestos a luchar en defensa de la República y, más aún, por ese universo nuevo que habría de trascenderla, esto es, la revolución. Y es que, frente a las imágenes estereotipadas que a veces se esgrimen, las milicias no eran el «pueblo». En ninguno de los dos bandos combatientes las «masas» iban a luchar voluntariamente. Los que lo hicieron fue más por motivaciones prácticas que ideológicas –el salario diario entre otras– y la mayoría intentaron eludir su participación en la violencia.40
Los milicianos representaron como ningún otro actor la inversión social que llevó aparejada el proceso revolucionario. Eran los hijos mimados de la revolución, los héroes que se hallaron dispuestos a arriesgar su vida al tiempo que se comprometieron con las tareas más duras en la depuración de la retaguardia. De ahí que a menudo se les consintieran los excesos en su labor de controlar los espacios públicos y privados. Excesos tales como el saqueo en provecho propio cuando efectuaban registros domiciliarios o procedían a las detenciones de los desafectos. La revolución hizo factible quebrar los límites del viejo orden, incluyendo el hasta entonces sacrosanto principio de la propiedad privada. De ahí que se realizasen celebraciones a costa del bolsillo y los bienes de los enemigos políticos, «comiendo opíparamente sartenadas de carne que cada día iban a por borregos en casa de las personas afectas a nuestro Movimiento Nacional, llevándoselos sin pagarlos».41 Ocurrió a veces que el empleado fiel de ayer pasó a encabezar el asalto a la casa de sus antiguos «amos» una vez iniciada la revolución. Así, cuando en Malagón se procedió a requisar la casa de Emilio Santos García del Castillo [propietario, dirigente de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y vocal del Sindicato Católico Agrario], asesinado el 29 de septiembre de 1936, los milicianos iban acompañados por el criado de confianza de la familia hasta ese momento, Eulogio Gómez (a) Canije: «este individuo amenazó y obligó en distintas ocasiones para que mi madre sacara algunos artículos y objetos que como era natural quería librar de la gran tragedia que para mi casa y familia concurrían». Muy gráficamente, Eulogio le hizo ver a aquella mujer que las jerarquías se habían invertido al decirle «en tono autoritario y dominón [¿] “pero no te has convencido todavía que tienes que darlo todo, que bastante te has aprovechado”[?]».42

8. Gregorio Gómez-Pimpollo Serrano (a) Molondro (primero por la izquierda), natural de La Solana, posa con dos compañeros en un estudio fotográfico de Madrid el 3 de octubre de 1936. Seguramente quiso inmortalizar para sus amigos y familiares la experiencia que estaba viviendo tras dejar su pueblo para combatir en defensa de la capital (Fuente: AGHD).
Los propietarios asistieron estupefactos a ese cambio de actitud, que se operó de la noche a la mañana en muchos de sus antiguos empleados ante el derrumbe de las jerarquías sociales provocado por la guerra y la revolución. A Manuel Puyuelo Domenech, gerente de la bodega de la Casa Larios y miembro de Acción Popular en Manzanares, lo mataron el mismo día de su detención, el 9 de septiembre de 1936. Fernando Martín Alcarazo (a) Cachiche, afiliado a la UGT, había sido uno de sus empleados ejerciendo como destilador en la bodega que regentaba. Pues bien, según la versión de los allegados de la víctima, este individuo, «además de ser extremista muy destacado», demostró «su monstruosa ingratitud ya que debiendo su puesto en la Bodega al Sr. Puyuelo, cuando se puso a votación el caso de entregar a la viuda el sueldo del mes de septiembre de 1936 ya devengado por la víctima, este Martín Alcarazo votó en contra y manifestó que si los hijos de la víctima se quedaban sin comer, que el Sr. Puyuelo hubiera fumado menos puros y que su mujer no tuviera tantas peinadoras».43 Con independencia de su mayor o menor veracidad, estas percepciones conservadoras evidencian cómo la revolución alentó el odio de clases y el afán de desquite, haciendo que muchos individuos soltaran amarras con las vinculaciones y las deudas personales del inmediato pasado. Tan drástico cambio sucedió a velocidad de vértigo, buena prueba de que las anteriores lealtades tenían mucho de artificio.
Como vanguardia del nuevo orden revolucionario, los milicianos contaron con un amplio coro social jaleando su actuación. En su estrategia de ocupación y depuración del espacio no se hallaron solos. Aparte de los dirigentes que inducían sus acciones y acordaban las órdenes trascendentales, muchos ciudadanos aplaudieron su labor. En este sentido, las mujeres de aquellos hombres –madres, hermanas, esposas, hijas o abuelas– jugaron un papel muy importante en el proceso revolucionario.44 Porque, por lo general, solían ser familiares o allegadas de los izquierdistas que integraban la primera línea de la represión. De esta manera, el estallido de la guerra hizo que las mujeres políticamente más comprometidas también se lanzaran a ocupar la calle, a menudo como meras comparsas, pero a veces también como protagonistas señaladas. No faltaron las que, trasgrediendo los cánones femeninos al uso, se enfundaron el mono miliciano y empuñaron las armas. Las fuentes de posguerra, quizás por el impacto que causó el fenómeno en los medios conservadores, centraron mucho el foco en la presencia de estas féminas a la cabeza de la movilización miliciana, casi siempre, ciertamente, asumiendo papeles secundarios, como teloneras, animadoras o espectadoras, pero en cualquier caso sin hallarse ausentes. Si hacemos caso de los testimonios disponibles, a menudo bastante convincentes, las más lanzadas llegaron a efectuar detenciones o incluso a tomar parte en los asesinatos, aunque esto último no parece que fuera muy frecuente. La mayoría de esos testimonios proceden de voces derechistas y, por tanto, se hallan mediados por una visión muy negativa de aquellas mujeres. Tienen el valor que tienen y buscar en ellos un fondo de absoluta objetividad resultaría excesivo, pero nos proyectan la imagen conservadora de un fenómeno que comportó la salida de muchas mujeres de su hogar, una forma de hacer política, de abrazar la revolución y de movilizarse también ellas para neutralizar el golpe y la sublevación.
Al analizar los sucesos del 26 de julio en Castellar de Santiago se ha constatado esa abundante presencia femenina. Pero en modo alguno se trató de algo excepcional. En Ciudad Real capital las fuentes son generosas al brindar la imagen de varias jóvenes en el primer plano de los acontecimientos y, según muchos testimonios, como copartícipes también en las mismas tareas punitivas. Aunque sin pruebas y argumentos convincentes, en algún caso se las retrató dando el tiro de gracia a los represaliados. Los nombres de aquellas mujeres resonaron durante mucho tiempo en los mentideros conservadores y no conservadores de la pequeña capital manchega. Hablamos de Milagros Atienza Ballesteros (a) la Generala, Tarsila y Leocrina Carrasco Martínez, Angelita Cepeda García (a) la Cepedilla, Angelita Rodríguez Preciado (a) la Pinocha, Julia González (a) la Herrera o Gregoria Elena Tortajada Marín. Todas ellas, como tantas otras mujeres en los pueblos, merecerían un estudio prosopográfico detallado, aunque sólo fuera para constatar cómo fueron auténticas adelantadas a su tiempo y protagonistas en la lucha por la edificación de un mundo nuevo, cuando cualquier aspiración transgresora parecía estar al alcance de la mano.45
Muchas otras poblaciones guardaron en la memoria de la larga posguerra la irrupción en la escena pública de las mujeres revolucionarias, «las milicianas». Su recuerdo se iría diluyendo con el paso del tiempo, pero, por insólito, el espectáculo de verlas significándose al socaire del vendaval revolucionario impactó en muchos espectadores del momento, sobre todo cuando se manifestaron la coerción y la violencia. En Torrenueva se hicieron notar, entre otras, Marcelina Carceler, las hermanas e hijas de Matarratas (Baldomera, Hortensia y Tomasa Chico Chinchilla), María Juana Chinchilla Arce, Las Porrillas y dos cocineras empleadas en el Cuartel de Milicias, Juliana Fernández y la hija de La Pacano.46 En Santa Cruz de Mudela se aseguró que algunas mujeres intervinieron al lado de los milicianos en la detención de Leopoldo Saavedra Rojo, militar retirado y militante de Renovación Española. Se citaron los nombres de la miliciana Rosario Delgado y el de Cenaida Castro.47 En La Solana, entre otras, consta fehacientemente que Petra García Abadillo (a) Periquita y Rafaela Gómez Pimpollo (a) la Molondra, de 15 y 20 años de edad en el verano de 1936, ejercieron durante unos tres o cuatro meses el papel de «escopeteras», vestidas con mono, pistola al cinto y respaldadas en su actuación por las órdenes del Comité de Defensa. En concreto, se les atribuyeron las detenciones domiciliarias de Julián Campillo Velasco, Juan Reguillo, Agustín Prieto Enríquez de Salamanca y Ángel Prieto Arias, una atribución confirmada por los mismos afectados. Las dos jóvenes fueron descritas como milicianas «resueltas» «de las que se encontraban en todas partes», al lado de los milicianos, en la cárcel curioseando a los presos o en la sede del Comité. Como otros declarantes, Pedro Manuel Prieto Antequera afirmó haberlas visto «repetidas veces juntas, durante el Movimiento armadas de escopeta». A Rafaela, en concreto, la vio en el Comité haciendo guardia con un fusil: «en ocasión de ser llamado el dicente para pagar una multa y prestar declaración, habiendo visto también a esta enfrente de la casa del testigo con otras varias amigas suyas alegrarse cuando mataban a las personas de derechas, en la vía pública, diciendo “ya ha caído otro” y “no va a quedar un fascista”».48
No consta, sin embargo, que en La Solana las milicianas participaran en actos violentos y mucho menos en hechos de sangre, dimensión que sí parece haberse dado en otros lugares, aunque más bien contados. Así, en Torrenueva una tal Juliana Marín Cózar, junto con Eustaquio Toledo Gómez (a) el Bola, aparece en las fuentes por haber intervenido en las palizas que le propinaron a diario a Paulino Simón Fernández mientras estuvo detenido en el Cuartel de Milicias, entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre de 1936.49 En Socuéllamos, a Dolores Romero Moreno (a) la Pajarita y Juliana López Giménez se las recordó como participantes en el asesinato de Pedro Arias Sánchez Maroto, ocurrido el 5 de agosto en el cementerio del pueblo. En las referencias sobre la saca que se llevó por delante a once personas en el cementerio el día 21, también constan las citadas junto con Ramona Martínez Ochavo y Candelaria, la «mujer de Astilleros». Es difícil saber qué protagonismo concreto pudieron ejercer, si es que ejercieron alguno, pues da la impresión de que aquello fue una especie de auto de fe que despertó la curiosidad y concitó mucho público para presenciar los fusilamientos. Las mujeres referidas fueron citadas también como actores presentes en otros asesinatos. Según la declaración de su viuda, en el de Abel Frías Arenas, ocurrido el 2 de noviembre de 1936, figuraron en la escena dos mujeres más entre las diecisiete personas que allí concurrieron: Fidela (a) la Paloma y Ezequiela (a) la Ratona. Esta muerte se produjo en plena calle por lo que es de suponer que hubo muchos testigos, lo que daría verosimilitud a las atribuciones mencionadas.50
Pero lo habitual fue que las mujeres partícipes de la fiebre revolucionaria actuaran más bien en segundo plano, no pasando de incitar a sus hombres a realizar bien su cometido y a no bajar la guardia. Sus imágenes se hallan tamizadas por la percepción negativa que de ellas fraguaron los testimonios conservadores, particularmente los de los familiares de las víctimas. La misma parcialidad de estas versiones, su visión sesgada, se ajustase en mayor o menor medida a la realidad, constituye un dato que en sí mismo conviene tener en cuenta. El caso de Malagón recrea escenas que con toda seguridad también se vislumbraron en otros pueblos. Según el testimonio del hijo de Esteban Rodríguez Rey, asesinado el 29 de septiembre de 1936, nada menos que seis mujeres se hallaron en los prolegómenos de aquella muerte: «Hace constar también que esta noche que asesinaron a mi mentado padre fue objeto de malos tratos por Natividad Expósito y Palomares, Rufina Úbeda y Palomares, Beatriz Úbeda y Palomares, Isabel La Tenaca, Julia López Cano y su hija Máxima González, Las Liebras, y también se hallaba la mujer de Gaseosa, llamada Ascensión Lara y Torrijos».51
A su vez, la viuda de Cándido Santos Rodríguez, muerto en la misma saca, comentó que cuando su esposo estuvo detenido, «como se puso muy malo y tuvo que intervenir el médico, ordenó se le pusieran unas inyecciones». De hecho, ella misma las llevó al Comité para que cuando llegara el médico se las administraran. Entonces intervinieron «las que allí se hallaban» (citó a las mismas del testimonio anterior), «que a coro manifestaron entre risas “menudas inyecciones de pólvora le vamos a poner” y efectivamente aquella misma noche fue asesinado».52 Por último, la hija de otro vecino, Emilio García del Castillo, muerto unas semanas antes, volvió a mencionar a las mujeres anteriores en términos parecidos, resaltando en concreto a una de ellas: «Recuerda perfectamente por oírselo decir a su hermano Cándido que la Julia López Cano, todos los días cuando pasaba de la era mi mentado hermano y se cruzaba con ella, [...] decía estas palabras “pero se va a acabar la matanza y se va a quedar éste sin matarlo”, manifestando mi mentado hermano que estaba asustado con aquellas amenazas y habiendo ocurrido ya el asesinato de dos hermanos».53
Pocas mujeres, sin embargo, asistieron o tomaron la iniciativa en el momento cumbre de la liturgia sangrienta, esto es, las sacas y las matanzas. Ese era el instante supremo en el que se exteriorizaba como en ningún otro el poder de los varones armados, por lo general muy jóvenes, erigidos en dueños de vidas y haciendas. Era el minuto decisivo por cuanto lo que se hallaba en juego era la vida de personas que, más allá de las diferencias políticas, en la mayoría de los casos no dejaban de ser vecinos o conocidos con los que se había convivido durante años en el mismo universo local. No todo el mundo se hallaba dotado de la voluntad, el impulso y la motivación suficientes para dar un paso así. Sólo los hombres convencidos de su labor, portadores de principios revolucionarios muy sólidos o guiados por su inconsciencia juvenil, eran capaces de afrontar un cometido tan brutal. A pesar de lo cual debió de ser un trago muy duro y difícil para muchos si nos guiamos por la parafernalia que a veces rodeaba las matanzas. Prueba de ello, como reflejan muchos testimonios, es que antes o después de los asesinatos de los vecinos motejados de desafectos se realizasen celebraciones de algún tipo en forma de comidas copiosas o borracheras en las que corría el vino en abundancia. Ese trasfondo lúdico-festivo se hizo patente en Valdepeñas o Ciudad Real, por ejemplo. Pero las celebraciones compensatorias se dieron desde el principio en lugares dispares. Por ejemplo, a la vuelta de la expedición con destino a Arenas de San Juan, organizada para apagar el conato insurreccional del 23 de julio, los milicianos de Manzanares festejaron la victoria sobre los rebeldes «con una cena que organizaron en el bar de Lucas de esta población».54 Este tipo de festejos también se dieron en otras poblaciones, como reflejó muy bien Sagrario Santos Rodríguez-Rey, de Malagón, que dejó registrada una escena de esa índole al referirse a la saca de septiembre de 1936 donde liquidaron a sus dos hermanos –falangistas– junto con otros cinco vecinos significados: «la noche que mataron a mis hermanos celebraron una comistrá [sic] en casa de Crescencio Barajas a la que asistieron Ignacio Úbeda Palomares, El Chocolate, El Pelao, un hermano del Pelao llamado Cruz, Dionisio Gómez Medina y otros que no recuerda sus nombres».55
Bien es verdad que los rituales de ese tipo se ejercitaron una vez que se institucionalizó la limpieza del territorio, de forma fría y organizada, a través de la acción de los comités y/o ayuntamientos. En las primeras semanas de la guerra todo fue más improvisado, llevados los milicianos y sus dirigentes por las pulsiones en caliente generadas por la tensión del momento, el miedo o las primeras debacles militares. Resulta muy gráfica al respecto la saca de la cárcel de Manzanares en la noche del 7 al 8 de agosto, que se llevó por delante a 31 personas, casi todos vecinos del lugar más tres dominicos de Almagro. Todos fueron tiroteados al poco de ser extraídos. Francisco Díaz Portales Porras, que se hallaba detenido también en ese edificio pero al que respetaron la vida, fue testigo del hecho en primera persona, calculando en una veintena los milicianos que entraron en la prisión para efectuar la saca: «a las dos de la madrugada [...] los rojos pasaron y fueron nombrando por lista que yo oí muy bien y vi por encontrarme en la celda nº 2 cómo los sacaron a todos con sogas de atar la mies y cuerda de coser sacos. Cuando llegó el turno al denunciante le preguntaron que por qué estaba allí y este contestó que no lo sabía; lo pusieron en libertad diciéndole que se marchara pronto».56 Que no fuera una saca indiscriminada y que se extrajera sólo a determinados individuos indica que hubo cálculo y premeditación en la selección de los presos. Hasta donde se sabe, las autoridades dejaron actuar a su antojo a los nutridos grupos de milicianos, muy exaltados tras la estrepitosa derrota sufrida por los expedicionarios manchegos en el frente de Extremadura. Aparte de los monjes allí recluidos, todas las víctimas eran personas de alta significación política local en Renovación Española, Falange y Acción Popular, aunque tampoco faltó algún republicano liberal sin duda caído en desgracia.
Aquella noche se hallaba en funciones de alcalde Francisco Fernández de Simón, dirigente local de Izquierda Republicana (IR) y vocal del Comité del Frente Popular. Era la principal autoridad en el ayuntamiento y no tomó ninguna medida para frenar a «las turbas» y evitar «la terrible carnicería», desoyendo las insistentes y apremiantes llamadas telefónicas del jefe de la cárcel en solicitud de ayuda y refuerzos para frenar el asalto. Es más, el alcalde en funciones habría ordenado telefónicamente a los responsables de la cárcel que no opusieran resistencia a los milicianos. El relato más creíble de lo ocurrido lo aportó Rufino Escolar Meseguer, que era el jefe de la prisión y que tampoco encontró ningún apoyo en las máximas autoridades de la provincia cuando se puso en contacto con ellas. Sus palabras guardan un enorme valor por tratarse de un testigo de excepcional importancia. De acuerdo con ellas, en la madrugada del 7 al 8 de agosto, entre la una y las dos, «viendo en inminente peligro de asalto a la Prisión», se comunicó por teléfono con varios concejales que actuaban en sustitución del alcalde, pero no encontró ningún apoyo. En vista de ello recurrió directamente a las autoridades provinciales, el gobernador y el presidente de la Audiencia, quienes le ordenaron que se pusiera al habla nuevamente con las autoridades locales. Así, hizo un nuevo requerimiento al ayuntamiento en otras tres ocasiones:
en una de ellas, me dijeron que mandaban fuerza municipal, y en otra, poniéndose al aparato el que [...] hacía de Alcalde, Francisco Fernández de Simón, ordenó que se retirase con las fuerzas que tenía el segundo jefe de la Guardia Municipal, «pues era el pueblo el que lo pedía y no había que hacer frente al pueblo». El segundo jefe, Campillo, contestó que él estaba dispuesto a defenderlo hasta el último momento, pero al retirarse del aparato, Campillo [me dijo] «tengo que retirarme puesto que el Alcalde lo ordena».57
Mientras se sucedían esos acontecimientos, sobre las dos de la madrugada, Flor Hermosilla Espadas tuvo ocasión de ver, desde los balcones del Hotel Casino de su propiedad, al citado Francisco Fernández hablando con el segundo teniente de alcalde, Pedro Gallego. Estos comentaron con uno de los camareros del hotel «que el pueblo exigía la muerte de las personas que se encontraban detenidas en la cárcel y que ellos no podían evitarlo».58 A la cabeza de los asaltantes figuró un individuo apodado El Italiano, que no dudó en colocar su revólver en el vientre del jefe de la prisión, forzándole a entregar a los detenidos. Otro de los dirigentes que allí se dieron cita y «abrió la cárcel» fue el ferroviario Antonio Menchén Bartolomé, exsocialista pasado al anarquismo y en ese momento delegado regional de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en la provincia. Desde una de las ventanas de la prisión, el citado Rufino Escolar presenció cómo Menchén disparó a bocajarro, a unos dos metros de distancia, contra el sacerdote Gabriel Fernández-Arroyo al poco de efectuarse la saca. El cadáver quedó tirado en el suelo hasta que fue recogido y trasladado al cementerio en un camión. Dimas Mazarro López le atribuyó también a Antonio Menchén la muerte de su hermano Julián, otro de los presos extraídos en el asalto a aquella dependencia y asesinado cerca de allí a los pocos instantes: «los asesinos son conocidos de todo el pueblo puesto que no se ocultaron al hacerlo».59
No siempre es fácil dilucidar hasta qué punto proliferaron los grupos de milicianos que actuaron por su cuenta obviando la autoridad de los comités, de las autoridades locales y de los dirigentes provinciales. No siempre se dispone de la información suficiente para resolver los interrogantes que plantea el análisis de los hechos. Pero, al margen de quién tomase las decisiones según los casos, lo cierto es que las sacas se sucedieron, casi a diario, sin solución de continuidad durante unos ocho meses, hasta febrero de 1937, como revela el seguimiento de la cronología. Algunas de esas sacas fueron ciertamente espectaculares, como se apreció en las poblaciones más grandes analizadas más adelante (Ciudad Real, Alcázar, Valdepeñas, Daimiel, Campo de Criptana…). Pero también hubo pueblos pequeños que sobresalieron en este aspecto, situándose en el vértice de las matanzas. Entre otros núcleos y amén de la vecina localidad de Castellar de Santiago, Torrenueva fue buen ejemplo de ello. Por su índice de violencia relativo (1,26%) este pueblo ocupó el segundo puesto de la provincia, sólo superado por Arenas de San Juan. La saca más impresionante se efectuó allí el 17 de agosto, cuando 36 vecinos fueron extraídos del templo parroquial –que hacía las veces de prisión– y conducidos expresamente a Valdepeñas para ser asesinados.60
Según refirió a posteriori uno de los milicianos que intervino en aquella saca, la UGT necesitó «mucho personal para realizar dicho hecho» por lo que tuvo que recurrir a toda la gente que había en el pueblo y que pertenecía a dicho sindicato, entre ellos a él, a quien «mandaron a hacer guardia en la carretera de Castellar de Santiago». Claro que no todos los colaboradores en la saca dispararon sobre las víctimas. Según el mismo testimonio, los individuos que dieron ese paso («por haberlo dicho ellos mismos al día siguiente de los referidos sucesos en el comedor de las Milicias») fueron Gregorio [¿Bermúdez Chinchilla?], José Cruz Castro, Agustín Chico Chinchilla, Doroteo Hidalgo, Epifanio Hidalgo Polo (a) Pinta, Gonzalo Huertas Mata (a) el de la Galana, Benito Huertas Pozo (a) Peluso, León Osorio Toledo (a) Fariñe, José María de la Rubia, otro apellidado Sotero, Manuel Tamayo Huertas, Fructuoso Torroba Rojo, [¿José?] Trujillo Fernández y Bienvenido Valdepeñas López.61 Se da la circunstancia de que muchos de los citados previamente habían participado en la expedición que tomó parte el 26 de julio en los luctuosos sucesos de Castellar de Santiago referidos en el capítulo 4 de este libro.
El hecho de que, pasados unos días, el 28, se reuniese en sesión extraordinaria el ayuntamiento para sopesar el comportamiento de las milicias es todo un indicador de cómo, en este caso concreto, a los dirigentes locales parecía que se les estaba yendo de las manos la política punitiva, no porque no la consideraran necesaria, sino porque por momentos parecía que las milicias respondían a sus propios impulsos, cosa que aquellos no estaban dispuestos a tolerar. Esa preocupación se adivina tras las palabras un tanto crípticas recogidas en las actas municipales:
El Presidente Segundo Toledo Velasco hizo saber a los reunidos el objeto de la sesión que era la conveniencia de designar un Comité de personas de las que componen el Ayuntamiento, que contraste la actuación de las milicias armadas de este pueblo, ya que tiene noticias de que el proceder de tales milicias rebasa la órbita de su función peculiar. […] El compañero Giner también asiente con dicho parecer […] exponiendo otras razones censurables por el proceder de las milicias en varios asuntos de su incumbencia.62
La sesión municipal concluyó acordando por unanimidad invitar a los representantes de las citadas organizaciones «que hayan de componer la Junta de control de defensa del Poder legítimo». De esa reunión se desprende el deseo de la élite local de atar en corto a las milicias, bien para evitar posibles extralimitaciones o bien para impedir que se constituyeran en un contrapoder autónomo. En el proceso de su formación, el poder revolucionario no tenía por qué hallarse cohesionado desde el principio ni todos los liderazgos ser aceptados por todos los actores en presencia. En Torrenueva se registraron otros diecisiete muertos en septiembre y otros cuatro en noviembre, pero ya respondieron a un goteo que nada tuvo que ver en cuanto a su magnitud con la saca de agosto. Los dirigentes debieron salirse con la suya. Benito Huertas Pozo (a) Peluso, uno de los milicianos más comprometidos en la represión, refirió que las muertes las ordenaba el Comité, limitándose los milicianos a ejecutarlas.63
De todas formas, cabe subrayar que el grueso de las matanzas respondió a decisiones muy pensadas en las que, de diversas formas, se corresponsabilizó mucha gente como si de un pacto de sangre se tratase, desde los dirigentes de los comités, los alcaldes y concejales que ordenaron las detenciones y las ejecuciones, hasta los milicianos –y en su caso guardias municipales– que procedieron a ultimar tales acuerdos. Pero también los que, sin mancharse las manos de sangre, realizaron guardias en las prisiones, participaron en los registros en los domicilios de los derechistas y realizaron las extorsiones o la incautación de sus propiedades. En los «pelotones de ejecución» propiamente dichos sólo se pringaron los más audaces o más temerarios, aquellos que por ello mismo presumieron de su masculinidad, porque para implicarse en los asesinatos, antes que nada, había que tener los suficientes arrestos para dar un paso así. Estos hombres se percibían a sí mismos como los héroes de la guerra y la revolución, porque así los veía también su propia comunidad política, como individuos altruistas dispuestos a sacrificar su vida y su destino por un futuro mejor. Como advierten los estudiosos de la violencia colectiva, los artífices de las matanzas no son pueblos enteros. Las matanzas son producto de «complejas interacciones entre líderes, militantes y masas, mientras las mayorías se quedan paralizadas por la indiferencia o el miedo». De este modo, la naturaleza colectiva de la acción violenta parecía arropar y de paso eximir de toda responsabilidad a los participantes: «Hay una sensación temporal de fortalecimiento, de homogeneidad, de pertenencia al grupo, de intimidad física». En esa combinación, los líderes siempre fueron los agentes más importantes, pero los líderes no actuaron solos, sino que contaron con la implicación de más gente, hombres normales y corrientes, generalmente varones jóvenes y radicalizados, bien armados ideológicamente y convencidos de la justicia de su causa, definida como defensa propia, legal y moralmente legítima.64
*
La saca que se llevó a cabo en La Solana avanzada la tarde del 24 de agosto de 1936, un ejemplo entre los muchos que podrían analizarse, es muy ilustrativa de todo lo dicho: la coordinación de los distintos actores del poder revolucionario, los lazos de sangre que se derivaron de la concurrencia en el mismo escenario, el elevado número de personas que se implicaron en los encarcelamientos, las sacas y las ejecuciones, las raíces políticas de esa limpieza en el período previo, la juventud de los victimarios, etc. Una vez que la expedición cubrió los diez kilómetros escasos que separan La Solana del cementerio de Membrilla, aquella saca se llevó por delante a diez personas sobre las siete de la tarde. En sí misma constituye un ejemplo de participación masiva muy elocuente, rasgo que –como en tantos otros sucesos similares acontecidos en la provincia– denotó por parte de sus impulsores el deseo de crear vínculos sólidos y responsabilidades compartidas, siendo plenamente conscientes del paso tan grave y trascendental que estaban dando. No hubo nada de espontaneidad, improvisación y descontrol en aquella matanza, investigada aquí muy a fondo, aunque se carezca de la información explícita de quiénes, cuándo y por qué motivos concretos tomaron la decisión de realizarla. Interrogantes todos ellos cuyas respuestas se desprenden, al menos parcialmente, a partir de la reconstrucción de los hechos que permiten las fuentes.
Las víctimas de aquella saca fueron Juan Bautista Castaño Rodríguez (48 años, maestro albañil y vocal de Acción Popular Agraria Manchega, APAM); José María García Gallego (38 años, exseminarista, médico, dirigente de la Patronal Agraria y afiliado del Bloque Nacional); Daniel García-Cervigón Fernández Mayoralas (35 años, veterinario municipal y afiliado de APAM); José María Maroto Díaz Albo (46 años, administrador de José Joaquín Salazar –uno de los mayores propietarios de La Solana– y afiliado de APAM); Juan Francisco Martín-Albo Díaz-Mayordomo (43 años, herrero-propietario y tesorero de APAM); Gregorio Orozco Barrera (29 años, carpintero, sin filiación conocida); Gabriel Prieto Enríquez de Salamanca (26 años, escribiente municipal y miembro de la Juventud Católica); Adrián Salcedo Prieto (43 años, agricultor, propietario y afiliado de APAM), y Gabriel y Miguel Serrano Díaz Mayordomo (35 y 40 años, respectivamente, reposteros del bar de la patronal agraria y afiliados a Renovación Española).65
En primera instancia, conviene señalar que el Comité de Defensa se había instalado en un edificio requisado al conde de Casa Valiente, que se hallaba situado justo enfrente de la iglesia del convento de las monjas dominicas, templo que fue acondicionado como cárcel en los primeros días de la guerra. La mera contigüidad espacial entre el Comité y la prisión apuntala su conexión con la saca y la rápida eliminación de los detenidos. Sin duda, fue del Comité de donde partió la orden –no sabemos si suscrita de forma unánime por todos sus miembros– de extraer a los presos y darles muerte en el cementerio del pueblo vecino. Si nos atenemos a las indagaciones oficiales de posguerra, aquel Comité Primero –que estuvo vigente hasta mediados de septiembre– lo presidía Juan Antonio Maroto Guerrero (PSOE), mientras que sus vocalías las ocuparon Antero Alhambra Romero de Ávila (a) Saco de Picón (JSU), Alfonso Ángel-Moreno García de Mateos (a) Canta (IR), Juan José Briones Serrano de la Cruz (IR), Bernardo García-Abadillo Candelas (PSOE), Juan Manuel Gómez-Pimpollo Salcedo (a) Juanma el de la Martina (IR), Juan José Fernández Cañadas (a) el Piso (PSOE), Valentín García de León (a) Sabas (JSU), Francisco Lara Sevilla (a) Vivillo (PSOE), José Marín Lemos (PSOE), Valentín Mateos-Aparicio (a) Lanas (PSOE), Gaspar Mexino Naranjo (IR), Juan Pedro Moreno (¿?), Vicente Ruiz-Santa Quiteria Díaz-Cano (PSOE), Juan Manuel Simón Salcedo (a) Lima (PSOE) y Gabriel Valencia Navarro (PSOE).66 Por su parte, el comisario-jefe de las milicias era Carmelo Martínez Aguilar (a) Patatilla (PSOE), que durante la guerra fue también depositario de fondos del ayuntamiento, concejal, miembro del segundo Comité y secretario de la Casa del Pueblo.67
Aparte de los detalles proporcionados por los propios implicados, la reconstrucción de muchos pormenores de aquella matanza ha sido posible gracias a los datos aportados por los cinco chóferes que fueron obligados a conducir los vehículos donde los presos y sus ejecutores fueron transportados hasta Membrilla. Ellos fueron testigos directos e involuntarios del suceso, lo que confiere un extraordinario valor a sus relatos. Esos chóferes fueron Francisco Florido Urtiaga, Antonio González Matamoros, los hermanos Miguel y Pedro Márquez Fernández, y Miguel Pérez Mateos.68 Su testimonio lo complementaron Antonio Salcedo Prieto, Dolores García Cervigón, Josefa Gertrudix Marín y María Dolores Martín-Albo Díaz Mayordomo, personas que pudieron presenciar desde casas o lugares cercanos al citado convento la extracción y partida de los diez presos y sus guardianes en aquella tórrida tarde de agosto de 1936. En varios casos, los dirigentes y milicianos implicados también reconocieron haber formado parte de la comitiva. Por el contrario, y por mero afán de supervivencia, otros negaron ante los tribunales de posguerra su presencia en aquel escenario, aunque por lo general sin mucha convicción. De todas formas, dado que todavía era de día, si no hubo más testigos –que se sepa– se debió a que los milicianos cercaron la calle antes de subir a los presos al camión donde fueron transportados. Jesús García Cervigón Serrano (a) Malaspatas, carnicero de profesión, casualmente se hallaba cerca en el momento del acontecimiento, pero un vecino le advirtió que se diera la vuelta: «al ir a pasar por la calle Comendador se encontró con José Montalvo, que le dijo se volviera, ya que no le iban a dejar seguir calle arriba porque estaban montando a los detenidos en un camión que se encontraba a las puertas del Convento de las Monjas que a la sazón hacía las veces de cárcel».69
Como en la mayoría de las localidades de la provincia, el grupo de dirigentes y milicianos que asistieron a aquella matanza lo integraron vecinos «que actuaron como escopeteros y bajo el control del Comité de Defensa».70 De los que se detallan en el cuadro adjunto –un total de veinticuatro– su participación la suscriben los reiterados testimonios contrastados en las fuentes. Pero los individuos congregados pudieron ser más pues, al fin y al cabo, se movilizaron cuatro o cinco vehículos, incluido un camión al menos. Que aquellos hombres estuvieran presentes en la escena del crimen no significa necesariamente que todos dispararan sobre las víctimas. Ahora bien, los que no lo hicieron como mínimo dan la impresión de haber servido de cómplices y colaboradores directos, voluntarios o involuntarios, de los ejecutores. En innumerables declaraciones vertidas en la posguerra, tanto de testigos interesados como neutros, todos o la mayoría de los individuos partícipes en aquella matanza fueron conceptuados como dirigentes y milicianos «de los más destacados de la localidad», implicados en el proceso revolucionario «desde los primeros días del movimiento», «escopeteros de primera fila a las órdenes del Comité», o «los primeros que se lanzaron a la calle» para realizar cacheos, controles, registros y detenciones de derechistas. De acuerdo con el lenguaje de posguerra, todos o la mayoría presentaban «antecedentes socialistas y revolucionarios», habiendo sido protagonistas de primera fila en las luchas sociales del pueblo desde mucho antes de la conflagración (huelgas, manifestaciones, campañas electorales, tumultos en los plenos municipales…). Además, merece resaltarse el detalle de que entre los expedicionarios figuraron algunos policías, incluido el jefe de la Guardia Municipal, lo que da idea de cómo se diluyó en aquel verano la frontera entre los agentes del orden público y los milicianos en las tareas represivas desplegadas. Al fin y al cabo, como se advirtió desde la primavera de 1936, ambos grupos procedían de las mismas organizaciones partidistas. La constitución de las comisiones gestoras afines al Frente Popular después de las elecciones de febrero, traducida en la expulsión de los concejales derechistas y de centro de la mayoría de los ayuntamientos, supuso también la reconfiguración de las guardias municipales con criterios de afinidad política. Es decir, los nuevos guardias municipales tuvieron la doble condición de policías y militantes destacados de las organizaciones de izquierdas (socialistas en el caso de La Solana). Por añadidura, como se aprecia en el cuadro adjunto, varios de los citados eran miembros del Comité de Defensa y dos, igualmente, concejales del ayuntamiento.
De los diez presos sacados del convento de las monjas, siete habían sido detenidos entre el 5 y el 6 de agosto, por lo que pasaron casi tres semanas en prisión antes de su muerte. Consta que los detenidos tuvieron alguna información de lo que ocurría fuera de la cárcel a través de los milicianos que los custodiaban o de sus familiares cuando les llevaban comida, ropa u otras pertenencias. En unas notas manuscritas que consiguió pasarles a sus allegados, el médico José María García Gallego confirmó que los presos se habían enterado de los asesinatos de Francisco Muñoz Sánchez-Ajofrín –su cuñado– y de Ramón García Cervigón, ambos ocurridos con escasa diferencia de tiempo entre las tres y las cuatro de la tarde del 10 de agosto. Esas muertes se produjeron en calles céntricas de La Solana. La del segundo, para ser exactos, tuvo lugar en la calle Comendador, a escasos metros del convento-prisión de las Dominicas, por lo que forzosamente los presos tuvieron que escuchar la o las detonaciones. En esas notas de papel, conservadas por sus parientes hasta hoy, García Gallego reflejó la terrible angustia que pasaron los detenidos, muy conscientes de que les podía ocurrir lo peor en cualquier momento. Tanto es así que no dudó en despedirse de sus seres queridos: «Estamos pasando los días en verdadera agonía. Enterados de la muerte de Paco y Ramoncillo, moriré pensando en todos. Hasta el cielo. José María».71 Apenas una semana antes de su asesinato, en la sesión celebrada por la corporación municipal el 17 de agosto, este individuo fue destituido de su puesto de médico en el ayuntamiento tras ser «declarado enemigo del régimen republicano». Lo mismo les sucedió a otros dos presos integrantes de la misma saca: el veterinario Daniel García-Cervigón y el oficial mayor Gabriel Prieto Villena. A los tres se les consideró incursos en el decreto emitido por el Gobierno el día dos de aquel mes referido a los funcionarios desafectos.72
Respecto del calvario sufrido por aquellos presos también son ilustrativos otros indicios que han sobrevivido al paso del tiempo, en particular la dramática anécdota que le contó Ángel Velasco Bermúdez a Ramón Palacios sobre cómo había sido la detención de José María Maroto. La escena la conocía de primera mano porque él fue uno de los milicianos que lo sacaron de su casa, recordando el hecho en tono de burla: «este señor lloraba como un chiquillo diciendo que no lo mataran, que lo dejaran aunque fuera de enterrador [...] este hecho lo refería como si él mismo hubiera intervenido en él [...] todas estas cosas las decía con gusto, recreándose en ellas».73 Por su parte, Antonia Prieto denunció que Juan Díaz-Pintado (a) Picoco, otro de los milicianos partícipes en la expedición, refirió después cómo se había producido la muerte de su familiar aquella tarde del 24 de agosto. Antes de proceder a su asesinato, «refería mofándose cómo “se había mareado” mi hermano Gabriel Prieto».74 Según otras referencias, en el tiempo previo a ser fusilados, José María García Gallego, que antes que médico había sido seminarista, empezó a rezar y los demás cautivos lo siguieron en el gesto.75
Aparte de su intenso protagonismo en las luchas políticas de los años previos, nueve al menos de los diez presos compartían el rasgo común de haber participado junto con fuerzas de la Guardia Civil en el asalto a la Casa del Pueblo que tuvo lugar el 9 de octubre de 1934. Aquel choque se saldó con la muerte de un socialista abatido por la Guardia Civil –Doroteo Martín-Zarco González– y con la detención de 58 militantes más, que pronto fueron liberados sin cargos por la autoridad militar de entonces al no encontrar motivos para someterlos a consejo de guerra. Los muebles y los enseres que había en la Casa del Pueblo fueron completamente destrozados por los asaltantes, en medio de insultos, golpes y humillaciones de todo tipo a los detenidos. En ese asalto también tomaron parte los dos asesinados del 10 de agosto mencionados más arriba. Entre otros incidentes protagonizados por las víctimas de aquella saca durante los años de la República en paz, el precedente de octubre de 1934 se revela clave para entender su apresamiento y muerte en agosto de 1936 por lo que tuvo de quiebra definitiva de la convivencia en la localidad. Entre otros muchos que podrían aportarse, este ejemplo da idea de cómo las experiencias sufridas en los pleitos previos a la guerra condicionaron muy a menudo la violencia de retaguardia desarrollada durante la misma. Explicar esa violencia sólo a partir del escenario abierto por el golpe de Estado implicaría dar una visión muy alicorta de aquella escalada sangrienta.76
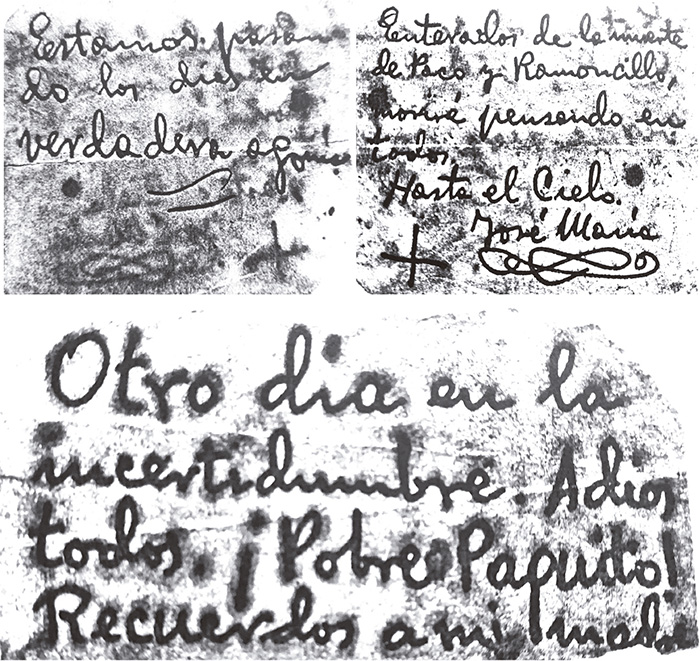
9. Notas manuscritas por el médico José María García Gallego cuando se hallaba preso en el convento de las dominicas de La Solana, habilitado como cárcel en el verano de 1936 (Fuente: cortesía de Amparo García Muñoz).
En agosto de 1936, dos de los derechistas fueron apresados más tarde que el resto, poco antes de que ocurriera la saca. Fue el caso de Adrián Salcedo Prieto, encarcelado el día 21, y el de Gregorio Orozco Barrera, al que detuvieron en su casa el día 23. De esta última detención se conserva el relato minucioso transmitido por su hermano político, Fausto Moreno Merlo. Conforme al mismo, aquel día se presentaron en su domicilio los guardias municipales Felipe Nieva Jimeno y Pedro José del Olmo López, que requirieron a Gregorio para que los acompañase al ayuntamiento. El dato es importante porque, de ser cierto, evidenciaría la coordinación entre el Comité de Defensa y la máxima autoridad municipal en la aplicación de esa orden. En cualquier caso, no fueron milicianos sino policías dependientes formalmente del ayuntamiento los que se llevaron a Gregorio, haciéndolo por orden expresa del alcalde,
que tenía que hacerle simplemente unas preguntas; como quiera que nosotros no suponíamos nada bueno ante los hechos que venían desarrollándose tan aterradores, hicimos mucha presión, rogándoles que lo dejaran para días después, ya que precisamente se encontraba en cama, por estar un poco delicado, incluso con fiebres, pero ante la amenaza que estos hacían, de que si no se iba con ellos no respondían de lo que podría suceder al venir otros por él, que eran los de las llamadas Milicias, nos infundió tal terror, que yo mismo hube de animarle y lo mismo su madre, creyendo de buena fe la promesa y juramento que nos hacía el Felipe Nieva, besando la cruz de los dedos de la mano, diciendo «que no tuviéramos cargo que no le iba a pasar nada, que Gregorio está bien recomendado». Esto lo decía bajando ya las escaleras del primer piso a mi pobre suegra, a mi cuñado y a mí.77
La escena tuvo lugar sobre las tres de la tarde. Una vez que Gregorio Orozco se puso a disposición de los policías su cuñado decidió seguirlos «hasta la puerta de la calle, observando en estos cortos momentos que [...] Felipe Nieva se mostraba muy satisfecho de su obra y así mismo observé que en las esquinas de la Plaza le esperaban muy risueños otros dos policías y [...], en efecto, vi que les salieron al encuentro para llevar su presa tan codiciada a la prisión». Es decir, no lo llevaron a presencia del alcalde como les habían dicho a los familiares, sino directamente al convento de las monjas controlado por el Comité y los milicianos a sus órdenes: «se veía claramente un interés grande por parte de todos los policías municipales, ya que, antes de estos, la misma mañana, habían ido en varias veces otros tres o cuatro con el mismo propósito». El relato de Fausto Moreno coincide, además, con otros en la hora en que se produjeron los fusilamientos de Membrilla, a plena luz y cuando el sol todavía se hallaba lejos de esconderse: «Al día siguiente y a las diecinueve horas aproximadamente, fue cuando se cometió el horroroso asesinato de los diez detenidos»; «según noticias adquiridas por varios conductos», Felipe Nieva «fue uno de los que acompañaron e incluso tomaría parte en la ejecución de tan monstruosos crímenes», aseguró Moreno, que se comprometió a sostener cuantos careos con los acusados fueran precisos.78 Uno de los chóferes, Miguel Pérez Mateos, señaló a Felipe Nieva como uno de los cuatro «escopeteros» que sacaron a los diez detenidos de la cárcel y los subieron al camión.79 También mencionó como copartícipes en la saca a Vicente Ocaña Rodríguez80 y a Daniel Romero de Ávila Ortiz (a) el Birro.81 Otras voces atribuyeron a José Gómez Pimpollo Serrano (a) Molondro el gesto de atar a los presos antes de subir al camión.82
Aquella tarde Dolores García Cervigón pudo ver a Galope el Policía –Bernardo Díaz de los Bernardos– montado en uno de los coches que escoltaban el camión en el que llevaban a los presos. De hecho, Dolores era la propietaria de ese turismo, que le habían requisado días antes. Por orden del Comité, lo conducía el chófer Antonio González Matamoros, que ratificó el protagonismo del policía citado. Este reconoció a posteriori los hechos, aunque trató de excusar su presencia en el lugar del crimen. Afirmó haber montado en uno de los turismos que daban escolta al camión donde iban los presos, «en compañía del Jefe de la Guardia Municipal» (posiblemente Francisco Lara Sevilla) y de otro individuo que, según recordaba, debió ser Juan Ángel Jaime. Pero a Bernardo se le había asegurado que los detenidos serían conducidos a Manzanares, por eso, al llegar a la altura del cementerio de Membrilla «y darse cuenta del hecho que allí iba a ocurrir echó a correr campo traviesa». Al final dio la vuelta y regresó a La Solana «en el mismo coche que le condujo».83
Es comprensible que algunos dirigentes, policías y milicianos presentes buscaran atenuar su responsabilidad delante del tribunal militar que los encausó años después, pero su argumentación no niega el dato objetivo de su presencia en el lugar de los hechos. Vicente Ocaña Rodríguez (a) Atujos también echó mano de una historia un tanto rocambolesca, como si todo hubiera sido fruto de la casualidad. Al igual que Bernardo Díaz, afirmó que quiso poner tierra por medio al darse cuenta de lo que estaba sucediendo:
Que si fue a Membrilla en la ocasión de los crímenes que se cometieron en las personas de algunos vecinos de La Solana fue por la siguiente coincidencia: que por tener una hija enferma en Manzanares, buscó un vehículo para venir a verla y Antonio el chófer le dijo que tenían servicio a Ciudad Real por lo que montó en el coche, desde luego sin armas; como la caravana iba por delante, cuando el procesado llegó a Membrilla ya estaban asesinando a los presos […] al llegar donde estaba la patrulla de escopeteros de Membrilla, estos les hicieron bajar del coche y en aquellos momentos empezaba el tiroteo que hizo esconderse al procesado, que salió corriendo en dirección a Solana, hasta que Antonio el chófer volvía de nuevo con su coche y montó con él.84
Otro de los milicianos que quiso justificarse a cubierto de las circunstancias y se autorretrató como testigo pasivo del suceso fue Félix Díaz-Pintado Martín-Albo (a) Picoco. Según su versión, muy parecida a la anterior, la tarde del 24 de agosto, cuando volvía de un viaje a Santa Cruz de Mudela, se encontró con el jefe de milicias, [¿Juan Antonio?] Maroto, el cual le ordenó que los acompañara a una expedición de presos que llevaban a Ciudad Real. Fue por ello por lo que montó en el camión, pero lo habría hecho sin arma alguna. Al llegar a la altura del cementerio de Membrilla vio que «los camiones» tomaban esa dirección, «apeándose entonces [...] en el desmonte de la carretera», pudiendo atisbar desde la distancia que los vehículos pasaban al cementerio. Félix se habría limitado a escuchar las descargas, regresando después a La Solana en el mismo vehículo.85
En contraste con los otros relatos, el de Salvador Chaparro Jiménez fue mucho más prolijo en detalles y al enumerar a varios de sus camaradas. Aunque también subrayó que él no disparó y que incluso se resistió a ir, alegando que tenía a su mujer enferma, aseguró que no le quedó otro remedio porque en el Cuartel de Milicias le empujaron a integrarse en la expedición, que supuestamente se dirigía a Ciudad Real. Lo excepcional de su versión es que no se mordiera la lengua al indicar los autores concretos, con nombres y apellidos, que según él efectuaron los disparos sobre las víctimas. Quizás buscó establecer complicidades con el tribunal militar aun a costa de dejar muy mal parados a sus compañeros:
[…] montó en un camión donde iban los diez presos y unos diez o doce milicianos, todos ellos con escopetas, salvo tres que eran el procesado, José Gómez Pimpollo y Félix Pintado. Entre los que iban con armas recuerda a Francisco Chucha, Gabriel González, el que le apodan El Criminal y Rada, y Antero Alhambra, y José Piso.
Que al llegar a Membrilla […] se apearon en el Cementerio, donde fueron ejecutados los diez presos por algunos de La Solana y de Membrilla. Que entre los que dispararon recuerda a Francisco [Parra García-Mascaraque] Chucha, Antero Alhambra, Gregorio [Fernández del Olmo] Piso, Rada, El Criminal, Gabriel González [Jaime (a) Amores] y los de Membrilla a los que no conoce. Que el procesado estaba a unos ochenta pasos lamentándose de lo que estaba presenciando […]. Que es incierto que disparara desde la cabina contra víctima alguna.86
Pero el chófer Miguel Pérez Mateos contradijo la versión de Salvador Chaparro, afirmando bajo juramento que también fue uno de los que dispararon, como vio con sus propios ojos: «disparaba un fusil que llevaba sobre varios de los detenidos, ocasionándoles la muerte». Entre otros, «desde la cabina de la camioneta disparó contra José María Maroto, que era una de las víctimas que aún quedaban con vida», según referencias recogidas de los taxistas por su hermano Telesforo.87 El mismo chófer, Miguel Pérez Mateos, también señaló como autor de los disparos a Daniel Romero de Ávila Ortiz (a) el Birro, «del que sabe era uno de los jefes o cabos de las milicias del Frente Popular». Al estar en el camión donde llevaron a los presos «pudo presenciar el asesinato», viendo a Daniel Romero de Ávila «disparar el arma que llevaba sobre las víctimas ocasionando la muerte a varios de ellos».88
Antonio González Matamoros, otro de los chóferes de la expedición, sostuvo que Felipe Nieva «fue uno de los autores materiales del asesinato» de los diez presos. Aunque Nieva reconoció haber estado allí, negó ante el juez militar el extremo indicado. Como argumentaron otros de sus compañeros milicianos y policías, él se subió al camión creyendo que a los presos los llevaban a Ciudad Real. Eso fue lo que le dijo el jefe de la Guardia Municipal, por eso le extrañó que luego giraran hacia el cementerio de Membrilla. En ese momento, Felipe Nieva se bajó del vehículo porque les dieron el alto un grupo de escopeteros de ese pueblo y no les dejaron pasar, «quedándose [...] en la carretera con los chóferes de los citados turismos, ya que inmediatamente venía otro coche, comentando [...] de manera violenta y como protesta el triste suceso que desde lejos veían [...] después de esto fue a verificar una protesta ante el Alcalde por haberle llevado engañado a un crimen, cuando le había ordenado ir de escolta hasta Ciudad Real».89
Por último, consta que durante la guerra Gabriel González Jaime (a) Amores o el Patillas, uno de los que citó Salvador Chaparro como victimario en su declaración, hizo alarde repetidas veces de haber dado paseos en su pueblo y en otros limítrofes. Esas confidencias las realizó estando en la cárcel de San Antón en Madrid, tras haberse disparado en el brazo para eludir el frente y ser acusado por desertor en el Ejército republicano. En concreto, Gabriel se habría jactado de haber dado muerte a un médico y a un veterinario de su pueblo. Ya se ha indicado que dos víctimas de la matanza del 24 de agosto respondían a ese perfil: José María García Gallego y Daniel García-Cervigón, respectivamente. Tal información la proporcionaron tres individuos que convivieron y trabaron cierta amistad en la cárcel con aquel miliciano y que eran por completo ajenos a La Solana, lo que confiere más verosimilitud a su relato. Como solía ser habitual, el afectado negó los hechos alegando que en los primeros días de agosto se enroló en el Batallón Manchego, donde permaneció unos veinte días, marchando después a Madrid para sumarse al Batallón Pacífico. Pero, como la mayoría de los otros participantes en la saca, los datos recogidos en la posguerra por los servicios de información de La Solana apuntaron a su condición de militante significado en conformidad con lo dicho por los denunciantes foráneos: «con anterioridad al G.M.N. [Glorioso Movimiento Nacional] se destacó como elemento revolucionario de extrema izquierda, durante el mismo fue escopetero de acción al servicio del Comité de Defensa Rojo, tomando parte activa y directa en la mayoría de los asesinatos de esta localidad así como en requisas, incautaciones e incendios de Iglesias». Entre otros testimonios, el que fuera alcalde de La Solana a partir de 1940, Santiago Arévalo Sevilla, declaró que, hallándose preso en la cárcel de San Antón de Madrid, coincidió allí con Gabriel González, el cual en un determinado momento se sinceró con él: «y en conversaciones que sostuvieron [...] le refirió que había intervenido en diez asesinatos de señores de esta localidad, hecho ocurrido en el cementerio del pueblo de Membrilla y hasta llegó a decirle [...] las palabras que les dirigió a los detenidos y más tarde asesinados cuando estos iban en el camión y que son: “no creáis que os llevamos a Ciudad Real, que os vamos a matar en Membrilla” como así ocurrió».90
Conviene reparar en un detalle final. En el momento en que se realizó la matanza en el cementerio de Membrilla, en torno a las siete de la tarde del 24 de agosto, la corporación municipal de La Solana inició una de sus sesiones ordinarias a diez kilómetros de aquel lugar. Asistieron el alcalde, Gregorio Salcedo, y seis concejales: J. M. Gómez Pimpollo, Alfonso Ángel-Moreno, Juan Nieto, Patricio del Olmo, Gaspar Mexino y Juan Vicente Marín. Significativamente, el acta no recogió la asistencia de dos de los concejales que según las fuentes participaron en la expedición a Membrilla: Antero Alhambra Romero de Ávila (a) Saco de Picón y Francisco Casado Pizarro. No hay constancia de que los ediles reunidos en el salón de plenos del Ayuntamiento de La Solana estuvieran al corriente de la saca, efectuada una hora antes. No obstante, cabe suponer que, como mínimo, alguna noticia debieron tener del acontecimiento, dado que la cárcel de Las Monjas se hallaba apenas a 150 metros del edificio consistorial. Alguno de los ediles tuvo que ver por fuerza el trasiego de milicianos, el camión y los coches que integraron aquella caravana letal. Pero las actas del pleno no recogieron ni la más mínima alusión al hecho, reflejando con aparente normalidad los distintos puntos del orden del día, como si se tratase de cualquier reunión similar en tiempos de paz. Entre otros acuerdos, se ordenó incautar la casa del párroco de la población y el abastecimiento de las aguas, que también era propiedad del Obispado de Ciudad Real. Eso fue todo.91
CAPÍTULO 7
Depuración y control del sistema judicial
Según la estimación que se desprende de este estudio, al menos el 3,6% de las víctimas de la revolución en la provincia de Ciudad Real (83 personas) estuvieron directamente ligadas por su profesión o por sus responsabilidades administrativas al mundo judicial (abogados, procuradores, fiscales y jueces municipales, secretarios judiciales, jueces de instrucción…). Con toda seguridad, esta cifra se queda corta en tanto que muchos propietarios con formación jurídica no reflejaron esa condición en los censos, ya que no se dedicaban profesionalmente a ello. Pero la mera referencia numérica da idea del golpe asestado al sistema judicial por la violencia revolucionaria en la retaguardia republicana. Dado que la legalidad democrática se hundió por la confluencia impremeditada del golpe de Estado con el proceso revolucionario que generó la reacción al mismo, resulta hasta cierto punto lógico que tal fuera el desenlace. Maniatados el Gobierno Civil y la Diputación Provincial, evacuadas de los pueblos y de la capital la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, paralizados los ayuntamientos y reformulado el poder local con la constitución de los comités y las milicias, es claro que la desarticulación del poder judicial, primero, y su férreo control y reorganización después, fueron los pasos que completaron el círculo dirigido a configurar un nuevo orden revolucionario.1
Ciertamente, las personas ligadas al mundo de las leyes que preservaron la vida fueron muchas más, pero ello no les libró en muchos casos de ser detenidas, sufrir prisión, perder su puesto de trabajo o tener que pagar multas en metálico para preservar su existencia o la de sus allegados. Poco importó que bastantes de los afectados fueran funcionarios de carrera. Sintiéndose perseguidos, los que pudieron no dudaron en huir, de modo que no volvieron a sus localidades de origen hasta el final de la guerra. Madrid tendió a ser el destino habitual de estas personas, pues su relativa proximidad a la provincia y el anonimato aportado por la capital les hacía, en principio, sentirse más seguras que en sus localidades de residencia. De no haberse producido esa huida, la cifra de muertos entre los individuos ligados con el engranaje judicial hubiera sido con toda probabilidad bastante mayor.2
En cualquier caso, estas secuencias dan pistas sobre las purgas a las que fue sometido el mundo de las leyes. En muchos pueblos esas purgas fueron amplias y certeras, de tal modo que el personal se vio sustituido en su totalidad o en gran parte (Torralba, Ballesteros, Almagro, Daimiel, Villarrubia de los Ojos, Almedina…). Pero, aunque con intensidad desigual, la pulsión depuradora se advirtió por doquier, lo cual denota que desde la izquierda revolucionaria se consideró al personal encargado de hacer cumplir la ley como un bastión de la propiedad, la reacción y el fascismo, aunque no se dispusiese de pruebas sobre su implicación en el levantamiento. Al menos 35 localidades registraron víctimas letales entre su personal judicial. La percepción condenatoria no andaba muy descaminada en lo que se refiere a su perfil socioprofesional, puesto que buena parte de aquellas víctimas eran, en efecto, propietarios, labradores, industriales, comerciantes, maestros artesanos y abogados. Varios, además, se hallaban ligados también a las organizaciones patronales. Por tanto, es indiscutible que los segmentos sociales identificados con la propiedad y la empresa se hallaban mejor representados en el sistema judicial local y provincial que los asalariados y jornaleros, esto es, las categorías laborales que nutrían mayoritariamente los partidos y sindicatos obreros.
Ahora bien, si se analizan los vínculos políticos del personal judicial afectado por la represión, la conclusión es que hubo de todo entre los 58 cargos cuya adscripción ideológica se ha averiguado, por más que en términos globales este grupo humano quepa calificarlo inequívocamente de conservador. Lo que no es verdad es que la «extrema derecha» copara la mayoría de esos puestos, como se pretendía en el discurso revolucionario del momento y en el discurso oficial posterior de la dictadura franquista. En realidad, primaron los conservadores cercanos a Acción Popular (AP) o al Partido Agrario, que en sentido estricto no cabe ubicarlos en el radicalismo derechista por más que un segmento de AP mantuviera vasos comunicantes con el monarquismo antirrepublicano. Por añadidura, tampoco faltaron los individuos ligados a las distintas opciones del republicanismo de centro o liberal (progresistas, mauristas, lerrouxistas…), como igualmente los «apolíticos» o los que no tenían ninguna filiación conocida. Aun así, desde la perspectiva del izquierdismo obrerista todas esas categorías formaban parte del bloque contrarrevolucionario conformado tras las elecciones de noviembre de 1933 y, más aún, después de la insurrección de octubre de 1934, por lo que desde su perspectiva no cabían distingos entre ellas. En la percepción de la izquierda radical, el segundo bienio republicano había servido para que las derechas colonizaran o acrecentaran su control sobre el sistema judicial, realidad a la que había llegado la hora de ponerle coto sin contemplaciones.
Sin embargo, un porcentaje considerable del personal judicial que sobrevivió no pudo librarse de la cárcel y, en el peor de los casos, del ensañamiento físico y la tortura. El testimonio de algunos de los individuos afectados trascendió la guerra, gracias a lo cual sabemos de las penalidades y avatares sufridos. En Tomelloso, por ejemplo, el 18 de agosto de 1936 «fueron arrojados violentamente de este juzgado» y detenidos después el juez municipal propietario (Nicolás Palacio García), el suplente (Jerónimo Torres Rodrigo) y el fiscal suplente (Felipe Espinosa Serna). Pero al menos se libraron de morir asesinados y no padecieron tampoco daños físicos reseñables.3 Por contraste, en Daimiel la purga alcanzó un grado de mucha mayor brutalidad, ya que varios cargos judiciales fueron objeto de torturas y agresiones físicas. Tomás Briso de Motiano, juez municipal, fue detenido y recluido en la checa de Las Mínimas, «de donde fue sacado en el más lastimoso estado de salud» tras haber sido maltratado y estar a punto de ser asesinado varias veces. Su larga recuperación le obligó a permanecer varios meses en el hospital de la Cruz Roja. Por su parte, al fiscal Manuel Ruiz de la Sierra lo condujeron a otro pueblo y le obligaron a trabajar en tareas agrícolas antes de encerrarlo en la Prisión Provincial. No hubo ningún miramiento al efectuar su apresamiento: «su detención se verificó cuando se hallaba de cuerpo presente una hija suya de quince años de edad». Tras ser destituido y detenido en la misma checa, Enrique Rodríguez de la Rubia Fisac, fiscal suplente, resultó «tan bárbaramente apaleado, que estuvo mucho tiempo luchando con la muerte». Una vez liberado, abandonó de inmediato la población y se ocultó hasta el final de la guerra. Por último, Ramón de la Torre López, secretario suplente del mismo juzgado, que en los primeros días también había sido detenido, encarcelado y torturado, pudo lograr la libertad mediante la entrega de una considerable suma de dinero. Detenido de nuevo a los pocos meses, pasó una temporada en la cárcel de Ciudad Real y luego fue confinado en un pueblo apartado de la provincia, donde se le obligó a trabajar durante jornadas interminables en la siega de cereales.4
Las personas llamadas a ocupar las vacantes dejadas por el personal judicial purgado fueron, a menudo, militantes comprometidos con los comités o con las gestoras municipales del Frente Popular. El relevo de aquel personal dio pie a que se desmoronara todo el sistema, liquidándose el principio elemental de la seguridad jurídica. Así, la justicia municipal y provincial dejaron de funcionar como instancias independientes del poder político, abriendo el campo a todas las arbitrariedades imaginables y a un sinfín de ilegalidades imposibles de contemplar en los tiempos de la República en paz. El juez municipal de Poblete, Emiliano Carrión, trazó un cuadro muy gráfico a principios de los años cuarenta de lo que había ocurrido en su localidad. El hecho de que escribiera desde el marco del Nuevo Estado no invalida su retrato de lo que sucedió en 1936 y de cómo se paralizaron las funciones cotidianas del juzgado de ese pueblo, un cuadro avalado por los hechos desnudos y extrapolable a otros muchos lugares: «Con respecto a ilegalidades y anomalías cometidas sólo se puede mencionar el asesinato en las cercanías de este pueblo de unos treinta y tres o treinta y cuatro personas de distintos puntos de la provincia que con el consentimiento de ellos los asesinaban los dirigentes rojos de Ciudad Real, sin que estos se ocuparan de inscribirlos en el Registro Civil ni en tomar indagación alguna sobre las muertes».5 Por su parte, en Villarta de San Juan, tras detener y estrangular en la cárcel sus propios guardianes al derechista Moisés Meco Solano el 6 de octubre de 1936, se obligó a los médicos que certificaron su muerte a indicar que la causa fue «por asfixia suspensiva». Obviamente, con este gesto se quiso dejar impune lo que había sido un asesinato en toda regla.6 Aunque, como se dejó caer desde Argamasilla de Calatrava, lo más habitual fue que ni se diera cuenta a los juzgados ni al Registro Civil de los asesinatos cometidos: «por lo tanto no se practicaba al cadáver la autopsia, ni las correspondientes diligencias sumariales».7
Pero no sólo era cuestión de absentismo, ineficacia y pasividad en cumplir los procedimientos legales ante los delitos que se cometían o cuando aparecían cadáveres en las cunetas y descampados. Es que a menudo las personas que se hicieron con las riendas de los juzgados fueron también las primeras en vulnerar las leyes, si nos atenemos a lo escrito a posteriori por Fructuoso González, juez municipal de Villamanrique: «Todos estos funcionarios rojos, escudados por los cargos suplantados que ostentaban, tomaron parte activa y directa en requisas, asaltos y saqueos de bienes que existieran en las casas cortijos radicantes en este término municipal, que singularmente iniciaron los que aparecen en los cargos de Juez propietario, Fiscal Suplente y Secretario, verificándolo en primer lugar en el caserío llamado El Collado de la propiedad del Caído por Dios y por España D. Luis Melgarejo Tordesillas vecino de Infantes».8 Claro que más descarnado aún fue el caso recogido en Las Labores, donde Albino Úbeda Fernández, destacado comunista y juez municipal tras estallar la guerra, al parecer participó en unión de otros en el asesinato del párroco del lugar, Francisco de Paula Herreros.9
La depuración del poder judicial y la persecución de su personal claramente engarzaron con el perfil político que se atribuyó a los afectados, como no dejaron de enfatizar las autoridades de posguerra al mirar atrás. Tal fue, por ejemplo, lo que les sucedió a los individuos purgados de Santa Cruz de los Cáñamos: «los cuatro fueron destituidos de sus cargos por ser personas de extremas derechas» y «elementos enemiguísimos del régimen marxista».10 Lo mismo les sucedió a los funcionarios judiciales de Cabezarados, que actuaron «bajo la vigilancia de un control impuesto por los rojos hasta que estos tomaron los cargos».11 Como también a Ventura Arias Vivancos, juez de primera instancia e instrucción de Almadén, aunque en este caso la orden vino de las alturas. Por orden del Ministerio de Justicia, fue separado de la carrera judicial en diciembre de 1936 dada su «tendencia francamente derechista».12 Bien es verdad que, en algunas ocasiones, se tuvo que dar marcha atrás en las destituciones por carecer de profesionales cualificados con los que suplirlas. Los empleados o funcionarios judiciales que se vieron en tal situación fueron objeto de toda clase de amenazas, insultos y coacciones, pero al menos pudieron conservar su vida y su puesto de trabajo. En La Solana, Ángel Arévalo Cencillo, secretario propietario del juzgado municipal, fue detenido en un principio, pero no pasó mucho tiempo hasta que pudo recuperar su libertad a condición de volver al juzgado: «por no encontrar quien desempeñara tal cargo […] Que su actuación fue la de esclavitud ante el temor de nueva detención por estar clara su actuación derechista como la de todos sus familiares pues de tres hijos, dos fueron detenidos recorriendo las diferentes prisiones y hasta el S.I.M. de Madrid».13 Por su parte, el juez municipal y el fiscal de Torre de Juan Abad afrontaron un trago parecido, pero con la particularidad de que, además de pasar por la prisión, tuvieron que encarar un juicio ante el Tribunal Popular de Ciudad Real, que afortunadamente para ellos no tuvo consecuencias letales.14
La secuencia mortífera que golpeó al personal judicial se correspondió grosso modo con los tiempos de la mortandad general, de tal forma que dos tercios de las víctimas murieron en los dos meses y medio iniciales de la guerra. Como es sabido, para centralizar la represión y ajustarla a coordenadas legales, el 23 y el 25 de agosto se decretó la constitución en Madrid y provincias de los llamados tribunales especiales contra la rebelión, la sedición y los delitos contra la seguridad del Estado, que pronto fueron conocidos como tribunales populares. Su necesidad se justificó por la propia situación bélica, pues se perseguía juzgar con carácter de urgencia los delitos derivados de la rebelión militar. Pero implícitamente se buscaba también erradicar las matanzas arbitrarias o, en su defecto, aminorarlas, ofreciendo unas garantías mínimas a los encausados. El impacto del asalto a la Cárcel Modelo de Madrid en la tarde-noche del 22-23 de agosto sin duda pesó en el ánimo del Gobierno de José Giral y del propio presidente de la República, Manuel Azaña, que asistió impotente y consternado al asesinato de su antiguo jefe en el Partido Reformista, Melquíades Álvarez, entre otros dirigentes políticos de renombre.15
Los tribunales populares se diferenciaban de los tradicionales jurados porque la elección de sus miembros entre legos del Derecho se vio mediatizada por consideraciones políticas, de modo que a través de esta vía se constituyó un tribunal excepcional y revolucionario, ante el cual el acusado se encontró desprovisto de las más elementales garantías de imparcialidad. Su existencia se justificó por la necesidad de dar entrada al «pueblo» en los tribunales de justicia: «se entendía por pueblo no el conjunto de los ciudadanos sino sólo aquéllos que pertenecían o se identificaban con las organizaciones que se mantenían leales y defendían a la República». En cierto modo, constituyeron el reverso de la ocupación que hicieron los militares de los tribunales en la zona insurgente. Su competencia se ciñó a los delitos de rebelión y sedición, y los cometidos contra la seguridad jurídica del Estado desde el 18 de julio. Los jueces populares pasaron a ser designados por los partidos y sindicatos afectos al Frente Popular. Así, por esta vía, «la justicia popular adquiría su categoría esencial de política». Faltaba, pues, el principio democrático liberal que latía en el auténtico jurado y el factor aleatorio en la designación de los jueces populares. De todas formas, al menos en teoría, el sentido de estos tribunales persiguió someter a reglas mínimas la presión de las organizaciones políticas y eludir las venganzas personales. Pero el clima de pasión y de odio que se apoderó del país imposibilitó que estos organismos actuaran con imparcialidad y respetaran las garantías de defensa jurídica de los enemigos políticos a quienes habían de juzgar. No en vano eran tribunales anticonstitucionales por su composición y naturaleza, integrados por ciudadanos que hacían gala de su sectarismo sin ningún rubor.16
El 29 de aquel mes de agosto de 1936, el gobernador civil de Ciudad Real trasladó una circular a los alcaldes de la provincia urgiéndoles a enviar «de acuerdo con el Frente Popular» una propuesta de adictos para desempeñar cargos en la justicia municipal.17 Era el primer paso en la senda de reconstruir el sistema judicial local y provincial tan zarandeado en las primeras semanas de guerra y revolución. Formalmente, tres días después, el 1 de septiembre se constituyó el Tribunal Popular de Ciudad Real conforme a lo previsto en el decreto del 25 de agosto. A propuesta del Colegio de Abogados de la provincia, fueron designados como jueces de Derecho de ese tribunal José Labajo Alonso, que era juez de instrucción en la capital, y José Castro Granjel y José Zurita Morata, jueces homónimos en Alcázar de San Juan y Valdepeñas, respectivamente.18 El inicio de las actividades de este tribunal no se produjo, empero, hasta un mes después, el 5 de octubre. La prensa local, controlada por las organizaciones revolucionarias, no se impresionó por el fichaje de jueces de carrera pero recibió entusiasmada la creación del tribunal considerándolo el organismo llamado a aplicar «la justicia del Pueblo».19 Otro mes después, en noviembre, echó a andar el llamado Tribunal Popular de Urgencia, con el cometido más genérico de juzgar a las personas sospechosas de desafección al régimen. Este tribunal lo constituyeron un juez de carrera, como presidente, y dos jueces populares designados por el mismo sistema utilizado en los otros tribunales.20
La composición de los jurados del Tribunal Popular de aquella provincia revela el carácter no ya político, sino abiertamente sesgado y carente de garantías del mismo. Porque no se certificó simplemente la presencia de los representantes de los partidos y sindicatos afectos al Frente Popular, sino que, además, entre ellos figuraron muchos de los principales responsables, inductores y ejecutores directos de la limpieza política de la retaguardia manchega desde los inicios de la guerra. Estos individuos formaban parte de la élite dirigente en el organigrama represivo de la capital y la provincia (Comité de Defensa, Subcomité de Gobernación, checas del Seminario y de las Dominicas, mandos de los pelotones de ejecución, etc.), y fueron los responsables comprobados de centenares de muertes extrajudiciales, tanto en los meses previos como en los meses que siguieron hasta bien entrado 1937. Así, entre los integrantes del Tribunal Popular que actuó formalmente entre septiembre de 1936 y junio de 1937 y que a su vez coparon los puestos decisorios claves en el entramado de poder que dictaminó la política de limpieza figuraron: Fausto Alonso, Ramón Aragonés Castillo, Antonio Cano Murillo, Clinio Carrasco, Francisco Gil Pozo y José Serrano Romero, por la Federación Socialista Provincial; Arturo Gómez Lobo, por Izquierda Republicana (IR); Germán López del Castillo, por la Unión General de Trabajadores (UGT) y Mariano Bartolomé Carrasco, Octavio Carrasco y Máximo Selas, por las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). A los mencionados cabe añadir otros personajes que no integraron los jurados en la primera remesa pero que sí pasaron a formar parte de los constituidos de mayo de 1937 en adelante. Todos los individuos que siguen, sin excepción, también formaron parte de la cadena de mando en la acción represiva de la capital manchega durante los meses revolucionarios más cruentos: Domingo Cepeda García, por el Partido Comunista de España (PCE); Antonio Manzanares Morales y Heriberto Rodríguez, por Unión Republicana (UR); Buenaventura Pintor Marín, por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE); y José Tirado Berenguer y Alfonso Villodre, por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).21
Con un tribunal y unos jurados de tales características se entiende que, a pesar de que los jueces de oficio apenas dictaran sentencias de muerte entre los encausados, un nutrido grupo acabara delante del pelotón de fusilamiento poco después de haber sido condenados a penas menores. Ello prueba de forma contundente que aquellos juicios, al menos en los primeros meses de funcionamiento del tribunal, fueron una farsa. Los matarifes de la revolución y los dirigentes que les transmitieron las órdenes correspondientes se saltaron sus resoluciones de forma flagrante. Insístase en el hecho de que varios de esos dirigentes formaban parte del jurado del Tribunal Popular. El procedimiento fue tan sencillo como, pocos días después del fallo judicial, proceder a extraer a los encausados de la cárcel para su asesinato, obviando que no se les había sentenciado a muerte o precisamente por ello mismo. Eso sucedió en la Prisión Provincial con el visto bueno del Comité de Cárcel allí instalado y ante la impotencia de los funcionarios, paralizados por el miedo como se encontraban. Tal aberración punitiva coincidió con la asunción del Gobierno Civil por parte del socialista José Serrano Romero, exdirigente de las JSU de la provincia, que supuestamente había llegado para aminorar y canalizar la represión por cauces legales. Lo mínimo que puede afirmarse de su mandato es que fue políticamente cómplice –si no corresponsable– de las matanzas que siguieron aplicándose en la zona entre octubre de 1936, el momento en que inició su mandato, y febrero de 1937, cuando por fin se puso fin a las matanzas extrajudiciales. Los jueces de Derecho del Tribunal Popular fueron conscientes de esa realidad, pero no pudieron hacer otra cosa que asistir impotentes al macabro espectáculo. Como refirió el magistrado José Labajo Alonso, en tales casos ellos habían impuesto penas menores a los acusados, pero luego los revolucionarios los sacaban por la noche de la cárcel y los fusilaban. De ello también fueron testigos incapaces de hacer nada el jefe de la Prisión Provincial, Rafael Morales, la misma Policía Gubernativa y el juez instructor de la capital en los primeros meses, Luis María Moliner Lanaja.22
El procedimiento referido, tan arbitrario como brutal, vulneró una decisión fraguada en las alturas del Gobierno cuando todavía se hallaba bajo la presidencia del republicano José Giral, amigo y hombre de confianza del presidente Manuel Azaña. Pero su aplicación concreta, por inacción o tras hacer la vista gorda, sucedió bajo el Gobierno del socialista Francisco Largo Caballero, jefe político de muchos de los mismos dirigentes que en Ciudad Real ordenaron o toleraron estas prácticas. De hecho, como se ha indicado mirando al conjunto de la España republicana, la constitución de ese Gobierno y la entrada en funcionamiento de los tribunales populares no evitó que «miles y miles de ciudadanos» fueran «paseados» sin garantías jurídicas en los meses siguientes.23 Pero en la provincia manchega, incluso tras sentarse delante de esos tribunales, fueron asesinados varios derechistas y falangistas enjuiciados –no siempre con pruebas creíbles– por haber respaldado la intentona golpista de julio, a pesar de librarse de la pena máxima. Tal fue el caso de al menos diecisiete paisanos de Ciudad Real capital, Almodóvar del Campo, Almedina, Fuencaliente, Terrinches, Torrenueva y Valdepeñas. El hecho de que gentes tan diversas, que no actuaron de forma conjunta sino respondiendo a impulsos muy atomizados, fueran asesinadas en el mismo lapso de tiempo, en cuestión de unos pocos días a inicios de noviembre de 1936, ilustra cómo el mismo núcleo de dirigentes tomó el acuerdo de eliminarlos. Fue una decisión cuyos artífices concretos no trascendieron, pero la coincidencia cronológica resulta en sí misma reveladora.24
Que con los sentenciados por el Tribunal Popular se cometieran las arbitrariedades mencionadas, con su desenlace fatal en las muertes extrajudiciales, no significa que esa fuera la tónica general con los procesados en los distintos tribunales. Es más, en el Juzgado Especial de Rebelión Militar, regentado por el abogado Álvaro González Arias, no hay datos de que se produjeran crímenes de ese tipo, aunque él reconoció que mientras estuvo al frente, desde noviembre de 1936 hasta marzo de 1939, sólo hubo tres casos de penas graves, dos de los cuales fueron indultados y uno solo ejecutado, pero no aportó el nombre de este último.25 A lo largo de la guerra, este juzgado incoó 67 sumarios, correspondiendo catorce a 1936, veintinueve a 1937, diecisiete a 1938 y siete a 1939. De ellos sólo once terminaron en sentencia condenatoria, imponiéndose penas de muerte en cuatro sumarios. En cuanto al Tribunal de Urgencia, creado para juzgar los actos de desafección al régimen y que presidió León de Huelves Crespo y más tarde Juan del Hoyo, ambos afectos al Frente Popular, despachó 352 expedientes, pero no se tiene noticia de muerte alguna.26 De todas formas, fue extremadamente grave que los responsables del aparato represivo se saltaran aquellas sentencias del Tribunal Popular, de cuyo jurado formaban parte varios de ellos, para tomarse la justicia por su mano. Máxime cuando ello coincidió con la llegada de un gobernador nuevo afín a esa vanguardia revolucionaria, que no hizo nada, porque no quiso o no pudo, para cortar de raíz tales desafueros y otros varios cientos.
Aun así, las arbitrariedades podrían haber sido muchas más. En este sentido, que los tres jueces de Derecho del Tribunal Popular –José Castro Granjel, José Labajo Alonso y José Zurita Morata– dictaran muy pocas sentencias de muerte tuvo que ver con su decidida labor obstruccionista. De acuerdo con el testimonio de Ignacio Pascual Ramírez, que ejerció de oficial de la Audiencia en esos meses, «los referidos funcionarios aceptaron dichos cargos ante el terror imperante y con el consiguiente disgusto [...] por ser incompatible con la manera de pensar de los mismos». Pese a lo cual consiguieron salvar muchas vidas al contrarrestar la actuación del fiscal Fernando Molina Quiñones, personaje de confianza del Frente Popular que, junto con otros cuantos individuos de su misma cuerda, mantuvieron las posiciones más duras contra los encausados derechistas. Esos otros fueron León de Huelves Crespo (PSOE), Luis Martínez García (IR), Vicente Riscos Ortín (PCE) y el abogado –nombrado juez especial– Álvaro González Arias (IR-UGT): «los que de manera sistemática se oponían a cuanto supusiera beneficios para los perseguidos». De hecho, Ignacio Pascual aseguró haber sido «testigo presencial de las amenazas vertidas continuamente por estos individuos» contra los jueces Zurita, Labajo y Castro, a los que consideraban fascistas y a los que denunciaron ante el Frente Popular y el Ministerio de Justicia por «labor negativa que observaban» en la Audiencia. 27
Pese a las presiones que condicionaron a diario su trabajo, los jueces referidos no cejaron en su empeño, en medio de un ambiente de coacciones y poniendo en riesgo sus propias vidas: «con el propósito reiterado del incumplimiento y saboteo de la ley roja, se ocultaron procedimientos judiciales, desaparecieron documentos comprometedores, se destruyeron las fichas de Acción Católica y recibos de suscriptores pro-culto y clero, evitando así la encarcelación y castigo de muchísimas personas». Tanto fue así que hasta los padres de Jesús López Prado y José Ruiz Cuevas, dos de los falangistas fusilados en virtud de las penas de muertes dictadas contra ellos por el Tribunal Popular el 23 de noviembre de 1936, eximieron de responsabilidad a estos jueces, haciendo recaer la decisión en el fiscal Fernando Miranda y en los jurados.28 Ciertamente, este personaje puso especial empeño en la celebración urgente del juicio contra los dos falangistas, ambos estudiantes de apenas 18 años de edad. Como alegó en un escrito elevado al presidente del tribunal el 31 de octubre, de acuerdo al decreto que dio vida a esa institución «la sanción penal» debía «seguir inmediatamente al delito para que la ejemplaridad produzca el alcance rápido en que se inspiran las nuevas normas jurídico-sociales que a todos nos cumple seguir».29
Pero el juicio tuvo que esperar todavía unas semanas ante la desesperación del mencionado fiscal. El valenciano Salvador Escrig Bort, que fue el abogado de los dos falangistas, refirió que en una ocasión –antes del juicio– fue llamado a la Audiencia Provincial por el fiscal Miranda y otros jurados, quienes le preguntaron por la causa de los referidos muchachos. Al contestar que nada sabía del asunto, los presentes montaron en cólera alegando «que estaban hartos de tolerar tanta dilación para la vista de dicha causa». Como nadie les orientaba, en presencia del abogado Escrig «descerrajaron violentamente el cajón de la mesa presidencial del señor Zurita, a la sazón ausente, y allí estaba el sumario con idea de demorar su vista». Con el expediente en la mano, Miranda y los jurados «pasaron a la Secretaría y con amenazas e incluso con armas obligaron a poner la providencia de señalamiento». Una vez hecho eso, amenazaron al abogado para que si en veinticuatro horas no despachaba la calificación de la causa «se atuviera a las consecuencias», lo cual significaba «el paseo», que, según Escrig, habrían aplicado a todos los jueces de la sala de haber seguido retrasando la vista.30
En un pliego de descargo escrito en 1943 para eludir las responsabilidades que se le atribuían por haber presidido el Tribunal de Urgencia, León de Huelves refirió que el Tribunal Popular que comenzó a funcionar en octubre en Ciudad Real lo controlaron en realidad los catorce jurados designados por los partidos del Frente Popular. De hecho, habrían sido ellos los encargados de dictar las sentencias, mientras que los tres magistrados de carrera nombrados por el Ministerio de Justicia «no tenían otra misión que presidir la sesión pública». Es obvio que la declaración de Huelves se halló mediatizada por tener que responder ante la justicia militar de la dictadura y por su afán de derivar las responsabilidades propias a otros para atenuar la pena que pudieran imponerle. Desentendiéndose por completo del asunto escribió que, cuando fueron juzgados los dos falangistas, los magistrados se hallaban condicionados por «un ambiente de coacción y miedo insuperable, bajo la impresión que suponía la presencia de los jurados» y el «gran número de milicianos armados que llenaban la sala». Según Huelves, sólo estos dictaron la sentencia y sólo ellos determinaron el desenlace fatal vulnerando incluso la legalidad vigente. Así, los dos condenados «fueron muertos al día siguiente sin esperar la contestación del Gobierno, es decir “el enterado”». Un hecho completamente al margen del juicio y la sentencia.31
Con declaraciones como esa, León de Huelves, que era abogado de profesión y formación, quiso zafarse de las gravísimas acusaciones que se vertieron contra él por las autoridades del Nuevo Estado y por muchos familiares de las víctimas. Todas esas voces no dudaron en presentarlo como uno de los principales responsables de la represión revolucionaria. Y no sólo por ocupar la presidencia del tribunal contra los delitos por desafección al régimen durante doce meses, que asumió con apenas 26 años y donde impuso cuantiosas multas, incautaciones, trabajos forzados y otras condenas a muchos derechistas, sino por ser considerado uno de los cabecillas e inspiradores de la política punitiva en la provincia manchega. Todo ello en connivencia con los «jerifaltes» socialistas –correligionarios suyos– Benigno Cardeñoso, Antonio Cano Murillo, Francisco Gil Pozo y el gobernador José Serrano Romero, entre otros. Muchas de esas denuncias, algunas mejor fundamentadas que otras, partieron de su pueblo de origen, Pedro Muñoz. Allí se le atribuyó ser el cerebro y dar las órdenes del envío a Ciudad Real de 48 vecinos, asesinados al poco de llegar en sendas sacas con escasos días de diferencia, a finales de noviembre y principios de diciembre de 1936. A ellos se sumaron los asesinatos de otros dos paisanos el 25 de febrero de 1937, un hombre y una mujer (Julián Montoya Girón y Mercedes González Martínez), cuya orden de salida de la cárcel para su entrega a los milicianos la habría firmado León. Según Cipriano García, delegado de Falange en Pedro Muñoz que lo dibujó como un «monstruo», «nunca veía satisfecha su sed de sangre y en particular con este pueblo en que conocía a todos los vecinos de derechas, se propuso eliminar completamente a todos aquellos señores que más se destacaron en toda la campaña del año 31 al 36».32
La Delegación Provincial de Información e Investigación de Falange suscribió esas y otras acusaciones, añadiendo que en aquellos meses las listas de presos que redactaba el Comité de Ciudad Real eran llevadas al domicilio de Huelves por Antonio Ortiz y José Tirado, ambos de la CNT, con el fin de que aprobara o rectificara los nombres incluidos. Para los que habían de ser paseados, Huelves marcaba una contraseña a su lado, escribiendo tres veces la letra D. Según José Luna Moreno, que fue secretario de la Audiencia de Ciudad Real en esa época, Huelves desempeñó el cargo de vocal del Comité de Defensa de Ciudad Real cuando se cometían los asesinatos. Antes de asumir la presidencia del Tribunal de Urgencia, como juez de Derecho suplente en el Tribunal Popular firmó la sentencia de muerte de los falangistas Jesús López Prado y José Ruiz Cuevas junto con los jueces de carrera. Pero las condenas contra su labor en el Tribunal Popular y en el Tribunal de Urgencia también partieron con insistencia desde Almodóvar del Campo, el pueblo donde su mujer, Josefa Aurea de la Calle Martín, ejerció de maestra nacional desde principios de 1936. Huelves y ella se casaron en septiembre de aquel año poco antes de que él asumiera sus responsabilidades judiciales. Varios vecinos y autoridades de Almodóvar consideraron a Josefa la instigadora en la sombra de la actuación de su marido. De hecho, con quienes más se habrían ensañado Huelves y su mujer, aparte de los vecinos de Pedro Muñoz, habría sido con los de allí. Esa creencia la suscribió el citado José Luna Moreno: «siendo un hecho cierto que por lo que se refiere al pueblo de Almodóvar del Campo las muertes allí realizadas se debieron a la intervención de este funesto matrimonio». De hacer caso a estas revelaciones, la animosidad antiderechista de Huelves y de su mujer venía de antes de la guerra. Ella se habría distinguido como propagandista en las elecciones de febrero y en cuantas manifestaciones izquierdistas se celebraron en esos meses, incluida la del 1º de Mayo. También se la culpó de haber denunciado como fascista a la maestra Socorro Rodríguez Bescansa, motivo por el cual fue destituida. E igualmente se dijo que, antes de conocer a Huelves, había sido amante de Marino Sáiz, líder socialista de Almodóvar y diputado en Cortes, al modo de una «vulgar ramera», «inmoral hasta el último grado» y entregada «a cuantos hombres le venía en gana».33
Al margen del tono morboso e insultante empleado, tales atribuciones inculpatorias resultan difíciles de probar más allá de las denuncias recibidas. Pero lo cierto es que muchos vecinos y responsables políticos de Almodóvar las respaldaron precedidos del obligado juramento. Entre las gentes de derechas de la localidad, era un sentimiento generalizado que «Pepita» de la Calle entraba con plena libertad en el salón donde se reunían los magistrados para condicionar las penas que habían de imponerse a los acusados. Manuel Cendrero Molina, Gumersindo Miguel Baz y Victorio Arévalo González añadieron que, estando presentes en el juicio donde el Tribunal Popular juzgó el 5 de octubre de 1936 a siete de sus convecinos, constataron que Josefa de la Calle se personó en el palco de la Audiencia. Según ellos, cuando esta oyó que el tribunal condenaba a los encausados a una pena de doce años de prisión no se privó de soltar un exabrupto: «¡Qué barbaridad, doce años y un día cuando todos debían estar fusilados por ser un hatajo de canallas!». Oído esto, los detenidos Enrique Fernández Cañizares y Antonio Costi Huertas le contestaron: «Muchas gracias, Pepita, Dios te pagará algún día la obra de caridad que nos haces». Más allá de la veracidad o no de esta anécdota, el hecho incontrovertible es que, pese a haberse librado de la máxima pena, esos siete vecinos fueron asesinados tras su previa extracción de la Prisión Provincial, con nocturnidad y alevosía, entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, unos en Fernán Caballero y otros en Carrión de Calatrava. Aparte del matrimonio en cuestión, sus familiares apuntaron también al Comité de Defensa de Almodóvar como responsable directo de aquellas muertes.34
De acuerdo con la declaración de otros vecinos, el 8 de diciembre se volvió a repetir una escena parecida, pero esta vez en el Tribunal de Urgencia que presidía el propio León de Huelves, con motivo del juicio contra veintiún vecinos del mismo pueblo acusados de desafección. Antes de la hora señalada para constituirse el tribunal, Josefa de Lacalle habría vuelto a mostrar públicamente su poder e influencia sobre su marido: «entraba y salía en los despachos de los magistrados con excesiva confianza e interviniendo cerca de dichos magistrados para conseguir que la sentencia fuera condenatoria». Mientras se celebró el juicio, Josefa se halló presente en la sala acompañada de dirigentes del Frente Popular y del Comité de Defensa de Almodóvar, presionándolos para que los presos juzgados en ese momento se quedasen en la cárcel de Ciudad Real para así proceder a la correspondiente saca y ejecución, como de hecho ocurrió enseguida con algunos. Incierta o no tal acusación contra la esposa del juez Huelves, ocho de los acusados fueron fusilados pocas horas después, en la madrugada del día 10, esta vez compartiendo todos el mismo lugar, el tristemente célebre cementerio de Carrión de Calatrava, a cuyo tenebroso pozo fueron arrojados los cadáveres.35
En el proceso al que fueron sometidos tras su captura en 1942, León de Huelves y Josefa de la Calle negaron todas las acusaciones. Ducho en leyes, el exjuez del Tribunal Popular de Urgencia se defendió y argumentó mucho mejor que su esposa, esgrimiendo los muchos avales que consiguió reunir para sostener su inocencia. Bien es verdad que la mayoría de los mismos –incluidos los de unas monjas– se referían al período posterior a diciembre de 1937, cuando fue trasladado desde Ciudad Real a Vélez Rubio (Almería) para hacerse cargo de su Juzgado de Instrucción. Allí permaneció hasta el final de la guerra, cuando el matrimonio consiguió escabullirse de las autoridades franquistas durante tres años. Pero en sus declaraciones indagatorias Huelves mantuvo posiciones difíciles de creer, como cuando sostuvo que desde los 17 años, al comenzar los estudios de Derecho en Madrid, vivió sin interrupción en la capital, contraviniendo varios testimonios que hablaron de viajes periódicos a la provincia y a su pueblo al menos desde octubre de 1934. De hecho, a Josefa de la Calle, su futura esposa, la conoció en uno de esos viajes. Pero lo más increíble, al referirse a los asesinatos de la provincia manchega, fue cuando afirmó que ignoraba «todos los hechos ocurridos en Ciudad Real». Dados los puestos de alta responsabilidad que ocupó en el engranaje judicial esa declaración era manifiestamente falsa. Incluso rechazó haber actuado de magistrado en la causa seguida contra los falangistas Jesús López y José Ruiz Cuevas, pese a haber estampado su firma en la sentencia que los condenó a muerte. De la misma forma, tan pronto negó haber impuesto multas como dijo que sólo las impuso de pequeña cuantía para aliviar la situación de los acusados y así poder facilitar su acceso a la libertad.36
Entre los muchos testimonios en su contra reavivados a partir de 1942, cuando se supo de la captura del matrimonio, sobresale el de Ignacio Pascual Ramírez, empleado de la Audiencia de Ciudad Real, que conocía a León desde mucho antes de empezar la guerra, dado que el primero ejerció de pasante de un conocido abogado socialista de Madrid que iba con frecuencia allí, siempre acompañado de Huelves. Según Pascual, tras acceder al Tribunal Popular como juez interino y ser nombrado presidente del Tribunal de Urgencia, Huelves forjó de inmediato una estrecha ligazón con los dirigentes revolucionarios de la capital manchega, bajo cuyas indicaciones realizó su activa labor contra los derechistas. Con el fiscal Fernando Miranda, en particular, estableció una gran relación personal en virtud de su identidad de ideas, como también disfrutó de una «entrañable amistad» con el gobernador socialista José Serrano, «conviviendo continuamente con aquél en el Gobierno». El declarante le oyó decir varias veces a Huelves que, junto con el conocido socialista Francisco Colás, él fue uno de los primeros en pasar al Cuartel de la Guardia Civil de Ciudad Real para hacerse cargo de las armas al inicio de la sublevación. Incluso habría ido voluntario a combatir con las milicias que se dirigieron a Miajadas en los primeros días de agosto. La confianza plena que manifestaron en León de Huelves las autoridades del Frente Popular también la refirió el magistrado José Zurita, que lo conoció y convivió con él desde octubre de 1936. Aunque no pudo afirmar que Huelves dictara sentencias de muerte desde el Tribunal de Urgencia, sí sabía que a instancias suyas se realizaron muchas detenciones.37
Otra declaración que puso contra las cuerdas a León de Huelves la realizó Justa Alonso Morales, natural de Vales de Montemayor (Cáceres), cuyo padre, el labrador Eugenio Alonso Sánchez-Herrero, fue asesinado el 25 de febrero de 1937 junto con los dos vecinos de Pedro Muñoz mencionados más arriba y otro de Corral de Calatrava. Salvo Eugenio, que salió directamente del Gobierno Civil, los otros tres fueron extraídos de la cárcel provincial por un grupo de milicianos de la Brigada de la Policía Política encabezados por el dirigente anarquista José Tirado Berenguer. Ello fue posible gracias a una orden suscrita por Huelves en calidad de presidente del Tribunal de Urgencia y el juez especial Álvaro González Arias. Esta saca culminó el ciclo represivo de la violencia revolucionaria propiamente dicha en la provincia, aunque el goteo de víctimas –con un carácter cada vez más esporádico– se mantuvo hasta el final de la guerra.38 No obstante, aquel episodio arroja luz sobre el protagonismo de León de Huelves en la represión. Al día siguiente, Justa Alonso hizo gestiones en el Gobierno Civil comprobando que a su padre lo habían extraído de allí antes de juntarlo con los otros presos. Acompañada de su madre y una hermana intentó entrevistarse con Huelves para saber el paradero de su padre, pero el juez no quiso recibirlas. Es más, todas fueron detenidas, pasando las hermanas cuatro meses encarceladas y la madre un año. Huelves condenó luego a Justa a otro año de internamiento en un campo de concentración, que cumplió en su integridad. Para mayor sarcasmo, el juicio contra su padre se celebró mucho después de ser asesinado. León de Huelves ordenó que las mujeres le entregasen la llave de su domicilio, exigiéndoles que dijesen dónde guardaban el dinero y las alhajas. Al ser puesta en libertad, Justa comprobó que la casa había sido saqueada. Entonces volvió a visitar a León de Huelves, que no tuvo recato en manifestarle haber practicado el registro de la vivienda personalmente, de la que desaparecieron todo tipo de joyas, muebles, ropas y víveres.39
Si a pesar de los datos aportados alguien pudiera cuestionar la implicación de Huelves en el engranaje represivo, de lo que no cabe duda es de las incontables pruebas que exoneraron a los tres jueces de carrera del Tribunal Popular –José Zurita Morata, José Labajo Alonso y José Castro Granjel–, en virtud de sus fuertes convicciones conservadoras. Nombrados contra su voluntad, si aceptaron esa responsabilidad fue porque no les quedó otra opción. Existen multitud de declaraciones de posguerra alabando su labor a favor de los perseguidos. Una actividad que puso en riesgo sus propias vidas. Entre los avalistas figuró la plana mayor de las élites derechistas de Ciudad Real, incluidos muchos familiares de las víctimas. Siempre que pudieron, los jueces frenaron la acción represiva de las autoridades; retrasaron los procedimientos y ocultaron los papeles de los sumarios más graves; destruyeron los ficheros de la Acción Católica y de las parroquias de Ciudad Real; practicaron el Socorro Blanco para ayudar a los más necesitados; ofrecieron protección y orientación en sus propias casas a los perseguidos… Además, su labor no sólo cubrió a personas de la provincia. Durante casi un año retuvieron todos los procedimientos correspondientes al territorio republicano de Extremadura y Córdoba, en los que había encartados por delitos gravísimos y a los que seguramente les habrían impuesto la pena capital. Todos los avalistas de posguerra coincidieron en mostrar su agradecimiento a estos jueces y sus colaboradores directos en el tribunal, entre otros Federico Collado y Arce, presidente de la Audiencia, Pedro Pérez Alonso, secretario habilitado del Juzgado Especial de la Rebelión Militar, Martín Escalza Olavarría, secretario del Juzgado de Instrucción de esa capital y del Juzgado Especial de Guardia, etc. Otro personaje que se identificó plenamente con su actuación como cómplice destacado fue José Luna Moreno, secretario de la Audiencia. Los informes de las autoridades locales de posguerra confirmaron el balance positivo de la actuación de los tres jueces a favor de todos los que se sentían identificados con la causa insurgente o que fueron estigmatizados como tales en los meses más duros del período revolucionario.
José Labajo, juez de Primera Instancia e Instrucción de Ciudad Real, contó que desde el principio ejerció su puesto en el Tribunal Popular «mediatizado y coaccionado». A él y a sus compañeros Zurita y Castro «se les vigilaba, tachándolos de fascistas». Una acusación que, en verdad, no iba muy descaminada si nos atenemos al uso genérico que se hizo de esa etiqueta en aquella época por parte de las izquierdas, sobre todo tras el estallido de la guerra. Una etiqueta que englobaba todas las ramas del mundo conservador, no sólo a los fascistas (o falangistas) propiamente dichos. No en vano, las gentes de derechas les acuciaron para que no abandonaran sus puestos, ya que, al decir de Labajo, en caso de haber sido sustituidos por funcionarios o personal interino de convicciones republicanas o revolucionarias se habría acrecentado el número de víctimas, generando una situación de caos «espantoso» para la ciudadanía conservadora en la provincia y zonas anexas. La vigilancia a la que estaban sometidos los magistrados no impidió que mantuvieran contactos secretos con los abogados y procuradores afines con el propósito «de torpedear, saboteando la causa roja y favorecer a las personas de orden». Todo ello a espaldas del juez interino, Álvaro González Arias, los jurados nombrados por los partidos del Frente Popular, el fiscal Fernando Miranda y los fiscales interinos Luis Martínez y Vicente Riscos. Junto a ellos, otro de los máximos responsables de la actuación de los tribunales populares, como ya se ha visto, habría sido León de Huelves, presidente del Tribunal de Urgencia, que también, como los demás, se halló «en constante relación y directa con los jurados rojos». Los jueces de Derecho estaban obligados a entregar su veredicto a estos y a los jurados, siendo ellos –en connivencia con el «Comité rojo»– los que en último término resolvían y tomaban las decisiones importantes «de manera soberana definitiva, sin ninguna otra intervención de la Sección de Derecho». Esta se limitaba únicamente «a encuadrar los hechos en el concepto jurídico y señalar la pena correspondiente». En los casos de pena capital o cuando se consideraba excesiva, los jurados, sin intervención de los jueces de Derecho, practicaban dos votaciones secretas para proceder o no a la conmutación.40
La entrada de las tropas rebeldes en Madrid, que hubiera determinado la caída de toda la zona central, también despertó esperanzas y guio la acción saboteadora de José Zurita Morata, juez de Primera Instancia e Instrucción de Valdepeñas desde 1930. Este juez suscribió prácticamente los mismos extremos que el anterior sobre su experiencia al frente del Tribunal Popular, que le tocó presidir por ser el más antiguo. Él también recibió un telegrama urgente en septiembre de 1936 y hubo de presentarse en Ciudad Real por indicación del alcalde de Valdepeñas y del gobernador. Ante la imposibilidad de rechazar el cargo, desde el primer momento se puso de acuerdo con los otros jueces de la Sección de Derecho para comenzar su labor de obstrucción «a la causa y desmanes marxistas». Entre otros logros, se jactó de haber evitado la muerte de 53 derechistas de Peñarroya (Córdoba), a los que evitaron la última pena pese a los esfuerzos en contra del fiscal Miranda. Aun así, reconoció que no pudo evitar cinco penas de muerte, dado el peso de la decisión de los jurados y del mismo fiscal: «la Sección de Derecho ni tenía iniciativa ni en puridad resolución puesto que aquella la orientaba el Fiscal rojo».41
El tercer magistrado en cuestión, José de Castro Granjel, que también asumió el cargo en el Tribunal Popular en el mes de septiembre a instancias del gobernador y del alcalde de Alcázar, corroboró los mismos extremos: no pudieron evitar las cinco penas de muerte al ser calificados como delitos de rebelión militar los cometidos por los acusados. De todas formas, en el caso de los dos falangistas, pese a ser un delito cometido el 19 de julio, consiguieron dilatar la aplicación de la pena hasta el 23 de noviembre, para gran desesperación del fiscal y de los jurados, como ya se ha indicado.42 Con todo, según algún testimonio, el juez Labajo quiso pegarse un tiro antes de firmar la primera sentencia de muerte. Si no dio el paso –alegó– fue porque ello hubiera puesto en riesgo la integridad de los demás funcionarios judiciales y habría multiplicado el número de las sentencias de muerte.43
En el caso de Zurita, merece la pena reseñar que su aterrizaje en el Tribunal Popular de Ciudad Real se vio precedido de su experiencia traumática en Valdepeñas, la cabecera del partido judicial cuyo juzgado había regentado. Allí, según relató, «quedaron inmediatamente rotos todos los resortes del Poder y de la Autoridad comenzando la era del terror». De hecho, fue «vigilado y perseguido al extremo de que cuando iba el declarante al Juzgado tanto a la entrada como a la salida los milicianos le registraban, haciéndole levantar los brazos, lo mismo que al resto del personal del Juzgado». Todo ello en medio de vejaciones y amenazas, teniendo que escuchar imprecaciones como esta: «Para qué perder el tiempo en registrarlos, lo que hay que hacer es acabar con ellos». El control sobre su persona fue constante mientras estuvo en la localidad, hasta el punto de que en el hotel donde se hospedaba montaban durante la noche una guardia de tres milicianos con el pretexto de evitar que lo pasearan. El notario de Valdepeñas, Manuel Rodríguez Zúñiga, fue testigo del acoso al que se vio sometido el juez: «fue vejado y menospreciado diferentes veces [en mi] presencia […] evidentemente estuvo en peligro de ser asesinado».44 Pero el trago mayor que pasó Zurita fue cuando el 12 de agosto asesinaron al secretario de su juzgado, José Benavides Vargas, que además era buen amigo suyo y que había sido detenido dos días antes. Se daba la circunstancia de que este secretario intervino cuatro años atrás en la instrucción del sumario por los sucesos de Castellar de Santiago de diciembre de 1932, hecho que quizás condicionó su muerte en 1936: «el pánico de que ya era presa el señor Zurita culminó hasta el extremo de recluirse en el Hotel Cervantes, creyendo correría la misma suerte que su secretario».45 Bajo tal presión, Zurita se planteó muy seriamente huir de Valdepeñas, pero tuvo que desistir por miedo a ser fusilado. Incluso se planteó pedir asilo en una embajada en la capital de España, pero el intento resultó infructuoso.
El pánico de aquellos magistrados, obligados a ponerse al frente del Tribunal Popular de Ciudad Real, se entiende teniendo en cuenta el golpe recibido por el sistema judicial en su conjunto al abrirse paso la revolución. Federico Collado Arce, magistrado en la Audiencia de Albacete, lo atisbó con lucidez cuando a finales de agosto de 1936 fue nombrado juez especial para instruir en Ciudad Real el sumario por la muerte de unos súbditos portugueses. Al coincidir su llegada con la constitución de los tribunales populares, supo del nombramiento de los tres jueces mencionados, Zurita, Labajo y Castro: «únicos que quedaban en toda la provincia, pues los demás estaban, unos cesantes, otros encarcelados y alguno asesinado, a cuya circunstancia cree que obedecería exclusivamente la designación de aquellos, ya que los tres eran de ideología derechista, de firme simpatía y adhesión espiritual al Movimiento Nacional».46 Con tales precedentes, no es de extrañar que, años después, las listas interminables de testigos de descargo que presentaron los magistrados ante la justicia de la dictadura –para probar su inocencia y su complicidad con la sublevación– los mostraran como los más firmes puntales de la «Quinta Columna» de Ciudad Real.47
Entre las muchas declaraciones recogidas a su favor figura una muy ilustrativa. Su artífice fue Jesús Rubio Díez, abogado-fiscal de profesión. Este individuo aseguró que el 18 de julio, estando él en casa del magistrado José Labajo Alonso, «fueron allí dos o tres muchachos falangistas» y que recordaba que uno de ellos era Miguel Prado (alférez provisional del Cuerpo Jurídico empleado en la Audiencia de Ciudad Real en la posguerra): «el cual con confianza absoluta manifestó y así fue aprobado por el Sr. Labajo, que solamente aguardaban órdenes para apoderarse del Ayuntamiento, Gobierno Civil y demás centros oficiales». El juez dio el visto bueno a tal conducta y se ofreció personalmente para cuanto fuera menester.48 Evidentemente, en la posguerra muchas personas se pusieron medallas y recabaron todo tipo de méritos para congraciarse con el nuevo orden. Pero, de ser cierta esa información, se entiende todavía más el papel de quintacolumnistas asumido por aquellos magistrados dentro del aparato judicial. Como también se entienden las sospechas que despertaron entre los jurados y el personal judicial comprometido con la causa republicana.
De todas formas, desde marzo de 1937 también se percibió un cambio en el ámbito de los tribunales populares, una vez que la fase violenta de la revolución quedó atrás. Las penas impuestas continuaron siendo duras, pero la eventualidad de que se produjeran condenas a muerte se postergó para los restos. Lo más importante es que concluyeron las sacas extrajudiciales impulsadas para corregir las sentencias de los jueces de carrera consideradas blandas. Bien es verdad que se continuó juzgando a los desafectos por sus ideas y por su trayectoria política previa a la guerra, aplicando a menudo una retroactividad que no tenía ninguna justificación jurídica. El concepto de desafección al régimen era tan amplio y tan dado a cualquier interpretación que no es de extrañar que se cometieran grandes arbitrariedades. Lo mejor que le pudo pasar a muchos condenados fue quedar bajo vigilancia de las autoridades locales durante un tiempo49 o ser objeto de alguna multa, como le ocurrió al vecino de Ciudad Real José Luis García Romero por haber pertenecido a Renovación Española. Si la pena no resultó más dura fue porque se demostró que se había afiliado a la fuerza.50 A otros derechistas los condenaron a trabajos gratuitos en beneficio de las organizaciones sindicales de sus pueblos, la UGT o la CNT, que tanto daba. La cuestión fue que purgaran por haberse manifestado en contra del régimen en alguna ocasión antes de la guerra, acción que para la justicia «popular» era altamente reprobable.51
En cambio, sobre muchos otros acusados por motivos parecidos recayeron penas mucho más duras, en general relacionadas con el principio de la redención por trabajo. Eso le sucedió, por ejemplo, a varios vecinos de Infantes: Modesto del Busto Arroyo, Honorio Cabanillas, Carlos y Francisco Hervás López de Coca, Carlos Melgarejo Tordesillas, José Merlo Ordóñez, José Luis Revuelta Melgarejo, Edilberto Rodríguez Martínez, Patricio Rodríguez, Juan Ramón Rodríguez Serrano, Juan y Fructuoso Tejeiro Amador y Pedro Torrijos. A todos ellos les cayeron sendas multas y varios años de internamiento en campos de trabajo acusados de pertenecer a Falange u otros partidos de derechas, conspirar contra la República desde mucho antes del 18 de julio, maltratar a los trabajadores y romper papeletas de las candidaturas del Frente Popular en las pasadas elecciones de febrero de 1936.52 Varios vecinos de Pedro Muñoz también sufrieron la misma pena, aunque por no comparecer se les declaró en rebeldía: Julio y Jesús Montoya Juárez y Julián Martínez. Sin embargo, en este caso no se probó su implicación en ninguna trama conspirativa. Se les condenó por su marcada trayectoria conservadora proclive a las prácticas clientelares antes de la guerra, una aplicación más que discutible del principio de retroactividad. Por no hablar del fondo excluyente que inspiraba el discurso del fiscal Miranda y que se encargaba de refrendar el juez León de Huelves. El mero hecho de haber pertenecido a Acción Agraria Manchega o militado en el Partido Republicano Radical –peor aún si se trataba de Falange o Renovación– ya situaba a los afectados fuera del campo republicano.53
A los vecinos de Villahermosa Antonio Lomas Martínez y Alejandro Molina Piñero no les fue mucho mejor, pues para ellos también pidió el fiscal dos años de trabajos forzados en campos de internamiento. Al primero lo acusó «de ser en todo momento peligroso para la estabilidad del Régimen por la condición de máximo cacique de Villahermosa y Secretario del Ayuntamiento». Desde tales puestos habría intervenido en todas las elecciones «dirigiendo el movimiento de derechas, buscando votos», y haciendo cuanto podía contra «la sufrida clase trabajadora», boicoteando y consiguiendo deshacer «con sus manejos» la filial de Trabajadores de la Tierra. Con Alejandro Molina el fiscal lo tuvo más fácil por ser uno de los organizadores de Falange en el pueblo y haber tomado parte en varios incidentes en los que explícitamente habría buscado provocar a las autoridades del Frente Popular. Si contra Antonio Piñero García –otro vecino– no se ensañó Fernando Miranda ni le pidió trabajos forzados fue porque sólo pudo demostrar que había sido apoderado o interventor en las elecciones a favor de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), y ejercido de concejal durante «el bienio negro». Eso sí, desde tal cargo, afirmó el fiscal, obstruyó todo lo que pudo «el progreso y la justicia social». Por ello no se libró de tener que cumplir un año de trabajo obligatorio y gratuito a las órdenes del Ayuntamiento de Ciudad Real.54
El Jurado de Urgencia también aplicó las condenas por desafección a las mujeres que antes de 1936 se habían aplicado en el apostolado religioso, campo también considerado potencialmente dañino por el fiscal Fernando Miranda y por el juez León de Huelves. Por tales cargos, fueron acusadas y condenadas a trabajar gratuitamente durante uno o dos años varias vecinas de Ciudad Real capital, consideradas propagandistas activas de las derechas. Sus prestaciones obligatorias habrían de realizarlas a favor del ayuntamiento, el Hospital Provincial y el Socorro Rojo Internacional. Aquellas mujeres se defendieron, a su modo, como pudieron, pero de poco les sirvió ante el veredicto implacable del fiscal. A preguntas de este, Marina Sainz-Bravo Valle, por ejemplo, manifestó «que no hizo otra cosa que enseñar a sus alumnos de la escuela la religión, no visitando los centros obreros ni republicanos por no compartir sus doctrinas humanitarias, que los únicos periódicos que le han interesado era la Prensa de derechas y vaticanista». Pero, como figuraba «como probado su renuncia a una Escuela nacional de niñas para explicar religión en una escuela de esta capital dirigida por los frailes marianistas», no se pudo librar de ser condenada, porque además había sido «visitante en comisión asiduamente del obispado, sin que se haya podido aclarar el objeto de esas reuniones consideradas como sospechosas». Esto último no lo pudo corroborar Miranda con la máxima autoridad religiosa provincial porque hacía exactamente siete meses que unos milicianos acabaran con su vida, a unos cuantos kilómetros de donde se celebraba este juicio. Evidentemente, al obispo le aplicaron una fórmula de entender la «justicia popular» mucho más radical que la que movía a ese fiscal, el cual, no obstante, hizo gala de sus fuertes convicciones republicanas.55
CAPÍTULO 8
Pluralismo limitado y divergencias
Llegados a este punto del relato sería un craso error considerar los poderes revolucionarios constituidos en los primeros meses de la guerra como un bloque monolítico y sin fisuras. Las organizaciones izquierdistas previamente existentes y las circunstancias que alumbraron el nacimiento de esos poderes definieron una realidad plural y como tal funcionaron en los meses que siguieron y durante toda la contienda. De hecho, la fragmentación del bloque frentepopulista fue una de las principales características de la política republicana durante la guerra, como ya se encargaron de advertir los contemporáneos y luego han recogido los historiadores. Tras el escaparate de la solidaridad «antifascista», el territorio gubernamental fue testigo de una lucha por el liderazgo muy intensa, a cubierto de una rivalidad que venía del período anterior a la guerra y que se tradujo en continuos choques entre las distintas organizaciones y en profundas luchas internas. Cuando se produjo la sublevación, la aparente unidad de las izquierdas bajo las siglas del Frente Popular escondía un panorama muy complicado, plagado de desconfianzas y recelos en múltiples planos. La atomización del poder por la base acarreada por el golpe militar volvió aún más compleja esa situación, que sólo muy lentamente se pudo superar –y nunca del todo– en aras de sostener el esfuerzo de guerra.1 Desde esta perspectiva, se entiende que las actitudes ante la violencia no fueran uniformes y que surgieran voces críticas –incluidos algunos dirigentes de renombre– denunciando la sangre que corría a raudales.2
Conforme a lo ya referido, los comités de Defensa locales se convirtieron al instante en la pieza clave del organigrama revolucionario. Las órdenes para su formación procedieron de la capital provincial, transmitidas telefónicamente o en vivo por individuos enviados al efecto desde el Gobierno Civil. Así sucedió, por ejemplo, en Alcázar de San Juan, donde se personó un delegado con el fin de constituir «diversos comités que habían de sustituir en sus funciones al Ayuntamiento».3 El paso siguiente fue nombrar a los integrantes de esos organismos, responsabilidad que recayó en las formaciones locales de los partidos y sindicatos afectos al Frente Popular, desde los republicanos de izquierda hasta los socialistas y, en la medida que estuvieran constituidos, también los anarquistas y comunistas. Muchos individuos aceptaron el nombramiento sin pensárselo dos veces, otros lo asumieron a regañadientes por no saber decir que no o presionados por sus organizaciones, y otros se negaron en redondo, sobre todo si el cargo llevaba aparejadas responsabilidades relativas al orden público.
A falta de documentación interna, convenientemente destruida en los últimos compases de la guerra, se sabe por múltiples referencias dispersas que los miembros de los comités discutían las decisiones a tomar antes de darles curso, lo cual denota que a menudo se careció de unanimidad ante los asuntos de mayor trascendencia. Y esto vale para los comités que tenían atribuciones de carácter económico –la organización de la producción, la incautación de propiedades, la imposición de multas o el abastecimiento de las poblaciones– como también para los que asumieron funciones de «policía» y responsabilidades «gubernativas». El hecho de que las sacas y la confección de las listas con los individuos que debían integrarlas fueran objeto de discusión y que incluso se votase para determinar su alcance confirma la falta de unanimidad previa en un terreno tan delicado como ese. Pelayo Tortajada Marín, uno de los dirigentes comunistas más importantes de la provincia, lo hizo ver en una de sus declaraciones de posguerra al referirse al Comité de Defensa de la capital: «este Comité de Defensa tenía por misión el establecimiento de controles, las detenciones de elementos considerados como peligrosos para el Frente Popular, registros domiciliarios, incautaciones así como el juzgar a las personas detenidas, decidiendo si habían de ser condenadas, puestas en libertad o su ingreso en cárcel». Tortajada sostuvo un tanto contradictoriamente –y con evidente afán de cubrirse las espaldas– que siempre actuó en los turnos de día «participando no obstante en las votaciones que precedían a las sentencias, [me refiero] a diversas sentencias de muerte». Según matizó, en los turnos de día nunca se procedía a votar la sentencia, «ya que éstas se hacían en los turnos de noche».4
Por su parte, Juana García Bernardo Ordóñez, viuda de Bonosio Salcedo Ruiz, mantuvo la convicción de que el asesinato de su marido en Malagón se vio precedido de una deliberación y votación previas: «[me] consta que la noche que asesinaron a mi [...] esposo hicieron una especie de votación para que [se] decidiera si aquella noche se mataba o no a los detenidos, que nombraron vocal a Juan Antonio Peña y Pérez, y que con el voto de éste [se] decidió el que se asesinara aquella noche».5 Tal procedimiento no fue para nada excepcional. Al analizar en otro capítulo la matanza de vecinos acontecida a mediados de agosto de 1936 en Pedro Muñoz, en la que jugaron un papel importante una treintena de milicianos anarquistas llegados expresamente desde Madrid, se constata la celebración el día 14 de una asamblea en la iglesia parroquial para determinar qué había que hacer con los derechistas detenidos. A esa asamblea asistieron los representantes del Comité, de la Gestora municipal, el juez titular, el juez suplente «y varios centenares de personas de las más exaltadas». Después de una discusión bastante breve se acordó la eliminación de varios de los presos. Pero fue tras otra reunión, celebrada ese mismo día en el Comité por los dirigentes sin la presencia de público, cuando se determinó que los individuos habían de ser fusilados. Los forasteros de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) de Madrid y algunos milicianos de Alcázar y de la localidad se encargaron de ultimar el acuerdo a las pocas horas, con ocho asesinados en una primera remesa, la del día 15, y otros cuatro al día siguiente.6
Sobre el Comité de Gobernación de Alcázar de San Juan, una de las localidades más importantes de la provincia, se dispone de varios testimonios de cuyo entrecruzamiento se pueden colegir algunos aspectos de su funcionamiento. El Comité se formó a mediados de agosto de 1936, aunque antes se vio precedido por un denominado Comité de Policía y Sanciones con idénticas atribuciones y, por tanto, encargado de controlar, denunciar, encarcelar o eliminar a los derechistas considerados más peligrosos. A los dos organismos –en puridad, el mismo con distintos nombres– se les atribuyó haber decretado desde el principio «la totalidad de detenciones y asesinatos de las personas de orden de la localidad» y sus alrededores.7 Álvaro González Arias, afiliado a Izquierda Republicana, abogado, juez municipal y miembro del Comité del Frente Popular local en aquellas fechas, asistió a muchas de las reuniones del Comité de Gobernación en calidad de asesor jurídico. Por eso tuvo oportunidad de comprobar cómo se acordaban las penas contra los encarcelados: «sentenciando a muerte en dicho organismo a numerosas personas, que después fueron asesinadas». Aunque negó ser asesor legal de los dirigentes, el testimonio de este personaje, por más que respondiera a sus propios intereses, guarda especial valor dado que en noviembre abandonó Alcázar tras ser nombrado juez instructor del Tribunal de Rebelión y Alta Traición de Ciudad Real. Es decir, no era un personaje secundario de la política provincial, sino un individuo con buena formación en leyes, razón por la cual fue llamado para ocupar aquel cargo. Según González Arias, en el Comité de Gobernación de Alcázar «los acuerdos se tomaban por mayoría» y «esto mismo sucedía en el Comité de Policía y Sanciones». Y al igual que otros muchos republicanos se presentó a sí mismo como víctima de las circunstancias, alegando que ni por convicción ni por su formación vio bien la aplicación de la política punitiva impulsada por los dirigentes revolucionarios: «si perteneció al Comité aciago fue por no tener valor para retirarse, pues tenía la seguridad [de] que si [lo] hacía [...] le asesinarían […] dice le pesa [...] no haber tenido valor para haberse apartado el primer día que vio lo que hacían».8
De todas formas, aunque el principio de la mayoría se aplicó a la hora de decidir el destino de los detenidos, cuando hubo que tomar acuerdos graves fueron los dirigentes de las organizaciones obreras los que se pronunciaron a favor de los fusilamientos. Por el contrario, en esas circunstancias Izquierda Republicana (IR) dispuso que sus representantes moderaran la política punitiva en lo que estuviera en su mano.9 A veces, esas reuniones tan decisivas no se celebraban en la sede del Comité, sino en el Bar Manolo, detalle que ratificó el dueño de ese local, el cual confirmó la asistencia del juez municipal republicano. Según aquel, los dirigentes acostumbraban a ir a última hora del día: «A dichas reuniones se solía acercar el indagado y ha oído conversaciones en las que dichos individuos hablaban de las detenciones y de los asesinatos que ocurrían».10 El asesoramiento jurídico de Álvaro González Arias también lo ratificó Matías Jiménez Segovia (a) el Cartero, miembro del Comité de Gobernación en representación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que se sacudió toda responsabilidad señalando como principales artífices de la represión al alcalde socialista Domingo Llorca, que a su vez ejercía de presidente del Comité, y a Francisco Blanco, jefe de milicias y maestro nacional. Con todo, el cenetista reconoció su presencia en aquellas reuniones: «Actuó en el comité de gobernación, donde se imponían sentencias de muerte y también libertades, muchas de éstas no se cumplimentaban y se sacaban a los detenidos para asesinarlos […] el presidente Domingo Llorca y Francisco Blanco hacían lo que mejor les parecía, pero que todos los componentes de dicho comité de gobernación lo consentían».11
Así pues, está claro que allí donde se manifestó un liderazgo radical fuerte –con las armas y las milicias de por medio– debió haber escaso margen para la disparidad de opiniones. Con toda probabilidad, en múltiples casos ni siquiera debió llegarse a votación alguna sobre el destino de los detenidos, haciéndose sin más lo que decidían los más intransigentes. Se ha podido comprobar en este estudio con líderes como Félix Torres en Valdepeñas o Antonio Cano Murillo en Ciudad Real. Pero hubo muchos más líderes autóctonos de perfiles similares, aunque tuvieran una capacidad de influencia y una resonancia provincial mucho menor. El caso del socialista Pascasio Sánchez Espinosa en Villamayor de Calatrava parece amoldarse a ese patrón si se atiende a los comentarios sobre su persona que recogen las fuentes, tanto de sus adversarios políticos como de sus correligionarios, que en cuanto a reseñar su monopolio del poder local resultaron curiosamente convergentes. Como otros dirigentes revolucionarios de la provincia, Pascasio también fue detenido a raíz de los sucesos de octubre de 1934 por hallarse implicado en los preparativos de la insurrección socialista. Entre los testimonios de sus numerosos enemigos políticos sobresale el retrato que elaboró Sagrario Gijón Yébenes, que lo consideró el «inductor y responsable material y moral de todo lo ocurrido en este pueblo», perteneciente al partido judicial de Almodóvar del Campo, que entonces contaba con poco más de 3.000 habitantes. Aquella mujer hablaba en virtud de los agravios sufridos por su familia y por ella misma en primera persona:
Desde el advenimiento de la República fue el temor del pueblo; fue el fundador de la Casa del Pueblo, el que dirigía a los obreros y los inducía para que exigieran a los patronos cosas imposibles con el solo fin de tener al pueblo siempre en tensión dispuesto a cualquier desmán como sucedió el día 16 de marzo de 1936, que se puso a la cabeza de los obreros de la Casa del Pueblo y echándose a la calle asaltaron varios domicilios de este pueblo, entre ellos el de la exponente, [...] y destrozando todo lo que a su alcance estuvo, arrancando los hilos del teléfono y llevando a las personas de orden y solvencia [...] hasta el Ayuntamiento de este pueblo y maltratándolos durante el trayecto […].
El estallido de la guerra le permitió aún más, si cabe, erigirse en el jefe máximo de la revolución, sin dejar resquicio alguno a su voluntad:
[...] como director de todo, él ordenó la recogida de armas para [...] los de la casa del pueblo, él organizó las milicias populares, él daba instrucciones en el Ayuntamiento, él amenazaba a todos los de derechas para que se enrolaran voluntariamente para ir al frente, y si no lo hacían les amenazaba con asesinarlos; él encarceló a los ocho o nueve individuos de derechas que después fueron vilmente asesinados; él dirigió las operaciones de incautaciones de fincas de todo el término, bodegas y prensas de aceite de esta localidad, [...] es el responsable de todo lo ocurrido.12
El hiperliderazgo de Pascasio Sánchez fue enfatizado también por testigos de su mismo universo ideológico. Juan Rodríguez Prado confesó que un día Pascasio Sánchez y Ascensión Jara le obligaron a ir en una camioneta para llevar dos detenidos a Ciudad Real, pero al llegar al Puente Moreno los bajaron y los asesinaron, siendo los dos citados quienes dispararon.13 Antonio Almansa González, que era el alcalde cuando se produjo la matanza de los vecinos de Villamayor, coincidió en que, nada más producirse el golpe militar, Pascasio «se erigió [en] el amo del pueblo»; de hecho, «desde que se marchó Pascasio del pueblo nada ocurrió en el mismo». Muchos otros vecinos, unos derechistas, pero también otros de izquierdas, coincidieron en idénticas apreciaciones. El chófer que condujo la camioneta la madrugada del 26 de agosto, Joaquín Baos Lara, el día en que mataron a nueve vecinos del lugar, señaló a Pascasio como el organizador de la saca y partícipe en los fusilamientos, que se efectuaron en el cementerio y en otros lugares, dado que en un primer momento cinco de los nueve presos consiguieron escapar amparados en la oscuridad de la noche: «el grupo lo formaban lo menos unas veinte personas, que como antes de parar el camión empezaron a escaparse los detenidos comenzaron a tirarles tiros».14
A pesar del ambiente intimidatorio alentado por los revolucionarios más duros y de la presencia de los milicianos armados en tales reuniones o en sus cercanías, no faltaron los vecinos y dirigentes de izquierdas que se mostraron contrarios y alzaron su voz en los comités o en las corporaciones municipales cuestionando la represión sangrienta. Aparte de otros ejemplos desmenuzados más adelante en este libro, en La Solana un informe de posguerra emitido por la Guardia Civil local dejó entrever que en las reuniones del ayuntamiento hubo concejales que se opusieron a aplicar la violencia, contraviniendo el parecer de los más radicales: «sin que les valiera para ello la insistencia de algunos de los miembros, que siempre intercedían a favor del orden, aunque en raros y contados casos pudieron conseguir [que] rindieran fruto sus indicaciones».15 Que un comentario de este tipo se recogiera en un documento de la Guardia Civil reviste un gran valor, dado que los miembros de ese instituto por lo general no se caracterizaron por tales matizaciones ni por entrar en sutilezas. Tal dato coincide con el hecho de que algunas fuentes hayan señalado la impotencia del alcalde de entonces, Gregorio Salcedo Velasco (a) Cagarruta, que se habría visto sobrepasado por los acontecimientos, incapaz de contener al Comité de Defensa y a las milicias. Gregorio, «un hombre bueno», que años antes había trabajado para el médico republicano Juan Izquierdo transportándolo en su tartana por las calles del pueblo, lloró en una ocasión delante de este refiriéndole los desmanes que se habían producido en la localidad. Le vino a decir que «en cuanto uno falta de aquí cuatro días, los milicianos se toman la justicia por su mano».16
Del excepcional caso de Villamanrique –posiblemente el mejor exponente de la solidaridad comunitaria de izquierdas con las gentes conservadoras– se habla en otro capítulo.17 Pero, aunque no se le pudieran equiparar, en otros ayuntamientos también surgieron voces discrepantes poniendo en tela de juicio la limpieza de la retaguardia. Dentro del mismo partido de Infantes, en Almedina las fuentes de posguerra señalan como principales responsables de la represión a Miguel Gómez Pozo, presidente del Comité, y a Federico Serrano Megías, pero también indican que hubo quienes les opusieron resistencia entre sus propios camaradas, «llegando en ocasiones a pegarse con otros dirigentes porque se oponían a que fueran sacados vecinos del pueblo detenidos a la cárcel del partido».18 A su vez, en el Comité de Defensa de Malagón, constituido por catorce individuos, Luciano Monteagudo Martín «se opuso violentamente en la única sesión a [la] que asistió a los crímenes que se cometían».19 En el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos y su Comité también se manifestaron contrariados algunos de sus elementos moderados, que ni participaron ni vieron con buenos ojos la escalada mortífera. Que la Guardia Civil destacara ese detalle en su informe y que no repartiera culpas de forma indiscriminada confiere también en este caso gran veracidad a ese relato.20 Pero es que hasta el muy intransigente fiscal instructor de la Causa General, propenso a cargar las tintas y a no hacer concesiones favorables a las autoridades «rojas», tuvo que reconocer con los hechos en la mano que hubo ayuntamientos que se distinguieron por la protección dispensada a los ciudadanos de convicciones conservadoras, así como autoridades cuya conducta tuvo que calificar, desde su marcado maniqueísmo, como «buena». Aunque se quedó corto, citó los casos de Alcoba, Almadenejos, Arroba, Argamasilla de Calatrava, Los Cortijos, Brazatortas, Luciana, Picón, Solana del Pino, Villanueva de San Carlos y Torre de Juan Abad.21
Por regla general, fue en los medios republicanos de Unión Republicana (UR) y de IR donde surgieron más voces contrarias a la represión revolucionaria, aunque también se tiene constancia de que las críticas procedieron a veces de dirigentes locales afectos al socialismo, al anarquismo y al comunismo. A lo largo de este libro se mencionan algunos ejemplos. Al término de la guerra, las autoridades locales de la dictadura o los familiares de las víctimas no siempre distinguieron esa diversidad de actitudes entre sus enemigos políticos, lo cual trajo consecuencias letales para muchas personas inocentes. Llevados por el odio y el afán de venganza, la ponderación brilló por su ausencia entre esas gentes. No obstante, tampoco faltaron los testigos que insistieron en que los responsables de la represión tenían nombres y apellidos concretos, por lo que no cabía establecer injustas generalizaciones en la atribución de la autoría o inducción de los crímenes. Fueron estos los que se hicieron eco de los argumentos de los adversarios de la violencia en el campo contrario. Así, por ejemplo, desde Pedro Muñoz se reconoció que el republicano Santiago Zarco García, pese a los comprometidos cargos que había asumido durante la guerra, no tuvo nada que ver con los asesinatos: «Formaba parte del comité como representante de Izquierda Republicana, teniéndose la creencia de que sus sentimientos eran totalmente opuestos a los procederes de los rojos, permaneciendo en el comité en contra de su voluntad, por su excesiva cobardía de renunciar al cargo [...], siendo considerada nula su actuación en lo referente a la comisión de crímenes y excesos».22
Fuera de su tono final insultante, este informe daba en el clavo, pues a muchos republicanos moderados, o a los moderados de las otras fuerzas afines al Frente Popular, no les quedó otro remedio que resignarse ante lo que estaba pasando, temerosos de que ellos mismos pudieran verse arrollados por la tempestad sangrienta. El alcalde de Pedro Muñoz en 1942, Pedro Fernández, se pronunció tajante en defensa de Santiago Zarco, como también el secretario del ayuntamiento, Adolfo Cañas: «es una víctima más de la revolución roja, ya que si se hubiera opuesto a ocupar el cargo que ocupó y en el que perdió la salud, afirmo que lo hubieran asesinado».23
Esa fue una imagen recurrente advertida en muchos miembros de los comités de Defensa, incluido el de la capital provincial. Así, Antonio Manzanares Morales, afiliado a UR que procedía del Partido Radical-Socialista y ejerció como «juez de hecho» del Tribunal Popular, formó parte del Subcomité de Gobernación. Sin embargo, algunos informantes de posguerra sostuvieron que se ignoraba su participación en los asesinatos, aunque por su cargo indicaron que debió tener conocimiento de los mismos. Otros informantes, en cambio, le atribuyeron haber estado en los fusilamientos de los «capitalistas» de la ciudad en la noche del 20 al 21 de diciembre de 1936, extremo que Antonio Manzanares negó resueltamente, replicando que por haber ayudado en su día a gentes de derechas le echaron en cara ser «más fascista que los fascistas». Él mismo habría temido por su vida pese al lugar que ocupó en el corazón del aparato represivo de la ciudad manchega: «quiere hacer constar que, como republicano, ha sido una víctima de las izquierdas puesto que ellos eran la derecha de la República, y así lo aseguraban los extremistas [...] que además afirmaban, que cuando acabaran con los fascistas, ellos serían objeto de la segunda vuelta».24
En Campo de Criptana, Hilario Velasco Moratalla, fundador de Alianza Republicana en 1931 y luego pasado a IR, también se desmarcó de toda responsabilidad en la represión pese a ser miembro del Comité de Defensa, organismo que, en sus propias palabras, «tomaba todas las decisiones referentes a los asesinatos, detenciones, registros». Hilario afirmó haberse mostrado contrario a tales acuerdos: «Manifiesta el indagado que los elementos socialistas que había dentro del comité, eran los que principalmente tomaban las decisiones, particularmente, Jesús Navarro, Jesús Almendros y Valentín Pintado».25 Este desmarque podía responder simplemente al intento de preservar la vida al enfrentarse al tribunal militar. Continuamente se aprecia tal actitud al analizar los consejos sumarísimos de posguerra. Sin embargo, entre los republicanos de izquierda tal postura solía acompañarse de argumentos y pruebas a menudo muy creíbles, porque su posición habitual desde los primeros compases de la guerra fue situarse en un segundo plano. En Villamanrique, como en la práctica totalidad de los pueblos, los republicanos se integraron también en el primer Comité de Defensa, procedentes algunos de la Comisión Gestora Municipal. Pero pronto perdieron todo ascendiente en aquel organismo, de modo que sus opiniones contaron poco: «fueron apartados por su tibieza en relación con el momento, quedando solos los de la casa del pueblo».26
Sin embargo, la mitología de posguerra elevó a categoría el estereotipo de los republicanos de renombre inspiradores en la sombra de la revolución. Ese lugar común se advierte a menudo entre los entrevistados de ideas derechistas. En La Solana, por ejemplo, tales fuentes apuntaron contra Francisco García Catalán, un adinerado político local y abogado de formación que procedía de las filas del liberalismo dinástico, que fue gobernador civil de Logroño en tiempos de la Restauración y que en los años treinta figuró como la cabeza, más simbólica que otra cosa, del izquierdismo republicano en el pueblo.27 Pero los estereotipos tuvieron más ingredientes de fantasía que de realidad en lo que hace a tal personaje, porque lo cierto es que los republicanos contaron cada vez menos en la política de la villa desde mucho antes de la guerra, tendencia que, lejos de variar, se acentuó con el conflicto. Es muy significativo que, como en el primer bienio, los concejales republicanos dejaran de asistir a los plenos municipales en la primavera de 1936, tras la formación de la Gestora izquierdista. Todo indica que quisieron distanciarse de los socialistas, que eran quienes verdaderamente controlaban en ese momento la corporación. A finales de junio, en un comunicado al gobernador civil, el alcalde se quejó de que los concejales del grupo de Izquierda Republicana «no asisten a sesión desde hace mes y medio», demandando que fueran «sustituidos por otras personas de ésta, que colaboren en la gestión administrativa de este Municipio».28 Su retirada se produjo en abril, cuando comenzaron en la localidad los cacheos, los registros e incluso las agresiones sobre las gentes de derechas. El 11 de julio, en otro comunicado de la alcaldía se indicaba al gobernador civil «que, no obstante la imposición de multas a Concejales que se abstenían a concurrir a las sesiones, aún siguen en el mismo estado de abstención».29 Ni que decir tiene que, con más motivo, al estallar la guerra varios de esos concejales continuaron sin aparecer por el consistorio. Sin duda, el espectáculo de la violencia revolucionaria debió estremecer a los republicanos más templados, cuyo estatus y sus relaciones personales a menudo pertenecían al mismo universo social y cultural que el de muchas víctimas derechistas.30
Las matizaciones que preceden no implican que todos los republicanos de izquierdas se mantuviesen ajenos al organigrama represivo y a la toma de decisiones en materia punitiva. Pese a la incomodidad personal que pudieran acarrearles las circunstancias, muchos republicanos se afirmaron en sus puestos en los ayuntamientos y en los distintos comités, incluidos los encargados de canalizar y gestionar la violencia. Y bajo tal actuación fueron después encausados por los tribunales militares de la dictadura, unas veces cargados de argumentos, acusaciones y pruebas, y otras más bien lo contrario. Del alcalde de Manzanares en el verano de 1936, Eugenio Cobos Chicharro, que pertenecía a IR, se dijo que era el «responsable moral de todos los asesinatos», situándolo en pie de igualdad con los dirigentes de la izquierda obrera, socialistas o cenetistas, del pueblo.31 Como es lógico, siempre conviene tomarse tales atribuciones con cautela, porque a menudo se lanzaron con trazo grueso y sin pruebas solventes, movidos sus inspiradores por el odio y el afán de venganza. Pero a veces los hechos demuestran de manera concluyente la implicación de los republicanos en los circuitos de la represión. El espigueo de algunos ejemplos reveladores bastará para ilustrar esa realidad.
De hecho, se dispone de datos convincentes referidos a la participación –directa o indirecta– de muchos republicanos de izquierda en las sacas. En la que se efectuó en Villahermosa el 3 de agosto de 1936, que se llevó por delante a cinco vecinos derechistas, se aseguró la participación del presidente de IR, Gregorio Ruiz Rubio, entre otros.32 A su vez, Manuel Bautista Pérez Serrano, vecino de Infantes, declaró que en el asesinato de su hermano Tomás, párroco de la localidad, ocurrido en octubre de 1936, además de hallarse implicado el alcalde Braulio Martín también lo habría estado un abogado republicano de cierto renombre, Francisco Serrano Pacheco. Otro vecino, José Enríquez de Luna Baíllo, responsabilizó a este personaje de haber participado en la muerte de su padre, que tuvo lugar en la pedanía de Las Casas un mes antes. Este caso afectó a una de las familias más adineradas de la provincia, pues José estaba casado con Milagros Baíllo Melgarejo, que corroboró lo dicho por su hijo.33
Francisco Serrano Pacheco había sido candidato de UR por la provincia en las elecciones generales de febrero, obteniendo 81.565 votos, que sin embargo no le bastaron para conseguir el acta de diputado. Durante el «bienio negro» actuó muchas veces como defensor de los militantes socialistas en los juicios de que fueron objeto, sobre todo a raíz de octubre de 1934. Con todo, aquellas acusaciones hay que tomárselas con prevención. Entre otras razones, porque desde mayo de 1936 Serrano Pacheco se distanció de los socialistas. Fue entonces cuando protagonizó un choque con la corriente caballerista al oponerse a que su aspirante ocupara una vacante en la Diputación. El abogado republicano denunció en tal ámbito los abusos que venían cometiéndose en varios ayuntamientos controlados por los socialistas. De hecho, el enfrentamiento dio lugar a la ruptura del Frente Popular en la provincia, que sólo pudo restañarse, al menos en parte, con el estallido de la guerra. Serrano Pacheco pasó a formar parte del Comité de Defensa y del Subcomité de Gobernación de la capital, puestos que lo situaron, al menos formalmente, en la cúspide del organigrama represivo provincial. Este dato vendría a reforzar las acusaciones vertidas por los familiares de aquellas víctimas de Infantes contra el abogado republicano.34
En Campo de Criptana, varios dirigentes de IR también formaron parte de la corporación municipal en el período álgido de la represión, incluido el alcalde, Leovigildo Romeral Ortiz, y Manuel Rey Merchán, primer teniente-alcalde, que combinó ese cargo con el de secretario del Comité de Sangre. Los otros concejales del mismo partido fueron Antioco Alarcos Rodríguez y Manuel Casarrubios Utrilla. A todos ellos, como a la mayoría de los ediles socialistas y comunistas, se les imputó en la posguerra la comisión de crímenes en 1936, como autores directos o como inductores, cosa que no se hizo con los equipos municipales posteriores, tras la renovación de los consejos municipales ocurrida a finales de aquel año. Respecto a tales corporaciones, la atribución de responsabilidades fue más gradual. A la hora de aplicar su propia política punitiva, los tribunales franquistas supieron distinguir en este caso entre las circunstancias de los primeros meses de la guerra y las que se sucedieron después.35 En realidad, el ejemplo de las autoridades republicanas de Campo de Criptana no constituyó una excepción, porque durante el período más sangriento de la revolución los republicanos se mantuvieron en sus concejalías o alcaldías en numerosos ayuntamientos. La dificultad para el investigador estriba en discernir lo que tenían de cierto las acusaciones de posguerra sobre la participación de los republicanos en la limpieza de lo que fueron imputaciones injustificadas. A menudo no se dispone de pruebas convincentes en uno u otro sentido, viéndose obligado el analista a navegar en medio de un océano de dudas y testimonios contradictorios.
Las salpicaduras de la violencia también mancharon a otros miembros de UR, formación nacida de una escisión del Partido Republicano Radical (PRR) en 1934, situado en teoría más a la derecha de IR, el partido de Azaña. Uno de los personajes que encarnaron los compromisos contraídos en la represión por aquella formación fue Ramón Dopazo Maján, teniente de Infantería retirado, primer teniente de alcalde de Torralba de Calatrava y presidente de su Comité de Defensa en el verano de 1936. Entre julio de ese año y febrero del siguiente se registraron 33 víctimas en este pueblo, 20 de las cuales murieron –supuestamente «por orden suya»– mientras Dopazo ocupó la presidencia de aquel organismo en alianza con la plana mayor de la dirigencia socialista. La percepción generalizada entre los contemporáneos fue que los otros miembros del Comité no tomaban ninguna decisión sin su autorización. Es más, algunos componentes del mismo se habrían opuesto a la comisión de crímenes: «Durante el tiempo en que fue Presidente del Comité, como tal ordenaba las detenciones, tomaba declaraciones y fallaba lo que se había de hacer con los detenidos». Por iniciativa suya se habrían incautado igualmente «todos los mayores capitales» del pueblo y también habría intervenido directamente en el saqueo y destrucción de las iglesias, «llevándose a su casa lo que le pareció conveniente, entre otras cosas un cuadro de gran valor artístico».36 Los numerosos paisanos que testificaron contra él en la posguerra, incluido algún familiar, le echaron en cara entre otras acusaciones no haber movido un dedo para salvar a un hermano suyo, Modesto Dopazo, sacerdote en Daimiel. Este fue asesinado por orden del Comité de ese pueblo el 10 de septiembre de 1936 en Fernán Caballero, tras pasar unos días en la Prisión Provincial. Conforme a la declaración de una prima suya y otros testimonios, al verse perseguido, Modesto fue a Torralba para requerir protección a su hermano y este se la habría negado: «lo recibió fríamente y lo envió sin salvoconducto ni documentación personal alguna fuera del pueblo».37
Fuera de que en la represión de retaguardia participaran en mayor o menor grado todas las opciones políticas del bando republicano, lo cierto es que tales fuerzas nunca constituyeron un frente cohesionado ni monolítico, menos aún en la gestión de la represión. El funcionamiento interno de los comités, los ayuntamientos o las relaciones inter-partidarias así lo reflejaron. En el sensible terreno de la violencia, insístase en ello, brotaron opiniones discrepantes o abiertamente críticas con las matanzas. En algunos momentos la tensión se hizo evidente, llegándose incluso al enfrentamiento armado en instantes puntuales pero no por ello menos significativos. Así sucedió en Daimiel con el choque a tiro limpio que se produjo entre las milicias de Juan Manuel Escalona Martín –ligadas a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y a los comunistas– y sus oponentes socialistas y republicanos en torno al affaire de El Heladero, Salvador Mateos Castellanos, militante de la Unión General de Trabajadores (UGT) que fue asesinado en el Cuartel de Milicias por los miembros de la escolta de aquel.38 Algo similar sucedió en Valdepeñas con los métodos brutales auspiciados allí por Félix Torres, que terminaron por malquistarlo con los dirigentes y sectores más moderados del republicanismo local.39
Concluido el período álgido de la violencia revolucionaria los enfrentamientos interpartidarios volvieron a brotar de tarde en tarde.40 No siempre resulta fácil con las fuentes disponibles atisbar las causas y las circunstancias que propiciaron esos incidentes. Así, por ejemplo, el 3 de marzo de 1938 detuvieron en Abenójar a Wenceslao Cuadrado Calvo, militante de IR e industrial de profesión, que había ocupado la alcaldía al comienzo de la guerra. Ese mismo día fue asesinado por un grupo de milicianos en la plaza del pueblo supuestamente por orden del alcalde de entonces. Los motivos de esta muerte no están claros, aunque el hijo de la víctima alegó que en realidad su padre era de Acción Popular (AP), dato que no concuerda con la responsabilidad municipal que ostentaba en julio de 1936.41 Aunque no abundaron casos como este y aunque no todos concluyeron con víctimas mortales, hubo más ejemplos de represalias y conflictos armados dentro de las filas republicanas en virtud de las diferencias que se fueron planteando sobre la marcha por motivaciones diversas y, con frecuencia, de significación local.
Más sentido cobran, en cambio, los choques producidos con militantes anarquistas en algunos puntos de la geografía provincial a lo largo de 1937. Tales choques se insertaron en la dialéctica de alcance nacional que desembocó en los famosos sucesos de mayo de aquel año en Barcelona y sus alrededores, una pequeña guerra civil dentro del bando republicano que, como es sabido, conllevó la represión de los sectores más radicales del anarcosindicalismo y la desarticulación del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Aunque no está claro si fue un rescoldo tardío de tales hechos, lo cierto es que el 22 de junio se produjo un tiroteo entre un grupo de anarquistas y las fuerzas de seguridad en Campo de Criptana cuando las segundas procedieron a realizar un registro en busca de armas en el local de la CNT. Tal orden fue emitida por el alcalde del pueblo. Entre los anarquistas –que llegaron a disparar– se recogieron varios heridos. Con motivo de este suceso, el Juzgado Especial de la Rebelión Militar de Ciudad Real instruyó una causa cuya sentencia se hizo pública a mediados de agosto, resultando absueltos casi todos los procesados, salvo un par de ellos que fueron condenados tan solo a un mes de reclusión. Esa condena fue sumamente benévola en contraste con las que seguían dictándose contra fascistas y derechistas en virtud de sus convicciones y sin que de lejos mediaran hechos tan graves como los referidos.42
Pero en los conflictos con los anarquistas también jugó un papel la rivalidad que surgió entre ellos y otras fuerzas, en particular los socialistas, al constatarse que los primeros acogían masivamente en sus filas a ciudadanos de ideas conservadoras para dotar de más capacidad representativa a sus organizaciones. Una expresión fatídica de esa rivalidad se plasmó en Pedro Muñoz el 26 de marzo de 1937 con el asesinato de Celestino García Lago, máximo dirigente de la CNT del pueblo, y Elías Laferriere Izquierdo, otro representante de la Ejecutiva local de la misma organización, a instancias de otros dirigentes del Frente Popular. Tras ser citado en el ayuntamiento, Celestino fue retenido unas horas y, una vez desarmado, fue conducido secretamente al cementerio a las doce de la noche, donde para no crear inquietud entre la población se desistió de utilizar armas de fuego, siendo «pasado a cuchillo en unión de otro dirigente de la CNT llamado Elías Laferriere». Tanto se ensañaron con ellos que al cadáver del primero «le separaron la cabeza del tronco», o eso al menos se recoge en la crónica disponible. Seguidamente, los enterraron e intentaron borrar las huellas del crimen por miedo a que la CNT tomara represalias. Al día siguiente, las autoridades dijeron que estos individuos habían huido con el dinero de la organización. Pero los hechos trascendieron y la CNT intentó abrir una información para castigar a los culpables.43
Ante ello, el juez municipal, Amadeo Núñez Cañas, de IR, intentó hacer desaparecer los cadáveres, ordenando sacarlos de su primera ubicación para sepultarlos de nuevo debajo de la fosa de otro cadáver enterrado pocos días antes. La implicación del juez, que él mismo admitió a posteriori, también fue señalada por el socialista Eleuterio Alcolado Prados, presidente del Comité de Defensa y uno de los principales cabecillas revolucionarios de la localidad.44 El motivo de esas muertes, reseñado en la Causa General y otras fuentes, es que los dos anarquistas habían evolucionado «en sentido de orden y de protección para las personas de derechas», «sin duda con el fin de crear un partido más fuerte por el número». Ciertamente, las versiones derechistas posteriores reconocieron esa protección y cómo gracias a ella los vecinos conservadores vivieron desde entonces más tranquilos. De hecho, el ayuntamiento y el Comité intentaron realizar nuevas detenciones y siempre se toparon con la oposición del citado Celestino García Lago.45
Como autores directos de las muertes de los dos anarquistas fueron señalados los militantes socialistas Anastasio Laguía Maroto (que confesó haber utilizado «un cuchillo de grandes dimensiones y por la espalda» para asesinar a Celestino), Honorio Rabadán, José Pulpón (a) el Chacha y otros individuos cuyos nombres no trascendieron. Pero tales protagonistas alegaron haber actuado a instancias del alcalde, el socialista Crispiniano Leal Montoya, que les habría obligado a cometer el crimen. Según diversos testigos, los asesinatos se produjeron «por la rivalidad entre ugetistas y la Confederación Nacional del Trabajo», y más en particular «por las rencillas» existentes entre sus respectivos cabecillas. Esa rivalidad se remontaba a los primeros compases de la guerra, cuando los de la CNT –en connivencia con camaradas llegados de Madrid y Alcázar de San Juan– marcaron la pauta inicial de la represión en Pedro Muñoz, aunque no en exclusiva, provocando las primeras doce víctimas del lugar. Más tarde, efectivamente, les tomaron el relevo los dirigentes socialistas, que impulsaron las matanzas mayores de vecinos a finales de 1936 –diecinueve en noviembre y veintinueve en diciembre– coordinados, al parecer, con su paisano y correligionario León de Huelves Crespo, recién asumida por este la presidencia del Jurado de Urgencia por delitos de desafección en Ciudad Real.46
Que la búsqueda de refugio de las gentes de derechas en las organizaciones minoritarias del Frente Popular –anarquistas o republicanas– fue una tendencia creciente se reflejó muy bien en una circular publicada por la socialista Julia Álvarez Resano el 30 de agosto de 1937, a las pocas semanas de posesionarse del Gobierno Civil de la provincia. En ese documento, aquella mujer, a la que no le faltaba carácter, mostró su preocupación por el fenómeno, dado el peligro intrínseco que suponía para la estabilidad de la retaguardia –al fin y al cabo, Ciudad Real había sido una provincia mayoritariamente conservadora en tiempos de paz– y por lo que representaba de avance de las tendencias derrotistas en las filas republicanas. Por ello se confesó dispuesta a atajar de raíz tales prácticas y acabar con los «emboscados» y «facciosos», pues, como declarada y resuelta antifascista, para ella «era mandato imperioso» acabar con todo «lo que pudiera dañar la marcha de la nueva España». Aunque en principio la gobernadora encontró el apoyo de los partidos y de los sindicatos del Frente Popular, «cuando ha comenzado a ponerse en práctica mi propósito, que es a la vez mandato del Gobierno que represento, es doloroso reconocer que los Partidos y Organizaciones han rectificado su línea y los que ayer apoyaban la idea de limpiar la retaguardia hoy emplean sus energías en extender avales que llegan en aluvión a este Gobierno Civil para recomendar a todo el que es detenido». Con agudeza, Álvarez Resano avistó las causas profundas del cambio de actitud detectado y se dispuso a castigar a los responsables. Las recomendaciones y avales a favor de los derechistas presos sólo podían interpretarse de dos formas: «O se trata de ganar afiliados de número o se trata de conquistar la recíproca por si se acercan las hordas fascistas». La aguerrida gobernadora no dudó en lanzar su amenaza contra los impulsores de esas prácticas: «si obstinadamente se pretendiese por alguien seguir obstruyendo la labor de depuración de la retaguardia estoy dispuesta a obrar con toda energía contra los obstruccionistas y recomendantes». 47
Los sectores antifascistas más combativos de la provincia, aquellos en los que todavía no había decaído la moral de victoria y que más se habían destacado en la limpieza revolucionaria de la retaguardia, no dudaron en aplaudir el pronunciamiento de la «camarada Gobernadora» «por la clara visión que expresa […] acerca de los elementos emboscados, facciosos antiguos e individuos peligrosos dentro de la provincia que obstruyen y dificultan la buena marcha de nuestro triunfo en las trincheras y [la] ordenación adecuada en la retaguardia».48 Sin embargo, la ilusión sólo duró mientras la navarra se mantuvo en el cargo. Cuando el 25 de mayo de 1938 David Antona Domínguez, dirigente de la CNT-FAI, tomó el relevo en el Gobierno Civil las gentes de derechas pudieron respirar tranquilas, un rasgo que al término de la guerra reconocieron las propias autoridades de la dictadura: «fue corrigiendo los desmanes realizados por otros dirigentes de la provincia». Por ello se frustró la posibilidad de realizar una «segunda vuelta» en la retaguardia como pretendieron algunos. De hecho, Antona, que se mantuvo en el puesto de gobernador hasta el final de la guerra, destacó por el rechazo que levantó entre los socialistas y por su decisivo papel en la represión de la sublevación comunista de marzo de 1939, que en la pequeña capital manchega provocó bastante ruido. Con ello, desoyendo las indicaciones en contra, evitó que se registrara una matanza de derechistas horas antes de producirse la ocupación de la ciudad por las tropas franquistas.49 La afirmación de que «la práctica totalidad de desmanes producidos durante la guerra» fue obra de los anarquistas, aquí como en otros lugares, fue un mito propagado a posteriori por la propaganda y los dirigentes socialistas manchegos, el exgobernador José Serrano Romero entre ellos. Un mito que se utilizó para difuminar o encubrir las responsabilidades propias, incluidas las del citado personaje, que fueron mucho mayores que las que cabe atribuir a los anarcosindicalistas de la provincia, como se verá cumplidamente en los siguientes capítulos.50
Tercera parte
LOS TIEMPOS Y LOS ESPACIOS
CAPÍTULO 9
La radiografía cuantitativa
Superadas las dos primeras semanas tras el golpe militar, la violencia de retaguardia entró en una nueva fase al tomarse conciencia de que la guerra podía ser larga y que los rebeldes no iban a ser derrotados fácilmente. De hecho, desde ese momento, el contexto bélico y los reveses militares –al unísono con el proceso revolucionario que lo acompañó en los primeros meses de la contienda– condicionaron directamente la represión y atizaron las represalias, confiriéndole un sesgo distinto a lo visto hasta entonces.1 Ya no se trató sin más de cortar de raíz las adhesiones que pudiera despertar el pronunciamiento de los militares facciosos. Ahora se buscó expresamente «limpiar» la retaguardia eliminando al enemigo interior. Pero no fue una acción indiscriminada, sino que la represión recayó sobre los elementos más representativos del adversario potencial en aras de controlar el territorio y neutralizar sus bases de apoyo. Los artífices, impulsores o encubridores de la matanza fueron las organizaciones englobadas en lo que de nuevo se denominó el Frente Popular: esto es, los partidos, sindicatos, juventudes, comités, milicias y ayuntamientos que respaldaron la resurrección de esa alianza. Estos actores utilizaron la retórica higienista («limpiar», «depurar») de manera consciente y a sabiendas de las implicaciones ideológicas y sociales que tales prácticas comportaban. Pero también se buscó explícitamente el castigo de los sectores desafectos –a la República o a la revolución, tanto daba– cuando se consideró conveniente responder a los éxitos de los sublevados en el campo de batalla y a sus ataques sobre la población civil por medio de los bombardeos aéreos.
Grosso modo, la fase revolucionaria de la violencia se extendió aproximadamente hasta principios de 1937, cuando el Gobierno de la República logró dar un giro a los acontecimientos, sabedor de la imagen tan negativa que para su causa se había propagado en el exterior a consecuencia de las matanzas. Esos seis meses sumaron el grueso de las víctimas de la represión de retaguardia en este lado del frente, a manos de unos poderes revolucionarios que –aunque atomizados– actuaron con un alto grado de coordinación por la base en la fijación de sus objetivos, aprovechándose de la inacción, cuando no la manifiesta tolerancia en la práctica, del Gobierno central y de su representante en la provincia, el gobernador civil. Muy poco hubo de descontrol en esa estrategia depuradora de la retaguardia, si por tal entendemos la acción de unos milicianos que se movían a sus anchas sin rendir cuentas a nadie de sus crímenes. La depuración física se vio acompañada de una profilaxis cultural radical –la liquidación de toda presencia de la simbología y práctica religiosas en los espacios públicos– y de la colectivización forzosa del sistema productivo. Por tanto, la violencia revolucionaria en la provincia manchega no puede considerarse espontánea, carente de coordinación, resultado de la acción de grupos incontrolados y, menos aún, delincuentes comunes. La investigación pormenorizada ha evidenciado la racionalidad política que orientó la eliminación selectiva de los dirigentes y militantes más significados por sus ideas conservadoras o falangistas a manos de las organizaciones afines al Frente Popular. Salvo hechos aislados ocurridos sobre todo en los primeros días de la guerra, la violencia de esta retaguardia difícilmente puede concebirse como espontánea e incontrolada, dado que se prolongó a lo largo de más de siete meses. Esto sucedió ante la inacción o anuencia de los dos gobernadores que se sucedieron en el cargo y en un territorio donde la ausencia de choques armados debería haber facilitado, tras la incertidumbre inicial, la recuperación de la «normalidad» institucional y del monopolio estatal del orden público. Pero tal monopolio no se evidenció hasta bien avanzada la guerra, y entonces sólo a medias.
Calificar esta violencia como defensiva2 resulta igualmente problemático (al menos en términos provinciales y locales) porque en la provincia manchega o en sus aledaños casi nadie se levantó. Para ser defensiva tendría que haberse dado antes una agresión de igual calibre y, desde ese punto de vista, la incidencia directa de la sublevación antirrepublicana resultó aquí militarmente irrelevante. Los contados choques armados que se registraron tuvieron más que ver con la resistencia desplegada por pequeños grupos derechistas o falangistas cuando se les fue a detener que con actos de sublevación propiamente dichos. Las únicas excepciones vinieron dadas por los conatos insurreccionales de Villarrobledo y Arenas de San Juan, ya comentados, el primero de los cuales ni siquiera correspondió a la provincia, aunque dada su cercanía al partido judicial de Alcázar contribuyó decisivamente a la movilización miliciana de la zona. Aun así, bajo una lógica de acción/reacción, ambas excepciones en modo alguno justificaban las matanzas en frío sobrevenidas en tantos pueblos de la provincia a lo largo del verano y el otoño de 1936. Bien es verdad, sin embargo, que la ciudadanía de entonces no circunscribía su universo mental al estrecho mundo localista y provincial, de ahí que los grupos implicados en la represión de la retaguardia manchega tuvieran muy presente lo que sucedía en Madrid, Barcelona, Sevilla u otros lugares de la geografía española donde se condensaron los principales enfrentamientos entre las fuerzas rebeldes y los sectores fieles al Gobierno. Desde esta perspectiva, es evidente que la represión revolucionaria respondió a un impulso que se quiso presentar como preventivo, de ahí la limpieza y depuración del territorio a las que continuamente se apeló.3
Así, desde el mismo inicio de la rebelión militar, las políticas de exclusión propias del período anterior –que habían caracterizado a las opciones más radicales a derecha e izquierda– se transformaron en campañas de aniquilación, en prácticas de violencia colectiva sistemática que muy bien pueden ser calificadas como limpieza política, y que afectaron de manera simultánea y con grandes similitudes –también con diferencias– a los dos bandos en liza.4 Pero fueron las circunstancias inherentes al propio golpe y a la guerra después las que impulsaron y mantuvieron la escalada de la violencia, que ni fue planificada ni meramente reactiva.5
Desde principios de 1937, los muertos de la retaguardia disminuyeron en picado en la zona de La Mancha que nos ocupa, en directa conexión con el enfriamiento de la revolución. De forma más espaciada, siguieron recogiéndose víctimas entre los naturales de la provincia, pero a partir de entonces y hasta el final de la guerra –aparte de los que murieron en prisión por hambre, torturas o enfermedades– se trató sobre todo de paisanos muertos en la trastienda de los frentes de guerra tras las denuncias efectuadas por sus propios vecinos –que los tildaban de fascistas ante los mandos superiores– o como represalia por indisciplina o ante los intentos de cruzar las líneas para sumarse al enemigo. En puridad, se trató de dos procesos represivos muy diferentes –el de la segunda mitad de 1936 y el que vino a continuación– aunque ambos compartieran el fundamento ideológico de golpear al adversario. La cesura entre ambos ciclos se sitúa claramente a finales de febrero de 1937. De hecho, en la provincia de Ciudad Real la última saca típica de la fase revolucionaria se produjo el 25 de ese mes. Desde tal fecha, aparte de caer en picado su cuantía y con alguna excepción, las muertes que se registraron se produjeron en virtud de circunstancias propias de la retaguardia inmediata del frente. Pero también hubo víctimas causadas por los conflictos surgidos entre las mismas fuerzas del Frente Popular, las penalidades sufridas en las cárceles y campos de trabajo o, como sucedió en Bolaños el 7 de marzo, al resistirse los mozos al reclutamiento.6
El estudio de la violencia en la retaguardia republicana exige el obligado análisis cuantitativo a partir de las posibilidades que brindan las fuentes. Sin duda, este constituye un ejercicio sumamente pesado, complejo y laborioso que, sin embargo, nunca redundará en un conocimiento exacto y definitivo del número de muertos, incluidas sus circunstancias más básicas en un porcentaje considerable de casos. De hecho, la documentación disponible presenta importantes lagunas y no pocas contradicciones desde el momento en que las distintas fuentes no responden a la misma metodología en la elaboración y presentación de los datos. Aun así, en contraste con la represión efectuada en los territorios conquistados por el bando insurgente, sobre las víctimas del proceso revolucionario se dispone de un volumen de información más que notable, pues la dictadura se encargó de rastrear en todos los rincones (miles de testimonios orales recogidos en la Causa General, cientos de miles de consejos de guerra, listados de los registros civiles, martirologios diocesanos, documentación dispersa en los archivos locales y provinciales, etc.). De cara al exterior, los móviles de esa búsqueda fueron prioritariamente propagandísticos con vistas a evidenciar la intrínseca maldad del llamado terror rojo, al tiempo que se tendía un tupido velo sobre las matanzas propias.
La cuantificación franquista oficial que pasó por definitiva –sin serlo ni de lejos– consta en las relaciones nominales de «caídos por Dios y por España» conservadas en el Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid.7 Por lo que hace a la provincia de Ciudad Real, esa recopilación de muertos hizo referencia a 88 localidades (de un total de 98 municipios que entonces tenía la provincia), cuya suma global ascendió a 2.186 víctimas, una cifra no muy alejada de los 2.265 muertos estimados por el fiscal instructor de la Causa General en Ciudad Real a la altura de 1944, o por Ramón Salas Larrazábal tres décadas después (2.246).8 Así, esta provincia vendría a representar algo más de la cuarta parte de las alrededor de 8.000 víctimas ocasionadas por la represión revolucionaria en las cinco provincias que constituyen la actual región de Castilla-La Mancha. En términos relativos, esta región albergó la segunda matanza en importancia de la España republicana, sólo superada por Madrid. Un nivel similar al de las cuatro provincias catalanas, pero con la particularidad de sumar un millón menos de habitantes: «El vacío de poder en unas provincias donde el frente antirrevolucionario había ganado las elecciones de febrero de 1936 favoreció el ajuste de cuentas».9 La estimación del fiscal de la Causa General, sin embargo, superó con creces los datos aportados en los estadillos elaborados, localidad por localidad, a partir de 1939 en esa misma fuente. Dado que los libros de defunciones del Registro Civil no son muy creíbles para este período y para esta provincia, la única vía relativamente fiable para aproximarse al número real de víctimas pasa por depurar convenientemente y cruzar los datos recogidos en los dos listados citados.10 De hecho, el del Santuario Nacional está repleto de errores y duplicidades que hasta ahora nadie había solventado, pero también la Causa General, en tanto que muchos individuos aparecen citados en dos o incluso más pueblos a la vez. Aquí hemos realizado un ejercicio de depuración de las cifras, a sabiendas de que el resultado no es fiable al cien por cien, pero sí mucho más preciso de lo que se conocía hasta ahora.11 Tanto es así que el cruce de las dos fuentes ha revelado un centenar de duplicidades –98 nombres para ser exactos–, que se han eliminado de la base de datos que sostiene esta investigación.
Al analizar las cifras de víctimas se ha seguido el criterio de la vecindad, agrupándolas por su lugar de residencia en el verano de 1936, con independencia de que en muchos casos resultaran muertas en localidades distintas o incluso fuera de la provincia. En teoría, tal fue el principio aplicado por las autoridades franquistas al término de la guerra cuando se puso en marcha la Causa General. Pero en la práctica no siempre se aplicó ese criterio, de modo que son abundantes los casos de víctimas mal ubicadas, dándose el caso también de residentes de otras provincias incluidos en los listados de esta por el hecho de haber sido asesinados aquí.12 Una vez fijadas las cifras, el análisis cuantitativo puede abordarse de dos formas, no necesariamente excluyentes. En primer lugar, considerando todo el período comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939. La otra opción pasa por separar el período de la violencia revolucionaria propiamente dicha –que se extendió desde el principio de la guerra hasta febrero de 1937 incluido– del resto de la contienda. A efectos cartográficos, los mapas resultantes son bastante distintos. La primera opción ofrece el balance cuantitativo global, pero genera cierta confusión al no distinguir las víctimas de la revolución (que fueron la inmensa mayoría) de las víctimas de una represión donde el condicionante del frente resultó decisivo por más que también pesaran los factores ideológicos. De hecho, como se ha indicado, la mayor parte de las víctimas represaliadas recogidas a partir de 1937 se produjeron en la retaguardia inmediata de los frentes, no en la retaguardia civil propiamente dicha, muy alejada de aquellos.
De acuerdo con el primer enfoque, la estimación realizada aquí de todas las víctimas de la represión ofrece un balance de 2.292 vecinos y/o residentes de la provincia muertos. Es decir, pese al centenar de duplicidades detectadas, la cifra global es superior a las ofrecidas en su día por el fiscal instructor de la Causa General (2.265), el listado del Santuario Nacional de Valladolid (2.186) o Ramón Salas Larrazábal (2.246), aludidos antes. Como se acaba de advertir, no se han tenido en cuenta los vecinos de otras provincias que por distintas circunstancias fueron asesinados en esta. A ellos se les dedica un apartado específico en el capítulo 15. De acuerdo con este balance, la represión de retaguardia –retaguardia civil o retaguardia del frente– afectó a casi todas las poblaciones de la provincia, si bien el volumen de muertos se repartió de forma muy desigual. Únicamente diez municipios del total de 98 no tuvieron víctimas por represalias a lo largo de la guerra civil. Pero aún más importante que ese dato es constatar la alta concentración de esta mortalidad en un grupo relativamente pequeño de poblaciones. Si se tiene en cuenta aquellos que tuvieron más de veinte víctimas resulta que 28 municipios acapararon el 82,7% del total (1.895 muertos). La mayoría se ubican en la zona centro-nororiental de la provincia, más o menos coincidente con las comarcas del Campo de Calatrava y La Mancha. Las excepciones vinieron dadas por dos localidades importantes (Puertollano y Almodóvar del Campo) pertenecientes a la llamada Comarca de Pastos situada en el suroeste provincial, en pleno valle de Alcudia. La fuerte implantación de las organizaciones obreras vocacionalmente revolucionarias –socialistas y anarquistas– en esa cuenca minera desde finales del siglo XIX explicaría el particular peso de la violencia en la zona.

Los cuatro partidos que a grandes rasgos coincidían con la comarca de La Mancha sumaron por sí solos 1.348 víctimas, el 58,8% del total: Alcázar de San Juan (476: 20,8%), Valdepeñas (435: 19%), Manzanares (221: 9,6%) y Daimiel (216: 9,4%). Del resto de partidos, sólo el de Ciudad Real capital se les puede equiparar (386: 16,8%). Los cinco sumaron el 75,6% de las víctimas (1.734), mientras que su población representaba el 58,18%. Además, en proporción a esta, las víctimas de tres de estos cinco partidos judiciales superaron ampliamente la media provincial del 0,47%: Valdepeñas (0,74%), Ciudad Real (0,72%) y Daimiel (0,65%). Los de Manzanares (con un 0,51%) y Alcázar (0,49%) prácticamente se situaron en esa media (0,47%). Los cinco partidos judiciales restantes tanto en términos absolutos como relativos sumaron un número de víctimas muy inferior: 558, el 24,3%, cuando su población suponía el 41,82%. La excepción parcial vino dada por el partido de Almodóvar del Campo, que sumó 210 muertos (9,1%), muy pocos sin embargo teniendo en cuenta su población y su enorme extensión. Los otros cuatro estuvieron incluso por debajo. A saber: Villanueva de los Infantes (144 víctimas: 6,3%), Almagro (112: 4,9%), Piedrabuena (70: 3%) y Almadén (22: 0,9%). Su índice de violencia relativa resulta aún más expresivo: Almagro (0,36%), Infantes y Piedrabuena (0,29%), Almodóvar del Campo (0,28%) y Almadén (0,08%).
Es decir, toda la mitad occidental y la mayor parte de la mitad sur de la provincia, básicamente coincidente con las comarcas de Los Montes, el Valle de Alcudia, una parte del Campo de Calatrava y el Campo de Montiel, zonas de incontestable predominio de la gran propiedad, con enormes extensiones dedicadas a la ganadería extensiva o a la caza, amén de los enclaves mineros de Almadén y Puertollano, mostraron los índices de violencia más bajos, tanto en términos absolutos como relativos. Por el contrario, las comarcas más urbanizadas, más pobladas, mejor comunicadas, con una mayor presencia de las clases medias, con una estructura de la propiedad más repartida, con una economía y una agricultura más diversificadas, y, sobre todo, con una marcada sociabilidad política –con unas derechas tanto o más fuertes que la izquierda obrera, principalmente socialista– fueron las que presentaron los índices de violencia más elevados.

En casi todos los partidos judiciales el mayor número de víctimas se dio en sus respectivas cabeceras: Ciudad Real (203 víctimas), Valdepeñas (182), Alcázar de San Juan (132), Manzanares (110), Daimiel (105), Almagro (61), Piedrabuena (15) y Almadén (13). Sólo hubo dos excepciones a esta regla: Almodóvar del Campo (39 víctimas), que resultó claramente sobrepasada por el enclave minero de Puertollano (72), y Villanueva de los Infantes (13), que se situó por detrás de cuatro pueblos de su demarcación (Villahermosa con 30, Montiel con 20, Carrizosa con 15 y Albaladejo con 14). De hecho, el liderazgo genérico de las cabezas de partido no evitó que en seis de esas demarcaciones otras poblaciones que no tenían esa condición también acumularan un volumen abultado de muertos. Así sucedió con Malagón (58), Miguelturra (44) y Carrión (39) en el partido judicial de Ciudad Real; con Santa Cruz de Mudela (79), Torrenueva (64), Moral de Calatrava (56) y Castellar de Santiago (46), en el partido de Valdepeñas; con Campo de Criptana (83), Herencia (77), Pedro Muñoz (71) y Socuéllamos (60) en el partido de Alcázar de San Juan; con Villarrubia de los Ojos (45) y Arenas de San Juan (43), en el partido de Daimiel; y con La Solana (75), en el partido de Manzanares.
Así pues, la intensidad de la violencia guardó una relación muy estrecha con el peso demográfico, el grado de urbanización y la menor polarización social en las distintas localidades, si bien no puede establecerse una relación mecánica y directa de causa/efecto entre esas variables. Una excepción clamorosa al respecto la encarnó Tomelloso, el segundo núcleo más poblado de toda la provincia (incluida la capital) según el censo de 1930, que con alrededor de 26.000 habitantes sólo registró 22 asesinatos, siendo como era en términos estructurales (demografía, propiedad, sistema productivo, estructura de clases…) un municipio de características muy similares a Valdepeñas, donde sin embargo se recogieron 182 víctimas. En sentido opuesto, otro caso llamativo fue el de Torrenueva, cuyas 64 víctimas (sobre 5.000 habitantes) la situaron en términos relativos muy por encima de la propia Valdepeñas, su cabecera comarcal, u otras poblaciones mayores y con un volumen absoluto de muertos parecido, como La Solana (75 víctimas y 13.000 habitantes) o Puertollano (72 víctimas y 19.000 habitantes).

La proporción entre el número de habitantes y el número de asesinados constituye el indicador más preciso para sopesar el alcance de la violencia por localidades. El cuadro que resulta no altera sustancialmente la imagen global que se acaba de ofrecer desde el prisma de las cifras absolutas: la zona central y el cuadrante nororiental aglutinaron el índice de violencia mayor, que giró entre el 0,51 y el 0,80%, siempre por encima de la media provincial (0,47%), que, a su vez, fue superior a la media recogida en la retaguardia republicana a escala nacional (0,33%). En este nivel, los números absolutos de la violencia presentan un peso similar en términos relativos con respecto a la relevancia demográfica de estas localidades. La única particularidad es que, por el índice relativo de violencia, cobra algo más de importancia el Campo de Montiel, algunos de cuyos distritos se situaron por encima de la media de la provincia: Montiel (0,73%), Carrizosa (0,65%) y Villahermosa (0,52%). Además, dos localidades de esta comarca, pero pertenecientes al partido judicial de Valdepeñas (Castellar de Santiago y Torrenueva: 1,22% y 1,26%, respectivamente) y otra vecina (Santa Cruz de Mudela: 0,90%), situada en el vértice sur de la comarca de La Mancha, se hallaron entre las nueve primeras del ranking general, con porcentajes muy por encima de la media. Aparte de la capital (203 muertos: 0,87%), en ese grupo destacado se colocaron también Pedro Muñoz (71 muertos: 1,15%) y Herencia (77 muertos: 0,85%) en el extremo nororiental, Carrión de Calatrava (39 muertos: 0,99%), localidad próxima a la capital, y Horcajo de los Montes (12 muertos: 0,92%), en el extremo noroccidental. Con todo, por el índice de mortalidad relativa el primer puesto correspondió, con gran diferencia, al pequeño pueblo de Arenas de San Juan. El hecho de ser la única localidad donde propiamente se registró un intento serio de sublevación –con desenlace sangriento inmediato– explica que presentase el grado de violencia más elevado: sus 43 víctimas correspondieron al 3,19% de la población, estimada en 1.350 vecinos en el censo de 1930, que es el que se toma como referencia en estos cálculos.
Como mínimo, 1.808 víctimas sobre el total de 2.292 se produjeron en el primer año de la guerra, lo que supuso el 78,88%. Con información que rebasa la mera relación de nombres, se sabe que 65 más correspondieron a 1937, 67 a 1938 y siete a 1939. Hay constancia, además, de otras 345 víctimas producidas a lo largo de la guerra, de las que se tiene alguna información de 59, mientras que de las 286 restantes no se dispone de ningún dato más allá del nombre y su lugar de origen. Presumiblemente, el grueso de este último grupo lo integraron represaliados de la retaguardia del frente, ajenos por tanto a la violencia revolucionaria de los primeros meses de la contienda. Sea como fuere, resulta indudable que, aunque con mucha menos intensidad, las represalias mortales sobre derechistas y falangistas continuaron después de enero-febrero de 1937, punto de inflexión señalado habitualmente por la mayoría de los historiadores como límite máximo de las matanzas de retaguardia. La mayor parte de las 484 muertes ocurridas con posterioridad a 1936 habrían correspondido a esta última secuencia, el 21,1%.
La otra forma de abordar el análisis cuantitativo de la violencia consiste en centrarse en el período de la violencia revolucionaria propiamente dicha, aquella que se desarrolló entre el 18 de julio de 1936 y febrero de 1937, cuando el estallido de la guerra abrió las puertas a un proceso de inversión de las jerarquías sociales al hilo de la conformación de un poder revolucionario de nuevo cuño. Fueron los meses en los que se acumuló el grueso de la violencia de retaguardia en la provincia manchega, conforme a una tendencia generalizada en la mayor parte de la España republicana. De todas formas, su distribución mensual se halló lejos de ser uniforme. Después del período inicial de la «violencia caliente» (157 víctimas en julio), el mayor número de asesinatos tuvo lugar en agosto (623) y septiembre (462), los meses en los que de forma desesperada se luchó por afirmar el control del territorio, al tiempo que se constataban importantes pérdidas ante el avance de las fuerzas sublevadas en las regiones próximas de Andalucía, Extremadura y la provincia de Toledo. Fueron también los meses en los que se produjeron la mayor parte de las sacas y las matanzas colectivas más espectaculares.

Esa lógica se aprecia de forma muy clara en la provincia de Ciudad Real. El batallón de voluntarios que se organizó en la capital manchega a últimos de julio salió para el frente de Extremadura, hacia Villanueva de la Serena en concreto, el día 29, encabezado por el líder socialista Benigno Cardeñoso Negretti. Una vez allí, en unión de algunas fuerzas de Asalto y de las milicias de la comarca se dirigió hacia Miajadas, donde sufrió una estrepitosa derrota y un alto número de bajas, por lo cual hubo de replegarse al Castillo de Moret, en el pueblo de Chillón. Según un informe de Falange escrito en la posguerra, Cardeñoso, «con los escasos supervivientes y presa de gran indignación ordenó que para vengar la muerte de los caídos en Miajadas debían exterminar a cuantos derechistas hubiera en esta capital, cosa que se verificó, pues en aquellos días se iniciaron los asesinatos». El día 10 de agosto el batallón volvió a salir hacia Don Benito, obteniendo idéntico resultado. Y lo mismo le ocurrió a principios de septiembre en Talavera (Toledo), donde las fuerzas de Cardeñoso quedaron diezmadas, teniendo que regresar los supervivientes a Ciudad Real el 15 de septiembre. En realidad, aunque mataron a muchos derechistas de retaguardia, ni de lejos se les exterminó, pero, como se tendrá ocasión de comprobar en las páginas que siguen, sí hubo una estrecha relación –casi matemática– entre los descalabros militares sufridos por las milicias manchegas y la intensificación de las matanzas.13 Se carece de información sobre cuántos muertos produjeron aquellas derrotas militares, si bien resulta evidente que el daño fue grande cuando se atiende a la mucha gente que acudía a los duelos colectivos organizados para rendir honores a algún dirigente de renombre local, como sucedió con el comunista Francisco Adámez, secretario de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) de Ciudad Real y sargento del Batallón Adelante de Cardeñoso, muerto en la batalla de Talavera. A su sepelio acudieron más de diez mil personas.14
Además de los bombardeos, que, aunque escasos, no dejaron de producirse sobre algunas poblaciones manchegas, otro factor que no fue ajeno a la multiplicación de las matanzas, y que también tenía que ver con la sucesión de derrotas acumuladas por las fuerzas republicanas, fue la llegada masiva de refugiados procedentes sobre todo de Andalucía o Extremadura, aunque también llegaron evacuados de Madrid. La población adulta masculina integrada en esos contingentes tendió a engrosar los batallones que se improvisaban en la retaguardia de aquellos pueblos para frenar a los rebeldes. Sólo en Valdepeñas se estimó en 350 los refugiados acogidos a mediados de septiembre.15 En La Solana, con la mitad de población, se contaban 136 en noviembre.16 En el importante centro de comunicaciones que era entonces Manzanares llegaron a sumar más de 4.000 a lo largo de 1937, procedentes en su mayoría de la provincia de Córdoba.17 En Puertollano hubo una auténtica sobresaturación: «sufrió tan gran inmigración que de veinticinco mil habitantes pasó a tener más de cuarenta mil, pues se refugiaban en esta localidad los evacuados de poblaciones de Andalucía y Extremadura que caían en poder del Ejército Nacional. Las personas dormían hacinadas, algunas veces seis y ocho personas en una habitación».18
En el Campo de Montiel, Fuenllana, con menos de un millar de habitantes, reunía unos 200 refugiados a principios de 1937, entre evacuados de Madrid y de Andalucía, «cantidad más que suficiente ante la escasez de víveres, viviendas y pobreza de la villa».19 En la misma comarca, Villamanrique, con el triple de población que el pueblo anterior, llegó a tener paulatinamente más de 500 evacuados.20 Corroídas por el miedo y los traumas pasados, lo primero que hacían esas personas al recalar en los lugares donde se les dio amparo era contar los crímenes y barbaridades cometidos por el enemigo en sus tierras de origen. Una realidad que la prensa adicta no se privaba de airear, incidiendo en el carácter de clase atribuido a la represión rebelde, a la que se presentaba cebándose con los sectores sociales más humildes. Otro motivo más para aparcar la compasión hacia el enemigo interno y dar vía libre a las represalias de retaguardia:
Hombres, mujeres y niños llevan marcados en el rostro el espanto de los suplicios sufridos o presenciados y todos se ofrecen para luchar con las armas en la mano en defensa de la causa justa que defiende el Gobierno, y en venganza de los familiares y amigos sacrificados […] dan una idea de la triste situación de las clases humildes más allá de las líneas enemigas […] A las mujeres que tienen [a] sus maridos huidos las amenazan con infamarlas y las maltratan con palabras y hechos vergonzosos.21
Se entiende, pues, que el mundo de los refugiados fuera un vivero de venganzas dirigidas contra los derechistas de la retaguardia gubernamental. Aparte de la fuerza de los relatos que llevaron consigo, algunos de los principales matarifes salieron de ahí. En La Solana se hizo tristemente famoso Manuel Martín Moreno (a) Tío Palomo, que procedía del pueblo cordobés de Posadas. En la villa manchega se le atribuyeron muchos crímenes, habiendo hecho gala al parecer de gran crueldad sobre las víctimas. Al dar cuenta de su linchamiento en la posguerra por las brigadas carlistas que llegaron al pueblo, se incidió en ese aspecto de su pasado: «intervino en varios de los asesinatos cometidos por las hordas marxistas en este pueblo».22 A ello se añade que, al llegar a La Solana, ya contaba con un bagaje denso de asesinatos a sus espaldas si nos atenemos al informe elaborado por la alcaldía de su pueblo en la posguerra.23 Por su parte, resulta más que una anécdota que a José Tejero Amador, vecino de Villanueva de los Infantes, propietario y exafiliado al Partido Republicano Radical, le costase la vida el comentario que le hizo a unos vecinos tras la conquista de Toledo por las fuerzas rebeldes. Cuando Bautista Martínez Ayala le espetó que todos los que hacían el saludo fascista se fueran preparando porque les iban a dar el «paseo», José tuvo la ocurrencia de responder que se dieran prisa en hacerlo porque «el Glorioso Ejército Nacional» había tomado Toledo y ya estaba a las puertas de Madrid y, por lo tanto, «los del pañuelo rojo lo iban a pasar muy mal». Al día siguiente de producirse esa conversación, el 7 de octubre, José fue detenido. A las pocas horas, por la noche, lo condujeron al lugar conocido como La Jarosa, una sima siniestra ubicada en las cercanías de la aldea del Pozo de la Serna, en el término municipal de Infantes, donde, tras darle muerte, arrojaron su cadáver.24
Fuera porque los frentes más próximos se estabilizaron o porque el proceso de limpieza selectiva se hallaba a esas alturas muy avanzado, lo cierto es que a partir del mes de octubre se apreció una caída considerable en la intensidad de las matanzas, situándose el número de víctimas (171) muy por debajo de la mitad de las recogidas en el mes anterior. En noviembre se asistió a un repunte transitorio de la represión (258 víctimas), muy posiblemente como reacción a la llegada de las fuerzas rebeldes a las puertas de Madrid y por el temor a su caída inminente. Pero diciembre marcó una tendencia a la baja que a la postre se demostraría irreversible (128 víctimas). De hecho, la mortalidad registrada en el inicio del año siguiente resultó comparativamente casi irrelevante (ocho víctimas en enero y seis en febrero). Los principales objetivos ya habían caído y las llamadas a la calma emitidas desde el Gobierno de la República por fin hicieron efecto. Si las grandes matanzas de la zona republicana se produjeron como resultado del hundimiento del Estado y de la apertura de un proceso revolucionario que buscó la destrucción del orden existente, está claro que remitieron a medida que la revolución decayó y una vez que el Estado fue reconstruyéndose.25
A grandes rasgos, el balance espacial del impacto de la violencia en la segunda mitad de 1936 se corresponde con el balance general de los tres años de guerra. Así, en el período más duro de la represión la violencia también se concentró en un triángulo imaginario cuyos vértices fueron la capital provincial, Valdepeñas, Alcázar de San Juan y sus respectivas zonas de influencia. Un triángulo en parte solapado con las líneas de ferrocarril que unían tales puntos y las carreteras generales que atravesaban la provincia de norte a sur (Madrid-Andalucía) y de oeste a este (Extremadura-Levante). Pero lo más interesante es la constatación de que veintiocho municipios se mantuvieron completamente al margen de la violencia mortal entre julio de 1936 y febrero de 1937, al no registrar ninguna víctima. En otros veintisiete, el impacto de la represión fue muy pequeño o mínimo, con un índice relativo por debajo del 0,20% (de estos, dieciséis estuvieron por debajo del 0,10%). Sólo veintidós pueblos se situaron por encima del índice medio de la violencia provincial, fijado en el 0,47%. En este sentido, sorprende el caso de algunos municipios situados por debajo de las posiciones que ocuparon en el ranking de la violencia padecida en el conjunto de la guerra. Tal fue el caso, por ejemplo, de La Solana (que ocupa el puesto 24 en el cómputo global y 29 en el período de la violencia revolucionaria) y, a la inversa, de Puertollano (puestos 43 y 31, respectivamente). Pero el ejemplo más llamativo es el de Horcajo de los Montes, que se puso en sexto lugar por su índice de violencia en el conjunto del período bélico, mientras que en el período revolucionario no pasó del puesto 43.26
CAPÍTULO 10
A la sombra del Batallón Mancha Roja
En cifras absolutas el partido judicial de Alcázar de San Juan ocupó el primer lugar de la represión revolucionaria en la provincia de Ciudad Real, con un mínimo de 476 vecinos muertos. Además del foco rebelde del noroeste de Albacete, el balance concuerda con el hecho de que la represión más intensa de la provincia vecina de Toledo se localizara en su cuadrante sur-este, justo el territorio lindante con la comarca que nos ocupa, la de La Mancha de Ciudad Real.1 La contigüidad espacial explica mucho en ambos casos. En el cálculo de víctimas de este partido judicial no se contemplan las residentes en otros partidos o las procedentes de otras provincias que por circunstancias diversas fueron asesinadas aquí. Como mínimo, el 90,7% de los muertos (432) correspondieron al período álgido del proceso revolucionario, comprendido entre el 18 de julio y el 31 de diciembre de 1936.2 Por sus características, este territorio reunía todos los ingredientes que ayudan a entender el elevado grado represivo experimentado: la cercanía de la sublevación de Villarrobledo en los primeros días de la guerra, verdadero reactivo de la movilización armada en la zona; el importante núcleo ferroviario que representaba Alcázar, bien comunicado con el exterior; la relativa cercanía de la capital de España, con lo que eso implicó de trasiego de hombres, armas, pertrechos, mensajes y noticias; el potente movimiento obrero articulado desde años atrás, mayoritariamente socialista pero con un contingente anarquista nada desdeñable, que se iba a revelar muy activo; y, por último, la fuerte implicación de varios pueblos del entorno en el movimiento insurreccional de octubre de 1934 –Campo de Criptana y el propio Alcázar en particular–, aunque aquel resultara fácilmente abortado. Sobre tales premisas y los liderazgos concretos escenificados sobre la marcha se articuló la potente actividad represiva de esta comarca.3
Sólo en Alcázar de San Juan, cabecera del partido, se aseguró en la posguerra que los asesinados pasaron de doscientos, aunque luego ninguno de los listados nominales elaborados se acercaron a esa estimación.4 Aparte de algunas muertes espaciadas en distintas fechas, la singularidad de este caso responde al hecho de que las matanzas se concentraran básicamente en tres momentos: las 13 víctimas de la violencia caliente a finales de julio, a las que ya se ha aludido; la espectacular matanza de los 37 presos enviados en tren a Ciudad Real el 9 de agosto; y la no menos espectacular razzia efectuada entre el 16 y el 19 de septiembre tras el bombardeo de la localidad por la aviación enemiga. Estos tres impulsos sangrientos respondieron a la acción del denominado Batallón Mancha Roja, cuyo embrión surgió en los primeros días de la guerra al calor de la movilización dirigida contra el foco rebelde de Villarrobledo. Su dirección recayó en Francisco Antonio Carrascosa y Julián Román, y lo integraron milicianos de Alcázar, Herencia, Campo de Criptana, Pedro Muñoz y Socuéllamos.5
Una vez constituido formalmente, el batallón fijó su sede en el convento de los trinitarios, del que habían sido desalojados los frailes el 22 de julio. Su identidad ideológica no era monolítica, por cuanto en él se arracimaron milicianos socialistas, anarquistas y comunistas, aunque los segundos actuaron en más de una ocasión de forma autónoma. El núcleo militante principal lo aportaron los trabajadores ferroviarios. Sin duda, este contingente armado fue el bastión de la revolución en toda la comarca de Alcázar. Se tiene constancia de que además de su intervención en Villarrobledo, o su dedicación a tareas de vigilancia, represión y control en la propia población o en otros pueblos próximos como Pedro Muñoz o Socuéllamos, los hombres del Batallón Mancha Roja intervinieron en la detención de unos sesenta vecinos en Argamasilla de Alba y en su envío a la Prisión Provincial con el argumento, infundado, de que «se había sublevado el pueblo». Más tarde, encuadrados en la misma formación, muchos de estos milicianos marcharon al frente y participaron en diferentes hechos de guerra.6
Varios de los dirigentes revolucionarios de Alcázar habían participado en la insurrección de octubre de 1934. Entre ellos había individuos de todas las tendencias, pero existen indicios de que el trabajo sucio recayó no pocas veces sobre las espaldas de los líderes más aguerridos de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Lo cual no quita para que el batallón actuase a las órdenes del Comité de Gobernación (llamado Comité de Policía y Sanciones hasta mediados de agosto), organismo clave formado al poco de producirse el golpe de Estado. Ideológicamente plural, a su frente se puso el alcalde de la villa, el socialista Domingo Llorca Server, tras actuar «de jefe en la toma de Villarrobledo».7 Todas las fuentes señalan a este personaje como «el jefe supremo» de Alcázar, «el mayor dirigente de esta ciudad con milicianos a sus órdenes»; «todo lo que hacían los milicianos era con su aprobación».8
Nacido en Oliva (Valencia) el 3 de febrero de 1895, era alto de estatura, de pelo negro, miope, rostro pálido y nariz chata. Desde muy joven su vida fue muy ajetreada por su pronta dedicación a la actividad política, alternando diferentes lugares de residencia. En una fecha tan temprana como julio de 1913 sufrió un arresto gubernativo en Barcelona. En 1917 se afilió a la Unión General de Trabajadores (UGT) y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En diciembre de 1922 fue declarado rebelde y encausado en un auto por lesiones en el juzgado de Alcántara. A finales de los años veinte se afincó en Alcázar y pasó a ejercer el oficio de camarero, continuando también con su militancia socialista. De hecho, se distinguió «por su actividad sindical y política», hasta el punto de llegar a presidir el Comité Ejecutivo de la Casa del Pueblo y también la Sociedad de Camareros de esta población, donde se le conocía como El Chato de Valencia. En estas fechas fue también vocal obrero del Jurado Mixto de Hostelería con jurisdicción en toda la provincia, vocal inspector de este jurado con jurisdicción en el partido de Alcázar y vocal del Comité Nacional de la Federación de Hostelería de la UGT. En febrero de 1934 fue encausado tras ocuparle la Guardia Civil una pistola de la que no tenía licencia de uso. Él alegó que la había comprado meses atrás a un vendedor ambulante en la Puerta del Sol de Madrid: «que no la [había] usado y que no [sabía] por qué la compró». Un informe de la Jefatura de Investigación y Vigilancia de Alcázar emitido con motivo de esta causa refuerza la imagen de activista incansable que rodeó a este personaje, tanto en la política institucional como fuera de ella: «Confidencialmente se sabe que ha llevado una vida azarosa y que ha estado varias veces procesado […] fue detenido el día 14 de noviembre de 1933 en unión de otros socialistas como presuntos autores de agresión al sr. Alcalde de esta localidad y escándalo público con motivo de un mitin […] en el que intervino el Exmo. Sr. Ministro de Agricultura».9
El fiscal instructor pidió para el procesado una pena de cuatro meses de arresto mayor. Pero en el último momento el gobernador civil acordó concederle licencia transitoria de armas, en tanto se le tramitaba la oficial como vocal inspector de los jurados mixtos de la provincia. Ello motivó que el fiscal retirara la acusación el día del juicio, el 3 de marzo de 1934, por lo que Domingo Llorca resultó absuelto. Justo dos años después, en marzo de 1936, fue nombrado a dedo concejal en la Comisión Gestora que se hizo con el Ayuntamiento de Alcázar, accediendo a la alcaldía en abril, en la que se mantuvo hasta febrero de 1938.

10. Domingo Llorca Server (Oliva, 3 de febrero de 1895-Nimes,12 de agosto de 1972), camarero de profesión, socialista y máximo dirigente revolucionario de la comarca de Alcázar de San Juan (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).
Sin merma de su relevancia objetiva, sería una tremenda simplificación atribuir todo el peso del proceso revolucionario en Alcázar de San Juan a aquel personaje. En modo alguno actuó solo, viéndose rodeado de otros hombres clave, corresponsables de las decisiones colectivas que se fueron tomando. Entre otros, hasta donde se ha podido averiguar, hay que mencionar a José Abengózar Lorente (a) Sotero, presidente de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y de la Casa del Pueblo, sargento del Batallón Mancha Roja, que fue condenado tras los sucesos de octubre de 1934;10 el maestro nacional Francisco Blanco, que asumió la jefatura de las milicias; el también socialista Alberto Carrascosa Barrios (UGT y JSU), ferroviario, teniente de milicias, conocido entre las derechas del lugar como El Nerón de Alcázar por su intensa implicación en la represión, que en 1938 fue nombrado comandante militar de la localidad;11 Manuel González Romero (a) Moreno Barriguera, campesino, vicepresidente de la CNT y jefe de un piquete de ejecución conocido como Coche fantasma;12 José Illescas López, corredor de vinos y dirigente igualmente de la CNT;13 el también cenetista Matías Jiménez Segovia, cartero y concejal, omnipresente en la mayor parte de las acciones punitivas (antes de la sublevación tomó parte en el atraco al Café Nacional de Madrid, uno de los más célebres del período, en el que resultaron muertos dos camareros);14 Vicente Montiel Montiel, caracterizado fundador del movimiento libertario en la localidad;15 Julián Román Tejado, comandante del Batallón Mancha Roja; Emilio Tajuelo Martín, comunista, campesino y concejal, considerado «el principal organizador de la huelga revolucionaria de 1934», aunque no llegó a ser condenado;16 y Ángel Ramos Zarco, ferroviario, socialista y dirigente de la Casa del Pueblo.17 Obviamente, el listado de dirigentes y cuadros destacados no se agota en esta nómina, pero todos los mencionados se situaron en la primera línea de la limpieza activada en la segunda mitad de 1936.
En la noche del 8 al 9 de agosto, alrededor de cuarenta detenidos fueron extraídos de la prisión de Alcázar con la orden de subirlos al tren y trasladarlos a la Prisión Provincial de Ciudad Real. La mayoría eran vecinos de Alcázar, salvo unos cuantos que lo eran de Socuéllamos y de otros puntos. Pero los detenidos nunca llegaron a su destino porque horas después, antes de concluir el trayecto, fueron bajados del tren y asesinados en los extramuros de la capital. El hecho se cometió en un terraplén de la vía directa del ferrocarril a Madrid, en el lugar conocido como La Granja, donde los presos fueron situados en unos paredones y fusilados. Hasta ese momento, aquella fue la matanza en masa más numerosa de las ocurridas en la provincia, y ya se habían producido varias. Alguna otra superó esa cifra con posterioridad, pero no por muchas unidades. La salida de los detenidos de la cárcel de Alcázar no se realizó a la fuerza, sino que se produjo previa entrega al jefe de la prisión de la orden de la superioridad correspondiente, acompañada de una lista de 45 nombres, de los que tan sólo ocho eran presos comunes. Precisamente estos últimos fueron los únicos que terminaron por ingresar en la cárcel provincial.18
Antes de iniciarse el traslado de los presos, algunos allegados de los mismos se pusieron en contacto con Aurelio Serrano Martínez, miembro de Izquierda Republicana (IR) y teniente de alcalde, que días antes se había resistido a formar parte del Comité de Policía y Sanciones. El edil se dirigió al ayuntamiento y allí se le informó de que el traslado había sido ordenado «por las autoridades superiores según un telegrama que allí obraba». Es decir, la decisión procedía de Ciudad Real, pero no sabemos de qué instancias concretas. Con el fin de interceder por dos de los incluidos en la lista, Aurelio «llamó al Gobernador Civil de la Provincia para que dicho traslado no se verificara, lo que no consiguió pues el gobernador le contestó que nada podía hacer». A la postre, el republicano afirmó que la matanza fue realizada «por los elementos más desalmados de Alcázar sin que pueda concretar quiénes fueron los inductores de tal hecho».19
Hubo tantos agentes implicados en la operación y tantos testigos directos que contaron su versión en la posguerra –de signo político dispar– que no es difícil formarse una idea bastante clara de lo que sucedió. Según Ángel Ramos Zarco, dirigente de la Casa del Pueblo y miembro del Comité de Policía y Sanciones, fue este organismo quien decidió y puso en marcha toda la operación.20 Una vez que los presos subieron al tren, dos coches con dirigentes se adelantaron al mismo y llegaron a la capital con antelación para coordinarse con las autoridades del Frente Popular, el Cuartel de Milicias y la CNT de allí a los efectos de ultimar la matanza, que por afectar a tantas personas exigió la participación de muchos milicianos. El testimonio clave fue el aportado por los dos chóferes que condujeron aquellos vehículos, Antonio Gómez García (a) el Cojo y Miguel García (a) Agujetas. Conforme a su relato, los dirigentes que se dirigieron a Ciudad Real para supervisar que todo saliera bien fueron Manuel González Romero (a) Moreno Barriguera, José Illescas López, Matías Jiménez Segovia (a) el Cartero y Vicente Montiel Montiel (a) Villalatas. Todos formaban parte de la plana mayor de la CNT de Alcázar y del Batallón Mancha Roja. Según otros testimonios, entre los dirigentes estuvieron también Alfonso Quiñones Castellanos y el socialista Alberto Carrascosa Barrios, «jefe directo de los milicianos que intervinieron en la conducción». Pero quien comandó la expedición fue Pedro Pascual, militante comunista y miembro del Comité de Policía.21 El citado José Illescas afirmó que para lo de Ciudad Real fue requerido por Matías Jiménez:
Llegados a Ciudad Real fueron al edificio del Frente Popular donde los otros dos que le acompañaban llevaban la misión de dar cuenta de la llegada de un tren de detenidos con el objeto de que fuesen asesinados […] regresaron al coche los dos citados dirigentes, los cuales dieron la orden de marchar hacia la salida de Carrión. […] dieron orden al automóvil de seguir a la comitiva de los presos y llegados a una distancia de pocos metros se apearon del automóvil y fueron hacia el grupo de los detenidos, donde dichos dirigentes les ordenaron que se formasen con el objeto de poder ver uno por uno de quien se trataba. Una vez cumplida esta diligencia les dijeron que siguieran hacia delante y en aquel momento, pasada la vía, comenzaron a oírse los disparos del grupo de milicianos.22
Por su parte, Matías Jiménez Segovia apuntó que la orden de evacuar a los presos partió del propio gobernador: «Que Llorca recibió una orden del Gobierno Civil de Ciudad Real para que evacuara la cárcel. Ese mismo día fueron trasladados a Ciudad Real los presos, siendo jefe de la expedición Pedro Pascual y al llegar a la citada capital fueron asesinados».23 Este detalle es bastante revelador, no porque el gobernador autorizara la matanza, sino por todo lo contrario. Con ello no hacía otra cosa que seguir la orden que partió del Ministerio de la Gobernación el 8 de agosto para concentrar a los reclusos en las capitales de provincia.24 Con toda seguridad, si el gobernador dictó el traslado de los presos fue para tratar de garantizar su vida. Ha de tenerse en cuenta que cuatro días antes milicianos de Puertollano habían asaltado la cárcel de Almodóvar del Campo y fusilado a veinte convecinos derechistas en las inmediaciones de ese pueblo.25 Del mismo modo, en la madrugada del día 8 fue ocupada violentamente la cárcel de Manzanares por un nutrido grupo de individuos armados muy exaltados, que asesinaron a otros treinta detenidos.26
Seguramente se trató de hombres –tanto los de Puertollano como los de Manzanares– retornados de Miajadas (Cáceres). El 3 de agosto, las milicias enviadas desde Ciudad Real para intentar frenar el avance rebelde sufrieron allí una derrota estrepitosa que les acarreó muchos muertos y heridos. Por tanto, es muy probable que el impacto del asalto a las prisiones mencionadas llevase al gobernador a procurar que no se repitiera la misma situación en Alcázar, que distaba de Manzanares apenas 47 kilómetros y con el que tenía comunicación directa por ferrocarril. Sin embargo, alertados de sus intenciones, los dirigentes revolucionarios de la localidad, puestos de acuerdo con los de la capital, se adelantaron al gobernador. Una vez llegados a Ciudad Real, Matías Jiménez y Pedro Pascual se dirigieron al Cuartel de Milicias para realizar las gestiones de coordinación necesarias. Luego fueron a la estación para esperar la llegada del tren: «[Allí] hicieron una separación de los presos políticos y comunes marchando con la expedición de los primeros que iba a pie hacia una carretera que se encuentra a la salida misma de la Estación, quedando en aquel lugar el indagado y al transportar una vía [sic] los detenidos con sus acompañantes se oyeron unos disparos que [...] les causaron la muerte.»27
Una matanza tan masiva requirió el concurso de mucha gente. Tal fue el motivo por el que los dirigentes de Alcázar solicitaron el apoyo de sus homólogos de la capital manchega. Por múltiples vías y testimonios, se apunta a la participación en los fusilamientos del 9 de agosto de muchos de los más destacados matarifes de esa ciudad. Unos hombres cuya mera mención y recuerdo heló la sangre de sus paisanos derechistas durante, al menos, dos generaciones, la de los que hicieron la guerra y la de sus hijos. Hombres como Juan Aguilera Álvarez, Julián Alonso, Ramón Aragonés Castillo, Mariano Bartolomé Carrasco (a) Bartolillo, El Bautista, Domingo Caballero, Culebras, Pablo Carande (a) Veneno, Jesús Fernández, Antonio Giménez Moreno (a) el Firme, José Gómez Márquez (a) Cuernos de Oro, Gregorio Lozano (a) el Hevilla, Antonio Maldonado Plaza, Emilio Navarro López (a) Barberillo, Emiliano Ocaña, El Potaje, Vicente (a) Papachín, El Pijaco, Isidro Sánchez López (a) Cola, Manuel Usero, Maximiliano Velasco, Agustín Vacas Moreno, Alfonso Villodre, Antonio Ortiz Soto, etc. Juan Aguilera Álvarez, presente en la matanza, fue uno de los testigos que enumeraron estos nombres, refiriendo igualmente que, después de fusilar a los presos, les robaron todo lo que llevaban encima, incluidas las meriendas. El dinero y los objetos de valor se los quedó el Comité de Defensa de Ciudad Real.28
Joaquín Moraleda Román, otro miliciano que reconoció su participación en el fusilamiento y cuya versión se ajusta a lo relatado, contó que primero se procedió a cachear a los 37 detenidos, luego los llevaron a los muros de La Granja y, tras alinearlos debidamente, uno del Comité dio la orden de fuego. Entre los que intervinieron recordaba el nombre de Julián Pavón (a) Farraguas. Joaquín afirmó haber disparado personalmente contra el periodista y falangista Federico Aguirre de Prado, «el cual cayó al suelo sin saber el declarante si muerto o herido».29 Como bien retrató Francisco Velasco Fernández, jornalero de Fuente el Fresno que pasó a las pocas horas por el lugar, la matanza se halló a medio camino entre el espectáculo y la piratería, dada la mucha gente que se arremolinó para ver los cuerpos de las víctimas, a las que se hizo objeto de burlas e incluso de extorsión por parte de algunos: «presenció cómo una gran multitud contemplaba los cadáveres de los que hacía todo género de mofa recordando perfectamente que un sujeto conocido por Frasquele de Ciudad Real les hacía todo género de profanaciones, robándoles los objetos que llevaban encima […] acompañando todo ello con frases y conceptos injuriosos y con invectivas y dicterios de toda clase».30
El segundo gran impulso a la limpieza política en el partido judicial de Alcázar tuvo lugar algo más de un mes después. El 15 de septiembre se publicó en la prensa un telegrama del ministro de la Gobernación conminando a los gobernadores a ejecutar con la máxima pena a todo aquel que, perteneciera o no a alguna entidad política, atentara contra la vida y la propiedad ajena. Los gobernadores quedaron emplazados a comunicar a los alcaldes esta orden.31 Sin embargo, al día siguiente, el 16, se produjo un ataque de la aviación rebelde contra los depósitos de gasolina que tenía la Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo (Campsa) en Alcázar de San Juan. Una niña murió como consecuencia del bombardeo. Por la tarde se celebró una manifestación, tras la cual los líderes locales se pronunciaron en términos muy exaltados. El alcalde Domingo Llorca «enardeció a las masas diciéndoles que esa muerte sería vengada».32 El comunista Emilio Tajuelo se dirigió a los presentes en las mismas puertas del cementerio al término del entierro de la niña: «En aquel discurso excitó a las masas diciéndoles que al día siguiente estaría sobradamente vengada aquella muerte como en efecto ocurrió». Al parecer, el jefe de la prisión, Jacinto Villaseñor Serrano, concejal y directivo de la Agrupación Socialista, también intervino en términos virulentos llamando a acabar con «todas las personas de derechas».33
El abogado republicano Álvaro González Arias (IR) refirió que esa misma tarde se reunió el Comité de Gobernación «dado el ambiente de tirantez que se experimentaba en las masas», acordando poner en libertad a algunos de los detenidos para en teoría evitar el asalto a la cárcel y que fueran asesinados.34 Otro miembro del Comité, Ángel Ramos Zarco, afirmó que todo lo que sucedió a continuación contó con el visto bueno del gobernador. Según él, todas las organizaciones del Frente Popular acordaron «que durante 24 horas se cerrasen los ojos, se taponasen los oídos para que se cometieran toda clase de violencias hasta suprimir la vida a las personas, hechos que ocurrieron la noche del 16, 17 y 18 de septiembre de 1936».35 Pero esta versión resulta poco creíble, siquiera porque Germán Vidal Barreiro fue una especie de cero a la izquierda –ignorado por todos los poderes– desde el día en que se puso en marcha el proceso revolucionario. Este gobernador fue un testigo privilegiado de los acontecimientos, sin duda, pero recluido en la impotencia del mero observador.
Conforme a una secuencia que ya se había experimentado en otros puntos de la geografía republicana y que después se volvería a repetir a menudo, la misma noche del bombardeo comenzaron las detenciones y asesinatos.36 Gerarda Sánchez recordó que «continuamente durante la misma estuvieron oyendo diferentes descargas y el ir y venir de los automóviles de un lugar para otro». En su versión, aquella noche «fueron más de cien las víctimas que se inmolaron».37 Ciertamente, en las horas y días siguientes fueron sacados de la cárcel o de sus domicilios decenas de derechistas, siendo eliminados sin contemplaciones uno tras otro en represalia por el bombardeo. Con manifiesta imprecisión también, la Causa General habló de noventa muertos. Pero no hay pruebas de que se recogieran tantos cadáveres. En cualquier caso, fueron muchos. En la estimación de este estudio se han contado cincuenta vecinos de Alcázar entre las víctimas de los días 16 al 19, a las que se podrían sumar otras siete recogidas hasta el día 27. El médico Tomás Quintanilla Garrido, que se hallaba detenido en la cárcel de la localidad, fue testigo de cómo 33 de los 36 presos allí confinados fueron sacados para su exterminio. Formalmente fueron puestos en libertad por orden del Comité de Gobernación, una estratagema para dar aparente cobertura legal a lo que en puridad fueron sacas efectuadas por los milicianos para ultimar la matanza.38 Manuel Rojas Perona también presenció de primera mano esas escenas, por ser otro de los contados derechistas al que no sacaron de la cárcel aquella noche.39 Jacinto Villaseñor Serrano, el jefe de la prisión, alegó que fue el alcalde socialista, Domingo Llorca, el que dio las órdenes de libertad para extraer a los detenidos y entregarlos a los piquetes, los cuales actuaban a las órdenes del también socialista Alberto Carrascosa: «La responsabilidad de todo esto, aun cuando el declarante no puede concretarlo, puede muy bien recaer lo mismo sobre el Alcalde que sobre Carrascosa, que como teniente de Milicias era considerado como jefe de orden público».40
Meliano Vaquero Morano, que actuaba como chófer a las órdenes de la Casa del Pueblo, fue requerido para hacer numerosos «servicios» durante aquellas horas, pudiendo presenciar en vivo los asesinatos de los detenidos que subieron en su coche.41 Lo mismo que Bonifacio Maldonado Sanz, que integró los comités de ejecución de la CNT y estuvo de guardia en la carretera de Tomelloso: «desde allí percibía la llegada de los coches que conducían a los que iban a ser asesinados, percibiéndose después de su paso cuando paraban los coches y bajo la luz de los faros corrían los que después eran cazados a tiros, oyéndose perfectamente las detonaciones. De los que cometieron estos crímenes recuerda a un chófer apodado El Negus, Máximo, el Barbero, y otros».42 El anarquista Vicente Montiel fue uno de los líderes más activos, aunque a varios derechistas les perdonó la vida a cambio de fuertes sumas de dinero: por ejemplo, a la madre de José Ortiz López le sacó 8.000 pesetas y a Francisco Ocón García le obligó a firmar un cheque por valor de otras 20.000 en la misma sede del Banco Popular.43 Pero la palma se la llevó Manuel González Romero (a) Moreno Barriguera, vicepresidente de la CNT y presidente de la Colectividad de Campesinos. Este individuo fue señalado por múltiples personas, incluidos sus propios correligionarios, como uno de los responsables visibles de la matanza, atribuyéndosele directamente «unas cuarenta o cincuenta» víctimas, «y la última de las noches citadas sacó con un piquete del Hospital, donde estaba herido, al Padre Rivas, que fue asesinado».44
Así pues, resulta evidente que en las matanzas de Alcázar se coordinaron todas las organizaciones integrantes del Frente Popular, pero con un marcado peso de las de tendencia obrerista, rasgo acorde con la irrelevancia a la par que la impotencia de los republicanos. Eso no evitó que surgieran discrepancias entre tales organizaciones y que los anarquistas, en particular, alentaran un juego propio cuando pudieron, tanto en Alcázar como en otros pueblos de la comarca. Así, en Socuéllamos, descontando los ocho paisanos muertos en la expedición del tren enviado a Ciudad Real el 9 de agosto (jóvenes falangistas que se hallaban presos desde varias semanas antes de empezar la guerra), las primeras víctimas ejecutadas en el pueblo o su entorno no se produjeron hasta el 21 de ese mismo mes, «coincidiendo con la apertura del sindicato local de la CNT-FAI».45
Pero mucho más llamativo fue lo sucedido en Pedro Muñoz, un pueblo de poco más de 6.000 habitantes donde hubo 71 víctimas y que por su índice de violencia relativa ocupó el cuarto lugar de la provincia (1,15%). Su conflictividad en los años previos no fue de las más acusadas, pero hubo dos momentos puntuales de extrema tensión: cuando el alcalde del pueblo estuvo a punto de ser linchado el 2 de enero de 1933, en el contexto de una protesta contra la subida de los impuestos municipales, y la huelga campesina de junio de 1934, que se saldó con un choque con la Guardia Civil y la detención de una treintena de huelguistas.46 Pues bien, en este pueblo la violencia revolucionaria de 1936 se inició bastante tarde, el 15 de agosto, cuando a instancias de Antonio Montalbán de Francisco, primer teniente de alcalde, y de algunos libertarios de la localidad, comandados por Elías Laferriere (presidente de la CNT local), se personaron entre treinta y cuarenta milicianos de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) –en dos camiones, un coche y una motocicleta– procedentes de Madrid y de Alcázar. Su objetivo no era otro que efectuar «los asesinatos que ellos [las autoridades locales] tenían decididos y que no sabían cómo llevarlos a cabo».47
Este caso muestra su singularidad también porque, antes de dar rienda suelta a los fusilamientos, el día 14 los de la CNT de Madrid convocaron una asamblea en la iglesia parroquial a la que asistió el Comité de Defensa en pleno, la Gestora municipal, el juez titular y el suplente, «y varios centenares de personas de las más exaltadas».48 Los reunidos deliberaron e intercambiaron opiniones sobre qué hacer con los presos, pero la decisión final de eliminar a algunos la tomó el Comité a continuación, en una segunda reunión a puerta cerrada. Aquella misma noche, los faístas de Madrid fusilaron a ocho personas, a las que se sumaron otras cuatro al día siguiente, en cuyas muertes participaron también anarquistas venidos ex profeso de Alcázar. Con todo, las sacas más grandes se produjeron en noviembre y diciembre, contraviniendo la cronología habitual en la provincia, cuando fueron asesinados otros 48 vecinos en Carrión de Calatrava tras pasar previamente por la cárcel de Ciudad Real. Si la paternidad de estas expediciones a Ciudad Real cabe asignarla a las autoridades municipales, en su mayoría socialistas,49 los testimonios más convincentes atribuyeron la iniciativa de los asesinatos del 15-16 de agosto a los elementos libertarios forasteros, por más que resulte obvio que actuaron en connivencia con algunos dirigentes locales. Santiago Zarco García, un modesto industrial carpintero, miembro de IR y –muy a su pesar– delegado de transportes en el Comité de Defensa, brindó una versión de los hechos muy gráfica por haberlos vivido en primera línea. En esencia, esta versión coincide con la aportada por otros dirigentes del mismo organismo. A Santiago fueron a buscarlo el día 14, obligándole a asistir a la asamblea de la iglesia:
Los crímenes que desgraciadamente fueron cometidos en Pedro Muñoz en las personas de conocido matiz derechista los hizo posible la irrupción en el pueblo de individuos desalmados procedentes de Madrid y Alcázar de San Juan, en actitud y cantidad tal que, desbordando toda autoridad, sembraron el terror en el vecindario y se adueñaron de la situación; [una] incontenible avalancha de criminales irrumpió en el Templo Parroquial colocando en su parte más alta el trapo de la CNT. ¿Qué fuerza humana pudo contener el caos? La impotencia más desesperante anulaba todo impulso honrado sin que ello pueda ser interpretado como aprobación de tanta y tanta barbarie. Aquella misma noche se efectuaron los asesinatos de diez o doce personas [ocho en realidad].
Al día siguiente, el 15 de agosto sobre las tres de la tarde, Santiago fue obligado a asistir a otra reunión en el Comité, cuya sede se encontraba rodeada por los anarquistas armados. Al entrar en la sala, pudo comprobar que todos los presentes también portaban fusiles y pistolas, los miembros del Comité local, el cenetista Elías Laferriere y cinco dirigentes de la expedición anarquista madrileña. El cometido de la reunión era ver qué se hacía con otros cuatro derechistas que se habían extraído de la cárcel, pero cuando Santiago llegó ya se había decidido llevarlos a Madrid (en realidad se les asesinó esa misma noche en el término toledano de Villatobas):
Personado en [el Comité] me causó enorme impresión el aparato de que se hallaba rodeada la reunión y mucho más lo que era objeto de discusión, pues jamás se había procedido así en mi presencia: se comentaba atrozmente la personalidad de algunos elementos locales y se abogaba por su desaparición mediante acción trágica. El aspecto siniestro de los reunidos y la gravedad que encerraba la discusión mantenida despertó en mí un impulso tal que, sin reparar en posible peligro, me opuse resueltamente a que tuvieran efecto sus decisiones, que pretendían ser horribles, y, apoderándome de un arma guardada en la mesa que ocupábamos desafié a los que se mostraban con instinto criminal, patentizándoles su cobardía y condición repugnante […] [La reunión terminó] de manera violentísima y saliendo mi personalidad muy desairada ante tales bestias.50
El alcalde socialista de Pedro Muñoz, Crispiniano Leal Montoya, reconoció que la situación se le fue de las manos. Al parecer, en los primeros días de la guerra dio órdenes para que las personas de derechas permanecieran detenidas en sus propias casas, ya que no se disponía de un local bien acondicionado como prisión. Pero luego fue presionado para que los derechistas más destacados ingresaran en la cárcel, «perdiendo su control por injerencias extrañas y violentas de elementos de los pueblos de alrededor, dando esto motivo a que se constituyera el Comité de Defensa». Después, cuando a mediados de agosto vinieron los forasteros de la FAI, poco pudo hacer para impedir los actos violentos que realizaron. Aseguró que amenazaron con asaltar el ayuntamiento y matar a sus integrantes, pero las «precauciones tomadas al efecto» lo evitaron. Fue entonces cuando «asesinaron a unas cuantas personas que se hallaban en prisión por desafección al régimen, saqueando asimismo sus casas y desapareciendo a los dos días del pueblo».51
Nada alegó Crispiniano, en cambio, para contrarrestar las acusaciones que le atribuyeron la matanza de alrededor de cincuenta paisanos en noviembre y diciembre en las cercanías de la capital provincial, de las que fue considerado inductor directo junto con otros próceres del ayuntamiento y del Comité. En realidad, varios de sus compañeros de viaje lo situaron en el centro de la política punitiva desde el primer momento, empezando por Manuel Gijón Serrano, presidente del Comité Revolucionario, que se constituyó a instancias de Crispiniano el 28 de julio y al que siempre tuteló: «Constituido el Comité Revolucionario nos dijo el alcalde que le pidiéramos dinero por las buenas o por las malas a los de derechas […] y así lo hicimos». Todo indica que, ciertamente, en la gestión de la matanza de agosto pintó poco. Pero, antes y después, todas las detenciones de derechistas realizadas en el pueblo, «absolutamente todas», como también la elaboración de las listas de presos, las incautaciones o el derribo de la iglesia, fueron ordenados por el alcalde y su camarilla.52 El hombre de más confianza del alcalde era Domingo Vaquero Rojano, militante socialista que en febrero de 1936 fue nombrado jefe de la Policía Municipal. Él fue el que elaboró una lista con 134 desafectos de la que luego salieron 66 de los asesinados en el pueblo, y él también fue el que practicó u ordenó la mayoría de las detenciones de los que se llevaron para su ejecución a Ciudad Real. En su afán por centralizar las decisiones y el control de la población, Crispiniano se hizo incluso con la presidencia del Comité a finales de septiembre.53
Como en otros lugares, las matanzas de Alcázar y de Pedro Muñoz salpicaron en mayor o menor grado a todas las fuerzas del Frente Popular. En estos dos pueblos, además, jugó un papel importante la rivalidad entre los anarquistas y los socialistas, así como el afán de los primeros de marcar su autonomía en las acciones punitivas. Por tanto, la adscripción política fue un factor relativamente secundario en el impulso de la violencia, ya que el radicalismo ideológico fue un denominador compartido por todas las minorías audaces, especialmente en las organizaciones obreras. Sin embargo, dentro de las muchas variables que condicionaron la lógica de la violencia, hubo una que destacó sobre los demás: los dispares liderazgos que se impusieron en cada lugar. Sólo bajo esa disparidad se entiende que, por ejemplo, en Tomelloso se recogiera un número de víctimas relativamente pequeño, apenas 22, siendo como era una localidad, por su población y características estructurales, asimilable a Valdepeñas, donde los muertos sumaron casi ocho veces más sólo hasta finales de año. Ese detalle lo captaron bien las autoridades políticas de la posguerra al valorar la acción de sus homólogos en la guerra: los partidos políticos dominantes en el pueblo –Unión Republicana (UR), IR y el PSOE– «eran moderados». Los dos primeros partidos incluso «admitieron en su seno a muchas personas de derechas que así se evitaron de persecuciones». Por su parte, el PSOE «tuvo una actuación discreta y tolerante en cierto modo». De hecho, dos de los líderes del mismo, Urbano Martínez Albide (alcalde electo en 1931-1934 y repuesto en 1936) y Marcelino Jareño (alcalde desde diciembre de 1936) pusieron en riesgo su vida en su afán por frenar a los radicales, consiguiendo salvar a muchos derechistas. Lo cual no excluye que hubiera correligionarios suyos –como también algunos republicanos– implicados en la represión. En contraste con esos partidos, la CNT y los comunistas «fueron brutales», si hacemos caso del informante de posguerra. De hecho, parece que también aquí cabe atribuir buena parte de las víctimas, si no la mayoría, a las milicias confederales. Pero su poder fue limitado y por eso la sangre no fue a más.54
En Herencia no parece que la CNT gozara en principio de arraigo importante, aunque, como en todos lados y al igual que los comunistas, creció durante la guerra. Y sin embargo la matanza fue amplia y cruel, ocupando este pueblo el décimo lugar de la provincia por su impacto relativo (77 víctimas: 0,85% de la población).55 Lo decisivo fue que aquí no hubo agentes moderadores capaces de apaciguar una tensión política que se manifestó tempranamente en las elecciones generales del 28 de junio de 1931, cuando se produjo un enfrentamiento a tiros entre socialistas y derechistas saldado con dos muertos y numerosos heridos, algunos muy graves.56 Cinco de los derechistas protagonistas del suceso resultaron asesinados en la guerra. También con disparos de por medio, el 25 de febrero de 1936 se produjo otra colisión con motivo de la tradicional fiesta del Ofertorio entre unos guardias municipales y unos izquierdistas que trataron de reventar la fiesta al grito de «¡Viva Asturias!». Tres paisanos resultaron heridos, a consecuencia de lo cual la corporación municipal acordó el cese de los guardias. Significativamente, entre los muertos del verano-otoño revolucionario figuraron cinco policías locales.57
En contraste con otros municipios de la comarca, llama la atención que casi todas las víctimas de este pueblo murieran en el propio término municipal o en sus cercanías, buen indicador de las fuertes raíces endógenas que tuvo la represión revolucionaria aquí, que, por otra parte, fue sumamente brutal. Muchos derechistas fueron asesinados en la misma sede del Comité –23 al menos– tras ser sometidos a terribles palizas y torturas.58 A otros los asesinaron en sus domicilios. Como Ismael Moreno Manzano, que se hallaba enfermo, y al que no dudaron en disparar en la cama y en presencia de su madre. A Micaela Úbeda Bolaños y a su marido Aurelio Rodríguez de Liébana (uno de los implicados en el suceso de 1931) también los mataron en la casa familiar. 59 Una vez asesinadas, hubo víctimas que fueron arrojadas a la mina de Las Cabezuelas, situada cerca del vecino pueblo de Camuñas (Toledo), donde se depositaron los cadáveres procedentes de varios pueblos de los alrededores. Las crónicas de posguerra apuntan que algunas de ellas fueron lanzadas todavía con vida.60
Para los familiares de las represaliados de Herencia no cabía duda, el responsable «ya directo ya indirecto» de los más de cien muertos registrados en el término –entre vecinos y forasteros– fue Santiago Ruipérez Martín Toledano, fundador de IR y alcalde entre febrero y noviembre de 1936: «fue el mayor asesino y el máximo dirigente de Herencia». Considerado «el dueño absoluto» del pueblo, bajo su mandato se cometieron 73 asesinatos de paisanos, como igualmente todas las incautaciones. Los allegados de las víctimas consideraron que, dado su ascendiente sobre las organizaciones obreras y las milicias, Santiago Ruipérez pudo haber evitado los crímenes, «por tener los rojos una fe ciega en él». El mismo Comité de Sangre se habría constituido a instancias suyas. Y los milicianos, antes de actuar, habrían recibido sus instrucciones en el ayuntamiento. Al alcalde se le atribuyó incluso su participación directa en varios asesinatos (los de Ambrosio Martín Rodríguez, Diego García Pérez Bustos, Urbano García y un largo etcétera). Los testimonios en su contra amasados en el voluminoso expediente que se le instruyó en la posguerra son incontables. Ya en el mes de febrero de 1936 fue él quien dictó la destitución de todos los miembros de la Guardia Municipal tras el suceso del Ofertorio. Es más, en mayo ordenó detener al anterior jefe de la Policía, Ramón Cabezuelo, y en contra de la opinión del gobernador lo mantuvo en prisión: «las órdenes del Gobernador y del Sargento de la Guardia Civil se las pasaba por los cojones y en vista de lo cual se lo llevó al Ayuntamiento, lo encerró y le pegaron una paliza que le lesionó gravemente e impidió que fuera visitado y asistido por los médicos». Como cualquier alcalde fiel al Gobierno, tras el golpe de Estado de julio, Santiago Ruipérez publicó un bando alentando al desarme de todas «las personas de orden» en un plazo de ocho horas. También reclutó milicianos para combatir «a los fascistas de Villarrobledo y Arenas de San Juan», enviando igualmente un grupo de hombres armados para que se sumaran a las milicias que se dirigieron hacia Miajadas. Al parecer, armado de una pistola ametralladora y correaje, visitaba a diario el Comité de Sangre «por estar al mando de todo».61
En medio de tantos testimonios adversos, al historiador se le plantean dudas al analizar a este complejo personaje, siquiera porque también fueron muy numerosos los pronunciamientos que se hicieron a su favor en los círculos conservadores de la localidad. Además, Santiago Ruipérez se defendió con tesón e inteligencia a través de multitud de alegatos escritos ante el tribunal militar que lo juzgó en la posguerra, probando con argumentos sólidos y datos creíbles lo mucho que se esforzó para salvar incontables vidas en el pueblo. Llegó hasta el punto de impedir, pistola en ristre, que un grupo de milicianos de Camuñas armados hasta los dientes se llevaran al propietario Luis Yanguas: «se presentó sin perder un momento y enfrentándose con ellos los increpó muy violentamente, a lo cual contestaron que tenían autorización del Comité. Entonces el señor Ruipérez les dijo que con permiso ni sin el del Comité los llevarían ni ahora ni nunca, y que si ellos tenían fusiles él tenía una pistola ametralladora para oponerse a quienes pretendieran cometer desmanes». También ayudó a los padres mercedarios, a los que facilitó medios para huir de Herencia (aunque a la postre fueron cazados), las hermanas de la Caridad y otros muchos vecinos, incluidas las hijas del general Ángel García Benítez, artífice de la sublevación militar en Vitoria, a las que la guerra sorprendió en este pueblo. A su término, estas mujeres, Mercedes y María Rosa, se empeñaron a fondo –aunque con nula fortuna– en la defensa de su salvador. Por tanto, la biografía de Santiago Ruipérez evidencia la trama de grises, los claroscuros y las contradicciones en los que se vieron atrapados tantos españoles en medio de las horribles circunstancias de la guerra.62
Pero en otros muchos lugares primó el puro y duro maniqueísmo. Campo de Criptana, la importante agrovilla manchega famosa por sus molinos de viento, lo ejemplificó como pocos lugares.63 La represión revolucionaria fue aquí también brutal y sanguinaria. En datos absolutos, este pueblo ocupó el sexto lugar de la provincia por número de víctimas, 83 en total, de las que 76 se produjeron en 1936, con una clara concentración en agosto y septiembre. Como casi todas las grandes villas de la comarca de La Mancha de Ciudad Real, la República también se caracterizó aquí por una intensa conflictividad en torno a las relaciones de trabajo, la cuestión religiosa y el control de la corporación municipal, marco en el que la derecha padeció un fuerte acoso por parte de los socialistas hasta finales de 1933 y luego en la primavera de 1936. Los choques con los católicos por la disputa del espacio público se manifestaron en términos especialmente ásperos. Pero cuando se quebró definitivamente la difícil convivencia en el pueblo fue, como en otros muchos lugares, después de la insurrección de octubre de 1934. Aunque fue desarbolada con rapidez, en Campo de Criptana hubo muchos izquierdistas comprometidos en su preparación.
Los meses que siguieron fueron muy oscuros para los socialistas y republicanos de izquierda más militantes, a los que la Guardia Civil del puesto mantuvo a raya con métodos que trascendían los límites legales, como se encargaron de denunciar en plena guerra los afectados, que no dudaron en aportar nombres concretos. Para ellos, los causantes directos de sus penalidades después de lo de octubre –cuestión aparte es quiénes pudiera haber detrás– fueron los guardias civiles Antonio García Contreras y Francisco Mateo de la Iglesia: «los más grandes enemigos que en esta plaza ha tenido que soportar la clase trabajadora y particularmente los hombres de izquierda». Su actuación fue «infame» incluso después de las elecciones de febrero de 1936, pero aún más antes. A los izquierdistas les dieron «palizas de muerte» y por las noches no les dejaban salir de sus hogares: «hubo un tiempo que no podían vernos por la calle […] éramos todos perseguidos hasta nuestras casas». A la infinidad de camaradas que se les llevó «caprichosamente al Cuartel», «se les pasaba a una habitación en la que había una mesa y encima de la misma tres vergajos cruzados para que declararan». Ocurrió incluso que, al pasar a cualquier bar, «si había alguno de izquierdas, hacían que lo desalojaran sin otros razonamientos que abofeteándoles y así un sin fin de injusticias». Por todo ese sufrimiento, sus denunciantes reclamaron su fusilamiento una vez comenzada la guerra. Ni que decir tiene que tales experiencias y los consiguientes odios acumulados debieron pesar en las mentes de los artífices de la represión revolucionaria.64
Con posterioridad a las elecciones de febrero de 1936, las tensiones y los altercados entre izquierdistas y derechistas/falangistas menudearon en Campo de Criptana. Tales antecedentes también explican mucho de lo ocurrido en el verano de 1936, aunque la guerra, qué duda cabe, sobredimensionó hasta extremos antes inimaginables la quiebra de la convivencia. De hecho, después de los cuatro episodios de violencia caliente de julio, ocurridos al socaire de la movilización miliciana con destino a Villarrobledo, la primera saca importante tuvo lugar en este pueblo en la noche del 18-19 de agosto, tras el descalabro sufrido por las milicias manchegas en las proximidades de Mérida (Badajoz). El dato no es irrelevante porque el contacto directo con el enemigo no sólo les hizo saborear la derrota, sino que empujó a aquellos hombres a tomar conciencia de las barbaridades y el reguero de sangre que los rebeldes iban dejando a su paso. Si no es bajo tal premisa no se entiende la ferocidad desplegada por los milicianos a su regreso a Criptana, donde al llegar procedieron al incendio de la iglesia parroquial y otros templos, al fusilamiento de las imágenes y a su destrucción. Por añadidura, a las pocas horas, ya de noche, fueron sacados de la cárcel y asesinados once derechistas. En su posterior exhumación al término de la guerra se pudo apreciar que la mayoría tenían el cráneo destrozado, «seguramente a consecuencia de los malos tratos que recibieron antes de su muerte».65 Las posibles dudas sobre las motivaciones de esta matanza se disipan con el clarificador relato de Hilario Velasco Moratalla, dirigente de IR, concejal, miembro del Comité de Defensa de Criptana y, por tanto, espectador privilegiado de los acontecimientos:
[...] el día diez y ocho de agosto de 1936, en ocasión de venir del frente extremeño unos cuantos milicianos de este pueblo, les fueron entregadas por el Comité de Defensa las llaves de la Iglesia Parroquial, que una vez saqueada le prendieron fuego, así como también hicieron lo mismo con las demás existentes en esta población.
[...] el día 19 de agosto de 1936, al ir al Comité por la mañana, enterado de que la noche anterior se había asesinado a once hombres, preguntó a los miembros de dicho Comité Antioco Alarcos Rodríguez y Valentín Pintado, qué era lo que había ocurrido, contestando éstos que las milicias, y en su representación Julián Vela (Cortezas), Pedro Aguilar, Julián Aguilar y otros miembros también destacados que no recuerda, pidieron al Comité les diese autorización para vengar las bajas que en el frente de Mérida habían tenido, accediendo dicho Comité a tal petición, siendo asesinados la noche del día 18, once señores que se encontraban detenidos, desconociendo el compareciente los autores materiales del hecho.66
Unos días después, el 22, por orden del Comité se efectuó otra saca masiva de 28 presos, pero esta vez fueron enviados a Ciudad Real, donde, tras permanecer unas horas en la prisión habilitada del seminario, fueron fusilados al día siguiente –«porque eran fascistas»– en las inmediaciones de la capital. Un «verdadero hormiguero» de milicianos se encargó de su escolta y de su eliminación.67 Antes de morir, algunos recibieron tratos horrendos, con rotura de piernas y brazos, como pudieron testificar Evelio Coronado Palop y Laurentino Manzaneque, únicos integrantes de la expedición que milagrosamente escaparon de la muerte.68 De nuevo, la mejor y más fiable película de los hechos la desgranó el republicano Hilario Velasco. De acuerdo con su versión, el 20 de agosto el Comité ordenó que dos de sus miembros, Antioco Alarcos Rodríguez y Jesús Navarro Gallego, se trasladaran a Ciudad Real para entrevistarse con el gobernador con el fin de «solucionar de una manera terminante el asunto de [los] detenidos de este pueblo». A su regreso, transmitieron al Comité la orden de traslado recibida del gobernador: «que los individuos detenidos que considerase el Comité de Defensa como elementos peligrosos para la causa de la República, los enviasen a Ciudad Real» para ponerlos a su disposición. Y así fue como se procedió a elaborar la relación de los que habían de ser enviados a la capital provincial, «guiados exclusivamente por el odio». Un miembro del Comité encabezó la expedición. El republicano Hilario Velasco no recordó de quién se trató, pero hizo constar que también iba el jefe de las milicias, llamado Julián Vela, los milicianos Juan Tapia, Bonifacio Arteaga, Manuel Gallego (a) Diente, Gregorio Abad, Alejandro Lucas Olmedo, Antonio Madrid (a) el Pamparriano y otros varios de los que no se acordaba. Al regreso a Criptana, el representante del Comité refirió que los detenidos se quedaron en la Casa del Pueblo de Ciudad Real, convertida en ese momento en prisión, bajo la vigilancia de los milicianos de su pueblo, que los maltrataron «bárbaramente». A las pocas horas fueron asesinados, pero Hilario Velasco no supo decir si los milicianos de Criptana se quedaron en la capital para cometer los crímenes.69
Tras esta matanza, varios paisanos de Criptana murieron semanas después en Madrid, dieciséis en total, la mayoría a instancias de hombres que fueron allí con ese cometido siguiendo las directrices del Comité de Defensa local.70 Pero el rasgo más anómalo, por inusual, fue que en la escalada revolucionaria se matara a ocho mujeres, una cifra que no se encuentra en ninguna otra localidad de la provincia. Todas eran destacadas activistas de Acción Popular Agraria Manchega, rama de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) en la demarcación, la formación católica que resultó clave para la victoria conservadora en la provincia tanto en noviembre de 1933 como en febrero de 1936, rompiendo en este segundo momento la tónica de la victoria del Frente Popular en el conjunto de España. Todas constituyeron la junta directiva de Acción Católica en Campo de Criptana. A Emiliana Castilblanque y a Dolores Flores Castilblanque, madre e hija, las asesinaron en Madrid el 3 de octubre unos milicianos llegados expresamente del pueblo. A Isabel Treviño Suárez de Figueroa la mataron un mes después, el 6 de noviembre, también en la capital, pero la autoría en este caso no se ha podido determinar. A Josefa Moreno Escobar la fusilaron el 9 de diciembre junto con su marido, en Poblete, en las inmediaciones de Ciudad Real, a donde se habían dirigido ambos para enterrar adecuadamente los restos de su hijo, secretario de la Juventud Católica de Criptana, que había sido asesinado meses atrás.71
Si los ejemplos referidos muestran un enorme dramatismo, por las circunstancias en que se produjo más dramático aún si cabe fue el asesinato de las otras cuatro activistas de Acción Popular: Eloísa y Milagros Corona González, Cecilia Juste Dargallo y Pilar López Andrés. Las dos últimas eran, respectivamente, presidenta y secretaria de la rama femenina local de la citada organización. Entre otras actividades ligadas al apostolado católico, en 1935 estas mujeres montaron un comedor, al parecer con gran éxito, donde se proporcionó comida diaria a una treintena de familias pobres. Las cuatro fueron asesinadas en condiciones horrendas en la noche del 19 al 20 de septiembre. En las mismas horas y días mataron a varios derechistas, entre los que se encontraban el labrador Teodosio Manjavacas; el veterinario Pablo Nieto Pérez, marido de la citada Pilar López; el sacerdote Franco Nieto Gallego, tío del anterior; el notario Ramón de la Vega Arango y su hijo José Luis de la Vega Juste, estudiante de apenas 16 años, que a su vez eran esposo e hijo de Cecilia Juste Dargallo; el falangista y labrador Gregorio Calonge Utrilla, al que ahorcaron en la misma cárcel; y Manuel Manjavacas, al que le aplicaron el mismo método pero en el ayuntamiento. A los tres días, el 22, acabaron de una paliza con otro falangista, el carpintero Vicente Camacho Huidobro, de nuevo en la cárcel: «pegaban a aquél con porras de goma, piedras y con la puente de un carro […] el apodado Cantarillas le daba con un ladrillo en la cabeza».72 Hasta qué punto esta matanza respondió al contexto punitivo ya analizado de Alcázar, ocasionado por el bombardeo del día 16 de septiembre, es algo que no se ha podido confirmar, pero la coincidencia cronológica y la cercanía con Criptana invita a establecer esa relación. Ambas poblaciones están separadas por apenas ocho kilómetros y el trasiego habitual de milicianos en ambas direcciones durante aquellos meses está más que probado.
Cuando el historiador se enfrenta a este tipo de relatos tan impactantes la reacción instantánea es preguntarse sobre su veracidad. Al fin y al cabo, quienes los propagaron se hallaban muy mediatizados por los traumas de la guerra, las especiales circunstancias de la posguerra, sus intencionados prejuicios ideológicos, las ansias de venganza imperantes y la convicción de construir el Nuevo Estado sobre los cimientos de una victoria sin concesiones. Sin embargo, cuanto más se profundiza en la investigación más y más evidencias vienen a confirmar que aquellos informes no exageraron en lo esencial. Se comprueba a través del cruce de los múltiples testimonios disponibles, incluidos los de algunos de los victimarios o sus compañeros de viaje. Los informes de las autoridades locales concluyeron que a las cuatro mujeres las mataron en el cementerio la noche citada. Pero si a Cecilia Juste y a las hermanas Milagros y Eloísa González las fusilaron sin más, Pilar López de Andrés fue sometida a todo tipo de abusos por un nutrido grupo de milicianos antes de su asesinato:
entre diez y ocho milicianos [la] obligaron a penetrar en la habitación que ocupaba el conserje del Cementerio, donde unos pedían cortarle los pechos, otros asesinarla con arma blanca y otros con arma de fuego, dejándola totalmente desnuda y una vez que unos le habían pellizcado y otros habían hecho objeto de muchos vejámenes, la condujeron por el exterior del referido Cementerio, pasándola dentro del mismo y por la puerta Norte, colocándola junto a la fosa donde ya habían sido asesinadas las tres restantes señoras, dispararon sobre ella unos veinticuatro tiros de fusil, colocando después una escopeta sobre sus partes genitales haciéndole dos disparos más.73
En realidad, la macabra escena fue tan sólo el desenlace final de una situación de acoso y derribo que comenzó a mediados de agosto, cuando Cecilia Juste y Pilar López fueron detenidas en coincidencia con la primera gran matanza en el pueblo. Una situación que salpicó a algunos de los más altos mandatarios revolucionarios del lugar. Aparte de los milicianos de rigor, en la detención de estas mujeres participó Juana Tapia Aguilar, militante de la Juventud Socialista y miliciana.74 Resulta curioso que en las detenciones de mujeres derechistas fuera habitual la presencia de féminas entre los fornidos milicianos, pero lo cierto es que fue una constante en aquellos meses, quizás como garantía de que los hombres armados no se iban a extralimitar con sus detenidas. Las hermanas Eloísa y Milagros Corona fueron encarceladas algo después, a primeros de septiembre. Pues bien, durante ese intervalo en el que se hallaron prisioneras en la misma sede del Comité, a Cecilia y Pilar se las vejó y se las intentó violar, llegando a conseguirlo el que hacía las veces de portero, Ramón Olivares Arteaga. Pero es muy posible que este no actuara solo. De hecho, existen indicios fundados de que, directa o indirectamente, el hecho manchó a varios dirigentes del Comité. Francisco Escribano de la Torre, de profesión mecánico, contó tres años después que un día tuvo que visitar ese organismo con el fin de adquirir una hoja de ruta para realizar un viaje. Allí tuvo ocasión de presenciar la siguiente escena:
En uno de los pasillos del edificio se encontró barriendo a la Sra. de D. Pablo Nieto, estando junto a ella y en situación sospechosa Ramón Olivares, por este motivo el declarante llamó la atención de este sujeto diciéndole que era poco correcto su posición respecto a esta Sra. y que la dejase en paz. A la mañana siguiente, el declarante, volvió al mismo lugar con la finalidad de evitar escena semejante con las señoras que allí había detenidas [...]. Al llegar a una de las habitaciones del edificio en que estaba instalado el comité, presenció que había una señora tendida en una cama y sin conocimiento, reconociendo en ella a la Sra. de D. Pablo Nieto y arrodillada a la cabecera de la cama a la Sra. del Notario [Cecilia Juste Dargallo], que lloraba amargamente. Al pasar por la galería a la cual daba esta habitación se encontró a Francisco Olmedo Sepúlveda (a) Jumilla [...] que lo condujo a esta habitación diciéndole textualmente estas palabras, «mira qué cuadro», «mira cómo está esta señora y me impiden que llame a un médico».
No presenció el declarante que el referido Jumilla tomase parte directa en el hecho pero sí le consta de rumor público y por las apariencias de aquel momento que fue uno de los autores de este hecho criminal.75
Francisco Olmedo Sepúlveda, procedía de la UGT, pero después de las elecciones de febrero de 1936 fue uno de los fundadores del Partido Comunista (PCE) en la localidad, y como secretario general del mismo ocupó un puesto en el Comité. El «rumor público» lo señaló como otro de los participantes «en la violación seguida de asesinato de cuatro señoras de esta localidad». Pero el interesado lo negó, aunque sí reconoció que el hecho se produjo y señaló a los supuestos autores: «en una ocasión presenció que eran bárbaramente ultrajadas las señoras de D. Pablo Nieto y la Sra. del Notario por algunos sujetos en el edificio donde estaba instalado el comité y entre los que figuraba Santos Gallego y Ramón Olivares. [Afirmó que] no es cierto que él tomara parte directa en este hecho criminal».76 De la misma forma, también recayeron sospechas sobre Valentín Pintado Arteaga, otro de los cabecillas de la revolución en Campo de Criptana, de los más exaltados al parecer, que había sido tesorero y presidente de la Casa del Pueblo y que después asumió la secretaría de las Juventudes Socialistas locales. Los supervivientes derechistas de la prisión local lo dibujaron como uno de los que acudían a menudo allí, «dedicándose durante la noche a pegar palizas con vergajos de alambre y trozos de madera insultando soezmente». En una de sus dos declaraciones indagatorias de la posguerra, Valentín reconoció los hechos y responsabilizó de los mismos y de todos los crímenes cometidos en el pueblo al conjunto del Comité. Según relató, tras detener a las mujeres las encerraron en los calabozos de la planta baja del edificio del Comité:
[…] el declarante asistió a una consulta con los demás directivos acordando subir a las referidas mujeres a la parte alta del edificio y en una de las habitaciones fue violada una de las detenidas por algunos miembros del tan citado comité, viendo el dicente como un tal Jumilla [...] fue autor; que después de esto las cuatro referidas mujeres fueron asesinadas estando enterado el dicente [de] cómo [a] algunas de estas mujeres antes de ser asesinadas las dejaron desnudas ensañándose con ellas y después con sus cadáveres.77
En una segunda declaración, Valentín se desdijo en parte, pero de forma poco creíble y trató de blanquear y matizar sus primeras palabras. Eso sí, volvió a reconocer los asesinatos, saqueos y actos vandálicos cometidos en el pueblo, pero con más ambigüedad sobre los inductores y autores de los mismos, «sin saber que en dicho comité se hiciera nada para evitarlos». Respecto a las señoras, no negó ni la violación ni su asesinato, aunque introdujo un detalle interesante en el que descargaba al alcalde y presidente del Comité de toda responsabilidad directa: «el cual le dijo que entre ellos había que eliminar a dos pues a estos hechos no había derecho».78 Es decir, de ser cierta esta apreciación el Comité como tal no habría inspirado el trato aberrante que se dio a las mujeres, lo cual no quita que algunos de sus integrantes sí lo hicieran. Y en cualquier caso toleró su espantoso asesinato y la forma en que se produjo.
El republicano Hilario Velasco Moratalla, antes citado, no compartió tales matices. Muy al contrario, enfatizó que el Comité fue el organismo que tomó todas las decisiones referentes al conjunto de los asesinatos, registros, detenciones y demás. Su testimonio resultó demoledor contra los supuestos autores de los crímenes y contra determinados miembros del Comité en tanto que aparentes inductores de los mismos: Francisco Olmedo, Julián Violero, Valentí Pintado Arteaga; Jesús Almendros Espinosa y Jesús Navarro Gallego. Antioco Alarcos, miembro también del Comité, no habría tomado parte en los acuerdos, pero no dejó de dar su asentimiento a los mismos una vez ocurridos los hechos.79 Cuando Hilario Velasco realizó estas declaraciones se preocupó de subrayar «que él era completamente contrario a estas decisiones». Lo cual podía sonar a disculpa, pero, ciertamente, cuando hubo elementos disonantes en aquellos meses en los comités, por lo general se trató de individuos ligados al republicanismo de IR o UR, aunque a veces las discrepancias también se plantearon en las propias filas socialistas, libertarias o comunistas. De todo hubo porque, pese a las circunstancias del momento, las organizaciones que integraban el Frente Popular, y con ellas los comités, no dejaron de preservar su pluralismo interno, lo cual fue a menudo motivo de marcadas tensiones y conflictos.80
CAPÍTULO 11
Félix Torres, señor de la guerra
En su vertiente occidental, el partido judicial de Alcázar de San Juan comparte frontera con el de Manzanares, un territorio donde las características y los tiempos de la violencia de 1936 fueron muy parecidos, por la concentración de la mayoría de las muertes en los tres primeros meses de la guerra, por su grado de mortandad relativa (0,49% en el primer caso y 0,51% en el segundo) y por la relación entre su volumen poblacional y el porcentaje de víctimas con respecto al total de la provincia. Así, tomando como referencia el censo de 1930, el partido de Alcázar albergó el 19,77% de la población provincial y generó el 20,76% de los muertos de retaguardia, mientras que los datos del partido de Manzanares fueron del 8,83% y del 9,65%, respectivamente. Es decir, en ambos casos la incidencia de la violencia estuvo en torno a un punto por encima de su correspondiente peso demográfico en la provincia. La única diferencia reseñable fue que en el partido de Alcázar la violencia se halló muy repartida entre los ocho pueblos que lo integran –con la sorprendente excepción de Tomelloso ya señalada–, mientras que en el partido de Manzanares el grueso de los derechistas abatidos procedieron de dos localidades, la capital comarcal (110) y La Solana (75), para un total de 212 víctimas en el territorio.1 Cabe reseñar que los 22 muertos de Membrilla hay que asignárselos casi en exclusiva a los anarcosindicalistas, dado el monopolio revolucionario que consiguieron en ese pueblo, conocido en la guerra, aunque suene a oxímoron, como la Pequeña Rusia.2 Los de la Confederación Nacional del Trabajo-Federación Anarquista Ibérica (CNT-FAI) también se hicieron notar en los demás pueblos del partido –sobre todo en Manzanares–, pero en el proceso revolucionario no llegaron a disputarle el liderazgo a los socialistas.
En realidad, continuando el recorrido por la comarca de La Mancha de Ciudad Real, el núcleo con mayor grado de radicalización de toda la provincia en datos relativos lo encontramos en el partido judicial de Valdepeñas, que en cifras absolutas ocupó el segundo lugar por detrás del partido de Alcázar, con 435 víctimas (18,95% del total). Teniendo en cuenta que su población representaba el 11,99%, su liderazgo en el ranking de la violencia es claro. La desproporción entre su peso demográfico y el peso de su violencia en el conjunto fue nada menos que de siete puntos. Y su índice de violencia relativo (número de muertos en relación con el número de habitantes) fue del 0,74%, el más alto de la provincia, sólo seguido por el partido judicial de Ciudad Real (0,72%) y a más a distancia por el de Daimiel (0,65%). Así, no ha de sorprender que cinco de las siete localidades ubicadas en el partido de Valdepeñas se encontrasen entre las trece más sangrientas por su índice de violencia relativo.3
El partido de Valdepeñas, además, se comportó como una especie de mundo aparte, una suerte de constelación propia que giró en torno a su capital comarcal, la más poblada de la provincia en 1930 con sus 26.000 habitantes, prácticamente los mismos que Tomelloso. Esta importante agrovilla manchega, dotada con estación de ferrocarril y situada en la carretera de Madrid-Andalucía, había mostrado un dinamismo económico envidiable desde finales del siglo XIX, lo que hizo emerger una sociedad civil poderosa y emprendedora (asociaciones, prensa propia, círculos recreativos, un fuerte tejido empresarial…) en torno a la producción de los vinos que ya por entonces hicieron famosa la localidad. El fuerte desarrollo de las clases medias y de los asalariados vinculados a su entramado productivo –agrario, industrial y mercantil– amparó, a su vez, un desarrollo político mucho más diversificado, menos polarizado y más complejo que en el resto de la provincia, sólo equiparable a la capital. En los años treinta ello implicó no sólo el desarrollo de un potente movimiento socialista y de una derecha católico-agraria no menos poderosa, sino la constitución de un liberalismo político enraizado en el período de la Restauración que derivó en la expansión de un republicanismo de centro para nada desdeñable. De hecho, este se constituyó en la segunda fuerza de la comarca, a muy corta distancia de la derecha agraria y muy por delante de los socialistas en número de votos. Por su comportamiento político, los pueblos de la zona fueron en gran medida un calco de la cabecera del partido judicial.
Desde la perspectiva de este estudio, Valdepeñas fue el centro de la toma de decisiones en las pulsiones punitivas del territorio circundante, especialmente por lo que afectó a los otros cuatro pueblos mencionados (Castellar de Santiago, Moral de Calatrava, Santa Cruz de Mudela y Torrenueva), pues en los dos restantes el impacto de la violencia fue mucho menor si nos atenemos al número de víctimas (ninguna en Almuradiel y ocho en el Viso del Marqués).4 Aparte de los muertos propios, el término de Valdepeñas hizo las veces de matadero para buena parte de los derechistas y falangistas procedentes de los pueblos de alrededor. En la Causa General se recoge un listado de 117 cadáveres no residentes que perdieron la vida allí.5 En este sentido, sobresalieron las expediciones nocturnas que se organizaron ex profeso con individuos procedentes de los pueblos mencionados para su fusilamiento en grupo en el cementerio valdepeñero. Entre ellas hay que destacar la que se organizó el 17 de agosto en Torrenueva, que se llevó por delante la friolera de 36 personas;6 la de dos días después, originaria de Santa Cruz de Mudela, con 27 paisanos más, que tuvo su continuación el 23 de octubre en otra expedición que causó el asesinato de otros 17;7 y, por último, la que procedió de Moral de Calatrava, también en octubre, el día 17, con 18 vecinos más.8 En el aniquilamiento de estos grupos los milicianos de Valdepeñas actuaron conjuntamente con los de esas localidades, trasladados al efecto al cementerio de la capital comarcal.
La explicación de por qué la violencia tuvo tan alta incidencia en las cinco poblaciones mencionadas obliga también aquí a mirar a las experiencias de confrontación previas, parcialmente relacionadas con los límites de la estructura productiva de la zona y la crisis del mercado de trabajo en los años treinta. En el caso de Castellar de Santiago –analizado en el primer capítulo– no caben dudas al respecto. Los otros cuatro pueblos también se vieron sacudidos por las tensiones inherentes a un marco laboral incapaz de absorber durante todo el año la mano de obra existente. Desde la segunda mitad del siglo XIX la comarca de La Mancha, en Ciudad Real, atrajo emigrantes procedentes de las zonas y provincias limítrofes al compás de la expansión vinícola, a lo que hubo que sumar un importante crecimiento vegetativo, bastante por encima de la media nacional, en las primeras décadas del siglo XX, lo que acarreó una densidad demográfica muy superior a la de otras comarcas de la provincia: Los Montes, el Valle de Alcudia y el Campo de Montiel (con la excepción parcial de Puertollano, que también creció a impulsos del boom minero). Pero, después de cinco décadas de crecimiento continuado, a partir de 1930 se cerró el ciclo expansivo, de ahí que se enquistase un acusado paro forzoso estacional. La crisis de trabajo hizo que la situación se tornara desesperada para miles de obreros agrícolas en estos pueblos.9 Así, menudearon las huelgas y protestas de jornaleros y gañanes.10
Torrenueva, con una estructura de la propiedad muy similar a la de Castellar –con predominio de los pequeños y medianos propietarios– posiblemente fue el núcleo de la comarca donde la desesperación de los obreros en paro fue más acusada en estos años. Si ellos se quejaban de la carencia de trabajo, las coacciones y despidos de los patronos, estos alegaban carecer de recursos para afrontar una demanda de empleo tan alta y las bases laborales que les dictaban los jurados mixtos. El caso es que los incidentes y enfrentamientos se multiplicaron, como también el recurso a las instituciones de caridad y el reparto de comida entre las familias de los desempleados.11 Las autoridades se bandearon como pudieron aportando los paliativos que estuvieron a su alcance, siempre lastrados por los escasos recursos a su disposición.12 De todas formas, el marco estructural y el elevado desempleo no explican por sí solos los conflictos de esta comarca en los años republicanos. El paro y el hambre se cebaron con otros muchos pueblos de la provincia y, sin embargo, o no hubo conflictos o no se produjeron enfrentamientos de envergadura. La ausencia de líderes dispuestos al diálogo y la negociación, las mediaciones ideológicas y la circunstancial intransigencia de los actores en presencia constituyeron factores tanto o más importantes que los límites y estrangulamientos del mercado de trabajo. La mera competencia política, en la medida en que conllevó la estigmatización del adversario, encenagó las relaciones sociales. A menudo, un acontecimiento aislado sirvió de punto de no retorno en una localidad dada.
Al respecto, resulta gráfico el incidente que protagonizaron Tomás Troya, presidente de la Agrupación Socialista de Santa Cruz de Mudela, y Juan José Jurado Úbeda, propagandista de Acción Popular (AP), el 13 de noviembre de 1933, en plena campaña electoral, cuando el primero le pidió explicaciones al segundo por las ofensivas frases que pronunció contra los socialistas y contra él en un acto organizado el día anterior. Troya golpeó a Jurado y este, para defenderse, le pinchó con un objeto punzante antes de refugiarse en el cuartel de la Guardia Civil para evitar que lo lincharan los correligionarios del agredido.13 Desde aquellas elecciones, la tensión social fue a más en el pueblo, alcanzado su clímax en la primavera de 1936, cuando dos desconocidos intentaron quemar la iglesia el 16 de marzo. El día 20, alguien igualmente no identificado disparó contra un concejal izquierdista, aunque sin consecuencias.14 Por su parte, sobre el magma descrito en Torrenueva, después del asesinato en Madrid del líder monárquico José Calvo Sotelo el 13 de julio, grupos de alborotadores se situaron ante el ayuntamiento de ese pueblo en protesta por lo ocurrido. A raíz de ello, fueron detenidos significados elementos derechistas. Aunque estos no pudieran atisbar entonces lo que se les venía encima, que el tumulto ocurriera a cuatro días del inicio de la guerra con seguridad les auguró lo peor.15
Desde 1932 cuando menos, la falta de trabajo también enturbió las relaciones sociales en Valdepeñas. Todos los años, conforme iban cesando las faenas de la trilla se acentuaba el problema del paro hasta que llegaba la vendimia. Tales vaivenes en la contratación alimentaban la tensión social.16 En 1934 se repitió la secuencia, por lo que el ayuntamiento resolvió ampliar las obras municipales para paliar la situación, pero fue un mero parche que sólo benefició a un centenar de obreros. La Casa del Pueblo solicitó que se estableciera el turno rotatorio entre los parados para trabajar en esas obras, pero el ayuntamiento se negó, siendo acusado por los socialistas de postergar a sus partidarios. El 3 de septiembre, cuando los representantes patronales y obreros negociaban por enésima vez en el consistorio para ver cómo solucionar el problema del desempleo, se produjeron incidentes de gravedad. La plaza mayor se vio atestada por unos setecientos jornaleros que habían sido convocados allí por sus líderes. En previsión de desórdenes, varios policías municipales se situaron frente a la fachada del ayuntamiento. En un momento dado, cuando el alcalde apareció para realizar una llamada a la calma, los concentrados comenzaron a proferir insultos y a tirar piedras. Entonces, la Guardia Civil hizo acto de presencia, disparó al aire y se vio replicada. Durante veinte minutos se contaron alrededor de cien disparos. Como en esos momentos la iglesia parroquial se encontraba llena de fieles, fue preciso cerrar las puertas para evitar una catástrofe. Los comercios de la zona hicieron lo propio. En total, cuatro personas resultaron heridas: un guardia civil y el jefe de la Policía Municipal, de sendas pedradas, y dos paisanos, uno de ellos de bala. Después del choque, se reprodujeron los tiroteos en otros sitios de la población con la consiguiente alarma del vecindario, que no se hallaba acostumbrado a presenciar hechos de esta naturaleza. Dado el ambiente de tensión, por la noche se presentó el gobernador acompañado de una sección de guardias de Asalto y más guardias civiles, que comenzaron a patrullar por la población.17
Según El Socialista, el conflicto lo provocó la fuerza pública, que llevada del nerviosismo disparó contra los obreros. Sin embargo, la versión dominante en la prensa era que el choque se inició cuando un grupo de parados intentó asaltar el ayuntamiento, comandados por el concejal socialista Antonio Ruiz García y por Félix Torres Ruiz, presidente de la Casa del Pueblo. En total fueron detenidos 45 vecinos, entre ellos los dos dirigentes citados. También ingresó en la cárcel unos días Benigno Cardeñoso Negretti, secretario provincial de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT), que el día antes de los sucesos estuvo en Valdepeñas. El 15 de octubre se vio la causa en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Los magistrados consideraron que los dirigentes socialistas, con Félix Torres a la cabeza, excitaron conscientemente a los obreros parados para que se concentraran ante el ayuntamiento con el fin de coaccionar a las autoridades, con «la fuerza» y «la ilegalidad», para lograr sus objetivos:
se congregaron a la puerta del Ayuntamiento numerosos grupos de obreros a los que capitaneaban los procesados Manuel Merlo Patón (a) Carramolan, que enarbolaba un garrote y Arcadio Sánchez García (a) Canastos […] hasta el número de seiscientos o setecientos, los que en actitud levantisca y para conseguir sus propósitos empezaron a insultar al Alcalde, Inspector de Policía y Guardias Municipales pretendiendo tumultuariamente asaltar el Ayuntamiento empezando a arrojar gran cantidad de piedras sobre dicho edificio y las autoridades que allí se encontraban haciendo contra las mismas varios disparos de armas de fuego sin que les hiciera variar de actitud la presencia de la Guardia Civil que a poco se presentó en el lugar del suceso a cuya fuerza recibieron también con insultos, piedras y tiros por lo que aquélla se vio obligada a cargar para disolver a los manifestantes y a pesar de ello desde las bocacalles próximas siguieron arrojándoles piedras […].18
El tribunal calificó los hechos como constitutivos de un delito de sedición y condenó a Félix Torres Ruiz –en calidad de inductor– y a Manuel Merlo Patón y Arcadio Sánchez –como jefes principales de la revuelta– a la pena de dos años y cuatro meses de prisión menor. Antonio Ruiz García resultó absuelto. Otros 27 procesados fueron condenados a la pena de cuatro meses de arresto mayor. Todos ellos, además, quedaron emplazados a pagar los daños causados en el edificio del ayuntamiento y las costas procesales.19 Los condenados principales se pasaron unos meses repartidos por los penales de Burgos, Cartagena y Pamplona, pero tras las elecciones de febrero de 1936, antes de concluir su condena, fueron liberados. A su vuelta, fueron objeto de un «grandioso recibimiento» organizado por la Casa del Pueblo de Valdepeñas. El liderazgo de Félix Torres al frente de la Federación Socialista local quedó revalidado ahora más que nunca, convertido por los suyos en un héroe de la causa proletaria.20
Lo poco que se sabe de la trayectoria de este personaje en los años previos a la Segunda República es que, acusado de provocar una huelga de gañanes, se exilió en Francia en 1919, país en el que permaneció expatriado hasta su retorno a España en 1932. Fue entonces cuando asumió la presidencia de la Casa del Pueblo en su localidad de origen y se hizo un sitio en la Ejecutiva del socialismo autóctono. En septiembre de 1933, cuando se constituyó una nueva Comisión Ejecutiva de la Federación provincial, Torres ocupó una vocalía.21 El informe que elaboró la Falange de Valdepeñas sobre él en 1939 nos presenta a un personaje dibujado en términos negativos pocos habituales, y eso que, en la época y dadas las circunstancias, proliferaron este tipo de retratos sobre los líderes izquierdistas. Así, Torres habría sido «presidente y asesor de todos los organismos rojos, ya que en su megalomanía todo lo dirigía y todo lo ordenaba». «Es difícil explicar con palabras la contextura moral de este individuo que endiosado por la masa roja era el autor y ejecutor de cuantos actos de salvajismo y barbarie se cometieron en esta localidad. Hombre sádico, gozaba proporcionando bárbaros martirios a sus víctimas, mientras ponía cara sonriente a los familiares de las mismas que iban a implorar su perdón». Para sus antagonistas, Torres personalizaba «todo lo bárbaro, lo monstruoso e inhumano que lleva en sí la idea marxista revolucionaria». Según numerosos testimonios de los derechistas que sufrieron su persecución, tras cometer los crímenes el líder socialista los celebraba con sus hombres de confianza, dando pie a «bárbaras escenas dantescas con abundantes libaciones y grandes muestras de júbilo con festines y juergas».22

11. Marcelo Félix Torres Ruiz (Valdepeñas, 1895-1939). Jornalero y sindicalista desde su juventud, entre 1932 y 1939 presidió la Casa del Pueblo de Valdepeñas. Afín al caballerismo, bajo su liderazgo se llevó a cabo en esa comarca la represión más sangrienta de toda la provincia (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).
Las atribuciones que se le hicieron a Félix Torres en la inmediata posguerra partieron de la traumática experiencia vivida por Valdepeñas en los años previos a consecuencia del estallido de la guerra civil y del proceso revolucionario paralelo. Un proceso que se saldó con centenares de muertos, sumando los vecinos afectados a los forasteros que también fueron fusilados en el cementerio del lugar. Aunque no fuera el único artífice de esta matanza, el máximo responsable de la misma fue sin duda Félix Torres, por cuanto ocupó el vértice del poder constituido a partir de julio de 1936. Aparte de la dirección de la Casa del Pueblo, aglutinó en su persona los cargos de máximo responsable de las milicias, del Comité de Defensa, de la Filial de Trabajadores y del Frente Popular. Desde noviembre asumió también la alcaldía. Por tanto, no era exagerada la imagen de «dueño absoluto de la región de Valdepeñas» que transmitieron sus adversarios políticos, porque además su poder trascendió las fronteras de ese término municipal, extendiéndose a todo el partido judicial y gran parte de la comarca vecina del Campo de Montiel. Así se escenificó desde los primeros días de la guerra, cuando acudió a Castellar de Santiago para encabezar la represión de los más significados derechistas del lugar, coordinando a sus milicianos con los llegados de los pueblos de alrededor. Una tónica que luego se prolongó en otras actuaciones posteriores (en Infantes, Viso del Marqués…) y que evidenciaron su condición de auténtico caudillo territorial o señor de la guerra en la zona, de tal modo que las autoridades locales se plegaban a sus dictados cuando ejercía de árbitro en los conflictos que se iban planteando. Su enorme poder vino dado por las estrechas relaciones mantenidas con las máximas instancias del socialismo nacional: «actuó siempre por encima de los Gobernadores Civiles de esta provincia por iniciativa propia por mandato directo de Francisco Largo Caballero del que era representante en esta provincia».23
Los incontables supervivientes damnificados por la actuación de este individuo coincidieron al describir lo que para ellos fue una auténtica pesadilla. En contraste con otros dirigentes revolucionarios, donde a menudo afloraron los matices y los claroscuros en la valoración de su actuación, en el caso de Félix Torres la unanimidad entre sus antagonistas fue absoluta a la hora de dibujar con trazos gruesos a este personaje, que «en su megalomanía todo lo dirigía y todo lo ordenaba». La suya fue una pintura reiterada en cientos de testimonios emitidos por otros tantos vecinos en aquellos tiempos. Juan de Mata Fernández, por ejemplo, aseguraba no encontrar palabras «para relatar los actos de salvajismo y barbarie cometidos por este hombre sádico en esta localidad». Su gestión se había traducido en una sucesión de «robos, saqueos y asesinatos». En el cementerio «era el primero en disparar sobre sus víctimas» y no dudó en recurrir a los más «horrorosos medios de martirio que puede concebir la inteligencia humana». «Enfangado de sangre», proyectaba su odio apuñalando o disparando sobre «las personas decentes». Llevado de su crueldad, manifestó «repetidas veces» su intención de eliminar «hasta la quinta generación de las personas de derechas» y antes de entregar el pueblo a los sublevados «le prendería fuego por los cuatro costados». Si no lo hizo antes de emprender rumbo hacia Alicante, en los días finales de la guerra, fue porque se le opuso el comandante de la Guardia de Asalto de la localidad.24
En coincidencia con este testimonio, por citar a otro vecino, Tomás Peñalver Patón, albañil de profesión, lo consideró igualmente «el mandamás de la checa criminal de esta localidad». Su crueldad era tan «refinada y tan criminal que martirizaba a sus víctimas antes de proceder a su ejecución». Para que «sus huestes» siguieran su ejemplo en la comisión de esos «actos de salvajismo» comenzaba practicándolos él mismo. Tomás aseguró que a sus dos hermanos los maltrataron bárbaramente, propinándoles brutales palizas, y que a él también lo apalearon: «sería prolijo enumerar los asesinatos cometidos por este hombre y mucho más prolijo los que ordenó ejecutar».25
Pero no sólo fueron sus adversarios políticos los que atribuyeron las máximas responsabilidades a Félix Torres. Sus más directos colaboradores, correligionarios y hombres de confianza también enfatizaron su liderazgo y el mucho poder que concentró. De todas formas, este dirigente socialista no actuó como un dictador incontestado a cuyas órdenes todo el mundo se plegaba sin rechistar, pese a la gran popularidad que despertó entre los suyos y a que cientos de milicianos reconociesen su jefatura con el entusiasmo propio de las primeras semanas de la guerra. El carisma de su caudillaje se sostenía sobre la acción conjunta de una serie de dirigentes locales cuyas decisiones se concertaron colectivamente. Como apuntó el propio Torres, él «presidía un Comité popular que coincidía en el funcionamiento con el Comité de Defensa», del cual partían las grandes decisiones que canalizaron la revolución, incluidas las de eliminar a sus enemigos políticos. Además de Torres, el presidente, entre sus integrantes figuraron: Marcelino Astiz Crespo (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) como vicepresidente, Manuel de la Torre Flores (PSOE) como secretario, y, como vocales, Fernando Antonaya Núñez (Unión Republicana, UR), Pedro Cotillas Pérez (Partido Comunista de España, PCE), José Ramón Galindo Jiménez (PCE), Gerineldo López García (Izquierda Republicana, IR), Juan Antonio López Merlo (PSOE), José López Tébar (PSOE), Miguel Rojo Camacho (PSOE), Emilio Ruiz Olivares (IR), Matías Sánchez Carrasco (IR) y Roque Toledo Moraleda (IR). Pero, siguiendo con el testimonio del propio Torres, no siempre reinó la unanimidad. El republicano Matías Sánchez Carrasco no dudo en oponerse «algunas veces» a los acuerdos más duros.26
Obviamente, la nómina de hombres implicados en mayor o menor grado en la represión no se limitó a ese listado. En la medida en que la movilización miliciana fue intensa en Valdepeñas y la matanza consiguiente aterradora, se pueden contar por varios cientos los participantes en el engranaje represivo de esta agrociudad, como reflejan exhaustivamente las fuentes. Bien es verdad que los ejecutores directos de los fusilamientos y de las palizas en las checas constituyeron un grupo –aunque numeroso– mucho más reducido. Estos hombres formaron la vanguardia que al producirse la sublevación se arremolinó en torno a su líder para impedir que se propagara por la población y la comarca circundante. De acuerdo con Félix Torres, la acción de los militares no les pilló desprevenidos, dados los contactos privilegiados de que gozaba el líder socialista manchego en las alturas: «el dieciocho de Julio o unos días antes pasó por esta Ciudad el Diputado Socialista Wenceslao Carrillo quien advirtió al indagado la posibilidad de una sublevación militar en Marruecos y le dio al mismo tiempo instrucciones para el caso de que surgiese esa contingencia, y al surgir decidió el procesado ordenar a sus masas [...] que se apoderasen de los lugares estratégicos de la población».27
Miguel Rojo Camacho, concejal del ayuntamiento y otro de los dirigentes más señalados en el proceso revolucionario local, ofreció un relato más completo de aquellas jornadas decisivas. El 18 de julio, «en las últimas horas de la tarde, se corrió el rumor de que había estallado un movimiento fascista apoyado por los militares, que el declarante en unión de Félix Torres y otros varios trataron de defender al Gobierno del Frente Popular por todos los medios para lo que se armaron con escopetas, palos, hachas y otras armas». En la noche de ese mismo día, «montaron una guardia en todas las entradas del pueblo con el fin de que nadie pudiera favorecer a los fascistas, tocándole al declarante prestar dicho servicio en la Fábrica de la Luz para cuyo fin le acompañaron cuatro individuos de su confianza». «El día 19, llevaron una cantidad de munición de varias clases a la Casa del Pueblo donde la recogían los individuos para sus armas». Los encargados de entregar la munición eran Emilio Navarro Ruiz, Antonio Sánchez Sánchez, Manuel de la Torre Flores y el mismo Miguel Rojo. En esas horas la Guardia Municipal efectuó las primeras detenciones –una veintena de derechistas– a instancias del alcalde, Antonio Ruiz García; el jefe de la Policía, Federico Calabria, y su segundo en el mando de los municipales, Anselmo Díaz Antonaya. El día 20, «habiéndose enterado de que los republicanos habían llevado las escopetas buenas que había en el Cuartel de la Guardia Civil al Ayuntamiento, el declarante, acompañado de unos cuantos más, se presentó para que le entregasen armas de las citadas, haciéndole entrega de ocho o diez de las mismas». El encargado de estas armas y el que se las entregó fue Roque Toledo Moraleda. El día 21 se dio orden a las fábricas, eras y demás puntos donde se trabajaba de que cesasen las faenas por haberse declarado la huelga general. Unos días después se trasladaron las milicias de la antigua Casa del Pueblo al casino de La Concordia por orden del Comité constituido sobre la marcha.28
Aunque la movilización miliciana fue rápida y eficaz, llama la atención la escasa incidencia de la «violencia caliente» en Valdepeñas, en contraste con la intensidad alcanzada en otros pueblos de los alrededores, como Manzanares, La Solana o Castellar de Santiago. En las jornadas de julio sólo se produjo un asesinato y hasta bien entrado agosto no se llevaron a cabo más.29 De hecho, de los 48 vecinos muertos en ese mes, 41 fueron asesinados en la segunda quincena. Según los informes de posguerra eso respondió a una estrategia premeditada para no alarmar a los sectores conservadores de la población y así facilitar su colaboración, forzándolos sutilmente a entregar grandes cantidades de dinero para garantizar su seguridad en la creencia de que así no les ocurriría nada: «En los primeros días del G. M. N. [Glorioso Movimiento Nacional] las Autoridades rojas se esforzaron en aparentar una normalidad de la vida local que no sentían, y que después quedó demostrado obedecía a un plan preconcebido; esta supuesta normalidad fue estudiada y calculada, procediendo con gran premeditación en el desarrollo de su plan». Con el dinero recaudado bajo la fórmula de aparentes «donativos» y los bienes que se fueron incautando, se financió el batallón de voluntarios y la constitución de la Filial de Trabajadores, poniendo así en práctica su plan económico de socialización de las tierras e industrias. En los batallones de voluntarios que se organizaron, unos se enrolaron «por exaltación de sus ideales, otros por las diez pesetas diarias, muchos por huir de la posible persecución».30
En la segunda mitad de agosto, en efecto, todo cambió, acelerándose la matanza de forma sorprendente, con la particularidad, además, de que la cronología de la muerte siguió aquí una trayectoria singular, para nada acorde con la secuencia media provincial. Hubo coincidencia en cuanto a que en agosto y septiembre se registró un número de víctimas muy elevado. Pero la singularidad se manifestó en el hecho de que en octubre el volumen de muertos no cayó de forma tan manifiesta como en el resto de la provincia, volviendo a dispararse el número de ejecutados en noviembre hasta prácticamente equipararse a las cotas del verano. Ahora bien, si hubo una saca que destacó sobre las demás, esa fue la que se llevó a cabo en la noche del 29 al 30 de agosto, cuando fueron asesinados de una vez 42 individuos extraídos expresamente de la cárcel del partido, la mayoría vecinos de Valdepeñas y algunos procedentes de los pueblos de alrededor. Dada la abultada cifra de víctimas y el gran número de victimarios que hubo que movilizar para su transporte y ejecución, los testimonios que han llegado hasta el presente sobre lo que sucedió aquella noche en la villa manchega son tantos como coincidentes en la mayoría de sus extremos. De entrada, si algo está claro es que la extracción de estas personas de la prisión se produjo por «orden verbal» del alcalde, el socialista Antonio Ruiz García, y del presidente del Comité, Félix Torres.31 Pero, aunque la orden partió de ambos personajes, el acuerdo previo lo tomó el Comité de Defensa, según Miguel Rojo Camacho, uno de sus miembros.32 Alguna otra fuente digna de tenerse en cuenta apunta a que el alcalde, Antonio Ruiz, firmó el traslado de los presos «obligado con amenazas de muerte».33
Una vez ordenada la operación, en su ejecución intervinieron otras muchas personas, tantas o más que presos extraídos de la cárcel. Uno de los individuos que jugó un papel esencial fue Carlos Cornejo Cort, empleado y dirigente de la Juventud de Izquierda Republicana. A las ocho de la tarde del día 29, tras leer a los presos la lista de los que iban a ser trasladados, él fue quien los convenció personalmente para que salieran de la cárcel aquella noche valiéndose de que «era amigo íntimo de algunos de los detenidos». Les aseguró que estuvieran tranquilos, pues sólo se trataba de conducirlos a Ciudad Real para realizar unas diligencias, terminadas las cuales serían devueltos sin contratiempos a Valdepeñas. Joaquín Ruiz Bailón, exjefe de la Policía Municipal, le pidió garantías y entonces el republicano se prestó a ir atado con él de la mano en su propio coche: «ante tales seguridades no se produjo alteración ni motín». Así, escoltados por muchos milicianos armados, en la madrugada del día 30 los detenidos fueron subidos a un camión, pero en vez de tomar la carretera de Ciudad Real fueron conducidos de inmediato al cementerio situado en la carretera de El Peral, en dirección a La Solana. El jefe de la expedición era Valentín López Cuesta, sargento de la Guardia Municipal.34 Aurelio Martín Moreno (a) el Cajero, socialista y cabo de la misma Policía, brindó uno de los mejores relatos existentes sobre cómo se organizó la matanza. Recordó que aquella noche el sargento de la Policía Municipal:
le dijo «vente conmigo que vamos a hacer un servicio», que lo acompañó hasta la cárcel en donde vio que en un camión grande estaban montando a cuarenta y dos personas de derechas [...] [preguntó] que a dónde iban a lo que le contestaron que iban a Ciudad Real y había que ir escoltándolas; [...] montó en un coche detrás del camión en el cual iban Juan de Dios León, Granillas, el sargento Valentín López, que marcharon detrás de él y que en vez de tomar la carretera de Ciudad Real vio que tomaban el camino del Peral que conduce al cementerio; que aunque él había oído que a algunas personas de derechas las llevaban al cementerio y allí las mataban, no podía suponerse que a un montón tan grande [...] se las llevase a ser asesinadas [...] entre los concurrentes recuerda a Félix Torres, Carlos Cornejo, Juan Antonio López, Diego Ropero, guardia municipal, Víctor Roldán Toledo, guardia municipal, Saturio Madrid, guardia también; a los detenidos los fueron bajando de cinco en cinco y los pasaban dentro del cementerio en donde un piquete los fusilaba, oyendo perfectamente [...] los disparos; [...] el que dirigió las operaciones fue Félix Torres.»35
A medida que los presos iban saliendo del camión, los fueron colocando al borde de la fosa que habían cavado al efecto y procedieron a su fusilamiento. Un pelotón de cinco milicianos los alumbraba «con los faros del coche y una vez en las puertas de la fosa formaban el pelotón de ejecución»; «la voz de fuego la daba Juan Diego León».36 A todos los fusilados les quitaron sus pertenencias y a varios los desnudaron antes de matarlos.37 Tomás Sánchez Navas, que se encontraba de guardia fuera del cementerio, «oyó descargas en varios golpes calculando que aproximadamente serían unos cuarenta o cincuenta disparos».38 El vecino Antonio Ruiz Valdepeñas, electricista de profesión, apuntó un detalle tan interesante como fundamental sobre los autores materiales de la matanza, y es que su presencia allí no fue obligada por nadie: «consta al declarante de un modo evidente que todos los milicianos [...] [que] fueron a dicho sagrado recinto, lo verificaron de un modo voluntario y sin coacción de ninguna clase, pues Félix Torres antes de salir de la población les dijo a todos a lo que iban, añadiendo que fuese el que tuviese valor y el que no que se quedara».39 Evidentemente, no todos los congregados efectuaron los disparos, pero de una u otra forma, directa o indirectamente, formaron parte de la cadena que posibilitó tan alto número de asesinatos en masa. El hecho de reunir a tanta gente no sólo se debió a las necesidades logísticas, sino al objetivo de establecer complicidades de sangre para difuminar las responsabilidades contraídas de cara al futuro. Sin duda, los que diseñaron la operación eran plenamente conscientes de la gravedad de la decisión tomada. Por mucho que se escudaran en las circunstancias de la guerra, los asesinados no dejaban de ser vecinos con los que habían convivido durante años en tiempos de paz.
Si el caso de Valdepeñas resultó tan dramático en el conjunto de la provincia manchega no se debió solamente al alto número de víctimas ocasionadas por la represión. Además de los trastornos económicos y materiales provocados por el proceso revolucionario en la estructura productiva de la comarca, esta población destacó también sobremanera por el ensañamiento y los malos tratos que se emplearon con los adversarios políticos, auténticos rehenes indefensos en manos de sus captores dadas las circunstancias. Fueron dos las checas que funcionaron, una en el Cuartel de Milicias, que se instaló en el casino de La Concordia, y otra la denominada Retén, que se ubicó en la misma Casa del Pueblo. En ambas «sin duda retenían a los detenidos para eludir el cumplimiento de los requisitos legales que a todo trance eran exigidos» en la cárcel del partido, la cual siguió funcionando al margen de aquellas, aunque se viera controlada por las autoridades revolucionarias.40
El jefe de la checa del Retén fue Luis Santos Lorente (a) el Jaro Tuno, persona de absoluta confianza del Comité, miembro de la Unión General de Trabajadores (UGT) y del PSOE. Al decir de Luis Palacios, uno de los derechistas que sufrió en carne propia los métodos que allí se aplicaban, Santos Lorente fue «uno de los monstruos que más garantía le merecía a los dirigentes rojos». Según Celedonio Corredor Marín, que también estuvo detenido allí, El Jaro Tuno no se limitaba a ordenar las palizas a los milicianos sino que él mismo intervenía directamente en las mismas. A Carmelo Pérez Alcaide le constaba que algunos detenidos fallecieron como consecuencia de las torturas infligidas, pudiendo observar cómo aquel dirigente se expresaba siempre como «un ferviente revolucionario». Tomás Torres Almarcha, que había sido cesado como guardia municipal, vio en otra ocasión cómo El Jaro Tuno empuñó «un vergajo y dirigiéndose a otros dos milicianos les decía: vamos a arreglar a esos del cuello gordo». Dolores Ruiz Martínez certificó que el citado le partió «un labio a consecuencia de los golpes» a Sebastián Rodero Megía, «cosa que [ella] presenció». Del mismo modo, «se mofó de la dicente, diciéndole que preparase el almuerzo para el sacerdote Don Jesús Gigante, que se hallaba detenido en el Retén, sabiendo a ciencia cierta que sería asesinado a los breves instantes, tomando parte en este hecho de sangre». Nada más entrar en el Retén, a Jesús Urbán Abad «le propinó cuatro bofetadas, maltratándolo groseramente de palabra»; en las horas siguientes este tuvo ocasión de oír «ruidos producidos por las bárbaras palizas que allí proporcionaron a doce o trece personas a las que inmediatamente y ya medio muertas por los maltratos sacaron para cargarlas en un camión, cosa que presenció [...] desde la ventana de la cámara donde se encontraba, [...] [los llevaron] al cementerio donde los acabaron de matar».41
Lo de los apaleamientos antes de fusilar a las víctimas debió ser bastante habitual en Valdepeñas. El dirigente Miguel Rojo Camacho refirió que, entre otros, Marcelino Astiz, Manuel de la Torre, Saturio Madrid y Francisco Sánchez (a) el Vizco un día le propinaron una gran paliza a los detenidos, «llegando a tal punto que Manuel de la Torre, después de haber caído algunas de las víctimas al suelo, daba saltos sobre ellas, y que aquella misma noche las llevaron al cementerio para asesinarlas».42 Sin embargo, en otras ocasiones algunos de los apaleados no llegaron vivos al paredón de fusilamiento en virtud de las torturas que se les aplicaron en las checas. Entre otros, y que se ha documentado aquí, tal fue el caso de José Benavides Vargas, José Antonio Fernández Sánchez, Faustino Pedregal García, José María Maroto Hurtado y Juan Rodero Megía. Domingo Castellanos Serrano, miliciano socialista, contó que «a varios de estos señores que habían matado en el retén» los llevaron al cementerio «en un camión metidos en sacos».43 Los que tuvieron la suerte de salir con vida tras experimentar los suplicios ratificaron todos estos extremos. Aurelio Martín Moreno, cabo de la Guardia Municipal, reconoció haber propinado una paliza en el Cuartel de Milicias a Manuel Castells García-Rabadán, Carlos Ávila Pérez y Constantino Fernández. Los tres así lo confirmaron en sus declaraciones posteriores, refiriéndose a la «gran paliza», el apaleamiento recibido y la silla que le estampó a alguno contra las costillas, haciéndole perder el conocimiento. Como no podía ser menos, el torturador aminoró los hechos cuanto pudo en su declaración posterior, pese a evidenciarse que sus víctimas salieron con vida de la experiencia. Así, Aurelio Martín reconoció que «a Manuel Castells García-Rabadán le dio unos cuantos palos en el cuartel de las milicias para ver si estaba complicado en el movimiento».44
Por más que nadie alzara la voz, es seguro que en el ámbito del Frente Popular hubo muchos que no vieron con buenos ojos la brutal estrategia represiva sostenida por Félix Torres y sus seguidores. Al propagarse las noticias de las muertes de tantos vecinos, por muy derechistas y significados políticamente que estuvieran, por fuerza debió cundir el miedo y la desolación entre los ciudadanos contrarios al empleo de la violencia, incluidos muchos correligionarios del líder socialista. Al fin y al cabo, todo el mundo se conocía en una población de dimensiones intermedias como era Valdepeñas, existiendo un tejido de relaciones individuales y vivencias compartidas entre los vecinos que ni las diferencias políticas previas y ni siquiera la guerra pudieron quebrar del todo. El hecho mismo de que la cadena de muertes no cayera en picado en el mes de octubre, siguiendo la tónica de la mayor parte de la provincia, debió constituir un motivo de consternación entre la mayoría de los vecinos. Es más, en noviembre, como se ha indicado, la violencia ascendió a los mismos topes alcanzados en agosto y septiembre. Con los 45 muertos recogidos en ese mes Valdepeñas se situó a gran distancia de las demás poblaciones, sólo seguida de lejos por otros casos extemporáneos: Pedro Muñoz (28 víctimas), Herencia (27) y, ya a más distancia, La Solana (18) y Daimiel (17).
En este contexto cabe situar el desencuentro que se produjo entre Roque Toledo Moraleda, presidente del Frente Popular y de la Izquierda Republicana locales, y Félix Torres, consumado definitivamente en noviembre cuando el segundo, desplazando al primero, asumió también la presidencia de aquel organismo. Aunque no hay evidencias contrastadas más allá de sus propios datos y puede que alterara las fechas, a posteriori Roque Toledo sostuvo que la ruptura entre los dos líderes se produjo mucho antes, a principios de agosto, siendo entonces cuando decidió pedir socorro en las instancias superiores del poder provincial y nacional, al sentirse, como muchos de sus homónimos republicanos, «arrollado por los socialistas». Por ello compareció ante el gobernador civil, Germán Vidal Barreiro, recabando su auxilio «en bien de Valdepeñas primero y de los republicanos después». Pero ese auxilio no llegó, «ya que el terror marxista había hecho presa en toda la provincia y el Gobernador carecía de autoridad». Privado de apoyos, y con el fin de sortear los constantes atropellos y las amenazas de «los socialistas de la tendencia de Largo Caballero, capitaneados por Félix Torres», al que seguía «una masa incalculable de obreros», decidió recurrir a las autoridades de IR en Madrid. Pero allí se encontró «el mismo estado de terror ante las continuas barbaridades que marxistas y anarquistas cometían». Por ello tampoco fue ni atendido ni escuchado.45
Fue entonces cuando Roque decidió viajar personalmente a la capital de España, donde habría conseguido entrevistarse con el general Juan José García Gómez-Caminero, que era natural de Valdepeñas, y el mismo Indalecio Prieto, el dirigente socialista nacional opuesto a los caballeristas, cuya rama manchega era la que se había hecho con todo el poder en Valdepeñas. Pero las gestiones de Roque Toledo tampoco dieron frutos en esta ocasión:
el día 3 de Agosto de 1936, se trasladó a Madrid, nuevamente, […] en coche conducido por Santiago Moya Redondela, y escoltado por Ángel González, seguido por otro coche en el que iba Emilio Ruiz-Olivares entrevistándose […] con el General D. Juan José García Caminero […] el cual se puso al habla por teléfono con D. Indalecio Prieto Tuero, para obtener su colaboración de ayuda a mis angustiosas peticiones. El Sr. Prieto manifestó al […] General, que me personara ante él […] fuimos recibidos por Indalecio Prieto, comunicándole mis temores y la actitud terrorífica adoptada por Félix Torres y los elementos socialistas que lo seguían […] manifestándonos el Sr. Prieto que haría cuanto pudiera en nuestro favor, ya que él también corría peligro, que desistiera en mis gestiones, cosa que no hice, porque si se daban cuenta los denunciados me eliminarían físicamente […] y que fueran a entrevistarse con él socialistas más moderados de Valdepeñas, para procurar reducir a Torres y a los que lo seguían.46
Siguiendo con su relato, Roque Toledo regresó a Valdepeñas, donde se puso al habla con el alcalde Antonio Ruiz García y los concejales Tomás Abad y Diego Villahermosa, socialistas más moderados, a los que trató de convencer para ir a ver a Indalecio Prieto, pero ambos se negaron «por el miedo a Félix Torres». Aun así, Roque no desistió en su empeño de denunciar discretamente «las tropelías» que cometían los socialistas radicales en Valdepeñas y pueblos de alrededor. Tampoco esta vez pudo contactar con el Consejo Nacional de IR, cuyo paradero se desconocía al encontrarse también paralizado por el miedo, pero al final sus desvelos encontraron respuesta, después de elevar la correspondiente denuncia, en noviembre, al mismísimo director general de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez. En este paso estuvo auxiliado por Justo Moreno Jiménez, su hermano Eduardo y el comandante de Milicias Pedro Valero, de Pozoblanco. Gracias a esta gestión los asesinatos cesaron de la noche a la mañana en la agrovilla manchega. No obstante, Roque resolvió prudentemente marcharse lejos en busca de refugio, a Barcelona, «por si era descubierto y no lograba que cesaran los hechos terroríficos». Pero en esta ocasión tuvo más suerte y, a «primeros de diciembre de 1936», Félix Torres recibió un telegrama conminándole «con severa pena si no cesaba en su actitud exterminadora, lo que dio lugar a que Valdepeñas pudiera vivir algo más tranquila».47
La denuncia de Roque Toledo causó tal efecto que Félix Torres y el nuevo gobernador civil, el socialista José Serrano Romero, «no cesaron hasta averiguar el nombre de sus denunciantes, logrando sacar de la Dirección General de Seguridad copia literal de la misma, lo que dio lugar a que tanto Roque como Justo Moreno Jiménez fueran amenazados de muerte por los hombres que acaudillaba Torres. Ello obligó al primero a permanecer huido en Barcelona más de dos meses, acompañado de Santiago Moya Redondela, Juan Baras y Miguel López Lerma. Después, se vio obligado a vivir «en un continuo sobresalto, ya que las amenazas eran continuas». Antes de su marcha, Roque le había dicho a Ramón Pardiñas Trujillo, su convecino, que se iba a Barcelona «porque si permanecía en Valdepeñas le cortarían la cabeza». Evidentemente, no exageró. En los primeros meses de 1937, acompañado de su fiel Justo Moreno, hizo otra gestión cerca del Gobierno, en Valencia, encaminada a lograr el nombramiento de un comandante militar en Valdepeñas que garantizase el orden. Pero la petición no se pudo llevar a buen puerto porque Félix Torres tuvo conocimiento de todo y, cuando intentaron hablar del asunto en los ministerios, ya estaban estos en antecedentes y no les hicieron ningún caso.48 Así, Félix Torres pudo mantener todo su poder y permanecer al frente de la alcaldía de Valdepeñas hasta el final de la guerra, aunque ya no volvieron a registrarse hechos luctuosos de consideración en la población.
CAPÍTULO 12
La capital y su hinterland
La zona centro-norte de la provincia, integrada grosso modo por los partidos judiciales de Ciudad Real, Daimiel y Almagro, constituyó el tercer gran matadero de la demarcación durante la guerra civil. Sumados los tres partidos, vinieron a representar el 31,15% del total de las víctimas (714), mientras que por su población sumaban el 24,34% (119.699 habitantes). Las cifras se desglosaron así: 386 correspondientes al partido de Ciudad Real (tercero de la provincia en datos absolutos), 216 al de Daimiel (quinto) y 112 al de Almagro (octavo). El grado de violencia relativa media de estos tres partidos se situó en el 0,59%, notablemente por encima de la media provincial pero muy por debajo de Valdepeñas, puntal de las matanzas en la provincia manchega. El hinterland1 de la capital podría situarse en un círculo imaginario cuyo límite máximo serían los 40 kilómetros desde Ciudad Real, aunque forzando esa línea imaginaria podría incluirse aquí también a Villarrubia de los Ojos (a 50 kilómetros.), dada su dependencia administrativa de Daimiel, porque tal dependencia, como en otros lugares, corría paralela a las pulsiones por difusión de las muertes. En cambio, en toda la zona oeste de la capital, coincidente más o menos con el partido judicial de Piedrabuena, la incidencia de la violencia fue mínima. Por su parte, aunque la onda expansiva de la represión capitalina también se dejó ver en Almodóvar del Campo y Puertollano (a 47 y 42 kilómetros de distancia, respectivamente), la mayor parte de los muertos de estas poblaciones respondieron a lógicas liquidadoras preferentemente autóctonas.
En realidad, en el hinterland imaginario trazado los hechos violentos se circunscribieron sobre todo a ocho poblaciones: Ciudad Real (203 víctimas, primer puesto de la provincia), Daimiel (105 y quinto puesto), Almagro (61 y puesto 13), Malagón (58 y puesto 15), Villarrubia de los Ojos (45 y puesto 17), Miguelturra (44 y puesto 18), Carrión (39 y puesto 21) y Torralba (33 y puesto 22).2 En el resto, pueblos pequeños o muy pequeños en su mayoría, la incidencia de los asesinatos fue poco relevante, muy por debajo de la media provincial. Lo cual no quita que varios de ellos sirvieran de espacios improvisados para la eliminación de las víctimas llevadas desde la capital aprovechando la oscuridad de la noche (Fernán Caballero, Poblete, Pozuelo,3 Corral de Calatrava…). Por encima de las extraordinarias circunstancias abiertas por el estallido de la guerra, las ocho poblaciones referidas –incluida la capital– tenían en común el haber sido escenario de una apreciable conflictividad en el período 1931-1936, por motivaciones laborales o políticas en un sentido extenso. En todas, el socialismo y la derecha agraria experimentaron un fuerte desarrollo en esos años. A lo que se añadió, a partir de 1934, un temprano y para nada desdeñable desarrollo del falangismo, lo que sería fuente de algunos encontronazos armados. Por último, el impacto de la insurrección de octubre de 1934 fue muy alto en la capital. Pese a ser abortada en sus inicios, la trama previa implicó a muchos militantes, una porción de los cuales serían luego encausados y enviados a prisión. Como consecuencia de los conflictos apuntados, llegaron a producirse algunos muertos y heridos en Daimiel, Villarrubia de los Ojos, Malagón, Miguelturra y, dentro del partido judicial de Almagro, Calzada de Calatrava, lo cual enfangó la convivencia entre sus gentes y sirvió de precedente –y detonante en muchos casos– de las matanzas posteriores desarrolladas en la guerra.4
Aunque todos los casos enumerados revisten interés, por el volumen total de víctimas merece una atención especial Daimiel. Con su centenar largo de muertos, este pueblo –que por sí solo merecería una monografía– se situó entre los primeros lugares de la provincia por el grado de violencia sufrida.5 Dada su importancia cualitativa, cabe reparar en la muerte del abogado del Estado y diputado de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) Luis Ruiz Valdepeñas Utrilla, que obtuvo el acta consecutivamente en las elecciones de 1933 y 1936. Este individuo fue asesinado a los 35 años de edad en las cercanías de Torralba de Calatrava el 14 de agosto de 1936, tras pasar tres días en la checa del convento de Las Mínimas, donde fue objeto de palizas y malos tratos.6 Con el bagaje previo de ser una de las poblaciones más conflictivas de la provincia durante la República y haber aportado el primer «caído» de Falange en noviembre de 1933 –José Ruiz de la Hermosa–, Daimiel experimentó una represión particularmente dura. Ha de recordarse que todavía en la primavera de 1936 se experimentó una tensión mayúscula en este pueblo, alcanzando su punto culminante cuando la Guardia Municipal –previamente depurada al coger los socialistas el timón del ayuntamiento– la emprendió a tiros para dispersar una de las procesiones el Viernes Santo. Con tales precedentes no ha de extrañar que entre los muertos de la guerra dominasen los militantes de Acción Popular (AP) y los falangistas.7
Esta represión se desplegó bajo la cobertura y el consentimiento de las autoridades locales, a la cabeza de las cuales aparecen en las fuentes una serie de personajes decisivos. En primer lugar, el alcalde Joaquín Ogallar Muñoz, presidente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de sus Juventudes, de la Unión General de Trabajadores (UGT) y del Comité de Defensa. No en vano, en Daimiel, en mayor medida que en otros pueblos grandes, «los Comités de Defensa o Sangre, estaban constituidos por los mismos elementos de Alcaldía y Gestora, por tanto su actuación iba en concordancia con las órdenes de aquél [sic] y actuaban de común acuerdo».8 Según Miguel Moreno Sumozas, miembro de Izquierda Republicana (IR) y miembro también del Comité de Defensa, Joaquín Ogallar, «apasionado socialista», era amigo íntimo de la plana mayor del socialismo provincial (Antonio Cano Murillo, Benigno Cardeñoso, Matías Chico…). Este personaje ocupó la alcaldía cuando se cometieron la mayoría de los fusilamientos, incluido el del diputado Ruiz Valdepeñas. Según el hermano de este, Ángel, en la madrugada en la que fue sacado de la prisión estuvo reunido el Comité de Defensa en la alcaldía juntamente con la corporación municipal, contando con la asistencia de Ogallar. Por su parte, Ramón Briso de Montiano, uno de los miembros más comprometidos de la vanguardia revolucionaria local, consideró al alcalde «uno de los primeros responsables de todo lo sucedido en el pueblo […] tenía fuerza y autoridad suficientes para haber evitado gran parte de los atentados contra la vida y la propiedad que se realizaron en Daimiel».9
El otro líder al que, en comandita con el anterior, se consideró responsable –cuando menos «moral»– de lo sucedido fue Miguel Carnicero Fernández, uno de los dirigentes señeros y más veteranos del socialismo provincial, hombre de confianza de Indalecio Prieto y natural de Madrid pero que se afincó hacia 1915 como activo propagandista sindical de la UGT en la villa de Daimiel y su comarca. En los años treinta ocupó el cargo de secretario de la Casa del Pueblo, «siendo por tanto orientador de los modos y formas de la política que aquí se desenvolvía, habiendo terminado el Carnicero en venir a esta ciudad en plan de dirigente», de nuevo en palabras de Ramón Briso. Por esas fechas también ocupó el cargo de secretario adjunto de la Federación Provincial de Trabajadores. Por su participación en la revolución de octubre resultó condenado a prisión. Como solía ser habitual en el caso de los propagandistas del socialismo u otras corrientes obreristas, para el mundo conservador de la localidad Carnicero era el causante de haber introducido «la discordia» entre la clase patronal y los obreros, alentando la «política de odios que se acentuó en las elecciones de febrero del año 1936». Durante la guerra asumió también importantes responsabilidades políticas en Almagro y en Argamasilla de Alba, donde estuvo unos meses a finales de 1936 como delegado gubernativo y presidente de su Comisión Gestora. Después, regresó a Daimiel y se hizo cargo de la Filial de Trabajadores de la UGT.10
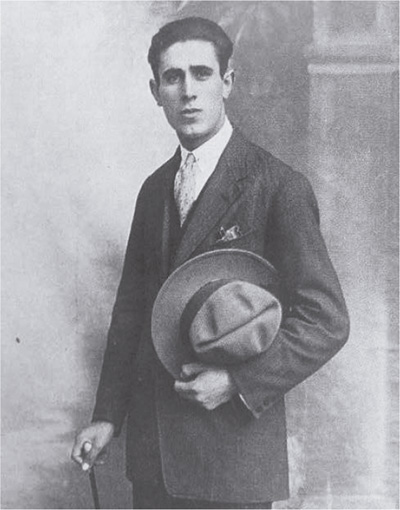
12. Joaquín Ogallar Muñoz de Morales (Daimiel, 13 de agosto de 1906-12 de julio de 1939). Ferroviario y presidente de la Agrupación Socialista de Daimiel, asumió la alcaldía entre julio de 1936 y mayo de 1938. Durante su mandato se produjo una voluminosa matanza de derechistas y falangistas en esa población (Fuente: Guía de Daimiel).
En realidad, la actuación tanto de Ogallar como de Carnicero se desarrolló en la trastienda del proceso revolucionario, porque quienes verdaderamente llevaron adelante la estrategia depuradora fueron otros hombres menos conocidos. Formalmente, como en todos lados, esa función recayó en el Comité de Defensa, cuyos miembros, procedentes de las distintas organizaciones del Frente Popular, que se sepa fueron los siguientes: Bernardo Alcázar García Muñoz, M. Cejudo, Nicolás Cortés, Crisóstomo García del Castillo Álvarez (a) Omo, Antonio Gómez del Moral (a) Picota, Manuel Infantes Ruiz de la Hermosa (a) Cabrerillo, Miguel Moreno Sumozas y Aniceto Rubio Prado (a) Alcalá Zamora. Como se acaba de indicar, algunas fuentes colocan en su presidencia al alcalde Joaquín Ogallar. Pero, en la práctica, los artífices directos de la represión fueron, por un lado, los integrantes del llamado Subcomité de Orden Público y, por otro, los de la Checa de Las Mínimas. Bien directamente, bien a través de los milicianos a su cargo, estos hombres ordenaron o efectuaron las sacas y las ejecuciones. Del primer organismo formaron parte Juan Manuel Escalona Martín –como presidente–, Nicolás Cortés (a) el Rojo, Manuel Infantes Ruiz de la Hermosa (a) Cabrerillo, Aniceto Rubio Prado, Severino Carranque, Esteban Gómez-Alegría Gallego (a) Estebilla y Antonio Gómez del Moral (a) Picota. Del segundo organismo, la Checa, que tenía carácter «secreto», formaron parte los tres últimos citados y otros cuantos más: Casiano y Matildo Alegre Corniel, Ramón Briso de Montiano Maján, Juan Antonio Díaz Juliano [o Galiano Ruiz Pascual] (a) el Choco y Ramón Sánchez-Camacho Torres (a) el Cabillo. «Este Comité secreto hacía detenciones por cuenta propia, ejecutaba, realizaba incautaciones de bienes, etc. Se reunía en el Bar González o Círculo Obrero todas las noches. El Ches, Tortosa de apellido [Ramón Tortosa Arias (a) Ches], era uno de los que colaboraba con ellos».11 Conforme al relato del republicano Moreno Sumozas, este Comité «actuó de manera en extremo cruel». «Casi todas las ejecuciones las ordenaba este grupo siniestro».12
Incontables declaraciones de vecinos del período coincidieron en señalar que la cabeza pensante de la represión en Daimiel, al menos hasta principios de octubre de 1936, fue el mencionado Juan Manuel Escalona Martín, un forastero ajeno al pueblo. Natural de Las Palmas de Gran Canaria, afincado en Madrid, abogado de formación y militante socialista, este personaje llegó a la villa unas semanas antes de estallar la guerra. Y lo hizo, según versión propia, porque fue requerido por el alcalde socialista de entonces, Basilio Molina Sánchez, para que le asesorara en cuestiones administrativas, dado que no se fiaba del secretario municipal, que era de derechas. Pues bien, fue el propio Escalona quien llevó 150 fusiles desde Madrid a Daimiel al día siguiente de comenzar la rebelión militar. Desde ese preciso instante se puso al frente de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) del lugar, a cuyo liderazgo fue aupado con entusiasmo por los mismos militantes, entre los que se había ganado una gran popularidad. La imagen que de forma recurrente transmiten las fuentes es que durante los tres primeros meses de la guerra quien lo decidió todo fue Escalona, «único jefe y principal autoridad del pueblo», «jefe supremo de la revolución en Damiel». Él habría dado todas las órdenes, pudiendo disponer a su antojo de vidas y haciendas. Por tal motivo, a él y a sus milicianos se les atribuyeron la mayor parte de las acciones punitivas de esas fechas. Bien es cierto que en el mismo universo izquierdista local no todo el mundo lo quiso bien. Tanto fue así que en septiembre se llegó a atentar contra su vida, razón por la cual puso tierra de por medio el mes siguiente, marchándose de nuevo a Madrid. En virtud de la triste fama que se labró, los lugareños no lo olvidaron durante mucho tiempo, ni en el campo conservador ni en el campo izquierdista.13
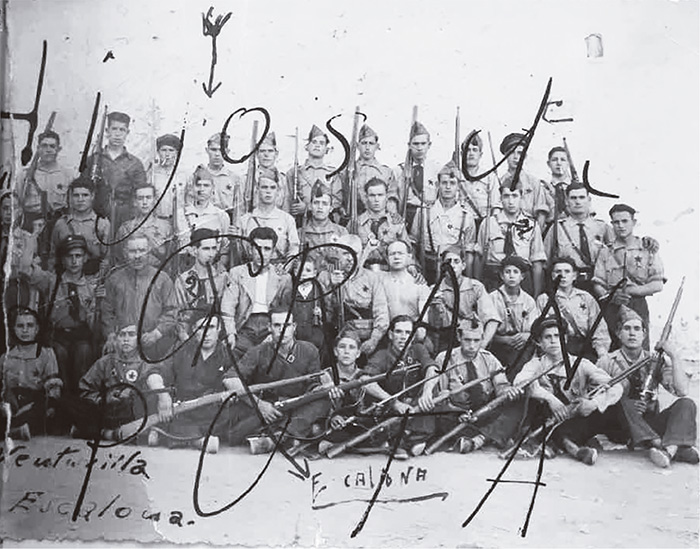
13. Las milicias de Daimiel lideradas por Juan Escalona Martín (Las Palmas de Gran Canarias, 21 de diciembre de 1899-Ciudad Real, 3 de diciembre de 1942). Obsérvese que, seguramente en la posguerra, alguien escribió a mano sobre la foto el rótulo de «Hijos de la GRAN PUTA». Escalona aparece en la segunda fila, sentado y señalizado con el número 2 (Fuente: AGHD).
En todo el hinterland de la capital la distribución temporal de los asesinatos se ajustó a la pulsión dominante en la provincia, de modo que en otoño cayeron en picado. Pero hubo dos excepciones que rompieron esa tónica, la ya analizada de Daimiel (veinticinco muertos entre octubre y noviembre) y, más aún, la misma capital. Aquí, pese a acoger la sede del Gobierno Civil –o quizás por ello– la violencia se cobró todavía muchas vidas en esos meses: como mínimo, dieciocho en octubre, catorce en noviembre y, dato realmente insólito, veintitrés en diciembre (pero pudieron ser más, dado que en veintinueve casos no se ha podido determinar con precisión la fecha de los fusilamientos). Es decir, el cambio de gobernadores que se produjo a principios de octubre, cuando el republicano Germán Vidal Barreiro fue sustituido por el socialista José Serrano Romero, no implicó que dejara de correr la sangre desafecta en aquella pequeña capital donde todo el mundo se conocía y donde, por fuerza, el gobernador estaba al tanto de lo que sucedía a su alrededor. Entre otras razones, porque no fueron otros que sus correligionarios socialistas o sus compañeros de viaje anarquistas, comunistas y algún que otro republicano, desde los dirigentes que habían asumido la política de orden público a los milicianos de a pie encargados del trabajo sucio, los que ordenaron, indujeron o efectuaron esas matanzas tardías.14
En virtud de la documentación disponible, abundante pero nunca del todo suficiente, resulta muy complicado calibrar con precisión cuál fue el papel de los gobernadores civiles en la represión de la provincia y, en particular, en Ciudad Real capital. ¿Fueron meros títeres sobrepasados por los poderes revolucionarios? ¿Dejaron hacer a esos poderes paralelos impotentes para contener las matanzas por su carencia de fuerzas y medios? ¿O ejercieron de cómplices y aliados en la sombra de los inspiradores de la revolución? La tesis de la impotencia ofrece más credibilidad si miramos extramuros de la capital: a mayor distancia más débil se mostró la autoridad gubernamental, carente de hombres armados dispuestos a imponer sus directrices. La marcha a Madrid de los contingentes de la Guardia Civil y de los guardias de Asalto en los últimos días de julio de 1936 explicaría ese vacío. Y sobre las policías municipales –convertidas de hecho en policías de partido desde la primavera– el gobernador no tenía ningún ascendiente. Por añadidura, esa tesis resulta más creíble para el primer gobernador, Germán Vidal Barreiro,15 que era un republicano con escasos seguidores y ajeno a la provincia, que para el segundo, José Serrano Romero, que sí era natural de esta tierra y mantenía afinidades militantes directas con los socialistas, primera fuerza en la constelación de organizaciones políticas del momento. No es irrelevante el detalle de que José Serrano Romero suscribiera el manifiesto que emitió el Comité del Frente Popular el 21 de julio de 1936 dando instrucciones a los comités y milicias locales. Serrano Romero firmó ese manifiesto en nombre de las JSU de la provincia.
Arturo Gómez Lobo, afín ideológicamente al gobernador Vidal Barreiro, presidente provincial de IR, miembro del Subcomité de Gobernación en la capital y presidente a su vez del Frente Popular de la provincia durante el primer año de la guerra, aseguró después que «tuvo conocimiento de los crímenes cometidos en esta localidad pero que no pudo evitarlo más que en pequeña cantidad porque tenía una facción que era la comunista que obraba por cuenta propia». El hecho de que esas declaraciones las vertiera en abril de 1939, pocas horas antes de morir y encontrándose en estado semiagonizante, seguramente como consecuencia de una paliza, confiere bastante verosimilitud a sus palabras, sobre todo por la impotencia que revelaban, no tanto por la atribución de toda la responsabilidad a esos «comunistas» que habrían actuado a su antojo, y que en Ciudad Real en verdad eran muy pocos. Salvo que el republicano estuviera pensando en las JSU, que sí desempeñaron un papel decisivo –aunque no quepa atribuirles todo el mérito– en la movilización miliciana de los primeros meses de la guerra.16
Por su parte, Francisco Maeso Taravilla, que fuera el segundo de a bordo de Vidal Barreiro y gobernador civil interino cada vez que se ausentaba, sostuvo hasta el final de su vida «que el Comité de Defensa obraba por su cuenta y riesgo no interviniendo para nada el Gobernador Civil cuando se trataba de asesinatos».17 Ello concuerda con lo que le espetó, por ejemplo, a la esposa de Leufrido Barragán Gómez cuando fue a verlo para suplicarle que protegiera la vida de su marido, una salida de tono que reflejaba más desasosiego que complicidad con la represión revolucionaria: «la contestó despectivamente diciendo que eso eran cosas de la Policía Política y él no podía ni quería mezclarse en esos asuntos como no consentía que dicha Policía Política se metiera en los suyos». Por sistema, Maeso adoptó esa actitud cuando fueron a verle otras mujeres –esposas, madres, hermanas o hijas de los detenidos– con demandas semejantes.18
Algunos de los más directos implicados en las tareas represivas trataron de justificarse a posteriori escudándose en decisiones supuestamente emitidas desde el Gobierno Civil. Así, por ejemplo, Antonio Ortiz Soto, uno de los más destacados responsables de las sacas efectuadas en la Prisión Provincial, señaló que Vidal Barreiro dispuso en agosto de 1936 que una delegación representativa de los partidos del Frente Popular regulase la marcha del régimen interno de esa cárcel, dando a entender que su actuación recibió el espaldarazo oficial. Pero aún fue más allá al añadir expresamente que «la orden para que los presos fuesen entregados a sus asesinos la daba el Gobierno Civil […] la Orden era pasada a la Dirección del Establecimiento para que constase la salida de las víctimas de una manera legal del edificio». Llegó incluso a decir que aquel Gobernador firmó órdenes concretas de ejecución –las de los falangistas José Recio Rodero y Federico Ruyra Ruescas–.19 Ahora bien, que este individuo afirmara, contra innumerables evidencias en contra, que él nunca había asistido a los asesinatos y que hubiera estado en las matanzas de Carrión, Fernán Caballero, Miguelturra o cualquier otra resta toda credibilidad a esas acusaciones, vertidas a posteriori seguramente para salpicar al gobernador y eximirse de la culpa propia.20 Bien es verdad que no fue el único en imputarlo como responsable último del circuito represivo y de dar las órdenes de libertad ficticia para proceder a la ejecución de los presos. Hilario Arévalo, miembro como Ortiz Soto del Comité de Cárcel establecido en la Prisión Provincial, aseguró que «la salida de los detenidos» previa a su fusilamiento «era por orden gubernativa».21 Extremo que corroboró José Antonio Peco Huertas, integrante del mismo comité: «[a] los presos que se sacaban de la cárcel para ser asesinados, los sacaban mediante un oficio firmado por el gobernador o por el Comité de Defensa, no recuerda de ninguna persona que firmase estos oficios, pero indudablemente lo hacían los que desempeñaron dichos cargos por aquel tiempo».22 A favor de esta tesis apunta el dato de que José Tirado Berenguer, máximo dirigente de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y personalmente implicado en las matanzas, fuera uno de los principales asesores del gobernador Vidal Barreiro.23
En realidad, más allá de la discutible fiabilidad de tales imputaciones, por definición difícil de verificar, todos los datos ponen de manifiesto que Vidal Barreiro tuvo que lidiar con el poder revolucionario paralelo constituido en la ciudad en cuestión de días, de forma similar a lo sucedido en los pueblos. Hay que tener presente que los revolucionarios capitalinos eran los peces gordos del Frente Popular provincial, al que ahora se sumó también sin ambages la CNT. En la cúspide del engranaje revolucionario de esta ciudad cabe situar a los socialistas Antonio Cano Murillo,24 Benigno Cardeñoso Negretti,25 Francisco Colás Ruiz de la Sierra,26 Francisco Gil Pozo, Ramón Aragonés Castillo27, León de Huelves Crespo,28 Germán López del Castillo29 y los hermanos Buenaventura30 y Calixto Pintor Marín.31 Todos o casi todos se habían identificado con el caballerismo y la deriva radical que experimentó esta corriente socialista a partir de 1933. Salvo alguno, estos dirigentes participaron en la insurrección de octubre de 1934 y sufrieron condena por ello. Por su parte, entre los dirigentes anarcosindicalistas sobresalieron José Tirado Berenguer, Sebastián Camacho Sancho y Felipe Galán.32 Y entre los comunistas, cuya relevancia –como la de los libertarios– creció a lo largo de la guerra, cabe mencionar a Domingo Cepeda García,33 Crescencio Sánchez-Ballesteros Ruiz34 y los hermanos Pelayo, Teófilo y Tomás Tortajada Marín.35
Para comprender la lógica de su actuación, ha de tenerse en cuenta que muchos de esos individuos no sólo ejercieron de dirigentes políticos, sino que también, desde muy pronto, asumieron responsabilidades militares al situarse a la cabeza de las columnas de milicianos que, en las primeras semanas de la guerra, se organizaron para ir a combatir a los frentes de Córdoba, Jaén, Extremadura o Toledo. Tal experiencia reforzó su intransigencia y, aunque no sea el único elemento a contemplar, ayuda a explicar las represalias que ordenaron o consintieron cuando volvieron derrotados de tales frentes. En igual sentido les influyeron las noticias de los camaradas caídos a manos del otro bando. En este sentido, el asesinato en Valladolid de José Maestro San José, el muy venerado líder histórico del socialismo autóctono, cayó como un mazazo entre sus correligionarios manchegos, varios de los cuales juraron vengarse.36 Tal fue el contexto asfixiante en el que se desarrollaron las matanzas de la retaguardia, sin el cual se entiende mal que varios de los líderes mencionados fueran incluso más allá de inducir, ordenar o consentir las muertes. En muchos casos, ellos mismos llegaron a empuñar las armas y a participar personalmente en la represión. Y lo que resulta indiscutible es que bajo su cobertura y a sus órdenes actuaron los individuos que integraron las patrullas de ejecución de la capital manchega, una relación de nombres amplia pero tampoco en exceso. Porque el trabajo sucio corrió a cargo de unas decenas de milicianos y no de los cientos que se movilizaron en contra de los sublevados, aunque sin duda muchos colaboraron de forma desigual en la cadena punitiva. Algunos de los que se convirtieron en auténticos matarifes y se hicieron tristemente célebres entre los paisanos del lugar fueron Jesús Alcázar, Aguilerilla, Bartolillo (también conocido como El Duende Rojo), Barberillo, Bocatorta, Cejudo, Jesús Fernández, Festines, El Firme, El Sastre, Farraguas, Alfonso Madrid, Heriberto Rodríguez, Vacas, El Veneno, Villodre, etc.37
De muchos de estos nombres tomaron nota los derechistas que pasaron por las cárceles y que luego, por las circunstancias que fueran, sobrevivieron a las purgas. Como también resultaron decisivas a la postre las declaraciones de los funcionarios de la Prisión Provincial o los relatos de los chóferes que participaron en las conducciones de los presos hacia las cárceles o hacia el lugar del fusilamiento.38 Las mismas confesiones de muchos de los individuos que participaron en el circuito represivo, por más que mediatizadas por el marco de la posguerra, resultan muy útiles. Gracias al cruce de todos estos testimonios se sabe que los miembros que integraron el llamado Comité de Cárcel, el organismo decisivo que decidió el destino de los reclusos, su liquidación o su supervivencia, por decisión propia o por mandato externo, fueron los siguientes: Hilario Arévalo Martín (UGT),39 Tomás Briñas Martín (UGT y PSOE),40 Paulino Campos Tena (Unión Republicana, UR),41 Andrés Díaz Astilleros, Daniel Domínguez Sánchez (IR),42 Dionisio Gil Llano (a) el Carbonero (UR/CNT),43 Encarnación Lorenzo Freire (PCE),44 Cesáreo Moreno Ruiz (IR),45 Antonio Ortiz Soto (CNT),46 José Antonio Peco Huertas (CNT),47 Antonio Rodríguez (PCE) y Estanislao Rodríguez Delgado (a) el Abisinio (PCE).48 El que fuera administrador de la cárcel, Faustino Rivero de la Torre, contó que estos individuos «se erigieron en dueños absolutos de la Prisión Provincial fiscalizando todos los servicios y eran los encargados de cumplimentar las órdenes emanadas del denominado Comité de Defensa, relativas a sacas de los detenidos para ser inmolados».49 El citado Ortiz Soto no admitió que él y El Abisinio fueran los encargados del traslado de las listas a la cárcel de una manera oficial, aunque reconoció que alguna vez las llevó, suponiendo que quien designaba los piquetes de ejecución era Julián Pavón (a) Farraguas.50
Según el oficial de prisiones Juan Esteban Navalón, el Comité de Cárcel se fundó «apenas comenzaron los asesinatos». Sus miembros se turnaban a lo largo del día, de modo que como mínimo siempre estaban tres presentes, teniendo la convicción de que los miembros de este organismo «acompañaban a las expediciones de presos suponiendo sin temor a faltar a la verdad que estos tomaban parte directa en las citadas ejecuciones». Manuel Baño Pérez, cocinero de la cárcel, añadió el detalle para nada irrelevante de que previamente «se reunían en un departamento independiente donde tomaban los acuerdos, entregando después los detenidos a los que ordinariamente practicaban las matanzas». Sin embargo, en último término, los propios protagonistas derivaron la responsabilidad de las decisiones clave al Comité de Defensa, presentándose como simples mandados o ejecutores de las órdenes que venían de arriba.51 Fernando Martínez Germay, antiguo preso, constató visualmente que, además de inspeccionar a los detenidos, controlar sus pertenencias y vigilar también a los funcionarios y al director, el cometido fundamental del Comité de Cárcel era informar al Comité de Defensa de la ciudad del comportamiento de los encarcelados, amén de participar en la confección de las listas y en las sacas bajo la supervisión del jefe del grupo, que era Antonio Ortiz Soto. Uno de los subalternos de este, Encarnación Lorenzo Freire, confesó que el encargado de coordinar el Comité de Cárcel con el de Defensa en la confección de las listas era Estanislao Rodríguez.52
En realidad, si se atiende a lo establecido en la Causa General, el Comité de Defensa no se relacionaba directamente con el Comité de Cárcel, al menos de manera oficial. Quien lo supervisaba y canalizaba las órdenes de arriba era el llamado Subcomité de Gobernación, dependiente del primero. De acuerdo con las fuentes, si bien sus miembros pudieron ir cambiando conforme a la modificación de las circunstancias, por ese organismo pasaron entre otros Antonio Cano Murillo (PSOE), Clinio Carrasco (JSU), Arturo Gómez Lobo (IR), Francisco Maeso Taravilla (IR), Manuel Pereira (UR), Calixto Pintor Marín (PSOE), César Romero (PSOE), Ernesto Sempere Beneyto (UR), Crescencio Sánchez Ballesteros (PCE), José Tirado Berenguer (CNT) y Pelayo Velasco (IR y UGT).53 Juan Esteban Navalón, oficial de la prisión por entonces, se hallaba convencido de que las órdenes de las sacas procedían de este Subcomité, siendo los revolucionarios de la cárcel meras correas de trasmisión en el dictado de esas órdenes a los milicianos.54
Con todo, ni siquiera está claro que todos los individuos del Subcomité participaran en la designación de los presos y en la confección de las correspondientes listas. En el caso de los republicanos que se citan no hay datos que los vinculen con los asesinatos, como también en el caso de algunos de los socialistas mencionados, César Romero y Pelayo Velasco. Del último se sabe que incluso salvó de la muerte a varios derechistas.55 Del resto, como también de otros dirigentes situados por encima, sí existe abundante documentación sobre sus responsabilidades punitivas, directas o indirectas. Así, por ejemplo, Enrique Fernández Rodríguez, chófer del líder de la CNT José Tirado Berenguer, mantuvo que este fue a menudo a la cárcel para ordenar la inclusión de determinados detenidos en las sacas, llegando a participar en muchas ocasiones en los piquetes de ejecución, tanto en la capital como en los pueblos cercanos.56 Por su parte, al socialista Antonio Cano Murillo se le atribuyó la muerte de Daniel Burgos Grande en la misma checa del Seminario. Tras interrogarlo en compañía de Máximo Selas, miembro también del Comité de Defensa y uno de los jefes de las milicias, le habrían asestado dos tiros por la espalda. La víctima era presidente del Círculo Tradicionalista y de la Asociación Católica de Padres de Familia de Ciudad Real.57
Antonio Ortiz Soto era el hombre de confianza de Tirado Berenguer en el escenario penitenciario, aunque eso no significa que la CNT monopolizase su control. De hecho, en el comité respectivo todas las fuerzas políticas tenían garantizada su representación y su voz. Pero los testimonios directos disponibles señalan a Ortiz como el hombre que «asumía la máxima autoridad en la Cárcel de Ciudad Real, puesto que a él estaban subordinados incluso el Director y personal administrativo de la Prisión Provincial», según Jesús Coello Sobrino, que por entonces estaba empleado en el Gobierno Civil «en funciones de pagador». Por su parte, el ferroviario Prudencio Sánchez, uno de los detenidos que pudo contar la experiencia más tarde, afirmó que «era tal su significación y tan destacada su personalidad que nada se hacía en la cárcel sin consultar con Ortiz». De hecho, cuando se efectuaban las sacas iba en persona por las celdas obligando a salir a los presos: «fulano de tal, vístase Vd.», tal era la indicación empleada. Así, no ha de extrañar el temor que levantaba a su paso: «cuando en la cárcel se corría la voz entre los presos de que llegaba Ortiz, todo el mundo se echaba a temblar». Juan de la Cruz Espadas, que también estuvo encarcelado de septiembre a octubre de aquel año, relató que era tal el pánico que sembró aquel individuo que al aparecer por los patios de la cárcel «los detenidos se escondían para no verlo».58
Si bien la Prisión Provincial fue la que acogió el contingente más abultado de presos y por consiguiente partió de allí el mayor número de sacas, también ejerció como centro de internamiento la denominada checa del Seminario (ubicada en el que había sido centro de formación sacerdotal), que fue incautada en la temprana fecha del 24 de julio y que estuvo operativa hasta octubre.59 La checa de las Dominicas, ubicada en el convento de esa orden, le tomó el relevo a partir de noviembre.60 Lo que diferenciaba a estos dos centros de la cárcel oficial es que no contaban con la presencia incómoda de los funcionarios, lo que sin duda hizo que sus presos se vieran sometidos a más arbitrariedades por parte de los milicianos, incluidas las palizas y torturas, de ahí la denominación de «checas». De las decisiones que tomaron o canalizaron los responsables de estas prisiones dependió la vida de cientos de reclusos de la capital y de los pueblos en los meses de la revolución. No iba muy descaminado el expreso Prudencio Sánchez cuando aseguró que de la cárcel provincial se sacó por entonces «a más de 300 personas».61 Hemos contado 321 casos –con nombres y apellidos– referidos a las tres prisiones citadas, pero es una estimación a la baja. El paso siguiente a las sacas se ajustaba a un guion muy cinematográfico, siguiendo los cánones que habían puesto de moda las películas de gánsteres de los años treinta, porque dos grandes inventos del siglo XX, las películas y el automóvil, influyeron en la forma de matar y en que «el paseo» se convirtiera en la manera «moderna» de hacerlo: «Se sacaba al reo por la puerta trasera de la checa y era introducido en un coche junto a varios milicianos. El conductor se dirigía a las afueras de la ciudad, en un momento concreto el encargado de la operación mandaba detenerse, hacían bajar al detenido y, normalmente a la luz de los faros, los milicianos disparaban contra él. El cuerpo era abandonado en el lugar y el coche regresaba al Cuartel de Milicias».62
Muchos de aquellos presos fueron fusilados en el cementerio de Carrión, donde después eran arrojados a una noria de considerable profundidad. En la posguerra se estimó en varios cientos los cadáveres que fueron depositados allí: «por no haber intervenido ninguna autoridad judicial [...] no se identificaban los cadáveres, [...] debido a estar a poca distancia de Ciudad Real [...] se calcula trajeron de la Capital, procedentes de la cárcel del mismo sitio, unos 700 que, acto continuo de asesinarlos, los echaban en una noria que existe en el Cementerio de esta población». Aunque esta cifra resulta exagerada, está claro que los cadáveres acarreados fueron muchos, como también es seguro que en su mayoría procedían de las cárceles de la capital. En la base de datos que sostiene este estudio se ha cuantificado un mínimo de 152 individuos que constan como asesinados y enterrados en aquel punto. Por lo tanto, todo indica que las estimaciones de posguerra se inflaron sin muchos escrúpulos.63 Según Leopoldo Mascaraque (a) Polín, uno de los chóferes que más contribuyó al traslado de presos a esa localidad, estos «eran ejecutados en masa» por los piquetes de ejecución llegados desde la capital, pero lo hacían «en unión de numerosos grupos» del mismo Carrión.64 Bien es verdad que otras localidades y enclaves próximos a Ciudad Real también ejercieron de testigos mudos de las acciones de los milicianos: Fernán Caballero, Las Casas, Miguelturra, Poblete, Pozuelo de Calatrava, el Puente de Alarcos, Valverde, etc. La misma capital y su cementerio no se vieron libres de estas prácticas sangrientas, como relató el enterrador del mismo, Rafael Herrero Loarce, testigo de excepción:
recuerda haber hecho noventa y tres enterramientos de individuos asesinados sin identificar y unos cuarenta aproximadamente identificados. Que en todos los enterramientos llevados a cabo procedió la orden del Ayuntamiento y solamente […] admitía [cadáveres] en el depósito […] ante el temor de que de negarse a ello hubiera sido asesinado. Que los fusilamientos tenían lugar sobre las tapias del cementerio pero que [él] no presenció nunca esto limitándose a franquear la puerta del depósito, lugar en que quedaban los cadáveres hasta su enterramiento. […] recuerda que todos los cadáveres eran registrados minuciosamente por los milicianos que los despojaban de cuantos objetos llevaban sobre sí, entregándolo en muchas ocasiones a un individuo llamado Bartolillo o el Duende Rojo, que concurría a tan macabro acto en un coche turismo.65
En este caso, el enterrador parece que se quedó corto. Sin contar las pedanías de alrededor de la capital, nuestra estimación señala que los derechistas fusilados en la misma ciudad fueron al menos 161. Claro que, entre otros, en este cómputo hay que incluir a los forasteros que por circunstancias concretas murieron allí, tales como los 37 presos que se trajeron en tren de Alcázar de San Juan el 9 de agosto, de los que se ha hecho mención más arriba, y los 26 procedentes de Campo de Criptana, que cayeron el 23 de ese mismo mes. En estas matanzas en masa o en otras más selectivas, habitualmente participaron los milicianos más aguerridos de la capital, de los que ya se ha dado cuenta. No tendría sentido un relato pormenorizado de todos esos hechos, de las circunstancias y los protagonistas, por activa y por pasiva, que tantas víctimas produjeron. Pero sí conviene insistir en la idea de que ya no se trató de la violencia «caliente» de los primeros días de la guerra. Desde agosto, cuando el conflicto bélico había enfangado por completo la vida colectiva, se buscó expresamente la depuración y la venganza. Por lo tanto, hubo mucho más cálculo, premeditación y alevosía que al principio, cuando los nervios, el miedo y el acaloramiento impulsaron a los victimarios a cometer sus crímenes. Algunos ejemplos expresados a continuación ilustran esta tesis.
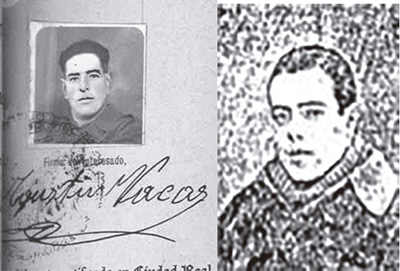
14. Agustín Vacas Moreno (a) Vacas (Ciudad Real, 1903-1939) y Mariano Bartolomé Carrasco (a) Bartolillo o el Duende Rojo (Ciudad Real, 1917- 1939). Militantes socialistas, fueron miembros destacados de la vanguardia armada al servicio del Comité de Defensa de la capital manchega (Fuente: AGHD y Komsomol. Semanario de las JSU Manchegas, 8 de mayo de 1937).
¿Acaso fue casual que entre el 20 y el 31 de agosto se decidiera acabar con algunas de las personalidades de mayor relevancia política y simbólica de la capital? ¿Latía solamente el deseo de vengar las derrotas sufridas en los frentes más cercanos? ¿O se pretendía también aplicar represalias por los camaradas concretos asesinados en la otra retaguardia? Ciertamente, los datos y los tiempos indican que las acciones punitivas respondieron a estas y otras pulsiones. Así, resulta poco probable que la muerte de dos diputados derechistas manchegos y el obispo de Ciudad Real justo en esos días respondiera al azar. Los afectados fueron José María de Mateo la Iglesia, Daniel Mondéjar Fúnez y Narciso de Esténaga Echevarría. El primero cayó el día 20 al poco de ser detenido en Piedrabuena. Aparte de representante en Cortes era presidente provincial de Acción Popular y uno de los hombres de confianza de José María Gil-Robles en la demarcación. Bajo órdenes emitidas desde la Casa del Pueblo de Ciudad Real, un grupo de milicianos comandado por los dirigentes socialistas Francisco Gil, Jesús Fernández y Maximiliano Velasco se dirigió a Piedrabuena, pueblo de donde era originario aquel líder derechista. Allí, el citado Maximiliano, que también era paisano del lugar, «con engaños lo sacó de su domicilio montándole en un coche y seguidamente lo llevaron al kilómetro 4 de la Carretera de Fuensanta donde fue asesinado». Según uno de los chóferes que lo presenció todo, Mateo de la Iglesia intentó escapar cuando lo llevaban en el coche, consiguiendo abrir una de las puertas, pero sus guardianes lograron reducirlo antes de llegar al punto referido de la carretera entre Ciudad Real y Calzada de Calatrava. Otros seis detenidos que lo acompañaban corrieron la misma suerte. De nada le valió a José María de Mateo alegar su condición de diputado. El mismo Maximiliano le dio el tiro de gracia con una pistola del nueve largo que le había proporcionado Antonio Cano Murillo. Tras hacer la descarga al grupo, el diputado todavía se hallaba con vida «y fue arrastrándose hasta los márgenes del río Guadiana donde lo remató».66
No puede perderse de vista que, en una ciudad pequeña como era la Ciudad Real de entonces, las sacas y las correspondientes matanzas se sucedían a la vista de los vecinos y de sus máximas autoridades, que no sólo no hacían nada por impedirlas, sino que además se esforzaban por aparentar que nada extraordinario ocurría ni allí ni en todo el territorio dependiente administrativamente de esta población. En la práctica actuaban así para tratar de ocultar la represión, conscientes de que la legalidad estaba siendo vulnerada de forma brutal.67 Así, Francisco Maeso Taravilla, en uno de esos momentos en los que ejerció de gobernador accidental, justo a mediados de agosto, no se recató en confesar a la prensa que «la tranquilidad en la provincia es absoluta, salvo muy pequeños y leves hechos aislados poco inquietantes y que para nada afectan al buen orden que desde el primer día demostraron nuestros paisanos».68 Para no ser menos que su subalterno, unos días después el gobernador titular, Germán Vidal Barreiro, abundó en la misma idea en una entrevista que le hizo el periódico local, resaltando «la normalidad» y «la tranquilidad» existentes, de modo que los trabajos de la recolección se efectuaban igual que otros años. No obstante, dejó caer, de forma un tanto ambigua, que la aniquilación de la rebelión caminaba a buen paso gracias a la implicación de los ciudadanos: «le interesa hacer constar el admirable comportamiento que en todos los aspectos está demostrando nuestra provincia, ya que por todas las autoridades y pueblo antifascista se está patentizando su fervoroso entusiasmo republicano, colaborando de manera fehaciente para aniquilar el movimiento sedicioso».69
El 22 de agosto, dos días después de la muerte del diputado José María de Mateo, llegó en el expreso de Badajoz la esposa del odontólogo y diputado socialista José Maestro San José confirmando la noticia del fusilamiento de su marido. Tras ser capturado en Valladolid al poco de producirse el golpe, había sido sometido a un consejo de guerra sumarísimo y fusilado en esa ciudad el 18 de agosto. Lo que hasta entonces era sólo un rumor adquirió ahora el rango de insoslayable verdad para sus camaradas de la pequeña capital manchega. Al parecer, al bajarse del tren en compañía de aquella mujer, Calixto Pintor proclamó que Ciudad Real pagaría un tributo de sangre por esa muerte.70 El odontólogo Juan José Sánchez Rivero se preció en la posguerra de conocer muy bien a Calixto Pintor –«hombre de acción del Partido Socialista»– atribuyéndole una gran amistad con el diputado asesinado. Tanto era su apego personal que su desaparición «fue un constante desasosiego para él y con este motivo hizo varios viajes a Madrid para enterarse de la suerte de José Maestro». Al confirmarse su muerte, en efecto, Calixto Pintor se habría manifestado públicamente varias veces en pro de vengarlo, «creando un estado de terror» en el vecindario.71

15. José Maestro San José (Salamanca, 30 de octubre de 1900-Valladolid, 18 de agosto de 1936). Odontólogo, alcalde de Ciudad Real entre 1931 y 1934, presidente de la Federación Provincial Socialista y diputado en las elecciones de 1936. El 23 de julio resultó detenido por los sublevados en Valladolid, siendo asesinado semanas después (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).
Guardase o no relación con la muerte de José Maestro San José y las amenazas de Calixto Pintor, lo cierto es que en la noche del 22 de agosto y a lo largo del día siguiente sólo en la capital o sus alrededores inmediatos fueron fusiladas 33 personas, los 26 presos que se habían traído de Campo de Criptana y siete vecinos más de Ciudad Real. Entre los últimos sobresalieron las figuras del obispo de la diócesis y su paje, el sacerdote Julio Melgar, que no quiso separarse de él ni un momento. El socialista Felipe Terol Lois, presidente del Sindicato de Chóferes, organizó la expedición y proporcionó el coche y el salvoconducto «para servicios especiales» a los milicianos que condujeron a las dos personalidades al lugar donde los asesinaron, conocido como el Piélago, situado al borde del río Guadiana. Muchas voces apuntaron a Domingo Caballero y Antonio Maldonado Plaza como autores del magnicidio.72 Aunque también se aseguró la participación de Agustín Vacas Moreno, si bien este derivó la responsabilidad del hecho a los miembros del Comité.73 Horas después, el día 23, otro coche de milicianos –entre los que iban Fausto Alonso Cantón y Alfonso Villodre– fue a buscar a su casa a Daniel Mondéjar Fúnez, abogado del Estado y diputado en Cortes por el Partido Agrario. El chófer que los condujo hasta allí pudo ver que «dicho señor se arrojó por un mirador a la calle y, ya en el suelo y moribundo, algunos de los citados individuos le dispararon rematándole».74
En lo que restaba de mes, las sacas continuaron de forma implacable en las prisiones de la capital, llevándose por delante a otros personajes relevantes del mundo conservador: el periodista José Recio Rodero, que fuera en su día director del diario Vida Manchega; Fernando Cañizares Heredia, concejal y miembro del Partido Agrario, y su hijo homónimo, así como Manuel Messía de la Cerda Godoy, médico y presidente provincial del partido monárquico Renovación Española. Pero con diferencia los más golpeados en esas fechas fueron los falangistas, cuya cúpula quedó completamente descabezada por el fusilamiento de varios de sus dirigentes más renombrados: Amadeo Mayor Macías, jefe provincial de Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalistas (FE-JONS), y sus hermanos Isidoro y Mateo; José Lorente Sánchez, jefe de milicias del partido, y los muy combativos militantes de la primera línea Olayo Hornero y los hermanos Ángel, Federico y Manuel Ruyra Ruescas. El 2 de septiembre cayó también José Ortuño García, secretario de Acción Popular y presidente provincial de las juventudes del partido católico. Detrás de la decisión de eliminar a todas esas personas tan comprometidas políticamente latía sin duda el objetivo sopesado de castigar duramente al adversario. La cronología revela la lógica de actuación subyacente. No podía responder a ningún azar tanta coincidencia en el tiempo en la muerte de personas que respondían al patrón de su fuerte compromiso ideológico en el período anterior a la guerra. Por lo demás, fue la tónica habitual en la mayor parte de las matanzas en la provincia, cuyo volumen en el período del gobernador Vidal Barreiro (hasta el 5 de octubre incluido) se saldó con un mínimo de 1.292 personas asesinadas, sin contar los muertos no avecindados en la provincia que perecieron aquí. De ellas, 120 correspondían a residentes en la capital.
Formalmente, la constitución del Gobierno de Francisco Largo Caballero a mediados de septiembre dio paso a decisiones encaminadas a parar las matanzas en la retaguardia gubernamental. A ello respondió el bando del ministro de la Gobernación de esas fechas, dirigido a los alcaldes y gobernadores, en el que se amenazaba con aplicar la máxima pena a los que realizaran «actos contra la vida o la propiedad ajenas».75 Como también la orden del 9 de octubre emitida por el mismo ministro, el socialista Ángel Galarza, con la que se pretendió dar garantías a los detenidos. De acuerdo con ella, sólo las autoridades militares y gubernativas y sus agentes podrían efectuar detenciones, con el compromiso explícito de conducir a los afectados a los lugares designados por la Dirección General de Seguridad para ser interrogados por personal oficialmente autorizado.76 Sin embargo, en la práctica estas y otras disposiciones no frenaron las matanzas. Si acaso las atenuaron, pero no las erradicaron. En muchos casos, además, fueron los propios agentes investidos de autoridad los que con frecuencia se saltaron la normativa oficial realizando los asesinatos que les indicaban en la sombra sus superiores, sin que nadie les penalizara por ello. De ahí que los buenos propósitos quedaran en papel mojado todavía durante varios meses. Estudios recientes apuntan con datos abundantes y muy convincentes que el mismo Galarza y el director general de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez, estuvieron implicados y fueron inspiradores directos en las matanzas de Madrid durante aquellos meses, como también lo estaría algo después el anarquista Juan García Oliver, ministro de Justicia en el Gobierno de Largo Caballero.77
En este contexto se produjo la toma de posesión del nuevo gobernador civil de Ciudad Real, el socialista José Serrano Romero, que accedió al cargo el 7 de octubre con apenas 25 años. Fundador y secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas de la provincia, al poco de estallar la guerra ejerció de consejero municipal durante unas semanas antes de su marcha al frente, del que luego retornó para hacerse cargo del Gobierno Civil.78 Tras su toma de posesión, el 13 de octubre reunió en el Teatro Cervantes a los alcaldes y presidentes de los comités de Defensa de la provincia «a fin de que por esta primera autoridad se marcaran orientaciones políticas a seguir en todos los pueblos». El objetivo no era otro que reorganizar las alcaldías, «ya que muchos Alcaldes y camaradas no llevan en estos momentos las ansias revolucionarias que se necesitan». En puridad, amén de apelar al envío de hombres y alimentos a Madrid en tanto que «baluarte de la revolución», en su alocución no condenó la represión. Lo que subrayó es que había que evitar las venganzas particulares. Entre «vivas a la revolución y al Frente Popular», dijo que el uso de la fuerza no debía responder a motivaciones personales, pero no afirmó que hubiera que prescindir de la violencia, necesaria en medio de las circunstancias bélicas y la estrategia revolucionaria: «Hace saber lo importantísimo que es en estos momentos el saneamiento de la retaguardia en donde se deben seleccionar los elementos perseguidos. Hay que evitar las persecuciones por cuestiones personales, pues la mala interpretación de la revolución puede hacer víctimas inocentes»; «yo que he luchado con el fusil en la mano no soy capaz de vengar con el pretexto de la guerra ningún pleito personal».79

16. José Serrano Romero (1910-1989). Empleado de Banca, afín al caballerismo y dirigente de las JSU de la provincia de Ciudad Real, fue gobernador civil desde el 7 de octubre de 1936 al 21 de mayo de 1937. En los cinco primeros meses de su mandato continuaron las matanzas (Fuente: Disponible en red).
Unos días después, con el afán de centralizar su distribución, Serrano Romero dictó unas normas reguladoras del uso de armas en la provincia tras dejar en suspenso las licencias existentes concedidas hasta ese momento. Formalmente eso dio más poder de control a los comités sobre aquellos milicianos que no siempre seguían sus dictados. El de Alamillo, por ejemplo, acordó: «Dejar nulas y sin ningún efecto ni valor cuantas licencias de uso de armas se han expedido hasta la fecha a individuos cuyas armas no acrediten ser de su propiedad, a quienes se requerirá para que inmediatamente las entreguen a este Comité».80 Por expresa delegación del gobernador, desde ese momento sólo las alcaldías podrían dar curso a nuevas autorizaciones, una vez que los partidos y sindicatos hicieran las correspondientes peticiones y siempre que los demandantes fueran ciudadanos «de incondicional adhesión al Régimen».81
En coincidencia con el relevo en el Gobierno Civil, el dirigente comunista Domingo Cepeda, miembro del Comité Provincial del Frente Popular, vicepresidente de la Comisión Gestora Provincial y uno de los personajes más radicales de la élite revolucionaria de la provincia a tenor de sus pronunciamientos públicos, dio un «vibrante discurso» en el que sin morderse la lengua apeló a la «necesidad imperiosa» de continuar la limpieza del frente interno. No se podía bajar la guardia porque en su opinión todavía quedaban muchos traidores que minaban la fortaleza del bando gubernamental pasando información al enemigo: «En las filas de retaguardia tenemos enemigos emboscados que delatan a los facciosos nuestras posiciones [...] [Tenemos la] necesidad imperiosa de limpiar la retaguardia de peligrosos enemigos. Somos tan benévolos que aún los toleramos; y en muchos pueblos he visto luciendo en sus solapas lacitos tricolores y rojos, a enemigos de los trabajadores que viven agazapados y preparando su traición». Como había hecho en anteriores ocasiones públicamente, concluyó su alocución preguntándose si no valía mucho más la vida «de un trabajador, de un hombre de izquierdas» que las de «esos traidores que nos verían fusilar con placer».82
La limpieza de la retaguardia, en efecto, continuó durante aproximadamente cinco meses más sin que el nuevo gobernador civil lo impidiera. Entre el 7 de octubre de 1936 y el 25 de febrero de 1937, límite máximo de las matanzas correspondientes al ciclo revolucionario, se recogieron como poco 537 víctimas en la provincia, de las que 49 correspondieron a vecinos de la capital. Por tanto, el cambio de gobernador se halló lejos de liquidar la violencia tanto a corto como a medio plazo. La versión elaborada a posteriori por los socialistas vueltos del exilio presentó a Serrano Romero como el hombre que vino a imponer la autoridad del poder central en Ciudad Real, dado que «había un cierto desorden y los incontrolados dominaban por toda la provincia». Conforme a este relato, Serrano Romero se habría puesto enseguida manos a la obra y habría reorganizado los distintos comités y sus competencias. En lo que al orden público se refiere, ello implicó teóricamente que las detenciones sólo pudieran llevarse a cabo por orden expresa del gobernador civil. En unas declaraciones realizadas en los años ochenta, el mismo Serrano Romero quiso presentarse como el pacificador que acabó con la violencia ejercida contra los elementos considerados enemigos del régimen en esta retaguardia: «me hice la formal promesa de que, en la medida que me fuera posible y mis facultades de mando y personales me permitieran, habría de terminar con esa tragedia».83
A tenor de los datos disponibles en esta investigación, la versión de aquel gobernador civil cabe ponerla en cuarentena, siquiera porque tardó mucho tiempo en cubrir el pretendido objetivo de la pacificación. Pero además no puede perderse de vista que este personaje procedía del caballerismo y del sector más radicalizado del mismo, las JSU, de las que continuó siendo su secretario general mientras ocupó el Gobierno Civil. La represión aplicada en la retaguardia manchega recayó de forma mayoritaria sobre las espaldas de sus militantes, dada la incontestable hegemonía que disfrutaba el socialismo como fuerza organizada –PSOE, UGT, alcaldías, comités y milicias– sobre el resto de fuerzas integrantes del Frente Popular. A finales de 1936, las JSU contaban con 10.000 afiliados en toda la provincia.84 Por otra parte, José Serrano Romero, a diferencia de Germán Vidal Barreiro, que era republicano y había venido de fuera, mantenía estrechas relaciones personales y de militancia con los principales líderes socialistas de la zona, los mismos personajes que se hallaban al frente de los puestos de decisión clave en el ayuntamiento, en la Comisión Gestora Provincial, en los sindicatos, en la Casa del Pueblo y en los distintos comités, incluidos el Comité de Defensa, el Subcomité de Gobernación, el Comité de Cárcel y la jefatura de las Milicias.
Los dirigentes vinculados a la élite del socialismo provincial no eran unos extraños para aquel gobernador. Eran sus propios compañeros de militancia, varios de ellos amigos personales incluso, con los que llevaba compartidas muchas experiencias: Antonio Cano Murillo, Benigno Cardeñoso Negretti, Marino Saiz Sánchez, Miguel Carnicero, Francisco Colás Ruiz de la Sierra, Francisco Gil Pozo, Ramón Aragonés Castillo, León de Huelves Crespo, Germán López del Castillo, los hermanos Buenaventura y Calixto Pintor Marín o, entre otros, el valdepeñero Félix Torres. Con algunos de estos, como Antonio Cano Murillo, Buenaventura Pintor y Germán López del Castillo, que se sepa, su relación fue de franca complicidad.85 Por añadidura, otro dato fundamental a tener en cuenta es que la Policía Política, que hasta entonces había actuado a las órdenes de los comités, pasó a depender directamente del Gobierno Civil. Sus integrantes eran los mismos individuos que durante los meses previos participaron personalmente, y no sólo por delegación, en el entramado encargado de limpiar la retaguardia. A saber, amén de algún otro: Rafael Aceña Torres, Jesús Alcázar García (CNT), Mariano Bartolomé Carrasco (JSU), Manuel Cejudo Carranza (JSU), Vicente Corral Díaz (UGT), Alfonso Madrid López de Prado (CNT), Emilio Navarro López (PSOE), Heriberto Rodríguez Vega (UR), Joaquín Serrano, Felipe Terol Lois (PSOE) y Maximiliano Velasco Sánchez de la Nieta (PSOE).86
No resulta creíble que con tales mimbres el gobernador fuera incapaz de cortar de raíz las matanzas mucho antes de su definitivo declive a partir de marzo de 1937. Es más, en noviembre se produjo un repunte transitorio (258 víctimas en la provincia) en relación con octubre (171), para luego volver a caer en diciembre (128) y, definitivamente hasta casi la irrelevancia, en enero y febrero (ocho y seis víctimas, respectivamente). Es más, la matanza de vecinos de la capital se ajustó a una secuencia distinta, porque el pico más alto se alcanzó en diciembre (veintitrés víctimas al menos) frente a las diecisiete víctimas de octubre y las catorce de noviembre. Gracias al cruce de numerosos testimonios de posguerra, se sabe que el 15 de diciembre se tomó la decisión de eliminar a «los capitalistas» de la ciudad, aunque la misma cronología lo revela. Según una versión, el acuerdo se tomó «en ocasión de celebrar como de costumbre una fiesta en el prostíbulo llamado de “La Engracia”», situado enfrente del hospital.87 Otra versión habló de una reunión celebrada por un total de veinte dirigentes –con cena y bebida de por medio– en la misma checa de Las Dominicas, donde se hallaban recluidos esos presos. Entre los dirigentes que se citan aparecen Antonio Cano Murillo, Jesús Fernández, Crescencio Sánchez y Buenaventura Pintor. El que fuera mano derecha del anterior gobernador civil, el republicano Francisco Maeso Taravilla, aseguró que la lista de los afectados fue redactada por Cano Murillo, Jesús Alcázar y Alfonso Madrid.88 Algún otro testimonio apunta que el citado Cano Murillo ejercía de gobernador aquella noche y de hecho «hizo la lista a lápiz, en el despacho contiguo al salón del Gobernador».89 Según Maximiliano Velasco, que ratificó varios de esos nombres y también estuvo presente en la reunión, el gobernador Serrano Romero se hallaba informado de todo y fue él quien emitió la orden de efectuar las detenciones.90
El acuerdo de eliminar a los más ricos de la capital manchega se cumplió al pie de la letra. En sí mismo el hecho suponía un salto cualitativo de extrema gravedad por cuanto hasta ese momento el estatus económico no había sido la premisa prioritaria en una represión que respondía fundamentalmente a los antecedentes políticos de las víctimas y, por supuesto, a los condicionantes bélicos. La decisión de matar personas por la pertenencia a un determinado grupo social respondía a un principio a todas luces totalitario y de extrema ideologización. En los tres días siguientes a la reunión del 15 de diciembre, se efectuaron sucesivamente una serie de sacas que se cebaron con varios de los titulares de las mayores fortunas, a los que en los meses y semanas previos se les había extorsionado pródigamente.91 Salvo alguno, no se trataba de personas que durante los años treinta hubieran tenido especiales responsabilidades políticas en la vida pública, aunque evidentemente compartían afinidades derechistas. Se trataba de personajes ligados más bien a la actividad económica de cierta altura –industrial y comercial– o a la gran propiedad agraria: Fernando Acedo Rico Jarava (conde de la Cañada) y su hermano Rafael, Antonio Alba López, Demetrio y Ricardo Ayala López, Ricardo Ayala Cuevas, Celestino y Francisco Barreda Ferrer de la Vega, Luis y Manuel Juan López, Ignacio y Luis López de Haro, Juan Sánchez Ballesta, Gabriel Núñez Sánchez-Grande, Andrés Serrano Serrano, Pedro Simón González y Juan Manuel Treviño Araguren (marqués de Casa Treviño). La excepción vino dada por el oficial de prisiones Ignacio Sánchez Cuesta, el delineante de la Diputación Francisco Huertas González y el agente de investigación y vigilancia Gregorio Daimiel Sánchez, que también perecieron en estas sacas. Al último, que permanecía detenido en dependencias policiales desde el 10 de agosto, se la tenían guardada los dirigentes socialistas implicados –y condenados– por la revolución de octubre de 1934, al ser uno de los policías que desbarató aquella trama insurreccional en la capital.
Evelio Coronado Palop, preso en la checa de Las Dominicas, recordó con todo lujo de detalles las noches en las que sacaron a aquellos hombres para darles muerte en el cementerio de Carrión, tras permanecer unas horas y someterlos a malos tratos en dicha prisión: «le ha oído al mismo [Alfonso] Villodre afirmar los malos tratos que daba a los detenidos diciendo que les pegaba patadas en las espinillas y [...] le ha visto atar a los presos y hacer mofa de los mismos durante la operación».92 El citado Villodre rememoró haber oído que, inmediatamente antes de los disparos, ya en el cementerio, alguien, que quizás fuera el marqués de Casa Treviño, dio un «Viva a la Virgen del Prado». Entonces, Antonio Ortiz Soto «pidió una navaja para con ella amputar la lengua al que había lanzado aquel grito», no llevándose a cabo semejante salvajada por la interposición de alguno de los presentes. En cualquier caso, siguiendo con el ritual ensayado en el mentado cementerio durante aquellos meses, una vez fusilados los detenidos fueron arrojados al siniestro pozo del lugar, que hizo de tumba colectiva para tantos derechistas de la provincia.93
La sombra de los poderes revolucionarios constituidos se prolongó hasta el final del ciclo violento. Los distintos actores del entramado que lo hizo posible –dirigentes, comités, carceleros, milicianos y chóferes–, beneficiados por la presencia pasiva o cómplice del Gobierno Civil, dejaron su impronta hasta el 25 de febrero de 1937, momento en el que puede considerarse concluido el ciclo punitivo en su fase más sangrienta. Aquel día, tras llevarlos desde Ciudad Real, fueron fusilados en Carrión de Calatrava cuatro personas: el labrador Eugenio Alonso Sánchez, residente en la capital; Antonio Marín Dotor, exalcalde republicano-radical de Corral de Calatrava, y los vecinos de Pedro Muñoz Mercedes González Martínez, viuda de guardia civil, y Julián Montoya Girón, comerciante y destacado derechista de ese pueblo. Al primero lo extrajeron del mismo Gobierno Civil tras estar retenido allí desde el día 16. A los tres últimos los sacaron directamente de la Prisión Provincial. Los autores de esta saca fueron el dirigente anarquista José Tirado Berenguer, un tal Eduardo Martín y los agentes de la Brigada de la Policía Política Jesús Alcázar, Blas Vinuesa Barchino y Joaquín Serrano. Este fue el último servicio de conducción de detenidos entre los innumerables prestados por el chófer Leopoldo Mascaraque Ramírez de Arellano (a) Polín. De acuerdo con sus palabras, a los detenidos los mataron en Carrión «entre los tres policías y otros milicianos de la localidad». En el traslado de las víctimas participó otro coche conducido por el chófer Carmelo Palomares. Los oficiales de la prisión Julio Mazuelas Ruiz y Agustín Calero Pareja estuvieron presentes mientras los agentes citados ataron y sacaron a los prisioneros de acuerdo a un procedimiento que pareció a todas luces legal: «José Tirado presentó una orden para sacar de la prisión a los detenidos firmada por el juez especial don Álvaro González Arias y por el presidente del Tribunal de Urgencia, León de Huelves». Cuando los coches tomaron la dirección de la carretera de Carrión eran aproximadamente las ocho y media de la noche.94
Al menos de forma verbal y en abierta contradicción con su liderazgo en la política punitiva en la sombra, desde su asunción del Ministerio de la Gobernación Ángel Galarza reiteró las órdenes a los gobernadores civiles para que atajaran la violencia de retaguardia, presentándola como fruto de la acción de «elementos incontrolados». Tales esfuerzos se redoblaron desde finales de 1936 y hasta la caída del Gobierno de Largo Caballero en mayo de 1937. Así, se dio alas a la tesis del descontrol para tratar de justificar las decenas de miles de crímenes que se habían cometido con ciudadanos indefensos en la retaguardia republicana, encubriendo de paso su autoría. Ante la opinión internacional y las democracias occidentales la causa de la República no podía arrastrar ese baldón, aireado a todas horas por la propaganda del enemigo. Al no haberse puesto coto a esas atribuciones, la República se veía equiparada con las brutalidades que las fuerzas rebeldes venían desplegando en su avance hacia Madrid y otros puntos. Por ello, el Gobierno de Largo Caballero se empeñó cuanto pudo en neutralizar tan nefasta propaganda, sin mucho éxito durante varios meses, a decir verdad. Poco a poco, los mismos dirigentes revolucionarios que habían exaltado la obra destructora de la revolución a cargo de los milicianos, al constatar que se había convertido en un arma arrojadiza contra ellos, comenzaron a negarla, a redefinir el significado de lo acontecido como actos de pillaje y achacarlos a grupos incontrolados.95 Esa negación de la existencia de la revolución, para presentar la guerra como una lucha de la democracia republicana contra el fascismo y así no diluir el apoyo de las democracias occidentales, fue lo que algún clásico definió como el «camuflaje de la revolución».96
A partir de ahí se entiende que, en la provincia manchega como en todo el territorio republicano, gran parte de los mismos emisores y autoridades que semanas y meses atrás habían amparado o tolerado la política de limpieza de la retaguardia cambiaran ahora su discurso, tratando de desmarcarse de tales prácticas como si ellos nada hubieran tenido que ver con las mismas. El editorial de El Pueblo Manchego correspondiente al 26 de diciembre reflejó a la perfección ese giro estratégico, un ejercicio de cinismo institucional y partidario que se manifestaba muy tarde, teniendo en cuenta que a esas alturas se habían registrado en la provincia cerca de dos millares de asesinatos, sumados los residentes en ella con los muertos procedentes de otras demarcaciones vecinas:
Ya va pasando de castaño oscuro lo que está ocurriendo día a día en la retaguardia […] Siguen campando a sus respetos personas incontrolables, indeseables, bandidos a sueldo del fascismo [...] emboscados para desarrollar sus manejos de la peor especie, minando los cimientos nobles y puros de la colectividad honrada […] Se hace precisa una acción rápida, enérgica y decisiva para hacer una poda completa de estos sujetos […] actos criminales y alevosos de los que toda persona sensata se siente indignada […] No consintamos ni un momento más que vivan entre nosotros personas indeseables […] pongamos inmediatamente toda nuestra energía en terminar con todos estos incontrolables o mal controlados elementos que a veces con la posesión de un carnet «camuflado» cometen actos incalificables haciendo el juego al fascismo.97
El 31 de diciembre el mismo periódico anunciaba que el gobernador, siguiendo los dictados del ministro Galarza, había dispuesto la disolución del Subcomité de Gobernación y la Brigada de la Policía Política, de cuyos servicios se encargaría a partir de ese momento la Policía Gubernativa. Como se acaba de constatar, en la práctica los hombres de la citada brigada siguieron actuando al menos hasta finales de febrero. Pero la Gaceta de la República no desfalleció. Los decretos y órdenes se sucedieron sin parar con vistas a normalizar la vida en retaguardia. Entre todos ellos, sin duda los más decisivos fueron los que canalizaron la reconstitución del poder de los ayuntamientos –estableciendo los consejos municipales– por cuanto eso llevó aparejada la disolución de todos los comités que habían usurpado las funciones municipales desde el 18 de julio.98 Automáticamente, se anunció la disolución de las milicias y los «comités de investigación» y se ordenó la remisión al Gobierno Civil de las armas y municiones que tuvieran en su poder para su reintegro a los frentes de batalla, con el argumento de que allí eran más necesarias que en la retaguardia. Los ciudadanos que se negasen a la entrega del armamento se exponían a ser encarcelados. El objetivo evidente del Gobierno no era otro que regular y restringir el uso de armas en la retaguardia y asegurar su control oficial, pero el proceso del desarme llevó varios meses, hasta el punto que todavía en diciembre de 1937 se enviaron desde el Gobierno Civil comunicaciones a los alcaldes emplazando a la entrega de armas tanto por parte de las corporaciones municipales como por los particulares.99
Con el tiempo, la cortina de humo que las autoridades republicanas centrales, provinciales y locales tendieron para ocultar lo ocurrido en su retaguardia llevó incluso a situaciones grotescas, como considerar desaparecidos a vecinos que todo el mundo sabía que habían sido asesinados. De este modo, el 10 de marzo de 1938 el alcalde de La Solana, Agustín Parra Serrano, publicó una nota en el Boletín Oficial de la Provincia apelando a la presentación de unos mozos para incorporarse a filas cuyo paradero decía ignorar. Entre esos mozos figuraban cuatro que fueron alevosamente asesinados por correligionarios y paisanos de ese alcalde en los tormentosos meses de 1936: Adrián Alhambra Salcedo, Augusto Luna Castillo, Honorato Mateos Aparicio Moreno y Agustín Prieto Enríquez de Salamanca. La corporación municipal no movió un dedo para evitar esas muertes, entre otras razones porque algunos de los ediles formaban parte de la vanguardia revolucionaria constituida sobre la marcha en el pueblo.100 Aquel premeditado olvido no fue mera anécdota, sino un procedimiento habitual entre los alcaldes izquierdistas para correr un tupido velo sobre los hechos luctuosos que habían cubierto de luto las comunidades locales, en los que unos vecinos asumieron sin pretenderlo el papel de víctimas y otros, muy conscientemente, el de victimarios. La extraordinaria circunstancia del choque bélico justificó durante mucho tiempo tanta barbarie, ajena por completo a los valores democráticos y pluralistas que deberían haber guiado la construcción de la democracia republicana. Los feroces enemigos de aquel ensayo democratizador encontraron en esa secuencia violenta de la retaguardia republicana una fuente inagotable de argumentos para a su vez tratar de justificar, en el momento y a posteriori, su injustificable golpe de fuerza contra la legalidad.
El estratégico y muy oportunista viraje gubernamental en la gestión de la violencia de retaguardia produjo otras situaciones paradójicas, sólo concebibles bajo el paraguas de la disciplina de partido, de tal modo que muchos de los revolucionarios de anteayer aparecían ahora como los artífices del desarme y la disolución de las milicias. Así, por ejemplo, en un gesto reiterado por todos los ayuntamientos, el 16 de enero de 1937 el consejo municipal de La Solana acordó la destitución de las milicias locales conforme al decreto de creación del Cuerpo de Seguridad y disolución de otros cuerpos preexistentes, entre ellos las milicias de retaguardia. Lo irónico del caso es que la propuesta partiera de Antero Alhambra Romero de Ávila (a) Saquillo de Picón, un joven socialista de apenas 23 años y muy corta estatura (de ahí el mote), «muy revolucionario» y concejal tras las elecciones de febrero de 1936. Este individuo había formado parte del Comité de Defensa del pueblo y, arma al brazo, había liderado con vehemencia, acompañado de algunos otros, las acciones punitivas. De hecho, en la posguerra se le atribuyeron un mínimo de dieciocho detenciones y su participación en al menos quince asesinatos, alguno de ellos cometidos a plena luz del día y delante de testigos en las calles céntricas de La Solana.101 También se le señaló como uno de los milicianos que destrozaron las imágenes de la ermita de San Sebastián, incluida la estatua del santo, de la que se encargó personalmente.102 En abril de 1937, las Juventudes Socialistas locales volvieron a la carga como abanderadas de la pacificación interna con una instancia «solicitando se adopten medidas enérgicas, para todos aquellos que no hayan hecho entrega de las armas conforme está ordenado». Y es que hubo no pocos particulares y organizaciones que se resistieron a acatar los dictados oficiales, de ahí que se echasen en falta algunas armas y cartucherías de las que antes habían dispuesto libremente los comités y las milicias.103
La materialización del giro gubernamental tuvo mucho que ver con la implicación concreta de algunos líderes locales y provinciales en ese cometido –ya se ha visto en el caso de Valdepeñas– y con su mayor o menor fortuna en vencer las resistencias que encontraron a su paso. El hombre que en Ciudad Real capital asumió esa tarea fue el socialista Carlos García Benito que, tras permanecer ausente de la ciudad desde octubre de 1934, retornó a ella tras ser nombrado delegado de Hacienda el 4 de enero de 1937. Más tarde también fue designado vocal del Tribunal de Urgencia. En su tarea de pacificación contó con el respaldo de Calixto Pintor Marín, pasado ahora al bando de la moderación, y Valentín Collado, los cuales «se unieron con entusiasmo en mi esfuerzo». Todavía en abril de 1938, cuando el exdiputado socialista Emilio Antonio Cabrera Toba –que saltó al comunismo en mayo de 1936– se hizo cargo militarmente de Ciudad Real y se creó el Servicio de Información Militar (SIM), planteándose la posibilidad de iniciar otro período sangriento, Carlos García Benito evitó –«con exposición de mi vida»– que fueran eliminadas «más de cien personas de derechas». Pero fue con mucha anterioridad, a principios de 1937, cuando, para afirmar la pacificación de la retaguardia, tuvo que enfrentarse al secretario general del PSOE provincial, Antonio Cano Murillo, «que lo era todo en Ciudad Real y se distinguía por sus métodos de terror». De acuerdo con sus propias palabras, «para que de una vez para siempre acabasen los fusilamientos», tuvo que vencer también la resistencia del gobernador civil y algún otro dirigente del sector más radical del socialismo autóctono: «yo representaba la política contraria de Cano Murillo, Francisco Gil [Pozo] y José Serrano [Romero], responsables máximos de los hechos luctuosos ocurridos en esta capital».104
CAPÍTULO 13
La periferia de la violencia
Larga ha sido la vigencia de la imagen de las «dos Españas» como artificio retórico del proceso que llevó a la guerra civil, su desarrollo y su desenlace posterior. Una imagen que procedía de lejos, que se sostuvo en múltiples relatos contradictorios y poliédricos –con sus peculiaridades contextuales– y que las lógicas de confrontación planteadas en los años treinta del siglo XX no dejaron de alimentar como, todavía más, el choque bélico de 1936 y la interminable dictadura que vino después.1 Sin embargo, la persistencia de ese esquema binario en la conciencia pública se ha visto cuestionada por la investigación de las últimas décadas, siquiera porque aquella guerra civil estuvo conformada, en realidad, por muchas guerras paralelas: guerra de clases, de religión, de nacionalismos enfrentados, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y antifascismo, entre dictadura militar y democracia, etc.2 Tantas guerras entrecruzadas denotaron la gama de actores y proyectos políticos que se dieron cita en virtud de rivalidades y problemas «todos ellos de origen previo a julio de 1936». Como se ha señalado con acierto, no fueron dos sino tres los proyectos políticos, distintos y antagónicos, que se enfrentaron en aquel fatídico verano y que venían compitiendo desde tiempo atrás: el reformista democrático, el reaccionario autoritario o totalitario y el revolucionario colectivista. La misma tríada surgida en Europa tras el impacto devastador de la Gran Guerra de 1914-1918. Por tanto, la dialéctica socio-política presente en la España de entreguerras no habría sido dual ni binaria, sino una pugna triangular que reprodujo a pequeña escala la lucha política existente en toda Europa.3
Sin embargo, con ser todo ello cierto desde una perspectiva historiográfica clásica, hay que advertir también que «la sociedad española, la guerra y la revolución no pueden ser comprendidas en su totalidad dentro de los confines convencionales ni de la historia política ni de la social». Desde tal premisa puede ampliarse a cuatro el número de las «Españas» en litigio, siendo la cuarta aquella que integraron las gentes de a pie ajenas a las minorías militantes competidoras en el escenario político, en particular aquellas minorías violentas y audaces –donde primaban los jóvenes socializados en valores antidemocráticos– que con su intransigencia y radicalidad contribuyeron a que el país se precipitara al abismo. Pese a los altos niveles de politización alcanzados en ese período, la investigación ha puesto de manifiesto que «sólo una pequeña minoría era incondicionalmente política y se identificaba con partidos y sindicatos». Y es que, para la mayoría de los españoles, la esfera de lo personal o íntimo era más importante que las organizaciones, la identidad de clase o los diversos proyectos sobre la sociedad futura: «Lo que compartían todos los individualismos era un enraizamiento en el seno de una microsociedad en la que lo personal dominaba sobre lo político […] Muchos, si no la mayoría de los trabajadores, campesinos y soldados, no eran militantes, sino más bien oportunistas que se afiliaron a partidos y sindicatos de los militantes no desde la convicción, sino más bien porque se necesitaba un carné del partido o del sindicato para conseguir empleo, comida y cuidados sanitarios».4
Sólo sobre tal base se entiende que miles de españoles no acudieran a la llamada a filas, que otros muchos miles desertaran y que el grueso de los movilizados combatiera por mera obligación –y por simple imperativo geográfico– allí donde les tocó, según hubiera triunfado o no el golpe en su territorio, sin que por ello se sintieran comprometidos con las propuestas extremistas que habían minado la convivencia durante la República. Resulta aleccionador al respecto que, ante la falta de compromiso de la mayoría de los combatientes forzosos respecto a las causas en liza, los dos bandos activaran medidas de control y castigos extremos contra los desertores, prófugos y automutilados, que buscaban con ello huir de los combates y retornar o ser devueltos a sus casas. Esta es una dimensión de la guerra civil en la que muy pocos autores han reparado y que nunca se suele contar por no concordar con las imágenes heroico-míticas alimentadas durante décadas por la propaganda de los dos bandos en liza.5
Por más que en los primeros días, tras el pronunciamiento militar, la movilización hiciera de señuelo para miles de jóvenes henchidos de idealismo y ávidos de aventuras, sus llamadas se hallaron lejos de deslumbrar a todo el mundo porque, pese a ser un contexto extraordinario que propició el culto a los héroes y vivir experiencias fuertes, la mayoría de los ciudadanos no aspiraron a alcanzar gloria alguna, conscientes de los peligros que ello comportaba. Los impulsores de la resistencia antifascista y de la revolución, aunque fueron muchos, sólo representaron un pequeño porcentaje dentro del conjunto social, por más que hicieran mucho ruido y generaran no poco temor en su tránsito frenético por las calles, armados con sus escopetas y pistolas, y envueltos en los correajes, el mono miliciano y los consabidos brazaletes indicadores de su pertenencia política. Bautista Gimeno Romero de Ávila, un modesto labrador de La Solana que frisaba entonces los veinte años, rememoró ya nonagenario la reunión que se celebró en los primeros días de la guerra en el colegio de las monjas del pueblo –enseguida incautado– para pedir voluntarios con destino al frente. El jefecillo que hizo el llamamiento tratando de exaltar los ánimos entre los numerosos asistentes, Valentín Mateos-Aparicio (a) Lanas, un joven muy revolucionario, se dio de bruces con la realidad cuando tan sólo uno de los presentes alzó la mano dispuesto a enrolarse. Este se llamaba Matías González García de Dionisio (a) el Pestuzo, que además ya había superado los cuarenta. Valentín montó en cólera y les echó en cara a los reunidos su pasividad y lo que él interpretó como falta de gallardía: «¡Aquí no hay más que fascistas!».6
Ciertamente, no es que allí hubiera muchos seguidores de Falange, que en La Solana se podían contar con los dedos de una mano. Lo que aquellos mozos reflejaron fue el temor a ser movilizados, poniendo una pica de realismo y sensatez que chirriaba en aquellas circunstancias. Siendo agricultores como seguramente eran la mayoría, que se les planteara tal escenario incierto en esos momentos, en plena recolección del cereal, lo mínimo que les debió generar fue inquietud.7 Lo suyo era retomar la cosecha o la trilla, ese era el verdadero imperativo para un campesino del momento, y no irse a guerrear sin tener seguridades de salir vivos de ese viaje. Para los que acudieron a la convocatoria referida debió ser aleccionador que Valentín Lanas fuera uno de los primeros jóvenes movilizados de La Solana en caer muerto en el frente.8
Más allá de su espectacularidad, el análisis de la revolución y la violencia revela que también sus protagonistas –víctimas y victimarios, directos o indirectos– constituyeron una minoría dentro del conjunto social, sin que eso suponga negar que su protagonismo traumático conmocionara a las comunidades rurales. En páginas anteriores se ha podido constatar que el 82,7% de los muertos se concentraron en 28 municipios de los 98 que constituían la provincia en los años treinta. La mayor parte –24 para ser exactos– formaban parte de los partidos judiciales de Ciudad Real, Alcázar, Daimiel, Manzanares y Valdepeñas, a grandes rasgos coincidentes con las comarcas de La Mancha y del Campo de Calatrava. Todos estos núcleos registraron más de 20 víctimas cada uno y sumaron juntos el 64,13% de la población provincial (315.303 habitantes en 1931). Por el contrario, los partidos judiciales en los que, con gran diferencia, menos impactó la violencia fueron, en cifras absolutas y de menor a mayor, Almadén, Piedrabuena, Almagro, Infantes y Almodóvar del Campo.9 A efectos relativos (% de víctimas por habitantes) el orden jerárquico cambiaba algo, aunque no de manera sustancial: Almadén mantuvo su liderazgo negativo, seguido por Almodóvar del Campo, Piedrabuena e Infantes en pie de igualdad y, a más distancia, Almagro.10 De oeste a este, a excepción de Almagro, que pertenece al Campo de Calatrava, estos partidos judiciales se confunden grosso modo con las comarcas de Los Montes sur y norte, la de Pastos (el Valle de Alcudia, de enorme extensión) y el Campo de Montiel. Además de representar aproximadamente más de tres quintas partes de la superficie provincial, eran las zonas menos pobladas y de perfil latifundista más acusado, preferentemente dedicadas a la ganadería, el cereal extensivo y la caza (salvo los enclaves mineros de Puertollano y Almadén). Es preciso retener ese dato: los territorios de predominio de la gran propiedad –la mitad occidental, el sur y el sureste provincial–, fueron los que registraron el índice de violencia menor. Los cinco partidos judiciales referidos sumaron juntos 558 víctimas, el 24,3% del total.
Si nos ceñimos al período propiamente revolucionario (de julio de 1936 a febrero de 1937), veintinueve municipios no registraron ni una sola víctima y en otros veintisiete el impacto de la represión fue mínimo. Los veintinueve pueblos sin víctimas tenían en común ser núcleos poco poblados, no superando ninguno los 5.000 habitantes en 1931 y situándose veintiuno por debajo de los 2.000: seis pertenecían al partido judicial de Piedrabuena, otros seis al de Infantes, cinco al de Almodóvar, cinco más al de Ciudad Real y cuatro al de Almadén, teniendo los de Almagro, Manzanares y Valdepeñas un representante cada uno en este listado.11 Con excepciones, el bajo volumen demográfico predominaba también en los veintisiete núcleos que registraron un impacto pequeño de la violencia: dieciocho tenían menos de 5.000 habitantes y, de estos, diez no superaron los 2.000. Cinco podían considerarse pueblos medianos, al superar ligeramente el límite señalado para los pueblos pequeños.12 Pero lo que más llama la atención, por contraste y por no responder al perfil de pueblos modestos, es la presencia entre estos veintisiete de cuatro poblaciones que superaban los 8.000 habitantes en 1931, tres de ellas de forma más que holgada: Tomelloso (25.896), Almadén (11.846), Villanueva de los Infantes (9.883) y Calzada de Calatrava (8.667). Por su grado de violencia relativo, estos cuatro núcleos se situaron muy lejos del impacto que tuvo la violencia en poblaciones de características demográficas y estructurales muy similares.13
En el caso de Tomelloso ya se ha constatado que el factor decisivo fue el liderazgo que se impuso, con predominio de dirigentes que, dentro de ciertos márgenes, pudieron imponer la cordura evitando que el número de víctimas se disparase al alza. Nada que ver con poblaciones de rasgos económicos, sociales y culturales homólogos como Valdepeñas, Manzanares, Daimiel, Campo de Criptana, Santa Cruz de Mudela, Herencia, La Solana o Socuéllamos. Obviamente, ese mismo factor, el peso del liderazgo moderado, es el que se constata por motivos diversos en casi toda la periferia de la violencia, desde la zona de Los Montes, en la parte occidental de la provincia, hasta el valle de Alcudia y gran parte del Campo de Montiel en la mitad meridional. Pero también se observó en los pequeños enclaves pertenecientes al Campo de Calatrava, dentro del hinterland de la capital, esos pueblecitos que asistieron a la violencia como espectadores pasivos por su proximidad a Ciudad Real –no en vano sirvieron de mataderos de una violencia foránea que se les impuso– pero que apenas generaron muertos por iniciativa propia.14
Las excepciones localizadas en estas comarcas –los pueblos que sí tuvieron un número de víctimas nada despreciable– se explican por causas diversas. En el partido judicial de Infantes, por ejemplo, sobresalieron Albaladejo, Almedina, Carrizosa, Cózar, Montiel, Terrinches y Villahermosa. En los días siguientes al golpe se atisbaron en ellos conatos insurreccionales frente a los que se actuó con contundencia. Pero en algunos casos también pesó el hecho de haber sido pueblos de una acusada conflictividad con anterioridad a la guerra, incluida la primavera de 1936.15 Además de otros incidentes repartidos a lo largo del período, en Albaladejo, donde el predominio electoral de los socialistas era claro, fueron especialmente tensas las elecciones municipales parciales de abril de 1933, cuando se registró una auténtica batalla campal –con resultado de ocho paisanos heridos– entre elementos de bandos políticos opuestos. La Guardia Civil se vio obligada a intervenir para restablecer la paz entre los vecinos, que sólo fue transitoria. Luego, la tensión ambiente llevó al cierre de la Casa del Pueblo en febrero de 1934. Y, aparte de otros hechos, todavía el 24 de marzo de 1936 Segundo Cano Giménez y sus hijos Andrés y Pedro, de matiz derechista, dispararon contra un grupo de paisanos contrarios en la vía pública causando tres heridos. Significativamente, los tres fueron fusilados junto con otra decena de vecinos entre finales del verano y el otoño de aquel mismo año, tras pasar algunos por la Prisión Provincial o ser llevados otros a distintos puntos. Aunque la peor suerte la corrieron los vecinos que fueron asesinados por sus propios paisanos en el mismo pueblo: Martín Salido Rodríguez y Faustino García Pozo. Al primero lo torturaron en el Comité de Defensa el 21 de agosto, y aunque logró huir lo capturaron de nuevo a las pocas horas y a la vista de todo el mundo: «aquella misma tarde fue arrastrado por el pueblo, apaleado y a la salida del pueblo estuvieron cerca de una hora tirándole tiros los milicianos». El 2 de noviembre, tras saquear la casa de su madre, detuvieron a Faustino García y, de nuevo a la vista del vecindario, se ensañaron con él como si de un atávico espectáculo taurino se tratara: «después de horrible martirio, corriendo por las calles detrás de él […] dándole puñaladas, patadas, palos y pedradas, lo arrastraron y dentro de las mismas calles por no poder ponerse en pie de los martirios fue muerto a tiros».16
En Villahermosa, otro núcleo de fuerte implantación socialista, también menudearon los desencuentros antes de 1936, en medio de continuos desarmes del vecindario ordenados por el gobernador de turno. Por ejemplo, el 22 de diciembre de 1932, trescientos afiliados a la Casa del Pueblo asaltaron el ayuntamiento exigiendo al alcalde la supresión de los arbitrios municipales. En febrero de 1934, tres individuos pertenecientes al Partido Republicano Radical y al Círculo Patronal fueron detenidos por amenazar la integridad del alcalde socialista –se les ocupó un revólver– mientras que dos correligionarios de este fueron encarcelados bajo la acusación de agredir al juez municipal. En las elecciones de febrero de 1936 los socialistas rompieron urnas y llegaron a agredir al teniente de la Guardia Civil. En julio, al poco de marcharse la Benemérita del pueblo por la orden de concentración emitida tras el golpe, «este [...] quedó completamente en manos de los socialistas», los cuales, provistos de armas y bien dirigidos, hicieron gala de la potente organización que habían conseguido montar en los años previos. A los centenares de derechistas partidarios de la sublevación, desarmados y vigilados desde meses atrás, no les quedó más remedio que recluirse en sus casas, resignados y a verlas venir. En el período revolucionario se contaron nueve víctimas, a las que luego se añadieron otras veinte presumiblemente caídas en la retaguardia del frente.17
Dentro del partido judicial de Infantes, también se contaron algunos muertos en Alcubillas (tres), Alhambra (tres) y en la propia cabecera (12) en el período revolucionario, los que sumados a las víctimas de los pueblos anteriores dieron un saldo de 82 entre julio de 1936 y febrero de 1937, sobre un total de 144 en el conjunto de la guerra. En comparación con los partidos judiciales líderes, con tres de los cuales el de Infantes compartía fronteras (Alcázar, Manzanares y Valdepeñas), ese balance resultaba muy modesto. No obstante lo cual, la propaganda de posguerra cultivó y explotó una mitología tenebrosa que –sin menoscabo de los hechos terribles que se produjeron– parece un tanto exagerada vista en perspectiva. Así, en la Causa General se llegó a escribir que en la sima de La Jarosa (también denominada La Jarilla) fueron arrojadas «unas quinientas personas de diferentes pueblos de esta provincia, siendo Valdepeñas el más próximo a dicho lugar». La sima se situaba en la pedanía del Pozo de la Serna, dependiente administrativamente de Alhambra, de la que esa aldea dista unos veinte kilómetros.18 A su vez, en el término de Montiel existió otra sima de características parecidas en el llamado Coto de Camilo, donde las fuentes aseguran que fue depositado el cadáver de Apolonio Rodríguez Felices, que fuera alcalde de Albaladejo por el Partido Republicano Progresista (PRP). Detenido el 3 de septiembre de 1936, lo llevaron a Valdepeñas para interrogarlo. Tras pasar unas horas en esa localidad, lo condujeron a Montiel, «donde lo tuvieron algunas horas en el Ayuntamiento» antes de darle muerte de forma horrible: «en el sitio denominado Fuente del Arca fue maltratado y cuando veían que a pesar de haberle tirado varios tiros no moría lo rociaron con gasolina». A la altura de 1942 todavía no se había podido extraer de la sima en cuestión el cuerpo del alcalde ni se había hallado por ninguna otra parte.19
Como todavía recuerdan los vecinos del lugar, es obvio que la sima de La Jarosa sirvió de fosa común para víctimas procedentes de los alrededores, en particular Almedina, Montiel,20 Villanueva de los Infantes y Villahermosa, aunque también se habló de Albaladejo. Junto a milicianos de esos pueblos y del Pozo de la Serna, en los asesinatos participaron también otros llegados de Valdepeñas. Como Alfonso García Sáez (a) Morceguil, que reconoció su participación en la muerte de ocho paisanos de Montiel el 13 de septiembre de 1936. Testigo, y posiblemente partícipe, de esa y otras matanzas fue Rufino Chicarro Sánchez, vecino del Pozo: «le dijo el Morceguil que habían llevado a dos detenidos de derechas a la Mina de la Jarosa y los habían tirado por ella». A su vez, según confesión propia, a Juan Planas García le mandó el citado Alfonso García que limpiara los vestigios que habían dejado las víctimas en la boca de la indicada mina: «Tienes que ir a la Mina de la Jarosa a borrar las huellas de sangre que hay allí». Inquiriéndole qué había ocurrido, Morceguil le contestó: «Que es que anoche habían llevado allí a dos personas». Entonces, a Juan no le quedó otra que aceptar las órdenes: «fue con una pala y se encontró que había un “charquete” de sangre, dándole dos paletadas y lo hizo desaparecer». Sin embargo, la versión que dieron los vecinos de derechas sobre la muerte de sus correligionarios y la tarea asignada al citado fue aún más cruda, dejando entrever que no se trató de meros fusilamientos, sino que estos se vieron precedidos de tormentos y mutilaciones. Así, Bernardo Melero Sánchez, labrador, natural y vecino de Valdepeñas, refirió que en la mina «los despeñaban, después de [ser] apaleados brutalmente y mutilados, y por el pueblo se decía que este individuo era el encargado al día siguiente de estos sucesos de recoger y limpiar las orejas y otros despojos humanos, así como la sangre que las víctimas dejaban».21
No cabe duda de que en La Jarosa se cometieron esos y otros asesinatos, porque bastante tiempo después fueron sacados restos humanos de allí. Pero la cifra de muertos que se barajó en los primeros años cuarenta se hallaba a todas luces inflada. Posiblemente el mito se amplificó dado que la extracción de los cuerpos resultó muy difícil y se retrasó muchos años, al no permitirlo las condiciones del lugar. En la base de datos que sostiene este estudio se han documentado diez personas arrojadas en esa sima, entre ellas el párroco de Almedina, Juan Félix Molina Treviño, al que se pudo identificar y recuperar sus restos en 1959. Al igual que en el pozo de Camuñas, próximo a Herencia, la creencia popular mantuvo durante mucho tiempo que algunos cuerpos fueron arrojados a La Jarosa estando aún vivos, por lo que los campesinos de los campos de alrededor habrían podido oír los lamentos y gritos de dolor de los que se debatían entre la vida y la muerte antes de expirar.22
Del que nunca más se supo, quizás porque su sima la frecuentaron menos los milicianos, fue del sacerdote Arcadio Álvarez Soriano, párroco de convicciones monárquicas de Cabezarados, un pueblo próximo a Puertollano de poco más de un millar de habitantes. En la madrugada del 12 de agosto de 1936 lo llevaron en una camioneta a la mina de Las Cartagineras, a dos kilómetros de distancia, escenificando aquí también el horror que producían estos enclaves donde la profundidad, el vacío y la oscuridad se combinaban para crear ese ambiente espantoso con el que se recreaban los relatos de estos asesinatos, luego transmitidos de padres a hijos. Aunque no reveló sus fuentes y por tanto las pruebas de tan grave acusación (al menos en la Causa General), la escena la dibujó en la posguerra el hermano de aquel sacerdote, que señaló como autores del hecho a Antonio Villa-Señor, Antonio Fernández Calderón, Macario Ruiz y Pedro Monroy, todos vecinos de Cabezarados: «allí le cortaron los brazos con cuchillos y a las tres horas le arrojaron al fondo de la mina llena de agua, sin que se haya podido extraer el cadáver, no obstante los grandes trabajos que se han verificado al efecto; que no puede concretar quien de dichos individuos fue el que le cortó los brazos al hermano del declarante».23
Estas escenas tan aterradoras no deben empañar, sin embargo, la tesis ya expuesta: que la violencia en la mitad occidental y meridional de la provincia en modo alguno fue comparable con la desplegada en la zona central y nororiental de la demarcación. Esta tesis se cumple en el partido judicial de Almodóvar del Campo, integrado por 18 municipios y varias pedanías. Además de las excepciones enumeradas para el Campo de Montiel, el hinterland en torno a la cuenca minera de Puertollano –incluyendo Almodóvar, la cabeza del partido– no se ajustó a la tónica dominante en el resto del Valle de Alcudia. Pero ni siquiera la ciudad minera se acercó a la media provincial: sumó 72 víctimas (49 en 1936), lo que en relación a su población dio un índice del 0,37%, nivel comparable al de Abenójar, Argamasilla de Calatrava, Villamayor y Cabezarados. Dentro de este partido judicial, sólo Fuencaliente superó la media provincial.24 Por otra parte, si se toma como signo de radicalización extrema la violencia tardía –de noviembre y diciembre de 1936– tanto Almodóvar como Fuencaliente y Puertollano generaron un número importante de víctimas en esos meses: 26, 13 y 17, respectivamente. Pero más allá de estas excepciones, el resto de los pueblos del partido se situaron muy por detrás.25
Muchas de estas poblaciones habían experimentado unos niveles de conflictividad relativamente altos antes de 1936, explicables sobre todo por las protestas inherentes al trabajo en las minas, pero también por lógicas locales de signo agrario (Argamasilla, Almodóvar, Cabezarrubias, Villamayor…). No debe obviarse, además, que la impactante insurrección socialista de octubre de 1934 en Abenójar se saldó con un guardia civil muerto tras el intento de asalto al cuartel. De las catorce víctimas contabilizadas en este pueblo, diez correspondieron a 1936 y entre ellas figuraron el que fuera alcalde durante dicha insurrección, Julián Arredondo Mateo, sus hermanos Luis y Sebastián, y su padre Antonino, monárquico de Renovación Española (RE), que también fue alcalde antes y después del 12 de abril de 1931. A su vez, a la cabeza del poder revolucionario y de la represión se situaron los mismos que protagonizaron el octubre insurreccional: entre otros, los hermanos y dirigentes socialistas José e Ildefonso Cardós Infantes, condenados por aquellos sucesos y amnistiados en febrero de 1936 tras la victoria electoral del Frente Popular. Su trayectoria fue similar a la de Pascasio Sánchez Espinosa, líder indiscutible del socialismo en Villamayor –también detenido en octubre de 1934– y factótum de la revolución y de la represión en la comarca a partir de julio de 1936: «todos le obedecían ciegamente», «dirigía todo lo que había que hacer».26
Mucho menos poblado que el anterior, el partido judicial de Piedrabuena (24.278 habitantes) presentó un grado de violencia prácticamente idéntico, del 0,29%, con un total de setenta víctimas. Pero si se ciñe la mirada al período revolucionario, de julio de 1936 a principios de 1937, las víctimas aun fueron menos, treinta, lo cual indica que más de la mitad de los muertos se produjeron después, en la retaguardia del frente casi todos. De las 31 del período revolucionario, 14 correspondieron a la cabecera del partido, todas las cuales fueron fusiladas en el Puente de Alarcos, a unos ocho kilómetros de la capital, en dos sacas de siete personas cada una, el 26 y el 29 de agosto. La proximidad de Piedrabuena a Ciudad Real, de la que sólo dista 27 kilómetros, unido al hecho de que José María Mateo La Iglesia –principal líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)– era originario de allí fueron circunstancias que sin duda condicionaron esa limpieza tan rápida y taxativa. En las trece poblaciones restantes del partido la violencia fue puramente testimonial y anecdótica durante aquellos meses –allí donde la hubo–, pues ninguna población pasó de tres víctimas y seis no registraron ninguna.27
Pese a su proximidad al enconado frente andaluz y extremeño, del que se trajeron decenas de derechistas para fusilarlos, en el partido judicial de Almadén, integrado por ocho pueblos, el reflejo de la violencia de retaguardia sobre los propios vecinos fue aún más tenue que en el partido de Piedrabuena: veintidós víctimas en los tres años de guerra, de las que catorce correspondieron a 1936. En contraste con Puertollano, la condición de enclave minero que tenía Almadén –que irradiaba en toda la comarca– no dio pie a un número importante de muertos. Con toda probabilidad, esta baja mortandad guardó relación con el hecho de que el movimiento obrero de la zona estuviera durante décadas, hasta la primavera de 1936, vinculado al republicanismo lerrouxista, una fuerza política que en los años treinta basculó hacia posiciones inequívocamente moderadas. En consecuencia, la socialización de ese proletariado minero, así como el discurso político que lo nutrió, por fuerza tuvieron que ser muy distintos de los interiorizados por los mineros de Puertollano, mimetizados con el socialismo caballerista y en menor medida con las opciones anarquista y comunista. Sólo en vísperas de la guerra civil y en coincidencia con el hundimiento del Partido Republicano Radical fue cuando el socialismo se hizo parcialmente con las riendas sindicales de Almadén. El índice de violencia del partido judicial lo dice todo: 0,08%, que además se concentró en Almadén (trece víctimas) y Agudo (cinco). Almadenejos y Guadalmez tuvieron una víctima cada uno, por dos de Chillón. Alamillo, Saceruela y Valdemanco no sumaron ninguna.28
Cuarta parte
LA FRÍA ORQUESTACIÓN DE LA MATANZA
CAPÍTULO 14
Redes y contactos
Los discursos de combate, exclusión e intransigencia inundaron las calles y los medios de comunicación nada más conocerse la sublevación en Marruecos. Desde ese instante, tales lenguajes se instalaron en las cabezas de los españoles para mucho tiempo. Las retóricas de intransigencia venían de lejos, desde luego, pero se acentuaron en los años treinta en tanto que la convivencia política durante la República se fue enrareciendo de forma creciente por motivos complejos y bajo protagonismos variados. Como es sabido, octubre de 1934 constituyó un punto de inflexión a partir del cual fue muy difícil ya emprender el camino de retorno, recomponer las formas, pacificar las palabras y atemperar los ánimos.1 Con unas retóricas repletas de aristas, las voces que apelaban al diálogo y la tolerancia encontraron difícil acomodo. Por el contrario, a diestra y siniestra se oían cada vez más, y con más ímpetu, las voces que sostenían los lenguajes de odio, algo, por otra parte, que ni de lejos era privativo de España en el período de entreguerras.2 La campaña que dio paso a las elecciones de febrero de 1936 acogió con profusión estos discursos.3 Después, la tormentosa primavera de aquel año, con su cohorte de hechos violentos, miedos encontrados, protestas, huelgas, estallidos anticlericales y conspiraciones golpistas de las que todo el mundo se hacía eco generaron un clima que no ayudó a tranquilizar a los ciudadanos ni a encontrar los equilibrios necesarios para asentar una mínima estabilidad y garantizar la convivencia democrática.4
Ese ambiente no hizo inevitable ni provocó la guerra civil que sobrevino tras el levantamiento en el Protectorado, como tampoco justificó la brutal maniobra de alzarse en armas protagonizada por los militares insurrectos, que rompieron con ello su juramento de fidelidad a la legalidad establecida. De hecho, si el golpe militar no hubiera tenido lugar difícilmente hubiera estallado la guerra. En lo que a la virulencia verbal se refiere, para lo único que sirvió la conspiración que sobrevino en un pronunciamiento sangriento fue para que los discursos de odio superaran unos niveles nunca vistos a lo largo de los años treinta. Con la diferencia de que ahora se abría una lucha a muerte que parecía dar la razón a los que habían previsto la posibilidad de que estallara la contienda. Desde ese momento, las palabras abrieron las compuertas a ríos de sangre. Porque, contrariamente a lo que habían previsto los sublevados, los partidarios de la «dictadura militar-fascista» no encontraron ante sí un camino fácil. No contaron con que «el proletariado español» iba a defender «con uñas y dientes» las «pocas migajas» que el régimen republicano había logrado arrancar a sus seculares explotadores: «Nuestra intuición de proletarios nos había hecho advertir que el triunfo electoral del 16 de febrero tendríamos que consolidarlo con las armas, puesto que nos lo tratarían de arrebatar». «Hace tiempo que presagiábamos esta guerra civil». Así se pronunciaba a principios de agosto de 1936 un editorial de la revista Emancipación, inspirada por el socialismo de Puertollano.5 En el mismo número, otro colaborador lo expresaba de forma aún más contundente si cabe: «Hemos venido a luchar y a acabar pronto con la sublevación. Para ello se necesita usar el mosquetón, la pistola, la bomba, los cañones, la navaja inclusive; lo que comprenderás fácilmente es que la pluma y el lápiz tienen ahora poca cosa que hacer».6
En cuestión de escasas semanas, al objetivo de aplastar a los rebeldes se sumó la necesidad de preservar a toda costa el proceso revolucionario puesto en marcha a la par que la guerra. De este modo, para una parte de sus protagonistas la vertiente positiva del conflicto bélico fue que ayudó a poner el mundo patas arriba. Aquella oportunidad había que aprovecharla tras décadas denunciando tanto las contradicciones e injusticias del sistema capitalista como su próximo y seguro fin. De ahí que guerra y revolución caminaran a partir de entonces inextricablemente unidas, y de ahí también que no hubiera posibilidad de retroceder. Costase la sangre que costase y cayera quien cayera, la revolución era irrenunciable y había que defenderla al precio que fuese. Desde las páginas de El Pueblo Manchego, el antiguo diario católico reconvertido ahora en portavoz del Frente Popular provincial, se repetía ese mensaje a todas horas para todos los que estuvieran dispuestos a hacerlo suyo, pero también para todos los que estaban condenados por la historia y tuvieran la tentación de intentar revertir su fatal destino:
La Revolución está en marcha; no la Revolución conocida por nuestras derechas, susceptible de amansarse por un guiño más o menos picaresco del Poder de tanda, sino la auténtica Revolución que ha calado hondo en las conciencias populares; y no está dispuesta a dejarse desarmar, mientras quede un privilegio que pueda ser origen de un movimiento contrarrevolucionario […] La suerte está echada: se ventila con las armas en la mano el triunfo o el aniquilamiento de la Revolución proletaria, lo que lleva aparejado el aniquilamiento o el triunfo del adversario. Es este el objetivo y no otro. Sépanlo los enemigos y los pusilánimes. Revolución social o contrarrevolución fascista. Ni hay ni habrá términos medios. Quien piense otra cosa, vive con un lamentable retraso de tiempo y de concepto.7
Aniquilar al adversario o morir, tal era la disyuntiva. Se había llegado a un punto de no retorno en la demonización del enemigo político, al que había que destruir sin que a nadie le temblase el pulso.8 La lógica de la guerra así lo imponía. Mucho se ha escrito sobre las intenciones exterminadoras de los guías que inspiraron el golpe de Estado.9 Muy poco se ha reparado sobre el hecho de que en el campo contrario, bastante antes de que estallara el conflicto bélico, muchos entendieron la situación exactamente en los mismos términos, abrigando la esperanza de erradicar a sus enemigos de la faz de la tierra. Así lo expresaron por doquier a efectos retóricos. No ha de extrañar, por tanto, que en medio de un ambiente tan irrespirable y tan hostil, donde nadie se fiaba del vecino de al lado y donde pendía como espada de Damocles la posibilidad de ser eliminado por el adversario, cayese una pesada losa sobre los ciudadanos estigmatizados por la revolución. Ante ellos se levantó un muro de feroz rechazo que muy pocos se atrevieron a franquear.
Cuando Julia Fernández Martín fue a demandar clemencia para su marido, Leopoldo Yanguas Martín Toledano, que había sido alcalde de Malagón en tiempos de Primo de Rivera, se dio de bruces con la negativa de Estanislao Fernández Gallego: «siendo recibida de una manera violenta y contestando a mis súplicas “que él no podía hacer nada por un fascista” puesto que la consigna era no dejar ninguno». No le fue mucho mejor al dirigirse a Manuel Cruz (a) el Sastre, que le contestó que la muerte de su marido «no tenía importancia […] interviniendo su mujer y muy airada me dijo “salud”, “salud” con un puño en alto». A Sagrario Santos Rodríguez Rey le sucedió algo parecido cuando quiso interceder por su esposo y su cuñado, Crispín y Jerónimo Mata López Lucendo. Se le comunicó que no volverían de la cárcel de Ciudad Real, «que eran de derechas y bastaba». Cuando insistió en pedir clemencia, alegando que la dejaban «con cuatro criaturitas», Juan Beamud, miembro del Comité, le respondió «que otras se quedaban con nueve». Domingo Pérez Cruz, un hombre que tenía gran ascendiente entre los dirigentes de Malagón, le dijo a la hermana de Jerónimo «que él tenía influencia para hacer lo que quisiera pero que antes le dijera con certeza si mis hermanos eran fascistas pues en este caso nada podría hacer por ellos [..] [porque] la consigna que tenían era de no dejar uno siquiera».10
En las respuestas que se encontraron aquellos familiares cuando fueron a interceder por sus deudos no sólo se traslucía el odio y el desprecio hacia el enemigo político o la convicción de que el orden social había experimentado un vuelco irreversible que permitía estos desplantes y malos modos. Latía también la conciencia de que si no se actuaba en sentido profiláctico la situación podía volverse en contra, sin contar que los homólogos de los que aquí reclamaban piedad no se caracterizaban ni mucho menos por aplicarla al otro lado del frente. De eso daban buena cuenta a diario los «evacuados» y «refugiados» procedentes de Andalucía y Extremadura, que se habían desparramado a miles, en busca de auxilio, por todos los rincones de la provincia manchega. Ginés López Lucendo Bravo fue enseguida, a primeros de agosto, a pedir clemencia para su hermano Juan, joven falangista de Malagón, nada más saber que lo habían detenido. En vez de dirigirse al jefecillo de turno, optó por abordar a «Ambrosia Tapiador Cullar por ser la esposa de [Gregorio] Quílez», en la creencia de que así tendría más suerte. Pero, para su sorpresa, aquella mujer le «contestó despectivamente diciendo que como estaba en el talonario de Falange era necesario que lo mataran pues los de Falange tenían pensado hacer una salchichería con ellos y que en represalia de esto no iba a quedar ninguno de derechas, que iban [a] hacer un espulgo [sic] bueno».11 Lo de no dejar ni un adversario vivo debía estar muy extendido, y no sólo en aquel pueblo, porque al hijo del recién fusilado Florentino Segovia Sánchez, de nombre Justino, también se lo restregó su vecino Daniel Cruz, hijo de Juan (a) el Canijo, al contarle el primero que habían matado a su padre: «no te apures, que lo que han hecho no ha sido nada, ahora van a venir unos camiones de Madrid y verás la que van a armar, no va a quedar uno de derechas».12 Que las muertes improvisadas realizadas en caliente durante los primeros días de la guerra dieran paso, en pocas semanas, a la violencia fría, bien sopesada y coordinada, tuvo mucho que ver con ese cúmulo de convicciones y la creencia, no sin motivos, de que se trataba de una guerra a muerte, en la que el adversario se hallaba dispuesto también a todo y a pagar cualquier precio para asegurar su victoria.
Como en el resto de la provincia, el Comité de Defensa de Torralba de Calatrava se constituyó «siguiendo instrucciones de Ciudad Real» a los pocos días de producirse la sublevación. Conforme a la norma, entre sus funciones quedó promover la detención de los ciudadanos desafectos y el registro de sus casas, la gestión de los encarcelados y, en su caso, proceder a su eliminación física. En la mañana del 12 de agosto, varios dirigentes del pueblo marcharon a Malagón y se pusieron en contacto con los miembros de su Comité. Es evidente que el viaje a la localidad vecina respondía al deseo de encontrar algún apoyo logístico para efectuar una operación que se estimaba delicada. Aquella misma noche, desde el pueblo indicado, dos automóviles cargados de milicianos hicieron el camino inverso con rumbo a Torralba. Una vez allí sacaron a ocho presos de la cárcel y los llevaron «por la carretera en dirección a Ciudad Real, asesinándoles entre Fernáncaballero y la capital».13 Según otras fuentes de posguerra, catorce individuos más de Malagón fueron fusilados en dos sacas en el término próximo de Fuente el Fresno, la primera de cuatro, el 7 de agosto, y la otra de diez, el 29 de septiembre. Al señalar los individuos sospechosos de participar en el crimen, las mismas referencias informaron de que los ejecutores fueron «elementos del Comité de Malagón con conocimiento del Comité de Fuente el Fresno».14
Varios vecinos de la última población referida, u originarios de la misma, perdieron la vida en otros puntos de la provincia en distintas fechas. Así, Emilio Gama García fue detenido el 23 de agosto en Ciudad Real y conducido al Gobierno Civil. Aparte de sustraerle cinco mil pesetas, cuando le preguntaron a qué partido o sindicato pertenecía y contestar que a ninguno, sus captores no quedaron satisfechos con la respuesta. Por tal razón, «llamaron al Comité de este pueblo [Fuente el Fresno] desde el cual informaron que era el jefe de los fascistas de aquí». Dos días después lo fusilaron en la capital provincial.15 Por su lado, José Ruiz Serrano, secretario judicial y presidente del Comité local de Acción Popular (AP) del mismo lugar, consciente de que su vida corría peligro buscó refugio en Valdepeñas, en la casa del padre de su prometida. Pero no le valió de mucho. Pasado un tiempo, «allí fueron a detenerle los rojos de aquella población por orden del Comité de este pueblo». Al saber de su detención, los familiares de José suplicaron a los miembros del Comité de Fuente el Fresno que ordenaran el regreso del detenido, «a lo que todos se negaron rotundamente y especialmente el Guillermo Navas y el Feliciano López Ortega», los cuales fundamentaron su negativa «en que [...] había sido persona muy significada de derechas, emitiendo inmediatamente los informes que produjeron su muerte». Para enfatizar el rango de «fascista de acción» de José, uno de los informantes, Bienvenido Rubio, comunicó al Comité de Valdepeñas que en el registro de su casa habían encontrado «un reloj de pulsera con la inscripción “Viva Gil Robles”». Lo fusilaron en esa localidad, lejos del pueblo que lo vio nacer, el 10 de octubre de 1936.16
Aunque natural de Fuente el Fresno también, Mariano Muñoz López tenía la vecindad en Villarrubia de los Ojos, donde ejercía su profesión de carnicero y había desarrollado alguna actividad política como miembro de la Ejecutiva local de Acción Popular. Contrariamente a los dos individuos anteriores, decidió esconderse en su pueblo de origen pero, con tan mala fortuna, que fue visto por Hipólito Torres y Felipe Camacho. Al tratar de huir, los dos últimos dispararon contra él produciéndole heridas de consideración en un brazo, pese a lo cual consiguió esconderse en el domicilio de Laureano López. Pero Mariano volvió a tener mala suerte otra vez pues Laureano lo delató al Comité y se procedió a su detención. Ese mismo día, el 12 de noviembre, lo condujeron a Ciudad Real y lo encarcelaron en la Prisión Provincial, donde apenas permaneció unas horas antes de ser fusilado. Los familiares no pudieron averiguar quiénes tomaron parte directa en su muerte ni dónde se enterró el cadáver.17
Con 68 años a cuestas, Victorio Martínez Pontrémuli no estaba para muchos trotes. Aunque natural de Pozuelo de Calatrava y vecino de Daimiel, últimamente había fijado su residencia en Puertollano, donde le sorprendió el estallido de la guerra. Tan pronto como el 24 de julio, saquearon la casa que este rico propietario poseía en la localidad. Casado con doña Consuelo Gascón y Sánchez Escribano, decidió volver a Daimiel, donde contaban con algunos familiares. Pero el traslado tampoco le sirvió de mucho a Victorio. El 31 de agosto fue detenido y llevado a Santa Cruz de Mudela por paisanos de este pueblo, uno llamado Juan Francisco (a) el Cano, otro conocido como El Zoril y un tal Alfonso, que conducía el coche. Al mando del grupo iba el cabo de los guardias municipales de Daimiel, Salvador Mateos Castellanos (a) el Heladero, que también militaba en la Unión General de Trabajadores (UGT). El detenido estuvo recluido en los bajos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela durante un mes, «hasta que le hicieron firmar los documentos necesarios para disponer de la cantidad de trescientas mil pesetas de un crédito que tenía Don Victorio en el Banco de España de Ciudad Real, que desapareció». En la operación de sonsacarle la firma intervinieron también un tal Troya y el alcalde en funciones del citado pueblo. Aunque no se sabe con certeza la fecha en que le dieron muerte, que debió ser a principios de octubre, sí consta que fue en el sitio denominado Cuesta del Judío, a unos seis kilómetros de Santa Cruz de Mudela, en la carretera de Madrid a Cádiz. La secuencia establecida indica que, más que a razones políticas, su muerte estuvo ligada a la pura y dura extorsión económica. Victorio murió sin testar y sin dejar descendientes, por lo que a la postre serían su viuda y sus hermanos los que reclamaran la herencia.18
*
Todos los ejemplos que anteceden, apenas unos pocos entre los varios cientos que se podrían mencionar, evidencian uno de los aspectos más interesantes y reveladores de la violencia en la retaguardia manchega: la constatación de cómo se tejió con rapidez una red de contactos inter-locales que, mediante el ensamblaje de múltiples centros de decisión, autoridades revolucionarias y grupos armados, agilizó la aplicación de las matanzas.19 La reconstrucción de esa red resulta clave para entender y caracterizar la represión de retaguardia, sus rasgos y sus impulsores. Como se ha visto en páginas anteriores, gran parte de la violencia se desarrolló en las localidades de origen de las víctimas o en sus inmediaciones, de manera más bien autónoma y casi siempre con la sola participación de sus vecinos en calidad de ejecutores. Tal secuencia prevaleció en las primeras semanas de la guerra y luego, en menor medida, se mantuvo en los meses siguientes. Pero los comités y las milicias de los pueblos no actuaron de forma aislada. Muy al contrario, desde los primeros días de la sublevación se establecieron vínculos con el exterior, perceptibles sobre todo a escala comarcal, con el fin de impedir el avance de la insurrección. El fin último era el control de todo el territorio provincial. En general, esta movilización se difundió en círculos concéntricos a partir de la capital y de las localidades más pobladas, que solían ser además las cabezas de los partidos judiciales y las que presentaban un tejido asociativo obrerista más sólido. La acción represiva y la violencia que derivaron de esta movilización no surgieron por generación espontánea. Tuvieron lugar de manera coordinada entre las distintas instancias implicadas, a cubierto de los llamamientos –públicos o privados– del Gobierno, las directrices de las autoridades provinciales y la acción de los distintos agentes locales (ayuntamientos, organizaciones del Frente Popular, comités y milicias).
Los medios de comunicación ayudaron a levantar la red de vínculos interlocales para neutralizar a los rebeldes. La censura y la instrumentación interesada de la información enseguida se hicieron presentes en la prensa y en la radio, de modo que proliferaron las noticias favorables al Gobierno al tiempo que se neutralizaban las que pudieran alentar la causa de los sublevados. Así, El Sol del 23 de julio publicó que el día anterior habían sido abatidos por las fuerzas gubernamentales varios elementos fascistas que pretendían llegar a la capital provincial, y que las citadas fuerzas habían tomado las fronteras de la provincia en previsión de un ataque.20 Al día siguiente, la prensa coincidió en contar que otros cuarenta derechistas habían sido detenidos en Abenójar y que en Manzanares fueron obligados a bajar del tren varios religiosos procedentes de Daimiel, a los que una vez que justificaron los motivos de su viaje «se les permitió continuar» (lo cual era manifiestamente falso, como se cuenta más adelante).21 Unas jornadas después, se añadió que ocho hombres y una mujer provistos de abundantes armas y municiones habían sido detenidos en Valdepeñas, en un coche con matrícula de Madrid.22 A su vez, en Alhambra, Almadenejos y Alamillo habían caído otros cuantos fugitivos, al parecer procedentes de los focos derrotados, respectivamente, en Albacete, Córdoba y Badajoz.23
Con estas noticias se buscaba transmitir que las milicias de las distintas poblaciones actuaban conjuntamente –lo cual era cierto– y vigilaban con eficacia las vías de comunicación (ferrocarriles, caminos y carreteras), la entrada y salida de las poblaciones, así como los centros oficiales, en una acción orquestada a escala provincial y nacional que trascendía los límites estrechos del mundo local. Después de los disturbios promovidos en los días anteriores por elementos derechistas –se decía– había que enfatizar a toda costa que la tranquilidad en la provincia era absoluta. Una idea que se iba a reiterar una y otra vez en las semanas siguientes. Por eso, el día 29 se volvió a la carga apuntando que había terminado la formación de un batallón de milicianos y campesinos de la provincia dispuestos a acudir con rapidez a cualquier rincón donde se manifestasen focos de resistencia rebelde.24
En realidad, los periódicos y la radio no hicieron otra cosa que subirse al carro de un impulso movilizador en el que confluyeron las llamadas del Gobierno a la ciudadanía izquierdista –en la prensa o en la radio– con la rápida respuesta que se gestó desde abajo, desde las organizaciones afines al Frente Popular, resucitado de sus cenizas como tal plataforma al hilo de las dramáticas circunstancias provocadas por el golpe militar. En este sentido, como se ha relatado en los capítulos iniciales de este libro, resultaron asombrosas la velocidad y la eficacia con la que se actuó para apagar los escasos conatos de sublevación que brotaron en la zona. Tal acción se proyectó en las caravanas de coches y camiones llenos de milicianos organizadas desde los pueblos de los alrededores con dirección a Villarrobledo, Arenas de San Juan, Castellar y Carrizosa, u otras columnas enviadas a diversos puntos de las provincias vecinas de Jaén y Córdoba.25 Para entender la rapidez con la que se establecieron estos nexos más o menos informales, cabe apuntar que todas las localidades estaban dotadas de teléfonos y, muchas también, de estación telegráfica, amén de que el ferrocarril y el tráfico por carretera –en los vehículos propios o requisados a particulares– aseguraban el transporte de milicianos, prisioneros, armamento y enseres con relativa fluidez. Las noticias y la movilización miliciana transcurrieron en paralelo. Por eso se cumplieron con tanta agilidad las directrices emanadas desde los dirigentes obreros nacionales y provinciales, cuyo fin era estrangular el levantamiento militar al precio que fuera.
A las pocas horas de producirse el golpe, desde la capital provincial se enviaron instrucciones sobre cómo encarar la situación a los alcaldes, a los responsables locales de las organizaciones políticas izquierdistas y a los comités de Defensa locales que se iban constituyendo. En apoyo del gobernador civil, que pronto se vería sobrepasado por los acontecimientos, se presentó en la capital provincial un denominado Subcomité de Gobernación a mediados de agosto, llamando a las organizaciones políticas y a las milicias de los pueblos a cumplir sus indicaciones «en la lucha emprendida para limpiar de enemigos las filas de retaguardia». De acuerdo con sus órdenes, los detenidos debían ser presentados a los comités locales y, una vez vistas las causas que hubieran motivado la detención, esos comités tenían que ponerlas en conocimiento del Subcomité provincial «a fin de resolver lo que ha de hacerse». Los milicianos que efectuasen registros deberían ir provistos de la correspondiente autorización del Subcomité o, en su defecto, de la del Comité local.26 Un mes después, a mediados de septiembre, el Subcomité Provincial de Gobernación volvió a establecer por medio de la prensa que todos los comités locales y los partidos integrantes del Frente Popular se hallaban bajo su autoridad, como también las milicias encargadas del mantenimiento del orden, los cacheos y los registros domiciliarios en sus respectivas poblaciones.27
Además de las apelaciones iniciales del gobernador civil, Germán Vidal Barreiro, que pronto se convirtió en una figura decorativa, las indicaciones del Subcomité Provincial de Gobernación explican que la acción represiva fuese muy parecida de unas poblaciones a otras, por más que la intensidad de la movilización miliciana variase mucho entre las distintas comarcas. En los pueblos más radicalizados, por lo general los más grandes, la movilización se produjo al instante, con su corolario de registros, detenciones y asesinatos de los propios vecinos así como de otros procedentes de los pueblos de los alrededores. En cambio, en las localidades menos pobladas y en las aldeas la secuencia tendió a ser más pausada y menos virulenta, salvo que se hallasen bien comunicados o próximos a los núcleos importantes. La coordinación establecida a escala comarcal y provincial, así como la notable centralización de las decisiones y de las muertes en la capital provincial, explican por qué murieron más vecinos fuera de sus términos municipales que dentro de los mismos. Sobre un total de 1.966 víctimas de las que se tiene información, el 59,51% (1.170) perdieron la vida en localidades o lugares ajenos a su lugar de origen, mientras que el 40,49% (796) lo hicieron allí. Las primeras cayeron a consecuencia de lo que se ha denominado aquí redes exógenas de la violencia. Las segundas alimentaron las llamadas redes endógenas, es decir, las tejidas en el lugar de origen y circunscritas exclusivamente al mismo. Estas cifras dan idea del grado de coordinación alcanzado en el proceso de limpieza política que se puso en marcha, teniendo en cuenta que en esos meses la provincia se hallaba literalmente cubierta con una malla de controles de milicianos armados que impedía moverse libremente a menos que se formara parte de la misma. Que muchos paisanos murieran fuera de sus términos municipales no significa que necesariamente los mataran gentes de otros pueblos. Es más, en su mayoría los siguieron matando sus propios vecinos en tales espacios, pero con el visto bueno o la colaboración de los milicianos y autoridades de los mismos.

De la importancia de las víctimas que perecieron fuera de sus localidades de residencia –y de las redes de la muerte tejidas al efecto– da cuenta el hecho de que la misma Causa General les preservara un apartado específico en los estadillos donde los alcaldes de posguerra consignaron las víctimas ocurridas en cada demarcación. Ese apartado quedó reseñado bajo la denominación de «personas no reconocidas como residentes». Los términos municipales afectados por el trasiego de personas (víctimas y verdugos) inherente a la práctica de los asesinatos fueron, en efecto, numerosos: al menos 50 localidades sobre un total de 98. Los cálculos se han efectuado a partir de los pueblos que ofrecieron información con nombres y apellidos de los muertos. Por consiguiente, no se han tenido en cuenta los datos que parecieron apoyarse en el rumor o en exageraciones manifiestas. En el estadillo correspondiente al pueblo de Alhambra, por ejemplo, se afirmaba de forma vaga y sin prueba alguna que unas 500 personas fueron enterradas en la mina denominada La Jarosa, situada en las cercanías de la aldea del Pozo de la Serna, perteneciente a ese término municipal. Pero tal cifra no es creíble. Con su denominación específica y con datos concretos sólo se han detectado aquí diez víctimas asesinadas en ese lugar. Tampoco se han tenido en cuenta los datos genéricos referidos a los fusilados en Carrión de Calatrava que no pormenorizan los nombres de las víctimas. En la posguerra se reiteró que entre seiscientos y setecientos individuos habían sido liquidados y enterrados en ese recinto, lo cual no es creíble. Si se aceptara como válida la información referida a Carrión, los paisanos muertos fuera de su vecindad habrían sido alrededor de casi dos tercios del total.

Un análisis detenido de las redes exógenas de la violencia permite conocer relativamente bien los vínculos establecidos entre las milicias de las diferentes localidades y comarcas. Cuando se mató a los vecinos en el exterior del término municipal, tendió a prevalecer el traslado de las víctimas a términos contiguos, pertenecientes o no al propio partido judicial. Ambas categorías sumaron 405 víctimas (20%). Pero con frecuencia el itinerario y los vínculos se estiraron hasta implicar a núcleos de población que no compartían fronteras entre sus respectivos términos y ni siquiera formaban parte del mismo partido judicial. Así, 459 víctimas (23,35%) murieron en partidos judiciales ajenos al propio: 152 en el término de la capital provincial (7,73%), 150 en el término de Carrión (7,63%) –vecino y en la práctica prolongación del anterior– y 157 en otros partidos judiciales (7,98%). Además, en las provincias colindantes murieron 93 víctimas más (4,73%); otras cien lo hicieron en Madrid (5,08%); diez en provincias no fronterizas con la manchega, y un mínimo de 104 (de los que se tienen datos) en la retaguardia de diversos frentes de guerra. En este último extremo se trató de personas que no fallecieron en combate, sino como consecuencia de las consiguientes denuncias y represalias o por intentar pasarse a las filas del Ejército insurgente.
*
Trascurridos los primeros momentos de la sublevación, la red de vínculos interlocales improvisada en los inicios quedó enseguida más o menos institucionalizada. De este modo, la capital provincial y su hinterland se erigieron pronto en el epicentro del nuevo poder revolucionario y, a su vez, en el núcleo de máxima concentración de la represión. Al respecto, es muy significativo que según el cálculo de este estudio 570 víctimas (sobre 1.967 de las que se tienen datos) murieran tras pasar por las cárceles de la capital, lo cual supuso algo menos de un tercio del total (29%). Gran parte de esos presos procedían de los rincones más dispares de la provincia, trasladados directamente desde las cárceles de los pueblos o bien desde las prisiones existentes en las cabeceras de los partidos judiciales (Alcázar, Almadén, Almagro, Almodóvar del Campo, Daimiel, Infantes, Manzanares, Piedrabuena y Valdepeñas). Tras pasar un tiempo –desde unas horas a varias semanas– en las prisiones de Ciudad Real (la cárcel provincial y la checa del Seminario en particular), la mayoría de las víctimas fueron sacadas y fusiladas en el término de la capital (103) o en los términos más cercanos, integrados por pueblos casi siempre muy pequeños: Carrión (como mínimo, 152 comprobados), Poblete (31), Pozuelo de Calatrava (28),28 Fernáncaballero (25), Torralba (21), Miguelturra (18), Almagro (18), Bolaños (18) 29… Raramente se fue más allá.30
El indicador numérico es clave porque refleja el alto grado de centralización que guio las decisiones en las que se apuntalaron las matanzas comprendidas entre julio de 1936 y febrero de 1937. De la misma forma, ofrece luz sobre la estrecha coordinación que se dio entre los dirigentes revolucionarios de los pueblos y los de la capital provincial. Es obvio que los segundos no tomaron la decisión de eliminar a los presos foráneos de manera unilateral. Los informes de las autoridades de sus pueblos de origen fueron el detonante decisivo a la hora de acordar su eliminación. En cierto modo, a los efectos del ejercicio de la violencia y la toma de decisiones correspondientes, la capital vino a desempeñar por pura inercia el mismo papel que jugaba a efectos administrativos desde que, bajo criterios centralistas, se constituyera el mapa provincial en 1833. Pero la concentración de presos y la consiguiente represión en Ciudad Real y sus alrededores también guardó relación con la formación de los tribunales populares a partir de septiembre de 1936. Por medio de ellos se abrió la puerta a la celebración de juicios –o simulacros de juicios sin apenas garantías– a los desafectos derechistas.
La prensa dio cuenta de muchas detenciones, sobre todo a lo largo de las primeras semanas. A veces se notificaba hasta el nombre de los detenidos y su traslado a las prisiones de la capital. Luego, a partir de septiembre, también se informó de los juicios a los que fueron sometidos algunos de estos ciudadanos. Obviamente, de lo que no se dijo nada fue de las sacas y fusilamientos efectuados de manera ilegal en la oscuridad de la noche, una verdad a voces de la que tenía constancia todo el mundo y de cuyos resultados se hizo eco al principio el Boletín Oficial de la Provincia. Durante varios números se imprimieron en sus páginas noticias sobre los cadáveres sin identificar que iban apareciendo aquí y allá, en los cementerios, en las cunetas o en los descampados a cielo abierto. La mayoría de esas personas habían pasado antes por algún centro de detención, incluidas la Prisión Provincial y su extensión en la checa del Seminario. La organización y funcionamiento de este entramado carcelario quedó exclusivamente a cargo del llamado Comité de Cárcel, constituido en los primeros momentos por afiliados de los partidos del Frente Popular, cuyos nombres se han detallado en el capítulo 12. Pero estos individuos sólo se encargaban de cumplimentar las sacas, porque en realidad las órdenes procedían de más arriba, de «las autoridades rojas».31
La casi totalidad de los expedientes personales de los reclusos y demás documentación referida a los mismos fue quemada y hecha desaparecer por el Comité de Cárcel para evitar su apropiación en manos de las fuerzas «nacionales». Sin embargo, se conservaron las relaciones de las altas y bajas en las cuentas de alimentación de la Prisión Provincial obrantes desde el 18 de agosto de 1936 al 25 de febrero de 1937. Esos documentos demuestran que, con el argumento de efectuar «diligencias gubernativas», se sacaba a los presos de la cárcel «sin que se hiciese constar que dichas salidas, en muchos casos, eran para ser fusilados».32 El mismo argumento eufemístico y el mismo procedimiento, por cierto, fueron los que se emplearon en esas fechas y posteriormente en muchas cárceles del territorio controlado por los sublevados. Las víctimas eran «liberadas» para, de inmediato, ser eliminadas sin ningún proceso judicial.33
El listado de bajas referido incluyó un total de 294 presos, cuyos nombres eran notificados al director de la prisión por los funcionarios que estaban de servicio cuando se producían las sacas. Que la mayoría de estas salidas de presos se tradujeron en su asesinato se confirma por la coincidencia entre las fechas de las bajas y las fechas en las que aparecieron los cadáveres. La cronología revela que lo más habitual fue sacar en pequeños grupos a los presos –entre tres y siete individuos– mucho más que de forma individualizada. Aunque también se llevaron a cabo sacas más nutridas, como las del 29 de agosto (12 presos), el 8 y el 9 de septiembre (18 y 29 presos respectivamente), el 17 del mismo mes (34 presos), el 31 de octubre (14 presos), o el 3, 5 y 27 de noviembre (14, 18 y 14 presos). El balance final ofrecido por el director de la prisión estableció que, de un total de 294 presos sacados de la cárcel de Ciudad Real, 56 preservaron la vida y 238 resultaron asesinados. Pero en su estimación seguramente se produjeron errores. Conforme a los cálculos del presente estudio, 75 de los 294 presos citados no constan en la base de datos disponible, lo cual daría un resto de 219 asesinados. Bien es verdad que, aunque no se tengan noticias de ellos, algunos de los que no constan en nuestra base también pudieron perder la vida.34
Si bien los asesinatos cayeron en picado en la retaguardia manchega a partir de marzo de 1937, durante el resto de la guerra siguieron entrando derechistas en las cárceles locales, en las de partido y en la provincial, a los que se catalogaba como desafectos, se les juzgaba y/o se les condenaba a trabajos forzados u otras penas. A partir de aquella fecha, la labor de limpieza recayó en el Tribunal de Urgencia de Ciudad Real, que se hallaba en comunicación directa con los juzgados de instrucción comarcales. Como en los meses de la violencia revolucionaria, los detenidos eran trasladados a Ciudad Real, encarcelados y puestos a disposición de los jueces. Pero entonces ya no se les asesinaba. Es más, a partir de 1938 el pulso persecutorio se ralentizó de forma considerable, y únicamente al producirse el relevo de los gobernadores civiles o altos cargos similares se reavivaban circunstancialmente los registros y la presión sobre la población conservadora.35
La concentración de la acción represiva en la capital no restó protagonismo a las agrovillas más importantes, como Valdepeñas, Alcázar de San Juan, Manzanares o Daimiel, donde los niveles de mortandad violenta alcanzaron cotas altas. De este modo, el liderazgo represivo de la capital provincial no fue absoluto, sino que entró en competencia con aquellas poblaciones donde la toma de decisiones y su irradiación comarcal preservó una notable autonomía en virtud de los potentes liderazgos locales. En tales casos el trasvase de presos a Ciudad Real fue menos nutrido de lo habitual. La principal de estas localidades, a gran distancia de las demás, fue Valdepeñas, cuyos dirigentes revolucionarios actuaron con una discrecionalidad y un margen de maniobra muy amplios. Su influencia irradió en el propio partido judicial, pero también en la comarca próxima del Campo de Montiel, coincidente grosso modo con el partido judicial de Infantes. La dependencia de los pueblos pequeños de las cercanías con respecto a Valdepeñas en la aplicación de la represión fue muy marcada. Como se escribió haciendo referencia a Alcubillas, en todos los actos de su Comité «ejercían gran influencia las órdenes y sugerencias de los comités que funcionaban en las ciudades inmediatas de Infantes y Valdepeñas». Las decisiones tomadas en las localidades grandes, por simple difusión o proximidad espacial, sin duda condicionaban las lógicas violentas de las más pequeñas.36
En las detenciones de Torre de Juan Abad, otro pueblo modesto de la misma comarca, los milicianos de Cózar, que a su vez se hallaban en comunicación directa con Valdepeñas, reforzaron a los del lugar.37 La sombra de Félix Torres, el gran señor de la guerra en este territorio de la provincia manchega, planeaba sobre todas estas redes y contactos, una auténtica tela de araña confeccionada para cazar fascistas y facciosos de los más diversos orígenes y condiciones. Solamente en la capital comarcal –en Valdepeñas y su término– se recogieron 117 cadáveres de personas no residentes que procedían de pueblos cercanos como Torrenueva, Santa Cruz de Mudela, Moral de Calatrava o Membrilla, entre otros. El hecho de que los fusilamientos se produjeran en unas pocas sacas denota que a los seleccionados los mataron en grupos numerosos.38 A su vez, los pueblos citados acogieron en sus respectivas demarcaciones fusilamientos de forasteros cuyos ejecutores buscaban también el anonimato.39
Dentro del partido judicial de Alcázar de San Juan se articuló otra potente red con afanes mortíferos, pero más descentralizada que en el partido judicial de Valdepeñas, como prueba el hecho de que los muertos no residentes se repartieran de forma más equitativa y en puntos diversos. En Alcázar hubo 30 víctimas foráneas, por 17 en Puerto Lápice, 11 en Herencia y ocho en Campo de Criptana, por citar únicamente las cifras más abultadas. Sin olvidar que otras 35 personas, al menos, procedentes en su mayoría del mismo partido judicial de Alcázar fueron asesinadas y depositadas en la mina de Las Cabezuelas (también conocida como Mina del Puerto o Mina de Camuñas), situada dentro de la provincia de Toledo pero muy cerca de Herencia. Esas idas y venidas, el trasiego de los detenidos en direcciones varias y con itinerarios cruzados para ultimar su liquidación, resultaron habituales por buena parte de la provincia, aunque con intensidad e irradiación muy variables.40
De todas formas, los circuitos de la violencia no siempre se ajustaron a recorridos abigarrados con numerosos actores implicados, ni se vieron mediatizados por decisiones tomadas en la capital provincial, en las cabeceras de los partidos judiciales o en los pueblos grandes que, sin tener tal condición, hacían en la práctica de capitales comarcales. Bastaba con que los dirigentes de dos pueblos se pusieran de acuerdo en la fijación de un objetivo para que la misión acabara con éxito. Este extremo lo ilustra a la perfección, entre otras muchas, la dramática historia protagonizada por Luis García Cervigón, un joven de 19 años de La Solana, labrador de profesión, que había pertenecido a la Acción Católica de su pueblo y que muy a última hora simpatizó con Falange.41
A Luis lo detuvieron el 29 de septiembre de 1936,42 pero no fue hasta el 14 de noviembre cuando se dispusieron a matarlo en compañía de otros cinco derechistas del pueblo. Tras sacarlos a altas horas de la noche del Cuartel de Milicias donde habían prestado declaración, los llevaron en dos coches al cementerio, conducidos por los chóferes Carmelo Almarcha Palacios (a) Farrache e Hipólito Delgado Ballesteros, gracias a los cuales se supo a posteriori lo ocurrido. Pero una vez allí, Luis y un primo hermano suyo que también integraba la expedición, Pedro Alhambra García Cervigón, consiguieron desatarse al romper la cuerda que los unía por el antebrazo. Para ello se valieron de una pequeña navaja que llevaba el segundo. Cuando comenzaron a matar a los otros detenidos, en un descuido de sus guardianes echaron a correr a toda velocidad e, impulsados por el miedo, consiguieron saltar las tapias del recinto y perderse en el campo aprovechando la oscuridad de la noche. Todavía les dio tiempo a escuchar los disparos que efectuaron contra sus compañeros. Serían aproximadamente las dos de la madrugada. De los seis que llevaron aquella noche al cementerio, mataron a cuatro en el momento: José Aguilar Romero de Ávila, de 65 años, labrador y miembro de la Asociación Patronal Agraria local; Francisco Marín García Cervigón, de 21 años y labrador; Santiago Marín Izquierdo, de 18 años, guarnicionero y afiliado a Falange, y José Pérez Trujillo, de 42 años y herrero.43 En la conducción al cementerio y en el fusilamiento participaron nueve milicianos, de los cuales dos eran forasteros y siete del pueblo.44
Esa misma noche, salieron varios milicianos a caballo en busca de Luis y Pedro. Al no dar con ellos, la persecución continuó al día siguiente. Uno de esos milicianos fue Alejandro García de Mateos (a) Colchón, acompañado por el evacuado Manuel Martín Moreno (a) Tío Palomo, «que era el mayor criminal de La Solana» al decir de muchos y que había participado en el fusilamiento de la noche anterior. Ambos se presentaron en la casa de Ramón Sánchez Rodríguez ubicada en la sierra de Peraco, efectuando un registro en ella y por todos los alrededores, pero la búsqueda resultó infructuosa. También participó en el rastreo Manuel Pérez de la Fuente (a) Cojo el Abuelico, que según contaron se cayó «lesionándose una pierna y estando cojo bastante tiempo». Pero este tampoco los encontró, dado que los huidos se escondieron en la casa de un pastor que «los ocultó cuando llegó».45 Al final, los dos fugados optaron por tomar direcciones distintas. Tras dar un rodeo, Pedro volvió al pueblo y consiguió refugiarse en casa de un familiar. El resto de la guerra pudo permanecer escondido, de ahí que su testimonio resultase vital más tarde para reconstruir los hechos, junto con los de los chóferes citados y el camposantero del cementerio, José García de la Reina. En cambio, Luis echó a andar en dirección suroeste, hacia Jaén, sin duda guiado por la esperanza de cruzar las líneas. Pero escasos días después llamaron desde el Viso del Marqués a La Solana para certificar que un «evadido» había sido descubierto por el paisano Enrique Monsalve Ruiz (a) Penilla. Luis fue denunciado por los agricultores que lo habían cobijado en una casa de campo. Después de robarle, desde el Viso se pusieron en contacto con los dirigentes del Comité de La Solana, que se apresuraron a enviar a un grupo de milicianos. Bastó, pues, una llamada telefónica para establecer la conexión entre los dos puntos separados por una distancia de casi setenta kilómetros, que el fugado había recorrido a pie.46
Fue así como el joven de La Solana resultó apresado a los pocos días de escaparse del cementerio donde se disponían a fusilarlo. El 18 de noviembre llegó «un coche del indicado pueblo».47 Lo conducía un chófer profesional llamado Álvaro Álvarez Martínez, que fue requerido por el Cuartel de Milicias, no quedándole más remedio que obedecer en silencio las indicaciones que se le hicieron: «Que una vez dispuesto el coche subieron en el mismo cuatro individuos […] marchando al pueblo del Viso del Marqués, donde se hicieron cargo de un individuo, a quien el declarante no conoce ni sabe el nombre y ordenándole que marchara al cementerio». Los cuatro acompañantes del chófer que mencionan las fuentes más fiables fueron Gaspar Delgado Chaparro (a) Gasparillo Mandamás, uno de los principales dirigentes del Comité de Defensa y fundador de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en La Solana (aunque procedía de la Unión General de Trabajadores, UGT), que se puso al frente de la expedición; y los milicianos José Almarcha Simarro (a) Moreno de la Pelona, Agustín Camacho Fernández (a) el Gitano y Matías González García de Dionisio (a) el Pestuzo, todos socialistas. Los dos últimos habían participado en el fusilamiento del cementerio el día 14, cuando Luis García Cervigón y Pedro Alhambra consiguieron evadirse, por lo que ahora pudieron borrar la afrenta que esa huida les supuso. Álvaro Álvarez vio en primera persona cómo Agustín Camacho, barbero de profesión, le disparó «dos tiros de escopeta» a la víctima.48 Pero, al margen del ejecutor directo, para el chófer no ofrecía dudas que las órdenes las dio Gasparillo, allí presente. Él le mandó poner rumbo al Viso del Marqués y ordenó igualmente que se fusilara a la víctima en su cementerio, sin esperar a llevarlo a La Solana.49
A la postre, Gasparillo sostuvo una versión inverosímil con la que quiso cargarles el muerto a sus acompañantes, hasta el punto de afirmar que no presenció el fusilamiento y que se enteró de lo sucedido días más tarde, aun cuando reconoció que había formado parte del viaje «con la intención de que [Luis García Cervigón] llegara tranquilo a La Solana». Por supuesto, nadie se lo tomó en serio. Pero como dijo un testigo, el apodo de Mandamás «efectivamente se lo tenía ganado, porque era el que más mandaba». Tal sentencia fue suscrita por otros testimonios.50
*
Las provincias fronterizas (Jaén, Córdoba, Badajoz, Cáceres, Toledo y Albacete) sirvieron para prolongar las redes de la violencia de Ciudad Real, bien para la detención o eliminación de ciudadanos procedentes de la provincia manchega, bien en la medida en que esta también acogió las ejecuciones de bastantes derechistas con tal origen. En este sentido pueblos por lo general pequeños, con pocas o ninguna víctima propia, fueron testigos callados de matanzas importantes. La excepción vino dada por la comarca del Campo de Montiel y la parte norte de la comarca de Los Montes, zonas muy aisladas donde apenas hubo asesinatos de personas no residentes en consonancia con la baja mortalidad autóctona. Esta realidad enseña que los vínculos extralocales establecidos para agilizar las matanzas guardaron una relación estrecha con la disponibilidad de buenas comunicaciones y la densidad de población.
Aquí se ha estimado que al menos 93 vecinos de la provincia de Ciudad Real murieron en las provincias de alrededor (4,73%), otros cien en Madrid (5,03%) y diez en provincias más alejadas (0,51%). El primer grupo englobó las muertes que salpicaron a territorios lindantes por mera contigüidad espacial, puesto que las víctimas de las localidades fronterizas simplemente se llevaban a territorios cercanos, como era lo más habitual, ya pertenecieran a la propia provincia o a la provincia vecina. Al fin y al cabo, la frontera provincial tenía sólo un carácter meramente administrativo, no estamos hablando de ningún obstáculo físico ni político que interfiriera el libre tránsito de las personas. Por tal razón, nada más producirse el golpe, el 22 de julio, se organizó de forma improvisada la columna nutrida de milicianos armados procedentes de Alcázar, Socuéllamos, Tomelloso, Campo de Criptana y Pedro Muñoz, para ir a combatir a Villarrobledo, tras conocerse la existencia de un foco rebelde en ese pueblo y otro en Albacete capital.51 Socuéllamos fue el pueblo que aportó el contingente más numeroso y donde se estableció la base logística de esa movilización. Tras su victoria, los milicianos manchegos interpretaron el triunfo como algo propio y lo festejaron a bombo y platillo, tirando de las bandas municipales y escenificando fanfarrias por las calles, a los acordes de La Internacional y otros himnos militantes. Todo ello en medio del recibimiento caluroso del «pueblo en masa» a los ciudadanos armados de sus pueblos respectivos.52
Numerosos camiones repletos de milicianos se dirigieron también hacia el sur. El gobernador civil de Jaén comunicó a los periodistas que 15.000 hombres habían salido con dirección a Córdoba, entre los cuales muchos procedían de la provincia de Ciudad Real. «El entusiasmo entre las milicias era extraordinario. El pueblo, el verdadero pueblo ha respondido con una unanimidad y un entusiasmo verdaderamente sublime».53 Con una euforia apenas contenida, y sin duda impulsado por el deseo de levantar los ánimos de sus afines, El Socialista del 22 de julio contó que el gobernador de Ciudad Real había comunicado que los grupos armados de Puertollano, Argamasilla de Calatrava, Veredas, Brazatortas, Almadenejos y Chillón se habían enfrentado en la frontera cordobesa con los facciosos: «la irritación del pueblo aumenta por momentos y los hombres del Frente Popular se ofrecen a millares para dirigirse a Córdoba».54 De hecho, voluntarios de Linares y Puertollano, al alimón, habían ayudado a rendir a los sublevados de Villanueva de Córdoba, donde el mismo 19 de julio hubo un intento insurreccional apoyado por la Guardia Civil.55
En los días siguientes, las milicias de Ciudad Real también hicieron acto de presencia en Porcuna (Jaén), donde sofocaron una rebelión sostenida por los «elementos fascistas» de aquella localidad. Por su parte, milicias de Chillón y Almadén redujeron «a la obediencia» a los sublevados de los pueblos cordobeses de Santa Eufemia, primero, y Viso de los Pedroches, después.56 Tras previa petición de ayuda desde allí, al mando de esa columna, integrada por unos quinientos hombres –muchos de ellos mineros– y una veintena de guardias civiles, iba el célebre médico anarquista Pedro Vallina, que entonces ejercía su profesión en Almadén.57 Tales éxitos explicarían el enorme entusiasmo con el que salió una columna con dirección a Córdoba para colaborar en la rendición de los facciosos de aquella provincia. Al parecer, numerosos vecinos se agregaron al pasar por Puertollano, Almadén y otros pueblos de la ruta. Encabezando la expedición iba el gobernador civil, Germán Vidal, el diputado Marino Sáiz y diversas personalidades del Frente Popular: «Los expedicionarios van perfectamente pertrechados y aprovisionados y con un excelente espíritu combativo y de amor a la República».58
En paralelo a estas expediciones bélicas, comenzaron a recogerse cadáveres en la provincia manchega procedentes de las provincias colindantes, tres súbditos portugueses entre ellos. En este grupo de víctimas «no residentes», que no se tienen en cuenta dentro de la contabilidad general de víctimas de la provincia, se han detectado 140 individuos, la mayoría originarios de Andalucía (58) y Toledo (52), situándose a más distancia Madrid (9) y Badajoz (7), amén de otros restos dispersos. Pero muy bien pudieron ser más.59 La mayor parte de estas muertes se concentraron en tres partidos judiciales. En primer lugar, Almáden, con 48 víctimas, seguido por el partido judicial de Daimiel, con 47, y ya a más distancia el de Ciudad Real, con 21. Muy por detrás figuraron los partidos judiciales de Alcázar de San Juan, con ocho y el de Valdepeñas con seis.60 La alta concentración en los dos primeros partidos guardó relación con las lógicas represivas de las comarcas colindantes. En el caso del partido de Almadén tuvo que ver con la temprana sublevación de varios pueblos de la zona norte de Córdoba.61 Y en el caso del partido de Daimiel la mortalidad importada se originó por la radicalidad de la represión en las comarcas toledanas situadas al sur del Tajo.62 En cambio, la veintena de víctimas de Ciudad Real procedían de orígenes muy dispares, aunque con un predominio claro de las originarias de Madrid capital (cinco) y de algunas localidades de Badajoz (cinco) y Córdoba (cuatro).
Entre los primeros cadáveres en aparecer figuraron los de dos súbditos portugueses encontrados en las proximidades de la estación de Cinco Casas el 25 de julio.63 Tres días después, en la misma zona cerca de Alcázar se halló un cadáver con heridas de arma de fuego que se identificó como vecino de Villafranca de los Caballeros.64 El 16 de agosto se recogió en Fuente el Fresno la friolera de otros 44 cadáveres igualmente originarios de pueblos toledanos: 16 procedían de Urda, a 23 kilómetros de distancia, y otros 28 de Consuegra, localidad situada a casi el doble de distancia, unos 40 kilómetros en línea recta. En esa expedición iban 20 religiosos de la comunidad franciscana existente en dicho pueblo. Después de tres semanas en prisión, los transportaron en un camión a su mortal destino, en el sitio conocido como Boca del Balondillo, de Fuente el Fresno. Allí los estaban esperando tres coches: «Uno había conducido a varios dirigentes rojos de Consuegra, entre los que figuraban el alcalde, Joaquín Arias, y en los otros dos venía un refuerzo de milicianos para completar el piquete de ejecución», unos veinticinco en total. A los frailes los bajaron del camión con las manos atadas, los colocaron en fila y efectuaron las descargas, apagando con ellas los rezos que entonaban en su preparación para la muerte. Este fusilamiento, «a diferencia de tantos otros practicados por estas fechas en la Mancha, fue ejecutado con toda minuciosidad, incluyendo en programa el tiro de gracia, del que se encargaron el alcalde, Joaquín Arias, junto con Marcos Díez Cordobés y un guardia municipal apodado “Cascorro”».65 Tres días después se efectuó otra saca importante en Consuegra. Siete seglares y tres franciscanos fueron sacados de la iglesia-prisión de Santa María y conducidos esta vez hasta el término de Villarrubia de los Ojos. Allí los fusilaron junto a la Cuesta de la Virgen de la Sierra, hacia las tres de la madrugada. Los cadáveres de esas personas fueron paseados por los milicianos entre gritos y mofas, recorriendo las calles de Villarrubia hasta llegar al cementerio municipal, donde los enterraron en la mañana del 19 de agosto.66
Las expediciones a Córdoba se saldaron con la toma de muchos prisioneros del Viso de los Pedroches, Hinojosas, Alcaracejo y Dos Torres, donde se habían hecho fuertes los guardias civiles de esos puestos «acompañados por los fanáticos y fascistas de cada lugar, integrando un núcleo rebelde de 2.000 fusiles». Así lo contó sobre la marcha El Socialista. Luego fueron llevados a distintas cárceles de Ciudad Real, incluida la Prisión Provincial.67 De hecho, cuatro vecinos de Pozoblanco fueron liquidados en la capital el 21 de septiembre.68 Pero la matanza principal de presos andaluces se produjo en la parte más occidental de la provincia. Sobre el 23 o 24 de julio, varios de los apresados en Santa Eufemia, 37 para ser exactos (aunque dos procedían de Cabeza de Buey), y otros 12 derechistas del Viso de los Pedroches fueron recluidos en la cárcel de Almadén. Por orden de los comités de sus respectivos pueblos de origen, los primeros fueron fusilados el 27 de agosto de 1936 en el término municipal de Agudo. Después los arrojaron al pozo de una mina del término, denominada Parraga o Parragesa, de donde luego no se pudieron extraer los cadáveres. Como siempre que se trataba de una saca masiva, los milicianos implicados fueron también muchos (las fuentes citan entre once y catorce nombres).69 Los doce presos restantes, los que procedían del Viso de los Pedroches, fueron asesinados el 1 de septiembre a la altura del kilómetro 17 de la carretera de Almadén a Saceruela, en la finca denominada La Rivera. Es decir, pasaron más de un mes encarcelados. Según declaraciones posteriores de los familiares de los fusilados, los mataron con ensañamiento pues, aparte de balearlos, los habrían quemado cuando algunos todavía se encontraban vivos. Estas mismas fuentes apuntaron como sus ejecutores a paisanos del pueblo de las víctimas.70
En otros puntos de la provincia aparecieron cadáveres de forasteros de forma más aleatoria. No se trata de agotar la lista. Baste apuntar que su procedencia resultó dispar, aunque el predominio de los andaluces resulta incuestionable. Ello sugiere que, junto con los miles de evacuados izquierdistas huidos al paso de las tropas sublevadas, también se dirigieron hacia el norte muchos derechistas a los que no les dio tiempo a cruzar las líneas. Así, por ejemplo, en Villahermosa, un pueblo del Campo de Montiel, apareció a finales de agosto el cadáver de un individuo que procedía de Linares. Se dijo que pertenecía a la Guardia Civil.71 En la carretera de Valdepeñas, en el Puente de San Miguel (Santa Cruz de Mudela), apareció muerto el 25 de diciembre Antonio Velasco García, escolapio de Linares.72 Pero el origen de estas víctimas respondió en gran medida al azar, como también su propia muerte. Si por circunstancias se encontraron en un lugar y un momento poco adecuados se expusieron a perder la vida, como de hecho les ocurrió, al sospechar de ellos sus captores o al identificarlos como facciosos. Sin duda, tal fue el caso de Teófilo de Lamo Romero, conserje de Acción Popular en Madrid al que mataron también en el término de Santa Cruz, seguramente tras percatarse de sus querencias políticas.73 Pero tal motivación no parece que inspirara el asesinato de Miguel Múgica Múgica, soltero y natural de Legorreta (Guipúzcoa). A este lo mataron el 28 de agosto en el sitio del Puente del Alpargatero, dentro del término vecino de Viso del Marqués. La guerra le pilló tomando las aguas en Santa Cruz de Mudela, pues se encontraba mal de salud. Las milicias del pueblo lo detuvieron en la fonda El Sol. Aunque vasco, era vecino de Madrid, tenía 64 años y era propietario. Lo enterraron en la Cuesta del Judío, un lugar donde también mataron a otros de esa comarca.74 ¿Qué motivos impulsaron a aquellos milicianos para cargarse a este forastero? A saber... Pero lo que está claro es que en esas fechas la carretera de Andalucía era un auténtico hervidero, nutrida con el trasiego denso de convoyes armados hacia el sur y los miles de «evacuados» andaluces huyendo hacia el norte, todos presos de la lógica histeria colectiva. No era el mejor momento para tomar las aguas en ningún lado, máxime si eso te exponía a ser confundido con un odiado «burgués».
CAPÍTULO 15
La conexión con Madrid y los frentes
A partir de las elecciones de febrero de 1936, meses antes de la guerra y sin que nadie previera un desenlace tan dramático, Madrid se convirtió en ciudad refugio para muchos derechistas y falangistas de provincias, que decidieron marcharse de sus localidades de origen para eludir la presión, las coacciones y las amenazas de los sectores izquierdistas más radicalizados. La movilización en las calles tras el triunfo electoral y la ocupación de las corporaciones municipales, de las que fueron expulsados los ediles conservadores, supuso de facto en la vida local la construcción de un cerco en torno al mundo conservador. Bien es verdad que fue sobre todo a partir del 18 de julio, una vez que se produjo el golpe, cuando se configuró una situación de auténtica persecución de ese mundo, lo cual explica que afluyeran miles de personas a la capital de España en busca de una seguridad puesta en tela de juicio en sus lugares de residencia. Sin embargo, así como podía garantizar el anonimato o facilitar el acceso a alguna embajada, Madrid se convirtió para muchos en una auténtica ratonera, siquiera porque no era, ni de lejos, una megalópolis. Al fin y al cabo, no superaba el millón de habitantes. De ahí que la posibilidad de que algún paisano reconociera a sus vecinos huidos era muy grande y, ciertamente, es lo que les ocurrió a muchos. Porque, aparte de derechistas y falangistas, la capital de España se vio literalmente inundada de milicianos procedentes de las provincias de alrededor, bien porque llegaron dispuestos a combatir en la sierra para frenar a las tropas de Emilio Mola, bien porque se empeñaron en localizar a los huidos en su afán por extender la política de limpieza hasta los lugares más alejados.1
Cuantitativamente hablando, esta vertiente de la represión revolucionaria no produjo muchas víctimas. Según nuestra estimación, el número de manchegos de Ciudad Real muertos en Madrid en distintas circunstancias fueron exactamente cien, el 5% del total de los que se conoce el lugar de su asesinato. A ellos habría que sumarles los que fueron capturados en la capital y llevados después a sus terruños para concluir la operación de castigo. Sin embargo, aunque pequeña, la cifra es lo suficientemente elocuente como para no pasar de largo por ella. En los términos de entonces, Madrid se hallaba bastante más lejos que ahora: las carreteras eran malas, el firme horroroso y los coches muy lentos. Por ello, la decisión de cazar a los desafectos sin escatimar esfuerzos y distancias expresó con claridad que hubo premeditación, cálculo y voluntad manifiesta de atrapar a los peces gordos que habían conseguido huir a tiempo, incluso meses antes de comenzar la guerra. Muchos derechistas lograron poner tierra de por medio, pero en provincias sus enemigos izquierdistas no se resignaron ni renunciaron a capturarlos, por eso tampoco se quedaron de brazos cruzados.
Desde el estallido del conflicto bélico, todo lo que ocurría en la capital de España era seguido con suma atención en la provincia manchega. Ya el 24 de julio, los soldados licenciados procedentes del Cuartel de la Montaña, tras la sangrienta derrota de los rebeldes sublevados allí, fueron aclamados por el vecindario de los pueblos donde retornaron.2 Tres días después, el 27 de julio, el gobernador trasladó a los alcaldes el decreto del ministro de la Guerra llamando a los mozos del reemplazo de 1934 de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara a presentarse en los cuarteles para reforzar al Ejército de la República.3 El Socialista del 1 de agosto se hacía eco de cómo acudían a la capital fuerzas leales y milicias para ponerse a las órdenes del Gobierno. Entre esas noticias, comentaba que en la tarde anterior «llegaron milicias numerosas, magníficamente equipadas y con la disciplina de fuerzas regulares, procedentes de Ciudad Real».4 Como se ha visto más arriba, por esos días comenzaron a constituirse las primeras milicias de voluntarios en los pueblos manchegos con destino a los frentes de Córdoba, Extremadura y la sierra de Madrid.5
A finales de agosto se emprendieron los trabajos para equipar y formar otras columnas de milicianos en Ciudad Real. Para ello se requirió desde los pueblos el envío de armas y fusiles.6 El 4 de septiembre llegó a Madrid el Batallón Adelante, compuesto por milicias manchegas, al mando del «comandante camarada» Benigno Cardeñoso. Este batallón había entrado en combate semanas atrás, sin demasiado éxito, en las batallas de Miajadas, Mérida y La Tijera, en el frente de Extremadura, intentando contrarrestar infructuosamente el avance de los sublevados.7 El 12 de septiembre, el gobernador emitió otra orden a los alcaldes para que facilitasen el transporte al objeto de canalizar el ingreso de los refugiados aptos para ello en las milicias o en el voluntariado.8 Dos días después quedó constituido en Valdepeñas el Batallón Félix Torres, que desfiló marcialmente por las calles entre vítores a España y a la República causando «el entusiasmo del vecindario». En esta población se encontraban 350 refugiados de Extremadura con los que se preveía formar otro batallón para reforzar la citada milicia. En total se reunió un contingente de ochocientos hombres, uniformados, armados y dispuestos a marchar al frente designado por el Ministerio de la Guerra. El 18 se celebró en la Plaza de la República un emocionante acto de promesa de fidelidad a la bandera española por parte del citado batallón. Las calles se hallaban abarrotadas de público, que ovacionó al alcalde al pronunciar su patriótico discurso. Pero el entusiasmo subió de grado cuando se asomó al balcón del ayuntamiento el líder socialista Félix Torres para corresponder a las aclamaciones. Mientras tanto, el 14 se verificó en Ciudad Real, en medio también de un gentío enorme, el entierro de Francisco Adánez, sargento del Batallón Adelante y miembro destacado de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) muerto en combate.9 Actos como los referidos servían para galvanizar el ánimo de los combatientes, pero también se prestaban a retomar las matanzas de la retaguardia con más fuerzas aún.
Durante todas estas semanas, persistió el goteo de paisanos manchegos capturados en Madrid y asesinados a continuación. Desde diversos puntos de la provincia se organizaron expediciones de paisanos con ese cometido. Así fue como, el 15 de agosto, acabaron con la vida de Pedro Cid Villegas, republicano lerrouxista, cinco individuos que fueron ex profeso a Madrid desde su pueblo. Cid había sido el alcalde de Villarrubia de los Ojos cuando los sucesos del 13 de mayo de 1934, en los que perdieron la vida tres vecinos, otros cinco resultaron heridos –incluido un policía municipal– y trece más condenados a seis meses de cárcel tras intentar asaltar el ayuntamiento.10 El 18 de agosto de 1936 le tocó el turno al diputado Fermín Daza y Díaz del Castillo, capturado y eliminado por otro grupo procedente de Almadén y Agudo.11 Por esos mismos días, tras una denuncia de vecinos de Miguelturra, se detuvo a Emilio Marina Rivas, presidente del Comité local de Acción Popular (AP), del que nunca más se supo, aunque en teoría su cadáver fue enterrado en el cementerio de la Almudena.12 Mejor suerte tuvo Antonio Sánchez Escobar, vecino de Alcázar de San Juan, que fue detenido el 31 de agosto –a instancias de los dirigentes de su localidad– por la siniestra Brigadilla del Amanecer comandada por el socialista Agapito García Atadell. Pero al final fue liberado tras permanecer detenido durante dos meses.13 En cambio, al secretario del juzgado municipal y presidente del Partido Republicano Radical (PRR) en Alhambra, Marcial Gómez, «gran simpatizante de Falange Española» a esas alturas, lo mataron el 22 de septiembre unos milicianos llegados del pueblo.14 Desde Alcubillas, otra población del mismo partido judicial, el 31 de diciembre fue también denunciado, detenido por el Servicio de Información Militar (SIM) y muerto el capitán-veterinario Andrés Amador Rodado.15

13. Dos batallones de milicianos de la provincia de Ciudad Real en el momento de su llegada a Madrid dispuestos a entrar en combate. Miles de manchegos se jugaron la vida, o la perdieron, en la defensa de la capital de España y en los frentes de los alrededores (Fuente: Santos Yubero).
Los casos de manchegos eliminados conforme a la misma lógica persecutoria, desde la denuncia en sus localidades hasta la captura y muerte en la capital de España, fueron numerosos. Solamente originarios de Manzanares, la séptima población por número de habitantes de la provincia en aquellas fechas, fueron apresados en Madrid once lugareños en virtud de los datos suministrados por el Comité de Defensa de la localidad.16 Un vecino más, Tomás García Noblejas Quevedo, fue enviado a sus 81 años a la Cárcel de Porlier tras la denuncia de los comités del pueblo de Ruidera, donde tenía propiedades. Luego murió en las sacas de Paracuellos.17 Otro pueblo grande igualmente golpeado por esta modalidad de la violencia revolucionaria fue Campo de Criptana, octavo de la provincia por su volumen de población. El 2 de septiembre fueron asesinados en Madrid los hermanos Casimiro, Luis y Tomás Penalva Baíllo, jóvenes estudiantes y falangistas en cuya detención y fin, según declaración de sus familiares, intervinieron individuos de las JSU enviados por el Comité de Defensa. Después de un accidentado recorrido, que les llevó primero a Ciudad Real y luego a Madrid, el 15 de ese mismo mes les sucedió lo propio a sus vecinos Evaristo, Gregorio y Pedro Quirós Quirós, tres hermanos –dos de ellos labradores y uno sacerdote– que cayeron también a manos de paisanos venidos expresamente desde el pueblo de los molinos de viento. Una vez en la capital, además de extorsionarlos, sus ejecutores contaron con el respaldo de los agentes del citado Agapito García Atadell. Los tres hermanos pertenecían a la Comunión Tradicionalista y el tercero, Evaristo, eran «chantre» (director del coro) de la catedral de Ciudad Real. Entre el 2 y el 3 de octubre pasaron por idéntico trago, a manos del mismo grupo y con el mismo apoyo madrileño, el abogado León López de Longoria Morán, Emiliana Castiblanque Amores y su hija Dolores Flores Castiblanque, todos ellos militantes derechistas.18 Los ejemplos podrían multiplicarse ad nauseam, pero lo importante no es tanto obsesionarse con las cifras como constatar que no hubo ninguna espontaneidad ni improvisación en todos aquellos asesinatos, sino una cuidadosa y calculada preparación, conforme a unos objetivos fríamente prefijados de antemano.19
Bien es verdad que el camino no se recorrió siempre en la misma dirección, desde la provincia a la capital para culminar la operación de limpieza en ella. A veces el camino recorrido fue el inverso, incluso desde otras ciudades ajenas a Madrid,20 aunque esta ciudad fue la que predominó en esos viajes de retorno con la pieza ya cobrada. Los grupos de milicianos eran enviados allí por las autoridades locales a practicar las detenciones de los facciosos, y una vez apresados eran trasladados a sus localidades de nacimiento o vecindad para rendir cuentas.21 Entre todos los protagonistas estudiados, una de las historias más rocambolescas fue la que protagonizó Práxedes García de Marina Sánchez, vecino de Malagón y carnicero de profesión, aunque en este caso el desenlace fatal no llegó a concluir en su pueblo. Detenido el 19 de julio de 1936, siendo uno de los primeros derechistas en caer preso, pocas jornadas después «una noche se presentó un coche diciendo que los fascistas que estuvieran detenidos que se los dieran, pues ellos los matarían». Y efectivamente se llevaron a dos. Pero luego resultó que el coche «no era de rojos y sí de nacionales», que vinieron a liberar a un militar que se hallaba en prisión con Práxedes. Conducidos los dos a Madrid, allí los liberaron, pero con tan mala suerte que a los pocos días el último fue reconocido por unos milicianos de Malagón en la estación de Atocha. Estos se apresuraron a emprender el camino de vuelta en el primer tren que pudieron coger. Pero llegados a la estación de Urda (Toledo) decidieron rematar la tarea allí mismo. Según la declaración posterior de la viuda del finado, «cuando le apeaban a la viva fuerza para que le asesinaran en la estación de Urda, como era natural se cogía a la ventanilla y hierros del vagón para no apearse». Pero un miliciano de Malagón apodado El Cojo de Gelasio le machacó los dedos con la culata del fusil hasta que logró que soltara las manos.22
Ahora bien, la conexión con Madrid no se limitó al envío de partidas de milicianos para cazar a los derechistas y falangistas más preciados, tras no poderlos eliminar en su patria chica. En alguna ocasión fueron milicianos de la capital los que se trasladaron a los pueblos para efectuar o completar las políticas de limpieza selectiva. La presencia de agentes externos fue mucho más habitual en otros frentes, por ejemplo en el de Aragón, donde las matanzas llevadas a cabo encontraron su razón de ser en un factor exógeno, como fue la llegada de las milicias anarquistas procedentes de Cataluña y Levante.23 La excepción más llamativa en la provincia de Ciudad Real vino dada por el pueblo de Pedro Muñoz, cuyo primer teniente de alcalde, Antonio Montalbán Francisco, se desplazó a Madrid «con objeto de contratar a milicianos de la FAI [Federación Anarquista Ibérica] para que efectuasen los asesinatos que ellos tenían decididos y que no sabían cómo llevarlos a cabo». El Comité de Defensa y el alcalde, Crispiniano Leal, dieron el visto bueno a la operación, respaldada a su vez por una asamblea que se celebró en la iglesia parroquial y a la que asistieron la Gestora municipal en pleno «y varios centenares de personas de las más exaltadas». Así, el 14 de agosto se personaron unos treinta milicianos de la FAI, que en los dos días siguientes fusilaron a 12 derechistas.24
Los ejemplos referidos dan cuenta de la importancia que tuvo la conexión con Madrid en la represión de la retaguardia republicana y de cómo la autonomía de los poderes locales, por muy atomizados que estuvieran, fue sólo relativa, de modo que nunca actuaron al modo de cantones aislados del resto del mundo. Más allá de lo que se ha relatado, de por sí elocuente, la profundización en algunos casos concretos desvela que los poderes revolucionarios locales actuaron de manera absolutamente coordinada a escala comarcal, provincial y nacional cuando se estimó oportuno. Los viajes a Madrid y el contacto con los poderes actuantes en la capital así lo testificaron. Además de las poblaciones citadas, las decisiones que se tomaron en La Solana, un pueblo que se ha estudiado con más detenimiento que el resto, vienen a confirmarlo. Varios personajes relevantes del mundo conservador local fueron perseguidos, capturados y eliminados a través de los circuitos establecidos –por medio de contactos personales y es de suponer que a través de la comunicación telefónica– con la capital de España y la capital provincial. La secuencia se escenificó en apenas siete semanas, desde mediados de agosto a finales de septiembre, en coincidencia con el pico más alto alcanzado por la represión en la provincia manchega, más o menos acorde a su vez con la evolución de la curva de la violencia en toda la retaguardia republicana.
La primera expedición a Madrid tuvo lugar el 12 de agosto. Ese día fue sacado de su casa en la capital el abogado Francisco Martín-Albo Ocaña, que había sido máximo dirigente de Acción Agraria Manchega (integrante de la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA) en esa población desde la constitución de su Comité local en 1932. Profesionalmente se hallaba ligado a Luis Montes, prestigioso letrado y unos de los principales dirigentes de la CEDA en la provincia. Quienes fueron a buscar a Martín-Albo no eran unos extraños. Eran cinco vecinos de su pueblo, ahora reconvertidos en milicianos armados, a los que él seguramente conocía de toda la vida. Como luego refirió Gumersinda García Gallego, testigo de excepción que presenció la detención de su marido, los captores fueron José Naranjo Prieto (a) el Huso, José María Moreno González (a) Franco, Rafael Galindo Gómez Pimpollo (a) Borguetas y Tomás Cano Vareta. Después de un registro minucioso, aquellos hombres se llevaron a Francisco y allí dejaron a su esposa, desgarrada por la angustia, al cuidado de sus cuatro hijos pequeños. Francisco apareció muerto al día siguiente en los alrededores del Cuartel de la Montaña.25
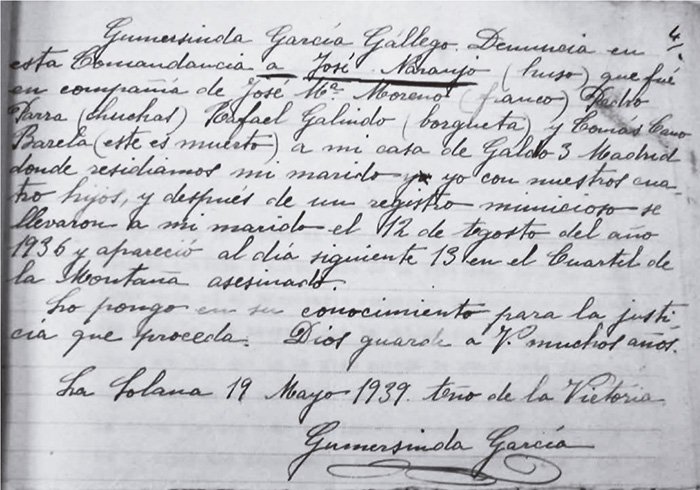
17. Denuncia en la que Gumersinda García Gallego refirió la detención de su marido, Francisco Martín-Albo Ocaña, en su casa de Madrid por varios vecinos llegados expresamente desde La Solana (Ciudad Real) el 12 de agosto de 1936 (Fuente: AGHD).
Los captores de Martín-Albo presentaban una serie de rasgos compartidos. Todos eran braceros del campo, militantes socialistas y relativamente jóvenes, en torno a los 30 años de edad. Pero la característica que mejor los definía era su condición de milicianos de primera línea, reconocidos por toda la vecindad como miembros de los grupos más combativos desde las primeras horas de la sublevación. Por ello gozaban de toda la confianza de los responsables del Comité de Defensa, el órgano clave del poder revolucionario constituido al principio de la guerra. Dos de los autores de la detención del político citado, José María Moreno González (a) Franco y José Naranjo Prieto (a) el Huso, militantes de la Unión General de Trabajadores (UGT) desde años atrás, reconocieron públicamente su participación en el hecho, aunque el segundo, además de nombrar a otro miliciano eludido en la declaración de la viuda, dijo no saber nada de su final, evidentemente buscando escudarse:
Que es cierto que se halló presente en el acto de la detención de D. Francisco Martín Albo; que a este señor fueron a detenerle además del declarante un tal José María Moreno [González], Pedro Parra [García-Mascaraque], Rafael [López] Galindo y Tomás [Cano] Varela [sic]. Que le detuvieron en su casa, pero que posteriormente le llevaron a tomarle una declaración dos policías […]. Que también fue Pedro Parra a tomar esta declaración. Que ya no supo más del detenido y que no sabe la suerte que haya podido correr porque al otro día el procesado regresó a La Solana.26
La presencia de «dos policías» –quizás agentes de alguna checa madrileña– para tomar declaración al político derechista denota que los de La Solana no actuaron solos. El otro miliciano, José María Moreno, se pronunció en términos prácticamente idénticos, aunque con algún matiz distinto en cuanto a quiénes se llevaron al detenido en el último momento y reconociendo que sí supo de su asesinato: «a detener al Sr. Martín Albo en Madrid fueron cinco […] una vez efectuada la detención no intervino ya para nada en la suerte que corrió el detenido, enterándose que había sido asesinado al otro día; que los que se lo llevaron una vez detenido fueron Pedro Parra y José Naranjo». Moreno quiso enfatizar que en su actuación como miliciano «él se limitaba a cumplir las órdenes que se le daban».27
Apenas un día después de este luctuoso suceso, con muy pocas horas de diferencia, otros personajes relevantes de La Solana protagonizaron una escena parecida. Este detalle da pie a pensar que fueron dos las expediciones que habían partido a la capital de España con el mismo objeto, o que se dividieron en dos grupos dentro de la misma expedición, repartiéndose los papeles una vez llegados a la ciudad. El caso es que tres miembros de la influyente familia Jarava, una de las más importantes de la economía y la política provincial desde el siglo XIX, fueron apresados en su domicilio de la capital: Francisco Jarava Ballesteros, hermano del conde de Casa Valiente, y sus hijos Antonio y Justo Jarava Aznar. En el hecho participaron «varios escopeteros» venidos expresamente del pueblo, reforzados por otros de la capital. Horas después «fueron asesinados por los mismos» que fueron a detenerlos, a la altura del kilómetro 14 de la carretera de Alcobendas. De la detención de los Jarava en su domicilio fue testigo presencial el hijo menor, Francisco, al que no se lo llevaron posiblemente por su corta edad, dado que sólo contaba 14 años. Según su testimonio, luego confirmado por otras fuentes, a los milicianos de Madrid no los conoció pero sí a los que se habían desplazado desde la villa manchega, que eran Bernardo García Abadillo Candelas, Valentín García de León (a) Sabas, José Marín Lemos (a) Ojo de cristal, Gregorio Fernández del Olmo (a) el Piso, José Gómez Pimpollo (a) Molondro y Eduardo Carretero Espinar.28 Este último había sido el chófer de la familia y fue quien condujo a los otros a la casa. En ese momento ejercía su oficio al servicio del Comité de Defensa y del Ayuntamiento de La Solana. En la valiosa y estremecedora versión del suceso que dejó para la posteridad reprodujo con todo lujo de detalles el recorrido que desembocó en la muerte de los Jarava. La minuciosidad de que hizo gala confiere gran veracidad al relato:
Estando [...] al servicio del Alcalde, recibió orden de Bernardo García Abadillo de tener preparado el coche para el día siguiente […] subieron al vehículo los individuos siguientes: Bernardo García Abadillo, Valentín García de León, José Marín Lemos, José Gómez Pimpollo, y Gregorio Fernández (a) “El Piso”, ordenándole les condujera a Manzanares y de aquí a Madrid […] después de descansar en el domicilio de las J.S.U., estuvieron comiendo en unos locales instalados a tal efecto en Bellas Artes: de allí salieron preguntándole al procesado el Gregorio Fernández, el domicilio de Don Francisco Jarava [...] Entonces el procesado les dijo la calle donde vivía Don Francisco, recibiendo órdenes de los ocupantes del vehículo de que les llevara allí. En la citada casa el mismo Gregorio bajó del coche, saliendo inmediatamente y dando orden de marcha al procesado y al pasar por un Ateneo libertario, mandaron que parase, bajando los cinco ocupantes del vehículo. A poco llegó otro coche con varios individuos armados de fusiles, saliendo entonces los dos coches con todos los ocupantes al domicilio de Don Francisco Jarava en la calle de Lagasca: una vez allí pasaron al domicilio de este señor, saliendo a la media hora con Don Francisco Jarava, que montó en un coche de guardias de Asalto que llegó a tal efecto, y los dos hijos de dicho señor, recibiendo el procesado orden de seguir al coche citado y llegando al edificio de Bellas Artes, de donde salieron nuevamente con estos señores, pasándose por el Ateneo antes citado, tomando luego rumbo a las afueras de Madrid y antes de llegar a Alcobendas les hicieron bajarse de los coches, viendo el procesado cómo las víctimas sacaban papeles de los bolsillos y después disparaban sobre ellos; sin poder precisar si dispararon todos aunque sí vio a todos formando un grupo alrededor de las víctimas.29
En otra declaración, Eduardo Carretero afirmó que sobre las tres víctimas «dispararon todos», madrileños y manchegos, «excepto el declarante».30 Por su parte, en la confesión de posguerra ante el juez, efectuada el mismo día que el anterior y con idéntico afán exculpatorio, José Marín Lemos, otro de los milicianos presentes en el hecho, coincidió en casi todos los extremos con el testigo anterior y mencionó los mismos integrantes de la expedición, pero a diferencia de Carretero señaló que los de La Solana no dispararon, haciendo recaer la autoría material de los asesinatos exclusivamente en «las Juventudes Libertarias de Madrid»: «quedando el procesado con todos los de La Solana en la carretera, pero en los alrededores del coche». Eso sí, a Carretero lo dejó en muy mal lugar al asegurar que el viaje a Madrid fue provocado por su denuncia de la familia Jarava.31
A excepción de Eduardo Carretero, que militaba en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), todos los demás eran socialistas. Y no se trataba de militantes de base. Tres formaban parte del Comité de Defensa (el primero de los dos que funcionaron en La Solana en la segunda mitad de 1936) y otros organismos depositarios de la autoridad revolucionaria constituida: Valentín García de León32 (que además era presidente de las JSU), José Marín Lemos (delegado de Hacienda en el Comité)33 y Bernardo García Abadillo Candelas (presidente del Comité y miembro también de las JSU). José Gómez Pimpollo y Gregorio Fernández del Olmo integraban la primera línea de las milicias locales. A Madrid, por tanto, no fueron unos espontáneos y unos incontrolados, ni tampoco se trataba de delincuentes dispuestos a tomarse la justicia por su mano. Los miembros de aquella expedición formaban parte de la plana mayor revolucionaria de La Solana, que no dudaron en recorrer los 190 kilómetros que les separaban de la capital de España para alcanzar su objetivo de eliminar a unos de los titulares más señeros del poder económico de la villa y, por extensión, de la provincia de Ciudad Real. Dado que la propaganda de la izquierda había señalado a la oligarquía económica, sin distinción, como cómplice de la rebelión militar, aquel viaje se amoldó a un impulso de limpieza política perfectamente lógico en tales circunstancias. Con toda probabilidad, los revolucionarios de La Solana hubieran preferido apresar al conde de Casa Valiente, Pascual Jarava Ballesteros, hermano de Francisco, cuya implicación en la política local, provincial y nacional había sido más intensa desde antiguo, pero no lo pudieron lograr porque para entonces se hallaba en Burgos, capital oficiosa de la zona sublevada.34
Sea como fuere, lo interesante del hecho descrito es advertir cómo la violencia desplegada contó con un notable respaldo institucional en virtud de la red de relaciones que se confeccionó, desde la alcaldía y el Comité de Defensa de La Solana, los dirigentes y milicianos enviados a Madrid, la Guardia de Asalto, la checa de Bellas Artes, el Ateneo y las Juventudes Libertarias de la capital. Una red sostenida, por tanto, en varios centros de decisión que funcionaron al alimón y sabiendo perfectamente a quién se perseguía eliminar.
Tuvieron que pasar varias semanas más hasta que volvió a ensayarse una operación de idénticas características. La tercera expedición que se organizó desde La Solana para capturar a otro pez gordo superó esta vez todas las expectativas, pues se trató del principal político de la localidad y uno de los más importantes de la provincia en la etapa republicana: Andrés Maroto Rodríguez de Vera, líder de la derecha local, el más destacado dirigente de la patronal agraria provincial, vicepresidente de la Confederación Española Patronal Agraria y diputado del Partido Republicano Agrario en la legislatura de 1933-1936. En dicha legislatura, Maroto alcanzó cierto renombre por sus intervenciones parlamentarias, en las que se expresó con extrema dureza en contra de los socialistas al denunciar la conflictiva situación social de los campos manchegos, de la que los hizo responsables. Dada la mala imagen que se labró entre la izquierda obrera, una vez consumada la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936 nuestro personaje decidió abandonar la población, razón por la cual se trasladó a vivir a Madrid. Y no erró en sus cálculos, pues nada más constituirse el nuevo ayuntamiento de izquierdas una de las primeras decisiones que tomó el alcalde socialista fue la orden de detener a Maroto y registrar su casa, el primer mandato de los cuales no pudo cumplirse.35
En agosto o septiembre de 1936, el alcalde y el Comité de Defensa de La Solana enviaron a Madrid a Pedro Antonio López de Haro, un hombre de su confianza, para realizar las pesquisas que facilitaran la detención de Andrés Maroto. Ese individuo, militante de la UGT y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), asumió la jefatura de la Guardia Municipal tras la remodelación del cuerpo paralela a la constitución del nuevo ayuntamiento en febrero de 1936. En ese puesto continuaba al inicio de la guerra, al tiempo que se implicó en la organización de las milicias. Bien entrado el verano se fue a la capital para afrontar la búsqueda del exdiputado, y no paró hasta dar con su paradero. Una vez capturado, tras llevarlo a la checa de Fomento solicitó su autorización para trasladarlo en coche a La Solana. Previamente, fue una «comisión» desde el pueblo portando una orden suscrita por el alcalde y por el Comité. Además del chófer, todos los integrantes de la misma eran destacados militantes socialistas de la localidad: Juan Antonio Maroto Guerrero y los hermanos Pedro y Francisco Parra García Mascaraque (a) Chuchas.36 Los tres se habían significado mucho en las múltiples detenciones de derechistas efectuadas en La Solana nada más producirse el golpe del 18 de julio. Pedro Parra, como se acaba de indicar, había participado también en la detención de Francisco Martín-Albo Ocaña, el líder de la AP local. Por su parte, Juan Antonio Maroto Guerrero es retratado en las fuentes como miembro del Comité de Defensa y uno de los jefes de más renombre de las milicias.
Al llegar al pueblo el 27 de septiembre, el prisionero fue puesto «a disposición del alcalde en calidad de detenido», siendo encerrado en los calabozos situados en los bajos del ayuntamiento.37 De hecho, su llegada fue registrada oficialmente por el responsable administrativo de turno. Es decir, su vuelta al pueblo y su transitorio encarcelamiento no se realizaron con discreción ni se mantuvieron en secreto, sino que ocurrieron a la vista de los vecinos y a plena luz del día. De inmediato, desde la alcaldía se notificó al Comité un escrito «poniendo a su disposición al detenido D. Andrés Maroto de Vera [sic] como presunto copartícipe de la insubordinación militar».38 Todo lo que sobrevino precipitadamente después partió de las decisiones que se tomaron en dicho organismo, constituido por representantes de los partidos y sindicatos afectos al Frente Popular. No se trató de «incontrolados», sino de los principales dirigentes y autoridades de la localidad en esos momentos, que actuaron en comandita con sus homólogos de la capital de España y de Ciudad Real, la capital provincial. Resulta evidente que los responsables locales enseguida dieron cuenta de la captura de Maroto a las autoridades revolucionarias provinciales, lo cual expresa la relevancia que se le confirió al apresamiento de este personaje.
Así, pasadas unas horas, se personaron en La Solana tres políticos muy importantes venidos ex profeso desde Ciudad Real para verificar la captura y muerte de tan importante individuo. En primer lugar, el socialista Antonio Cano Murillo, miembro del Comité del Frente Popular Provincial, del Comité de Defensa, del Subcomité de Gobernación, jurado en el Tribunal Popular y presidente de la Federación Socialista provincial: «Era con José Maestro y Francisco Colás, una de las tres figuras del socialismo en esta capital». Son innumerables los testimonios que dibujan a este hombre como uno de los artífices más sobresalientes de la política de limpieza desplegada en la retaguardia manchega.39
En segundo lugar, hay que mencionar al anarquista José Tirado Berenguer, ferroviario de la compañía MZA, fundador de la CNT (1934) y secretario de la misma al poco de estallar la guerra, asesor del gobernador civil Germán Vidal Barreiro, miembro del Comité de Defensa y del Comité de Gobernación de la capital, gestor municipal, jurado del Tribunal Popular y de la Junta de Calificación de Desafectos, delegado de la Junta de Incautaciones de Fincas y vocal en el Comité Provincial del Frente Popular. En 1937 también ayudó a crear la FAI en este territorio. Desde el principio, se reveló como uno de los dirigentes «que con mayor eficacia contribuyó a desarticular las fuerzas que pudieran haber secundado el Alzamiento». Muchos testimonios posteriores resaltaron su participación directa en la confección de listas, en las sacas y en los piquetes de ejecución.40
Por último, el tercer político de renombre llegado a La Solana fue Ernesto Sempere Beneyto, ingeniero industrial, ayudante de Obras Públicas en la Diputación y alto mandatario de Unión Republicana (UR). Con anterioridad, en 1933 había ocupado la presidencia del Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) provincial. En las elecciones de febrero de 1936 integró la candidatura del Frente Popular por Ciudad Real, pero no resultó elegido. Antes fue, además, presidente provincial del Instituto de Reforma Agraria y de la Junta de Incautación. Durante la guerra asumió diferentes responsabilidades: miembro del Comité de Guerra de la capital, presidente del Comité de Control de Obras Públicas, presidente del Sindicato de Ingeniería de Arquitectura afecto a la UGT y, de mayo a julio de 1937, gobernador civil en funciones. Pero nunca formó parte del Comité de Defensa ni del Comité de Gobernación. De hecho, sus responsabilidades en UR lo situaron en una posición incómoda por la desconfianza que despertaba esta formación –propensa a la infiltración de derechistas– entre los partidos obreros.41
No se trataba, pues, de dirigentes de segunda fila, sino de tres de los máximos responsables políticos de la provincia en aquellos meses decisivos y a lo largo de toda la guerra. Su presencia en La Solana y su implicación personal en la suerte del exdiputado agrario no respondió, por tanto, a ninguna casualidad. Refleja la convicción de haber cobrado una pieza muy importante, un supuesto cómplice de la sublevación militar, o ese era el argumento esgrimido en estos casos. En el ambiente de tensión extrema, histeria y miedo que se vivió en aquellos meses del inicio de la guerra, lo de menos era que el dato fuera cierto. En esas circunstancias, no había tiempo para sutilezas ni componendas dada la radical demonización del adversario provocada por el estallido de las hostilidades. El día 28, después de pernoctar en la cárcel municipal situada en el mismo edificio del consistorio, Andrés Maroto fue entregado a los tres dirigentes provinciales y llevado al cementerio, donde le dieron muerte. Tomás Cano Murillo, hermano de Antonio, fue el chófer que condujo a los dirigentes provinciales a La Solana. Una vez allí, subieron a Maroto en el mismo vehículo para proceder a su fusilamiento. El testimonio de Tomás también es de capital importancia para hacerse una idea de lo que aconteció a continuación. Aparte de corroborar los extremos anteriores, entre otros detalles señaló que su hermano Antonio, José Tirado Berenguer, Ernesto Sempere y un miliciano de La Solana que les acompañaba –Félix Pintado Martín Albo (a) Picoco– iban armados de sendos fusiles y que el asesinato se produjo «a las veintidós horas aproximadamente».42
Otro de los testigos presenciales de aquella muerte, el republicano Ernesto Sempere Beneyto, también dejó su relato para la posteridad ante el juez militar, ya en la posguerra. Su versión coincide en lo esencial con la versión del chófer, pero alegó que si aquel día llevaba consigo un fusil se derivó de circunstancias sobrevenidas y contrarias a su voluntad: «por orden del Gobernador, fueron por diversos pueblos a recoger armas». De lo que aconteció después responsabilizó en exclusiva a los otros dos dirigentes provinciales, Cano Murillo y Tirado Berenguer, presentándose como un convidado de piedra sobrepasado por los acontecimientos, lo que, a tenor de lo aportado por la investigación recientemente, parece más que probable.43 Siguiendo el testimonio de Sempere Beneyto, lo sucedido en La Solana se ajustó a lo ya mencionado. Pero subrayó que él se quedó en el «zaguán» del cementerio, pasando los demás al recinto «justamente con unos milicianos de la localidad que estaban esperando». Fue así como procedieron a dar muerte al exdiputado: «que debió ser en circunstancias horrendas, porque el declarante oyó decir en el interior del Cementerio a Cano Murillo “pórtate como un valiente”». A continuación, oyó varios disparos. Posteriormente, «refirió el Tirado que cuando demandaba la víctima lo rematase pronto, él le dio el tiro de gracia».44
No es descartable que en el cementerio se encontrasen, efectivamente, más milicianos de La Solana, como apuntó el testimonio de Sempere Beneyto, aunque las pruebas no son tan inapelables como las aportadas hasta aquí. Aparte de Félix Pintado, otros testimonios aludieron a la presencia de los socialistas Ramón Álamo Moreno (a) Chatillo el Alhambreño45 y Pedro Parra García Mascarque (a) Chuchas, que como se indicó más arriba fue uno de los milicianos que flanquearon a Andrés Maroto en el viaje de retorno al pueblo. A este último aludió Pedro Luna Castillo, «mayordomo» del exdiputado, quien también refirió que «al hacer la inhumación del cadáver se comprobó que fue muerto cortándole la cabeza y apareciendo completamente desnudo, siendo lo más probable le quitara la ropa el camposantero rojo llamado José García de la Reina (a) Chorras».46 Detalles escabrosos al margen, fueran o no verdad, lo innegable es que la captura y muerte de Andrés Maroto resultan muy ilustrativas porque, además de la vinculación con instancias y dirigentes revolucionarios de Madrid, ponen de relieve las conexiones habidas entre las autoridades políticas provinciales, el Ayuntamiento de La Solana, el Comité de Defensa local y las milicias del pueblo en la aplicación de la represión revolucionaria. Entre otros, este caso confirma que la violencia inspirada en las lógicas y en las decisiones de la provincia no se circunscribió sólo al ámbito de la propia demarcación.
*
Los derechistas denunciados en los frentes por sus mismos compañeros de armas –y ejecutados por tal motivo– constituyen un apartado específico de la violencia revolucionaria. Este grupo de víctimas apenas ha merecido la atención de los historiadores por más que no careciera de importancia, tanto en su dimensión cuantitativa como por las sugerencias que ofrece al investigador para una comprensión global de las pulsiones represivas en la retaguardia republicana. Aunque es difícil precisar su número con exactitud, sin duda la cifra de individuos afectados fue muy alta. En esta categoría cabe incluir a aquellos individuos que fueron incriminados como facciosos por los paisanos izquierdistas que también habían sido movilizados para luchar en la guerra. Pero a su lado es pertinente agrupar igualmente a los ciudadanos de convicciones conservadoras o falangistas que trataron de pasarse al bando de los sublevados, motivo que, como a los anteriores, les catapultó de inmediato al paredón bajo la acusación de traición a la causa de la República. Para el estudio de ambas categorías de víctimas no siempre se ha dispuesto de documentación, en tanto que ello hubiera exigido una aproximación pormenorizada, localidad por localidad, difícilmente alcanzable para un solo investigador. Pero en muchos casos, a través de un fondo documental de conjunto como es la Causa General, se ha dispuesto de la información vertida por los vecinos –también presentes en los frentes– que fueron testigos directos de la suerte de aquellas víctimas. La mera constatación de que se puso en práctica esta modalidad represiva demuestra que, aunque con mucha menos intensidad, las muertes de ciudadanos considerados desafectos continuaron después de febrero de 1937, punto de inflexión señalado habitualmente por los historiadores como límite máximo de las matanzas de inspiración revolucionaria.
De las 1.966 víctimas de las que se dispone de información, la estimación realizada muestra que, como mínimo, 104 (5,29%) pertenecieron a las categorías indicadas. Pero con seguridad fueron muchas más. Muy posiblemente, también tuvo ese origen la casi totalidad de las 286 víctimas de las que se carece de información en la base de datos que sostiene este estudio, compuesta por 2.292 víctimas avecindadas o residentes en la provincia. El hecho de que esta tesis se haya podido comprobar minuciosamente en el caso de La Solana –pueblo cuyas muertes se han estudiado de forma más concienzuda que las del resto de la provincia– lleva a esa conclusión: si hacemos caso de las declaraciones y testigos de posguerra, 28 de las 75 víctimas de la localidad murieron en los frentes a resultas de las denuncias interpuestas contra ellas por sus propios paisanos, lo que vino a suponer más de un tercio del total (37,30%). Un muestreo rápido en los estadillos correspondientes a las restantes localidades de la provincia confirma la importancia de esta modalidad represiva.
Que no se haya estudiado el fenómeno de la represión mortal en los frentes no significa, pues, que fuera irrelevante. Sumadas las 104 víctimas de las que tenemos alguna información con las 286 de las que no sabemos nada, el balance resultante es de 390 víctimas que, con algunas excepciones, bien pudieron caer bajo esa pulsión letal, lo que supondría el 17% de la mortandad global por represión en la provincia. Dado que la mayor parte de esas personas habrían sido fusiladas tras su inculpación a manos de los vecinos izquierdistas, es perfectamente plausible considerarlas víctimas de retaguardia, esto es víctimas de decisiones punitivas inspiradas en sus lugares de procedencia. Ha de tenerse en cuenta que muchos de los denunciantes en los frentes previamente habían formado parte del organigrama represivo en sus respectivos pueblos, como miembros de las milicias y comités de Defensa, o como cuadros y dirigentes de las organizaciones izquierdistas. Los datos disponibles sugieren que algunos individuos fueron auténticos adictos a la práctica de la delación. En La Solana, por ejemplo, se atribuyeron ocho denuncias a Gregorio Fernández del Olmo (a) el Piso, integrante de la primera línea de las milicias de la localidad en el verano y otoño de 1936.47 Pedro Antonio García Prieto, otro miliciano destacado de La Solana, fue a su vez el delator de los hermanos Víctor y Luis Gijón Uceda, maestros nacionales y miembros de la Acción Católica fusilados el 3 de octubre de 1937 cuando prestaban servicio en el frente del Pardo. No parece casual que su padre ejerciera de administrador del conde de Casa Valiente, el odiado pez gordo al que no pudieron capturar los revolucionarios de La Solana. En la transmisión oral se han preservado muchos testimonios que confirman la veracidad de este hecho, pero el más valioso lo aportó un testigo presencial de excepción, Rafael García Velasco, un paisano también movilizado que pudo constatar con sus propios ojos cómo los hermanos fueron tildados de fascistas ante sus superiores por el vecino socialista citado.48
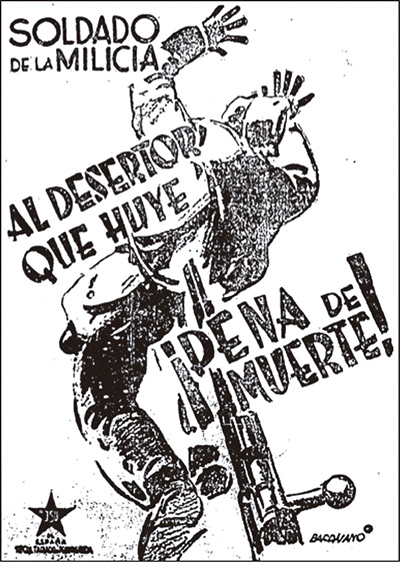
18. La violencia contra los desafectos tuvo una expresión particular en la retaguardia inmediata de los frentes de guerra, donde se actuó con toda contundencia contra los soldados sospechosos de estar en connivencia con los sublevados. Las denuncias a menudo partieron de sus propios paisanos (Fuente: Cartel de las JSU, El Socialista, 30 de septiembre de 1936).
La información dispersa sobre otros pueblos de la provincia manchega confirma que la práctica de la denuncia del paisano desafecto estuvo bastante extendida. Así, consta que en el frente de Aragón asesinaron a nueve soldados de Bolaños cuando pretendieron pasarse a las filas «nacionales». Antes de que pudieran llevar a la práctica su plan, fueron descubiertos por unos vecinos, entre ellos Martín Sánchez Porrero (a) el Bote, con el consiguiente desenlace fatal.49 No fue para nada raro, además, que los informes negativos partieran de las autoridades del pueblo de los soldados a los que se pretendía incriminar. Si hemos de creer a sus familiares, que Manuel Fernández Rodríguez fuera denunciado como fascista en Madrid cuando se hallaba pendiente de clasificación se debió a un paisano del Viso del Marqués, Timoteo Muñoz Toledano, que «indicó que fusilaran a la víctima».50 En Torralba de Calatrava, «por iniciativa del alcalde y con la conformidad del Comité», siete muchachos derechistas fueron enviados a Madrid y alistados en el Batallón socialista de Francisco. El que los condujo, un izquierdista significado, «era portador de una carta de la Alcaldía denunciando a dichos muchachos». Una vez en Aravaca, fueron detenidos, se pidieron informes al Comité local y, comprobada su filiación falangista, se decidió su fusilamiento».51
Se ha estimado que de los veinte asesinados de Fuente el Fresno siete lo fueron en alguno de los frentes de batalla tras ser delatados por sus paisanos allí presentes o por los informes enviados por el Comité de su pueblo.52 En Manzanares también hubo nueve casos de este tipo.53 En el mismo plano cabe situar lo que les sucedió a dos jóvenes falangistas de Fernancaballero, Juan García Morales y Nemesio Espinar Honrado, en el frente del Pardo al poco de ser llamados a filas en abril de 1937. Ambos fueron puestos ante un pelotón de fusilamiento en virtud de la delación efectuada «por los miembros de la Juventud Socialista de esta localidad», compañeros de recluta. Se da la circunstancia de que Juan García Morales ya había sido detenido en abril de 1936 y llevado por su condición de falangista a la Prisión Provincial de Ciudad Real, donde permaneció diez días. Al estallar la guerra sufrió prisión de nuevo durante tres meses por orden del Comité de Defensa de su pueblo. Mariano Fernández, que servía en la misma unidad, fue testigo presencial de lo que les ocurrió posteriormente en el frente a los dos jóvenes:
estando presente el ordenanza de aquel puesto, Leonardo Dorado Serrano, natural y vecino de Fernancaballero, llegó un camión, del cual bajaron a Juan García Morales y a Nemesio Espinar Honrado […] los pasaron dentro de la Comandancia y acto seguido llamaron al tal Leonardo Dorado, y un teniente de aquella unidad, llamado Félix, le preguntó a aquél y le dijo: hoy han traído a dos paisanos tuyos, espero que me digas la ideología de ellos y de sus padres, contestando el tal Leonardo, con toda rapidez, que todos ellos eran unos fascistas y que estaban afiliados a la Falange; contestando dicho teniente Félix, que se fijara bien lo que decía, porque de él dependía la vida de sus paisanos y que por lo tanto le daba dos horas para que lo pensara bien detenidamente, y que transcurridas estas, le volvieron a preguntar y se ratificó en todo cuanto había dicho […] [Mariano Fernández] ya no los volvió a ver más.54
Los testigos incómodos resultaron de capital importancia a posteriori para calibrar el alcance de esta vertiente represiva. Sin embargo, cabe enfatizar que no siempre se aportaron pruebas convincentes que demostraran los hechos y las supuestas delaciones, dado que los frentes se hallaban lejos y que la rumorología funcionó. Por otra parte, acusar a alguien de haber interpuesto denuncias durante la guerra era una forma también de incriminar a otros en la posguerra, a los efectos de saldar algún agravio o de vengarse por los sufrimientos pasados. Ciertamente, en muchas ocasiones seguro que se dio por asesinados a individuos que durante la contienda en realidad habían muerto o desaparecido en acciones de combate, y no a resultas de la denuncia de algún paisano. La pertenencia de esos fallecidos a familias derechistas explicaría entonces su inclusión posterior en los listados del «martirologio» franquista. Sin embargo, en honor a la verdad hay que decir que los fiscales de la Causa General no dieron por buena de primeras toda la información que les llegó desde los pueblos. El de la provincia de Ciudad Real, al menos, interpuso los filtros necesarios para tratar de confirmar que todos los que se decía asesinados en los frentes como consecuencia de denuncias y represalias lo habían sido efectivamente. Hay que tener presente que la categoría de «mártir» de la revolución conllevaba un reconocimiento en el Nuevo Estado que, obviamente, no se concedía a los muertos en acción de guerra en las filas republicanas, por muy derechistas o falangistas que fueran sus antecedentes, o por muy forzado que hubiera ido el afectado a combatir en el «Ejército Rojo». Para ser incluidos en los «martirologios» debían aportarse testigos y pruebas confirmatorias. Aun cuando existiera la suposición cierta, si no se aportaban pruebas no se inscribía al muerto como víctima.55 Era comprensible que los familiares se agarrasen a los pocos datos de que disponían en busca de alguna reparación, pero su disposición y su empeño a menudo no bastó para que sus parientes fueran incluidos en los listados oficiales de muertos por represión.
Una dimensión muy distinta fue la de aquellas víctimas colaterales acarreadas por la proximidad del frente en la provincia de Ciudad Real, en virtud de circunstancias sobrevenidas un tanto al azar más que como consecuencia de la represión revolucionaria propiamente dicha. En este caso los damnificados sí fueron tenidos en cuenta por el fiscal instructor de la Causa General, de ahí que se les incluyera en las relaciones locales de «mártires». Así, Patrocinio García Mendiola, un cabrero de 42 años sin afinidades políticas conocidas, fue muerto por tropas republicanas en enero de 1937. Sucedió cuando se encontraba a cargo de su rebaño en el término de Navalpino y al levantar sospechas de connivencia con los facciosos huidos por llevar «víveres a personas de derechas que se encontraban refugiadas en la sierra huyendo del terror rojo».56 Por su parte, en abril de 1938 la mala suerte golpeó de lleno a dos vecinas de Fontanarejo que fueron apresadas y fusiladas en el acto en el término de Navahermosa (Toledo) cuando intentaban cruzar las líneas. Se trató de Felisa Pagoaga Ibarguchi, maestra nacional, y Cándida Pérez Martín, viuda de un guardia civil.57 Por último, al poco de terminar la guerra, en abril de 1939 se encontraron cuatro cadáveres en una finca de Alamillo, en el partido de Almadén. Dos no se pudieron identificar. Los otros eran dos sargentos que habían caído presos de las tropas republicanas, todo indica que fusilados al emprender aquellas la retirada.58
En la parte noroccidental de la provincia, la comarca de Los Montes –territorio poco poblado y de orografía más accidentada que el resto– facilitaba cierta porosidad con las líneas enemigas, de ahí que las fuerzas republicanas se aprestasen a una vigilancia intensa. A partir de 1938 el incremento de las deserciones se convirtió en un problema para el Ejército republicano, motivo que empujó a las autoridades militares a extremar el rigor para frenar lo que era una auténtica sangría.59 Todos los hombres que soslayaron el reclutamiento o los soldados desertores se vieron expuestos a perder los bienes de su propiedad. En el supuesto de no poder actuar contra ellos, fueron sus familiares los que quedaron a expensas de ser represaliados.60 De hecho, el gobernador civil emitió una circular el 11 de junio de aquel año ordenando que se retuvieran los bienes y enseres de los parientes de los desertores.61 En enero de 1939 se volvió sobre el asunto, indicando expresamente que los que incurrieran en esa práctica, tanto hijos como padres, serían declarados «enemigos de la República». Todas estas medidas de última hora prolongaban, en realidad, el decreto de 27 de septiembre de 1936, que atribuyó al Estado el derecho de expropiar las propiedades de los considerados responsables de haber intervenido o cooperado en el movimiento sedicioso.62 En el mismo sentido apuntaron los acuerdos municipales emitidos sobre la marcha, aquí y allá, para castigar a los rebeldes o a sus simpatizantes. Como cuando el Ayuntamiento de Fuente el Fresno dictaminó, en enero de 1937, que los refugiados fueran alojados «en las casas de los derechistas, puesto que sus partidarios han sido los causantes de esta tragedia». De la misma forma, esta corporación acordó en abril de 1938 la incautación de todos los bienes y el precinto de las casas de veinte vecinos «por traidores al pasarse al enemigo», una medida que luego se volvería a reiterar en otros municipios de la zona.63
Como se ha podido comprobar en páginas anteriores, la zona norte de la comarca de Los Montes, que más o menos coincidía con el partido judicial de Piedrabuena, fue de las menos castigadas por la violencia revolucionaria con resultado de muerte, y, a la inversa, donde la solidaridad comunitaria funcionó mejor a la hora de proteger a los sectores conservadores, como se analizará más adelante. De este modo, la represión en los pueblos de esta comarca –muy pequeños todos ellos– fue un fenómeno más bien importado. Pero la proximidad del frente no dejó de generar tensiones, aunque sólo en muy pequeña medida provocara cadáveres. Y tales tensiones afloraron particularmente en el último año y pico del conflicto. De ahí, por ejemplo, el saqueo masivo de sus casas que sufrieron setenta vecinos de Horcajo de los Montes, cuyos hogares quedaron «completamente sin nada». Era la respuesta de las autoridades por haber protagonizado aquellos una fuga colectiva de gran alcance, «llegando hasta el extremo de [dejar] sin ropas y demás menaje de casa a la mayor parte de ellos que fueron evadidos en su mayor parte a la Zona Nacional». Los pocos que fueron capturados sufrieron prisión y malos tratos, como también las esposas de los huidos.64 En Navalpino se presentó un destacamento de milicias y procedieron de la misma forma, encarcelando a numerosas personas cuyos familiares se habían fugado a los montes o se habían evadido a la zona insurgente. Como las amenazas de muerte no surtieron efecto para sacarles el paradero de los prófugos, «fueron obligados a pagar en el acto grandes multas comprensivas entre 500 a 1.000 pesetas a todos y cada uno, calculándose en unas 10.000 pesetas [...] las hechas efectivas».65 Claro que mucho peor fue el caso de Porzuna, donde los registros y saqueos de los domicilios de los derechistas culminaron con la detención de 44 mujeres como cómplices de sus esposos o allegados al saltar a territorio enemigo o permanecer huidos en la sierra. En represalia y para evitar que otros siguieran su ejemplo dadas las dimensiones que estaba tomando el fenómeno de los desertores, las mujeres de aquellos hombres fueron trasladadas a Ciudad Real para su interrogatorio o encarcelamiento.66
Quinta parte
LAS VÍCTIMAS DE LA REVOLUCIÓN
CAPÍTULO 16
Motivaciones políticas de la violencia
El análisis pormenorizado de las víctimas y su perfil político y social constituye una dimensión fundamental para definir las características de la violencia revolucionaria en la guerra civil española. Conocer con cierto detenimiento a quiénes se persiguió en la retaguardia republicana, su trayectoria política previa y sus circunstancias vitales ayuda a comprender las raíces y los motivos de las matanzas, así como las lógicas represivas aplicadas a los enemigos políticos. Desde esta perspectiva, vuelve a constatarse de manera convincente el peso de los antecedentes políticos en aquella práctica de limpieza selectiva. Por tanto, en la violencia revolucionaria hubo escasa espontaneidad, muy poco descontrol y sí mucho cálculo racional, por más que las emociones se hallaran a flor de piel, atrapados sus protagonistas –víctimas y verdugos– por la pasión, el miedo y la tensión propios de un contexto tan extraordinario. Como todo el mundo constató al instante, al producirse el golpe de los militares rebeldes se puso en juego la más elemental lucha por la supervivencia, dentro de un espacio reducido donde tu vecino de toda la vida podía ser tu peor enemigo. Al fin y al cabo, se trataba de una guerra civil.
En la posguerra, las autoridades de la dictadura establecieron un veredicto contundente y en apariencia inapelable al hacer balance de lo sucedido: los asesinados «por la horda republicano-marxista» lo fueron «por sus ideales adictos» y «por su inquebrantable adhesión» «al Glorioso Movimiento Nacional».1 Con otra retórica, entre los adversarios de los sublevados esa convicción gozó también de gran predicamento: los muertos derechistas lo fueron en su condición de desafectos a la causa de la República. Ciertamente, sin duda fue así en innumerables casos. Al poco de saltar las noticias de la insurrección, muchos ciudadanos de convicciones conservadoras o fascistas siguieron con entusiasmo los acontecimientos dispuestos a secundar a los golpistas. Los más extremistas y temerarios se precipitaron a coger las armas. Ahora bien, también es factible esgrimir datos y razones para concluir que muchas de las personas que accedieron, más o menos pronto, a la categoría de víctimas lo fueron sobrepasadas por los acontecimientos y sin tiempo material para pronunciarse en ningún sentido. En consecuencia, cabe preguntarse hasta qué punto el veredicto de los gobernantes de posguerra sobre la adhesión «a la Causa Nacional» fue acertado y, sobre todo, susceptible de generalizarse al conjunto del universo conservador atrapado en la retaguardia republicana. La pregunta resulta aún más pertinente si se mira a las provincias –como la que nos ocupa– donde el seguimiento de la insurrección fue escaso e incluso irrelevante.2
En realidad, es muy difícil saber el grado de identificación inicial con la sublevación de las personas que resultarían víctimas de la movilización izquierdista. Antes de morir, a esas personas no les dio tiempo material de imaginar siquiera en qué iba a desembocar todo aquello. Otras muchas, en la medida que tuvieran acceso a alguna información desde las cárceles o sus escondites, quizás pudieron atisbar que la guerra corría a favor de los alzados. Pero poco más, dado que el grueso de los muertos cayó en los primeros seis meses del conflicto. Desde principios de 1937, la escalada sangrienta experimentó un parón en seco a este lado del frente, un momento en el que todavía resultaba difícil saber cuál habría de ser la suerte del «Glorioso Movimiento Nacional».
Los familiares de los «caídos por Dios y por España» –el rótulo que les asignó la dictadura– sí conocieron el desenlace final de aquel golpe fallido que se transmutó en cruenta guerra civil. Y, como es lógico, el nuevo régimen encontró en esa amplia cohorte de damnificados un caladero de apoyos sociales en los que sostener su legitimidad, siquiera porque los mismos ansiaban algún tipo de reparación en forma de venganza o respaldo material. De ahí partió la apropiación de la memoria de los caídos por parte del Nuevo Estado y el culto institucional que se les brindó primorosamente durante décadas. Sin embargo, hay un indicador –entre otros– que conduce a someter a prueba el grado de identificación real de las familias de las víctimas con la dictadura: la decisión de enviar, o no, los restos de sus familiares para ser enterrados a cubierto de la Cruz de los Caídos, el gran símbolo del martirologio franquista levantado al efecto en las cercanías de Madrid, al pie de la Sierra de Guadarrama. Esa oportunidad se les brindó en 1952 conforme al acuerdo adoptado por el Gobierno de entonces: «previa oportuna gestión con sus familiares, si éstos están dispuestos a autorizar la entrega de sus restos para ser trasladados, a fin de que reciban sepultura definitiva en el “Valle de los Caídos”. Asistirá, como es lógico, la libertad de resolución». Pues bien, se tiene constancia de que, al menos en algunos pueblos, la respuesta afirmativa fue absolutamente minoritaria.3
Por añadidura, otra muestra ilustrativa que invita a pensar es la de los ciudadanos que pasaron por las cárceles, batallones disciplinarios y campos de trabajo republicanos durante la guerra que, sin embargo, luego renunciaron a la condición de «ex cautivos» que les ofreció el régimen en la posguerra. No se cuenta con cifras globales referidas a toda la provincia, pero las evidencias parciales –que abundan, como se aprecia más adelante– señalan que fueron muchos más los antiguos presos que no se inscribieron en las hermandades, o pronto dejaron de cotizar en ellas, que los que sí lo hicieron un año tras otro confirmando así su fidelidad al régimen. Y eso que el reconocimiento de la condición de «ex cautivo» conllevaba prebendas y privilegios de todo tipo. ¿Cómo interpretar estos resultados? ¿Acaso la gélida recepción de la memoria institucional de los «mártires» por parte de muchos ciudadanos no encubría el deseo de circunscribir el culto a los muertos –o a los «ex cautivos»– en el círculo más íntimo? ¿Se pretendía obviar con ello su instrumentación por parte de la dictadura? ¿No se plantearon muchas de aquellas familias que de no haberse producido la guerra podrían haber seguido disfrutando en vida de sus parientes? ¿Cuántas incontables penalidades se habrían evitado? ¿No escondía el sonoro rechazo de las propuestas gubernamentales una crítica velada a los militares que se sublevaron en 1936 por haber provocado la situación caótica que arrasó el país?
La respuesta a los interrogantes planteados quizás sea ya imposible. Pero de lo que no cabe duda es de que el compromiso incondicional con la sublevación en el territorio objeto de este estudio resultó a todas luces irrelevante. Sólo grupos muy pequeños dieron un paso tan grave y trascendental, permaneciendo la mayoría de los ciudadanos de inquietudes conservadoras encerrados en sus casas, a verlas venir y tratando de sortear, conforme a las posibilidades de cada cual, las tremendas turbulencias desatadas por aquella brutal ruptura de la legalidad. La caza de derechistas que vino a continuación se produjo en virtud de la amenaza potencial, real o imaginada, que sus adversarios advirtieron en ellos. Este diagnóstico se realizó mirando a las experiencias del pasado inmediato, a las rivalidades y enfrentamientos políticos manifestados, cuando menos, a lo largo de los cinco años previos, y no tanto atisbando un futuro que nadie podía adivinar con claridad en esos momentos.
La proyección retrospectiva al período anterior al 18 de julio de la división del país en dos bloques causada por la guerra constituye un error que viene de antiguo. Sin embargo, una distorsión de ese calibre no debería hacer olvidar que la imagen de las dos Españas, tan exitosa durante décadas, respondió a una construcción creada por el conflicto y que, por tanto, en modo alguno se anticipó al mismo. Luego, la dictadura militar triunfante alimentó el mito de forma interesada hasta el infinito, cuando en realidad nunca hubo dos Españas enfrentadas, ni siquiera a lo largo de la guerra.4 Con más motivo, esa foto fija no funcionó tampoco en los prolegómenos del conflicto. Es una falsedad que en la primera mitad de 1936 –pese a sus altos niveles conflictivos y sus más de cuatrocientos muertos por violencia política–5 se polarizase la sociedad española hasta el extremo de ubicar al conjunto de los ciudadanos en dos campos antagónicos. En vísperas del estallido España seguía siendo –a diestra y siniestra– un país políticamente muy plural. La radicalización la protagonizaron grupos tan minoritarios como audaces, intransigentes e irresponsables que, sin reparar mucho en los costes, se dispusieron al combate armado desde muchos meses antes. En lo que hace al universo derechista, incluido el muy escuálido fascismo autóctono, la opción insurreccional sólo fue suscrita abiertamente por corrientes ideológicas minoritarias (monárquicos alfonsinos, carlistas, falangistas…), cuyo peso electoral se demostró inane en febrero de 1936, como ya ocurriera en los comicios previos, dos años y pico atrás. El visto bueno a las tramas golpistas por parte de la jerarquía de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), el gran partido conservador posibilista, sólo se dio, y con gran desgana por parte de sus principales mentores, en fechas tan tardías como principios de julio. Y ello sin contar con el respaldo de los más moderados, todavía dominantes en la élite de la formación –y en su grupo parlamentario– durante aquella primavera.6
El análisis de las víctimas acarreadas por la marea revolucionaria en la provincia manchega confirma la pluralidad ideológica mencionada, que la guerra y la dictadura posterior se encargaron, no por casualidad, de difuminar. Detrás de los apelativos «derechista» o «falangista», con los que solían aparecer «los mártires» en los censos confeccionados a partir de 1939, fueron agrupadas gentes de trayectorias políticas y convicciones de lo más diversas. La investigación nos devuelve una complejidad de obligada referencia en el análisis, siquiera para entender mejor el proceso que desembocó en el conflicto bélico y para captar las simplificaciones que se levantaron a posteriori. Las mismas también fueron recreadas por la propaganda y el discurso imperante en los medios políticos vinculados a la causa de la República. Desde tales ámbitos, se concibió la guerra como una lucha del pueblo honrado y trabajador amante de sus libertades contra los grupos oligárquicos de siempre, integrados por terratenientes, banqueros y ricos de toda condición, militares sin escrúpulos, obispos voraces, frailes «trabucaires», etc. Sin embargo, con los datos en la mano el cuadro real de actores partícipes en la secuencia bélica nos aparece bastante más abigarrado.
Desde la lógica interna y los objetivos de aquella violencia, el catálogo de razones para caer víctima de las matanzas era amplio. El revanchismo personal tuvo algún peso en no pocos casos, pero el impulso verdaderamente decisivo fue la adscripción política de los afectados, especialmente si su protagonismo en partidos de derechas o en la Falange había sido destacado. Si tal circunstancia se combinaba con la condición de propietario, empleado de confianza de un empresario o de un terrateniente, llevar sotana o simplemente haberse significado como activista católico, las posibilidades de ser perseguido como «enemigo del pueblo», encarcelado o –en el peor de los casos– asesinado se multiplicaban exponencialmente.7 Está claro que la violencia coordinada respondió a la necesidad de someter a una provincia inequívocamente conservadora. En este sentido, resulta ilustrativo que el mayor número de muertos coincida con las zonas más politizadas y más conflictivas antes de la guerra, que a su vez eran las de mayor presencia de las clases medias, las que presentaban más repartida la propiedad, las de mayor volumen demográfico y las mejor comunicadas tanto por carretera como por ferrocarril. Zonas donde el socialismo también gozaba de una fuerte implantación desde los inicios de la República, pero en las que las coaliciones derechistas, socialmente interclasistas y vertebradas en torno al conservadurismo católico agrario, lograron disputarle con solvencia su hegemonía inicial, hasta el punto de convertirse en 1933, y también en febrero de 1936, en la opción más votada en casi todos los distritos municipales. Y ello a costa del citado socialismo, pero también del republicanismo de izquierda y de centro.8
Difícilmente puede rebatirse que en las matanzas hubiera cálculo y premeditación al elegir a la gente más significada políticamente: derechistas de distintas tendencias, falangistas, católicos militantes o patronos de intenso historial en las luchas laborales, individuos todos ellos que habían ocupado cargos de relevancia pública entre 1931 y 1936 o antes, en la época de Primo de Rivera o en la Restauración (alcaldes, concejales, secretarios de ayuntamiento, jueces y funcionarios de juzgado, líderes de los labradores…).9 Sin olvidarnos de los curas y religiosos en general… a los que desde las izquierdas se les veía como inspiradores intelectuales del mundo conservador. El cálculo pasó por liquidar al personal político más señalado, considerado enemigo a muerte. El componente clasista también jugó un papel, aunque este elemento no fue tan importante como pudiera parecer a primera vista. Así, el objetivo prioritario fue acabar con las minorías dirigentes y los cuadros intermedios de las organizaciones políticas rivales, con el fin de descabezarlas y neutralizar cualquier tipo de resistencia posible o figurada.10 Al igual que los sublevados en los lugares que controlaron desde el principio, «quienes los derrotaron en otros supieron desde el principio a quién dirigir las balas».11
Desde ese punto de partida, los personajes públicos que habían sido o eran representantes en el Parlamento nacional fueron objetivo preferente de la violencia revolucionaria. De hecho, la provincia de Ciudad Real, tanto en términos absolutos como en relación al número de habitantes, destacó junto con la de Toledo por el alto número de diputados asesinados que habían resultado elegidos en febrero de 1936. Esa importancia se acentúa aún más si ampliamos el cuadro a todas las legislaturas de la República o si nos vamos hacia atrás, a la dictadura de Primo de Rivera y al régimen liberal que le precedió en el tiempo. Como se ha indicado con acierto, «el odio, el miedo, la venganza y, tal vez, la violencia de expectativa parecieron conjurarse para proporcionarle un triste liderazgo en cuanto al número de atentados contra diputados». Ciertamente, en las provincias manchegas esa secuencia adquirió «una especial saña y virulencia, tal vez condicionada también por la precariedad del control del territorio en los primeros momentos, pero también por la existencia de recientes conflictos sociales y laborales».12
Uno de los miembros más ilustres y antiguos de la élite política provincial desaparecidos en la guerra fue Fernando Acedo Rico y Jarava, gran propietario procedente del liberalismo dinástico de signo agrario, que había sido diputado por el distrito de Ciudad Real en la última legislatura de la Restauración, la que se inauguró con las elecciones del 29 de abril de 1923. Junto a él sobresale otro personaje relevante de trayectoria y características muy parecidas, Juan Manuel Treviño Aranguren, marqués de Casa Treviño. Dueño de extensas propiedades y diputado durante la Restauración por la circunscripción de Ciudad Real, fue jefe político del Partido Conservador y uno de los mayores contribuyentes en esta circunscripción. Pero su mayor dedicación la ejerció como dirigente corporativo vinculado a los intereses de los propietarios y cultivadores del campo, formando parte de la plana mayor de la Confederación Nacional Católico Agraria. Decidido colaborador de la dictadura de Primo de Rivera, durante ese período asumió el cargo de diputado provincial y la jefatura de la Unión Patriótica, el partido único oficial de aquel régimen.13

19. Rafael Melgarejo Tordesillas (1895-1936), duque de San Fernando de Quiroga y Grande de España, terrateniente en la provincia de Ciudad Real y diputado por la CEDA en las elecciones de febrero de 1936, murió asesinado el 9 de septiembre de aquel año en la pedanía de Las Casas, cerca de la capital manchega (Fuente: Cortesía de Jorge Solís Piñero).
El tercer representante señero de la élite política y económica provincial desaparecido en 1936 fue Rafael Melgarejo Tordesillas, quinto duque de San Fernando de Quiroga y Grande de España, cuya trayectoria como diputado por el distrito de Villanueva de los Infantes se remontaba a las elecciones de 1916 y 1920. Rafael fue uno de los pocos miembros de la alta nobleza que siguió haciendo política en tiempos republicanos. En la elección de vocales regionales para el Tribunal de Garantías Constitucionales de septiembre de 1933 figuró como candidato suplente de la CEDA por Castilla la Nueva. Con esas mismas siglas consiguió un escaño en las elecciones de febrero de 1936, gracias a los 106.455 votos que sumó tras un compromiso personal intenso en la campaña a través de numerosos mítines por toda la provincia. De hecho, fue el candidato más votado en esta circunscripción, a gran distancia del aspirante socialista con mayor respaldo, José Maestro San José, que obtuvo 82.168 sufragios. En las Cortes de aquella primavera, Rafael Melgarejo se distinguió por su activa oposición a todas las medidas relacionadas con la reforma agraria y las bases de trabajo rural que pretendió sacar adelante el Gobierno.14 Tras estallar la guerra y ante la imposibilidad de escapar permaneció oculto en su casa, aunque al final lo capturaron el 3 de septiembre. En su traslado de Infantes a Ciudad Real intervinieron milicianos llegados expresamente de esa capital. El Comité de Defensa local dispuso que lo acompañaran otros derechistas y falangistas destacados, entre ellos Luis Melgarejo, hermano del anterior, y José Enríquez de Luna Baíllo, otro exponente de las familias más ricas de la provincia.15 Días después, la prensa del Frente Popular dio la noticia del apresamiento del «ex duque» con un tono entre eufórico y burlesco, resaltando sus «sospechosas actividades fascistizantes». Quizás no fue casual que lo asesinaran justo en la misma fecha, el 9 de septiembre, tras sacarlo con otros ocho presos de la cárcel provincial de Ciudad Real y sin pasar por delante de ningún tribunal:
La detención de este elemento fue tan pintoresca como accidentada. El citado caballero estaba oculto en las habitaciones altas de una de las casas del pueblo; pero, al iniciarse los registros, consideró su escondrijo poco seguro y salió al tejado, donde permaneció agazapado varios días. Descubierto por los milicianos, trató de escapar por entre tejas y canalones, hasta que, finalmente, cayó en poder de sus persecutores, que le condujeron a la cárcel de Ciudad Real.16
De este caso queda una copiosa constancia documental. Conviene reparar en ella no sólo por la relevancia de los asesinados o su deshumanización por los victimarios, sino porque evidencia la coordinación que se estableció entre los poderes revolucionarios de la capital y las autoridades de la pedanía de Las Casas, lugar donde se produjo el fusilamiento de las nueve víctimas: el citado Rafael Melgarejo, el sacerdote José María Mayor Macías, los jesuitas Jesús Manuel González y Domingo Ibarlucea, el juez de instrucción de Ciudad Real Filiberto Carrillo de Albornoz, el gran propietario y abogado José Enríquez de Luna Baíllo, el jornalero de derechas Cecilio López Romero y los falangistas Francisco Martín Jiménez y Juan Antonio Segundo Gallego. Comandados por Cesáreo Moreno Ruiz, miembro del Comité de Cárcel de Ciudad Real y militante de Izquierda Republicana (IR), amén del chófer Carmelo Vargas Jiménez y cuatro milicianos de Ciudad Real (José del Hoyo Mata entre ellos), también participaron en la operación los vecinos de Las Casas Carmelo Bastante Lozano (a) Guisapo, Ángel Fúnez González y Rafael García González.17
Alumbrados por un farol sostenido por el último de los citados, que era presidente del Partido Comunista de Las Casas, los presos fueron bajados del camión atados de dos en dos y fusilados en el punto conocido como El Calvario, cerca del cementerio de esa aldea. Esto sucedió entre la una y las dos de la madrugada. Según el testimonio del citado José Hoyo Mata: «les dispararon con fusil los cuatro, el declarante, el Ángel Fúnez, el Rafael García y Cesáreo Moreno»; «después de caídas las víctimas a cada grupo de dos por los ejecutores se les iba dando el tiro de gracia»; «terminada la tarea de hallarse los nueve muertos en el suelo procedieron con un farol preparado al efecto a cerciorarse plenamente de que eran cadáveres»; «no conocía a ninguna de las víctimas personalmente ni conoce sus nombres». Según Ángel Fúnez, un individuo de Ciudad Real llamado Emiliano [¿Ocaña?] «les dijo a los de las Casas que también tenían que tomar parte en el hecho, disparando entonces el declarante, Rafael García y el Emiliano sobre otros de los detenidos que cayeron al parecer muertos»; «él recuerda que hizo disparos de escopeta sobre su víctima». Aunque no conocía a los ejecutados, el chófer le dijo a Ángel «que eran peces gordos y que sabían rezar muy bien».18
Por su vinculación con la gran propiedad, destaca en cuarto y último lugar el caso de Fermín Daza Díaz del Castillo, republicano, terrateniente y abogado del Estado que, aunque natural de Ciudad Real, fue diputado por Badajoz en las elecciones de 1933 y 1936. En las primeras se presentó por el Partido Republicano Conservador (PRC), mientras que en las segundas lo hizo por una candidatura de «centro». El grueso de sus propiedades se situaba en el término de Agudo, en la provincia manchega. De hecho, su familia, arquetipo de «propietarios caciques» en la voz de sus contrarios, protagonizó duros enfrentamientos con el obrerismo local en los años previos a la guerra, con motines e invasiones de sus fincas de por medio. Fermín fue asesinado en Madrid, pero su padre y su hermano lo fueron en Argamasilla de Calatrava tras ser detenidos por orden del alcalde de Agudo.19

20. Candidatos derechistas por Ciudad Real en las elecciones de noviembre de 1933. Seis de los ocho que figuran en la imagen cayeron bajo las balas en el verano de 1936: José María Mateo La Iglesia, Francisco Yébenes Martín, Daniel Mondéjar Fúnez, Luis Ruiz Valdepeñas, Juan Baíllo Manso y Andrés Maroto Rodríguez de Vera (Fuente: El Pueblo Manchego).
En una dimensión distinta se movieron los otros cuatro diputados manchegos que también perdieron la vida en aquellas circunstancias: José María Mateo La Iglesia, presidente del Comité Provincial de Acción Popular Agraria Manchega; Luis Ruiz Valdepeñas, que también militó en esa formación (aunque en las elecciones de 1936 se presentó como independiente); Daniel Mondéjar Fúnez, que primero perteneció a la Derecha Liberal Republicana y luego al Partido Republicano Agrario, tras su constitución en 1934; y Andrés Maroto Rodríguez de Vera, que, procedente del asociacionismo patronal, también acabó integrado en ese partido. Los cuatro compartían una serie de características comunes: eran abogados, se implicaron en la defensa de los intereses de los agricultores de la provincia y, por su extracción social y su posición económica, no se podían comparar con los diputados pertenecientes a la élite terrateniente, aunque su nivel de riqueza no era despreciable. Los cuatro expresaron muy bien la adaptación a la política democrática y competitiva de los nuevos partidos conservadores constituidos al albur de la coyuntura republicana. Todos obtuvieron un acta parlamentaria en los comicios de noviembre de 1933, escenificando en esta provincia el gran triunfo derechista que tuvo lugar en toda España. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en el conjunto del país dos años después, los citados políticos manchegos (menos Andrés Maroto, que no se presentó) revalidaron su triunfo en la cita electoral de 1936. Si en esta ocasión el Frente Popular se hizo con la victoria en España, Ciudad Real fue una de las provincias donde eso no ocurrió. La coalición derechista liderada, entre otros, por aquellos hombres volvió a ganar de forma inapelable a sus contrincantes. En muy poco tiempo, a finales de ese año todos habían perdido la vida después de ser sometidos a una caza sin concesiones. Por lo que respecta a Luis Ruiz Valdepeñas, los malos tratos precedieron a su muerte.20
La violencia revolucionaria no se detuvo en el nivel de la alta política. La persecución del adversario también salpicó a los cuadros intermedios de los partidos derechistas. Incluso se vieron afectados personajes que, en su día, ni siquiera obtuvieron el acta electoral, como Juan Baíllo Manso (republicano conservador) y Eugenio Francisco Yébenes Martín (candidato de las organizaciones patronales que, en el último momento, se cayó de la coalición derechista para las elecciones de 1933). Por tanto, junto con los cuatro que sí obtuvieron el acta mencionados antes, un total de seis de los ocho integrantes de aquella candidatura conservadora fenecieron al paso de la represión revolucionaria.21 Pero, si se afina el análisis, el panorama descrito se reafirma aún más. Que se haya detectado a través de la prensa del momento u otras fuentes, la violencia de la guerra civil segó la vida, al menos, de veintiún propagandistas de Acción Agraria Manchega. En esa lista cabe incluir a Tomás García Noblejas, el jefe de la «oficina electoral» ubicada en la capital provincial donde se impartían instrucciones a las comisiones locales que iban allí a recibir directrices para la propaganda electoral.22 La exposición pública de estas personas fijó su imagen en la retina de sus adversarios, en una época como aquella en la que la vida política tuvo, por momentos, ribetes de enfrentamiento bélico.
Además de lo expuesto, algunos hechos revelados por la investigación no dejan de impresionar al observador retrospectivo cuando toma conciencia de su alcance. El 23 de noviembre de 1933 una comisión de Villarrubia de los Ojos se trasladó a visitar al gobernador civil de la provincia para agradecerle su actuación durante las elecciones. Los siete individuos que la integraban, derechistas de distintas formaciones y representantes de «las fuerzas vivas» de la localidad, le manifestaron a él y al teniente coronel de la Guardia Civil, allí presente, «el ejemplar comportamiento» observado por el sargento del puesto y los guardias a su mando. Al parecer, gracias a sus desvelos el 19 de noviembre, fecha de las elecciones, se evitó «un día de luto» en el pueblo, «dada la excitación de ánimos reinante». Pues bien, a finales de 1936 todos los integrantes de aquella comisión habían caído ante las balas de sus ejecutores, que sin duda sabían perfectamente a quiénes tenían que eliminar para descabezar el potencial derechista de la localidad.23 Otro ejemplo de personas afectadas por las salpicaduras de una campaña electoral –y su posterior desenlace violento– se ha detectado en Santa Cruz de Mudela, pero esta vez en 1936. Se trató de tres líderes locales que participaron en un mitin como teloneros de los aspirantes a diputados por la provincia: Juan José Jurado Úbeda y Manuel Malagón del Castillo, miembros de las Juventudes de Acción Popular, y Rafael Pérez Nápoles, exalcalde y miembro del Partido Republicano Radical.24

Los protagonistas del período no tenían por qué ser conscientes de ello, pero a posteriori se hizo patente que el ejercicio de la política en estos años fue una operación de alto riesgo. Y no sólo por la deriva sangrienta que acompañó a la guerra. Muchas localidades experimentaron una acusada agitación social y una vida política muy tensa entre 1931 y 1936. Los ayuntamientos hicieron de receptáculo de tales tensiones, viéndose muchos de ellos colapsados o con sus funciones desnaturalizadas al socaire de los continuos cambios que afectaron a los equipos municipales. Ciertamente, el 14 de abril implicó, en principio, un saludable viraje democratizador en los consistorios. Como también las elecciones parciales locales del 31 de mayo de 1931 y del 29 de abril de 1933, que arrumbaron con los concejales que habían salido elegidos por el artículo 29 de la Ley electoral (sin someterse al veredicto de las urnas al presentarse una sola candidatura en el distrito). Ello supuso un avance incuestionable en el proceso de construcción de la democracia republicana. Pero, aparte de estos cambios legales, las numerosas dimisiones y consiguientes cambios de concejales que afectaron a muchas localidades fueron fruto de la problemática conflictividad local. En el primer bienio republicano se registraron bastantes casos de minorías conservadoras que dimitieron de sus puestos ante el acoso al que les sometieron los militantes izquierdistas en los plenos municipales. Más adelante, en 1934, bajo los gobiernos del Partido Radical algunos consistorios dominados por los socialistas y republicanos de izquierda se vieron sustituidos por orden del gobernador civil en virtud de diferentes circunstancias, justificadas legalmente unas veces y otras no tanto. Tras la insurrección socialista de octubre de aquel mismo año se produjo la destitución masiva de los consistorios izquierdistas, relevados por comisiones gestoras integradas por concejales del Partido Republicano Radical y de las distintas formaciones derechistas. Por último, tras la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936, aunque formalmente no se hallaba en juego el poder local, se asistió a otra vuelta de tuerca en la gestión de los ayuntamientos. Ahora fueron las gestoras izquierdistas, abrumadoramente socialistas en número, las que desplazaron a los ediles conservadores. Para nada se tuvo en cuenta el triunfo de la coalición derechista en la provincia en las elecciones generales de febrero.25
El alto número de alcaldes y concejales que perdieron la vida al compás de la sacudida revolucionaria sin duda guardó relación con la intensidad de la vida política local en los años prebélicos. Tales ediles habían estado en primera línea en las polémicas remodelaciones de los equipos municipales, así como en las trifulcas y choques frontales con las izquierdas –en particular la izquierda obrera– en aquel período. Según los cálculos de este estudio, que ofrecen una muestra muy amplia –aunque no definitiva– la violencia se llevó por delante a 53 alcaldes y 119 concejales, incluyendo algunos pocos que lo fueron en los años de la dictadura. Los ediles nombrados a dedo para nutrir las comisiones gestoras en octubre de 1934, posteriores a la masiva destitución de concejales socialistas, fueron los que mayor animadversión, cuando no odio manifiesto, se ganaron entre los segundos. Con todo, más allá de la condición de diputado, alcalde o concejal, si ampliamos la nómina a todas aquellas personas que tuvieron algún tipo de responsabilidad política en aquellos años (diputado provincial, dirigente y activista de partido y periodista político), la lista se amplía de forma ostensible, pasando a sumar todas esas categorías juntas 388 víctimas. Más aún, si a lo «político» le damos una acepción más amplia, incluyendo a todos los individuos con algún cargo o responsabilidad en la administración local o estatal, entonces la cifra se nos duplica ampliamente: 755 cargos, un tercio del total, tuvieron ese rango, hasta donde se ha podido comprobar.
Agrupadas las víctimas con responsabilidades públicas en cuatro campos más grandes y genéricos, la imagen resultante pierde en matices y pormenores, pero resulta más gráfica. Los bloques configurados son los de: «político» (388 cargos), «grupo de presión» (164), «administración de justicia» (78), «empleado municipal» (25), «orden público» (92) y «otros cargos de la administración estatal» (8), lo que da el total citado de 755 cargos públicos desempeñados por las víctimas en el período previo a la guerra. Se sobreentiende que una víctima pudo tener más de una responsabilidad pública a lo largo de su vida, aunque no fue lo más habitual.

La información cualitativa es menos precisa que la que aportan los números, pero permite atisbar que detrás de cada muerto con responsabilidades políticas antes del verano de 1936 casi siempre hubo algún acontecimiento clave, o más de uno, que posiblemente sirvieron de detonante y ayudan a entender el fatal desenlace, aunque la decisión de acabar con esas vidas correspondió en último término a los que la tomaron. Sin ánimo exhaustivo, algunos ejemplos bastan. En julio de 1934, por ejemplo, se remodeló por orden gubernativa el Ayuntamiento de Ciudad Real, lo que levantó protestas encendidas por parte de los socialistas y los republicanos de izquierda.26 Pues bien, cuatro de los ocho concejales derechistas nombrados por el delegado gubernativo murieron en 1936. Lo mismo sucedió con tres de los seis concejales elegidos por el artículo 29 en Malagón27 en las municipales del 12 de abril de 1931, y con cinco de los nueve ediles protagonistas de otra remodelación, también polémica, ocurrida en Valdepeñas en enero de 1934.28 Por su parte, siguió el mismo camino León Martínez Castillo, alcalde de Pedro Muñoz, que en enero de 1933 ya estuvo a punto de ser linchado por un numeroso grupo de vecinos. Tras irrumpir en el ayuntamiento rompiendo todo a su paso, lo apalearon e hirieron gravemente, enfurecidos por la subida del impuesto de consumos adoptada por el consistorio unos días antes. Tan grande fue el motín que el gobernador se vio obligado a enviar refuerzos para garantizar la paz en el pueblo.29 Por ende, dos de los concejales que en Manzanares presentaron un voto de censura en enero de 1934 contra el alcalde socialista Eugenio Cobos Chicharro, por haberse emborrachado y armar escándalo dando vivas al comunismo libertario en la vía pública, también fenecieron en 1936, uno de ellos –Clemente Sanroma– en fecha tan temprana como el 24 de julio. Para más inri, el otro concejal, Juan José Carrión, meses antes del incidente se había pasado de las filas socialistas a las del Partido Republicano Radical, lo que le hizo merecedor de todo tipo de insultos y amenazas por sus excorreligionarios.30
Pero si hubo un acontecimiento que contribuyó a radicalizar la vida política a escala local envenenando la convivencia en los ayuntamientos ese fue la insurrección socialista de 1934. Sin duda, marcó un antes y un después, una quiebra y un trauma colectivo que alimentaron los odios mutuos. La destitución de los ediles socialistas y republicanos de izquierda, incluidas las localidades donde no se registró ni el más mínimo conato de sublevación, crispó los ánimos y creó agravios difíciles de olvidar, máxime teniendo en cuenta que ambas fuerzas habían dominado la política municipal en muchas poblaciones durante el primer bienio e incluso hasta las vísperas de aquella insurrección. Por otra parte, las fuerzas conservadoras, desde el Partido Republicano Radical hasta la Comunión Tradicionalista, pasando por la CEDA, el Partido Republicano Agrario y Renovación Española, hicieron piña en torno a la Guardia Civil y las autoridades con exigencias de castigar a los sublevados, aplausos por el cierre de las casas del Pueblo y contribuciones generosas a la suscripción abierta para recompensar a las fuerzas de seguridad. La movilización conservadora posterior a octubre se escenificó en muchos pueblos por medio de funerales y actos de homenaje. Monárquicos, católicos y republicanos de centro, arremolinados en torno a las autoridades eclesiásticas y militares, sacaron mucha gente a las calles e hicieron gala de una identidad cohesionada. Los funerales tuvieron su continuación en manifestaciones por la vía pública y en concentraciones delante de los cuarteles de la Guardia Civil con gritos a favor de la misma, a España y, más de tapadillo, a la República «de orden». Que en los meses de la revolución de 1936 se apuntase contra muchos de los concejales y alcaldes que desplazaron a los izquierdistas de los consistorios enlaza directamente con ese ambiente, en el que a los últimos se les criminalizó y excluyó de hecho de la comunidad local. En todo caso, son numerosos los ejemplos de paisanos asesinados que entre octubre de 1934 y febrero de 1936 ejercieron responsabilidades de gobierno –como alcaldes o concejales– en los ayuntamientos manchegos, y lo hicieron con plena conciencia de lo que eso implicaba dadas las circunstancias.31
Sobre el total de 2.292 víctimas, conocemos la adscripción partidista de 1.290 a partir de las pistas que ofrecen las fuentes, si bien las categorías utilizadas pecan de imprecisión en un alto porcentaje de casos. El espectro ideológico que se dibuja a continuación no responde a los estereotipos de cartón piedra que reproducen algunos historiadores, proyectando una visión monolítica de «la derecha» (a menudo enunciada en singular) que nunca se correspondió con la realidad en la España de los años treinta. Desde tal perspectiva, «la derecha» en su conjunto suele confundirse con la extrema derecha, de ahí que sea presentada ligada a posiciones radicales, ferozmente antidemocráticas y, en último término, explícita o potencialmente fascistas.32 Sin embargo, los datos demuestran que las actitudes y trayectorias desplegadas en los años treinta por el mundo conservador –plural por definición– no se adecuaron a esquemas tan simples.

Sobre el conjunto de víctimas, destaca poderosamente el alto número de falangistas dado el insignificante peso electoral de su organización en los comicios de febrero 1936, los primeros a los que acudió tras su constitución oficial en octubre de 1933. Nada menos que una cuarta parte larga de las víctimas con filiación conocida fueron militantes del partido fascista, el 27,51% del total (354 individuos). Esta cifra cobra gran importancia si además consideramos que su implantación en la provincia apenas se había iniciado un año antes de la guerra. Así, Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalistas (FE-JONS) sumó tan sólo 269 votos en las elecciones de febrero, prácticamente nada en relación con los 105.000 sufragios de media que obtuvieron los candidatos de la Coalición Antimarxista (en dicha coalición, aparte del republicano lerrouxista Joaquín Pérez Madrigal, figuraron los católicos de la CEDA, los monárquicos alfonsinos y algún conservador independiente).33 Teniendo presente que Falange la nutrían en buena medida jóvenes que no llegaban a la edad de votar, evidentemente sus militantes eran más de los que votaron, pero no debieron ser muchos más. Recientemente, se ha estimado que por esas fechas la organización fascista contaba con unos 320 afiliados activos, los cuales se habrían triplicado, hasta llegar al millar, en vísperas de la guerra.34
En cualquier caso, el grado de violencia que sufrieron indica la predisposición al ensañamiento que mostraron hacia ellos sus adversarios. El número de caídos falangistas da una idea del éxito del mito movilizador sobre la supuesta amenaza «fascista» aireada por las izquierdas en los años previos. En ese juego propagandístico, se extrapolaron de forma exagerada los peligros inherentes a la deriva autoritaria experimentada por otros países europeos en aquella coyuntura. En particular, en el punto de mira de los izquierdistas españoles estuvieron la dictadura del canciller Engelbert Dollfuss en Austria (que no era fascista y que además fue asesinado por los nazis autóctonos en 1934), y, sobre todo, la Alemania de Adolf Hitler tras su acceso al poder en enero de 1933. Aquel mito funcionó con gran eficacia si nos atenemos al cuantioso volumen de falangistas que se llevó por delante la marejada revolucionaria en toda España. En consonancia con ello, con los números delante puede afirmarse que pocos «camisas viejas» de la Falange manchega sobrevivieron a la masacre generada tras el golpe. Pero eso no debiera servir para exagerar la fuerza de esa formación. Realmente, el fascismo español, con sus particularidades y su marcada supeditación al poder de los militares facciosos, fue sobre todo una creación de la guerra, y es a partir de ella y de la cobertura que le proporcionó la dictadura de Franco como cabe entender y analizar las extraordinarias dimensiones que alcanzó. Pero antes del conflicto Falange no superó la categoría de grupúsculo en la mayor parte de las provincias españolas, por mucho ruido que armaran sus militantes con sus concentraciones en campo abierto, sus desfiles, sus mítines o su presencia, a tiro limpio, en las luchas callejeras del período, en las que durante mucho tiempo –si no habitualmente– llevaron las de perder.35
La persecución de los falangistas en la provincia manchega fue a todas luces contundente y brutal. Todo apunta a que se buscó su más estricta neutralización, si no su completo exterminio, aquí como en todas partes, al menos en las primeras semanas de la guerra. De hecho, la caza de los falangistas comenzó muy pronto, como revela el hecho de que antes del 31 de julio, en las dos primeras semanas del conflicto, fueran asesinados 20 militantes a lo largo y ancho de la provincia, alcanzándose el pico mayor en agosto, cuando mataron a otros 137 (por 84 en septiembre, 33 en octubre, 46 en noviembre, 10 en diciembre y los demás en un goteo más pausado en los años siguientes). Su media de edad indica que la mayoría eran muy jóvenes, lo que se ve respaldado por el llamativo número de estudiantes presentes (un total de 74). Por debajo de los 20 años se han detectado 65 falangistas, es decir todavía no habían disfrutado del derecho al voto cuando fueron abatidos. Esto es, hablamos de auténticos adolescentes. Es más, tres de estos eran niños propiamente hablando, con 12-13 años de edad.36 Aunque en algunos casos las fuentes aportan edades contradictorias, 167 falangistas se situaban entre los 21 y los 30 años; otros 80 oscilaban entre los 31 y los 40, superando el resto esa edad.
Por su perfil profesional, aunque no faltasen los representantes de las clases altas, se advierte que lo predominante era la condición mesocrático-empresarial ligada al ejercicio de la agricultura (55 figuran como propietarios de tierras, agricultor y, sobre todo, labrador) y el comercio y la pequeña industria (95). La referencia al sector secundario nos dibuja un panorama dominado por los oficios artesanales modestos (carretero, carpintero, carnicero, maestro albañil, zapatero…). Por su parte, los profesionales sumaban 39 individuos, de los cuales 14 ejercían profesiones liberales. Del resto, varios dependían, al menos parcialmente, de un sueldo público, caso de los profesionales de la sanidad (12). En cuanto a la destacable presencia de asalariados (26 obreros y 42 empleados del sector privado, aunque pudieron sumar más si se tiene en cuenta parte de los encuadrados en la categoría «del comercio»), ello sin duda responde a las características típicas de los partidos fascistas en el período de entreguerras. En todos los países, estos partidos/movimientos siempre se mostraron muy sensibilizados con atraer a tales categorías sociales a sus filas en su afán por disputarle a la izquierda ese espacio.37 Los empleados públicos en sentido estricto sumaron otros 19 individuos (funcionarios, militares y policías…). Por último, no deja de llamar la atención la presencia de tres religiosos, que no habrían dudado en abrazar la causa del falangismo si nos atenemos a cómo los rotulan las fuentes. Se trató de los sacerdotes Antonio Sánchez Amador38 (Fuente el Fresno) y José María Mayor Macías (Tomelloso), y el seminarista Genovevo Megía Álamo (Montiel). Quizás se les podría añadir el sacristán Ángel Valencia Fuentes, vecino de Torralba de Calatrava también captado por los cantos de sirena del falangismo.
Desde la perspectiva de la movilización izquierdista frente al golpe militar, la obsesión con Falange era perfectamente lógica. Esta organización nunca había escondido su inquina hacia las izquierdas, su antimarxismo, su nula vocación democrática y su apuesta por el uso de la fuerza para alcanzar sus objetivos. Por ello, desde el primer momento se atribuyó a sus militantes connivencias con los militares golpistas. Además, desde varios meses antes de la guerra, los falangistas manchegos se habían visto envueltos en varios enfrentamientos con sus adversarios, algunos de ellos bastante sonados y sangrientos. Entre otros incidentes, ese fue el caso protagonizado por Feliciano León Alcaide y Manuel Martín Solana en Puertollano, heridos a manos de jóvenes socialistas el 25 de abril de 1935.39 Un año después, el 3 de mayo de 1936, murió en Calzada de Calatrava Rafael Real de León, jefe local de Falange, en un choque a tiros con serenos izquierdistas. El 25 de ese mismo mes resultó herido de gravedad en Miguelturra el socialista Félix Sobrino Antequera, en un enfrentamiento con falangistas. El 27 unos anarquistas dispararon por la espalda en Puertollano contra el joven falangista José Hernández Novas, que murió a los pocos días. Pero el choque más violento se produjo el 3 de julio en Miguelturra, produciendo varios heridos y dos muertos: el falangista Claudio Fernández y el socialista Antonio Estrada. El 12 de ese mismo mes, en el asalto de la Guardia Municipal de Villarrubia de los Ojos al domicilio del jefe local de Falange de ese pueblo, murió el padre de este.40
En verdad, antes de que se produjeran muertos en la primavera de 1936 la Falange estuvo en el punto de mira de las fuerzas que habían suscrito el pacto electoral del Frente Popular. Por eso el 19 de marzo, siguiendo órdenes que alcanzaban a toda España, el gobernador civil clausuró la sede de Falange en la capital, siendo detenidos dos directivos. Al día siguiente, la clausura se hizo extensiva a los centros falangistas de toda la provincia.41 Y desde entonces no se dejó de hostigar a sus máximos dirigentes, a la cabeza de los cuales se hallaba Amadeo Mayor Macías, jefe provincial, cuyos primeros pasos en la política activa, curiosamente, los había dado como miembro del Comité de las juventudes del Partido Republicano Radical de Lerroux en la capital manchega: «una fuerza de izquierdas» y «antimonárquica», cuyos militantes se ajustaban a la máxima de «revolucionarios ante la reacción, gubernamentales ante la anarquía». Un compañero suyo en el Comité local del Partido Republicano Radical, José Recio Rodero, que fue director del diario Vida Manchega, siguió una evolución similar hasta recalar en Falange.42 El 24 de abril se celebró una vista contra Amadeo por supuesto delito de orden público, pero el fiscal se vio obligado a retirar los cargos ante la ausencia de pruebas, si bien todavía volvió a entrar y salir de la cárcel otras veces, por orden gubernativa, en los dos meses siguientes.43 El cerco judicial no evitó, sin embargo, que se implicara a fondo y liderara –desde prisión– la preparación de la sublevación en este territorio. El 19 de julio, un pequeño grupo de correligionarios intentó materializar el objetivo al ponerse a las órdenes de Fernando Aguinaco Blasco, un joven falangista madrileño que hacia mayo o junio había ido expresamente a Ciudad Real con «instrucciones para cooperar al Alzamiento». Pero, como se relató en otro capítulo, el intento se frustró ante la decidida intervención de la Guardia Civil y las milicias obreras, muriendo el madrileño en la operación.44
Con un bagaje como ese, se comprende que los más fervientes adversarios de Falange manifestaran «sin recato alguno que había que aplastar al fascismo». Como se entiende también, desde sus propios parámetros, que a sus militantes «se les condenaba irremisiblemente a muerte por ser así el criterio del Comité de Gobernación» de Ciudad Real, el organismo de donde partieron las directrices de la represión revolucionaria en esta provincia y, sobre todo, la capital y su hinterland.45 Los falangistas representaban una de las facciones más odiadas –si no la que más– por los enemigos de la contrarrevolución. De ahí que no se reparase en esfuerzos a la hora de combatirlos y neutralizarlos. Y de ahí también la ferocidad desplegada contra ellos. A Francisco Camacho Criado, chófer y falangista de Manzanares, de 25 años de edad, lo fueron a buscar para matarlo «lo menos cincuenta hombres» la noche del 21 de julio. En su empeño por encontrarlo, destrozaron todos los muebles y acuchillaron «las esteras y colchones» porque creían que allí estaba escondido, «queriendo después incendiar la casa». Por fin, tras estar escondido en la Sierra de Siles, el 1 de agosto lo detuvieron en Moral de Calatrava, adonde había ido a procurarse comida. Allí permaneció dos días en la cárcel: «martirizándolo, pues según decía Ligero, que fue uno de los asesinos, hasta le cortaron trozos de carne del brazo izquierdo porque tenía grabadas las flechas de Falange, y después de asesinarlo en Siles le rociaron con gasolina y le prendieron fuego».46
La falta de «recato» y la contundencia contra el enemigo falangista se repitieron al milímetro por todos lados, puesto que sus mentores se sentían legitimados para ello. Como cuando en Cózar se celebró «una reunión en el Ayuntamiento de todos los elementos del Frente Popular» para decidir la muerte de Pedro Sánchez Cruzado, un joven estudiante de 18 años comprometido en la constitución de Falange en el pueblo.47 O en el caso del joven Francisco León, partícipe en los sucesos de Miguelturra del 5 de julio, a quien despellejaron vivo y le cortaron los testículos, que fueron colgados a la entrada del cementerio de Carrión según el recuerdo popular.48 Y si no se daba con el buscado, en compensación se podía matar a algún familiar si se estimaba oportuno. Eso le sucedió a Benito García-Fogeda en Daimiel cuando los milicianos no encontraron en la casa familiar a su hermano Cándido. Se lo llevaron a la fuerza del domicilio familiar y, a las afueras del pueblo, le pegaron unos tiros.49 Esta práctica, la persecución en grupo de familiares concretos, estuvo a la orden del día. Sin salir de Daimiel, les ocurrió lo propio a Lucio, Modesto y Ramón Caballero Galiana, tres falangistas veinteañeros que, por su condición modesta, no respondían precisamente al estereotipo del señorito engominado con el que la propaganda adversa solía asimilar a los falangistas (uno era albañil y dos ejercían el oficio de herradores).50
Pero el ejemplo que quizás ilustra mejor lo dicho lo encarnó la familia del citado Amadeo Mayor Macías. Tras los sucesos del 19 de julio en Ciudad Real, sus hermanos Isidoro y Mateo, junto con el resto de falangistas implicados, fueron encarcelados –Amadeo ya lo estaba– por un grupo a las órdenes del líder comunista Domingo Cepeda. En la checa del Seminario fueron «objeto de toda clase de malos tratos», hasta que los mataron: el 28 de agosto a Amadeo y el 30 a los otros dos. El 8 de septiembre sacaron de la cárcel provincial y eliminaron al cuarto varón de la familia, José María, el sacerdote que había ejercido de tal en Tomelloso. Según algunos testimonios, entre ellos el de su hermana Cristeta, en las muertes de los tres primeros intervinieron algunos de los milicianos de más renombre de la capital manchega: Maximiliano Sandoval, Emiliano Ocaña y Ramón Aragonés Castillo.51 De acuerdo con la misma versión, el tiro de gracia se lo habrían dado a los falangistas varias mujeres integrantes de la movilización miliciana de aquel verano: Angelita Rodríguez Preciado (a) la Pinocho, 52 Milagros Atienza Ballesteros (a) la Roja o la Generala53 y Teresa Martín (a) la Teresona. Las dos primeras, al menos, eran militantes destacadas de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Pero, cierto o no el hecho, aquí no se dispone de pruebas convincentes que lo confirmen. Por su parte, Camila Solís Bellón (a) la Camila, esposa del dirigente Felipe Terol, habría participado en los maltratos que se les infligieron a los hermanos Macías en la checa antes mencionada.54
Lo que no puede discutirse es que las penalidades de la familia Mayor Macías no concluyeron con la muerte de los cuatro hermanos. Los sufrimientos recayeron a partir de entonces en las tres hermanas, Cristeta, Esther y María Josefa, que tuvieron que huir de la ciudad. Primero se refugiaron en la pedanía de Bohonal de los Montes (Badajoz), un lugar muy alejado de cualquier sitio, pero de donde tuvieron que marcharse «por denuncias de la Juventud Socialista». Luego retornaron a su provincia de origen, a la aldea de Navalpino, pero en mayo de 1938 fueron detenidas y expulsadas otra vez. Todos sus bienes les fueron requisados, incluida la fábrica de corcho que tenía la familia en la capital, que fue colectivizada en el mes de octubre.55
Al lado del falangismo, cuya ubicación conservadora resulta problemática, el predominio de las «derechas» entre las víctimas de la revolución fue abrumador: se han detectado 843 personas enmarcadas bajo esa denominación (65,39%), pudiendo desglosarse en otras categorías más específicas hasta donde la documentación lo ha permitido. De forma harto elocuente, por lo que se apunta más arriba del escaso seguimiento del golpe en este territorio, las derechas más extremistas sumaron solamente 161 víctimas (12,49%), de las que 135 eran monárquicos alfonsinos (Renovación Española-Bloque Nacional) y 26 carlistas (Comunión Tradicionalista). Así, las derechas no radicales figuraron con una presencia mucho mayor. Se trató de militantes de formaciones que habían aceptado la legalidad republicana y que decidieron hacer política al amparo de las reglas democráticas vigentes, cosa que les diferenció de los grupos anteriores, predispuestos a las soluciones insurreccionales prácticamente desde la proclamación de la República. La CEDA (Acción Popular Agraria Manchega en esta provincia) sumó, que se sepa, 329 víctimas al menos (25,52%), mientras que el Partido Republicano Agrario Español aportó 13 más (1%). Otras 340 víctimas (26,37%) figuraron en el campo genérico de las «derechas», pero su filiación ideológica concreta no se especificó. Cabe la posibilidad de que aquí se escondieran personas predispuestas al extremismo, pero también hay razones para pensar lo contrario. De hecho, algunos se autodefinieron como «independientes» y, con toda probabilidad, muchos republicanos de centro se camuflaron también en este campo. Dado que en la posguerra las autoridades pusieron especial empeño en desligar la causa del Nuevo Estado de todo lo que evocara el régimen anterior, se tendió a ocultar la militancia republicana de muchos caídos. Reconocer que buena parte de las víctimas habían tenido tales convicciones era algo que distorsionaba la imagen de unanimidad que ansiaba la dictadura en esos años cruciales. Todo lo que oliera a republicano era condenable, por eso se eliminaban hasta los nombres de los partidos de esa orientación de los que procedían las víctimas, aunque detrás de tales etiquetas se agazaparan gentes «de orden» y de reconocidas convicciones conservadoras.
Pese a no ser muchos en términos relativos, pero sí poderosos e influyentes, 56 lo que se aprecia al analizar el grupo de los monárquicos manchegos de extrema derecha es que, en contraste con la persecución indiscriminada que sufrieron los falangistas, los victimarios apuntaron aquí de forma mucho más selectiva. Eso es señal de que se buscó descabezar a los comités locales de tales formaciones más que el aniquilamiento generalizado de los que compartían estas ideas, aunque según los lugares cabría introducir matices. Un ejemplo muy llamativo fue el de Manzanares. El alto número de víctimas del Comité local de Renovación Española (siete entre quince dirigentes) se explica porque los milicianos se hicieron con la lista de afiliados cuando registraron –en su ausencia– la casa del principal dirigente, el coronel retirado Manuel González de Jonte y Corradi. Este personaje había sido juzgado y deportado a Villa Cisneros por su apoyo al golpe fallido del general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932, siendo amnistiado en abril de 1934 por el Gobierno del Partido Radical.57 Se daba la circunstancia de que tres concejales monárquicos que luego acabaron en Renovación Española protagonizaron las dimisiones del Ayuntamiento de Manzanares en 1932, en protesta por las continuas amenazas y coacciones del público izquierdista en los plenos y el desamparo en que al parecer los dejó el alcalde.58 En Ciudad Real la criba fue igualmente importante, pues cayeron cinco miembros de la directiva de Renovación sobre un total de once, pero con la particularidad de que aquí se trataba del Comité provincial de ese partido, constituido en una fecha tan tardía y tan poco oportuna como el 15 de febrero de 1936.59 De todas formas, no hubo reglas fijas ni todos los comités locales se vieron salpicados por la sangre. En Infantes, por ejemplo, se constituyó el Comité de Renovación el 21 de diciembre de 1935 y ninguno de sus miembros perdió la vida. Lo mismo pasó con los diez integrantes del Comité de Santa Cruz de los Cáñamos, que se había formado en enero de 1936.60
Un caso personal que merece destacarse entre los monárquicos es el de Manuel Messía de la Cerda Godoy, médico, miembro de la alta sociedad de Ciudad Real y presidente provincial de Renovación Española, que fue enviado a prisión unos días en el mes de abril de 1936. Después, lo volvieron a encarcelar el 5 de agosto, participando personalmente en su apresamiento el médico, «activísimo» propagandista y dirigente socialista Francisco Colás, que por afinidad profesional lo conocía muy bien.61 Antes de ser fusilado el día 30, permaneció unas horas en la checa del Seminario, donde se le sometió «a los más atroces martirios». Luego, el cadáver también fue objeto de los «ensañamientos más inhumanos», al decir de su esposa. Al parecer, el autor directo de la muerte de aquel médico fue José Díaz Marín: «Me encargué yo de él y verás cómo no resucita. Verás cómo le he puesto la cabeza».62 También se anotó, entre otros, la participación directa y material de Ramón Aragonés Castillo, Agustín Vacas Moreno, Mariano Bartolomé Carrasco (a) Bartolillo, Maximiliano Velasco, Angelita Cepeda y Angelita Rodríguez Preciado (a) la Pinocho. Pero el asesinato de su marido no libró a la viuda, Dolores García, y a sus dos hijas, Carmen y Elvira, de ser perseguidas. Todos sus bienes les fueron incautados, así como los depósitos bancarios, que ascendían a un millón de pesetas. El líder comunista Domingo Cepeda, siempre según la versión de Dolores, incitó al asesinato de las tres mujeres en diversos actos públicos. Las amenazas revistieron caracteres tan graves que, a la postre, la madre y las hijas optaron por marcharse a Barcelona. Aunque hasta allí llegaron las denuncias del comunista citado; por ello volvieron a pasar por varias cárceles, permaneciendo en esa situación hasta el 26 de enero de 1939, fecha en la que fueron liberadas por la Cruz Roja Internacional.63
El impacto cuantitativo de la violencia sobre el catolicismo político fue mucho más importante que el sufrido por los monárquicos. No sólo porque su arraigo en la zona superara con creces a carlistas y alfonsinos, sino porque las organizaciones obreras y el republicanismo de izquierda vieron en esa fuerza una opción que verdaderamente podría desestabilizar la República tal y como ellos la concebían desde su particular sentido patrimonial del régimen. La expansión que protagonizó Acción Agraria Manchega desde finales de 1931, como sus homólogas en la mayor parte de España, fue constante, firme y eficaz, logrando poner patas arriba el mundo conservador hasta entonces encasillado y adormecido en las viejas redes clientelares. Para sorpresa suya, socialistas y republicanos de izquierda se encontraron de pronto con un movimiento conservador de masas dispuesto a impugnar de raíz el ambicioso proyecto de reformas que ellos habían emprendido, incluida toda la legislación laicista que tanto enervó a los católicos, clave para entender su salto al ruedo público en defensa de sus creencias e intereses. Esa puesta en escena, además, la plantearon aprovechando el marco legal y los instrumentos que la política democrática ponía a su alcance, dispuestos a comerles el terreno a sus rivales con la fuerza de los votos. Hasta tal punto llegó su osadía que incluso se mostraron convencidos de que también podían competir con ellos en el ámbito obrero, tradicional baluarte de las izquierdas, que se consideraban depositarias naturales de la protección de los más humildes. El catolicismo político se presentó como una alternativa cristiano-social y popular, que también hablaba de efectuar reformas sociales en beneficio de los más desfavorecidos. De ahí que se constituyeran por los pueblos entidades especializadas con ese fin bajo la fórmula de la «acción obrerista». A través de ellas, las mujeres católicas demostraron su activismo y capacidad. Así, la movilización conservadora trascendió el mero ámbito partidario, construyendo unas redes de propaganda que sirvieron para movilizar en la vida cotidiana –no sólo en los períodos electorales– a los jóvenes y a los estudiantes,64 a los pequeños y medianos agricultores, a las «damas» de la alta sociedad manchega, a los devotos de la «Adoración Nocturna», a las asociaciones confesionales de «padres de familia»… todos ellos arropados con las bendiciones de los curas y el Obispado provincial. Muy a menudo, la condición de militante de la CEDA se solapó con la de afiliado a alguna de esas organizaciones paralelas de inspiración clerical.65
Si no se tiene en cuenta lo que representó el desafío católico para el socialismo y el republicanismo de izquierdas, en ausencia de un fascismo de masas comparable al de Italia, Alemania, Hungría o Rumanía, no se entiende nada del carácter visceralmente anticlerical que tuvo la revolución experimentada en la retaguardia republicana durante la guerra civil. No es necesario mirar demasiado atrás ni incurrir en grandes disquisiciones antropológico-culturales para entender las raíces de esa ofensiva contra el mundo católico.66 Sin duda, el golpe de Estado y la guerra configuraron el marco ideal y proporcionaron los argumentos para inspirar las lógicas liquidacionistas hacia lo religioso que caracterizaron aquellos años. Pero, salvando las enormes distancias entre uno y otro período, esas pulsiones anticlericales ya se habían anunciado de manera sonora en los años previos, por más que lo hicieran con una intensidad para nada comparable a la que luego se desplegó en la guerra. Naturalmente, nadie podía prever en la primera mitad de los años treinta que aquello acabaría como el rosario de la aurora. Sin el golpe militar y la guerra que se desencadenó hubiera sido imposible un desenlace tan espantoso, y eso que los impulsos incendiarios de signo anticlerical fueron ya bastante espectaculares a lo largo de la República.67
Frente a lo interiorizado posteriormente por los familiares de las víctimas, a los católicos no se les mató en 1936 por el mero hecho de serlo.68 Lo decisivo para su fatal señalamiento fue la implicación directa en la intensa batalla política protagonizada por los militantes más concienciados y sus adversarios a partir de 1931. No por casualidad, los grandes pueblos del corazón de esa parte de La Mancha que se analiza, situados en las comarcas de la parte centro-oriental de la provincia, fueron los que acogieron el mayor grado de conflictividad relacionada con la cuestión religiosa. Tampoco fue casual que se concentrase en ellos la mortalidad violenta de retaguardia durante el período bélico: Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Herencia, Pedro Muñoz, Daimiel, Manzanares, La Solana, Malagón, Santa Cruz de Mudela, Valdepeñas, Moral de Calatrava… No en vano fue en todos esos pueblos, entre otros, donde el movimiento católico se mostró más fuerte y eficaz. Por tal razón, ahí fue donde mejor se escenificaron los choques en las procesiones, las protestas por el cierre de campanas o las limitaciones del culto en las calles, las multas por vitorear a la patrona del lugar tras prohibirlo expresamente las autoridades izquierdistas, las manifestaciones de los fieles demandando la «libertad de enseñanza» y la apertura de las escuelas católicas, etc.69
¿Por qué, si no, aparecen en la nómina de víctimas de la revolución tantos católicos comprometidos y significados públicamente en la defensa de sus creencias y valores entre 1931 y 1936? La brutalización de la política consustancial al período de entreguerras en el conjunto de Europa70 –y España no fue ninguna excepción– encontró aquí una plasmación muy clara. Por momentos, la competición política se concibió como una guerra, y bajo lenguajes de guerra se expresaron muchas veces los contrincantes antes del estallido bélico, sobre todo a partir de 1933. Sólo faltó el detonante del golpe para que de las palabras y la violencia de baja intensidad se diera el salto a la guerra propiamente dicha, en este caso una guerra civil. Campo de Criptana, el pueblo de los famosos molinos de viento con el que se identifica la tierra de El Quijote, constituye un buen ejemplo al respecto, entre otros poblachones manchegos que por sus dimensiones no le anduvieron a la zaga.71 Así, en los listados de víctimas de la revolución figuraron dos destacados representantes de la directiva de la Juventud Católica (JC), Juan de la Cruz Díaz Hellín y José Llopis Moreno. Durante los años de la República en paz, esos y otros jóvenes de la misma organización, entre otras entidades confesionales, se significaron continuamente por su oposición y denuncia de las políticas laicistas. La misma motivación enlaza con el hecho de que cuatro dirigentes católicas de la localidad, militantes activas e incansables de Acción Popular Femenina, fueran asesinadas, y previamente violentadas, en septiembre de 1936: Milagros Corona González, Cecilia Juste Dargallo, Pilar López Andrés y Josefa Moreno Moreno.72
Por tanto, el activismo católico fue a todas luces muy castigado. Con igual o más motivo, bajo idénticas pulsiones, lo fueron los activistas de Acción Popular Agraria Manchega (APAM), eje político vertebrador de todas esas redes asociativas paralelas a la acción política propiamente dicha. La muestra de dirigentes y cuadros locales de esta organización tocados por la represión sangrienta es tan amplia que no merece la pena desmenuzarla. Desde ese plano, el de los activistas de vanguardia, resulta ilustrativo que las directivas de 32 comités locales al menos registraron víctimas, aunque también hubo bastantes localidades cuyos comités no sumaron ninguna –se han podido detectar 14–, la mayor parte núcleos de población muy pequeños. Debe tenerse presente que sólo se constatan integrantes comprobados de los comités, pero con toda seguridad fueron bastantes más de los que se contabilizan aquí. Y si se desciende al plano de los militantes de base pocos fueron los pueblos cuyos afiliados, votantes o simpatizantes de la APAM se libraron de la quema.73 Pero lo que más cuenta es cómo los adversarios apuntaron a la cúpula de esta organización. Hasta nueve de los principales dirigentes de la Ejecutiva provincial perdieron la vida, entre ellos varios de sus fundadores y más señeros propagandistas: José María Mateo La Iglesia, Luis Bascuñana de Castro, Horacio Fernández Dickinson, Tomás García-Noblejas Quevedo, Enrique López Peña, Cristóbal Noblejas Higueras, Juan José Pérez Calahorra, José Ortuño García y Ángel Sánchez García. Y si se mira a la asamblea del 9 de diciembre de 1934, importante porque fue cuando se reformuló el nombre del partido con la inclusión del término «popular», se constata que en la guerra desapareció un tercio de los asistentes, 16 del total de 48.74
Los últimos días del que fuera diputado de la CEDA por Ciudad Real en las legislaturas de 1933 e «independiente» en las de 1936, Luis Ruiz Valdepeñas Utrilla, natural de Daimiel y abogado del Estado de profesión, condensan a su modo las penalidades de muchos católicos. Todos ellos no se lo pensaron dos veces cuando decidieron lanzarse a la política sin calibrar los riesgos inherentes a una época tan turbulenta. No parece que este diputado estuviera muy al tanto de la conspiración militar, o en todo caso tuvo la mala suerte, como tantos de sus correligionarios, de quedar dentro de la parte del territorio que no cayó en manos de los insurgentes. El 11 de agosto de 1936 se presentaron en su domicilio nueve guardias municipales, de esos que habían accedido al puesto tras las elecciones del Frente Popular, al mando de los cuales iba Juan Antonio Díaz Galiano (a) el Choco. Los guardias fueron enviados allí por el Comité de Defensa del pueblo porque «le habían de hacer unas preguntas» al diputado. En realidad, Luis fue ingresado de inmediato «en la checa instalada en el convento de Las Mínimas de esta población, en donde permaneció continuamente maltratado hasta las cuatro de la madrugada del día trece del mismo mes». Esa noche fue sacado de la prisión y conducido en un automóvil por la carretera de Torralba, donde a la altura del kilómetro siete lo mataron. Según la versión del hermano de la víctima, que, sin duda, como era habitual en la posguerra, fue la que elaboraron meticulosamente los servicios de información de la Guardia Civil y de la Falange local tras recabar múltiples testimonios, en el hecho intervinieron José Corrales, Nicolás Cortés, Manuel Portugués y Antonio Gómez. Tras ser rociado con gasolina y quemado, el cadáver de Luis estuvo mucho tiempo expuesto en el lugar donde lo asesinaron, a la vista de todo el que pasó por allí.75 Según otra información, Silvestre Fernández Espartero, fundador de la Casa del Pueblo de Torralba y organizador de las milicias de ese pueblo en 1936, «fue al sitio donde se encontraba el cadáver, ordenando le cortaran las piernas y le quitaran los dientes de oro y la cartera, lo que hicieron los milicianos que le acompañaban».76 ¿Qué grado de verosimilitud guardaron estos relatos y atribuciones en sus aspectos más macabros? Es difícil saberlo. Lo único indudable es que se propagaron entre los contemporáneos y que aquel diputado perdió la vida.
De forma sorprendente, dados los estereotipos al uso, el cruce de las diversas fuentes ha revelado también la presencia de un número notable de republicanos entre las víctimas de la revolución en la retaguardia manchega. Se ha podido comprobar que, efectivamente, detrás de la categoría «derechas» utilizada en la Causa General había bastantes individuos que procedían del republicanismo de centro o centro-derecha. Esto es, republicanos «radicales» partidarios de Alejandro Lerroux, «mauristas» seguidores de Miguel Maura, «progresistas» adscritos al ideario de Niceto Alcalá Zamora, «reformistas» o «melquiadistas» fieles a Melquíades Álvarez, el líder del Partido Reformista de otros tiempos (en el que, por cierto, militó de joven Manuel Azaña), etc. Todos esos grupos tuvieron en común su identificación a ultranza con los valores de la democracia liberal, la asunción del pluralismo político y el respeto a la Constitución republicana.77
En concreto, se han detectado 74 casos (5,74% del total de víctimas identificadas ideológicamente), de los cuales 45 militaron en el Partido Republicano Radical, pero con toda seguridad fueron muchos más. En aquella posguerra anegada de antirrepublicanismo, la presencia de estas víctimas resultaba incómoda y por eso mismo eran difíciles de ubicar en las categorías al uso, dado que su pasado, a efectos doctrinales, se consideraba tibio cuando no abiertamente reprobable. Por muy conservadores que se les pudiera considerar en muchos sentidos, estos republicanos habían profesado valores liberales, algunos habían formado parte de la masonería y todos habían participado con entusiasmo en la proclamación de la República en 1931. En puridad, tenían que ver muy poco con posiciones reaccionarias, integristas y autoritarias. Los motivos que les llevaron a bascular hacia la derecha fueron el desencanto con la evolución de la democracia republicana y, sobre todo, el rechazo de la radicalización alentada por la izquierda obrera. Si los republicanos «de orden» terminaron en muchos casos por hacer causa común con los sublevados fue, evidentemente, porque se vieron obligados por las circunstancias, porque no les quedó otra opción o porque asistieron con estupor a la materialización de la revolución delante de sus ojos. Por lo demás, su presencia en el escenario del momento rompe la imagen tópica –y simplista– de la guerra civil como un enfrentamiento entre republicanos y no republicanos. Guste o no, lo cierto es que detrás de los sublevados también hubo muchos ciudadanos que, cinco años atrás, habían comulgado fervorosamente con las ilusiones despertadas por el 14 de abril. Los partidos en los que militaron contribuyeron como el que más a construir los cimientos de la democracia republicana. Lo más interesante de esta constatación es explicar por qué una década después muchos de estos republicanos –los que sobrevivieron– no dudaron en alzar el brazo y vestirse con la camisa azul, al tiempo que otros optaron por irse a sus casas y alejarse de la vida pública.
Como siempre, la cronología resulta fundamental porque nos ilustra sobre la curiosa y muchas veces paradójica trayectoria seguida por estos cuadros medios de la política provincial. El propio Daniel Mondéjar, al que ya se ha hecho referencia, militó en la Derecha Liberal Republicana antes de recaer en 1934 en el Partido Republicano Agrario. Por aquella formación se presentó en 1931 en la candidatura de la Conjunción Republicana por Ciudad Real, al lado de Aurelio Lerroux, Isaac de Lis, Germán Inza y Cirilo del Río, entre otros. Pero no obtuvo el escaño.78 De la misma forma, consta que a tres ediles «reformistas» de Almagro, elegidos en las elecciones municipales parciales de mayo de 1931, los mataron en agosto de 1936: Tomás Domínguez Bautista, Valentín Sobrino Peña y Ángel Santiago Prieto (los dos primeros ocuparon la alcaldía del pueblo en algún momento).79 Idéntico fue el destino del comerciante Matías Díaz-Carrasco Alarcón, elegido presidente de la Junta local del Partido Republicano Conservador de Socuéllamos cuando se constituyó en enero de 1933; y el de su correligionario, y también presidente de su respectivo Comité local, Ángel Bernabeu Villegas, en Villarrubia de los Ojos.80 De ser cierta la información que sobre ellos recoge la Causa General, el enigma de su muerte se explicaría en los dos últimos casos porque, a la altura de 1936, se habrían pasado a Falange.
La Agrupación al Servicio de la República también recogió víctimas en esta provincia, entre ellas el periodista Alfonso Castells García Rabadán, redactor de Adelante, periódico de Valdepeñas, que como mínimo fue simpatizante de esa organización en los primeros años del régimen (aunque con el tiempo se fue escorando hacia posiciones más conservadoras). Consta que el 17 de abril de 1932 intervino largamente en un mitin de la citada Agrupación en Valdepeñas, donde no se privó de criticar a los dirigentes de la Casa del Pueblo y al alcalde, provocando con esa actitud un gran escándalo y las protestas de «muchos obreros», teniendo que terminar su discurso «en medio de una gran salva de aplausos y no menos voces de ¡¡fuera!!». El 7 de octubre de 1933 el periodista volvió a intervenir en otro mitin en una población vecina, pero esta vez se trató de un acto de Acción Agraria Manchega, lo que evidenciaría el indicado deslizamiento del personaje hacia la derecha.81
No obstante, el del Castells no fue un caso aislado. En toda la comarca de Valdepeñas el republicanismo de centro, centro-derecha o centro-izquierda gozó de mucho predicamento. La misma Agrupación al Servicio de la República tuvo en estas tierras cierto tirón. En Torrenueva, sin ir más lejos, se constituyó su Junta local el 25 de noviembre de 1931.82 Pues bien, cuatro de sus siete miembros fenecieron en 1936: Pedro María Delgado Simón (vicepresidente), Benigno Cea Cea (secretario), Pedro Ciorraga Sánchez (vicesecretario) y Bernabé Gallego Martín (vocal). Su trágico final les hizo merecedores de que luego la Causa General los incluyera en el «martirologio» del pueblo, pero sin especificar en ningún momento su historial republicano, de ahí que se les agrupara bajo la equívoca calificación de «derechas». Eso no respondió al azar o a la incompetencia del responsable municipal de turno. Además, dos de los individuos mencionados, Benigno y Bernabé, participaron en marzo de 1932 en la constitución del Comité local del Partido Republicano Independiente de Cirilo del Río, que posteriormente pasó a denominarse Partido Republicano Progresista, afín a Niceto Alcalá Zamora. Junto a los mencionados, otro miembro de este último comité, Venancio Moreno Vélez, también fue asesinado en 1936.83 Y lo mismo les ocurrió nada menos que a ocho de los veinticuatro concejales integrantes de la Gestora nombrada en Valdepeñas por el Gobierno de Manuel Portela en enero de 1936, la mayor parte de los cuales eran republicanos de centro.84 De poco les sirvió a todos ellos que su jefe político en ese momento, el exministro de Agricultura y de Obras Públicas Cirilo del Río («Don Cirilo»), reafirmase su apoyo a la República nada más producirse el golpe, posiblemente más por miedo que por convicción, pero esa es otra cuestión.85 Parece obvio que, en los primeros años cuarenta, hubiese resultado muy incómodo para los gerifaltes de la comarca presentar a esos «mártires» ligados a un personaje tan repudiado por los franquistas por su compromiso con el régimen republicano.
No tuvieron mejor suerte los numerosos miembros del Partido Republicano Radical desaparecidos al paso del vendaval provocado por la guerra. En ellos, además, concurría una circunstancia que pesó en su contra: haber integrado la mayor parte de las comisiones gestoras que se constituyeron después de la fracasada insurrección socialista de 1934. De hecho, una buena porción de las alcaldías en juego quedó en sus manos. Aunque en aquellos consistorios sus actitudes fueran por lo general más moderadas que las de cedistas, agrarios y monárquicos, eso no les ayudó gran cosa en el verano y el otoño de 1936. Integrar las gestoras municipales con los concejales derechistas les hizo merecedores de todas las condenas a ojos de los socialistas y demás grupos de la izquierda obrera. Al fin y al cabo, ese maridaje, desde la perspectiva de sus antagonistas, emulaba en el plano local la alianza suscrita por arriba entre el Partido Republicano Radical y la CEDA tras las elecciones de noviembre de 1933. Sólo que después de octubre, además de los muertos, miles de militantes obreros fueron a parar a las cárceles y otros cuantos miles se vieron desprovistos de sus escaños municipales. Sin olvidar los muchos que fueron represaliados en el mercado de trabajo o en otros ámbitos. No hacía falta más para que aflorase la visceral animadversión del obrerismo hacia los republicanos de Alejandro Lerroux y el resto de grupos republicanos de centro, tan arraigados todos ellos en las comarcas vitícolas de La Mancha, justamente las que contaban con un tejido social más equilibrado, emprendedor, mercantil e industrioso y, por ende, liberal.
Sin pretender agotar la lista, son muchos los ejemplos de dirigentes locales lerrouxistas que ejemplificaron una trayectoria similar, desde los comités y gestoras anteriores o posteriores a octubre de 1934 hasta el paredón o la cuneta donde los fusilaron: Gaspar Sánchez Pérez, alcalde en Ciudad Real;86 Filiberto Maján y José Benito de la Caballería, presidente y vicepresidente del Comité de Daimiel;87 Clemente Sanroma Blanco y Juan José Carrión Camacho, alcalde y teniente de alcalde,88 respectivamente, en Manzanares tras el octubre revolucionario; Antonio Chacón Otal, 89 alcalde de Membrilla en 1931 y 1935; Ángel Almagro Gómez, primer edil de Miguelturra90 desde diciembre de 1934; León Martínez Castillo, el alcalde de Pedro Muñoz al que una mujer le rompió la cabeza de un estacazo en enero de 1933,91 cuando el tumultuoso asalto al ayuntamiento; Luis Megía Rubio, concejal en Valdepeñas desde 1931, alcalde en la polémica remodelación de ese ayuntamiento en enero de 1934 y presidente de la Diputación Provincial tras la insurrección de octubre. Y con él otros cuatro concejales lerrouxistas del mismo pueblo: José Merlo Calero, Nicasio Pérez Galán, Juan Ruiz Cejudo y Francisco Santa María Recuero, partícipes de esa misma remodelación.92 Todos los políticos mencionados pasaron por las filas del republicanismo de centro, integraron los cuadros dirigentes de sus organizaciones a escala local o provincial, asumieron responsabilidades públicas en circunstancias muy delicadas y fueron asesinados en la guerra civil. Las cuatro dimensiones indicadas, no por azar reiteradas en sus respectivas biografías, sin duda guardaron relación unas con otras. La mayor parte de estas personas tuvieron en común encarnar una idea incluyente de la República, como democracia plural y «nacional» integradora, postulada en el discurso de sus formaciones y en sus actos públicos desde 1931. Esto es, «la República que no pudo ser», de acuerdo con la acertada expresión de uno de los mejores especialistas del tema.93
En un rincón diferente cabe ubicar a un pequeño grupo de izquierdistas que también murieron en los terribles años de la guerra civil, pero no en virtud de su adscripción ideológica, sino por hechos y circunstancias ajenos a los mencionados hasta aquí. Fueron las víctimas colaterales del proceso revolucionario, provocadas por rivalidades internas del propio bando o por hechos más bien circunstanciales que no respondían a una lógica generalizable. Hasta donde se tiene constancia, sumaron 20 víctimas, una cifra muy pequeña, prácticamente irrelevante, que se desglosó en siete republicanos de izquierda (tres de Izquierda Republicana, IR, y cuatro de Unión Republicana, UR),94 diez militantes de la izquierda obrera (cuatro socialistas, cinco anarquistas y un comunista)95 y tres izquierdistas más sin adscripción política conocida.96 Sin duda se trató de muertes que respondieron a causas muy particulares y, a priori, ajenas al molde habitual, por lo que llama la atención que, dada su adscripción ideológica, las autoridades locales de posguerra las recogieran en los estadillos que enviaron a la Causa General. Aunque casi siempre se tuvo buen cuidado de advertir que no eran individuos afines a los ideales del «Glorioso Movimiento Nacional» y, por tanto, no se incluyeron en los listados de «caídos por Dios y por España». La excepción vino dada por los cuatro afiliados a UR, con toda seguridad asesinados por considerarlos derechistas camuflados. No en vano, esta formación surgió de la escisión sufrida por el Partido Republicano Radical en la primavera de 1934. No es descartable que con dos de las tres víctimas de IR pasase lo mismo.
La autoría de estos crímenes apunta siempre a los propios correligionarios o, cuando menos, a militantes de fuerzas que luchaban en el mismo bando frente a los rebeldes. Así, José Puebla Perianes, líder de IR en el pueblo de Chillón y ayudante de minas de profesión, fue muerto «por los suyos» el 23 de diciembre de 1937, según informó a posteriori la Guardia Civil. El alcalde de posguerra escribió en mayo de 1939 que el republicano murió «en la vía pública a tiros de pistola; este asesinado era el máximo dirigente rojo de esta localidad, hecho que fue cometido por otro individuo de la misma filiación». En realidad, si se hace caso del testimonio de la madre, lo mató un paisano de filiación comunista, José Alejo Albadías, de dos tiros por la espalda y a la vista de todo el mundo, pero no aclaró los motivos. Probablemente se debió a rivalidades particulares o de partido.97 Quizás, algo parecido a la muerte de Antonio Sevilla Haro, jornalero y afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT), natural de Carrizosa, muerto por arma de fuego, no se sabe por qué, el 12 de enero de 1937 a manos de su vecino Sebastián Rodríguez Valbuena.98 En cambio, respecto a Gregorio López Rubio, otro paisano de Carrizosa, también socialista, la información disponible confirma que lo mataron sus propios camaradas, bien accidentalmente bien por confundirlo con uno de los enemigos a batir. El hecho sucedió el 27 de julio de 1936, el día que acudieron milicias de varios pueblos para apagar un foco de resistencia derechista en ese lugar. Según su viuda, le dieron muerte «al tiempo que estaba cerrando la puerta de su domicilio» y a sus autores no los conoció «por ser personas extrañas a esta localidad […] Que desde primeras horas de la mañana se presentaron en este pueblo tirando tiros».99 Con alguna excepción de la que se carece de datos, las fuentes confirman que las demás víctimas de la izquierda obrera murieron como resultado de trifulcas y divisiones entre distintas facciones locales.
No obstante, en alguna ocasión las muertes tuvieron que ver con lógicas ajenas a las rivalidades interpartidarias. Ahí cabe inscribir el extraño suceso ocurrido el 19 de abril de 1937 con dos vecinos de Pedro Muñoz, aunque naturales de Mota del Cuervo: los hermanos Mansudas, Eloy y José Salamanca López, militante de la UGT el primero y de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) el segundo, que fueron linchados por vecinos de aquel pueblo. El hecho se produjo tras ser acusados los hermanos de robar a un matrimonio de ancianos en una casa de campo situada en las cercanías del vecino pueblo de El Toboso, a consecuencia de lo cual el marido murió y la mujer resultó gravemente herida. Al trascender el hecho, Eloy y José fueron detenidos y al día siguiente «el pueblo» –«un numeroso grupo tumultuario» en otras versiones– los reclamó para ajusticiarlos: «Los mismos marxistas, reaccionando ante la brutalidad del crimen [...], entregaron a los criminales al pueblo en masa, que les dio muerte a palos y pedradas». Según la crónica disponible, en el linchamiento tomaron parte hombres, mujeres e incluso niños ante la presencia impasible del juez municipal de entonces que, lejos de condenar el hecho, lo aplaudió diciendo que así era «la justicia del pueblo».100
Pero mucho más interés muestra un caso en el que merece la pena pararse con detenimiento, pues ejemplifica las luchas de poder que se produjeron en algunos pueblos de aquella retaguardia, de las que todavía se sabe muy poco. El ejemplo en cuestión es la muerte de Salvador Mateo Castellanos (a) el Heladero, militante de la UGT y vecino de Daimiel. Detenido por orden del Comité de Defensa el 19 de septiembre de 1936, permaneció tres días en la prisión del partido. El 22 lo sacaron, le propinaron una paliza que le produjo algunas lesiones y luego lo trasladaron al Cuartel de Milicias, «siendo asesinado en el sótano y llevado al sitio de la Posadilla fue rociada de gasolina la cabeza y quemada». El lugar en cuestión se situaba a cuatro kilómetros antes de llegar a Malagón. La madre de la víctima, Santiaga Castellanos Hidalgo, responsabilizó de la muerte a Juan Escalona Martín –líder de las JSU y jefe de las milicias locales– y a los miembros de su escolta.101 Escalona fue considerado por muchos «el jefe supremo de la revolución en Daimiel». Los numerosos testimonios disponibles confieren gran certeza a la versión ofrecida por la madre.102
Ramón Briso de Montiano, militante de las JSU, miembro del Comité y uno de los «personajillos» más influyentes en Daimiel en los meses revolucionarios, fue uno de los jóvenes comunistas directamente implicados en este oscuro asunto. Curiosamente, Ramón pertenecía a una de las buenas familias de derechas de la localidad y se le consideraba «el niño mimado de Escalona». En la posguerra, en declaraciones muy ricas y llenas de datos, reconoció su participación en la muerte del Heladero, justificándola con el argumento de que una facción del Partido Comunista local decidió hacerse con la organización, desplazando a los elementos que, «encenagados en sangre», tantos «abusos y brutalidades» venían cometiendo. Como responsables de los desmanes, Briso apuntó a los dirigentes del Partido Comunista en ese momento: Antonio Gómez (a) Picota y Nicolás Cortés (a) el Rojo. Los conjurados se reunieron en el ayuntamiento y en el Comité de Defensa. Entre otros, además de Briso de Montiano, asistieron Joaquín Ogallar, Aniceto Rubio, Manuel Infante, Ildefonso Carranza, Basilio Molina, Miguel Moreno Sumozas, Severino Carranque, Bernardo Alcázar, Eduardo Ruiz de la Hermosa y Dionisio Andújar. De acuerdo con la versión de Briso, con respecto al Heladero se había creado «tan enrarecido ambiente y se le achacaban tales crímenes que surgió la idea de suprimirlo». Entre otros actos, se insinuó su participación en alguna violación. Bien es verdad que cuando Briso realizó esta declaración buscaba argumentos para justificarse ante el tribunal militar que lo juzgaba.103
El que fuera presidente y fundador de IR en Daimiel, el industrial Miguel Moreno Sumozas, corroboró la versión de Briso. Su testimonio tiene gran valor en la medida en que fue miembro del Comité de Defensa y teniente de alcalde en el ayuntamiento, aunque procuró mantenerse al margen de las trifulcas surgidas entre las distintas facciones obreristas. Es decir, hablaba como un testigo externo a los hechos que siempre se mostró contrario al uso de la violencia y avaló a muchos derechistas. De la muerte del Heladero no supo nada hasta transcurridos dos días: «Según sus noticias se eliminó a este sujeto por su extraordinario sectarismo y crueldad pues hasta llegó a apalear mujeres diciéndose también que intentó violar a algunas». Aniceto Rubio Prado, otro miembro del Comité y del ayuntamiento, enfatizó la misma idea: «llegó a cometer tantas barbaridades y tan destacadas, pues llegó hasta a pretender la violación de jóvenes y desde luego maltrataba a mujeres, que llegó a preocupar hondamente a los elementos marxistas». En el ayuntamiento y en el Comité, «llegaron a celebrar reuniones con el único propósito de examinar ese caso y se propuso reducirle a prisión para después alejarle del pueblo. En efecto, fue detenido, pero a los dos o tres días de la detención fue asesinado, habiendo firmado la orden de libertad precursora del asesinato Ramón Briso, Carranque, un tal Bernardo Alcázar y otro». Aniceto subrayó que la muerte no la respaldaron todos los presentes en esas reuniones, pues salvo los cuatro indicados los demás sólo acordaron forzarle a dejar la localidad tras mantenerlo detenido unos días.104
En cambio, Juan Escalona Martín, aun compartiendo el fondo de las versiones anteriores sobre las andanzas de Salvador Mateo, declaró en 1942, tres años más tarde que los anteriores, que la decisión de matarlo no sólo la tomaron todas las autoridades locales, sino que lo hicieron en comandita con las provinciales: «Salvador Mateos, alias El Heladero era un cabo de la Guardia Municipal, cabeza visible y conocidísima de la anarquía reinante en Daimiel. Su intervención con carácter directivo casi siempre está plenamente comprobada en más del 90% de las muertes violentas ocurridas en Daimiel en este periodo […] los malos tratos y despojos de que hizo víctimas a las personas de derechas son incontables». Eso sí, como hicieron todos los implicados menos Briso de Montiano, Juan se autoexculpó de toda responsabilidad en este asunto, lo cual resulta poco convincente. Es obvio que mintió o eludió los detalles que pudieran comprometerle.105
Entre las múltiples declaraciones vertidas sobre este asunto, tiene interés la del vecino Manuel Infante Ruiz de la Hermosa, ganadero y derechista que nada tuvo que ver con lo ocurrido, según el cual la muerte del Heladero la fraguaron Briso y otros comunistas «sólo porque el Heladero era socialista». Por su parte, el padre de la víctima, Eloy Mateo, aunque exculpó a su hijo, añadió el detalle clave de que el gobernador civil fue informado de su detención, tras lo cual se apresuró a ordenar por teléfono su libertad, pero no le hicieron caso: «a su hijo lo asesinaron por ser contrario a las ideas y los abusos que cometían sus rivales y asesinos». En medio de estas acusaciones contradictorias, hay un dato inapelable y es que la orden de salida de la cárcel del Heladero, fechada el día 22 de septiembre de 1936, paso previo a su asesinato, la firmaron los comunistas a los que se responsabilizó de su eliminación (Briso, Alcázar, Carranque y Andújar), todos ellos hombres de confianza de Juan Escalona.106 Lo corroboró además un testigo ajeno a la trama, que implicó expresamente a ese líder tras verlo todo con sus propios ojos. El personaje en cuestión fue Francisco Martín de Bernardo Moraga, secretario del Bloque Nacional en Daimiel, preso entonces en el Cuartel de Milicias: «un individuo ya fusilado y cuyo nombre no recuerda, dio muerte al Heladero valiéndose de un fusil; rematándolo seguidamente el Escalona con un disparo de pistola […] el Escalona manifestó al dicente: “¿Se asusta V.?”; a continuación rodearon el cadáver del Heladero de papeles y le prendieron fuego».107
El caso en cuestión sin duda ofrece pistas muy sugerentes sobre las tensiones y discrepancias surgidas entre las distintas organizaciones integrantes del Frente Popular de Daimiel durante la guerra civil. Pero este pueblo no fue ninguna excepción. En aquellos meses trascendentales en los que hubo que tomar tantas decisiones cruciales, los grupos políticos de la retaguardia republicana manchega protagonizaron rivalidades de todo tipo, dando pie en ocasiones a enfrentamientos muy serios, a veces incluso sangrientos. Las concepciones estratégicas encontradas sobre cómo había que enfocar la guerra y la revolución subyacían a esas luchas de poder. Esta historia apasionante, de la que todavía se sabe muy poco, se halla pendiente de una buena investigación.
CAPÍTULO 17
La condición social
El análisis del ámbito social y profesional de las víctimas constituye otra perspectiva necesaria para la comprensión de la violencia revolucionaria en la retaguardia republicana. Sobre el conjunto de 2.292 víctimas, se ha podido certificar esa condición en casi el 84% de los casos, desconociéndose la de las 370 víctimas restantes (16,14%). En algunos de los grupos profesionales que se han distinguido, los cálculos de este estudio difieren bastante de los ofrecidos en su día por la Causa General, fuente que no pudo fijar la profesión de 463 personas, casi un centenar más que aquí.1 Con todo, en nuestro cálculo se reafirma la imagen de un cuerpo social interclasista muy complejo. Bien entendido que sólo se ha tenido en cuenta la profesión principal, porque, en realidad, muchas personas podrían haberse ubicado en varias categorías a la vez. Así, por ejemplo, con toda probabilidad un número considerable de profesionales liberales eran a su vez propietarios, aunque figuren en las fuentes con la primera denominación. Como no podía ser de otra forma en una provincia eminentemente rural, los grupos más castigados fueron los propietarios agrarios (mayoritariamente medianos y pequeños en este territorio) con 530 víctimas (23,12%), los emprendedores del comercio y la industria, con 456 (19,85%), y el clero, tanto secular como regular, con 223 (9,72%). A continuación, aparecen los profesionales, con 181 víctimas (7,89%); los empleados, con 179 (7,81%), y los estudiantes, con 115 (5,01%). En la escala más baja se situaron los obreros manuales, con 90 víctimas (3,92%); los militares y policías, con 85 (45 y 40, respectivamente, el 3,70%); los funcionarios, con 49 (2,13%), y por último las amas de casa («sus labores»), con 16 (0,70%). Bien entendido que en este grupo no se han contado las mujeres que aparecen con doble condición profesional, pues se ha priorizado su profesión fuera del hogar sobre las tareas caseras.
En relación, precisamente, con las mujeres afectadas por la represión revolucionaria el dato más destacado es que fueron muy pocas en relación a un conjunto abrumadoramente masculino. Pese a las profundas transformaciones políticas y al notable impulso democratizador que trajo la República, con la consiguiente incorporación masiva de las mujeres a la acción política más allá de la conquista del derecho al sufragio, «el ejercicio de la política en general y de la violencia en particular, seguía constituyendo un riguroso monopolio de los varones».2 En lo que afecta a la represión, esa afirmación se cumple en la provincia manchega. El fiscal instructor de la Causa General reseñó 28 víctimas femeninas, pero aquí, con nombres, apellidos y datos contrastables, sólo se han detectado 24, habiendo dudas sobre otras tres referencias en la medida en que, a pesar de aparecer con un nombre de mujer, se tiene la impresión de que se trató de hombres. En la época esa práctica era bastante frecuente, sobre todo tratándose de nombres de origen religioso. La ausencia de información impide resolver la duda, pero se tiene la casi completa seguridad de que se trató de varones pertenecientes al grupo de represaliados en los frentes por denuncias de sus paisanos izquierdistas.3
Con el matiz apuntado, 24 mujeres sobre un total de 2.292 víctimas representaron ciertamente una cifra muy pequeña, un porcentaje apenas ligeramente superior al 1%. Pero, aunque fueran pocas, está claro que a la mayoría se las mató por sus convicciones y compromisos políticos, y no tanto por su perfil social, aunque tal dimensión sin duda condicionó también la lógica represiva. Ocho de las afectadas pertenecían a Acción Popular, tres a la Comunión Tradicionalista y una a la Acción Católica, figurando otras tres bajo la denominación genérica de «derechista». En cinco las fuentes precisan su condición de propietarias, en una la de «quincallera», en otra la de maestra nacional y en otra la de monja franciscana. Del resto sólo se indicó su dedicación al hogar. Llama la atención que la mayoría fueran mujeres de avanzada edad: 16 superaban los cuarenta años (de las cuales 12 se situaban por encima de la cincuentena). Es más, a cinco se las puede considerar ancianas, al sobrepasar los 65 años. Junto con este rasgo, otro muy llamativo es el de su concentración espacial: 14 mujeres eran vecinas de localidades del partido judicial de Alcázar de San Juan (de las cuales ocho correspondían a Campo de Criptana y el resto a distintos pueblos),4 cinco al de Valdepeñas (cuatro de ellas de Santa Cruz de Mudela y una de la cabecera del partido), tres al de Daimiel (dos de Arenas de San Juan y una de la cabecera del partido) y dos al de Piedrabuena (vecinas de Fontanarejo). Estas dos últimas fueron muertas en el término de Navahermosa (Toledo) en una fecha tan tardía como abril de 1938, cuando trataban de alcanzar las filas «nacionales». El resto, salvo una de la que no se tiene información, cayeron víctimas de la escalada revolucionaria desarrollada entre julio de 1936 y febrero de 1937. Y de estas, unas cuantas murieron a la par que sus maridos u otros familiares.
Considerando el conjunto de víctimas, en contraste con la represión llevada a cabo por los sublevados al otro lado del frente, que afectó a una mayoría abrumadora de asalariados y trabajadores manuales,5 salta a la vista que hablamos de un entramado social muy heterogéneo, en el que se encuadraron representantes de todas las categorías sociales, si bien con un predominio claro de las clases medias.6 Pero aquella guerra civil, que mucho tuvo de guerra social, no fue sin embargo una guerra de ricos contra pobres, de oligarcas contra proletarios, o al menos no fue sólo eso. Ver así las cosas supondría una burda simplificación, por más que las organizaciones revolucionarias exhibieran un destacado perfil obrero o jornalero (en esta provincia la mayoría de sus militantes eran trabajadores de la tierra) y que los propietarios y empleadores unidos sumaran un porcentaje mayoritario en el otro bando, del 43% en este rincón de La Mancha (sumados los de la agricultura a los comerciantes e industriales). El cuadro sociológico apuntado poco tuvo que ver, por tanto, con la dualidad simplista que proyectaba la propaganda revolucionaria para justificar las matanzas. En ella se presentaba la guerra como el enfrentamiento entre, por un lado, «unos cientos de militares insatisfechos», «los grandes terratenientes, casi todos señoritos encanallados en los burdeles, el clero trabucaire y anticristiano», y, por otro lado, «todas las masas laboriosas del país». Es decir, «la España que trabaja» frente a «la España de la injusticia social».7
Sin contar a los religiosos, a los militares y a los policías, y teniendo muy presente la condición modesta de la mayor parte de las víctimas de clase media, la presencia de un 12% de asalariados (obreros y empleados) entre los damnificados por la revolución no puede considerarse irrelevante. Pero si hubiera que simplificar el cuadro desde una perspectiva de clase, tendríamos que hablar de una guerra social protagonizada en primera línea por las clases medias, en un bando, y un sector abultado de las clases trabajadoras, en el otro. Por lo demás, es obligado señalar que la muerte de tantos cientos de propietarios y labradores, industriales, comerciantes y profesionales supuso una pérdida enorme para el tejido productivo provincial, puesto que gran parte de sus elementos más cualificados técnica, intelectual y profesionalmente fueron borrados del mapa. Esas categorías juntas sumaron un mínimo de 1.166 víctimas, el 51% del total.8
La demonización retórica de los ricos, los propietarios, el capital y la economía de mercado en general era tan antigua como los discursos de la izquierda obrera en sus diferentes variantes (socialista, anarquista, comunista…). No había nada nuevo bajo el sol en la España de los años treinta. La novedad estribó, si acaso, en la rapidez y facilidad con la que estas doctrinas arraigaron en una tierra como La Mancha, donde la desmovilización e insignificancia de la izquierda política hasta 1931 había sido la tónica habitual, salvo reductos territoriales muy concretos, como las comarcas mineras de Almadén y Puertollano, y en menor medida Ciudad Real o el nudo ferroviario de Alcázar. A partir de aquel año, focos mineros aparte, las relaciones sociales y la vida política de la provincia se vieron condicionadas por las luchas entre los propietarios de la tierra y las organizaciones sindicales representativas de los asalariados del campo. Lo de menos fue que, por parte patronal, los protagonistas cuantitativamente más relevantes de ese enfrentamiento fueran los «labradores», esto es, los medianos y pequeños agricultores de perfil mesocrático, al lado de los cuales, aquí y allá pero más bien en segunda fila, también figuraron los terratenientes propiamente dichos, cuyo poder no era equiparable en esta provincia al de sus homólogos de Andalucía o Extremadura.9 En el discurso obrerista todos los propietarios se medían por el mismo rasero, todos formaban parte de «la clase patronal», condenable en sí misma. Implícita o explícitamente, en esa retórica se equiparaba a los propietarios sin distinción, salvo los muy modestos, con todos los males que desde tiempo inmemorial se atribuía a los latifundistas. Las claves discursivas de este lenguaje hicieron fortuna y se mantuvieron en vigor entre los trabajadores durante los años republicanos. Si acaso, fue tras la victoria electoral del Frente Popular cuando este discurso adquirió un tono inusitadamente agresivo.
Para El Socialista, por ejemplo, muchos propietarios no se habían percatado de que en España habían «cambiado fundamentalmente las cosas a partir del 16 de febrero. No se fíen de las apariencias esos propietarios. El hecho de que sigan conservando sus tierras –¿suyas?– y de que los hombres que gobiernan demuestren no ser tan ogros como se suponía, no les da derecho a pensar que su señorío sigue incólume». Ahora había llegado la hora de la revancha. Los propietarios ya no podrían pagar salarios irrisorios, mantener sus tierras improductivas o dejar perder las cosechas para doblegar por hambre a los trabajadores. El fondo amenazador no se ocultaba: «el hambre, como la paciencia, tiene también sus límites. Por muy probada que esté la paciencia de los campesinos, ¿no han pensado los propietarios en la posibilidad de que un día se acabe? […] porque el hambre de los campesinos –podemos afirmarlo– no tiene más espera, y la paciencia se terminó ya tiempo atrás».10
Para la Federación de Trabajadores de la Tierra, el brazo campesino del socialismo que experimentó un crecimiento espectacular tras la llegada de la República, la clase patronal agraria de España era «por psicología la más incomprensiva, cerril e intransigente», dada a la «explotación inhumana y salvaje»: «tan habituados están a esta manera de robar a los obreros, que no son capaces de transigir con que el obrero campesino mejore un poquitín sus salarios». Los patronos trataban a los trabajadores «como esclavos para seguir amontonando riquezas». Y en esos meses, en venganza por la victoria del Frente Popular, habían decidido no labrar las tierras o dejar «que la actual cosecha de cereales se derrame en el campo», antes que pagar jornales. Lo cual, se aducía, era un chantaje inadmisible, un ataque a toda la sociedad, peor incluso que la evasión de capitales: «si tiene algún parecido, es con los gases asfixiantes, armas predilectas del fascismo, ya que el propósito es matar de hambre a la sociedad y principalmente a la población campesina». Por eso, en la primera mitad de julio de 1936, El Obrero de la Tierra, portavoz de aquella organización campesina, ya no se recataba en pedir abiertamente «la confiscación de las tierras, productos y enseres» de los «patronos facciosos» y su entrega a las organizaciones obreras… socialistas claro está.11 Con tales mensajes de fondo, no ha de extrañar que el golpe de Estado abriera todas las compuertas y sirviera para criminalizar como nunca al tradicional adversario y sus aliados colaterales. Al conocerse la noticia de la sublevación en el protectorado de Marruecos, se fijaron los objetivos humanos a batir en tan sólo cuestión de horas, como reflejó a la perfección la prensa obrera, en este caso Emancipación, de Puertollano:
Los grandes terratenientes, casi todos señoritos encanallados en los burdeles, el clero trabucaire y anticristiano, unos cientos de militares insatisfechos y en general el capitalismo todo han desencadenado este furioso huracán […]. Por primera vez en la historia de España se han puesto frente a frente todos los explotadores del pueblo por un lado y todas las masas laboriosas por otro […] para la implantación de la dictadura militar-fascista […] construiremos una España nueva en que las sombras del militarismo antipatriota, del clericalismo farsante, del fascismo jactancioso y del señoritismo chulo desaparezcan para no perturbar nunca más el camino de la libertad y de la justicia social.12
No respondió al azar ni a ninguna «espontaneidad» la muerte de muchos propietarios significados como representantes de su clase en las luchas y/o negociaciones laborales de 1931 a 1936, ya fuera en los jurados mixtos del trabajo, en las comisiones de Policía rural, en los plenos municipales, con motivo de tal o cual huelga o en las movilizaciones corporativas que condujeron a la creación de poderosas organizaciones de resistencia patronal, otra novedad de esos años. En aquellas confrontaciones colectivas tuvieron enfrente a dirigentes sindicales que luego, a partir del 18 de julio, se pusieron a la cabeza de la resistencia revolucionaria frente a los golpistas, como también se situaron al frente de la colectivización de la economía. Entre muchos otros, se trató de personajes como los socialistas Pedro Gallego (Manzanares), Miguel Carnicero (Daimiel), Benigno Cardeñoso (Puertollano), Marino Sáinz (Almodóvar) o Pascasio Sánchez (Villamayor de Calatrava). Cuatro de los once representantes patronales firmantes del «contrato provincial de trabajo» en mayo de 1932 murieron en 1936.13 Lo mismo les pasó a cuatro de los cinco vocales patronos del Jurado Mixto del Trabajo Rural de Ciudad Real vigente en 1932, cuyos acuerdos alcanzaban a la mitad occidental de la provincia14, y a dos vocales del Jurado Mixto de Reforma Agraria.15 Sin olvidar, por su llamativo número, a los quince dirigentes impulsores de la decisiva Asamblea de Labradores celebrada en Ciudad Real en diciembre de 1932, embrión de esa gran movilización de propietarios manchegos que luego confluyó con otras similares de otras provincias en la creación de la Confederación Española Patronal Agrícola (CEPA), en la primavera de 1933.16 Varios de esos individuos integraron la flor y nata del asociacionismo empresarial y económico provincial: Juan Manuel Treviño Aranguren y Fernando Acedo Rico Jarava (Ciudad Real), Andrés Maroto Rodríguez de Vera (La Solana), Máximo González Díaz Pinés (Manzanares), José Costi Montes y Francisco Yébenes Martín (Almodóvar), Fernando Treviño Suárez de Figueroa (Campo de Criptana), etc. Si se descendiera al plano local, saltarían muchos más apellidos de líderes y cuadros de las organizaciones patronales respectivas caídos al compás del proceso revolucionario, pero no es cuestión de pormenorizarlos.
El perfil mesocrático predominante entre las víctimas no niega la presencia entre los represaliados de numerosos y muy relevantes miembros de las familias económicamente más poderosas de la provincia. Por su riqueza y sus apellidos de renombre, en la capital sobresalieron los asesinatos del citado Fernando Acedo-Rico Jarava y su hermano Rafael (conde de la Cañada), el también mencionado Juan Manuel Treviño Aranguren (marqués de Casa Treviño), Demetrio y Ricardo Ayala López, y, entre otros, Ramiro y Saturnino Sánchez Izquierdo. La relación de buenas familias afectadas por la violencia revolucionaria fue igualmente amplia en los pueblos. En buena medida, se trató de gentes que también habían monopolizado a esa escala los resortes de la política y la economía durante el largo período liberal. Los Melgarejo Tordesillas, en Villanueva de los Infantes. Los Jarava, en La Solana. Los Baíllo, en Campo de Criptana. Los Díaz Pinés, los García Noblejas y los González-Elipe, en Manzanares. Los Megía y los López-Tello, en Valdepeñas. Los Costi, en Almodóvar del Campo. Los Fisac, en Daimiel. Los Aguilar y Fontes Barnuevo, en Socuéllamos. Zoilo Peco Ruiz y los Sobrino, en Carrión. Los Nogales Márquez de Prado, en Abenójar. Los Blázquez Guzmán y la familia Daza y Díaz del Castillo, en Agudo. Los Rosales, en Argamasilla de Calatrava. Primitivo Salcedo Marín, en Malagón, etc.
Varias de las familias citadas experimentaron en carne propia las terribles consecuencias de ser ubicadas en el estereotipo de los malvados terratenientes, recreado por la izquierda obrera desde tiempo inmemorial. Más arriba se hizo mención de la captura y muerte de Rafael Melgarejo Tordesillas; cabe añadir ahora que a su hermano Luis, que no había tenido una relevancia pública ni de lejos tan destacada, lo mataron el mismo día, el 9 de septiembre, aunque en otro lugar, tras compartir un tiempo juntos en la cárcel provincial. Amén de la riqueza, es claro que a Luis le pesó el apellido, aunque sólo fuera por lo combativo que se había mostrado su hermano recusando la reforma agraria en el Parlamento durante los meses previos a la guerra. El pequeño de los hermanos, Carlos, tuvo más suerte, porque al menos sobrevivió tras pasar varios meses en prisión y prestar dos años de trabajo gratuito para el Ayuntamiento de Infantes. El alcalde del pueblo, Braulio Martín Valero, intervino directamente en su detención junto con varios milicianos llegados expresamente de Ciudad Real. El trato que recibió en la cárcel de Infantes fue malo, siendo apaleado personalmente por el presidente del Comité, un tal Catalán. En agosto de 1938, Carlos pudo marchar a Madrid y hallar refugio en la embajada de Noruega, donde permaneció hasta el fin de la guerra.17 Ni que decir tiene que, como a todos los terratenientes de la comarca, a la familia Melgarejo le incautaron todos sus bienes en los términos de Infantes, Fuenllana y Villamanrique.18
Algo parecido a los Melgarejo le sucedió a Francisco Jarava Ballesteros y a sus hijos Antonio y Justo, asesinados en Madrid el 14 de agosto tras ir a buscarlos desde La Solana un grupo de paisanos izquierdistas, miembros destacados del socialismo local. Desde una perspectiva distinta, ya se ha aludido al caso en otro capítulo. Francisco pertenecía a una saga de propietarios terratenientes muy avezados en la política provincial y nacional desde el siglo XIX. Varios de sus ancestros habían sido representantes en Cortes, congresistas o senadores, aunque directamente ni Francisco ni sus hijos habían tenido protagonismo en la alta política, ámbito al que sí concurrió en tiempos de la Restauración, y más en segundo plano durante la República, su hermano Pascual, el conde de Casa Valiente, poseedor de extensas propiedades en el término de Alhambra. Comprometido con la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), también fue miembro de la Ejecutiva de la Asociación de Agricultores de España. A diferencia de Francisco y su familia, que se quedaron en Madrid, Pascual pudo encontrar refugio en zona «nacional», lo cual no le libró de que le asaltaran su casa y le requisaran y colectivizaran todos sus bienes.19 A finales de agosto de 1936, el Instituto de Reforma Agraria legalizó la incautación de sus tierras declarándolas de utilidad social, en especial la Casa de la Viña, una finca enorme situada en el término citado. Se da la circunstancia de que en el mes de mayo los alcaldes de La Solana, Infantes, San Carlos del Valle, Alcubillas y Alhambra habían solicitado al citado organismo la misma petición, con el fin de que esa finca y otras colindantes pudieran ser explotadas por «las sociedades obreras legalmente constituidas en cada uno de los referidos pueblos». De nuevo se advierte aquí cómo la guerra aceleró el proceso de la colectivización de la tierra, así como la condena de la clase terrateniente y su expulsión a los abismos infernales.20
Dentro del inmenso partido judicial de Almodóvar del Campo, el apellido y las posesiones también determinaron la muerte de Manuel e Ignacio Nogales Márquez de Prado, propietarios vinculados a Villanueva de la Serena (Badajoz) pero que también poseían fincas en Ciudad Real. Ligados originariamente al liberalismo dinástico, en 1923 no dudaron en colaborar con la dictadura de Primo de Rivera. En compensación, Manuel fue designado miembro de la Diputación por el distrito de Herrera del Duque, situado en el noreste de la provincia extremeña.21 El 21 de julio de 1936, los dos hermanos mencionados fueron detenidos en la casa de campo que tenían en el término de Abenójar. Tras permanecer encarcelados dos meses, los mataron con otras personas el 21 de septiembre cerca de Valdemanco de Esteras.22 La familia Márquez de Prado se hallaba ampliamente representada también en el vecino término de Chillón, dentro del partido judicial de Almadén, pero sus numerosos miembros fueron más afortunados ya que no los mataron, lo cual, sin embargo, no les privó de que les arrebataran sus posesiones y les desvalijaran por completo sus domicilios, como se hizo costumbre con los más ricos.23
Se da la circunstancia de que María Luisa Márquez de Prado, pariente de los anteriores, estaba casada con Francisco Rosales Tardío, vástago de una famosa saga de terratenientes de Argamasilla de Calatrava, también fusilado aquel verano, al igual que su hermano Juan meses más tarde. Este fue detenido en Madrid en octubre por un grupo de paisanos que lo llevaron expresamente al pueblo para matarlo. Como les sucedió a otros potentados del lugar (los Barreda y los Gómez Ruiz, por ejemplo), la muerte llevó aparejados el saqueo de sus casas y la requisa de sus propiedades. 24 El proceso revolucionario solía ajustarse a los mismos códigos cuando se trataba de los terratenientes. Pero además de su larga raigambre oligárquica, en la decisión que condujo a la muerte de los Rosales seguramente resultó determinante una circunstancia previa más cercana. Al tercer hermano, José Antonio Rosales Tardío, un personaje «extremadamente violento» y «bravucón» desde mucho tiempo atrás, le precedía una fama muy negativa. El 5 de octubre de 1933, en el contexto de una huelga declarada en el pueblo durante la vendimia, no dudó en disparar contra un piquete de trabajadores. A consecuencia del suceso murió un agricultor ajeno a los hechos, pero los Rosales salieron indemnes ante la justicia. El poder de esta familia venía de antiguo en la localidad, constituyendo un claro arquetipo de los «caciques» que hicieron fortuna en la época liberal. Su influencia y sus añejas redes clientelares tuvieron que ver, sin duda, con el hecho de que este pueblo se mostrara bastante conflictivo durante la República.25
En una localidad próxima a la de los Rosales, Villamayor de Calatrava, situada a pocos kilómetros de Almodóvar del Campo y de Puertollano, vale la pena detenerse en la figura del abogado y propietario Francisco Yébenes Martín, natural de esa población. Este individuo destacó en los años treinta por ser uno de los líderes más reputados de la Federación Patronal Agrícola Provincial. Como tal fue vocal del Jurado Mixto del Trabajo Rural de Ciudad Real y estuvo entre los personajes decisivos que lanzaron la Asamblea de Labradores de diciembre de 1932. También tuvo puestos de responsabilidad en Acción Popular Agraria Manchega (APAM). En una fecha tan tardía como julio de 1936 fue nombrado vocal permanente de la CEPA. Pues bien, el 10 de agosto le asaltaron su casa en Villamayor y lo despojaron de todo cuanto poseía de valor. Su coche le fue requisado y puesto al servicio del Comité de Defensa. Detenido el 18 de diciembre, ese mismo día lo fusilaron en Puertollano, al parecer por orden del Comité.26 No es descartable que el socialista Pascasio Sánchez Espinosa tuviera que ver con la trágica suerte de Francisco Yébenes. Pascasio era unos de los dirigentes obreros más importantes de la provincia y de la zona de Almodóvar. En los años previos había ejercido de presidente de la Casa del Pueblo de Villamayor y en la guerra asumió la dirección de su Comité local. Aparte de compartir el paisanaje, Francisco Yébenes y él habían tenido ocasión de discutir y negociar en el Jurado Mixto del Trabajo Rural de Ciudad Real, en su condición de vocales. En octubre de 1934 Pascasio fue detenido «por complicación» en la insurrección socialista. El juez instructor de la posguerra lo responsabilizó de cuantos hechos ocurrieron en Villamayor en 1936: incautaciones de propiedades, detenciones, fusilamientos... Los testigos e instancias presentes, incluidos sus propios compañeros de militancia, lo dibujaron como el «principal dirigente», «agitador y propagandista» de la zona: «todos le obedecían ciegamente y sin protesta ninguna», «era el que ordenaba y dirigía todo lo que había que hacer».27
Otra saga patronal que se vio muy perseguida en el partido de Almodóvar del Campo fue la familia Costi. Aparte de la condición de líder empresarial y destacado cedista de su principal mentor, José Costi Montes,28 toda la familia se había visto fuertemente salpicada por la conflictividad laboral mucho antes del inicio de las hostilidades. El verano de 1933 vino especialmente agitado, unos meses en los que el desempleo se disparó en la comarca como consecuencia de la paralización de las minas de San Quintín, lo que incrementó la demanda de trabajo en el campo. El choque se produjo ante la negativa de los patronos a contratar más de lo habitual. A José le «hicieron añicos» una máquina de segar, y su primo Julián y otros propietarios estuvieron a punto de ser linchados por obreros de la Casa del Pueblo. Temiendo por sus vidas, requirieron la intervención del gobernador. En agosto se produjeron asaltos de fincas en Villamayor, viéndose afectadas entre otras las propiedades de José Costi y Francisco Yébenes Martín.29 En septiembre se quemaron cientos de hectáreas de manera intencionada en el término vecino de Argamasilla de Calatrava. En los dos años siguientes las tensiones se prolongaron en la comarca bajo los mismos parámetros de crisis de trabajo, miseria, intransigencia patronal, radicalismo jornalero, atentados contra la propiedad y nulo diálogo entre las partes.30
En 1936 perecieron tres miembros de la familia Costi, todos de Almodóvar del Campo: el citado José Costi Montes, Antonio Costi Huertas y Ramón Costi Álvarez. El último fue juzgado por el Tribunal de Urgencia de Ciudad Real, que lo condenó a tres años de cárcel y 100.000 pesetas de multa, pero dio igual, lo mataron de todas formas sin esperar a la aplicación de la sentencia. Julián Costi Gómez y sus hijos consiguieron sobrevivir tras «emparedarse» en su propia casa, primero, y en la de un pariente, después. Así permanecieron hasta octubre de 1938. A Patro Costi Huertas la detuvieron en Madrid y pasó un mes en la cárcel «en unión de su criada», fiel hasta ese extremo. Todos los citados y sus familiares quedaron en la más absoluta miseria tras requisarles cuanto poseían por desafectos al régimen. La precariedad de los hijos de Antonio llegó a tal punto que tuvieron que «ir a pedir».31
El pueblo de Agudo se sitúa en el extremo más occidental de la provincia de Ciudad Real, en la parte central de la comarca de Los Montes, dentro del partido judicial de Almadén y a ochenta kilómetros de la capital, lindando con Extremadura. Como el de Almodóvar, este territorio presenta las características típicas del latifundismo dedicado a la producción agroganadera. La historia del pueblo en los años treinta estuvo ligada a las familias de Alfredo Daza Díaz del Castillo, Juan Blázquez Guzmán, Raimundo Cendrero y Dolores Moya, los «caciques de toda la vida», en palabras del alcalde socialista del pueblo en 1936. Durante el período de la República en paz, los conflictos con la familia Daza, en particular, se sucedieron sin solución de continuidad: ocupaciones de fincas, roturaciones ilegales de tierras de pasto, apedreamiento de los domicilios de los propietarios, concentración de efectivos de la Guardia Civil para garantizar la recolección, intentos de mediación gubernativa… En suma, los perfiles típicos de la protesta social inherente a la gran propiedad, más propia de las provincias vecinas de Ciudad Real, pero no completamente ausente de esta provincia.32
Para los socialistas el veredicto era inapelable: «los trastornos» de este pueblo los venía causando «el cerrilismo de los terratenientes enemigos de la República».33 Procedente del Partido Republicano Conservador,34 Fermín Daza, que era abogado del Estado, obtuvo un escaño en febrero de 1936 por Badajoz como candidato de «centro», aunque por entonces ya era simpatizante de Falange e incluso parece que se afilió a ella. Como parlamentario, en mayo se dirigió al ministro de la Gobernación para que protegiera a su familia, preocupado por su integridad física ante las amenazas vertidas por los socialistas de Agudo. Por orden del alcalde se les registraron sus domicilios y les requisaron las armas que poseían. Según esta autoridad, la enorme tensión que se vivía en el pueblo derivaba de la resistencia de los grandes propietarios a pagar a los obreros «los jornales que éstos tienen devengados». A esas alturas, los personajes citados se hallaban «ausentes del pueblo desde el glorioso día 16 [de febrero] por miedo al vecindario, que les exige cuentas por sus malos comportamientos».35 Hacia octubre, salvo Dolores Moya, ya no quedaba ninguno de los terratenientes mencionados. El golpe posibilitó que algunos, del «vecindario» o en su nombre, se tomaran la justicia por su mano.36
Todas esas familias de terratenientes, como otras innumerables familias españolas, patentizaron a la perfección y de manera trágica lo que el proceso revolucionario de 1936 tuvo de inversión social y derrumbe de las jerarquías. Pero, por su cuantía, los principales damnificados fueron gentes que se ubicaban en las clases medias, en gran parte de condición muy modesta, y, en menor medida, en las clases medias-altas, como ya se ha indicado. También hubo bastantes asalariados e incluso obreros manuales, aunque estos últimos no constituyeran un sector numeroso. Su alineación ideológica en ámbitos que no se consideraban propios de su clase merecía todo el desprecio y reprobación por parte del obrerismo de izquierdas. Apenas una semana antes del estallido de la guerra así lo explicitaba El Obrero de la Tierra, quejoso ante la supuesta acogida de esos trabajadores «amarillos» por parte de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), el sindicato anarquista rival:
La clase cavernaria todavía maneja a ciertos grupos de obreros campesinos, y de otros gremios, procedentes de los sindicatos amarillos, católicos y falangistas; claro, que es lo peor de la clase, pistoleros a sueldo, ex presidiarios de delitos comunes, vagabundos de profesión, soplones que nunca trabajaron, cornudos unos, castrados otros, y todos sin ideal, vendidos o sometidos como eunucos al señoritismo cerril.
A gentes de esta calaña nuestros camaradas no los dejan trabajar ni los admiten en las organizaciones, y hacen bien, por la función tan asquerosa que están desempeñando. Sabedores los fascistas de que los obreros campesinos afectos a esta Federación y U.G.T. no respetan más carnet que los de estos organismos sindicales y el de la C.N.T., procuran afiliar sus «obreros» a este último organismo para proveerles de carnet respetable, y seguramente con algún otro fin más perverso todavía.37
Evidentemente, las alianzas políticas interclasistas sacaban de quicio a los enemigos de la «reacción». Pero sería un error interpretar la violencia revolucionaria como una respuesta surgida sólo desde los lenguajes y la perspectiva de la lucha de clases. Sin menoscabo de que en este enfrentamiento subyaciera el cuestionamiento del orden social vigente, la delimitación del enemigo –y, por tanto, de las víctimas– se debió también a una lucha por el poder. En el plano local, las disputas por el control de los ayuntamientos así lo reflejaron en el período previo. La continuidad de esa secuencia después del 18 de julio de 1936 se expresó a través de la eliminación de los funcionarios y empleados municipales tildados de desafectos, una cincuentena en la provincia manchega, cifra que casi se duplica si tenemos en cuenta la Policía local. En buena parte, procedían del grupo de empleados de la administración expulsados tras la constitución de las gestoras municipales izquierdistas a raíz del triunfo electoral del Frente Popular. Entre ellos, junto con los guardias municipales, los secretarios de los ayuntamientos fueron acreedores de una acusada animadversión. En una provincia como esta –de hegemonía conservadora, pero con un socialismo fuerte–, estos técnicos habían sido testigos incómodos (y muchas veces cómplices) al servicio del enemigo derechista en la competición política. En la base de datos que sostiene este estudio figuran seis secretarios asesinados,38 si bien los destituidos de su cargo «por sus ideas reaccionarias y derechistas» fueron más.39 También constan en este grupo de víctimas una porción notable de oficiales y auxiliares administrativos, arrendadores de arbitrios, guardas del campo, serenos, médicos, farmacéuticos y veterinarios… todos ellos a cobijo de un sueldo municipal. La presencia de estas categorías entre las víctimas de la revolución refleja la disputa partidista por el empleo público entre 1931 y 1936. Al fin y al cabo, en esos tiempos los ayuntamientos generaban ya muchos puestos de trabajo y de quién gestionara políticamente estas instituciones dependía su correspondiente atribución individualizada.
En realidad, la conversión de los ciudadanos en víctimas se vio mucho más condicionada por la adscripción política que por el origen social o la profesión. La historiografía ha llamado la atención, con razón, sobre el alto número de intelectuales, publicistas, profesores y maestros –ciudadanos cultos en general– asesinados por el «bando nacional» en virtud de su identificación con los ideales y los principios republicanos. De alguna forma, con ello se ha pretendido remarcar la base ilustrada que inspiró el nacimiento de la Segunda República. Sin embargo, pocos historiadores han reparado en las muchas personas relevantes intelectualmente, publicistas y maestros asesinados en la otra retaguardia en virtud de sus querencias conservadoras, fascistas o liberales. Los ciudadanos de alta cualificación abundaron también entre las víctimas de la represión revolucionaria (personal sanitario, técnicos, profesionales del Derecho, docentes, etc.). Hasta donde se sabe, en la provincia de Ciudad Real la revolución se llevó por delante, al menos, a 31 abogados en activo, 11 procuradores, 26 médicos, 25 farmacéuticos, 16 veterinarios, seis ingenieros, seis peritos agrícolas, tres jueces de instrucción, tres abogados del Estado, dos profesores mercantiles, un profesor de Filosofía y Letras, una maestra y 23 maestros nacionales, la mayoría de estos últimos en activo y alguno jubilado. Y si no hubo más fue porque tuvieron suerte, como Ildefonso Tercero Calamardo, maestro en Terrinches, que pese a ser condenado a muerte consiguió huir a tiempo y poner tierra de por medio.40 Es más, contraviniendo el tópico, la violencia revolucionaria en la provincia manchega ocasionó más muertos entre los profesionales del magisterio que los que produjo luego la represión franquista, estimados en 17.41
Mención especial merecen los profesionales de la pluma vinculados a la prensa escrita. Como mentores de los periódicos de derechas o liberales, se entiende que fueran objetivo prioritario de la izquierda obrera. No en vano se habían pasado la República fustigando a sus adversarios a todas horas. Aparte de servir para afirmar la cohesión en las propias filas, no era otro el cometido de este tipo de rotativos, justa réplica de la propaganda y el discurso intransigente emitidos por los periódicos izquierdistas en su contra. Durante la guerra, varios redactores de El Pueblo Manchego, el diario católico que defendía los postulados de Acción Popular Agraria, cayeron bajo las balas, incluidos dos de sus directores. En primer lugar, Luis Bascuñana de Castro, activo propagandista que en mayo de 1933 marchó a Madrid para desempeñar «un elevado cargo» en Cilace, revista del denominado Centro Internacional de Lucha Activa contra el Comunismo.42 El otro director fue Manuel Noblejas Higueras, que ya a principios de los treinta presidió la Federación de Estudiantes Católicos de Ciudad Real.43 El 8 de julio de 1934 protagonizó un incidente muy sonado con José Maestro San José, alcalde socialista de esa capital, enzarzándose en una pelea en plena calle, en la que Noblejas llegó a esgrimir una pistola, siendo detenido por un guardia municipal. El motivo de la pelea fue un artículo publicado en el rotativo católico, que a juicio del socialista transmitía una información deformada sobre la falta de agua para los presos en la cárcel de la ciudad.44
Hubo otros colaboradores del periódico que también murieron, como el joven César Martín Esteban, militante de la Comunión Tradicionalista, Faustino Pedregal García, corresponsal en Valdepeñas, David Rayo Ruiz de León, corresponsal de Almagro, y Manuel Porras Romero, de Puertollano, que a su vez había sido director del semanario Realidad y de El Popular, rotativos de Almodóvar. Cinco años atrás, en la madrugada del 21 de septiembre de 1931, Porras recibió un garrotazo por parte de Antonio Sánchez, secretario de la Casa del Pueblo de la ciudad, en respuesta a la campaña que venía haciendo Realidad contra esa entidad. El agredido replicó con varios disparos, pero no dio en el blanco.45 Consta que Porras Romero intervino en varios mítines de la candidatura de derechas en la campaña de febrero de 1936 junto con militantes de Acción Popular de Puertollano.46 Otros «numerosos corresponsales de los pueblos, cuyos nombres se ignoran», también murieron o sufrieron persecuciones.47
Entre los periodistas ajenos al diario católico, hay que mencionar a Alfonso Castells García Rabadán, redactor del semanario Adelante de Valdepeñas, al que ya se ha ubicado más arriba como hombre de la Agrupación al Servicio de la República, aunque luego terminó por echarse en brazos de la CEDA. Otro destacado periodista muerto en 1936 fue José Recio Rodero, que había sido director de Vida Manchega, un vespertino independiente de carácter republicano. De hecho, Recio había comulgado con las ideas del republicanismo lerrouxista, pero más tarde, como tantos otros, dio el salto a Falange. Su trayectoria fue muy parecida a la de Federico Aguirre Prado, director del semanario La Leña, un rotativo de «tendencias altamente democráticas» que vio la luz en Ciudad Real en octubre de 1931 y que se publicó durante algunos meses alcanzando cierta popularidad.48 Vida Manchega lo calificó de «batallador periodista» dispuesto a «hacer una verdadera campaña contra el caciquismo».49 Buen indicador de lo rápido que cambiaban los tiempos es que pocos años después, en 1936, Aguirre asumió el cargo de jefe provincial de enlace de Falange. Durante un mitin de la campaña electoral en Malagón explicó su evolución ideológica: «él fue uno de los propagandistas que defendió la República y hoy se arrepiente de ello. No porque las repúblicas sean malas, sino porque los hombres desacreditan los sistemas. Yo por decir las verdades he andado en tiempos de la Monarquía desnudo. Vino la República y sigo desnudo».50 A Federico lo detuvieron en seguida, el 19 de julio, en Alcázar de San Juan. Fue uno de los que murieron en la masacre de la madrugada del 9 de agosto, una de las más grandes de esta retaguardia, cuando sacaron de un tren procedente de esa localidad a 37 derechistas que conducían presos y los fusilaron en las inmediaciones de Ciudad Real.51
CAPÍTULO 18
Clerofobia
Desde el siglo XIX, la fe religiosa se ligó en la cultura de las izquierdas europeas a la idea de la opresión del «pueblo». Con una expresión que pasaría a los anales, el marxismo acuñó el estereotipo de que la religión era «el opio del pueblo», asignándole un papel político preciso: estar al servicio de los ricos y los poderosos. Tales postulados se interiorizaron pronto en España, primero en los medios republicanos anticlericales y después en las distintas corrientes obreristas. La religión sólo habría servido para legitimar el oscurantismo, la servidumbre de las masas y la subordinación de los oprimidos. Por eso, las organizaciones y partidos obreros, que se consideraban a sí mismos los exclusivos representantes de los desfavorecidos, pero también el republicanismo más intransigente, no podían adoptar una posición neutral ante la cuestión religiosa. De ahí también que estas fuerzas políticas asumieran como deber ineludible la propaganda y el combate contra la Iglesia y sus representantes.1
El salto cualitativo generado al sobrevenir las circunstancias extraordinarias del verano de 1936 implicó una declaración de guerra a muerte a la Iglesia en los territorios donde el golpe no triunfó. Tal dimensión constituyó un ingrediente clave de la revolución, porque la religión no habría de tener cabida en la futura sociedad. Los revolucionarios españoles tenían su precedente más cercano en la revolución bolchevique de 1917 y en la guerra civil que sobrevino a continuación en Rusia. También la Cristiada mexicana (1926-1929) constituyó un precedente próximo. En muchos sentidos, se plantearon similitudes con lo que ocurrió en España tras el golpe de Estado frustrado de 1936. Aquí también se ejerció la violencia contra la Iglesia en un grado sin parangón. Los religiosos fueron detenidos, públicamente escarnecidos y liquidados a millares. Los edificios religiosos padecieron el pillaje y la destrucción en la pretensión de hacer tabla rasa de su secular presencia. Las autoridades revolucionarias no sólo no impidieron los carnavales antirreligiosos y la generalización de la blasfemia en la escena pública, sino que, por el contrario, a menudo los alentaron. Para los revolucionarios, el clero era la expresión con sotana de la contrarrevolución, «el enemigo del pueblo, y la conquista del poder se medía por la destrucción del ejercido por el clero en el centro sagrado de las relaciones sociales». La guerra ofreció la oportunidad única para un combate abierto y contundente. La represión desplegada contra los religiosos resultó espantosa y despiadada en toda la retaguardia republicana, convertida «en escenario de la mayor matanza de eclesiásticos de la historia contemporánea de España». El territorio que nos ocupa no fue ninguna excepción.2
La Mancha no tenía detrás una tradición anticlerical potente. La socialización de buena parte de la población en ese fenómeno fue un producto más bien tardío, que se manifestó, y no en exceso, durante los años de la República en paz. Lo demuestra la comparación con aquellas zonas del país donde el anticlericalismo gozaba de una solera antigua, tales como Barcelona, Levante, Andalucía, Asturias o la misma capital de España. Si nos remitimos al período inmediatamente anterior al estallido de la guerra, desde mediados de febrero a principios del verano de 1936, la provincia de Ciudad Real ocupó un lugar intermedio en el conjunto de España por el número de actos de violencia anticlerical.3 Lo cual no quita que la cultura anticatólica canalizada a través de los partidos y organizaciones de izquierdas –tanto en su matriz republicana intransigente como en su expresión obrerista– se desarrollase también aquí con celeridad en ese corto, pero políticamente muy intenso, período de tiempo. Sin tales precedentes difícilmente se entiende que la guerra civil tuviese en estas tierras un perfil tan marcado de guerra religiosa, perfectamente equiparable, ahora sí, con el de las provincias de España que más se habían distinguido desde antiguo por su odio a la religión y a sus propagandistas.
Por encima de las diferentes teorías y explicaciones aportadas por los estudiosos en este asunto, 4 parece evidente que la persecución de los católicos en los años bélicos algo tuvo que ver –o mucho– con el fuerte protagonismo político de la Iglesia y sus fieles entre 1931 y 1936, así como las consiguientes reacciones en contra de sus adversarios. Los discursos anticatólicos de socialistas, anarquistas, comunistas y republicanos más radicales –nutridos, a su vez, por el rechazo de la retórica clerical– amueblaron las cabezas de miles de ciudadanos con estereotipos, imágenes y mitos negativos que, a la postre, una vez planteada la situación excepcional de la guerra, resultaron letales de la mano de aquellos grupos que más intensamente los interiorizaron. Y es que a la Iglesia se la consideró, no sin razones, como el alma mater de la gigantesca movilización conservadora que, desde 1933, puso contra las cuerdas a las fuerzas que pretendieron monopolizar la democracia republicana. Para las organizaciones obreras vocacionalmente revolucionarias, pero también para muchos republicanos de izquierda, la Iglesia no fue un enemigo más. Fue el enemigo por antonomasia, al que había que neutralizar y, en su caso, destruir a toda costa. Tal discurso se había patentizado desde 1931, y en realidad era muy antiguo, pero conforme la vida política se radicalizó no dejó de afilar sus aristas. Se plasmó a la perfección en la campaña electoral previa a las elecciones del 16 de febrero de 1936 y en los meses que siguieron.5
Sin duda, es en el terreno de la lucha por el poder donde pueden encontrarse las principales claves del fenómeno anticlerical de 1936, como venía escenificándose en las diferentes oleadas del anticlericalismo moderno desde el siglo XVIII. En tales coyunturas, la lucha contra el poder eclesiástico ocupó siempre un plano destacado. La violencia contra el clero fue una reacción frente a lo que se percibió como amenazas desde el mundo católico y siempre se manifestó de la mano de alguna crisis política. Pero también cabe entenderla en términos de rechazo de la competencia política planteada por los católicos una vez se abrió paso la política democrática en España. En este sentido, la Segunda República resultó paradigmática. La presión y los actos violentos de signo anticlerical se produjeron en coincidencia con el intenso debate político sobre el papel que debía jugar la Iglesia en el nuevo marco democrático, muy condicionado por la estrecha vinculación de esta con el fenecido régimen monárquico. La Iglesia actuó como un actor político de suma importancia, abiertamente enfrentado a través de sus múltiples organizaciones paralelas –la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) en primer lugar– a la legislación laicista y al sistema republicano cuando gobernaron las izquierdas. Un actor capaz de movilizar dentro de la legalidad a millones de católicos hasta el punto de convertirse en la fuerza más votada en 1933. Ni que decir tiene que el levantamiento militar de julio de 1936 constituyó una oportunidad de oro para acabar con este pleito y esa competencia. «No hizo falta, por ello, una declaración explícita a favor de los militares sublevados para que desde el primer momento de la guerra se identificara a la Iglesia con el levantamiento». La coyuntura bélica exacerbó como nunca los sentimientos contrarios al mundo católico. En tales circunstancias, las viejas actitudes anticlericales cobraron una fuerza inusitada, dentro de un nuevo marco cultural en el que la violencia fue considerada por los diversos contendientes como una acción legítima.6
En las izquierdas se tenía la convicción de que toda la fuerza que poseían los católicos y «la voracidad insaciable» de la Iglesia se lanzarían, como si fueran inseparables, «contra la democracia republicana» y «los intereses del proletariado». El clero se habría convertido en un auténtico muñidor electoral conforme a las directrices y «ambiciones» del Papado, que empujaba al clero español, nutrido de «santos guerreros» y frailes «trabucaires», y que era «el más teocrático de todos», dispuesto, si se le dejaba, a engullir «la nación entera». Porque la Iglesia se había puesto «frente a los republicanos, pasándose con armas y bagajes al bando de los que conspira[ban] contra el régimen». Desde los púlpitos se hacía política –decían sus adversarios–, las homilías eran discursos mitinescos, y las iglesias, centros electorales. En definitiva, la Iglesia era beligerante porque era «un partido político más»: «El partido de los banqueros, de los terratenientes, de los usureros, de los agiotistas, de los ricachos de toda laya». «La Iglesia descristianizada, que hace los templos lonjas, donde se venden caros los sufragios y se compran baratas las conciencias». «Decir Iglesia y decir Ceda, en España viene a ser lo mismo». En consecuencia, los curas no representaban a Cristo, sino a los explotadores del obrero, porque al fin y al cabo eran «los aliados más ardientes del capitalismo». Por eso decían que el triunfo del Frente Popular era «la vuelta de Lucifer a la Tierra». Por eso la Iglesia se había convertido en el peor enemigo del proletariado y en «la más implacable perseguidora del libre pensamiento». «Si en sus manos estuviera, desde los campanarios dispararían los frailazos contra los que osan soñar con una vida civil plena, libre y alegre».7
Este maniqueísmo verbal alimentó las conciencias y condujo los pasos de los cientos de estallidos anticlericales en aquella primavera de 1936, que se trocaron en una auténtica revolución antirreligiosa al albur del golpe de Estado de mediados de julio. Pero conviene dejar algo muy claro. Sin esa acción subversiva, que destruyó para los restos la legalidad vigente –de por sí bastante vapuleada en los meses previos, pero ni de lejos hasta ese extremo–, las tendencias exterminadoras de la segunda mitad de aquel año nunca se hubieran producido. Por mucho que bebieran de una cada vez más arraigada cultura anticlerical, la materialización de las pulsiones revolucionarias sólo fue posible en tanto que los golpistas consiguieron hundir, siquiera por unos meses, los resortes coercitivos del Estado republicano, cuya reconstrucción llevaría bastante tiempo. Durante la primavera, tales resortes experimentaron graves fallas, una circunstancia que sin duda amenazó la estabilidad y solidez del orden público y del orden constitucional, pero los conflictos y la violencia, con ser más graves que en ningún otro momento del periplo republicano –a excepción de la insurrección de octubre de 1934–, en ningún momento amagaron con liquidar la fortaleza del Estado y sus fuerzas de seguridad. Eso fue sólo posible en la medida en que el Ejército se fracturó por la maniobra facciosa.8
Como en otras partes de la retaguardia que se mantuvo fiel al Gobierno de la República, llama la atención que un porcentaje notable de las víctimas de lo que algunos autores denominan violencia caliente, que irrumpió a las pocas horas o escasos días después de conocerse la intentona golpista, procedieran de la población religiosa.9 Si tomamos como límite convencional de tal violencia no programada –pero tampoco incontrolada– las jornadas comprendidas entre el 19 de julio –fecha en la que se produjeron los primeros muertos en la provincia– y el 31 de ese mismo mes, las víctimas sumaron, salvo error u omisión, un total de 157. Pues bien, 56 correspondieron al clero regular y tres al clero secular, esto es, a sacerdotes de a pie, a los que cabría sumar un seminarista de Montiel (Genovevo Megía Álamo) y el «santero» de la iglesia parroquial de Manzanares, Francisco Olivares Galiana, asesinado en la puerta del templo por los que fueron a incendiarlo el día 22, lo que da un balance de 61 víctimas. Esto representa el 38,85% de los muertos en la fase caliente de la revolución, un porcentaje elevadísimo si se tiene en cuenta que la población religiosa en su conjunto –compuesta por poco más de un millar de personas, entre curas, religiosos y monjas– apenas rondaba al 0,20% de los habitantes de la provincia.10
Conforme a la base de datos elaborada en esta investigación, el número de miembros del clero regular ligados a la provincia de Ciudad Real que resultaron asesinados durante la guerra civil ascendieron a 125. De estos, 116 eran vecinos de la provincia y nueve eran originarios de otras, pero por diversas circunstancias el inicio de la guerra les sorprendió allí. Inversamente, algunos pocos de los religiosos afincados en esta demarcación murieron en otras provincias vecinas, aunque en virtud de procesos iniciados en sus lugares de procedencia. En total, se desglosan en 28 dominicos (17 religiosos y 11 seminaristas); 26 claretianos (10 religiosos y 16 seminaristas); 26 pasionistas; 11 franciscanos (dos extraprovinciales) y una hermana franciscana; nueve marianistas (cinco extraprovinciales); seis trinitarios; cinco hermanos Lasalle; cinco jesuitas (uno de ellos muerto en Madrid); cuatro mercedarios; tres escolapios (todos extraprovinciales) y un hermano de la Orden de San Juan de Dios (extraprovincial). Por su parte, el clero secular sumó un total de 98 víctimas en la provincia: un obispo y 95 sacerdotes, amén de dos más que murieron allí pero que ejercían sus funciones en provincias cercanas (en Córdoba y Toledo). En consecuencia, sumado el clero regular (116) al secular (96), el número total de asesinados afincados en la provincia habría sido, salvo error u omisión, de 212 religiosos.11 Los extraprovinciales asesinados habrían sumado 11 más (nueve del clero regular y dos del secular). Sumados los provinciales con los extraprovinciales, resulta un balance de 223 víctimas. Por añadidura, en la Causa General se alude a otros cuatro seminaristas del clero secular, vecinos de Ciudad Real, que también resultaron asesinados: uno en Montiel, uno en el frente de Madrid y dos en Santander. Por último, aunque resulte discutible ubicarlos entre la población religiosa, no debería pasarse por alto que siete empleados de máxima confianza del clero (seis sacristanes y un cocinero) también perdieron la vida en virtud de esa condición.12
En un informe correspondiente a diciembre de 1940, el Obispado de Ciudad Real estimó que las víctimas religiosas de la violencia revolucionaria habían sumado en torno al 50% «de las personas directamente dedicadas a los ministerios sagrados» en la provincia. De ahí concluía el afán exterminador que habría guiado a los autores e inductores de las muertes, que hoy, en aplicación rigurosa de un concepto que se acuñó después de la Segunda Guerra Mundial, podría justificarse como intento de genocidio o «exterminio»:13«de la simple enumeración de las destrucciones, sacrilegios y profanaciones llevadas a cabo por la barbarie marxista, se deduce claramente su fobia anticatólica, que no se conformaba con menos que con la extinción radical del culto religioso y arrancar la fe divina de todos los corazones».14
En otro informe del Obispado fechado en 1946 se ofreció una relación de los sacerdotes que sobrevivieron. Resulta elocuente que, de los 180 sacerdotes existentes en Ciudad Real, según esta fuente, al sobrevenir la rebelión militar sólo sobrevivieran 84. O sea, si nos ajustamos a esta estimación, habría sido eliminado el 53,3% del clero secular.15 Hubo 18 pueblos donde literalmente se quedaron sin curas, algunos con cifras tan abultadas como las de Alcázar de San Juan (cinco sacerdotes muertos), Campo de Criptana (cinco), Santa Cruz de Mudela (cuatro) o Membrilla (tres). Y en otros cuantos más, aunque hubo supervivientes, las cifras globales resultan igualmente estremecedoras: Ciudad Real (10 víctimas sobre un total de 32 sacerdotes), Daimiel (10 sobre 13), Manzanares (siete sobre ocho), Valdepeñas (seis sobre siete), Herencia (cinco sobre seis), Puertollano y La Solana (tres sobre cuatro ambos), Tomelloso (tres sobre seis) y Almodóvar del Campo y Moral de Calatrava (dos sobre tres ambos). Aun así, si se busca el equilibrio en el análisis, es obligado llamar la atención sobre el hecho de que hubo 25 pueblos donde los sacerdotes sobrevivieron en su totalidad, bien porque tuvieron la fortuna de escapar o esconderse a tiempo, bien porque funcionaron con eficacia las redes de solidaridad comunales propias, sobre todo, de las localidades pequeñas. No deja de ser significativo al respecto que casi la mitad de estos pueblos no sobrepasasen los tres millares de habitantes. En el resto de localidades, o bien no tenían un sacerdote fijo asignado o la mortalidad inducida de su clero –sin ser ni mucho menos irrelevante– fue sólo parcial.16
A la vista de los datos expuestos, de aceptar el concepto genocidio habría que remarcar su destacado perfil de género, pues a diferencia de la población religiosa masculina, tan duramente golpeada, las monjas y religiosas de la provincia manchega al menos preservaron la vida, por más que también fueran objeto de acoso y persecución como sus homólogos masculinos: «Casi en su totalidad fueron arrojadas de sus residencias, con insultos y amenazas, acogiéndose en casas particulares. Algunas estuvieron detenidas en las cárceles más o menos tiempo. Ninguna, que sepamos, fue materialmente maltratada ni fusilada». Este era un balance a todas luces positivo si tenemos en cuenta que en la totalidad de España cayeron 283 religiosas. En esta fuente todavía no se tenía constancia de que se hubiera producido una excepción.17 Y es lo que han repetido los historiadores hasta ahora.18
La excepción la protagonizó Francisca Ivars Torres (sor Vicenta), a la que la guerra le sorprendió en el colegio San José de Valdepeñas. Incautado el 25 de julio por las autoridades revolucionarias, Francisca pasó a prestar servicio en el hospital de San Francisco de Asís, que también regentaba su congregación. Para adaptarse a las nuevas circunstancias, las monjas se quitaron los hábitos, se vistieron como enfermeras seglares y se dejaron crecer el cabello, pero a la postre fueron también expulsadas. En ese contexto, Francisca decidió regresar a Benissa (Alicante), su pueblo natal, para lo cual le hicieron un salvoconducto en el ayuntamiento, no sin antes recabar información minuciosa respecto a dónde se dirigía. El 23 de septiembre tomó un tren para Alcázar de San Juan en la pretensión de luego enlazar con otro en dirección Alicante, pero nunca culminó sus propósitos. Avisados por sus compañeros de Valdepeñas, los milicianos la estaban esperando en Alcázar y, aunque iba vestida de seglar, la reconocieron. Sirviéndose de engaños, le propusieron conducirla a la casa que la orden tenía en Herencia. La subieron en un camión y, pocos kilómetros antes de llegar a ese pueblo, la mataron en una viña junto a otro hombre. Tenía 68 años. A los tres días, un peón caminero que había presenciado casualmente la escena –a cierta distancia y escondido al percatarse de lo que ocurría– enterró los cadáveres. No se puede obviar el hecho de que estas muertes ocurrieron al poco de producirse, el día 16, un bombardeo por parte de la aviación rebelde, que destruyó los depósitos que la Campsa tenía en Alcázar. Como directa respuesta al mismo, en las jornadas siguientes tuvo lugar una impresionante matanza de derechistas en la localidad.19

21. Francisca Ivars Torres (1867-1936). Natural de Benissa (Alicante) y religiosa franciscana, en 1936 prestaba sus servicios en el hospital que la congregación tenía en Valdepeñas, dedicada al cuidado de enfermos. Fue la única religiosa muerta en la provincia (Fuente: Disponible en red).
En la práctica totalidad de la provincia, por tanto, no se persiguió a las monjas hasta el punto de quitarles la vida. Pero por lo general sus residencias, colegios y conventos fueron incautados, sufriendo saqueos, quema de imágenes y destrozos de todo tipo, para de inmediato ser destinados a funciones diversas. En Argamasilla de Alba, por ejemplo, el colegio de las hermanitas de la Orden del Santo Ángel de la Guarda se convirtió en cuartel de aviación. En Malagón, el famoso convento de las carmelitas descalzas fundado por santa Teresa, que fue respetado, pasó a ser un albergue para refugiados. A veces, el desplazamiento forzoso de las monjas ocurrió en medio de gran tensión, como en Campo de Criptana, pueblo en el que las hermanitas de los ancianos pobres y las dominicas fueron obligadas a dejar sus hábitos en medio de insultos. En Membrilla, las concepcionistas también fueron arrojadas con malas artes de su casa-convento, que resultó incendiada y cuyo mobiliario fue destrozado y robado por los asaltantes. En Tomelloso, a las hermanas de san Vicente de Paúl no les quedó más remedio que ocultarse en las casas de familias conservadoras para evitar males mayores. En Alcázar de San Juan también fue asaltado y destruido el convento de las concepcionistas al tiempo que las monjas fueron paseadas por las calles en medio de burlas e insultos, para finalmente acabar en el ayuntamiento, donde se decidió enviarlas a Valencia en concepto de detenidas.20
Y es que, si bien apenas recogieron víctimas, los conventos de monjas –como los de las órdenes masculinas– eran vistos por el imaginario anticlerical como nidos conspiratorios potenciales y cómplices de los alzados en armas. De ahí que, cuando se produjo la movilización miliciana, se siguiera en todos los lugares un guion parecido (cerco al convento, registro, búsqueda de armas, desalojo de sus moradores e incautación del local), dispuestos a neutralizar la amenaza que podía materializarse desde esos caserones. Ubicados a menudo en el centro de las poblaciones, tales edificios se consideraban susceptibles de convertirse en refugio de fascistas y fortalezas de resistencia frente a los movilizados. Sin duda, aquí jugó su papel el mito secular del fraile trabucaire, firmemente instalado en el imaginario popular desde las guerras carlistas del siglo anterior cuando menos. Este mito había sido y seguiría siendo constantemente aireado por los medios anticlericales y revolucionarios. De hecho, la propaganda de primera hora en la retaguardia republicana tendió a justificar las muertes de los curas y frailes en función de la ira provocada en las «turbas» por los disparos que supuestamente habrían efectuado sobre «el pueblo» desde torres, campanarios y conventos, durante los primeros días de la rebelión militar. Tales mitos tuvieron una eficacia inversamente proporcional a su veracidad. Desde luego, en la provincia manchega se revelaron absolutamente inciertos.21
Un ejemplo especialmente dramático de la fuerza de los bulos movilizadores lo encontramos en Manzanares, agrociudad donde las jornadas de julio revistieron un acusadísimo tono anticlerical. Tanto que no sería exagerado calificarlo como auténtico aquelarre incendiario a tenor de las destrucciones efectuadas. En concreto, fueron pasto de las llamas la iglesia parroquial, la ermita de Nuestro Padre Jesús del Perdón, la iglesia de Nuestra Sra. de Altagracia y el convento de las concepcionistas franciscanas, todo ello con rotura de imágenes y saqueo y destrucción de custodias, cálices y vasos sagrados. También se destruyó y saqueó la iglesia de san Antonio Abad, la iglesia y el hospital-asilo y casa de caridad, la ermita de santa Quiteria, la de san Blas, la capilla de las concepcionistas de María Inmaculada, la capilla de Nuestra Señora de La Soledad, la del Santísimo Cristo de la Agonía, la ermita de santa María Magdalena, las capillas generales y particulares de los cementerios, el calvario y todos los oratorios particulares que existían en Manzanares, pertenecientes a las «buenas familias del lugar». Por último, del Archivo Parroquial desaparecieron muchos libros, como también del Registro de la Propiedad, parcialmente consumido por las llamas.22 Las autoridades municipales asistieron impasibles al espectáculo, de tal modo que el alcalde no apeló a la Guardia Civil –que todavía se encontraba en la localidad– para frenar a los incendiarios ni tampoco a su propia Guardia Municipal, que dependía por entero de él. Antonio Teruel Tomás, uno de aquellos policías locales, refirió después lo sucedido y la inacción del primer regidor: «Que la noche de los incendios de las iglesias el que declara como igualmente todos los demás compañeros de la Guardia Municipal, estuvieron de servicio de guardia en el Ayuntamiento, del que no salieron en toda la noche […] manifiesta que no hicieron nada por impedir los incendios porque no recibieron instrucciones ni órdenes para ello».23
De la destrucción del convento de las monjas concepcionistas y su iglesia nos ha llegado el relato de una de las monjas que vivieron los hechos en primera fila. De acuerdo con el mismo, el 20 de julio de 1936, hacia las tres de la tarde, se presentaron «bastantes hombres y mujeres pretendiendo hacer un registro en el convento, que efectivamente se practicó por los hombres solamente, pues aunque las mujeres pretendieron entrar desistieron ante la enérgica actitud de la madre abadesa y demás monjas». El registro, que duró unas tres horas, fue tan concienzudo como infructuoso, de modo que los milicianos optaron por marcharse: «aquí no hay nada que hacer». Por ello, llegada la hora ordinaria, la comunidad procedió a acostarse, aunque cabe imaginar que la mayoría no podrían conciliar el sueño dadas las emociones vividas. De hecho, su descanso volvió a verse perturbado escasas horas después. Hacia la una y media del día 21 las monjas se despertaron «por los golpes y el ruido que producían las turbas», que habían pegado fuego a las puertas exteriores del edificio consiguiendo que las llamas entrasen en la iglesia: «por cuya razón la Abadesa en unión de otras monjas bajaron para salvar el Sagrario», cogieron el copón y consumieron las sagradas formas. Una vez retirados los grupos incendiarios, las religiosas lograron salir hacia las seis de la mañana. El alcalde envió varios coches para darles protección. Las que eran de la localidad se refugiaron con sus familiares. Las demás se incorporaron como personal sanitario al hospital. Aparte de los insultos proferidos por algunos vecinos, personalmente «no fueron molestadas». Pero la casa conventual y la iglesia quedaron completamente destrozadas. De los objetos sagrados y de culto y cuantos muebles había allí no quedó «absolutamente nada». Lo que no consumió el fuego resultó saqueado por los asaltantes.24
Sin embargo, por más que dramáticos para sus moradoras, los desalojos de la mayoría de los conventos fueron pacíficos, sin que la expulsión de las religiosas se viera jalonada de tensiones y, en muchos casos, ni siquiera de violencia verbal. Así, en La Solana las dominicas fueron invitadas a marcharse al objeto de convertir el convento en cárcel improvisada para las decenas de detenidos derechistas de aquellos días. Lo hicieron rodeadas de una muchedumbre curiosa, pero se las respetó en medio de «un silencio que imponía». Como no tenían donde ir, se refugiaron en una casa vecina hasta que vinieron sus familiares a recogerlas. Sus homólogas de san Vicente de Paúl, dedicadas a la enseñanza, pusieron en el balcón la bandera de Francia (que guardaban al ser su orden originaria de ese país). En su ingenuidad, pensaron que tal gesto podría salvarles del desalojo, pero se equivocaron. Por contra, las monjas del asilo de ancianos pudieron seguir ejerciendo sus funciones sin problemas a cubierto de la protección que les deparó el alcalde socialista, que se preservó durante toda la guerra con otros alcaldes de la misma cuerda. Paralelamente, en Almadén también se les requisó el edificio a las hermanas de la Cruz de Sevilla, una congregación de seis monjas que, no obstante, pudieron trasladarse a Madrid gozando de compañía y protección. Un trato tan excepcional sólo se explica porque la madre superiora era hermana del ministro de Justicia del Gobierno de José Giral, Manuel Blasco Garzón, que obviamente debió mover los hilos pertinentes.25
*
Si el golpe a la población religiosa se caracterizó por su contundencia en los meses revolucionarios de 1936, el aspecto más significativo y sorprendente, en esta zona de La Mancha como en otras de la retaguardia republicana, fue la rapidez con la que se desplegó la caza del clero regular. Mientras que a la mayoría de los sacerdotes diocesanos se los buscó y se los mató individualmente, o como mucho en grupos pequeños, en el caso de los religiosos primaron las matanzas colectivas, facilitadas por la vida comunitaria de las congregaciones.26 Los primeros en caer de forma masiva fueron los miembros de las órdenes religiosas, el clero sujeto a una regla en sus variopintas versiones, y no los curas de a pie o clero «secular». A los pocos días de empezar la guerra, los monjes y religiosos repartidos por distintos lugares de la provincia se vieron cercados y duramente castigados: los pasionistas de Daimiel, los franciscanos y trinitarios de Alcázar de San Juan, los claretianos de la capital, los dominicos de Almagro, los hermanos de la Doctrina Cristiana de Santa Cruz de Mudela o los concepcionistas y mercedarios de Herencia, además de otros. Entre el 22 de julio, fecha de las primeras muertes, y el 30 del mismo mes fueron asesinados 56 miembros del clero regular (sólo tres del clero secular), lo que representó el 42,2% del total de víctimas de ese tipo de clero. Otros 29 cayeron en agosto (23,2%); 37 (29,6%) entre septiembre y diciembre, y uno en 1938 (de dos no consta la fecha del óbito).27
Conviene subrayar que, a diferencia de una parte del clero secular, la implicación del clero regular de la provincia en la política había sido nula, de lo que cabe deducir que la única motivación de la persecución fue su mera condición de religiosos. Aunque con unos días de retraso con respecto a las primeras víctimas, y seguramente sin pretenderlo, por más que su ambigüedad resultó manifiesta, el Gobierno contribuyó a poner en el centro de la diana al clero regular cuando el 11 de agosto, por medio de un decreto del Ministerio de Justicia, ordenó la clausura «como medida preventiva» de todos los establecimientos de las congregaciones religiosas «que de algún modo hubieran intervenido directamente o indirectamente, favoreciéndolo o auxiliando, cualquiera que sea la manera empleada, a los rebeldes sediciosos». De comprobarse tal extremo, sus bienes habrían de ser automáticamente nacionalizados. A la prensa controlada por las organizaciones del Frente Popular le faltó tiempo para hacerse eco de la noticia. En cierto modo, los artífices de hechos violentos contra la población religiosa, los ya realizados y los que habrían de producirse, bien pudieron leer ese decreto como un respaldo implícito a la represión iniciada, que se iba a prolongar durante varios meses más.28
El seguimiento de las pulsiones clerófobas no siempre concluye con el esclarecimiento de quiénes fueron los responsables. A menudo, en las fuentes sólo aparece la multitud anónima, «las turbas», «las masas», actuando aparentemente movidas por la «ira popular», el «odio de clase» o la «justicia del pueblo», una forma de ver los hechos, por cierto, que ha seducido a no pocos historiadores. Aun así, la persistencia en la investigación suele arrojar luz aquí y allá, pudiéndose vislumbrar, o siquiera intuir, los centros de decisión, que los hubo, aunque a menudo no sea fácil detectarlos. Así ocurre en los casos que siguen, donde se observa una manifiesta coincidencia en las fechas –días arriba, días abajo– que alumbraron el inicio de la persecución de los religiosos. En Daimiel, uno de los casos más sonados de la provincia, fue en la noche del 21 al 22 de julio cuando una multitud de milicianos y gentes vociferantes expulsó de su casa a la comunidad de monjes pasionistas del pueblo (31 individuos de los que ocho tenían la condición de sacerdotes, mientras que los restantes eran estudiantes de Filosofía próximos a ordenarse). Esta acción contaba con sus precedentes. Los pasionistas ya habían sido objeto de acoso y amenazas meses atrás, durante la primavera. En marzo, un grupo numeroso de hombres armados registraron su convento. En una carta escrita por entonces, el padre Juan Pedro Bengoa le manifestó a su hermana la inquietud que sentía ante las coacciones que se venían repitiendo: «No sé dónde terminará esto. Yo creo que, según todos los indicios, no tardarán mucho en empezar por nosotros. Aquí todos los días están diciendo que nos queda ya poco tiempo y quieren coger el convento […] Ya tenemos ganas de que se termine todo esto, pues estamos sufriendo muchísimo y no tenemos libertad para nada». Llegado julio, al correr la noticia del asesinato de José Calvo Sotelo, los monjes experimentaron «un sobresalto que no duermen de miedo». El día 20 dos de ellos, identificados en las calles de Daimiel pese a ir vestidos de paisano, fueron sometidos a interrogatorios en la Casa del Pueblo, donde permanecieron tres horas.29
En la noche citada del 21 al 22, tras muchas horas con el convento rodeado por los milicianos, todo se precipitó de pronto. Ante la actitud amenazante de los congregados fuera del edificio, los monjes recabaron la presencia de la Guardia Civil, pero pese a que se les prometió el envío de una pareja no hay constancia de que acudiera. Por el contrario, «presentose en el convento un tropel de gente armada, con la orden de desalojarlo de sus pacíficos moradores a quienes llevaron inmediatamente fuera de la ciudad con la prohibición absoluta de regresar al convento». Antes les metieron el susto en el cuerpo al obligarles a tomar la dirección del cementerio supuestamente para fusilarlos, intento que abortó el alcalde al ordenar a los milicianos que les dejaran marchar libremente. Bajo esa presión, y ya desprovistos de sus hábitos, los frailes se dividieron en grupos y echaron a andar tomando distintas direcciones para eludir mejor a sus potenciales perseguidores. Eran plenamente conscientes del peligro que corrían, sabedores de que la noticia de su exclaustración de Daimiel a buen seguro se propagaría a toda velocidad. De hecho, la prensa nacional se hizo eco a los dos días, publicando una nota divulgada por la agencia Febus el 23 sobre la presencia de algunos de aquellos monjes en Madrid, aunque la verdad de los hechos se manipulaba descaradamente: «A la llegada de un tren procedente de Manzanares fueron detenidos varios religiosos que procedían de Daimiel. Una vez que justificaron los motivos de su viaje y no haber participado en los sucesos de esos días, se les permitió continuar».30
En realidad, el final de los monjes no fue tan idílico. Tras dividirse en grupos para intentar pasar desapercibidos, emprendieron itinerarios muy distintos con el objetivo compartido de alcanzar y confluir en Madrid. Febus mentía o se hallaba mal informada. Los nueve religiosos que arribaron a la capital de España el mismo 22 de julio, inmediatamente después de ser detenidos en la estación de Las Delicias, fueron asesinados en Carabanchel Bajo junto a las tapias de la Casa de Campo. Otros doce fueron tiroteados en la estación de Manzanares al día siguiente, muriendo seis de ellos (los demás, aunque heridos, salvaron la vida, pero, tras ser recluidos en la cárcel de este pueblo, los mataron finalmente el 23 de octubre). Otros tres fueron eliminados el día 25 en Urda (Toledo) por milicianos del lugar y de Consuegra. Por último, después de su captura, dos más perecieron el 25 de septiembre en el tristemente célebre cementerio de Carrión de Calatrava, tras pasar dos meses escondidos en una pensión de Ciudad Real. En total, fenecieron 26 monjes (de 35 pasionistas que murieron en toda España durante la contienda). Por lo tanto, de los 31 religiosos que salieron de Daimiel el 22 de julio sólo sobrevivieron a la violencia revolucionaria cinco de ellos, que lograron llegar a la capital de España sanos y salvos. Todos los cadáveres fueron encontrados en los lugares citados, salvo los dos de la capital provincial, de quienes se ignora dónde pudieron ser inhumados. La casa convento fue ocupada durante la guerra haciendo las veces de local para refugiados, batallones militares y cárcel. Es evidente que si la mayoría de los monjes vieron frustrado su intento de salvar la vida fue porque los teléfonos funcionaron. Es decir, los dirigentes del Comité de Defensa de Daimiel por fuerza tuvieron que avisar a sus homólogos de Ciudad Real, de Manzanares y otros pueblos cercanos. No es descabellado suponer que también contactaran con sus camaradas de Madrid. Un testigo de excepción, Antonio Sánchez Santillana, secretario del gobernador de Ciudad Real Germán Vidal Barreiro, no tuvo dudas al respecto: «De lo que vi y palpé estoy plenamente convencido que venían condenados a muerte ya desde Daimiel, y que se transmitían por teléfono esta orden de una estación a otra».31
En la posguerra se enjuició a Francisco Menchén Bartolomé, exferroviario de MZA e influyente socialista de Daimiel con amarras en la alta política provincial, como el personaje clave que dio el soplo a sus correligionarios de Manzanares para que estuvieran atentos ante la llegada de los monjes a la estación. Se dijo que avisó por teléfono a un hermano suyo, Antonio, empleado como factor allí y con el que «se hallaba en relación constante»: «según se comentó insistentemente a raíz de tal fecha y se ha seguido comentando con posterioridad por todo el pueblo el procesado Francisco Menchén que tenía un hermano empleado en la Estación de Manzanares avisó telefónica o telegráficamente a este bien por el teléfono público bien por el telégrafo de la Estación para que se detuviese a dichos religiosos». También se tomó nota de las palabras con las que habría avisado a su hermano: «Ahí van frailes [...] en el tren. A ver qué cuenta dais de ellos». Pero como tantas otras veces, la imputación no se pudo probar al basarse exclusivamente en el «rumor público».32
Con todo, la falta de pruebas convincentes no refuta tampoco tal hipótesis. El hermano de Francisco, Antonio, exsocialista y militante entonces de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), igualmente político influyente –en la política de Manzanares y más allá–, negó también su participación en esa matanza y en la de tres dominicos de Almagro que llegaron a la misma estación el 8 de agosto. En su relato de posguerra, claramente exculpatorio, es seguro que mezcló a los monjes de las dos congregaciones y las dos matanzas, al tiempo que derivó la responsabilidad de lo sucedido a un tal «Nieto» y a la masa anónima de milicianos. Pero no dejó de admitir que se halló muy cerca del núcleo de toma de decisiones en aquel acontecimiento:
Que del asesinato de los religiosos de Almagro sabe que cuando vinieron en el tren, todos los que patrullaban por las calles del pueblo se enteraron no sabe cómo de su llegada, se presentaron en la estación. Que él entonces encargó a un tal Nieto de que los llevara por el paso a nivel a la cárcel para que no pasasen por el centro del pueblo. [...] Que el tal Nieto al día siguiente le dijo que no había podido evitar la muerte de los frailes, porque al pasar por una bocacalle cerca del paso a nivel, les hicieron unos disparos matando a alguno de los frailes e hiriendo a otros, que a la sazón iba con cuatro o cinco milicianos y el tal Nieto, que resultaron ilesos.33
No resulta descabellado pensar que lo que sucedió escasos días después en Alcázar de San Juan guardó relación con lo acontecido a los pasionistas de Daimiel. Si no todos los actores implicados, al menos las autoridades de Alcázar sí debieron tener noticia, como mínimo, de los sucesos de Manzanares, localidad con la que se mantenía contacto diario por ferrocarril. En un gesto que reflejaba la quijotesca voluntad de hacer ver que el Estado de Derecho todavía funcionaba, el juez de instrucción de Alcázar de San Juan y su partido, José de Castro Granjel, hizo saber el 29 de julio que en las primeras horas del día 27 habían sido hallados en las afueras de la población doce cadáveres con heridas de arma de fuego. En un tono que sonaba a mentira piadosa, su comunicado apuntaba que no se había logrado identificarlos pero que existía «la creencia de que pudieran corresponder a los Religiosos de las Órdenes Trinitaria y Franciscana que había en esta localidad». El hecho se hacía público para que quienes pudieran facilitar datos sobre los cadáveres y las circunstancias «concurridas en los hechos y autor o autores de los mismos» los proporcionaran a ese juzgado.34 Evidentemente, no resulta creíble que el juez ignorara en esos momentos la identidad de las víctimas ni, siquiera aproximadamente, los detalles del hecho, teniendo en cuenta que Alcázar era una población de poco más de 20.000 habitantes donde todo el mundo se conocía. Por fuerza, la noticia de un acontecimiento de esta naturaleza tuvo que correr de boca en boca como la pólvora, porque además el proceso que culminó en esas muertes se había iniciado días atrás a ojos de todo el mundo. Seguramente, dadas las gravísimas circunstancias que vivían el país y la retaguardia republicana –en medio de la impresionante movilización miliciana en las calles–, aquel juez pretendió cubrirse las espaldas sin renunciar del todo a cumplir con sus obligaciones.

22. Convento de los padres franciscanos de Alcázar de San Juan. En la mitología anticlerical, este tipo de edificios constituía un peligro potencial, de ahí que se ordenase su desalojo el 22 de julio de 1936. Cuatro días después, sus moradores fueron asesinados junto con los padres trinitarios de la misma localidad (Fuente: Disponible en red).
Al igual que en Daimiel, lo cual no deja de ser sintomático, en Alcázar todo comenzó la noche del 20 de julio, cuando el convento de los padres franciscanos –compuesto de apenas ocho religiosos– fue cercado por un grupo numeroso en actitud amenazadora, en principio sin más consecuencias. Poco más de un día después, al amanecer del día 22, en coincidencia cronométrica con el pueblo de los pasionistas, llamaron a la puerta unos milicianos afirmando que venían «de parte de la autoridad» para llevarse a los monjes. Con mansedumbre y sin resistencia, estos se apresuraron a seguir las órdenes, pero al presentarse con sus ropas les obligaron a cambiarse: «¡Fuera hábitos!». Tras entregarles las llaves de la casa, ya vestidos de seglares, los franciscanos salieron sin llevarse nada más que lo puesto, sin resistencia alguna y sin intención de huir. Hasta aquí, parecía el mismo guion ensayado en la otra localidad manchega. Pero a continuación, previamente atados como si se tratase de presos peligrosos, fueron conducidos al ayuntamiento custodiados por ocho milicianos armados y escoltados por coches donde iban varios representantes de las autoridades locales. Los franciscanos caminaron en silencio por las calles, mientras algunos transeúntes testigos de la escena les lanzaban insultos y proferían blasfemias. Al llegar al consistorio se encontraron allí, también detenidos, a seis monjes trinitarios de la misma localidad, un novicio dominico y las monjas concepcionistas.35
Según alguno de los relatos disponibles, en la plaza se oía a la multitud proferir amenazas contra los religiosos. Hacia las dos de la tarde los llevaron a un lugar llamado El Refugio, antigua ermita de San Juan, donde quedaron recluidos sin suministrarles comida en lo que quedaba de jornada. A las monjas se les permitió acogerse en domicilios particulares. Pasados cinco días, y apenas tres después del tiroteo a los pasionistas en Manzanares, hacia las doce de la noche del 26 de julio sacaron a los trece religiosos en dos grupos y procedieron a su fusilamiento cerca de allí, en el lugar llamado Los Sitios. Lo sorprendente es que uno de los frailes, Isidoro Álvarez Hernández, no habiendo sido alcanzado por la primera descarga, pudo huir al amparo de la oscuridad. Después de tres días errando por el campo, extenuado físicamente por la falta de agua y comida, fue capturado de nuevo, siendo recluido en la cárcel de Alcázar. Sin embargo, ya no se volvió a atentar contra él. El testimonio que dejó para la posteridad, por inusual, resulta de un valor incalculable por partir de un protagonista del acontecimiento, que a la vez se convirtió en testigo de excepción del mismo:
Fuimos detenidos el día 22 de Julio del 36 y conducidos a la Capilla del Cementerio de S. Juan habilitada para prisión. Después de sufrir toda clase de calamidades, el día 26 del mismo mes por la noche en dos grupos de 7 y de 8 [sic] respectivamente, en la calle contigua al cementerio fueron todos, a excepción del firmante, fusilados. Sin poder explicar cómo pude salir ileso del nutrido tiroteo máxime teniendo del brazo a un compañero a quien manifesté mi deseo de morir con él y que murió a los pocos momentos, por natural instinto de conservación y aprovechando la oscuridad de la noche (era la una de la madrugada), pude huir perseguido por los disparos y sin que ninguno me tocara, a las afueras del pueblo y después de vanas tentativas para escapar hacia mi pueblo de origen (Villacañas) fui detenido el día 27 por la tarde por unos segadores y conducido al Ayuntamiento de Alcázar. El pueblo que presenció desde la plaza mi detención, pidió que se me perdonase la vida, porque (según ellos) podía ser considerado un trabajador más, por haber estado desempeñando durante 34 años el oficio de portero, sastre, albañil, etc… en dicha localidad donde era conocido.36
En una declaración anterior a esa carta, fray Isidoro aportó otro detalle fundamental para el conocimiento de cómo se decidió la exclaustración de los monjes en Alcázar de San Juan y su inmediata eliminación. Cuando los milicianos se personaron en el convento iban encabezados por el juez municipal, Álvaro González Arias, vecino del lugar, abogado de profesión y miembro de Izquierda Republicana (IR). Este individuo había sido designado para el cargo tras la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936. Su presencia confirmó el relevante detalle de que los numerosos milicianos congregados, efectivamente, acudieron allí «de parte de la autoridad». Nada que ver, por tanto, con la estereotipada imagen de las turbas descontroladas actuando espontáneamente por su cuenta y al margen de toda legalidad. Como a la postre él mismo reconoció, y no pocos vecinos derechistas se encargaron de proclamar y denunciar, Álvaro actuó en comandita con las autoridades locales: el alcalde socialista, Domingo Llorca Server, que fue el que dio la orden del desalojo del convento, Gabriel Mazuecos Alaminos37 (primer teniente de alcalde, también socialista), los concejales Emilio Tajuelo Martínez-Menasalvas y Jacinto Villaseñor Serrano, y otros incipientes líderes de los organismos revolucionarios que se estaban constituyendo justamente esos días.38 La noche que sacaron de los conventos a los frailes por orden del alcalde, Álvaro González Arias, junto con Emilio Tajuelo y Jacinto Villaseñor, encabezaron la comitiva armada que fue a verificar el desalojo, se hicieron cargo del edificio de los franciscanos y requisaron las llaves. Tajuelo en persona cacheó «de manera violenta» a los monjes, como si estuviera convencido de que habría de encontrarles algún arma.39 Naturalmente, años después el juez municipal trató de exculparse, afirmando ignorar quién mató a los religiosos, pero no sin admitir que él estuvo en el lugar y el momento donde se tomaron las decisiones más trascendentales, en aquellas fechas y en otras posteriores.40
Para aminorar sus responsabilidades, González Arias se presentó como una víctima de las circunstancias y, ciertamente, no se pudo probar que tomara parte de forma directa en la muerte de los frailes. Según declaró, todos los organismos que rigieron durante el período revolucionario discutían y votaban sus decisiones, pero «en todos los casos graves eran los representantes de las sindicales y partidos obreristas los que se […] [pronunciaban] en el sentido del asesinato y el crimen, ya que los mismos organismos de Izquierda Republicana tenían dispuesto que sus representantes suavizasen en lo posible su actuación». En muchos lugares, ciertamente, los republicanos adscritos al partido de Azaña asumieron conscientemente ese papel de amortiguar la radicalización de sus compañeros de viaje. Incontables fuentes así lo atestiguan. Sin embargo, no fue una regla general. En el caso que nos ocupa, los testimonios derechistas coincidieron en presentar a Álvaro González Arias como una figura de gran ascendiente sobre los partidos y organizaciones de la izquierda obrera, y en particular el Comité de Gobernación y el Frente Popular locales, organismos donde tuvo una actuación «activísima y destacada» y para los que su asesoramiento jurídico fue tan permanente como indispensable. El hecho de que en enero de 1937 fuera nombrado juez especial para la instrucción de sumarios por delitos de rebelión y sedición en Ciudad Real confirmaría su influencia y peso en las alturas del poder provincial. Es decir, desde esa perspectiva, no habría sido un convidado de piedra, un mero adjunto de los dirigentes revolucionarios, ajeno a sus decisiones y sin que su opinión contase en los momentos trascendentales.41
Visto con la distancia que establece el tiempo, se puede concluir que el destino sufrido por los religiosos de otras órdenes en aquellos días respondió a puros efectos miméticos. Una vez abierta la veda en Manzanares y Alcázar con la muerte de los pasionistas, franciscanos y trinitarios, pareció fijarse la obligación de no dejar ni un monje sobre la faz de la tierra manchega. Traspasada la barrera y asentado el principio de que se les podía quitar la vida por el mero hecho de ser religiosos, otros decidieron hacer lo mismo. Así, en distintas localidades y bajo otros impulsos se continuó la senda marcada. La comunidad claretiana de Ciudad Real fue la siguiente en ser golpeada brutalmente. Era una comunidad más numerosa que de costumbre: 51 individuos, que se desglosaban en 13 monjes, 30 religiosos estudiantes de teología y ocho hermanos coadjutores (legos), en buena parte procedentes de la localidad extremeña de Zafra. Dadas las reiteradas coacciones sufridas en ese pueblo a partir de la ocupación del ayuntamiento por las fuerzas del Frente Popular tras las elecciones de febrero de 1936 (en las que la candidatura de derechas fue la más votada allí), los claretianos decidieron buscar refugio en la capital manchega. Tales coacciones habían generado un ambiente irrespirable de insultos, amenazas y apedreamientos de su colegio-seminario, amén de reiteradas concentraciones multitudinarias ante su puerta. El 24 de abril se celebró un mitin en el que expresamente se pidió echar a los monjes y monjas de la villa. El 1 de mayo el colegio fue apedreado y más tarde, hacia las once de la noche, se produjo el asalto a su huerta. Ese día se llegó incluso a agredir físicamente en la calle al padre superior de la comunidad, el hermano José Montoro; llevado al ayuntamiento, al parecer la Guardia Municipal le propinó una paliza. Tanto fue así que pidió protección al gobernador y al alcalde. Todavía el 4 y el 5 se registraron incidentes, con la convocatoria de una manifestación frente al colegio religioso y la agresión a dos de los frailes en el momento en que se marchaban del edificio. Las autoridades habían decidido desalojar la casa de la comunidad, quedando bajo su custodia. La máxima autoridad local justificó la decisión en virtud de la incontenible «excitación del pueblo». La expulsión afectó a más de sesenta religiosos, aunque sólo una parte acabó recalando en la capital manchega.42
Los estudiantes claretianos se dirigieron a Don Benito, pero las autoridades le pidieron al padre superior que se marcharan, viéndose obligados a continuar hasta Ciudad Real. Allí se instalaron en un caserón enclavado dentro de la población, donde procuraron llevar una vida discreta, sin salir a la calle, limitándose a reanudar sus clases, rezos y estudios. Aunque pronto se percataron de que la tranquilidad de su nueva ubicación dejaba mucho que desear. Al producirse el golpe de Estado en julio, los responsables de la comunidad claretiana se plantearon el traslado de los estudiantes a Portugal, pero no fue posible. El día 24 se presentó un grupo de hombres armados exigiendo el abandono inmediato de la casa, por lo que el padre superior ordenó los preparativos para ponerse en marcha. Pero por la tarde acudió un delegado del gobernador Germán Vidal, comunicándoles que todos quedaban detenidos en la casa anexa, sin poder salir a la calle ni tan siquiera asomarse a las ventanas sin permiso, vigilados como se hallaban por los milicianos. De nuevo se intuye la tensión existente entre la autoridad gubernativa y las organizaciones revolucionarias en ciernes. El día 28, gracias a las gestiones del padre superior, el gobernador extendió salvoconductos para los seminaristas con el fin de que pudieran llegar a Madrid. Organizados en grupos, la primera expedición la componían 14 religiosos, estudiantes todos ellos. Subieron a los taxis custodiados por los milicianos y marcharon hacia la estación del ferrocarril. Cuando llegó el tren se percataron de que trasportaba un gran contingente de milicianos de Puertollano, que iban a Madrid movilizados para el combate. Enterados de la presencia de los seminaristas, intentaron matarlos, entablándose una fuerte discusión con sus homólogos de Ciudad Real, que tenían órdenes de conducirlos a la capital para que la Dirección General de Seguridad decidiese su suerte. Al final, acordaron subirlos en el último vagón, desalojando a otros pasajeros. Pero al llegar a la primera estación, la de Fernán Caballero, unos milicianos ordenaron al maquinista detener la marcha. Obligaron a bajar a los catorce muchachos y allí mismo, a la vista del público (empleados, ferroviarios y pasajeros), les hicieron una nutrida descarga. A los que no murieron al instante se les dio el tiro de gracia. Sus pertenencias y el dinero que llevaban les fueron requisados. Los cadáveres quedaron tendidos en el suelo hasta el día siguiente, cuando alguien dispuso su traslado al cementerio.43
La cuarta, más numerosa y última gran matanza de monjes de la provincia recayó sobre los religiosos de Almagro, donde existían dos comunidades, una de franciscanos, constituida por seis miembros, y otra de dominicos, mucho más numerosa, en la que habitaban unos cien individuos entre monjes, novicios y los niños que daban sus primeros pasos en la vocación. Pero las vacaciones habían reducido los habitantes del convento a la mitad. Sobre ellos recayó la tormenta que estalló después del 18 de julio, cuyo punto de arranque fue el incendio de la iglesia parroquial el día 21. Si nos atenemos al relato del mejor estudioso de la represión anticlerical durante la guerra, al igual que en otras localidades en Almagro se evidenció el forcejeo entre el alcalde –Daniel García– y los dirigentes de las organizaciones revolucionarias –la Casa del Pueblo y el Ateneo Libertario– sobre qué destino dar a los religiosos. Un pulso que iba a durar unas tres semanas. En principio, el día 23 la autoridad municipal ordenó el desalojo de los conventos, si bien dejó a sus moradores la opción de alojarse en domicilios particulares, que es lo que hicieron. Pero enseguida, ese mismo día, ante la airada protesta del Ateneo Libertario, el alcalde volvió sobre sus pasos y dispuso el confinamiento de los frailes en una casa deshabitada. Allí fueron a parar 45 religiosos, 43 dominicos y dos franciscanos (tres de estos ya se habían marchado del pueblo por indicación de su superior). Sin saber muy bien qué hacer con ellos, a finales de mes el alcalde decidió facilitarles salvoconductos para que, a ser posible de forma discreta, abandonaran la población. Empeño vano. Cuando el 30 de julio los cuatro primeros «libertados» –tres dominicos y un franciscano– tomaron el tren con destino a Ciudad Real no podían imaginar que iban a ser detenidos en la siguiente estación, la de Miguelturra, y fusilados allí mismo por unos milicianos que fueron avisados por sus camaradas de Almagro.44

23. Un tren con pasajeros derechistas, incluidos sacerdotes y monjas, es atacado por milicianos. Las estaciones ferroviarias fueron puntos neurálgicos en el despliegue de la represión revolucionaria, sobre todo en las primeras semanas de la guerra, dato que luego explotó la propaganda de los sublevados (Fuente: Carlos Sáenz de Tejada).
Como se está viendo, las estaciones de ferrocarril se convirtieron durante aquellos días cruciales en puntos neurálgicos de la represión revolucionaria, atestadas como se hallaban de hombres armados hasta los dientes y dispuestos a la caza y captura de «fascistas». Una escena de idéntico perfil brutal a la de Miguelturra volvió a repetirse en la estación de Manzanares el 8 de agosto, reedición a su vez de lo ocurrido con los pasionistas el 23 de julio: tres estudiantes dominicos que tomaron el tren de Alcázar de San Juan –con la intención de refugiarse con unos familiares en Andújar– vieron estupefactos que su vagón era asaltado para proceder a su fusilamiento en los andenes, sin dar pie a formalidad legal alguna. A partir de aquí ya no hubo cuenta atrás. El día 14 cayeron otros catorce monjes en las afueras de Almagro tras fracasar el plan del alcalde de trasladarlos a Madrid en unos camiones custodiados por guardias de Asalto, como así había solicitado de la Dirección General de Seguridad. Tras una reunión de los dirigentes del Ateneo Libertario la noche anterior, los milicianos anarquistas irrumpieron en la casa-prisión, separaron a los menores de veinte años y a los restantes se los llevaron. Atados de dos en dos, les dieron muerte en un descampado situado a dos kilómetros. Otros siete religiosos –seis dominicos y un franciscano– murieron posteriormente en circunstancias y lugares diversos: uno en Pozuelo de Calatrava el 31 de agosto, otro en Los Yébenes (Toledo) el 23 de septiembre, cuatro en Paracuellos del Jarama (Madrid) el 28 de noviembre según unas fuentes o el 3 de diciembre según otras. El último, uno de los seminaristas, que había sido movilizado, fue abatido al intentar pasarse a las filas insurgentes en el Frente de Vinaroz (Castellón). En total, las víctimas fueron 28, que en algún recuento suben a 29, quizás por el hecho de incluir a Escolástico Encobet Ruiz del Pozo, maestro jubilado que ejercía de recadero informal de los dominicos y que fue muerto en Puertollano en el mes de agosto. Precisar los datos de esta matanza ha resultado especialmente engorroso, pues las fuentes primarias se contradicen y eso ha condicionado siempre el trabajo de los estudiosos.45
En Herencia, pueblo próximo a Alcázar de San Juan donde la violencia revolucionaria se manifestó de forma especialmente salvaje, existía una pequeña comunidad de mercedarios constituida por tres sacerdotes y dos hermanos legos. El 20 de julio se les recluyó en su propia casa por órdenes de las autoridades locales del Frente Popular. El día 24 fueron conducidos al Ayuntamiento, donde el alcalde, el republicano Santiago Ruipérez Martín Toledano, les proporcionó documentación personal en la que constaba su condición de religiosos y cien pesetas a cada uno, aconsejándoles que no se fueran por Alcázar dada la tensión que se vivía allí. Al día siguiente, por orden suya, los condujeron en automóvil hasta un monte cercano a la localidad, llamado Sierra de Carlos, situado al sudoeste de Herencia, y allí los abandonaron a su suerte. Dos vagaron errantes durante aproximadamente un mes por las cercanías de Villarta de San Juan, hasta que el 27 de agosto fueron aprehendidos junto a los Ojos del Guadiana y llevados al Ayuntamiento de Daimiel. Tras prestar declaración y confesar su condición de religiosos ante el Comité de Defensa, los fusilaron y les dieron sepultura en el cementerio de la villa. Después de esconderse en los términos de Camuñas y Consuegra, en la provincia vecina de Toledo, otros dos religiosos fueron asesinados dentro del segundo de esos pueblos cuando iban camino de cruzar las líneas del frente a mediados de septiembre. El quinto mercedario, el padre Jesús Tizón (Pablo en su nombre civil) consiguió llegar, inadvertido, hasta Ciudad Real y de allí pasó a Madrid, pero ahí fue capturado, pasando diez meses en la cárcel. Una vez liberado, falleció en 1938 víctima de los «sustos y sufrimientos» padecidos.46
La última comunidad religiosa golpeada por la violencia revolucionaria fue la de los hermanos de la Doctrina Cristiana de Santa Cruz de Mudela, donde tenían abiertas unas escuelas de acceso gratuito. Se da la circunstancia de que ya en 1934 El Socialista puso este centro educativo en su punto de mira, esgrimiendo la habitual crítica relativa a la dudosa moralidad del clero inherente a la cultura anticlerical. Los ataques indiscriminados al comportamiento sexual de los clérigos siempre habían gozado de gran resonancia en esos medios. Ahora, aquel rotativo daba a entender que se impartía enseñanza ilegalmente al estar «regentada por frailes, que se dedican a vestir de paisano para mejor realizar su misión, que es la de pasar inadvertidos para el pueblo a fin de emplearse más libremente a sus tareas». El diario dejó caer que allí se practicaba la pederastia y la homosexualidad: «El funcionamiento del colegio, aparte de su inutilidad pedagógica, deja mucho que desear en cuanto al aspecto moral». Recientemente, se afirmaba, uno de los jóvenes frailes había abusado de algunos niños so pretexto de castigarlos: «lo que hacía era dedicarse a saciar monstruosos apetitos con las pobres criaturas, con detalles que repugnan a la sensibilidad humana. Los vicios abyectos del fraile han causado el escándalo de la población proletaria». Todos los vecinos sabían también «que el cocinero de su Academia sirve muy bien para aquellos sinuosos menesteres que les deleitan [a los frailes], y que, por tanto, para complacerse en ellos no necesitan mancillar a la infancia».47 Esta era la imagen que se proyectaba de los frailes en los círculos socialistas de la localidad, un pueblo donde la izquierda era fuerte y la conflictividad había sido acusada en los años previos, pero en el que las fuerzas conservadoras también supieron movilizarse, de ahí la polarización política a la que se derivó. En la primavera de 1936 se experimentaron agudas tensiones entre socialistas y católicos. El 16 de marzo unos desconocidos incendiaron parcialmente la iglesia, pero además de este hubo otros muchos choques en el ámbito laboral y municipal.48
Según el relato de los testigos que presenciaron la escena, a las once de la mañana del 21 de julio «asaltaron los milicianos el colegio con gran lujo de precauciones y de armas» y trasladaron a los profesores a la cárcel. A los tres o cuatro días los llevaron al depósito municipal, convertido también en improvisada prisión. Durante el mes que permanecieron presos, obligaron a los hermanos a hacer instrucción, barrer la plaza y cavar los árboles con el objeto de humillarlos. Varios testigos que coincidieron en el encierro con ellos y que sobrevivieron a la guerra contaron que también los azotaron: «en crueles interrogatorios, no excluyendo vejámenes e insidias contra su castidad». En la noche del 18 al 19 de agosto les dijeron que los enviaban a Alcalá de Henares, conminándoles a llevarse el macuto con sus pertenencias, «sin duda para disimular su intención». El grupo de presos lo integraban 27 individuos (los cinco hermanos, tres sacerdotes y 19 paisanos): «les ataron las manos por la espalda, y luego de dos en dos, por los codos» y los subieron a un camión con destino a Valdepeñas custodiados por dos automóviles. Llegados al cementerio, como recordó el chófer del camión, los colocaron para la ocasión de cara a los faros de los vehículos y «al grito de “mueran los frailes” recibieron las descargas».49 Aunque laico, tampoco se olvidaron de Enrique García Calvo, el cocinero del colegio sobre el que fantaseó El Socialista aludiendo a su pretendida homosexualidad. Por orden del Comité local, acabaron con él en algún lugar de la carretera general de Madrid a Cádiz en una fecha tan tardía como el 24 de diciembre, cuando ya decaía la pasión aniquiladora. Fue el último paisano de Santa Cruz de Mudela muerto en la retaguardia en aquel año aciago.
En la provincia hubo religiosos de otras órdenes que también sucumbieron al paso del vendaval anticlerical, pero su muerte sucedió de forma más repartida en el espacio y en el tiempo. A pesar de que en 1932 había sido disuelta su compañía, cuatro jesuitas todavía residían en la capital en 1936. Apresados a mediados de agosto, dos cayeron el 8 de septiembre y otros dos el 9. Un quinto miembro de la compañía había muerto en Madrid el 7 de agosto. Por su parte, la comunidad marianista sufrió otras ocho víctimas. La aplicación de la Ley de Congregaciones de 1933 no comportó en la práctica el cierre de sus dos colegios, uno de pago y otro gratuito, aunque los religiosos se tuvieron que ir a vivir fuera de los mismos. Tan sólo dos eran vecinos de Ciudad Real, pues los otros seis estaban de paso; pertenecían a comunidades de Madrid y se trasladaron a la capital manchega a finales de julio pensando que allí estarían más seguros. La única comunidad masculina de la provincia que no recogió víctimas mortales, pese a ser hostigada y sufrir malos tratos sus seis miembros, fue la de los hermanos maristas de Manzanares. Aunque al principio de la posguerra se indicó la desaparición de dos de ellos, tal información luego se confirmó errada.50
*
La distribución temporal de las 98 víctimas del clero secular en la provincia (que sumarían 102 si se tuviera en cuenta a los seminaristas) varió sustancialmente con respecto a la cronología del clero regular. En acusado contraste con los monjes y religiosos, en julio sólo fueron asesinados tres sacerdotes. Con diferencia, el mayor volumen de víctimas se recogió en agosto, con un total de 52 (53%), a bastante distancia de septiembre, donde los asesinatos se redujeron a 19. Esta deriva se acentuó aún más en octubre, cuando la mortandad sumó ocho víctimas. Circunstancialmente, en noviembre volvieron a remontar los asesinatos, ascendiendo a 16, pero a partir de ese mes la violencia contra los curas se paró en seco en este rincón de La Mancha. Así pues, los tiempos de la violencia padecida por el clero secular guardaron cierta similitud con la evolución de la violencia general. El hecho de que el fenómeno se concentrase en agosto, y sobre todo en su segunda quincena, seguramente guardó relación con las derrotas sufridas por las fuerzas leales al Gobierno (Miajadas, Talavera de la Reina…) conforme las tropas insurgentes avanzaron por Extremadura y Toledo en su camino hacia Madrid. Por otra parte, la progresión a la baja de esas cifras fue una cuestión de meros rendimientos decrecientes. En tanto que la población religiosa era limitada, cada vez resultó más difícil «cazar» a sus miembros porque cada vez había menos y los supervivientes, con toda probabilidad, se ponían a buen recaudo. A la vista de los acontecimientos, todos los que pudieron hacerlo pusieron kilómetros de por medio o se escondieron aquí y allá, gracias a la ayuda de familiares y amigos, tratando de pasar inadvertidos.51
Si de los tiempos se salta a los espacios, el análisis de la violencia anticlerical también revela un cierto parecido con el mapa general de la violencia en la provincia, aunque se aprecian singularidades nada desdeñables en virtud, sobre todo, de la acusada concentración del clero regular en algunas localidades. Desde este punto de vista no sorprende que, por partidos judiciales, los que más víctimas religiosas sumaron fueron los de Ciudad Real con el 24,2% (54), Alcázar de San Juan con el 18,4% (41), Daimiel con el 16,6% (37) y Almagro con el 14,8 (33), es decir, las circunscripciones que hasta el verano de 1936 habían acogido tradicionalmente más comunidades del clero regular, si bien eso no quita que en estos puntos los curas de a pie también fueran abatidos con especial ahínco. Casi tres cuartas partes (74%) de las víctimas de la violencia anticlerical se amalgamaron en estos cuatro partidos. A una considerable distancia de este grupo quedaron los de Valdepeñas (22 víctimas), Manzanares (16) y Almodóvar del Campo (11), que unidos representaron el 22%. Los tres restantes –Infantes, Almadén y Piedrabuena– de nuevo mostraron su irrelevancia con apenas el 4% del total (nueve víctimas entre los tres). En consecuencia, puede concluirse que en la provincia manchega la manifestación sangrienta del anticlericalismo fue un fenómeno que se circunscribió sobre todo a los núcleos de población más grandes, un fenómeno que cabe considerar más «urbano» que rural, por cuanto se hizo presente con manifiesta virulencia en las localidades con mayor peso demográfico. No obstante, ya sabemos que el calificativo «urbano» aplicado a estas tierras y en esa época debe hacerse con precaución, dada la manifiesta simbiosis que presentaba entonces esa dimensión con el carácter marcadamente rural –a efectos económicos y culturales– de todas esas agrovillas, con la sola excepción, y sólo en parte, de Puertollano, Almadén y la capital.
El personaje más relevante de la población religiosa que se llevó por delante la revolución fue el obispo prior de la diócesis, Narciso de Estenaga Echevarría, asesinado junto con su paje, Julio Melgar Salgado, el 22 de agosto de 1936 en las inmediaciones de la capital. De origen modesto, pero muy culto y políglota, no fue proclive a significarse de forma beligerante en la política local cuando accedió a este obispado en 1923. Al poco de proclamarse la República, dio unas directrices sobre la conducta que debían seguir los católicos ante el nuevo poder constituido apelando a la concordia: «La Iglesia es una institución de paz y no de lucha». Dado que la forma de gobierno era «una cuestión accidental para la Iglesia», a los sacerdotes y religiosos, en particular, les encareció que se abstuvieran de «intervenir en discusiones políticas ajenas a su sagrado ministerio, tratando en los sermones asuntos enteramente religiosos, sin rozar para nada los políticos y procurando colaborar con las autoridades civiles […] en el ideal común del bienestar del pueblo».52 Está claro que este obispo no pertenecía al sector duro e integrista del episcopado, situándose muy lejos del célebre Pedro Segura, primado de España y arzobispo de Toledo, o Isidro Gomá, arzobispo de Tarazona, las dos figuras que protagonizaron los mayores desencuentros con la República al poco de su proclamación. Estenaga se situó más en la línea conciliadora representada por el cardenal Francisco Vidal i Barraquer o el nuncio Federico Tedeschini, personalidades que hasta la aprobación de la Constitución en noviembre de 1931 trataron de tender puentes con el nuevo régimen.53
Sin embargo, que el obispo Estenaga mantuviera una actitud templada ante el cambio de régimen no significa que se desentendiera de la vida pública. De hecho, su labor fue fecunda y se mostró constante en su afán proselitista a través de la Acción Católica, un movimiento que supo impulsar y al que prestó apoyo en los complejos tiempos que siguieron tras la llegada de la República. Buen escritor y excelente orador, fue un obispo que visitó incansable todos los rincones de su diócesis. Llegado el caso, cuando el anticlericalismo institucional o en la calle arreciaba, no dudó en defender los intereses de los suyos, como cuando pronunció en público un sonado panegírico sin previo aviso en honor de la virgen del Prado, patrona de la capital provincial. Eso ocurrió el 15 de agosto de 1933 en respuesta a la prohibición, efectuada por las autoridades locales, de la tradicional procesión de la «amantísima patrona». Sin olvidar que, de tanto en tanto, su presencia pública estuvo ligada a actos de un trasfondo político incuestionable. Durante la dictadura de Primo de Rivera se identificó abiertamente con el régimen, no dudando en bendecir en los correspondientes actos oficiales las banderas de los somatenes y los estandartes de las uniones patrióticas locales. Y en las elecciones municipales de marzo de 1931 se halló incluso presente en algún mitin, como también ocupó la presidencia en varios de los funerales y desfiles que se organizaron a favor de las fuerzas del orden y sus víctimas tras la insurrección de octubre de 1934.54
De todas formas, tampoco cabe atar muchos más cabos en la explicación. Narciso de Estenaga fue colocado en el centro de la diana por el mero hecho de ser la principal autoridad eclesiástica de la provincia, convirtiéndose en uno de los 13 obispos caídos al paso del temporal revolucionario en la retaguardia republicana. Los hombres armados lo visitaron por primera vez el 25 de julio de 1936, quedando como prisionero en su propia residencia. Pero el 8 de agosto fue desalojado del Palacio Episcopal, del que se incautó el Partido Comunista, encontrando refugio en casa del comerciante Saturnino Sánchez Izquierdo, donde permaneció hasta el día 22, cuando fue extraído a la fuerza de allí junto con su paje por un numeroso grupo de milicianos, pese a la resistencia ofrecida por su familia de acogida: «daban en las puertas con las culatas de sus pistolas, proferían denuedos y blasfemias, hasta que por fin salió de sus habitaciones el Sr. Estenaga diciendo: “Sea lo que Dios quiera. Vamos donde queráis”». La escena tuvo lugar a plena luz del día, sobre las diez de la mañana. Tras montar en un coche, los llevaron a la cárcel ubicada en el seminario, uno de los puntos neurálgicos donde durante varios meses se decidió quiénes habían de ser eliminados en la capital provincial y su entorno. Apenas un rato después, el obispo y su paje fueron conducidos a un lugar situado entre los sitios conocidos como Peralvillo y el Bao del Piélago, a unos ocho kilómetros de la ciudad. De acuerdo con el testimonio del chófer de uno de los vehículos, los cinco individuos armados que los acompañaban les dieron «al unísono» una descarga y el consabido tiro de gracia, abandonándolos allí, al pie del Guadiana. Los victimarios que constan en las fuentes como responsables directos o indirectos del hecho, desperdigados aquí y allá en diferentes documentos, no eran unos desconocidos. Formaban parte de la vanguardia revolucionaria de la capital, a caballo entre el Comité de Defensa, la Policía Política y el llamado Subcomité de Gobernación. Entre otros, José Tirado Berenguer, miembro del Comité de Defensa en representación de la CNT, que «era uno de los que se jactaban de los asesinatos», junto con su correligionario Jesús Alcázar García, y el socialista Felipe Terol Lois, responsable de la autorización para sacar los coches donde iban los «fusileros» y sus víctimas. Entre los que se dijo que habían disparado estaban Agustín Vacas Moreno, José Suárez (a) Bocatorta, Antonio Maldonado y Domingo Caballero. En concreto, los dos últimos fueron los que sacaron al obispo y a su paje de la casa de los Sánchez Izquierdo.55
Que a los inspiradores, inductores y ejecutores de la muerte del obispo no debió pesarles gran cosa se refleja en una extensa diatriba aparecida en El Pueblo Manchego unas semanas después. Mucho habían cambiado las circunstancias para que en el antiguo órgano católico (ahora en manos de las fuerzas del Frente Popular) se escribiera un texto de ese tenor, acopio de los tópicos, las injurias y las burlas anticlericales acuñadas mucho tiempo atrás y ahora socializadas en la tierra manchega por la prensa revolucionaria. Siempre se podrá decir que el contexto bélico propiciaba un tono tan panfletario, pero el cuerpo ideológico subyacente venía de antiguo, apuntando como algo obligado y normal la eliminación de estas categorías sociales condenadas por la historia. Tal objetivo se justificaba ahora más que nunca con el argumento de que la Iglesia se había puesto del lado de los sublevados y los poderosos de siempre. Seguramente, el texto se concibió como una respuesta a la conmoción causada entre los católicos de Ciudad Real por la muerte de su autoridad más señalada. Una diatriba de esta naturaleza, donde entre líneas incluso se aplaudía su asesinato, no se hubiera publicado en el principal órgano de prensa de la provincia sin contar con el beneplácito, tácito o explícito, de los máximos dirigentes. Valga un extracto:
Ningún personaje del feudalismo tradicional arrastra tanta gracia y originalidad como el obispo comodón y rentista. Todos son tipos curiosos, personajes grotescos desde el terrateniente […] con espejuelos y perilla, hasta la condesa bizca; desde el general fanfarrón hasta el jesuita ladino con caspa en la sotana, pero, ¡ay! El obispo les lleva la mano a todos […] El obispo, como todos los cadáveres que enterró para siempre ese oportuno sepulturero que se llama proletariado en armas, es un gran patriota y admirador incondicional del camisón con que se solía dormir Isabel la Católica […] El obispo es el personaje más socorrido de la vitrina de venerables antigüedades. Lo fue todo: señor, magnate, consejero, legislador, gobernante, inquisidor. Tuvo poder sobre los reyes y los pueblos, condenó en nombre de Dios, llevó herejes a la hoguera, cegó las fuentes de la cultura, explotó al campesino; todo lo hizo […]. Hoy, los obispos no pelean cubiertos de hierro contra infieles almorávides […] pero hablan por las radios facciosas y vierten su apostólica bendición sobre piojosas cabezas de rifeños semibárbaros […] No cabe duda, el obispo de antaño y hogaño, tienen el mismo esqueleto, el mismo sistema nervioso y hasta los mismos vestidos de bailarina frívola. ¿Qué más da ser secuaz del Duque de Alba que del borracho Queipo de Llano?56
Si bien las fuentes y motivaciones del anticlericalismo eran tan densas como variadas, hay un elemento central que no debe obviarse y es el hecho de que el catolicismo político se erigió desde finales del siglo XIX en un competidor de primera magnitud frente al republicanismo y la izquierda obrera en el tránsito de la política de notables a la política democrática. Al catolicismo le llevó mucho tiempo articularse como una fuerza política solvente, de hecho hasta la conformación de la CEDA en los años treinta no culminó ese empeño, pero con mucha anterioridad alentó unas redes de sociabilidad potentísimas –confesionales o seglares– que le permitieron movilizar segmentos importantes de las élites, amplios sectores de las clases medias urbanas y rurales (los célebres «propietarios muy pobres») e incluso una porción –aunque minoritaria– para nada desdeñable del mundo obrero. Por no hablar de la eficaz labor desarrollada en el ámbito de los medios de comunicación, que propició que el mundo católico dispusiera de una extensa madeja de periódicos que cubría hasta el último rincón de España, a través de diarios, semanarios y boletines de periodicidad más espaciada de signo y contenidos diversos. Sin tener en cuenta ese capital asociativo previo, resultaría incomprensible entender la potente irrupción de los católicos en la vida política a principios de los años treinta. En tal irrupción, y la competencia y el desafío que supusieron frente al carácter exclusivo y excluyente que confirieron sus fundadores a la República, es donde hay que indagar las claves de lo que ocurrió a partir del verano de 1936, ya en un contexto bélico. Porque, ciertamente, sin tal circunstancia extraordinaria resulta inimaginable el carácter sangriento alcanzado por el anticlericalismo en la retaguardia republicana.57
Desde la perspectiva apuntada, se comprende que a los primeros curas que buscaron para darles el paseo en aquellos luctuosos meses fueran aquellos que más se habían significado en la vida pública, lo cual no excluye que a muchos otros sacerdotes con menos protagonismo social los liquidaran por su mera condición de tales. Más allá de su labor estrictamente pastoral, el liderazgo de los curas de a pie en la movilización de sus fieles se produjo por vías tan dispares como el respaldo a las diferentes ramas de la Acción Católica (estudiantes, jóvenes, catequistas, padres de familia, mujeres, obreros…), el impulso a los sindicatos agrarios de pequeños y medianos propietarios, o más explícitamente con el apoyo a las candidaturas derechistas en las campañas electorales, Acción Agraria Manchega por lo que hace a esta provincia. Cualquier iniciativa que les hubiera proporcionado popularidad y visibilidad en la calle los situó en el punto de mira de sus adversarios. Antonio Moraleda González, por ejemplo, coadjutor en Campo de Criptana, fue el alma de la Juventud Católica, «a la que se entregó con alegría» y «le proporcionó sus mayores satisfacciones», pero «también sus sinsabores más acerbos». No en vano, su centro juvenil confesional era visto por la Casa del Pueblo «como su enemigo más significado». De la misma forma, no por casualidad, en la primavera de 1936 el sacerdote alzó su voz ante las autoridades socialistas locales por «los desmanes» y las detenciones a las que «injustamente» eran sometidos los jóvenes católicos. En agosto de ese mismo año, convecinos del espectro ideológico rival le dieron muerte, sufriendo incluso –se dijo– terribles mutilaciones.58
Un papel similar lo jugó Aníbal Carranza Ortiz, párroco de La Solana y protector a su vez de los activísimos jóvenes católicos de la localidad. El caso de este sacerdote fue famoso por la doble circunstancia de ocupar el último lugar entre los curas muertos en la provincia, el 30 de noviembre, y haber sido fusilado dos veces. Primero le dispararon en la calurosa sobremesa del 10 de agosto, hacia las cuatro de la tarde, dejándolo malherido a las espaldas del mismo templo parroquial que regentaba, creyéndolo muerto. Según la dueña de la pensión donde se hospedaba, Juana Mulas Palacios, los que se lo llevaron poco antes de dispararle fueron Juan Pintado Martín-Albo (a) el Picoco, militante socialista, y otro apodado El Gorila. Al parecer, el Comité lo había reclamado para declarar. Un vecino, Antonio Mayoralas Márquez, pudo presenciar la agresión al párroco: «le dispararon varios tiros de fusil y escopeta». Se dijo que también intervino el miliciano Panzanegra, Gregorio Martín-Albo Salcedo, de la CNT, aunque él siempre lo negó. Recogido el párroco por la Cruz Roja, pasó unos meses convaleciente, aunque el citado Picoco no se privó de visitarlo sometiéndolo a insultos y malos tratos según informó a posteriori el hermano del sacerdote. El 30 de noviembre, el delegado de transportes del Comité, el republicano Alfonso Ángel-Moreno, recibió un aviso telefónico para que «pusiera un coche a disposición del Ayuntamiento y entonces ordenó a [Luis] Gimeno [García de Mateos] el chófer que se personara en dicho punto». Como este alegara que venía de un viaje largo y que estaba muy cansado, su interlocutor le dijo «que no se preocupara, que el viaje era corto», por lo que «no tuvo más remedio» que ir «a la puerta del Ayuntamiento». Allí se subieron al coche tres milicianos de confianza de las autoridades locales: Matías González (a) el Pestuzo, Fructuoso Araque Palacios (a) el Cagón Camposantero e Isidoro Manzano (a) el Huérfano, que le ordenaron ir a la fonda de la Padrecita. Llegados allí, se apeó Matías, que volvió al rato custodiando al párroco, jalonado a su vez por Carmelo Martínez Aguilar (a) Patatilla, secretario de la Casa del Pueblo, jefe de milicias y miembro del Comité, que había llegado antes. El conductor del vehículo presenció todo lo que vino a continuación. Subieron los tres en el coche con los otros y le ordenaron al chófer poner rumbo al cementerio, «donde asesinaron a dicho señor» «en presencia del denunciante, toda vez que por estar cerradas las puertas tuvieron que asesinarle delante de las mismas, siendo testigo el que suscribe [Luis Gimeno]».59
Si se interpreta la limpieza de la población religiosa en términos de rechazo de la libre competencia en política por parte de sus impulsores, la biografía de Alejandro Prieto Serrano resulta aleccionadora. Este sacerdote llegó en 1927 a Puertollano como maestro «manjoniano», es decir, dispuesto a difundir las enseñanzas pedagógicas del padre Andrés Manjón (1846-1923). En esa ciudad, asumió la dirección de las escuelas del Ave María, adquiriendo gran popularidad por su plena dedicación a los más pobres. Bajo su impulso, esas escuelas llegaron a impartir enseñanza gratuita a unos trescientos alumnos de origen humilde, lo cual fue todo un logro en un pueblo minero donde el obrerismo organizado –socialista y anarquista– y el laicismo republicano habían conseguido un arraigo enorme desde finales del siglo XIX. Al parecer, si hacemos caso de alguno de sus biógrafos, la dedicación de aquel sacerdote a los menesterosos se vio acompañada de una gran coherencia en su vida personal, practicando la austeridad al máximo y no teniendo nada suyo: «Todo su ajuar fue un crucifijo, un camastro desvencijado y dos sillas viejas».60 Naturalmente, este modo de proceder, su predicamento social y su éxito proselitista no debieron hacer mucha gracia a sus adversarios ideológicos, por cuanto suponía una intromisión objetiva frente a los afanes redentoristas similares auspiciados desde el campo marxista o libertario.
Pero la trayectoria de aquel sacerdote no fue para nada excepcional, como confirma, entre otros, Francisco López de la Manzanara, consiliario de la Acción Católica y coadjutor de Manzanares, que trabajó con entusiasmo en la apertura del Círculo Católico de Obreros de esa agrovilla, al lado del también sacerdote Tomás Mellado Pérez Valiente. O el sacerdote jesuita Manuel González Hernández, «el Apóstol de Ciudad Real», especializado en educar y predicar entre la juventud obrera de la capital y también muy popular. De ahí la hostilidad hacia él de «los marxistas» del lugar, a quienes nada más estallar la guerra les faltó tiempo para ir en su búsqueda: «Se quería a toda costa probar que el Padre estaba complicado en el Movimiento Nacional».61 Todos estos ejemplos demuestran que, pese a ser tachada la Iglesia de reaccionaria, muchos de sus miembros más sensibles y más activos en el terreno social se convirtieron en blanco predilecto de los revolucionarios, al considerarlos competidores frontales.62
Un ámbito donde el socialismo y el anarquismo no prosperaron fue el de los pequeños y medianos agricultores, muy abundantes en toda la Castilla Sur a pesar de las amplias zonas latifundistas que también acogían provincias como Albacete, Toledo y Ciudad Real, esta preferentemente en las comarcas del Campo de Montiel, el Valle de Alcudia y Los Montes. En ese espectro sociológico fue donde los curas de a pie hicieron su agosto desde principios de siglo y, sobre todo, a partir de la Gran Guerra, cuando el sindicalismo católico-agrario alcanzó sus cotas organizativas más altas. La amplia red de asociaciones de esta índole existentes en la provincia manchega y su rica red de servicios paralela (socorros mutuos, cajas de ahorros y préstamos, cooperativas de vinicultores y olivareros…), plenamente vigente en los años treinta, eran fruto de aquella labor previa. Todavía en esas fechas se crearon instituciones de este tipo, como el Sindicato Católico Agrario de Malagón, que vio la luz en 1932 bajo los desvelos del sacerdote Domingo Chacón Bellón: «fue un sindicato en el que figuraron solamente obreros pobres y agricultores medianos». Al mismo siguió dos años después la fundación de la Cooperativa Agrícola, que brindó grandes beneficios a los lugareños. En Membrilla, se creó un entramado similar gracias a los trabajos de otro sacerdote, Avelino Ortiz Carrasco, que también supo combinar sus responsabilidades religiosas con su implicación en el impulso al Sindicato Agrícola Católico.63
La vinculación con las organizaciones referidas, que no tenían carácter partidario, pero que evidentemente eran ámbitos donde se difundían los valores, las ideas y la sociabilidad conservadora, engordaron la animadversión izquierdista hacia los curas. Más rara, por no decir excepcional hasta donde se sabe, fue la implicación expresa de los sacerdotes de los pueblos y de la capital en la vida política. Un detalle llamativo al respecto fue que Domingo Villegas Muñoz, que llegó a La Solana en 1931 tras ejercer el cargo en Abenójar y Pedro Muñoz, y que también se comprometió en el fomento de la acción católica entre los jóvenes, decidiera aceptar el cargo de secretario de Acción Agraria Manchega cuando se constituyó el Comité local en ese pueblo. A todas luces, el marcado carácter confesional de ese partido, rama provincial de la Acción Popular de José María Gil-Robles y Ángel Herrera, le debió empujar a aceptar tal responsabilidad.64
Esta es una vía que habría que explorar más en el futuro, la de los curas abiertamente comprometidos con los intereses de partidos concretos en los años de la democracia republicana, tema bastante desatendido por la historiografía. De todas formas, la vocación derechista del clero se la presuponían sus adversarios políticos. Por eso, cuando estalló la rebelión militar saltaron todas las alarmas en su contra, en tanto que fueron vistos como cómplices inequívocos de la sublevación. Lo de menos era probar esa complicidad, que se daba por hecha, como advertía Emancipación, un periódico socialista de Puertollano: «¿Qué dicen ahora los católicos de la pobreza del alto clero y de las órdenes religiosas? ¿Qué opinan de la mansedumbre cristiana de los curas y frailes que matan a sus hermanos en Cristo? ¿Qué piensan de un clero que ha traído de tierras africanas a los moros, feroces enemigos del Cristianismo, para que se ceben en los cuerpos de los españoles? ¡Farsantes!».65
El odio al clero se halló detrás de las torturas y malos tratos que sufrieron varios de sus miembros antes de ser asesinados. Por regla general, los sacerdotes de a pie, como los monjes, fueron fusilados sin más, en una secuencia que se ajustó al procedimiento más habitual seguido con todas las víctimas. Pero a veces, si hacemos caso de los relatos que nos han llegado, se traspasó ese umbral, incurriendo en prácticas ciertamente brutales. Que se tenga constancia, las sufrieron al menos uno de cada cuatro sacerdotes, un porcentaje a todas luces mayor que en las víctimas no religiosas.66 Así, Especioso Perucho Granero, uno de los primeros en ser detenidos en Campo de Criptana, fue «maltratado desde el momento de su detención», escarnecido y abofeteado públicamente por los milicianos «entre insultos y golpes». Al ser recogido su cadáver tras el fusilamiento, «tenía quemada la ropa en la parte baja del vientre».67 En Herencia, Antonio García-Calvillo fue llevado a la mina de Las Cabezuelas, «de ochenta metros de profundidad». Como el cura se agarró a la pierna de uno de los milicianos y no se soltaba, otro, apodado El Burrano, «le cortó con un cuchillo los dedos» logrando que se precipitase al vacío. A su paisano, Alfonso Tapia Jiménez, antes de arrojarlo al mismo lugar, como se resistió a desprenderse de la sotana, «fue terriblemente atormentado a martillazos». De Roque Ribas Peralta se dijo que le cortaron las orejas antes de morir en Moral de Calatrava. En el mismo pueblo, se castigó «horrorosamente hasta quedar medio muerto e incapaz de moverse» a su compañero Ángel Velasco Linares. Por su parte, Antonio Sánchez Amador, coadjutor en Fuente el Fresno, consiguió dar de lado a sus perseguidores en principio, pero luego fue capturado en Solana del Pino y llevado a Puertollano, donde lo torturaron «hasta perder su aspecto y su figura de hombre». Sus familiares aseguraron que lo colgaron por los pies como a las reses en el matadero, cuando «era balanceado por unos mientras otros le recibían con pinchos de hierro».68 No mejor suerte corrió Vicente Borrell Dolz, párroco de Tomelloso, que fue apaleado «bárbara y reiteradamente» en el mismo salón de sesiones del ayuntamiento, horas antes de ser acribillado en el cementerio por un numeroso grupo de «escopeteros». Previamente le extorsionaron 30.000 pesetas.69
En la comarca de Infantes, Juan Félix Molina Treviño, cura ecónomo de Almedina, se refugió en su pueblo natal, Montiel, después de sufrir el asalto de su casa por elementos revolucionarios llegados de Santa Cruz de Mudela. Estos se habían enterado de que había celebrado una misa en memoria de José Calvo Sotelo ya iniciada la sublevación. Lejos de encontrar la seguridad en su pueblo, fue «objeto de malos tratos y de palizas crueles» a manos de sus paisanos, que le saltaron un ojo. El 13 de septiembre, junto con otros nueve vecinos, fue arrojado –se dijo que todavía vivo– a la mina La Jarosa, en las inmediaciones del Pozo de la Serna. No menos terrible fue lo sucedido a Gabriel Campillo Sánchez, párroco que venía ejerciendo en Montiel desde hacía casi dos décadas. Detenido en San Carlos del Valle a instancias y con la participación del propio alcalde, el socialista Francisco Garvín Nieto, y el presidente de la Casa del Pueblo, Eulogio Giménez Manrique, lo devolvieron a Montiel para que allí le ajustaran las cuentas pendientes. La tortura a la que le sometieron y su muerte fueron horribles según todas las indagaciones: «desnudo completamente y atado con fuertes ligaduras, le arrastraron por las calles del pueblo, aplicándole después velas encendidas, cortándole el brazo derecho y dándole a beber orines en la ardiente sed de su agonía. Fue rematado al fin por seis tiros de una pistola, descargados en la cabeza». «Su cadáver hecho pedazos fue hallado en el cementerio de Montiel».70
En Daimiel, el pueblo de los pasionistas exterminados, el clero secular también sufrió la embestida de la revolución, aunque los relatos que circularon no siempre pudieron probarse en todos sus extremos, como en algún caso reconocieron las mismas autoridades franquistas en la posguerra. Muy significativo al respecto fue lo que «el rumor público» sentenció sobre la muerte del sacerdote Santiago García de Mateos. Se corrió la voz de que «fue atado a la trasera del coche [de sus captores] y arrastrado por el suelo hasta el cementerio» en la madrugada del 22 de agosto, una fecha en la que fueron asesinados en el pueblo otros cuatro sacerdotes. Pero, en la posguerra, la Guardia Civil y el inspector de Policía concluyeron que no había pruebas ni testigos que pudieran acreditar ese detalle tan escalofriante.71 En cambio, sobre la muerte de Bernardo Atochero López Peláez, un cura ya septuagenario, sí hubo un declarante que se reafirmó y ratificó en su testimonio, el sacerdote Tiburcio Ruiz de la Hermosa, uno de los cuatro que sobrevivieron en esa villa (de trece que había). Aunque el informe de la Falange local puso en duda que hubiera sido enterrado vivo, posteriormente «don Tiburcio» lo volvió a confirmar en su declaración tras prestar el correspondiente juramento. Después de que el Comité le obligara a entregar una cantidad de varios miles de pesetas y le exigiera infructuosamente «que renegara de Dios», el 23 de agosto se precipitaron los acontecimientos en torno a Bernardo Atochero:
[…] enfermo en cama y sacándolo de ella lo llevaron al Cementerio haciéndole cavar parte de la fosa donde iban a enterrarle; […] al ver que lo apuntaban para matarlo pidió clemencia a sus verdugos lo cuales le ofendieron de palabra y obra, y él entonces les dijo que los perdonaba; acto seguido le hicieron dos disparos cayendo a la fosa, y le echaron tierra y como se hallase vivo, se incorporó volviéndoles a suplicar perdón y lanzándose a las piernas de uno, el cual llamándole maricón y otros insultos, le golpeó la cara y cabeza con los pies y le volvieron a hacer más disparos, tirándole de nuevo a la fosa y siguiendo enterrándolo y como tampoco hubiere muerto de estos disparos, se incorporó y en este estado, con la cabeza levantada le enterraron, dejándola fuera y diciendo que era buena pelota para jugar al balón, dándole patadas y golpes y dejándolo así para que expirara.72
El partido de Valdepeñas no desmereció en cuanto a ferocidad respecto a los ejemplos del Campo de Montiel o Daimiel. La irradiación del llamado Batallón Félix Torres y su influencia sobre los revolucionarios de los pueblos pequeños de la comarca explica mucho al respecto. A Juan Felipe Campos Rodríguez, párroco de Torrenueva, procedieron a torturarle brutalmente varios de sus paisanos tras su detención el 20 de julio. Según el relato transmitido por sus hermanas y otros testigos, el 11 de agosto «le asesinaron a fuerza de golpes, saltándole los ojos y haciéndole pedazos la cabeza», tras tenerlo al sol y desnudo durante más de dos horas. Se comentó que, después de muerto, le ataron una cuerda al cuello y lo arrastraron por la plaza del pueblo. Tal circunstancia confiere credibilidad al relato, pues fueron numerosos los testigos que presenciaron en directo aquella escena.73 A su vez, en la capital del partido también menudeó la crueldad, como corrobora el dato de que casi se lograra el exterminio de sus curas (sólo se salvó uno de un total de siete). Pero el ensañamiento se cebó especialmente con algunos miembros del clero. Así, se aseguró que a Juan Pedro García-Sotoca le sacaron los ojos «después de haberle tronchado un brazo», cortándole también la lengua antes de matarlo en la noche del 29 de agosto. Se da la circunstancia de que este sacerdote había sido miembro fundador del Comité local de Acción Agraria Manchega, tras la constitución de aquel partido en Valdepeñas en junio de 1932.74

24. Jesús Gigante Ruiz (1880-1936), natural de Valdepeñas y coadjutor de la parroquia del Santo Cristo de esa población. Tras pasar dos meses en la checa de La Concordia, víctima de apaleamientos y torturas, fue asesinado salvajemente el 22 de noviembre de 1936 (Fuente: Jiménez Manzanares, 1947).
Sin embargo, el hecho represivo más espeluznante ocurrido en la citada agrociudad se plasmó en la persona del veterano coadjutor Jesús Gigante Ruiz. Tras ser «bárbaramente apaleado y torturado» en la checa de la Concordia el 16 de septiembre, acción por la que tuvo que ser hospitalizado, tres días después lo llevaron a otra prisión ubicada en la misma Casa del Pueblo –el Retén–, «donde sus tormentos se aumentaron más allá de lo que es posible imaginar», en palabras del autor de un «martirologio» provincial.75 Ciertamente, aquel cronista no parece que exagerara un ápice, pues está probado que a este sacerdote, tras dejarlo desnudo, «incluso le cortaron sus partes llevándoselas a la boca, antes de ser asesinado». Numerosas declaraciones se hicieron eco del suceso en la posguerra al hilo de la investigación puesta en marcha por las autoridades de la dictadura.76 Pero el testimonio más inapelable lo aportó el mismo autor material de tan horrendo acto, Juan José Camacho Moneo (a) Coliche, afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT) y herrero de profesión, aunque fueron varios los milicianos que participaron con él. Coliche se reafirmó al menos tres veces en su confesión, lo cual no era nada habitual, como si quisiera exorcizar unos hechos que le pesaban en la memoria. Tal actitud resultó anómala, pues lo habitual entre los milicianos apresados en la posguerra fue negar, atenuar o edulcorar en lo posible los cargos que se les imputaban, incluso si mediaban palizas para forzar sus declaraciones. Primero, confesó ante el servicio de investigación de Falange, donde contó que, tras sacar al sacerdote del hospital y llevarlo al Retén, «lo despojaron de sus vestiduras y ropas interiores dándole una paliza al desnudo de las mayores que él había visto en su vida»; «una vez que se hubieron ensañado todos cuantos asistían en el patio», se efectuó la susodicha amputación. En un estado agonizante, condujeron al sacerdote al cementerio, donde lo arrojaron a la fosa que para tal objeto tenían preparada. Coliche repitió lo mismo en una segunda declaración ante la Guardia Civil de la misma población y en una tercera vertida ante el juez militar, donde las posibles palizas ya no se propinaban a los encausados, lo que hizo más creíbles sus palabras. En estas ocasiones implicó a los apodados Capullo y Patatuna, y a Luis Santos Lorente, un dirigente socialista de la checa del Retén de absoluta confianza del Comité de Defensa y de Félix Torres, encargado del servicio de espionaje en Valdepeñas.77
A la vista de los hechos referidos, cabe imaginar el sufrimiento y el pánico que se apoderó del clero manchego, al igual que de sus homólogos de otros lugares de la retaguardia republicana, ante el auténtico vendaval de clerofobia e iconoclastia desatado. Si nos atenemos a los numerosos testimonios procedentes de fuentes eclesiásticas, que por motivos obvios idealizan la figura de «los mártires», la mayoría habrían afrontado esa terrible situación con una mezcla de resignación, espíritu de sacrificio y estoicismo. Pero algunos religiosos no pudieron resistir la presión en un ambiente tan terrorífico y hostil. Al menos eso se deduce de lo que le sucedió a Manuel Jara Pardo, cura de Horcajo de los Montes, un pueblo de la parte noroccidental de la provincia de poco más de un millar de habitantes. Tras permanecer oculto cerca de un mes en una finca del término de Navalpino, donde fue llevado de incógnito por el alcalde socialista, Medardo Ruiz, que se erigió en su protector, fue detenido en septiembre de 1936. Devuelto al pueblo y encarcelado, recibió amenazas de muerte de forma insistente y resultó despojado de todo el dinero que poseía por parte de Clemente Fernández López, que era el que estaba a su cargo. El día 23 a primera hora le dijo que por la tarde se presentaría un coche (como así ocurrió) para llevárselo a fusilar. Pero el detenido, «antes de que llegara a consumarse su fusilamiento, se suicidó dándose un corte en el cuello, apareciendo cadáver como consecuencia de la hemorragia».78
En verdad, el trauma sufrido por la población religiosa en aquellos meses revolucionarios de 1936 tuvo que ser inconmensurable. Si bien la llegada de la República había acentuado el anticlericalismo callejero a la par que dio alas a políticas institucionales que se tradujeron en recortes de privilegios seculares y pérdida de poder e influencia social para la Iglesia, aquello fue una nimiedad en comparación con la oleada destructiva que se produjo tras el fallido golpe de Estado de julio. De la noche a la mañana, en la retaguardia republicana, los curas y religiosos perdieron el liderazgo que todavía conservaban sobre la población conservadora. Todo eso se lo llevó por delante la revolución, que no sólo acabó con la vida de muchos monjes y sacerdotes, sino que también arrastró por los suelos su valor simbólico y su ascendiente social, aparte de provocar la quema y destrucción, total o parcial, de iglesias y conventos por toda la geografía provincial. Porque a los religiosos no sólo se les arrebató la vida. Conscientemente, se persiguió también su desacralización y la de la Iglesia ante la ciudadanía laica.
A tal fin respondieron los intentos de humillar a los sacerdotes. Como cuando a Espacioso Perucho Granero, el coadjutor de Campo de Criptana, se le obligó a coger excrementos de los retretes con las manos. O cuando a César Arriaza Almansa, sacerdote de Bolaños, le obligaron a guardar ganado. Pero lo más humillante debieron ser las coacciones para contraer matrimonio antes de proceder a darles muerte, porque la vulneración obligada del celibato para el clero católico no dejaba de ser una aberración. Que se tenga noticia, tales parodias se intentaron de manera infructuosa con el cura de Torralba79 (que al menos preservó la vida), con José Velasco Jiménez y Justo Martínez Rodríguez, sacerdotes de Almodóvar del Campo, y con Jesús Sánchez de la Nieta, de Herencia.80 En este último pueblo se obligó a casarse «a numerosos convecinos de esta forma contra su voluntad», empujados «por las pistolas de los milicianos que con este motivo hacían verdaderas orgías que hacían pagar al primer individuo de derechas que se [le] ocurría apadrinar tal matrimonio». Pero lo verdaderamente singular es que se pretendiera hacer lo mismo con el citado cura y su criada, Mercedes Manrique Corrales, que para más complicación era también su prima. En el juego participó el mismo alcalde, Santiago Ruipérez Martín-Toledano, miembro de Izquierda Republicana que gozaba de gran autoridad entre las organizaciones de la izquierda obrera del pueblo. Después de imponerle a Jesús una multa de 100.000 pesetas, que hizo efectivas, el 22 de octubre Ruipérez constituyó en su domicilio «un tribunal» presidido por él y flanqueado por los milicianos y testigos llevados al efecto, amenazando con matarlo allí mismo si no se avenía a la boda: «y después de celebrada esta ceremonia estuvieron mofándose del nuevo matrimonio (como ellos decían) y el día 25 de noviembre de 1936 por su mandato fue detenido y asesinado dentro del Comité de Sangre».81
CAPÍTULO 19
Solidaridad comunitaria y humanitarismo
El análisis de los amplios territorios que se mantuvieron al margen de las grandes pulsiones represivas de la retaguardia republicana empuja a calibrar la importancia que, pese a todo lo relatado, tuvo la no violencia durante la guerra civil. Estudiar esa ausencia puede enriquecer las claves para una mejor comprensión del fenómeno violento. Por otra parte, la constatación de que importantes capas de la población y de las propias élites políticas locales demostraron humanitarismo al proteger a sus vecinos en pleno vendaval revolucionario aporta una imagen muy distinta del conflicto bélico. Una imagen que casa mal con el mito de «las dos Españas» tan caro a sus mentores de ayer y de hoy. Ciertamente, hubo mucha gente que se jugó la vida por ayudar a los perseguidos de ideas distintas. Y eso ocurrió en medio de unas circunstancias donde el hundimiento del Estado propició que se impusiera la ley del más fuerte, con la consiguiente deshumanización del adversario, la proliferación de la denuncia, los continuos abusos y arbitrariedades, el recurso a la fuerza para imponer las propias convicciones, el cuestionamiento de los derechos individuales más elementales… Pese a su dramatismo, en la guerra civil los lazos personales y comunitarios no se rompieron del todo. Hubo mucha solidaridad soterrada y callada, solidaridad de grupo e individual, a la que los historiadores apenas han prestado atención. Esta dimensión olvidada de aquel conflicto fue mucho más relevante de lo que en principio cabría imaginar. Por ello ha sido una gran distorsión no tenerla suficientemente en cuenta. Aquí se hará el seguimiento de algunos ejemplos significativos, que las autoridades franquistas locales no dejaron de registrar en la inmediata posguerra. Esto último resulta revelador en sí mismo teniendo en cuenta el asfixiante maniqueísmo institucional y social, la intolerancia y la radicalidad excluyente con los que se rodeó la edificación del Nuevo Estado.1
Coincidente grosso modo con la zona norte de la comarca de Los Montes, el partido judicial de Piedrabuena lo integraban 14 municipios, todos ellos pueblos muy pequeños, menos la cabecera y Porzuna, que rondaban los cinco mil habitantes cada uno. Del resto, sólo Alcolea sobrepasaba los dos mil vecinos, situándose los demás por detrás de esa cifra y cinco incluso por debajo del millar. Estamos hablando, por tanto, de núcleos de escaso volumen demográfico, la mayoría alejados de las principales vías de comunicación (carreteras o ferrocarril) y situados en una zona montuosa con grandes extensiones de bosque o monte bajo dedicado a la caza y a la ganadería. La treintena de víctimas recogidas en el período revolucionario de la guerra ciertamente no fueron muchas, máxime cuando la mayoría las produjeron agentes externos a esas comunidades. La violencia que padecieron tuvo que ver más con la proximidad de los frentes de Extremadura y Toledo, o la llegada de grupos de milicianos desde la capital, que con dialécticas autóctonas de enfrentamiento vecinal.
En Alcoba, Arroba, Fontanarejo, Luciana y Puebla de Don Rodrigo no hubo ningún muerto en aquellos meses porque las autoridades locales hicieron de parapeto de los vecinos derechistas. En Alcolea de Calatrava, pese a su proximidad con la capital, sólo murió un vecino en 1936. Pudieron ser muchos más, pero por fortuna pudo evitarse: el 10 de septiembre fueron detenidos 11 derechistas para proceder a darles muerte, si bien la firme oposición de Pablo Tapiador y Pelayo Rubio, presidentes respectivos de Izquierda Republicana (IR) y Unión Republicana (UR), frustró que los radicales se impusieran. En Anchuras, dos vecinos fueron asesinados a instancias del Comité de Defensa, pero fuera del pueblo, uno en Pozuelo, tras pasar por la cárcel de Ciudad Real, y otro en Navahermosa (Toledo). En Horcajo murieron tres vecinos aquel año: uno se suicidó y a los otros dos los mataron en Malagón y en Ciudad Real. Por ello, un informe de 1941 recalcó que «en esta localidad, no fueron inmoladas personas algunas por los marxistas». Luciana asistió al desarrollo del proceso revolucionario en todas sus formas y sólo dos paisanos fueron detenidos por unas horas: «en lo principal en la vida de las personas, se observa que no se produjo ni un solo caso de asesinato». En Navalpino unos soldados de las tropas republicanas mataron a un cabrero cuando custodiaba su ganado el 11 de enero de 1937, aunque esa muerte nada tuvo que ver con el pueblo, donde no llegó a funcionar ningún comité de cárceles ni se produjeron sacas: «Las autoridades de entonces no se mostraron con actos y palabras ensañados contra el Alzamiento Nacional». En Puebla de Don Rodrigo, «las autoridades marxistas» respetaron también «las vidas de las personas de ideal contrario» y «no ocurrieron actos sangrientos; el Comité centró su actividad en la requisa de ganado» (como en otros casos, las víctimas que figuran en los listados murieron después en los frentes). En Retuerta del Bullaque, el alcalde socialista Cosme García intervino en las requisas, pero protegió a los derechistas y se opuso a que se matara a nadie. Cuando en septiembre marchó al frente, con su sucesor, el comunista Hipólito Gamero Calderón, empeoró el trato a los desafectos. De hecho, bajo su mandato fue cuando ocurrieron los dos asesinatos de 1936 –sólo uno dentro del término–, aunque fue a manos de anarquistas de la provincia de Toledo. Más tarde, en 1938, resultaron muertas dos mujeres de Fontanarejo cuando pretendían pasarse a la zona insurgente, pero eso sucedió a la altura de Navahermosa (Toledo). En el pueblo en sí no llegaron a formarse los comités y las milicias, y por no haber no hubo siquiera partidos constituidos.2
La sensación que se tiene al aproximarse a todos estos pueblos pequeños es que la guerra se vivió como algo impuesto, como un huracán procedente del exterior frente al cual las comunidades locales buscaron protegerse de la mejor manera, activando para ello las redes de solidaridad vecinal propiciadas por la estructura social igualitaria dominante. El caso de Navas de Estena lo ilustra muy bien y pone de manifiesto de nuevo la importancia de los liderazgos concretos para comprender los desarrollos dispares ante el fenómeno de la violencia. Poco antes de las elecciones de febrero de 1936 se afincó en el pueblo una familia de forasteros compuesta por un matrimonio y cuatro hijos varones, de quienes después se supo que habían sido expulsados de Burdeos (Francia) «por indeseables». Según el informe del jefe local de Falange en la posguerra, sin duda sesgado, pero también parcialmente ilustrativo, desde el primer momento esta familia se dedicó «a soliviantar al vecindario con predicaciones extremistas». «No cuajaron estas prédicas más que en unos cuantos vecinos de la clase peor pues la mayoría siguió su vida de trabajo sin meterse en nada como siempre». Pero el padre, que se llamaba Francisco Martínez Martínez y pertenecía al Partido Comunista, logró muy pronto hacerse «el amo del pueblo»: «contra el ayuntamiento y contra todo, violentando al Secretario que era el que más le estorbaba» y, en cuanto expulsaron a este, «el Gobernador le hizo alcalde, nombrando [para los cargos del] ayuntamiento [a] sus escasos partidarios y a sus hijos jefes de las organizaciones extremistas». Siempre de acuerdo con este relato, al estallar la guerra, fue el ayuntamiento, «y más bien él sólo», quien saqueó «las fincas y casas de los que no le eran afectos». A todos los habitantes, que eran «pequeños propietarios que trabajaban sus fincas, o sea todos pobres», Martínez les saqueaba «lo poco que tenían para mantenerse él y sus parciales». De este modo, siguió el terror hasta agosto de 1936 «en que, comenzada su decadencia, pretendió que elementos de fuera viniesen a dar muerte a los que le hacían sombra», pero el pueblo, informado por los que hasta entonces le habían apoyado, «que ya le eran desafectos», decidió un día acabar «con toda la familia, terminando así la odiosa dominación». 3
Si se prescinde del tono descalificador del informe de aquel falangista, el dato objetivo que transmite es que en Navas de Estena se produjo el linchamiento de una familia de forasteros a manos de los vecinos. La clave para entender ese hecho reside en otra muerte ocurrida unas jornadas antes, la del guardia civil retirado, y veterano de las guerras de Filipinas y Cuba, Pedro Ocaña López, de 82 años de edad. En 1918 este individuo decidió instalarse en el pueblo porque de allí era originaria su esposa. En 1924 fue elegido alcalde, puesto en el que permaneció hasta 1935 dado que fue reelegido en las municipales de 1931. Durante su mandato saneó la hacienda municipal, mejoró el abastecimiento del agua e impulsó otras infraestructuras. Todo indica que tal gestión le granjeó el aplauso de sus paisanos. Cuando renunció a la alcaldía, ya muy mayor, decidió retornar a Menasalvas (Toledo), su pueblo natal, a 44 kilómetros de distancia. Fue allí donde unos milicianos de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) lo detuvieron a primeros de agosto de 1936 y lo devolvieron a Navas de Estena, donde el día 8 lo asesinaron los miembros de la familia Martínez. Justo diez días después, en un gesto de clara represalia, los citados «fueron muertos por el propio vecindario» como si de una suerte de Fuenteovejuna se tratara. Tal acto sólo puede explicarse por la popularidad que se granjeó aquel alcalde entre sus vecinos y por la animadversión despertada entre muchos de ellos por los izquierdistas ajenos a la población, en la que pretendieron aplicar sus principios revolucionarios sin medir bien el rechazo que despertaban a su paso.4
Otro caso muy curioso, del que se dispone de bastante información, lo constituyó Arroba de los Montes, un pueblo de menos de mil habitantes que en línea recta se halla a 37 kilómetros del anterior. A pesar de percibirse la misma «efervescencia revolucionaria» que en toda la provincia, en este municipio no se maltrató a ningún vecino, no se verificaron sacas y ni siquiera se recogieron cadáveres de no residentes. Tampoco hubo ningún acto de violencia importante contra las personas y las propiedades. Las pocas detenciones que se practicaron ya muy avanzada la guerra obedecieron a las evasiones de vecinos que pretendieron cruzar las líneas o se echaron al monte para eludir la llamada a filas. Pero incluso cuando pillaron a algunos se les trató «con la debida consideración por las autoridades rojas». La clave para entender la falta de violencia la aportó el informe del jefe local de Falange en la posguerra: «no ha habido persecuciones ni violencias contra personas ni cosas ya que, como pueblo pequeño, se han ayudado mutuamente como mejor aconsejaron las circunstancias». Además, «la mayor parte de los partidos políticos y sindicales los llegaron a integrar, después del triunfo electoral de las izquierdas, las personas de algún orden del pueblo».5 Esto le permitía aseverar al alcalde de 1946, en otro informe, que «la actuación de las autoridades locales durante dicha época fue francamente buena».6 Porque, como confirmó el comandante del puesto por las mismas fechas, tampoco consintieron que «elementos forasteros» atentasen contra sus vecinos derechistas. A sabiendas de que muchos se hallaban escondidos en los montes, en vez de facilitar su detención les avisaban cuando las fuerzas republicanas ajenas al lugar se proponían batir el terreno.7
Resulta evidente que en Arroba los lazos comunitarios fueron más fuertes que los vínculos ideológicos, porque en el fondo la política interesaba poco: «había cierta apatía por los bandos políticos». En cambio, preponderaba un afán de protección mutua, que los informes de posguerra reflejaron en sentido opuesto, pues en los primeros años cuarenta se buscó arropar a los dirigentes de 1936. Por eso, al hacer referencia a los miembros del Comité, se dijo que: «su actuación no fue mala, aunque como cosa natural por el ambiente en que vivían, cometieran algunos desmanes que no llegaron a tener consecuencias. Todos ellos estaban en sus domicilios puesto que no tuvieron ninguna denuncia al liberarse esta zona». Y es que durante la guerra la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la Unión General de Trabajadores (UGT) y demás organizaciones republicanas habían acogido en masa a las gentes de derechas. De hecho, los de izquierdas y los de derechas actuaban juntos en las mismas patrullas armadas, solidarios frente a las posibles amenazas que vinieran del exterior: «en unión de ellos hacían guardia todos los vecinos del pueblo, por turno riguroso». La llamada a la movilización para ir voluntario al frente no alcanzó ningún eco. Sólo hubo un paisano que decidió alistarse y «a los pocos días de marcharse pagó con su vida la efervescencia revolucionaria que lo animaba». Lo habitual fue esconderse o huir: «No hubo nadie que se dedicara a reclutar personal, puesto que en cuanto movilizaron una quinta se iban todos a la sierra, desde donde se internaban en Zona Nacional […] incluso los de izquierdas se iban a la sierra».8
Florencio Ceballos, que también fue jefe local de Falange y alcalde de Arroba años después, diseccionó su propia experiencia. Del vecino Pedro Ayuso Martín, que había sido concejal izquierdista, refirió que fue «tan buena su conducta» «que se pasó a nuestras filas nacionales siendo concejal». Tenía sus cosas, como todo el mundo, pero se le podían perdonar: «Le gusta el traguillo bastante, pero luego es buena persona». Estando Florencio en la sierra evadido del Ejército republicano, todas las noches le llevaba Pedro «el parte de Guerra, de lo que decía el General Queipo de Llano». Pero el comportamiento de Ayuso no resultó excepcional. Casi todos los dirigentes le merecieron a Florencio una valoración positiva, incluido José Gutiérrez Camacho, presidente del Comité: «Aunque comunista fue una persona que protegió a las personas de orden, incluso a mi misma familia [que] como estaba tan perseguida él se puso [al] [...] frente de todo cuanto hacía falta […] No pongo su profesión porque no tiene oficio ninguno desde que terminó la Guerra, no trabaja nada, no sé de lo que vive, porque a él no se le reconoce ningún capital».9
Y así uno tras otro. De Victorio Ortega Fernández, jornalero y dirigente comunista, Florencio refirió que «tenía una lengua muy mala pero no llegó nunca a hacer cosa alguna». Lucio Martín Moraleda (a) Chocolate, labrador, de la CNT y concejal, «fue el único que más se aprovechó de la revolución, aunque no hizo muertes ningunas, pero se metió a carnicero y cuando terminó la guerra tenía doblado el capital». Más generoso fue Teotino Martín Moraleda, labrador y alcalde del pueblo: «Su actuación fue tan buena, que a mí mismo me llevó en un coche, que creían los demás que me llevaba a Ciudad Real, y en el camino me dio suelta para pasarme a Zona Nacional». Pero Gregorio Gutiérrez Arnal, jornalero y concejal, incluso lo superó. Tanto se desvivió por las personas de derechas «que lo destituyeron de dicho cargo». Emiliano Ledesma Laín, concejal, «no se portó mal, incluso facilitando a mis padres víveres durante la guerra». Román Ayuso Madrid, cazador furtivo, que primero fue concejal y luego alcalde, fue «regular», pero en el fondo tampoco concitó quejas en su contra: «no quería nada más que comer y todos los días de francachelas». Y si algunos apuntaron maneras inquietantes, los demás los neutralizaron fácilmente, como a los comunistas Victoriano Torres Gutiérrez y León Ortega Ayuso. Este último ocupó el cargo de secretario del Comité: «fue una persona revolucionaria y al mismo tiempo ignorante, no llegó a hacer nada porque todos se pusieron en contra suya y nadie le hacía caso».10
Estos comportamientos tendieron a repetirse en la zona sur de la comarca de Los Montes, que a grandes trazos se confunde con el partido judicial de Almadén, compuesto de ocho municipios. En ellos se produjeron incautaciones y requisas y se emprendió la colectivización, pero los asesinatos brillaron por su ausencia o fueron muy contados, alentados casi siempre por elementos foráneos. Apenas hubo detenidos y, si los hubo, los soltaron pronto. En varios pueblos ni siquiera se constituyeron comités y las autoridades izquierdistas por lo general se comportaron bien con sus vecinos de derechas, incluso de forma «irreprochable», como sucedió en Almadenejos. La excepción fue Agudo, donde los pleitos con los latifundistas de la zona habían enconado la convivencia en los años previos, registrándose cinco víctimas. Chillón constituyó en cierta forma otra excepción, porque aquí hubo unos doscientos detenidos, se destruyeron los edificios religiosos y proliferaron los atropellos contra los derechistas, pero, a diferencia de Agudo, no se cometieron asesinatos. En cambio, en casi todos los demás pueblos de la zona se impuso pronto la cordura, un panorama que la proximidad del frente no logró alterar en exceso. En comparación con otros lugares de la provincia, ni siquiera Almadén se dejó arrastrar por el radicalismo. En los siete asesinatos que se cometieron en 1936 –cinco en la misma saca, el 21 de septiembre– participaron algunos vecinos, pero también «personal extraño al pueblo» «que venían [...] ex profeso para ello». Los comités revolucionarios no llegaron a funcionar como tales «y sí un bloque compuesto por todos los obreros de las minas», que se encargó de tomar los acuerdos relacionados con la organización del trabajo y la producción.11
En el partido judicial de Almodóvar del Campo, compuesto por 18 municipios y varias pedanías, se desató con fuerza el proceso revolucionario, pero hubo cinco pueblos en los que no se registró ninguna víctima durante los meses de 1936: Aldea del Rey, Brazatortas, Caracuel, Solana del Pino y Villanueva de San Carlos. Tampoco proliferaron en ellos las torturas ni las detenciones. No obstante, en Solana del Pino unos «individuos de fuera» intentaron llevarse a Pantaleón Marcos y a Pantaleón Duque, pero los dirigentes locales lograron liberarlos. No lo consiguieron en cambio con el sacerdote Antonio Sánchez Amador, que se había refugiado ahí huyendo de Fuente el Fresno, de donde vinieron los milicianos para matarlo. Pese a sus esfuerzos, las autoridades tuvieron que transigir y entregarlo, al parecer por órdenes «o del Gobierno Civil de la Provincia o de la Casa del Pueblo de Ciudad Real». En Hinojosas las autoridades efectuaron requisas, «pero sin cometer crímenes». El único muerto fue el párroco, Miguel González-Calero, llegado a la localidad en mayo de 1936 tras huir literalmente de Puebla del Príncipe, antes de la guerra. De hecho, los que lo mataron en septiembre fueron vecinos de ese lugar que se trasladaron a este pueblo para hacerlo. En Los Pozuelos se registraron dos víctimas, pero una murió en el frente y la otra, que había sido secretario del ayuntamiento, murió en Ciudad Real por impulsos ajenos a los dirigentes locales. De hecho, la cárcel del pueblo, ubicada en la parroquia, funcionó «a expensas del Frente Popular de Ciudad Real».12
Todo este distrito se vio condicionado por la fuerte movilización protagonizada por los mineros de Puertollano y los milicianos de Almodóvar, en donde se ubicaba la cárcel del partido. Con gran diferencia sobre el resto, ambas eran las localidades más pobladas de este territorio (19.000 y 14.000 habitantes, respectivamente). En la ciudad minera, en particular, se había desarrollado un potente movimiento sindical desde antiguo, de preponderancia socialista, pero en continua rivalidad con los anarquistas de la CNT, a los que las circunstancias de la guerra les hicieron más fuertes. Desde este foco, por simple difusión espacial, partieron las correrías de grupos armados que aplicaron la limpieza política y las prácticas punitivas por los alrededores. Si en muchos casos salieron escaldados fue porque se encontraron con la resistencia de las autoridades locales. Así, en septiembre de 1936 se presentaron en Aldea del Rey algunos milicianos de la CNT-FAI de Puertollano con ánimo de acometer una purga de derechistas, pero el alcalde y el juez se resistieron a sus presiones y evitaron el desenlace fatal. Exactamente lo mismo ocurrió en Mestanza, con la particularidad de que aquí el alcalde, Antonio Carrilero González, también pertenecía a la CNT, circunstancia que coadyuvó para frenar a sus correligionarios de Puertollano cuando se dejaron caer para asesinar a los detenidos del pueblo. En Villanueva de San Carlos, también se personaron unos mineros de idéntica procedencia «con el fin de asesinar a los que llamaban “fascistas” y los rojos de este pueblo se negaron a esta barbaridad». No ha de extrañar que el alcalde franquista de posguerra conceptuase como «francamente pacífica» la actuación de esos paisanos años antes. A principios de 1937, en Corral de Calatrava, el alcalde Casimiro Hernández impidió que asesinaran a Antonio Marín Dotor y Antonio Hervás Casado cuando unos «desalmados rojos» los sacaron de sus casas por la noche, aunque luego culminaron sus intenciones con el primero –exalcalde del Partido Republicano Radical– el 25 de febrero.13
La comarca del Campo de Montiel, básicamente coincidente con el partido judicial de Infantes, no acogió como tal y por sí sola una movilización miliciana comparable a la que impulsaron el tándem Puertollano-Almodóvar. Pero en la medida en que compartía frontera con territorios donde la revolución prendió con mucha fuerza (partidos de Alcázar de San Juan, Manzanares y Valdepeñas), incluidas las provincias de Albacete y Jaén, la ebullición miliciana –y por ende la violencia– también dejaron su huella. Aun así, dice mucho sobre su nivel de movilización que seis de los 16 municipios del partido no albergaran ninguna víctima en 1936 sobre el total de 82 asesinadas en los diez restantes. Esos municipios fueron Fuenllana, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Torre de Juan Abad, Villamanrique y Villanueva de la Fuente. En el primero y el tercero debió pesar el imperativo demográfico, pues apenas superaban los novecientos habitantes según el censo de 1931. Pero, sin duda, el liderazgo también jugó su papel, pues si no resulta incomprensible que en pleno agosto de 1936 –obviando que la revolución se hallaba en marcha– la Casa del Pueblo y los representantes patronales de Fuenllana trataran de armonizar sus posiciones sobre los contratos de la siega, gracias a la intermediación del ayuntamiento. Por ende, la Gestora municipal se aprestó a proteger el patrimonio religioso. Formalizó un inventario de los bienes de la iglesia parroquial, «cerrándola y custodiándola para evitar su destrucción». Aunque luego hubo requisas, multas y detenciones y terminaron por destruirse las imágenes en noviembre, no dejan de ser significativos los acuerdos iniciales, completamente inusuales en el conjunto provincial en los inicios de la revolución. Y además la sangre tampoco fluyó.14
En Puebla del Príncipe no se cometió ningún asesinato entre los vecinos y todos los detenidos enviados a la Prisión Provincial volvieron sanos y salvos «tras un largo cautiverio». Como se ha aludido más arriba, al único que mataron fue al que había sido párroco de la villa hasta finales de abril de 1936, Miguel González Calero, que era natural de Manzanares y al que algunos vecinos enfilaron hasta el punto de no dudar en recorrer, por carreteras y caminos de espanto, los 146 kilómetros que mediaban hasta Hinojosas, el municipio donde se trasladó el sacerdote por orden del obispo en el mes de mayo. Sus enemigos socialistas de Puebla del Príncipe lo acusaban de haber incendiado a propósito la iglesia de la localidad en la madrugada del 25 de abril –durante la agitada primavera anterior– para afear la imagen de las izquierdas locales. Y aunque nadie pudo demostrarlo, el rumor cobró fuerza. Ese sambenito y el deseo de evitar males mayores motivó que el obispo ordenara su traslado a Hinojosas. Unos vecinos culpaban al cura del hecho, y otros a los socialistas, que a su vez acusaban al sacerdote de celebrar sospechosas reuniones en su casa con vecinos de derechas. Nunca se pudo probar nada en ningún sentido, pero el pleito alimentó el odio de una parte del vecindario hacia el cura. El 18 de septiembre se cerró el asunto con su fusilamiento y sin haber logrado que se autoinculpara ni implicara a nadie por el suceso de la primavera.15
El balance negativo de víctimas de Torre de Juan Abad durante la fase revolucionaria de la guerra también resulta sorprendente. No sólo porque rondase los 4.000 habitantes y, pese a ese imperativo demográfico, no hubiera muertos, ni propios ni de otros términos. Sino también porque se constituyeron los comités revolucionarios, se organizaron las milicias y no faltaron las consiguientes detenciones, los registros domiciliarios y los saqueos. Es más, cuatro derechistas que se resistieron a entregar sus armas fueron reducidos y llevados a la cárcel de Infantes, donde permanecieron unos meses. También fueron apresados los componentes del Comité local de Acción Popular (AP) y juzgados más tarde por el tribunal correspondiente en Ciudad Real. Por ende, algunos milicianos del pueblo participaron en los luctuosos sucesos de Castellar de Santiago el 26 de julio de 1936. Y, pese a todo esto, no hubo que lamentar muerto alguno. El jefe falangista local de posguerra enfatizó que los radicales del Comité de Defensa fueron neutralizados por la activa intervención del socialista Juan José Escudero Martínez y Antonio Fernández Mengívar, sin los cuales aventuró que se hubieran cometido muchos crímenes: «gracias a ellos no se cometió ninguno». Ambos pasaron por la alcaldía y ambos formaron parte del Comité, el primero como vocal y el segundo como presidente. Así, los alcaldes, concejales y la mayoría de los miembros del Comité observaron «durante su actuación una conducta que no produjo en ningún momento lesión ni daño a persona ni bienes, sino que por el contrario defendieron en algunas ocasiones a algunas de ellas que corrieron peligro de ser molestadas». De nuevo se evidencia cómo el liderazgo moderado, allí donde se impuso, consiguió atemperar los efectos más negativos de la revolución.16
Tal fue también el factor decisivo en las dos excepciones restantes de este partido, Villamanrique (2.900 habitantes) y Villanueva de la Fuente (4.400). En el primer pueblo ya resultó sintomático que en los primeros días tras el 18 de julio no se observase agitación alguna ni actos que alterasen la vida ciudadana. De hecho, el culto siguió practicándose sin ninguna traba hasta el día 25, cuando se celebró la última misa. Al día siguiente, el párroco, Eleuterio Contreras López, se marchó de la población «por indicación de las entidades obreras». Al frente del ayuntamiento continuó la Comisión Gestora socialista que se había constituido en el mes de marzo anterior, con Cándido Martínez Castedo como alcalde. A partir de ese momento fue cuando empezaron a actuar las guardias armadas en las entradas de la localidad, llevándose a efecto en apenas tres días el desarme general de las derechas. Para ello vinieron «elementos extraños a la población, que tuvieron que ser eliminados por los dirigentes de la localidad por la actitud violenta y amenazadora en que se presentaban y a fin de evitar desmanes». En esos días se venía observando una gran agitación en todos los pueblos limítrofes, incluidos algunos de la provincia de Jaén. Continuamente llegaban camiones con milicianos armados que no dejaban de cometer robos de enseres y animales en los cortijos del término municipal. Pero las autoridades del lugar se movieron con rapidez para proteger a sus convecinos de derechas. Sorprendentemente, la voz cantante la llevaron esta vez los socialistas, pues los elementos republicanos, dada «su tibieza en relación con el momento», fueron apartados del Comité:
se cuidaron los dirigentes locales izquierdistas de recoger varias familias de individuos de derechas naturales de la población que vivían en otras a fin de librarlas del eminente peligro que les amenazaba, lo que consiguieron sin ningún contratiempo destacándose en esta labor Eugenio López Luna, Gregorio Coronado y Eugenio Selas y colaborando todos los dirigentes socialistas […] en este pueblo no se realizó ninguna detención ni se cometió ningún asesinato ni atropello en persona de ningún habitante del pueblo, oponiéndose rotundamente y a veces hasta con verdadero peligro personal, a que se cometieran asesinatos [...] el día 29 de Septiembre, festividad de San Miguel, Patrón de la villa y en que se celebraban unas corridas de vacas, vino un camión armado con el propósito de llevar detenidos a elementos derechistas para asesinarlos y sin que lo consiguieran por la terminante y rotunda oposición de los dirigentes de esta y muy especialmente de los más significados, que además han tenido encubiertas a personas muy destacadas de derechas que vivían en otros pueblos.17
A finales de 1936 se planteó otra situación cuando menos curiosa. Una vez que los anarquistas se organizaron en el pueblo, pareció abrirse una competición con los socialistas para ver quién hacía más méritos por proteger al vecindario conservador. Ciertamente, la actitud de las autoridades izquierdistas de Villamanrique rompía todos los moldes, porque lo más sorprendente es que esa estrategia se fijó desde el primer momento y así se mantuvo hasta el final de la guerra. Mirando a lo que ocurría en el resto de la provincia, incluidos pueblos del mismo partido como Albaladejo, Carrizosa, Montiel, Terrinches, Villahermosa o el mismo Infantes, aquí parecía vivirse en un planeta aparte y aislado del resto:
Merece destacarse la labor de la CNT a partir de su constitución en noviembre de 1936, habiendo contribuido en todo momento y de una manera decidida al apoyo y salvaguarda de elementos de derechas, [...] lo que llegó a despertar recelos y suspicacias en los elementos capitaneados por la Casa del Pueblo, y determinando en la marcha de la política local el desarrollo de dos tendencias, una más templada o mejor dicho de apoyo a las derechas por la CNT y partidos republicanos que se unieron en su política y constituyeron también la FAI como medio de obtener la dirección del Ayuntamiento, y la otra más rígida y que ha combatido a veces a la coalición antes descrita, por darse cuenta de la labor de ella, que ha culminado en el encubrimiento de desertores, que en gran manera existían en la sierra con conocimiento de la primera autoridad local ejercida por Eugenio Selas García y Francisco Velázquez […].18
El último pueblo del partido de Infantes que no recogió víctimas fue Villanueva de la Fuente. Lo más sonoro dentro de un panorama marcado por la inacción fue la destrucción de las imágenes de la iglesia, pero el archivo parroquial se salvó de la quema como también el Registro Civil y el archivo del juzgado. Ni siquiera se improvisaron cárceles, porque no hizo falta. A pesar de las intenciones de Faustino Cerro Castillo, presidente del Frente Popular del pueblo, «si no hubo que lamentar víctimas en esta localidad, fue precisamente porque se opusieron terminantemente a ello otros de los miembros que integraban este frente popular como lo son Pascual Cantos y Antonio Pérez Vázquez y Gabriel Rodríguez Sánchez». De hecho, el citado Faustino trajo milicianos de otros pueblos «para empezar el asesinato y el crimen», «a lo que se opusieron con las máximas energías los anteriormente citados y solamente se efectuó la detención de un gran número de personas de orden en la iglesia de esta parroquia, los que fueron puestos en libertad, en el momento que los citados milicianos se marcharon». Pascual Cantos Román, alcalde al empezar la guerra, «salvó a este pueblo de que se manchara en sangre». En este sentido, resultó decisiva su oposición clara y terminante a que permanecieran en la localidad los milicianos venidos de otros lugares, «a los que dijo que si no abandonaban el pueblo en aquel mismo día los que iban a tener que sentir serían ellos». A José Villar Ruiz le paró los pies Pascual Cantos cuando abogó por «matar a toda costa», diciéndole «que si tenía resentimiento con algunas personas que él les daría una pistola al que fuera su enemigo; ahora que con igualdad de condiciones, pero que una persona indefensa no lo consentía».19
Fuera de las comarcas reseñadas hubo algunos pueblos más, todos de escasa población, que tampoco recogieron víctimas pese a hallarse en las proximidades –a veces muy cerca– de los focos más sangrientos. Tal fue el caso de Ballesteros, Cañada, los Cortijos, Fernán Caballero y Villar del Pozo, en el partido judicial de la capital provincial; de Granátula, en el partido de Almagro; de San Carlos del Valle, en el de Manzanares, y de Almuradiel, en el de Valdepeñas. Por estas villas también pasó el turbión de la revolución, se impusieron multas y requisas, se quemaron imágenes y se ocuparon los templos, se colectivizó buena parte del tejido productivo y de la tierra, pero gracias a la positiva disposición de sus dirigentes no hubo que lamentar desgracias personales de consideración, sus curas como mucho fueron desterrados y, sobre todo, no se llegó al derramamiento de sangre. En alguno de estos casos, los informes de posguerra –y hay que valorar el gesto en una época tan dura y tan poco dada a hacer concesiones– no se privaron de reconocer que la actuación de las autoridades «fue inmejorable […] oponiéndose radicalmente a que se cometieran asesinatos» (Los Cortijos). Incluso se admitió que actuaron con cierta «cordura» (Granátula), que «miraron por la vida de las personas» (Ballesteros) y que si hubo detenidos «sólo fue para unos días sin que peligrara ninguno» (San Carlos del Valle). En este último pueblo, ubicado muy cerca de los grandes mataderos representados por Valdepeñas, Manzanares y en menor medida La Solana, se abundó aún más en la idea de la actuación casi inofensiva de los dirigentes izquierdistas: «a excepción de las incautaciones y requisas que en un principio realizaron, con posterioridad su actuación ha sido francamente pacífica, sin que se haya observado atentados algunos contra personas y propiedades».20
Con ese bagaje positivo a cuestas, cuando las fuerzas de Franco se aproximaron a estos pueblos pequeños a finales de marzo o principios de abril de 1939 –fuerzas «de liberación» para los vencedores de la guerra y de «ocupación» para los derrotados–, muchas autoridades «rojas» optaron por quedarse y no huir. Es evidente que hicieron un ejercicio de autoevaluación y se creyeron las promesas de los insurgentes de que los que no tuvieran las manos manchadas de sangre nada habrían de temer. En los pueblos modestos y aislados donde no se habían producido crímenes, esos dirigentes contaban con el respaldo incondicional de buena parte de sus vecinos derechistas, que ciertamente en muchos casos cumplieron sus compromisos y se esmeraron en corresponderles en la posguerra por la protección que habían recibido de ellos antes. Ese gesto se aprecia muy bien en los informes emitidos para la Causa General por las nuevas autoridades locales de esos enclaves, donde lo que se trasluce es la defensa a toda costa de la comunidad local frente a un mundo exterior considerado extraño y hostil a los intereses propios.
Así, por ejemplo, Teófilo García, jefe de Falange en Fontanarejo, no tuvo empacho en afirmar que sus vecinos de izquierdas mostraron una actitud «buenísima a favor de la Liberación», buscando sin duda protegerlos con ese comentario. Movido por un impulso similar, su homólogo de Retuerta del Bullaque, Agustín Álvarez, fue más allá: «Las autoridades rojas fueron a recibir al Ejército Nacional junto con todo el vecindario y recibiendo a las fuerzas con gran entusiasmo». Claro que, por lo general, esa aparente identificación con la causa de los vencedores no salió del todo bien, como tampoco funcionaron los avales de los vecinos derechistas tal y como en principio se había previsto. El jefe de Falange de Torre de Juan Abad lo expresó con meridiana crudeza al aludir a la entrada de las franquistas en su pueblo el 5 de abril de 1939 y su recibimiento por los paisanos al son de la música y las banderas: «Los máximos dirigentes rojos, suponiendo que se producía la paz [...] que ellos propagaban, se sumaron a las manifestaciones del personal de derechas, por lo que ninguno de ellos salió huyendo, siendo todos capturados y puestos a disposición de las autoridades competentes. Encontrándose en la actualidad unos fusilados, otros encarcelados cumpliendo sus condenas y otros disfrutando libertad condicional». De poco sirvió en estos casos que los dirigentes izquierdistas se esforzaran durante la revolución para evitar que se produjeran muertos en su localidad.21
*
En paralelo a las iniciativas de solidaridad comunitaria expresadas en el comportamiento de alcaldes, concejales y dirigentes políticos en sus respectivos ámbitos de actuación, el rastreo de las fuentes demuestra que hubo también muchas iniciativas solidarias de carácter individual. Lo más habitual fue que se canalizaran por circuitos privados y personales, de forma callada y discreta, para eludir los riesgos obvios inherentes a unas circunstancias tan peligrosas como las de la guerra civil, donde resultaba difícil discernir las personas en las que se podía confiar. Eso explica también por qué los pronunciamientos en público condenando la violencia fueron mucho más raros, por el peligro objetivo que implicaban en unos años en los que tanta gente iba armada. Lo menos que podía acarrear esa toma de postura a aquellos que dieron un paso al frente –como de hecho ocurrió– era ser motejados de traidores a la causa de la revolución. Aun así –por escasos que fueran– hubo quienes decidieron no callarse y se atrevieron a denunciar la represión desmedida y la violencia de la retaguardia. Bastará con espigar unos pocos ejemplos para ilustrar el extraordinario y heroico humanitarismo de aquellos hombres valientes y generosos que no dudaron en arriesgar su propia existencia en pro de vecinos que se hallaban en sus antípodas ideológicas. Hombres, por otra parte, no exentos en algunos casos de contradicciones y claroscuros, en tanto que el cálculo sobre los beneficios que podía depararles la protección a los derechistas quizás no estuvo ausente en su compromiso.
Seguramente de Ramón Olivares Carramolino nadie se acuerda ya en su pueblo, Campo de Criptana. Con 28 años en 1936 y chófer de profesión, antes de la guerra había sido «indiferente» en cuestiones políticas. Un par de meses después del golpe decidió afiliarse a la CNT, en cuya representación Ramón fue nombrado concejal en febrero de 1937. Durante las primeras semanas de la guerra, él fue uno de los chóferes movilizados a la fuerza por el Comité de Defensa de la localidad para actuar a su servicio. Tal circunstancia explica que Ramón fuera requerido, como un mandado cualquiera, para conducir uno de los dos camiones donde se transportaron 28 detenidos del pueblo a Ciudad Real el 22 de agosto de 1936, de los que 26 fueron asesinados allí al día siguiente. Por tal servicio el Comité le pagó una gratificación de cien pesetas. Así, sin quererlo, Ramón Olivares fue testigo de excepción de una de las principales matanzas efectuadas en la provincia. No se sabe en qué medida aquella terrible experiencia marcó un antes y un después en su biografía, pero lo cierto es que a partir de entonces se empeñó en favorecer a personas de derechas: «y por su carácter decidido se mantuvo en ocasiones frente a comunistas y socialistas». Los avales de posguerra reconocieron ese compromiso, la ayuda prestada a los desvalidos y su incapacidad para cometer hechos criminales. En varios casos no dudó en exponer su propia integridad para ocultar a los perseguidos:
[…] como el de la libertad de la Srta. Dolores Ferrán, conseguida con riesgo de la propia vida y su labor, cuando a raíz del bombardeo de este pueblo por las Gloriosas alas [sic] Nacionales, los rojos detuvieron a gran número de personas afectas a la Causa Nacional, permaneció cinco noches velando por la seguridad de los detenidos en unión de Francisco Escribano, para evitar la realización de los siniestros designios de los elementos socialistas y comunistas, empeñados en asesinarlos.22
Entre los avalistas de Ramón al término de la guerra figuró Jesús Alarcos Escribano, jefe de Falange en la localidad desde su fundación en 1934. Para eludir a los milicianos, el primero no dudó en ocultarlo en la misma sede de la CNT. Entonces, aquellos denunciaron el hecho a la CNT de Alcázar, que envió hombres armados para registrar el local. Sin embargo, Ramón supo burlar la vigilancia y puso a salvo a Jesús Alarcos en casa de su padre político. Por su lado, entre otros beneficiarios, al joven Celedonio Cedenilla Pérez, «hijo de mártir» no dudó en colocarlo en 1937 en la oficina del Sindicato de Transportes de la CNT. Su padre, Celedonio Cedenilla Fernández, que había sido empleado municipal, organista de la parroquia y presidente de AP en el pueblo, fue uno de los que fusilaron en la saca del 18 de agosto de 1936.23
Manuel Rey Merchán, vecino del anterior, prácticamente de la misma edad –27 años– y empleado municipal, no era natural de Criptana, pues nació en Consuegra. Procedente del Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), en 1934 se afilió a Izquierda Republicana (IR) cuando ambas formaciones se fusionaron. A raíz de los sucesos de octubre de 1934, que en esta localidad alcanzaron cierta resonancia, Manuel fue encarcelado durante varios días. Se le acusó de hallarse en connivencia con los socialistas de la Casa del Pueblo para hacer descarrilar alguno de los trenes que frecuentaban esa estación, aunque lo cierto es que al final no llegó a actuar. Expulsado de su puesto de escribiente en el ayuntamiento, pudo recuperarlo después de febrero de 1936 al constituirse una gestora izquierdista. Cuando el 17 de julio llegaron las primeras noticias del golpe militar, no dudó un momento, a última hora de la tarde, en sumarse a la movilización en apoyo del Gobierno. A finales de septiembre de 1936 se afilió a la CNT –fue de hecho uno de sus fundadores–, pero al mismo tiempo mantuvo su carnet de IR. Amparado en esa doble militancia, formó parte del Consejo municipal, llegando a ocupar la alcaldía en algunas ocasiones interinamente. Valido de ese poder pudo hacer muchos favores calladamente a sus vecinos derechistas, por ejemplo, proporcionando salvoconductos de la CNT a los que más necesitaban irse y buscar refugio en el anonimato de Madrid. Está claro que, como en otros muchos lugares, la constitución de ese sindicato, que en este pueblo nunca había tenido arraigo, fue la tapadera idónea en la que encontraron acomodo muchos paisanos derechistas. El retrato que hizo de Manuel Rey Merchán el alcalde de Campo de Criptana en mayo de 1939 –en el que coincidió al milímetro con el jefe de Falange– resume a la perfección la deuda que tantos contrajeron con él:
si bien militó antes del Glorioso Movimiento Nacional en partidos de izquierdas, reaccionó inmediatamente, lleno de viva indignación, contra los excesos y crímenes de los dirigentes y de las hordas marxistas, lo que le llevó a fundar en este pueblo, al grito de «No más muertes», la organización sindical de la CNT, que fue el oportuno valladar que contuvo la desenfrenada carrera de asesinatos […] y aunque por la fuerza de las circunstancias hubo de darle a dicha organización el antifaz izquierdista que el caso requería, en el fondo todas las actividades y deseos de la misma iban encaminados al logro del triunfo total y absoluto del Glorioso Movimiento Nacional, como lo demuestra el haberse acogido a dicha entidad muchos elementos de orden ferozmente perseguidos […]; el haber salido de repetida organización gran número de falangistas, que habían permanecido en estado larvado; el no haberse formulado, que se sepa, ninguna denuncia ni acusación grave contra aquella, el haber repuesto en su cargo a referido funcionario esta Comisión Gestora, confiándole interinamente la Intervención de fondos, como merecida recompensa a su humanitaria y ejemplar conducta […].24
Manuel Rey Merchán reunió muchos más apoyos que Ramón Olivares. Aunque hubo muchos izquierdistas avalados en la provincia en aquella posguerra, resulta difícil encontrar un caso comparable. Todos coincidieron en señalar los innumerables favores realizados a las personas de derechas, en cómo alivió su situación cuanto pudo y en remarcar que era un hombre honrado y decente, que no dudó en arriesgar su vida para desactivar las persecuciones de «los rojos». Se le llegó a calificar como «verdadero héroe». Lo sorprendente –por inusual– es que hasta un centenar de familiares de «caídos» suscribieran escritos ofreciendo su «homenaje de gratitud» a su convecino. Esta reacción se produjo cuando al personaje en cuestión lo enviaron a prisión en septiembre de 1940 –una fecha tardía– como consecuencia de alguna denuncia aislada, porque hasta ese momento nadie se había atrevido a cuestionar su figura. Entre otros de similar índole, el escrito que sigue, rubricado por numerosos vecinos, resulta sobradamente gráfico sobre la popularidad del antiguo republicano y sobre las redes de solidaridad individual que se tejieron durante la guerra:
Que la organización local de la CNT no ha sido otra cosa que el falso rótulo bajo el que se agruparon y ampararon todas las personas afectas a la Santa Cruzada […] el primer Ayuntamiento Nacional constituido después de la liberación y jerarquías locales de la Falange figuraron en dicha organización convirtiéndola desde los primeros momentos en una trinchera de combate filtrada en el campo rojo […] [Manuel Rey Merchán] ha arriesgado diariamente su vida con una entereza digna del mayor encomio […] el día de la entrada de las tropas nacionales en nuestro pueblo, una muchedumbre enfebrecida de entusiasmo y llena de gratitud lanzaba a la vez que los gritos del Movimiento los de ¡¡Viva Manuel Rey!! ¡¡Viva el salvador de Criptana!!, obligándole a salir al balcón central del Ayuntamiento en unión del Alcalde y Autoridades a corresponder con unas palabras a tales muestras de afecto.25
Luis Esteso Cenjor, abogado y juez municipal de Campo de Criptana, ratificó todos esos extremos y aportó todavía más datos decisivos en busca de su exculpación. No sólo porque los asesinatos se redujeron drásticamente en cuanto Rey Merchán se puso al frente de la CNT –dato confirmado por la cronología–, sino también porque su actuación fue decisiva hasta el mismo momento de la «liberación». Sin su concierto todo hubiera sido más difícil y más peligroso. Rey procuró dinero para adquirir armas con las que los derechistas pudieran defenderse «del caos que suponía llegaría», en medio del vacío de poder, al hundirse las fuerzas republicanas. De hecho, el 28 de marzo de 1939, acompañado del citado Luis Esteso, del teniente Peña, entonces comandante militar de esta localidad, y otros vecinos, se dirigió al ayuntamiento para, con riesgo de su vida, hacerse cargo del mismo y expulsar de él a «los elementos marxistas».26
Como se ha expuesto en capítulos anteriores, Daimiel fue otro de los grandes pueblos manchegos muy castigados por la violencia revolucionaria. Miguel Moreno Sumozas, que contaba 42 años en 1936, industrial de profesión y natural y vecino de allí, fue como Manuel Rey Merchán –su homólogo de Campo de Criptana– presidente y fundador de IR. Su vocación política venía de lejos, pues ya había sido procesado por un delito contra la Ley de imprenta en los años de la dictadura de Primo de Rivera. Con el estallido de la guerra, fue nombrado de inmediato vicepresidente del primer Comité de Defensa en representación de su partido, cargo que aceptó por disciplina. Concejal durante toda la contienda, fue también teniente de alcalde y presidente de la Cruz Roja local. En el Subcomité de Gobernación, que dependía del Comité anterior y era el encargado de las tareas de orden público, Miguel se inclinó desde el principio por las posiciones más moderadas, mostrándose siempre contrario a los asesinatos. Ciertamente, no le quedó otra que convivir en ese organismo con los elementos más radicales, arrastrado por las circunstancias. Hombre bondadoso y apreciado por sus vecinos, a posteriori fue conceptuado como «benefactor del pueblo en la luctuosa época del dominio rojo, siendo numerosos los servicios prestados a las personas de orden».27
Tanto fue su compromiso vecinal al margen de ideologías que cuando acudió como testigo a un juicio celebrado en Ciudad Real ante el Tribunal Popular contra siete señores de Daimiel acusados de desafección, no dudó en declarar a su favor, contribuyendo decisivamente a su absolución. Considerando su declaración un descarado apoyo a los derechistas, a su regreso al pueblo varios dirigentes demandaron tomar medidas enérgicas contra él. Pero Miguel no se arredró. También facilitó avales a muchas personas para ser puestas en libertad e impidió la muerte de varias que habían sido detenidas por celebrar una merienda a raíz de la toma de Bilbao por las tropas rebeldes. Por su mediación se logró salvar a más de cincuenta. De hecho, numerosas familias conservadoras le rogaron que no abandonase ningún cargo –incluido el Comité de Defensa– ya que su presencia en los puestos de poder era para ellas una garantía de moderación y un apoyo en caso de necesidad: «Sólo así permaneció en ellos pues le repugnaba todo lo que sucedía. El declarante era republicano pero no marxista y nunca simpatizó con ellos, habiendo estado denunciado ante el S.I.M. [Servicio de Información Militar] por pretendido espionaje a favor de la Causa Nacional por lo que estuvo detenido cincuenta días, doce de ellos incomunicado en un calabozo. Su casa ha sido saqueada y las alhajas de su esposa robadas». Ciertamente, Miguel Moreno Sumozas se opuso a toda clase de desmanes. Nada más producirse el primer crimen acudió al instante a la prisión de Las Mínimas donde había sucedido y allí increpó severamente al autor, llegando a proponer que se adoptasen medidas duras contra él: «lo que originó que este fuera a Manzanares a buscar milicianos que le apoyasen». Su casa fue «visitadísima» por muchas personas de derechas, incluso religiosas, en busca de una ayuda que siempre procuró aportar. «Nadie podrá decir que deliberadamente realizó acto alguno de odio, de venganza ni de persecución. Todo el pueblo dirá lo contrario». 28
Casi todo el mundo coincidió en considerar a Miguel Moreno Sumozas un moderado y enemigo de la violencia a pesar de formar parte del Comité. A él recurrieron hasta algunos sacerdotes, en una localidad como Daimiel tristemente célebre por haber sido casi exterminado su clero, tanto el regular como el secular. Eleuterio García Cid fue uno de esos curas. Tras ser asesinados varios de sus compañeros el 22 de agosto, se dio cuenta del peligro que corría y, por medio de un tercero, le solicitó a Miguel un salvoconducto que le permitiera salir de la población. A pesar de lo arriesgado de la decisión, Miguel se personó en la oficina de salvoconductos y consiguió el documento. Una hora después también le facilitó a Eleuterio un automóvil con el que salió a escape. Y no fue el único con el que tuvo gestos parecidos. Otros muchos vecinos se beneficiaron de su ayuda. A Tiburcio Ruiz de la Hermosa, párroco de la iglesia de San Pedro, lo visitó para tranquilizarle y ofrecerle seguridades, detalle que, dadas las circunstancias, el sacerdote agradeció en el alma. Luego este declaró que no encontró ni el más mínimo gesto de sectarismo contra la Iglesia en Miguel. Por poner un último ejemplo, con el industrial Joaquín Pinilla Chaco también se portó «admirablemente». Cierta noche, habiendo sido detenido por «elementos incontrolables de Manzanares» y corriendo grave peligro, «pues tales individuos estaban exaltados y embriagados», Miguel acudió en su auxilio, montó un servicio para guarecerle contra posibles atentados y le prometió que al día siguiente sería puesto en libertad, como en efecto así ocurrió. Después, Joaquín huyó a Madrid y, necesitado de documentos para desenvolverse en la capital, Miguel se los envió aun sabiendo su condición de derechista. Los papeles le sirvieron para desenvolverse allí sin la menor molestia.29
Desde el ámbito marxista también surgieron iniciativas de solidaridad con los adversarios políticos a cargo de personajes relevantes. Ya se ha hecho mención en este libro del papel capital desempeñado por Carlos García Benito, el dirigente socialista que, a principios de 1937, contribuyó de manera decisiva a parar las matanzas en la provincia de Ciudad Real tras enfrentarse a los partidarios de la línea dura. Su liderazgo también resultó determinante cuando en 1938, de la mano del exsocialista Antonio Cabrera Toba, que se había pasado al Partido Comunista de España (PCE) y alto responsable del SIM en la zona, algunos plantearon efectuar una «segunda vuelta» y Carlos García Benito lo impidió. En el argot del momento, con esa expresión se hacía referencia a la posibilidad de retomar la represión de retaguardia.30 Un caso aún menos conocido lo personalizó Columbiano Salamanca Pascual, comunista, consejero municipal y delegado de abastos en Valdepeñas, aunque era originario de un pueblo de Burgos. Columbiano fue un activo y comprometido propagandista de su organización, pero en 1936 no intervino en detenciones, saqueos ni asesinatos. Nada se pudo demostrar en su contra a pesar de las imputaciones que algunos vertieron después de la guerra. Por el contrario, amparado en los cargos que ostentó, «actuó siempre sin cometer actos delictivos» y favoreció «a varias personas que eran objeto de persecución».31
Por último, hay que mencionar a uno de los líderes más emblemáticos del socialismo provincial, que también saltó a las filas del PCE unos meses antes de la guerra: Melitón Serrano Ortiz, nacido en la pequeña aldea de Ruidera (Ciudad Real) hacia 1907, aunque sus padres eran originarios de Ossa de Montiel (Albacete). Electricista de profesión, su vida cambió radicalmente cuando decidió afincarse en La Solana en el verano de 1931, es muy posible que por indicación de sus superiores en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La Solana fue el pueblo que se hizo famoso a finales del siglo XIX con motivo del affaire del «Legado Bustillo», un extenso capital dejado por su titular –rico propietario de la villa sin hijos– a favor de los pobres del pueblo. Joaquín Costa, el famoso polígrafo y jurista aragonés ligado al regeneracionismo, estuvo implicado en los largos pleitos derivados de aquel asunto. Cuando se proclamó la República, el pleito sobre quién debía gestionar el legado todavía coleaba y fue el eje en torno al cual giró buena parte de la política local en los agitados años treinta, una coyuntura que sirvió a Melitón Serrano para montar una de las más potentes organizaciones socialistas de toda la provincia. Los conflictos y enfrentamientos que recorrieron esos años –con tres muertos de por medio– dieron un triste renombre a La Solana («el pueblo donde matan a los curas ataos [sic]»). En ese contexto, Melitón Serrano alcanzó cierto eco en la alta política nacional cuando el espinoso asunto del «Legado Bustillo» se debatió varias veces en el Parlamento con motivo de la muerte violenta de su último titular, el sacerdote Julián García de Mateos Torrijos (a) el Cubero. Eso sucedió el 19 de abril de 1933 en medio de una protesta de militantes de la Casa del Pueblo. Los sectores conservadores de la villa acusaron a Melitón de ese dramático desenlace, aunque él no estuvo en el escenario del hecho, donde, dicho sea de paso, también murió un dirigente socialista, Santiago Romero Pacheco (a) el Taladro, por un disparo de la Guardia Civil. Por entonces fue cuando los enemigos de Melitón le asignaron el sobrenombre despectivo de Rasputín de La Mancha, con el que se pretendía reseñar las supuestas dotes hipnóticas que se le atribuían y que le habrían servido para arrastrar a su causa –y manipular y envenenar– a los hasta entonces «honrados obreros» de La Solana.32
Aunque tenía más familia en el pueblo, Melitón dejó La Solana a raíz de los sucesos de octubre de 1934, que en esta localidad se saldaron con otro muerto socialista tras el cerco y asalto al que fue sometida su sede por la Guardia Civil y unas decenas de derechista armados. También fue clausurada la Casa del Pueblo y se envió a prisión a 59 militantes durante unas semanas, si bien luego no fueron encausados y recuperaron su libertad. En los casi dos años transcurridos hasta el estallido de la guerra, Melitón sólo volvió en contadas ocasiones a La Solana, aunque terminó ligándose sentimentalmente con una joven de allí, Adoración Fernández, hija de un rico comerciante del pueblo con la que luego se casó por lo civil en plena guerra. En realidad, lo que no podían perdonarle a Melitón los sectores derechistas más duros era que hubiese logrado organizar eficazmente a una buena porción de los asalariados del lugar. Que la Casa del Pueblo sobrepasara el millar de afiliados a los pocos meses de su llegada, en una localidad que rondaba los 13.000 habitantes, era un éxito sin fácil parangón en el socialismo manchego. Porque, además, la tensión movilizadora se mantuvo a lo largo de todo el período, proyectándose en las relaciones laborales, en la vida municipal y en todos los ámbitos de la vida pública. De ser un pueblo bastante pasivo e indiferente, La Solana se convirtió en uno de los núcleos más politizados y más conflictivos de toda la provincia. Y todo eso, fundamentalmente, se debió a Melitón, aunque sus adversarios interpretaron aquella movilización de la izquierda obrera en términos muy negativos, como muestra de la influencia funesta con la que el joven sindicalista habría sometido a las masas «humildes y honradas».

25. Melitón Serrano Ortiz (Ruidera, 1907-Ciudad Real, 1941). Célebre dirigente socialista en la provincia, fue un líder obrerista atípico, que no dudó en condenar públicamente la violencia de la retaguardia manchega desde el principio de la contienda (Fuente: cortesía de Tomasa Manzano Serrano).
Desde la perspectiva que se está analizando, y en contra de la negativa y maléfica imagen construida por sus enemigos políticos, Melitón fue una rara avis en el universo revolucionario manchego. No sólo porque demostrara instintos humanitarios como otros de sus correligionarios y compañeros de viaje, que también, sino porque muy pronto tuvo la gallardía de pronunciarse en público condenando la violencia y el desbarajuste de la retaguardia. En una fecha indeterminada de agosto de 1936 –que diferentes testimonios sitúan entre los días 10 y 20–, Melitón intervino en un mitin donde acudieron muchos de sus camaradas del Frente Popular. Según unas fuentes, el mitin se celebró en el colegio de las monjas, según otras en el Teatro Cervantes. Allí, lejos de morderse la lengua, vertió duras críticas por los crímenes cometidos en La Solana en las tres primeras semanas de la guerra, al socaire de la violencia caliente que brotó tras el golpe. Además de recogerse unos cuantos heridos, hasta el 10 de agosto cinco paisanos fueron asesinados por los milicianos en plena calle y uno en su propia casa, con la consiguiente alarma del vecindario. Melitón denunció esos hechos y vino a decir que los que quisieran matar fascistas y defender con ello la revolución podían hacerlo en el frente, pero que cometer crímenes en la retaguardia sólo servía para desprestigiar la causa por la que luchaban. Tanta fue la vehemencia con la que Melitón exhortó a los congregados defendiendo sus posiciones que uno del público se levantó, muy enojado, preguntándole que si se había pasado al bando del enemigo: «Melitón, ¿es que te has hecho fascista?», le espetó.33 No consta lo que el interpelado replicó, pero conociendo su agilidad verbal y su inteligencia cabe imaginar que debió aplastar dialécticamente a su replicante. El caso es que los ánimos se encresparon de tal forma que algunos de los presentes amagaron con agredirlo:
Los que suscriben, mayores de edad, vecinos de La Solana, declaramos:
Que en el mes de agosto de 1936 asistimos a un mitin que se celebró en el “Teatro Cervantes” de esta localidad, y en el cual Melitón Serrano, con una valentía que parecía inverosímil en aquellas fechas, atacó violentamente a los asesinos y ladrones, llegando a decir entre otras cosas: “¡Quitad las piedras donde hayan caído los que habéis matado, para cuando caigáis vosotros, miserables!”
El citado Melitón Serrano [fue] amenazado de muerte en aquel momento, oyéndose gritos contra él y lanzándose algunos a la tribuna en actitud de matarle, lo que no sucedió porque fue protegido por la gente buena que había en el teatro. 34
Lo irónico de aquella escena tan trascendental es que, en la posguerra, fue radicalmente tergiversada por las versiones derechistas, presentándola como una prueba de que Melitón había realizado una apelación pública a matar fascistas.35 Pero esta interpretación pecó de sesgada y prueba de ello fue que Melitón persistiera en su llamamiento en los meses siguientes. Además, a partir de entonces lo hizo invocando a toda la provincia a través de su intervención en actos públicos y, sobre todo, por medio de la prensa escrita. Objetivamente, ese fue un gesto de valor que se halló ausente en otros dirigentes, la mayoría de los cuales, si estaban en desacuerdo con la política de limpieza que se venía ejecutando, lo escenificaron en privado, en las reuniones de los comités, en las sesiones municipales a puerta cerrada o en ámbitos similares. Por el contrario, Melitón optó por hablar en voz alta y airear a los cuatro vientos lo que pensaba. Todo ello acompañado de gestiones para liberar de las prisiones a los derechistas que pudo a su paso por La Solana36 o en Alcázar de San Juan, donde había fijado su residencia y ejercido de electricista para ganarse el sustento durante la primera mitad de 1936.
Cuando en septiembre de aquel año se constituyó el Tribunal Popular de Ciudad Real encargado de juzgar con carácter de urgencia los delitos derivados de la insurrección, Melitón fue elegido jurado propietario del mismo en representación del PCE, pero no consta que tuviese una presencia muy activa en ese cargo.37 De hecho, durante unos meses se le pierde la pista en la escena pública, aunque se sabe que continuaba siendo miembro de la UGT y que su figura fue creciendo dentro del Partido Comunista provincial. En noviembre fijó de nuevo su residencia en Alcázar de San Juan y de inmediato la directiva de la Casa del Pueblo le brindó la presidencia. Una de las condiciones que puso para aceptar el cargo fue celebrar un mitin público para exponer sus posiciones políticas, hecho que se verificó en el Teatro Moderno de la población. Allí reiteró su condena de la violencia:
No es Alcázar hoy el pueblo que yo conocí hace ocho años. Este pueblo está triste, asqueado e indignado sin duda como lo estoy yo, de los hechos horribles que estamos presenciando. ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede [...] lo que en la mayor parte de los pueblos: que una cuadrilla de cobardes, ladrones y asesinos, andan sueltos por las calles con cazadora de cuero y pistola al cinto, sembrando el terror en el pueblo. ¡Pero esto viene perdurando, ciudadanos de Alcázar, porque se ha apoderado de vosotros un fenómeno de cobardía colectiva! ¿Qué hacer para que este estado macabro termine? Muy sencillo: A partir de este instante, vamos a liquidar esa canalla. A partir de este instante, ciudadanos, sea cualquiera el que vaya a molestaros, matadlo. Si es dirigente socialista, matadle; si es anarquista, matadle y lo mismo si es comunista o republicano. ¿Tenéis miedo? Yo respondo por el que mate a un granuja en esas condiciones. Y si no, cuando vayan a molestaros, llamadme.38
En enero de 1937 su voz volvió a resonar con fuerza, esta vez por escrito, justo en coincidencia con la llegada de Carlos García Benito a Ciudad Real con el objeto de afirmar la nueva orientación en política de orden público del Gobierno de Francisco Largo Caballero. El 9 de enero se publicó un elocuente artículo de Melitón en El Pueblo Manchego denunciando «el ambiente de delincuencia» que se había impuesto en perjuicio de la revolución. La alusión a los estragos causados por la violencia en la retaguardia revolucionaria era meridianamente transparente. En sus palabras, la situación a la que se había llegado había que cortarla de raíz, por la doble imposición de los gobernantes y de la propia revolución, y porque el respeto a la «población civil» lo demandaba urgentemente:
Estamos presenciando un verdadero estado de subversión contra el Gobierno, esto es, contra el orden revolucionario, que se debe liquidar fulminantemente […] es más honroso sufrir impopularidad, que sostenerse en medio de un ambiente de delincuencia dejando a sabiendas perder la revolución […] ¿Colectivismo? ¡Lo que están haciendo es colectivizar la delincuencia y la contrarrevolución! […].39
Resulta evidente que Melitón Serrano se identificaba de lleno con el viraje gubernamental hacia la pacificación de la retaguardia. A finales de aquel mes de enero volvió a la carga con otro artículo llamando a centralizar el poder y a terminar con la atomización dominante. No se podía tolerar «la multiplicidad de mandos en cada pueblo, que tantos estragos está haciendo» y menos aún que la violencia siguiera campando a sus anchas impunemente: «Donde no cabe atenuante jamás es en el delito cometido por el militante de retaguardia». Aunque el Gobierno venía adoptando normas, estas resultaban baldías y se aplicaban tarde, generando desmoralización y antipatía en «el pueblo». Ante ese panorama, Melitón clamó por la adopción urgente de medidas para disciplinar «el medio corrompido e indisciplinado». Como no eran momentos de vacilaciones, había que ser expeditivos y enviar un cuerpo de Ejército que recorriera los pueblos de la provincia –«en plan de fiscalización»– para que hiciera prevalecer la voluntad del poder legítimo y sancionara las actuaciones que iban en contra de la revolución. Ello, enfatizó, equivaldría a «ganar la mejor batalla para las armas de la libertad».40
A esas alturas Melitón seguía conservando cierta influencia en la élite revolucionaria provincial, aunque su desvinculación del PSOE no fue bien vista por algunos de sus antiguos correligionarios.41 Entre el 9 y el 11 de abril de 1937 intervino en el Segundo Congreso Provincial del PCE, integrado en su presidencia junto a Crescencio Sánchez, Martín Fernández, Sebastián Palomo, Ángeles Agulló y Gregorio Delgado. De acuerdo con la táctica asumida por la cúpula nacional del partido meses atrás, que situó al PCE transitoriamente a la derecha de los socialistas y de la CNT, los presentes defendieron con disciplina el principio de respetar la pequeña propiedad. Esa posición, que buscaba atraerse al campesinado propietario y conservador más modesto, fue completada de forma oportuna con la recusación de la violencia desplegada en la retaguardia, obviando que muchos comunistas también la habían alentado verbalmente y en la práctica, incluido alguno de los presentes en la mesa presidencial del congreso.42 Los tiempos imponían ahora un giro táctico y por eso se planteaba el lavado de cara: «tuvieron palabras de dura condenación para los que, aprovechándose del río revuelto de la guerra, han cometido desmanes».43
Pero la posición personal de Melitón Serrano no parecía pecar de incoherencia ni de cinismo, porque sus pronunciamientos de estos meses coincidían con los que había mantenido desde el principio de la guerra y con la acción callada a favor de algunos derechistas. Que fuera él quien en el congreso del PCE se manifestase con más vehemencia en contra de lo que había ocurrido no pasó desapercibido para los grupos revolucionarios críticos con el viraje hacia la moderación. En un mitin celebrado por la CNT de la capital el día 18 de aquel mes, también en el Teatro Cervantes, se vertieron críticas contra Melitón, que él no dudó en responder en las páginas del periódico local por medio de una carta abierta. En la intervención del día 11, «no hice otra cosa que señalar con reiteración el peligro que constituye para la revolución hechos horribles de delincuencia que se han observado en la retaguardia donde en muchos casos hubo quien utilizó las armas para limpiar los gallineros… de gallinas». Implícitamente, Melitón retomaba la idea que esgrimiera en su intervención de La Solana en el mes de agosto anterior: donde había que demostrar la valentía era en el frente y no con la población desafecta indefensa. Como es obvio, que él interpretara en términos de delincuencia la limpieza política realizada, como si de gentes ajenas a la revolución se tratase, era más que discutible. Pero también puede entenderse como una forma sutil e inteligente de neutralizar a los radicales sin darles argumentos para ser acusado de haberse vendido al enemigo. Al identificar las matanzas con la delincuencia común dejaba por los suelos a los matarifes de la represión revolucionaria, a los que retrataba como elementos que sólo buscaban su propio interés: «porque yo sé que los ladrones pueden meterse por todas las organizaciones hasta que se les descubre».44
El destino en la posguerra de aquellos personajes que, como Melitón Serrano, dieron muestras de humanitarismo fue muy dispar, aunque en su conjunto no encontraron el reconocimiento suficiente ni la generosidad –al menos institucionales– acordes con la posición que ellos mantuvieron durante el proceso revolucionario con sus adversarios políticos. A Ramón Olivares el riesgo asumido no le evitó pasarse una buena temporada en la cárcel, porque a ojos de los franquistas más intransigentes él había sido un colaborador en el engranaje represivo revolucionario y eso no podía pasar sin su correspondiente penalización. Con todo, afortunadamente para él, se le concedió la libertad provisional en 1941.45 En principio, a su paisano Manuel Rey Merchán tampoco le sirvió de mucho que «la muchedumbre enardecida» lo vitorease con entusiasmo junto al «Caudillo» y al «Glorioso Ejército Nacional» aquella tarde del 28 de marzo de 1939. Los incontables favores que «había hecho al pueblo» y haber laborado tanto «por la defensa de los elementos de orden» no le privaron de ser condenado a seis años y un día de prisión mayor en el consejo de guerra al que fue sometido. Bien es verdad que al final recuperó la libertad en octubre de 1942. Pero tampoco en este caso la dictadura se privó de meter el miedo en el cuerpo y castigar a un individuo que, por razones humanitarias y por repugnancia hacia los crímenes de la revolución, tanta protección prestó a los afines del bando insurgente. Haber militado en Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, y la asunción de puestos de responsabilidad puramente administrativos durante la guerra –como el de consejero municipal– a ojos del Nuevo Estado eran motivos más que suficientes para ser depurado.46
Cuando entraron las tropas franquistas en Daimiel, Miguel Moreno Sumozas «fue la única persona que se encontraron en el Ayuntamiento para hacer entrega del mismo a las Autoridades nacionalistas». El 27 de junio de 1939 fue sentenciado a la pena de muerte en un consejo de guerra celebrado en la población y presidido por el coronel César Mateos Rivera. Pero unas semanas después, el 14 de julio, el auditor estimó que habían de practicarse nuevas diligencias y declaraciones para lograr «una más perfecta averiguación de los hechos atribuidos al encartado» y así «dictar la sentencia que verdaderamente le corresponda». En un segundo consejo de guerra celebrado el 2 de octubre, también en Daimiel y con el mismo presidente, Miguel fue condenado a treinta años de reclusión mayor, condena que pasado un tiempo se le conmutó por veinte. Al final, fue indultado definitivamente el 18 de junio de 1949. Es decir, las muchas vidas que salvó y su demostrada carencia de responsabilidad en la represión sangrienta no le bastaron a Miguel para eludir los brutales rigores de los tribunales de la dictadura. Después de haber ayudado a tantos paisanos, se pasó la friolera de diez años en prisión.47 El comunista Columbiano Salamanca tuvo más fortuna que los anteriores. En correspondencia por la ayuda prestada a sus paisanos derechistas de Valdepeñas, no fue objeto de represalias al término de la guerra. Pero además sus protegidos de antaño le ayudaron a establecer un despacho de vinos en Madrid. Al parecer, el negocio no le fue bien y pronto tuvo que cerrar, pero al menos vivió para contarlo.48
El destino del socialista Carlos García Benito fue a todas luces dramático. Su contribución providencial a cortar de raíz la represión revolucionaria en la capital y en la provincia no le valió de nada. En la posguerra, a pesar de ser sometido a un segundo consejo sumarísimo porque la instrucción del primero no resultó convincente, los tribunales franquistas le pagaron con una moneda muy distinta. Los muchos avales suscritos por los vecinos a su favor, donde quedó más que probado cómo plantó cara a «cuantos representaban la política de crueldad en Ciudad Real», fueron obviados por completo. Lo más impresionante de este caso es que el fiscal mantuvo la petición de pena de muerte, aun reconociendo «que al procesado no se le puede juzgar por hechos de lucro ni de sangre». Se le juzgaba –y condenaba a muerte– por ser «uno de los principales dirigentes de esta capital» y cometer un «delito de adhesión a la rebelión». Fue fusilado en Ciudad Real a los 40 años de edad el 11 de septiembre de 1940. Dejó viuda y cinco hijos de corta edad.49
Poco más de un mes después, el 18 de octubre, corrió idéntica suerte en el mismo lugar Melitón Serrano Ortiz, sin que el consejo de guerra hubiera demostrado su participación en ningún crimen. Prueba de ello fue el tiempo que se dilató la ejecución de su condena, teniendo en cuenta que era un pez gordo y que se entregó voluntariamente en La Solana en abril de 1939, tras permanecer escondido unos días en casa de su hermana. Otros dirigentes de su mismo nivel –acusados de tener responsabilidades en la represión de retaguardia– fueron ejecutados en cuestión de semanas o meses tras su captura. No fue el caso de Melitón. Los testimonios orales recogidos subrayan lo mucho que costó llevarlo al paredón desde la lógica implacable de la propia justicia franquista. También ponen de manifiesto la elocuencia que desplegó en su defensa ante el tribunal militar. A la postre no le sirvió de nada, como tampoco funcionaron en su caso los avales, que los tuvo, a pesar de que un gesto así suponía un alto riesgo para sus emisores, dado el odio que despertaba Melitón entre los grupos derechistas más intransigentes de aquel pueblo. No por casualidad, estos grupos eran los que habían pagado un precio personal más alto, y más sangriento, al paso de la revolución. Para ellos, Melitón era el responsable último, como inductor en la sombra y como «envenenador» de las gentes humildes, de todos los crímenes ocurridos en La Solana. Una atribución simplista y maniquea que no se correspondía con los hechos y que era a todas luces falsa.50
EPÍLOGO
La paz de los cementerios
Derrumbado el Ejército del Centro a finales de marzo de 1939, muchos dirigentes y militantes de base de la provincia manchega decidieron esconderse, huir hacia Alicante u otros puntos o, simplemente, marcharse a sus casas a la espera de acontecimientos. Ante la mirada atónita de los vecinos de las poblaciones que atravesaban, los niños en particular, los restos del Ejército republicano transitaron en caravana durante dos días sin interrupción huyendo por la carretera –carcomida por los baches– que unía Extremadura con Levante. En los balcones de las casas, en los ayuntamientos y en las torres de las iglesias se colocaron banderas blancas para indicar la terminación del conflicto y la actitud pacífica del vecindario ante la llegada de los vencedores.1 Los paisanos identificados con ellos aprovecharon el vacío de poder creado para hacerse dueños de la situación en muchas localidades días antes del 1 de abril, momento de la proclamación oficial del fin de la guerra. Sin pensárselo dos veces, se pusieron manos a la obra para detener a todos los izquierdistas significados que encontraron a su alcance. Tal como sucedieron los acontecimientos, aquello pareció el reverso milimétrico de lo acontecido en los primeros días después del golpe de 1936, cuando los ciudadanos contrarios a la rebelión militar se aprestaron a efectuar detenciones masivas de los derechistas considerados peligrosos. El jefe local de Falange de La Solana recordaba exultante tres años después la escena de los últimos días de la guerra, con un tono similar al empleado en los informes que se emitieron desde todas las poblaciones para la Causa General: «El día 28 [de marzo de 1939] por la noche, los elementos de derechas, en medio del júbilo natural, se apoderaron del Ayuntamiento y demás centros oficiales, sin producirse de momento disturbios ni actitudes violentas por parte de los dirigentes rojos, que fueron encarcelados».2
Pasados unos días, algo más tarde que en otros pueblos de la zona, las tropas de Franco hicieron acto de presencia en medio de la euforia de los vecinos que, concentrados a la entrada del pueblo, vieron en esos soldados a sus salvadores: «En La Solana entró el Ejército triunfador y libertador el 6 de abril de 1939».3 Los gritos de alegría se sucedían sin parar ante el desfile de los requetés con sus boinas rojas caladas por la carretera de Manzanares: «¡Ya vienen los nacionales!».4 Luis Clemente Moreno, uno de los jóvenes implicados en la toma del poder local, recordaba con desparpajo muchas décadas más tarde su participación en aquellos hechos: «Íbamos a detener rojos». Según su versión, las órdenes partieron de la mansión del conde de Casa Valiente, uno de cuyos hijos, Gabriel Jarava Aznar, alférez provisional recién llegado al pueblo, coordinó las detenciones de los izquierdistas y puso su vivienda al servicio de las nuevas autoridades militares.5 Mientras tanto, los lugareños partidarios del bando derrotado se encerraron en sus casas con el corazón encogido y angustiados por el miedo, alimentando la vana esperanza de pasar desapercibidos. Ese miedo se acentuó al oír el griterío y los cánticos patrióticos al paso de las manifestaciones de vecinos vestidos con la camisa azul falangista y el brazo en alto.6
Todo se precipitó a velocidad de vértigo, conscientes los vencedores de que había llegado la hora de la venganza. En consecuencia, no se perdió un minuto para aprovechar cualquier oportunidad al respecto. Constituidas de manera improvisada las primeras gestoras municipales derechistas, antes y después de la llegada de las fuerzas ocupantes se tejió una densa red para literalmente no dejar escapar a ningún «rojo» prominente, lo que de hecho se tradujo en apresar a todo aquel que, identificado con tales ideas, se puso a tiro, se le reconocieran o no responsabilidades políticas de envergadura. Los resistentes contra los golpistas sublevados tres años atrás eran ahora presentados por la propaganda de los vencedores como responsables de un levantamiento armado ilegítimo y criminal. Tal fue la absurda y manipulada letanía que acompañó a las sentencias dictadas por los tribunales militares contra miles de ciudadanos sometidos a consejos de guerra en los meses y años siguientes: «Resultando que contra los legítimos poderes del Estado asumidos por el Ejército, en cumplimiento de su función constitutiva a partir del 17 de Julio de 1936, se desarrolló un alzamiento en armas y una tenaz resistencia cometiéndose a su amparo toda suerte de violencias, hechos en los que participaron los procesados en esta causa».7
Para los que ganaron la guerra, el golpe de julio de 1936 fue un acto plenamente justificado. Es más, en su afán denigratorio de la experiencia republicana llegaron a considerar legítimos, y por lo tanto no delictivos, todos aquellos actos políticos que hubieran vulnerado la legalidad entre el 14 de abril de 1931 y aquella fecha, incluidos los que tuvieron derivaciones violentas, siempre que hubieran obedecido a los postulados defendidos por los inspiradores de la rebelión. Entre otras muchas disposiciones, así se enunció en una ley promulgada el 23 de septiembre de 1939:
Con anterioridad al Movimiento Nacional fueron objeto de procedimiento ante los Tribunales de Justicia hechos cometidos por personas que, lejos de todo propósito delictivo, obedecieron a impulso del más fervoroso patriotismo y en defensa de los ideales que provocaron el glorioso Alzamiento contra el Frente Popular.
Las consecuencias de aquellos procedimientos no pueden subsistir en perjuicio de quienes lejos de merecer las iras de la Ley son acreedores a la gratitud de sus conciudadanos, sobre todo cuando supieron observar, durante la guerra, la conducta patriótica consecuente a dichos ideales, formando en su inmensa mayoría en las filas de las armas nacionales […].
En consecuencia, en contra de la más elemental racionalidad jurídica y de forma absolutamente arbitraria, se eximió de su fondo delictivo a un sinfín de hechos que habían sido objeto de sanción legal por los tribunales de la democracia republicana con anterioridad a la guerra:
Se entenderá no delictivos los hechos que hubieren sido objeto de procedimiento criminal por haberse calificado como constitutivos de cualesquiera de los delitos contra la constitución, contra el orden público, infracción de las Leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones y de cuantos con los mismos guarden conexión, ejecutados desde el 14 de abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936, por personas respecto de las que conste de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiento Nacional y siempre de aquellos hechos que por su motivación político-social pudieran estimarse como protesta contra el sentido antipatriótico de las organizaciones y gobierno que con su conducta justificaron el Alzamiento.8
Por decreto del 31 de marzo fechado en Burgos, el general Franco nombró gobernador civil de la provincia de Ciudad Real a José Rosales Tardío, que se posesionó del cargo el 2 de abril. Su primera orden, emitida al día siguiente, dispuso el restablecimiento del Jueves y Viernes Santos como días festivos, lo que implicaba la suspensión de cualquier tipo de espectáculos lúdicos, todo un síntoma del drástico viraje histórico que se produjo con la constitución del Nuevo Estado.9 La elección de ese personaje para ocupar el Gobierno Civil no fue casual, pues pertenecía a una de las familias más poderosas y políticamente más influyentes de grandes propietarios de la provincia, enraizada en el término de Argamasilla de Calatrava, localidad cercana a Puertollano y Almodóvar del Campo. Tampoco fue casual que a José Rosales Tardío le mataran dos hermanos durante la guerra, en agosto y octubre de 1936, circunstancia que automáticamente le catapultó a establecer lazos de sangre con los sublevados. Él mismo, anteriormente, se había visto envuelto en un suceso luctuoso el 6 de octubre de 1933, cuando disparó contra un piquete de huelguistas en la vendimia de aquellas fechas, causando la muerte a uno de ellos.10 De todas formas, conforme a una ley promulgada por Franco el 29 de diciembre de 1938, mientras se mantuviese el estado de guerra –que de hecho no se levantó hasta 1948– la última palabra en materia de orden público se la reservaron con carácter indefinido los militares, buena prueba de que el control del territorio exigía a sus ojos una política depuradora de hondo calado: «Mientras duren las actuales circunstancias del estado de guerra, el orden público seguirá confiado a las Autoridades Militares en las zonas de vanguardia, de contacto y de reciente ocupación por el tiempo indispensable para la normalización de la vida civil».11
La estrategia de ocupación y depuración del territorio se sostuvo sobre un tejido de innumerables disposiciones legales que proyectaron con claridad los principios doctrinales inspiradores del nuevo orden. Significativamente, en una de las primeras circulares, fechada el 5 de abril, se ordenó a los presidentes de las comisiones gestoras que impidieran en sus jurisdicciones la publicación de cualquier periódico o revista que no contase con la autorización expresa del Ministerio de la Gobernación. Es decir, el principio de la libertad de prensa, vigente hasta el estallido de la guerra, ya no se recuperó, quedando sepultado para los restos.12 En otra circular del día 21, el gobernador instruyó a esas mismas autoridades para que borraran cualquier vestigio simbólico que aludiera al inmediato pasado republicano y revolucionario en sus localidades, dimensiones ambas que en su cosmovisión maniquea integraban un conjunto indiferenciado: «dictarán las disposiciones necesarias para que con toda urgencia desaparezcan de las calles y plazas de sus respectivas jurisdicciones los rótulos representativos de la dominación roja». No ha de extrañar que en el mismo número y fecha del Boletín Oficial de la Provincia se instara a la conveniente depuración de los funcionarios y trabajadores municipales. La construcción del Nuevo Estado exigía la lealtad sin límites del personal administrativo en los distintos niveles de la función pública: «recuerdo a los señores Alcaldes la obligación que tienen de proceder inmediatamente a la depuración de todos los empleados».13
Dentro de los trabajadores públicos, los maestros ocuparon un lugar preferente en la atención de las nuevas autoridades. No en vano tenían en sus manos una función tan sensible y trascendental como era la educación de los niños. Y hablar de educación en el nuevo régimen iba unido indisolublemente al adoctrinamiento político y militar, de ahí que la enseñanza no pudieran ejercerla aquellos profesores que no se identificaran de manera incondicional con el nuevo sistema de poder. El 22 de abril, la Jefatura del Servicio Nacional de Primera Enseñanza instó a todos los maestros a enviar una declaración jurada con sus datos, el destino que tenían el 18 de julio de 1936, si intentaron sumarse al «alzamiento» o si por el contrario se adhirieron al «gobierno marxista», los partidos a los que pertenecieron y si formaron parte de la masonería, comités, mandos de guerra o milicias. En definitiva, a los maestros se les pedía toda la información referida a su trayectoria política personal, incentivando de paso la delación de los profesores que tuvieran un pasado sospechoso: «indicación de cuanto sepa del período revolucionario, principalmente en lo relacionado con el desenvolvimiento público y administrativo del Ministerio, así como la actuación que conozca de sus compañeros».14
Con todo, la educación de los niños en los valores y principios morales que defendían los vencedores de la guerra no se circunscribió exclusivamente a las aulas. La debida integración en la comunidad nacional comportaba una formación que se habría de complementar paralelamente –por encima incluso de las familias– a través de las organizaciones juveniles dependientes del partido único. Desde tales instancias, se requirió del gobernador civil la puesta en marcha de «una activa campaña de saneamiento de las costumbres infantiles, sancionando con rigor el fumarreo [sic] de menores, la entrada en establecimientos de bebidas, las palabras de mal gusto, etc., etc., pudiendo llegar hasta la imposición de multas a los padres de los chicos reincidentes». Con pronunciamientos como este se perseguía que los niños recibieran «una educación integral y una sólida formación premilitar y patriótica», porque por encima de cualquier otra consideración se situaban los intereses de la nación, entendida esta en el sentido tradicionalista, reaccionario y castrense más esencialista.15
Además del perfil militar, contrarrevolucionario y antidemocrático del Nuevo Estado, la violencia constituyó un ingrediente clave desde sus cimientos fundacionales.16 En virtud de ello, se fijaron como objetivos preferentes la captura, enjuiciamiento y represión de los dirigentes y militantes «rojos» más destacados, de ahí los complejos mecanismos interpuestos para lograr apresarlos, entre ellos impedir la libre circulación de las personas y la estricta regulación de la expedición de salvoconductos en el territorio nacional. Sólo las autoridades, los funcionarios públicos y los militantes de Falange quedaron exentos de tales limitaciones, que entre otras cosas comportaban no poder adquirir sin permiso billetes para viajar en autobús o ferrocarril. A medio plazo, las autorizaciones para ello se otorgaron a la Comisaría de Vigilancia del distrito o población correspondientes, y en su defecto a los alcaldes de los pueblos.17 Pero desde el primer instante, al poco de darse por finalizada la guerra, se controlaron con lupa los movimientos de los ciudadanos de unas localidades y provincias a otras. Lógicamente, el foco se situó sobre todo en los soldados desmovilizados del Ejército republicano, gran parte de los cuales fueron recluidos en campos de concentración a la espera de devolverlos a sus lugares de origen y previa la correspondiente investigación personalizada. El 17 de abril, el gobernador civil hizo público el telegrama recibido del ministro de la Gobernación donde se hacía eco de las órdenes establecidas para evitar que los «evacuados» con posibles responsabilidades a sus espaldas pudieran eludir la fiscalización de las autoridades. En tanto que correas de trasmisión del gobernador, los alcaldes de los pueblos quedaron emplazados al cumplimiento de esa directriz. Había que impedir a toda costa que se ocultasen los potenciales culpables ante el «temor [de] responder [por sus] conductas». Por ello, habían de acelerar su «traslado obligatorio», deteniendo a los que no llevasen la documentación precisa y pretendieran incumplir la orden de presentarse en sus localidades «para ser clasificados y depurados». El territorio español en su totalidad quedó así convertido en un auténtico universo carcelario.18
Por otra circular del mismo 17 de abril, el gobernador estableció que las colecciones hemerográficas existentes en la provincia en el momento de la ocupación del territorio quedasen a disposición del Servicio Nacional de Prensa. De esta manera, toda persona que poseyera colecciones de periódicos publicados durante la «dominación roja» quedaba obligada a comunicarlo al Gobierno Civil.19 Como resulta obvio, no eran fines culturales los que motivaron aquella circular, sino el afán de recabar información comprometedora con la que detener, encausar y en su caso condenar a los ciudadanos que hubieran asumido cargos y responsabilidades públicas importantes en la zona republicana durante la guerra. Innumerables decisiones políticas tomadas en los primeros meses convergían, así pues, en el mismo punto: la vigilancia, captura, encarcelamiento y/o castigo de los derrotados.
De esta manera, por diversos conductos y a través de múltiples iniciativas (locales, provinciales y estatales), varios miles de personas fueron recluidas en las innumerables prisiones improvisadas por doquier en los pueblos, en las cabeceras de los partidos judiciales o en la capital de la provincia, para ser sometidas a la investigación correspondiente. La promesa anunciada por los franquistas meses antes de que quien no tuviera las manos manchadas de sangre «no debía temer nada en la nueva España» sirvió de reclamo para que miles de izquierdistas cayeran en la trampa. Muchos se autoevaluaron convencidos de que a ellos no les harían nada por no haber participado en los crímenes.20 Varias décadas después lo evocó, todavía con un resquicio de amargura, Román González Jaime, aludiendo en su rico lenguaje campesino a la paz «en rosa» que prometió Franco, promesa que luego incumplió el dictador. En aquella posguerra, fusilaron a dos hermanos de Román, jóvenes socialistas ambos luego pasados a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).21 La estimación total de encausados resulta hoy por hoy imposible de establecer, pero algún cálculo la eleva a unos 30.000 individuos.22 En este sentido, el puerto de Alicante, en el que se concentraron decenas de miles de republicanos con la esperanza de subir a un barco que los llevara al extranjero, se convirtió en una auténtica ratonera. De hecho, una vez en manos de los franquistas, se enviaron allí piquetes de falangistas desde los pueblos del interior para apresar a los paisanos de izquierdas. Ultimada esa operación, los condujeron de regreso a sus lugares de origen con el fin de depurarlos y, en su caso, someterlos a los tribunales militares. Esto explica por qué provincias como Ciudad Real y Toledo registraron muchas más víctimas que, por ejemplo, toda la región catalana. En este territorio, la proximidad de la frontera con Francia facilitó que decenas de miles de personas pudieran huir antes de la llegada de las tropas de Franco, evitando con ello una masacre. Un destino duro, sin duda, por cuanto luego fueron confinados en campos de concentración franceses en condiciones horrorosas, pero mucho mejor que el que encararon los izquierdistas capturados en el puerto levantino.23
Naturalmente, no todos los confinados en un primer momento fueron colocados después ante un tribunal militar, pero un considerable porcentaje sí pasó por ese trago para, a continuación, acabar en prisión, en un campo de trabajo o ante un pelotón de fusilamiento. Hasta finales de 1940, en una primera fase los encarcelamientos se aglutinaron en las prisiones municipales, para a continuación enviar a los presos a las cárceles de las cabeceras de los partidos judiciales, donde se efectuaron los juicios y fusilamientos. Desde aquellas fechas, los reclusos fueron concentrados en la Prisión Provincial. De hecho, el movimiento carcelario alcanzó su máximo en la provincia el 31 de diciembre de 1941, sumando un total de 2.285 presos. Pero ha de tenerse en cuenta que para entonces ya habían sido fusilados muchos cientos de «rojos» tras ser condenados por los tribunales militares correspondientes –uno por cada uno de los diez partidos judiciales que integraban la provincia–, amén de los que ya habían sido enviados a los campos de trabajo o a cárceles de otras provincias para cumplir las condenas dictadas. A partir de 1942 la cifra de reclusos descendió ostensiblemente (un 68% respecto al año anterior), pasando buena parte de ellos al régimen de «libertad vigilada» establecido en el mes de mayo. Desde 1943 los condenados a penas de veinte años comenzaron a abandonar las cárceles. Entre otras razones, ese viraje se debió a que las autoridades penitenciarias terminaron por sentirse desbordadas ante el alto número de presos que se acumulaban en prisión con las consecuencias consabidas, motivo que llevó a aplicar con más intensidad la política de redención de penas en aras de agilizar los excarcelamientos condicionados. Lo cierto es que en 1945 la población de la Prisión Provincial se había reducido a 150 reclusos.24
Está fuera de toda discusión que, al igual que en toda España y aunque no todas las provincias resultaron equiparables, la guerra y la posguerra acarrearon un estrago demográfico de hondo calado en la provincia manchega. En este caso se trató de una provincia que padeció los rigores del frente al tiempo que se vio afectada por la doble represión, la revolucionaria y la franquista. El simple contraste de cómo evolucionó la población masculina en relación con la población femenina a lo largo del conflicto así lo corrobora. Si en el censo de población de 1930 se contaron en la provincia 242.670 varones y 248.987 mujeres, en 1940 se había agrandado la brecha entre ambos grupos. El censo sumó 251.250 varones y 279.058 mujeres. Es decir, si la población masculina se incrementó en casi 9.000 personas la femenina lo hizo en 20.000, más del doble, buena prueba de que la inmensa mayoría de las bajas originadas en los frentes, por la represión de retaguardia o por el exilio, fueron hombres. Y eso que en tales cifras no se contempló todavía que la fase más cruenta de la represión franquista se iba a prolongar hasta aproximadamente 1943.25
A la estimación anterior cabe añadir otro elocuente indicador recogido también en las estadísticas oficiales, el de las «muertes violentas o accidentales». Al respecto, se muestra revelador el contraste de las cifras de preguerra con las de posguerra. Si en 1934 se recogieron por tal concepto 190 muertos y 204 en 1935, en la inmediata posguerra esos guarismos se multiplicaron por más de diez: 2.421 en 1939 (la guerra incidió en los cuatro primeros meses) y 2.232 en 1940. Después, la mortandad por el citado concepto se mantuvo todavía muy alta con respecto a la preguerra, aunque el descenso fue notable y continuado: 1.170 muertos en 1941, 401 en 1942 y 343 en 1943.26 Los cinco años contemplados sumaron, pues, un total de 6.567 muertos. Aunque la estadística oficial no distingue entre las víctimas de accidentes y las producidas por violencia en general –ni por violencia política en particular–, es indiscutible que esas cifras tan abultadas venían dadas sobre todo por los muertos de la represión en un sentido amplio (fusilamientos, penalidades inherentes a la vida en prisión y, en mucha menor medida, la persecución de los «huidos»). Teniendo en cuenta que antes de la guerra la mortalidad extraordinaria se cifraba en los censos en unos doscientos muertos anuales, de haberse mantenido esa tendencia durante los primeros cinco años de posguerra habrían sumado en torno al millar de víctimas. De ello se deduce que unas 5.500 podrían haber estado motivadas en su mayoría por las circunstancias extraordinarias posteriores al final del conflicto (ejecuciones oficiales o extrajudiciales, hambre, enfermedades y hacinamiento carcelarios…). Eso sin contar otros factores de mortalidad anormal, como los suicidios. De sumar habitualmente entre 30 y 40 al año antes de la guerra, la cifra de suicidios se dobló largamente en la inmediata posguerra: 86 en 1940 y 89 en 1941 (cayendo a 56 en 1942).27
Por fortuna, ya se dispone de una concienzuda radiografía cuantitativa bastante aproximada de los muertos acarreados por la represión durante los primeros once años de la dictadura en la provincia manchega. A fecha de hoy, el balance –nunca definitivo– ofrece un total de 3.910 víctimas, de las que la mayoría corresponden a muertes violentas directamente producidas por las sentencias ordenadas por los tribunales militares. Ese total se desglosa en las siguientes categorías: 2.795 muertos por fusilamientos dictados por la jurisdicción castrense (de los que unos 175 lo fueron por su implicación en la guerrilla posterior a 1939); 13 muertos ajusticiados por el procedimiento del garrote vil; 125 muertos extrajudiciales (asesinatos sin juicio previo y al margen de toda legalidad, para ser exactos); 766 muertos por circunstancias relacionadas con la vida en prisión (enfermedad, hambre, suicidios…); 76 guerrilleros muertos en acciones de las fuerzas de seguridad; 104 muertos en los campos de exterminio nazis y 31 más sin clasificar por desconocerse aún las circunstancias de su muerte.28
A efectos de la comparación con los muertos ocasionados por la violencia revolucionaria entre 1936 y 1939 (prácticamente todos por violencia directa), el balance de la posguerra habría que circunscribirlo a las dos primeras categorías (ejecuciones dictadas por los tribunales y muertes extrajudiciales), porque los muertos en prisión, los ocasionados por la lucha contra la guerrilla y las víctimas de los campos de exterminio nazi respondieron a lógicas represivas muy distintas. De esa comparación resulta que, según la estimación realizada en este estudio, las muertes por violencia revolucionaria de manchegos avecindados o residentes en Ciudad Real durante la guerra fueron 2.292, mientras que las ejecuciones o asesinatos durante la posguerra sumaron 2.758. En la primera cifra no se ha tenido en cuenta el mínimo de 140 víctimas de ciudadanos no residentes en la provincia que por circunstancias diversas fueron asesinados en ella. De tenerlos presentes nos iríamos a 2.432 muertos. Sin añadir ese grupo, en datos absolutos la represión violenta de la dictadura por represalias derivadas de la guerra superó en 466 víctimas a la represión revolucionaria previa. Pese a que en esta investigación hemos detectado 46 víctimas más que las contadas por Jesús Salas Larrazábal hace cuatro décadas, autor que estimó en 2.246 las víctimas de la violencia revolucionaria y en 2.263 las de la represión franquista,29 salta a la vista con los nuevos datos que en la posguerra se fusiló a más gente, bien es cierto que en un período más largo: la represión de la guerra estuvo en vigor menos de tres años, mientras que la de posguerra se prolongó durante más de una década. Aunque también se palpó otra diferencia esencial: la represión revolucionaria se produjo en un contexto de sublevación militar y guerra civil, mientras que en la de posguerra tal contexto ya no existía. Pese a lo cual, los vencedores no estuvieron dispuestos en absoluto a perdonar o a propiciar la reconciliación, sino todo lo contrario, puesto que los derrotados, a ojos de aquellos, constituían la «Anti-España».
Aun sin tener en cuenta las otras categorías de la represión en la comparación de ambas violencias –opción que lógicamente se podría discutir–, resulta innegable que en la posguerra se recogieron más muertos por violencia expresa que en la retaguardia republicana durante el conflicto, un 20,3% más. Aunque, como indican los autores de la cuantificación citada, la verdadera singularidad de la posguerra en materia represiva con respecto a la guerra vino marcada por los centenares de muertos motivados por la deficiente alimentación, las carencias sanitarias y la horrible vida carcelaria en general. No fueron víctimas ocasionadas por la violencia política propiamente dicha, pero las produjo el entramado punitivo de la dictadura. Dadas las inhumanas condiciones de las cárceles, los presos cayeron a centenares en muy poco tiempo sin que las autoridades de la dictadura mostraran interés alguno en evitar algo tan espantoso: de los 766 muertos en prisión la mayoría lo fueron en 1941; en tal año y también en 1942 esa categoría de víctimas superó a la de fusilados.30 Si ese fue el saldo registrado en una sola provincia, estremece pensar qué cifras se alcanzaron a escala nacional.
En su conjunto, es preciso no perder de vista que las víctimas –todas, tanto las de la guerra como las de la posguerra– se inscribieron en un proceso de enfrentamiento político que se remontó, cuando menos, hasta 1931, aunque la fase decisiva se dibujó a partir del golpe de Estado del 18 de julio, infinitamente más determinante que octubre de 1934, con ser la rebelión que se produjo en esa fecha en extremo grave y perjudicial para la democracia republicana. Además de las fuerzas de seguridad, que en general se comprometieron con el cumplimiento de la ley, en ese proceso interactuaron numerosos grupos y agentes procedentes de rincones dispares del arco político, social e institucional (anarquistas, comunistas, socialistas, carlistas, monárquicos, falangistas, fuerzas de seguridad, militares…). En la escalada que dibujaron todas esas fuerzas, salvo el golpe de Estado del general Sanjurjo en agosto de 1932, las izquierdas obreras –aunque no de forma exclusiva– se llevaron la palma en la activación de la violencia y la desestabilización de la convivencia política hasta julio de 1936. Ahora bien, en ese preciso momento el acontecimiento determinante fue el golpe militar, fruto de una conspiración que se remontaba –si no años– como mínimo varios meses atrás. Sin tales maquinaciones, los españoles difícilmente se hubieran despeñado en el abismo de la violencia de guerra, por muy tensa y conflictiva que fuera la situación del país en los meses previos, que indiscutiblemente lo fue en muy alto grado.
Con tal presupuesto de partida, se entiende que la violencia de retaguardia en guerra –lo que se viene denominando aquí «violencia revolucionaria»– fuese, en último término y aunque no de forma exclusiva, una respuesta al golpe y al avance imparable de los sublevados en los primeros meses de la conflagración, cuando se halló en disputa el control del territorio. Como es obvio, tal tesis no implica que todo empezara de cero a partir de la insurrección, puesto que también contaron las lógicas de exclusión, los conflictos, las rupturas y las violencias previas –aunque fueran de mucha menor intensidad que la violencia de guerra–, fenómenos todos ellos que se remontaban mucho más atrás. Como también pesaron en la estigmatización del adversario –en el curso de la revolución y de la guerra– la ideología, la cultura política, los valores antidemocráticos y las retóricas de intransigencia sostenidos por los actores protagonistas de la brutalización de la política que marcó aquel tiempo histórico. Como es sabido, y conviene recalcar, en ese ámbito España no fue ninguna excepción en la Europa y el mundo de aquel tiempo. Los principios y la cultura política ligados a la democracia liberal pluralista sufrieron una rápida regresión en aquellos años, atenazados por modas y corrientes de pensamiento que se identificaban con la modernidad e hicieron atractivos credos ideológicos ligados con la pasión revolucionaria –la revolución social, la «revolución nacional», la revolución racial, etc.–, de los que emergieron los grandes experimentos totalitarios del siglo XX. Ahí radican las claves de las tempestades que alimentaron la «Edad del Odio», la llamada «Guerra Civil europea» o «Segunda Guerra de los Treinta Años» en el largo período comprendido entre 1914 y 1945, incluida la guerra civil española. Tales tempestades también salpicaron con fuerza el rincón de La Mancha objeto de este estudio.31
Desde los mismos soportes interpretativos, en la lógica de un proceso de acción-reacción-acción, cabe entender la represión de posguerra emprendida por la dictadura franquista como la aplicación de «la política de la venganza»,32 sobre todo en lo que afectó a las provincias que, como la aquí analizada, estuvieron toda o la mayor parte de la guerra en zona republicana. Aparte de los objetivos depuradores del Nuevo Estado frente a la Anti-España, omnipresentes en aquel período, la represión de posguerra fue una respuesta directa a lo que había sucedido antes en estos territorios. No hay que buscar sofisticadas y enrevesadas explicaciones al respecto. Por eso, es preciso tener en cuenta todas las víctimas y analizarlas en su interacción al formar parte de un mismo proceso dialéctico. Aislar el análisis de una parte de la represión sin tener en cuenta el conjunto de fenómenos violentos que se sucedieron en el período supondría apostar por una suerte de seudohistoria franquista al revés. No puede obviarse que muchas de las víctimas de posguerra presentaron con anterioridad la condición de victimarios. Y, a la inversa, muchas de las víctimas colaterales de la guerra, o sus familiares y allegados, ejercieron de cómplices o colaboradores, voluntarios o involuntarios, de los ejecutores en la posguerra.
En el caso de la provincia manchega resulta obvia la estrecha ligazón de las matanzas de la revolución con las matanzas de la posguerra. El «radical maniqueísmo», la «retórica demonizadora», la «deshumanización» y la «eliminación simbólica» y física, todo ese despliegue de terrible crueldad que padecieron «los rojos» a partir del 1 de abril de 1939, en esta parte de La Mancha como en otras zonas de España, fueron las mismas fuentes inspiradoras de la represión que sufrieron «los fascistas» durante la guerra. También ellos dejaron familias desgarradas, viudas y huérfanos a centenares. Y, como evidenciaron incontables testimonios de primera mano, también ellos sufrieron las torturas y los malos tratos, además de la muerte, a manos de sus enemigos, por más que la propaganda franquista en ocasiones manipulara y exagerara a conveniencia tales extremos. Por añadidura, no debe pasarse por alto que la práctica totalidad de las víctimas de la violencia revolucionaria en la provincia –algún resto insignificante aparte– no se levantaron ni fueron partícipes del golpe. Sólo en casos muy contados resistieron con las armas en la mano cuando se les fue a detener, pero no porque se hubieran sumado previamente a la sublevación. Cuestión distinta es que, de habérseles presentado un contexto favorable, muchos no hubieran dudado en coger las armas para sumarse a los golpistas.33
Con tan brutal y traumático bagaje detrás, los familiares de las víctimas de la revolución se afanaron con saña en la caza del «rojo» desde que se dio por finalizada la contienda, en una actitud de no bajar la guardia y de venganza a ultranza que se mostró imperturbable en los meses y años siguientes. Así fue, con la experiencia de la guerra y la posguerra, como se edificó una sociedad cimentada en el odio, la denuncia y la represalia. A partir de abril de 1939, todos los actos en memoria y reconocimiento de los «caídos» mantuvieron en pie esa llama de rencor de manera indefinida, porque para los allegados de las víctimas aquella fue su forma de exigir justicia en memoria y reparación de sus seres queridos. Ni que decir tiene que, en un ambiente tan asfixiante, recién salidos de una guerra civil, atenazados por el rencor y con las autoridades del régimen respaldando tales impulsos con el fin de afirmar lazos de sangre con sus seguidores, era muy difícil que se impusieran los partidarios de actuar con ponderación y mesura, que también los hubo en abundancia, aunque sus llamadas de atención apenas se tuvieron en cuenta. De ahí que en la posguerra muchos pagaran en sus propias carnes los crímenes que no habían cometido.
Con toda seguridad, en términos de odio ambiental los primeros meses fueron los peores, unos meses en los que, además de sucederse las denuncias, torturas y fusilamientos a mansalva, se extrajeron los cadáveres causados por la revolución de las fosas comunes y de las cunetas para darles sepultura en condiciones dignas. Todo ello en medio de un silencio sepulcral, roto esporádicamente por llantos y muestras de dolor, que daban pie a escenas desgarradoras en el momento de identificar los cuerpos ante la autoridad judicial, como sucedió, por ejemplo, con los vecinos de La Solana fusilados en 1936 y enterrados en el cementerio de Membrilla. Un día de principios de junio de 1939, los diez kilómetros entre uno y otro pueblo se cubrieron andando con los 18 féretros llevados a hombros por sus familiares y amigos. Los cadáveres se reconocieron por las ropas u objetos personales que todavía portaban, y hubo familiares que no se privaron de abrazar alguno de los cuerpos en los que se apreciaban los disparos en la cabeza o las manos atadas todavía a las espaldas. Los cadáveres se hallaban relativamente bien conservados, con un color «parecido al del bacalao» porque les habían echado cal encima antes de enterrarlos. María Josefa Gertrúdix (a) Pepa la Sagasta no pudo evitar una exclamación al ver los restos de Gabriel Serrano Díaz-Mayordomo, con el que antes de la guerra tenía previsto casarse: «¡Mi novio! ¡Mi novio!». La entrada del impresionante cortejo fúnebre al pueblo en medio de las banderas desplegadas, con la gente allí arracimada asistiendo al duelo a cielo abierto, se efectuó por la calle principal (la calle de la Carrera), a la que luego se le cambiaría el nombre por el de avenida de los Mártires.34 Escenas de este tipo se repitieron por doquier en otras muchas localidades de la provincia durante aquellos meses cruciales en los que la dictadura echó a andar.
La represión de posguerra se desarrolló en medio de ese ambiente erizado por las emociones, el sufrimiento, el odio a ultranza y la aplicación brutal de la ley del Talión. Un clima exaltado de venganza primaria alentado por los allegados de las víctimas y también por las propias autoridades civiles y militares del Nuevo Estado, interesadas más que nadie en anudar sólidos lazos con sus potenciales partidarios. Pero, aunque extremadamente sangrienta y cruel, no se trató de una venganza indiscriminada que respondiera a un afán exterminador, si se utilizan con propiedad tales adjetivos. En realidad, el rasgo más desconcertante de aquella represión fue que no se ajustó a reglas fijas, dependiendo mucho de los tribunales concretos el alcance y la forma de aplicar la legislación elaborada al efecto. Junto a muchos tribunales relativamente garantistas –que no dudaron en ampliar la información de las causas cuando no tenían claro el veredicto, o que mostraron alguna sensibilidad ante los recursos de los encausados–, otros actuaron con una frialdad y arbitrariedad manifiestas, dictando sentencias con enorme rapidez, sin las garantías exigibles y sin acumular pruebas suficientes sobre las que sostener las acusaciones condenatorias. Así pues, lejos de guiarse por el mismo patrón represivo, la casuística en la actuación de aquellos tribunales fue muy variada.
Por otro lado, está claro que la represión de posguerra se ajustó a un pulso y a unos fines distintos a los desplegados en los primeros meses de la guerra, cuando el objetivo fundamental de los insurgentes era la ocupación y control del territorio aun a costa de causar miles de víctimas. Las cifras de muertos que se registraron en Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla La Vieja, La Rioja, Navarra o Aragón en esas fechas así lo atestiguan.35 Por el contrario, la lógica que presidió la represión de posguerra en las provincias que durante todo el conflicto permanecieron en la retaguardia republicana –y que por consiguiente sufrieron antes los rigores de la violencia revolucionaria– no se movió ya por el control del espacio ni por el miedo a que la insurrección fuera derrotada.36 En realidad, y aunque las víctimas mortales de la posguerra se contaron todavía por decenas de millares en el conjunto de España, «lo que hubo en los diez años que siguieron a la sublevación fue sobre todo una limpieza en el sentido profiláctico dirigida mucho más a expurgar y someter que a aniquilar».37
Represión masiva no es sinónimo de represión indiscriminada. La simple constatación empírica confirma que, entrada la posguerra, la duración de los procesos se amplió,38 como también se institucionalizó una clara gradación de los castigos, en virtud de la cual se dictaron penas desiguales en relación con la gravedad dispar de los «delitos» identificados como tales. Por supuesto, esos «delitos» los establecía la legalidad promulgada por una dictadura, que no era la legalidad de un Estado de Derecho ni de una democracia liberal. Con todo, aunque hubo excesos e irregularidades de todos los colores, después de haber analizado al detalle más de quinientos consejos de guerra puede afirmarse que aquello no fue el reino de la arbitrariedad y discrecionalidad absolutas, aunque se registraron abusos y actos arbitrarios a mansalva, qué duda cabe. De ahí esa gradación de penas, de la que se derivaron condenas que iban desde unos pocos meses a los treinta años de reclusión y, en el peor de los casos, la condena a muerte, que podía ser por fusilamiento o, de forma más extraordinaria, por garrote vil. Si para la provincia de Ciudad Real aceptamos la cifra de unos 30.000 paisanos investigados y/o encausados al término del conflicto, los condenados a muerte por causas derivadas de la guerra fueron 2.758, el 9,1% del total, un porcentaje sin duda alto y escalofriante, pero que ya no se ajustaba a las pautas liquidadoras de los primeros meses de la guerra. Para el conjunto de España, entre 1936 y 1950 el porcentaje de las condenas a muerte superó con toda probabilidad el 10% de las sentencias dictadas por los tribunales militares. Las penas de reclusión mayor sumaron, en cambio, entre el 25 y el 30%.39
Entiéndase que, a diferencia de un régimen constitucional, en el que es preceptivo el principio de la presunción de inocencia, en esa época se impuso la presunción de culpabilidad. Por eso hubo tantos depurados, entre ellos miles de soldados desmovilizados que habían hecho armas en el Ejército republicano. Muchos de aquellos soldados pudieron contar con todas las credenciales de un pasado y un entorno derechistas impecables y, sin embargo, no se libraron de la correspondiente ficha clasificadora al regresar del frente. Por consiguiente, miles de vástagos de familias conservadoras fueron también investigados al lado de sus paisanos de izquierdas. Para las autoridades del Nuevo Estado, mientras no se demostrase lo contrario todos los soldados que habían combatido en el «Ejército rojo» a priori se hacían acreedores de todas las sospechas. Otra cosa es que de inmediato se activaran las recomendaciones, gracias a las cuales los soldados con antecedentes derechistas sortearon con facilidad el trago de la depuración, extremo del que no se beneficiaron sus vecinos de la otra cuerda.
Se ha constatado con razón que la represión con resultado de muerte afectó sobre todo a los dirigentes de los partidos, sindicatos y organizaciones de izquierda en general, aquellos que antes y, sobre todo, durante la guerra ostentaron cargos de responsabilidad política a distintos niveles. Fue así como cayeron muchos de los principales líderes socialistas, anarquistas, republicanos y comunistas de la provincia. Entre ellos, tres integrantes de la candidatura del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, más de cien alcaldes, varios centenares de concejales e incontables impulsores de las colectivizaciones que, a su vez y en su conjunto, habían sido líderes y activistas de sus respectivas formaciones a escala local o provincial. En este sentido, porcentualmente los socialistas fueron los más golpeados por la represión, sumando el 60,2% de las víctimas mortales, frente a un 19,5% los anarquistas, un 14,6% los comunistas (gran parte de las Juventudes Socialistas Unificadas incluidas aquí) y un 5,7% los republicanos de izquierda. Tras la expulsión de los alcaldes y concejales derechistas y de centro a raíz de las elecciones de 1936, los socialistas se hicieron por la vía de los hechos consumados con el control de unos ochenta ayuntamientos, a lo que hay que añadir que los únicos dos diputados obtenidos por el Frente Popular en esas elecciones fueron de la misma corriente. Durante la guerra, los socialistas también se hicieron con la presidencia de la Diputación a partir de 1937.40 Estas cifras indican a las claras que, hablando con propiedad, la represión de posguerra cabe ser calificada como politicidio y/o eliticidio, en la misma onda de limpieza selectiva aplicada en la retaguardia republicana en los meses revolucionarios de 1936 y principios de 1937.41
El alto porcentaje de víctimas socialistas no sorprende, ya que antes de la guerra eran con gran diferencia la fuerza de izquierdas más y mejor organizada en la provincia, un liderazgo que mantuvieron durante la misma pese al importante crecimiento experimentado por anarquistas y comunistas, previamente muy minoritarios en esta demarcación. Desde la formulación represiva franquista, que partía de una concepción piramidal del funcionamiento del poder revolucionario, los socialistas fueron los más castigados porque ellos habrían sido también los principales responsables, impulsores o ejecutores de la violencia en su retaguardia. El análisis de cientos de consejos de guerra demuestra que esa lógica represiva buscó individualizar el castigo, de ahí que a la mayoría de los condenados a las penas más graves se les atribuyeran responsabilidades directas o indirectas en las matanzas, con fundamento o no según los casos, que esa es otra cuestión. Los tribunales militares no siempre aportaron pruebas creíbles para demostrar tales atribuciones, pero en cientos de casos comprobables las evidencias y testimonios reunidos por la instrucción de las causas resultaron abrumadores a la hora de confirmar la condición de victimarios o colaboradores en distinto grado de los acusados. En esas causas declararon miles de testigos, en contra o a favor de los procesados, sin olvidar a los muchos que no tuvieron una significación política determinada, cuyos testimonios solían ser los más imparciales y, por consiguiente, los más certeros y valiosos para el historiador. Tema aparte es que la justicia franquista no ofreciera a los acusados las garantías exigibles en un sistema judicial democrático, realidad que no cabe discutir.
¿Qué porcentaje de victimarios hubo sobre el conjunto de los represaliados con resultado de muerte? Se ha sostenido que «los culpables de hechos de sangre fueron minoría entre los ejecutados»,42 afirmación que no carece de fundamento si se hace referencia a los ejecutores directos de la violencia. Pero en el engranaje represivo previo o en torno a la limpieza política (vigilancia de puntos neurálgicos, cacheos, registros domiciliarios, multas, expropiaciones, denuncias, detenciones, cárceles, palizas…) participaron miles de ciudadanos armados comprometidos en la movilización contra los rebeldes. Sin olvidar a otros muchos que callaron desde los puestos de responsabilidad que ocuparon, sin querer o sin atreverse a alzar la voz para frenar aquellas matanzas. Por no hablar de los miles de izquierdistas que, sin tener ningún cargo de responsabilidad, miraron para otro lado considerando que lo mejor era no entrometerse, convencidos de que las matanzas no iban con ellos. Y es que la implicación masiva de personas –directa o indirecta, tangencial u oblicua– en los impulsos de limpieza política ha sido algo muy común en las guerras del siglo XX, perteneciendo la mayoría de sus protagonistas a eso que damos en llamar «gente corriente». Fueron personas «normales» las que, en las circunstancias extraordinarias dadas, se aprestaron a participar en los crímenes de guerra al lado de las minorías que mataron por motivos ideológicos. Unos y otros actuaron convencidos de que su acción se ajustaba a los dictados de una autoridad legítima.43
En el sentido apuntado, la guerra civil española no constituyó ninguna excepción. Por tanto, en la coyuntura crítica de aquel momento histórico la violencia contó con el respaldo –cuando no el apoyo incondicional– de una parte considerable de la población. Desde tal perspectiva, las dos retaguardias de la guerra civil española se ajustaron a una tónica muy parecida, aunque ello no quiere decir que fueran completamente asimilables. Los causantes de aquellas violencias eran conscientes de lo que hacían y emplearon todos los medios en ese empeño. De acuerdo con Santos Juliá, no fueron arrastrados «por una especie de destino histórico, como si no hubieran tenido más remedio que hacer lo que hicieron cumpliendo así un guion escrito por mano ajena». La responsabilidad de las personas concretas, de los dirigentes políticos y todos aquellos «que armaron con sus palabras o sus consignas, con sus órdenes y admoniciones, aquellas matanzas, no puede diluirse en la cuenta de las culpas colectivas, que son de todos y, por eso, no son de nadie».44
Más allá de los ejecutores directos de los asesinatos, un porcentaje importante de ciudadanos se situó en lo que se ha definido como «zona gris» de la violencia, de modo que las categorías de participantes en la represión fueron muy variadas: «Podemos hablar, de arriba abajo, con diversos grados de responsabilidad y compromiso, de directores, intercesores, ejecutores y colaboradores, un grupo, este último, amplio y heterogéneo en el que cabría incluir a los cómplices, los delatores, los adeptos y los simples espectadores». Ante la sensación de amenaza y la incertidumbre reinantes, muchos ciudadanos consideraron que no había más salida que la colaboración activa o el riesgo de engrosar los listados de víctimas. En un ambiente así, donde cada uno sabía cómo respiraba el vecino, la pasividad o la indiferencia eran cuando menos sospechosas.45 La guerra obligó a muchos a participar sin quererlo, a tomar partido hasta mancharse, ya que «no era ése buen momento para los pusilánimes».46 Conscientes de esa variedad de posiciones, las autoridades de posguerra la utilizaron como argumento para encausar y castigar con discrecionalidad a muchos miles de vecinos, aplicando unas penas que una justicia democrática hubiera considerado desmedidas en la mayoría de los casos. A la hora de establecer el alcance de las penas, las autoridades militares tiraron en general hacia arriba, y ante la duda siempre optaron por pecar por exceso que por defecto.
Se ha afirmado también con razón que «las acusaciones genéricas de pertenencia a los comités durante la guerra, la dirección de partidos y sindicatos fueron evidencias para las condenas».47 En lo que se refiere a los comités, en particular, tal proposición no puede ser más cierta, dado que, como se ha demostrado en este y otros estudios, los comités fueron la pieza clave en la inspiración y aplicación de la limpieza política llevada a cabo en la retaguardia republicana. Y, sin embargo, hubo excepciones, porque haber ocupado cargos políticos de altura en el entramado represivo no siempre determinó la condena automática al paredón de fusilamiento. En realidad, muchos miembros de los comités eludieron la condena a muerte, aunque por lo general tuvieron que encarar penas muy duras. El resultado fue muy diferente según las localidades, incluso aunque formaran parte del mismo espacio territorial. Así, la suerte de los miembros de los comités de dos poblaciones relativamente cercanas como Almadén y Almodóvar del Campo, pertenecientes ambas a las cuencas mineras de la provincia, fue muy distinta. En la primera, el destino de aquellos dirigentes resultó dispar, predominando los que acabaron en prisión sobre los ejecutados. En un balance de 1941 se indicó que tres habían sido fusilados, uno había muerto (se supone que por causas naturales), nueve se hallaban en prisión, dos en rebeldía y uno en libertad.48 En contraste con tal imagen, en Almodóvar del Campo fusilaron a todos los miembros del Comité de Defensa que pillaron: 14 sobre un total de 16. Sólo se libraron de la muerte los que previamente habían logrado escapar, como el diputado socialista Marino Sáiz, que huyó al extranjero, y el dirigente de la CNT Manuel Serrano Ruiz, cuyo paradero no se pudo dictaminar.49 En cambio, como contraejemplo puede citarse el caso de Solana del Pino, un pueblo del mismo partido judicial donde no se registraron asesinatos en 1936 y en el que tampoco se fusiló a nadie en la posguerra. Los nueve muertos contabilizados aquí en los años cuarenta murieron a consecuencia de las duras condiciones carcelarias, no porque fueran condenados a muerte.50 Con todo, la tónica dominante en la mayoría de las localidades fue el dictado de penas durísimas contra los dirigentes de los comités y de las organizaciones políticas en su conjunto, particularmente en aquellos núcleos donde la represión revolucionaria alcanzó con anterioridad cotas muy altas.
Desde la perspectiva de los vencedores de la guerra no cabía ninguna duda al definir como «justa» la represión de posguerra. Tal percepción se reflejó, por ejemplo, en un informe elaborado por el alcalde de Puebla del Príncipe en junio de 1941, en el que se aludió a los vecinos causantes del asesinato del que fuera párroco del pueblo, Miguel González Calero, en 1936: «asesinato que ha tenido su justa sanción, aplicando la pena de muerte y ejecutando a los responsables directos del mismo».51 Para estas voces los responsables de los desmanes de la guerra fueron «ejecutados por la Justicia» en virtud de haber ordenado «detenciones, saqueos, robos y cuanto significaba ruina para la Patria, tormentos y crímenes para los buenos y honrados patriotas, actuando siempre con saña y con actividad soviética», como rezaba otro informe suscrito por el alcalde de Porzuna por las mismas fechas.52 El cabo-comandante del puesto de Puerto Lápice, a su vez, tampoco vaciló al escribir, de forma cruda y explícita, que Luis Santiago Maderuelo, presidente del Comité del Frente Popular de ese pueblo, fue fusilado por ocupar dicho cargo y el de alcalde y, como otros de sus correligionarios, «por criminal» y consecuentemente haber intervenido «en las primeras muertes».53 Siempre solía invocarse el principio reparador en relación a la violencia revolucionaria para legitimar la represión sangrienta de la posguerra.54
Por tanto, los vencedores de la guerra defendieron con toda naturalidad que los ejecutados de la posguerra lo fueron en debida respuesta a los asesinatos y desafueros cometidos previamente por los «rojos». Como apostillaron en una entrevista Petronilo Arroyo Moya y su mujer, María del Carmen Salcedo Martín-Albo, a cuyo padre asesinaron el 24 de agosto de 1936, «se mató a quien mató».55 Claro que eso no fue siempre cierto ni siempre se demostró con verosimilitud tal acusación. De hecho, muchos dirigentes que tuvieron cargos de responsabilidad no intervinieron en las matanzas de la revolución, incluso a pesar de haber formado parte de los comités. Por supuesto, las autoridades franquistas no solían entrar en el poliédrico y complejo funcionamiento interno de tales organismos, donde hubo posturas para todos los gustos. Tales sutilezas no encajaban ni venían a cuento en el ambiente maniqueo y simplificador de la posguerra. Por eso no se tuvo mala conciencia al justificar la represión, y por eso casi nunca se escondieron tampoco los hechos punitivos, aunque a veces se recurriera al eufemismo «fallecido» o similares para encubrir la realidad de lo sucedido, como cuando se trató de muertes extrajudiciales o, para ser más precisos, asesinatos en toda regla.
En esas ocasiones, la utilización de los eufemismos refrendaba la autovulneración de las propias leyes de la dictadura en materia represiva. Ahora sabemos que en la provincia hubo al menos 125 asesinatos de ese tipo en la posguerra, localizados en las primeras semanas sin que se formalizase ningún procedimiento judicial. Esas muertes se registraron en Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Castellar de Santiago, Chillón, Fontanosas, La Solana y Torrenueva. Sus autores o inspiradores fueron vecinos de los mismos pueblos, que decidieron tomarse la justicia por su mano sin que las autoridades militares ocupantes movieran un dedo para evitar tales desmanes. En algún caso, como en La Solana, fueron esas mismas autoridades las que ordenaron a sus hombres (los requetés) los fusilamientos extrajudiciales –precedidos de terribles palizas y torturas– bajo la presión de los derechistas más exaltados del lugar. Aunque, a falta de otras fuentes, tampoco escasean testimonios orales alusivos a la participación directa de algunos de estos en los linchamientos. Prueba de que aquellos crímenes ocurrieron al margen de toda legalidad fue la tardanza en inscribir las víctimas en el Registro Civil. En el caso de los 34 asesinados de La Solana en abril de 1939 –en dos sacas sucesivas, una en la noche del día 8 y otra en la del 16– su inscripción se retrasó hasta febrero de 1943. No contentos con eso, los responsables de tal desafuero utilizaron una fórmula retórica engañosa para encubrir la verdad de lo sucedido, pues se indicó que los afectados resultaron muertos «a consecuencia de hacer frente a las gloriosas fuerzas del Ejército Nacional», lo cual fue manifiestamente falso. No hay ni el más leve indicio escrito u oral de que tal resistencia tuviera lugar. Es decir, una vez producido el asesinato de esos paisanos se encubrió su desaparición durante cuatro años, muestra clara del brutal crimen que se cometió con ellos.56
Ciertamente, la machacona propaganda de los vencedores de la guerra acabó por surtir efecto, logrando convencer a los familiares de las víctimas de que estas habían caído sin más a consecuencia de la vesania «roja». No se indagó más allá ni se plantearon otros interrogantes. El hecho objetivo de que la guerra difícilmente habría tenido lugar de no producirse el golpe fue convenientemente difuminado y enterrado para los restos. Los golpistas de 1936 eran los menos interesados en figurar ante sus potenciales seguidores como causantes o instigadores –cuando menos indirectos– de las matanzas que cometieron «los rojos» en respuesta a la insurrección. Al fracasar el golpe en media España, se constituyó una inmensa bolsa de rehenes sobre la que se cebaron los revolucionarios para vengar los muertos acarreados por la maniobra insurgente. En vez de pedir cuentas a los causantes de esa decisión irresponsable y homicida, que jugaron alegremente con el destino de millones de españoles, decenas de miles de familias derechistas –al menos de palabra– interiorizaron la idea de que sus parientes murieron «por Dios y por España» y que los militares se levantaron para evitar que el país sucumbiera a manos de una revolución comunista en ciernes.
Como fórmula compensatoria, el franquismo concedió a esas víctimas la categoría de «mártires», un recurso que de paso canalizó la apropiación institucional de su memoria. Dadas las penalidades y traumas sufridos al socaire de la experiencia revolucionaria era difícil que el grueso de los sectores conservadores –con más razón las familias golpeadas por la violencia– no se decantaran por la dictadura franquista al término de la guerra. La propaganda hizo el resto; alienó de tal forma a los familiares que la identificación con la dictadura y su máximo exponente fue total. Como reiterara todavía poco antes de morir Pilar Muñoz Sánchez-Ajofrín, a cuya familia masacraron en 1936, «queríamos a Franco como a nuestro padre».57 La muerte de José Calvo Sotelo («el protomártir») se esgrimió como la gota que colmó la paciencia de los militares insurgentes, erigidos en salvadores de la patria. Nada se dijo entonces de las tramas golpistas alimentadas por la cúpula insurgente desde muchos meses atrás, al menos desde marzo de aquel año, que diseñó la estrategia dirigida a derribar al Gobierno constituido tras la victoria electoral del Frente Popular. Esa estrategia se formuló mucho antes de que la tensión política alcanzase los niveles de crispación con los que los conspiradores buscaron legitimar después su maniobra desestabilizadora, su traición al juramento de obediencia prestado y su insubordinación frente al marco constitucional.58
Es indiscutible que la situación del orden público y la inestabilidad política general presentaron rasgos alarmantes en la primera mitad de 1936,59 un período crucial de la historia de España: graves irregularidades en las elecciones generales de febrero, centenares de muertos y heridos por violencia política, proliferación de atentados anticlericales, intensificación de las huelgas a niveles sin precedentes, expulsión de miles de concejales derechistas y de centro de los ayuntamientos, purga de millares de empleados municipales, ocupaciones masivas de tierra al margen de la legalidad... En medio de aquel clima tan convulso, el mundo conservador se sumió en una preocupante inquietud, asfixiado por una sensación de cerco pareja a la fuerte movilización protagonizada en la calle por las organizaciones obreras.60 Sin pretenderlo, estas se convirtieron en las mejores aliadas de los conspiradores militares en el lanzamiento de su acción subversiva. Pero a la pregunta de quién deseaba realmente una guerra civil en la España agitada de 1936 cabe responder que «ni el conjunto de la izquierda ni de la derecha lo pretendía, aunque sí los más fervientes revolucionarios y el núcleo duro de la extrema derecha».61
De hecho, pese a todas esas circunstancias, nada justificaba que la superación del clima enrarecido pasara necesariamente por una intervención militar. La conflictividad ambiente explicó el amplio respaldo logrado por los golpistas en amplias zonas al lanzar su desafío (en contraste con el aislamiento de Sanjurjo el 10 de agosto de 1932), pero en modo alguno legitimó el carácter brutalmente antidemocrático de esa acción. Las tensiones y las violencias de aquellos meses, pese a su gravedad, no prefiguraron ni determinaron la guerra civil, como tampoco la supuesta amenaza revolucionaria. Por ello, la guerra nunca fue ni necesaria ni inevitable: «basta pensar que si un grupo de conspiradores militares hubiera mantenido la fidelidad al juramento de lealtad a la República que pronunciaron en su día, nunca habría comenzado una guerra entre españoles».62 Por añadidura, el golpe no fue ninguna solución, sino todo lo contrario. Para lo único que sirvió fue para abrir las puertas a la revolución en media España y a la contrarrevolución en la otra media, al tiempo que hizo que el país se precipitase en el abismo de una terrible conflagración bélica presidida por el odio, la sangre y una crueldad inenarrables. El enorme precio pagado por los ciudadanos españoles a consecuencia del «crimen de lesa patria» (Azaña dixit) cometido por los conspiradores militares pesó de modo traumático en el país durante varias generaciones, al causar un daño irreparable e infinitamente superior al mal que pretendió evitar.63
Conclusiones
En el contexto de una Europa convulsa donde la idea democrática liberal retrocedía a marchas forzadas, el golpe de julio de 1936, la guerra y la revolución fueron las circunstancias que enmarcaron las matanzas de la retaguardia republicana, una política de limpieza selectiva que respondió al objetivo de controlar el territorio tras el desafío planteado a la legalidad por la insurrección militar. Sin el golpe –y su derrota parcial– nunca se hubiera producido aquel baño de sangre, que salpicó tanto a los combatientes en los frentes como a la población civil. El golpe fue el acontecimiento decisivo, el hecho que puso todos los relojes a cero. La violencia con la que irrumpieron los golpistas y la que surgió de inmediato en respuesta a ellos se vieron directamente mediatizadas por la marcha de la guerra y las represalias derivadas de la misma, sobre todo en los primeros meses. Cada derrota militar, cada bombardeo, cada matanza generada por los insurgentes tuvieron su réplica en la otra retaguardia. El golpe y el desarrollo de la guerra fueron, por tanto, los factores determinantes de aquella explosión sangrienta a ambos lados de la línea del frente.
El despliegue de la política represiva atravesó diferentes fases en la retaguardia estudiada aquí. En primer lugar, la fase de la violencia «caliente», que coincidió grosso modo con las dos primeras semanas de la guerra. A partir de agosto y hasta principios de 1937, se impuso otra lógica, la de una violencia fría, coordinada y orquestada por los distintos centros de decisión (comités locales, redes punitivas comarcales, comités de la capital provincial…). Como en toda la España republicana, el grueso de las matanzas se registró en los meses de julio, agosto y septiembre de 1936, decayendo a partir de entonces, aunque en noviembre todavía se manifestó un repunte temporal importante. Desde entonces, el impulso de la violencia se fue apagando al tiempo que se enfriaba la pasión revolucionaria general y se materializaba la reconstrucción del Estado republicano en un sentido más centralizador. La violencia de retaguardia no desapareció por completo, aunque tendió a concentrarse en la trastienda inmediata de los frentes, afectando sobre todo a soldados derechistas denunciados por sus propios paisanos o castigados por intentar pasarse a las filas del Ejército rebelde. Los muertos ocasionados por las rivalidades internas del bando republicano fueron escasos, pero también se recogieron algunos en la demarcación estudiada, prueba de que no siempre reinó la armonía entre las fuerzas que se enfrentaron al Ejército rebelde.
Por otra parte, la violencia desplegada en aquellos meses decisivos no puede explicarse sólo en virtud de la reacción al golpe de Estado y al desarrollo de la guerra. También pesaron de forma decisiva los presupuestos ideológicos y culturales forjados desde antiguo, así como los mitos movilizadores –el antifascismo y la revolución, en particular– ligados a la política internacional del momento. Por tanto, las raíces de la violencia revolucionaria se hallaron también en el carácter excluyente y radical consustancial a la cultura política de sectores amplios de las izquierdas de entonces. El compromiso de estos sectores con la República parlamentaria –que a priori no compartieron ni anarquistas ni comunistas– fue meramente instrumental y desde el principio le pusieron fecha de caducidad. El mito del enemigo interior que había que borrar del mapa, de acuerdo con el cual las fuerzas conservadoras tenían que ser apartadas del ruedo político para los restos, constituía un elemento central del discurso político antifascista desde bastante antes de julio de 1936. El hecho de que buena parte de los muertos de la «violencia caliente» fueran religiosos que nunca se habían metido en política, asesinados a los pocos días del golpe, es un dato concluyente sobre la enorme influencia que tuvieron los estereotipos culturales e ideológicos en las mentes de las minorías audaces que impulsaron las matanzas. En sus distintas versiones –socialista, comunista, anarquista y republicana intransigente–, el discurso revolucionario alentó la liquidación, simbólica pero también física, de los grupos sociales condenados por la historia.
Junto con la coyuntura bélica y los patrones culturales e ideológicos al uso, también contaron las experiencias traumáticas hijas del combate político en los años previos, manifestadas al compás de la compleja construcción de la democracia republicana. Durante la primera mitad de los años treinta, la vida política en el mundo local que nos ocupa no fue una balsa de aceite, sino que se vio presidida en distintos municipios, en general los más importantes, por agudas tensiones y enfrentamientos que minaron la convivencia democrática. Que estas experiencias también condicionaron en grado sumo las políticas punitivas de los primeros meses de la guerra lo demuestra el hecho de que las matanzas se concentraran, sobre todo, en las comarcas del centro y este provincial, justamente en las localidades que habían acogido los conflictos y desencuentros políticos más importantes entre 1931 y 1936. Estas zonas se revelaron como las más politizadas y movilizadas a todos los efectos antes de la guerra. Además, eran las que contaban con mayor presencia de las clases medias, las que tenían la propiedad más repartida, las que presentaban un mayor volumen demográfico, las que se hallaban mejor comunicadas tanto por carretera como por ferrocarril y las que disponían de un tejido asociativo político más denso y avanzado.
La naturaleza política de aquella violencia se confirma con el análisis del perfil biográfico de las víctimas. La conversión de los ciudadanos en víctimas se vio mucho más condicionada por la adscripción política que por el origen social o la profesión, aunque esta perspectiva no fuera ni mucho menos irrelevante en un período donde la identidad de clase estuvo muy presente en la vida pública: las luchas entre los propietarios y las organizaciones representativas de los asalariados se hallaron a la orden del día en el mundo rural durante los primeros años treinta. Ahora bien, sería un error interpretar la violencia revolucionaria bajo esquemas binarios simplistas, de clase contra clase, como una respuesta surgida preferentemente desde los lenguajes y la perspectiva de la lucha social. A estos efectos, la mayoría de las víctimas de la revolución tuvo un perfil mesocrático, dentro de un conjunto interclasista y poliédrico donde tampoco faltaron los muy ricos y, en el otro extremo, los asalariados y los trabajadores manuales.
No cabe duda de que casi nunca se mató por azar y de forma improvisada. En la violencia revolucionaria hubo escasa espontaneidad, muy poco descontrol y sí mucho cálculo racional y premeditación. Con la voluntad expresa de someter a una provincia de predominio conservador, se mató a personas que se habían distinguido en el combate político y en las luchas sociales previas por considerarlos «desafectos» y «enemigos» de la causa republicana, concebida a esas alturas como la causa de la República del Frente Popular. Bajo una lógica similar a la aplicada por los sublevados en los territorios conquistados, el objetivo expreso en la retaguardia republicana fue acabar con las minorías dirigentes y los cuadros intermedios de las organizaciones políticas rivales, con el fin de descabezarlas y neutralizar cualquier tipo de resistencia. Por ello se mató a gentes vinculadas a la extrema derecha monárquica y al falangismo, a los que se atribuyó una complicidad directa con el golpe. La contundencia con los falangistas, en particular, fue muy llamativa dado su escaso arraigo en esta tierra. Pero el mayor volumen de víctimas procedió de las filas de Acción Popular, la fuerza hegemónica cuya complicidad con los conspiradores no se pudo demostrar en este entorno. Por añadidura, no cabe olvidarse de un segmento de víctimas, minoritario pero significativo, ligadas al centro político y a distintas organizaciones de ese ámbito, desde el Partido Republicano Radical hasta las distintas formaciones personalistas de significación liberal («republicanos progresistas», «republicanos conservadores», «melquiadistas», etc.). Por tanto, más allá de las visiones estereotipadas ligadas a las categorías genéricas de «derechista» o «fascista», entre los muertos de la revolución hubo una pluralidad ideológica muy marcada, incluidos muchos ciudadanos que habían abrazado la República el 14 de abril de 1931 pero que no comulgaron con las lecturas posteriores que otros, en la izquierda, hicieron de ese régimen.
Pocas veces los artífices de la violencia de retaguardia fueron «incontrolados», milicianos que actuaron por su cuenta o «delincuentes comunes». Tampoco se tiene noticia de que hubiera asesores soviéticos por esta zona. Los inspiradores y matarifes de la retaguardia se reclutaron entre las fuerzas encuadradas en los partidos, sindicatos y organizaciones juveniles ya existentes, que se habían hecho con el poder local a partir de febrero de 1936. Tras el golpe de Estado estas fuerzas se reorganizaron en los llamados comités de Defensa y en las milicias, protagonistas ambos del proceso revolucionario. Además de ocupar los principales resortes del poder municipal, colectivizar la economía y responsabilizarse del abastecimiento de las poblaciones, se encargaron de aplicar la política de limpieza selectiva dirigida a neutralizar al enemigo interior, en tanto que potencial aliado de los rebeldes. Los comités y las milicias constituyeron por tanto el poder revolucionario que orquestó las matanzas. Un poder atomizado por la base local, pero organizado y coordinado a escala comarcal y provincial, sobre una serie de centros de decisión bien definidos en el espacio y en el tiempo: la capital y las principales cabeceras de los distintos partidos judiciales. Ese conjunto se articuló, por tanto, sobre una red de contactos interlocales que canalizó la toma de decisiones y que a su vez se halló en comunicación permanente con los poderes territoriales de las provincias vecinas y con Madrid.
Aunque desde un prisma ideológico ahí hubo de todo –socialistas, republicanos, anarquistas y comunistas–, los principales responsables de la violencia revolucionaria en este rincón de La Mancha fueron los primeros, al constituir con diferencia la fuerza política más y mejor organizada desde tiempo atrás. El protagonismo recayó, en particular, en las Juventudes Socialistas Unificadas, auténtica vanguardia revolucionaria inmersa en aquellas circunstancias en un proceso de bolchevización y de simbiosis parcial con los comunistas. La influencia de estos últimos se dejó notar notablemente en la capital provincial. Sin duda, los anarquistas también tuvieron su parte de responsabilidad en las matanzas de algunas comarcas (en los entornos de Puertollano, Alcázar de San Juan, Manzanares, Membrilla, Almagro…), pero mucho menos de lo que la propaganda de sus compañeros de viaje enfatizó después de la guerra para cargar sobre ellos la autoría principal en la hecatombe. Por su parte, con algunas excepciones, los republicanos de izquierda desempeñaron un papel más bien marginal.
Así pues, el desmoronamiento parcial del Estado republicano ocasionado por el golpe militar facilitó la constitución de los poderes revolucionarios. Sin esa circunstancia, tales poderes y la violencia que alentaron difícilmente se habrían manifestado. El traslado de las fuerzas de orden público a los frentes, la debilidad del Gobierno de José Giral y la impotencia de sus representantes en provincias –los gobernadores civiles– dejaron expedito el camino para la puesta en práctica del experimento revolucionario. Más discutible resulta aplicar esa categoría –la impotencia– al Gobierno de Francisco Largo Caballero constituido el 4 de septiembre de 1936. Dado su fuerte liderazgo y el ascendiente que tenía sobre las organizaciones obreras, cabe sostener que ante el fenómeno de la violencia de retaguardia pecó más de pasividad o de mirar para otro lado que de impotencia. Es más, la investigación reciente ha demostrado la complicidad directa en las políticas punitivas de algunos ministros de ese Gobierno –Ángel Galarza y Juan García Oliver– y sus correspondientes subordinados. En el territorio analizado aquí, la llegada a principios de octubre de 1936 de un nuevo gobernador –natural de la provincia y socialista de filiación– no impidió que las matanzas organizadas se prolongaran durante otros cuantos meses, acumulándose casi seiscientos cadáveres más bajo su mandato a los cerca de 1.300 recogidos en los meses previos.
El final de la guerra no comportó que se pusiera coto a la violencia. Al contrario, el Nuevo Estado se edificó sobre la misma política sangrienta y depuradora que los sublevados venían aplicando de forma implacable desde el primer día de la guerra. En las provincias que, como la analizada aquí, pasaron todo el conflicto en territorio republicano aquella represión se presentó como una política de justa restitución y venganza por las víctimas causadas por la revolución, como si los iniciadores de la guerra nada hubieran tenido que ver de forma indirecta con el desencadenamiento de ese proceso traumático. Con independencia de que los responsables de las matanzas en la retaguardia republicana fueron sus impulsores, inspiradores o cómplices directos o indirectos, los ganadores de la contienda se cuidaron mucho de reconocer que, en último término, los causantes principales de que se produjera aquel descomunal incendio fueron los que se levantaron contra la legalidad establecida. Los artífices de la dictadura militar que emergió tras la guerra se emplearon a fondo durante cuatro décadas para difuminar y blanquear sus enormes responsabilidades en aquel estallido sangriento. Varias generaciones de ciudadanos españoles fueron educadas bajo la interpretación sesgada y maniquea que el nuevo régimen forjó sobre sus propios orígenes.
Fuentes y bibliografía
1. FUENTES PRIMARIAS
Archivo del Congreso de los Diputados.
Archivo de la Dirección General de la Guardia Civil.
Archivo General de la Administración.
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias.
Archivo General Histórico de Defensa.
Archivo Histórico Nacional.
Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real.
Archivo Municipal de La Solana.
Archivo del Registro Civil del Juzgado Municipal de La Solana.
Archivo del Senado.
1. Anuarios, censos y estadísticas
Anuario Estadístico de España. Año 1930 (1932), Madrid, Sucesores de Rivadeneyra.
Anuario Estadístico de España. Año 1931 (1933), Madrid, Sucesores de Rivadeneyra.
Anuario Estadístico de España. Año 1932-1933 (1934), Madrid, Sucesores de Rivadeneyra.
Anuario Estadístico de España. Año 1934 (1935), Madrid, Sucesores de Rivadeneyra.
Anuario Estadístico Provincial de Ciudad Real. Año 1946 (1947), Madrid, Instituto Nacional de Estadística.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1960): Reseña estadística de la provincia de Ciudad Real, Madrid.
MINISTERIO DE TRABAJO. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA (1943): Censo de la población de España de 1930, Madrid, Augusto de Boué Alascón.
MINISTERIO DE TRABAJO. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA (s.a.): Censo de la población de España según la inscripción de 31 de diciembre de 1940, Madrid, Barranco.
1.2. Fuentes hemerográficas
ABC, Madrid.
Adelante, Valdepeñas.
Ahora, Madrid.
Boletín de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España, Madrid.
Boletín de la Asociación de Agricultores de España, Madrid.
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
El Debate, Madrid.
Democracia, Alcázar de San Juan.
El Despertar, Alcázar de San Juan.
El Eco de Valdepeñas.
Emancipación, Puertollano.
El Financiero, Madrid.
La Época, Madrid.
La Estampa, Madrid.
Gaceta de Madrid.
Heraldo de Madrid.
La Libertad, Madrid.
Luz, Madrid.
La Nación, Madrid.
El Obrero de la Tierra, Madrid.
El Pueblo Manchego, Ciudad Real.
El Socialista, Madrid.
El Sol, Madrid.
La Tierra, Madrid.
Vida Manchega, Ciudad Real.
1.3. Entrevistas.
Arroyo Moya, Petronilo (n. 1927): 7 de agosto de 1991.
Bellón Moreno, Carmen (n. 1913): 27 de agosto de 2005.
Briones Barrera, Remedios (n. 1925): 4 de noviembre de 2003.
Briones Carrillo, Ángela (n. 1927): 8 de julio de 2004.
Cencillo Prieto, María (n. 1924): 9 de enero de 2003.
Delgado Sánchez, Gabriel (n. 1919): 8 de agosto de 1991.
Díaz-Roncero Gil, José (n. 1919): 26 de agosto y 25 de septiembre de 2004.
Fernández del Olmo, María (n. 1928?): 2 de noviembre de 2002.
Fustel Lara, Fernando (n. 1919): 5 y 6 de noviembre de 2003.
García Antequera, Teresa (n. 1912): 6 de diciembre de 2004.
García Muñoz, Amparo (n. 1930): 8 de diciembre de 1990.
García Muñoz, Ángel (n. 1901): 11 y 12 de agosto de 1991.
García Muñoz, José María (n. 1935):19 de febrero de 2005.
García Muñoz, María José (n. 1937): 6 de octubre de 2002.
García Velasco, Dominga (n. 1913): 2 de enero de 2003.
García-Catalán Muñoz, Roberto (n. 1924): 11 de agosto de 2003.
García-Cervigón Reguillo, Francisca (n. 1919): 13 de enero de 1991, 31 de agosto 1992 y 15 de enero de 2005.
García-Cervigón Torres, Antonio (n. 1944): 9 de junio de 2004.
García Uceda, Josefa (n. 1920): 26 de agosto de 2004.
Gimeno Moreno, Eusebia (n. 1921): 17 de noviembre de 2011.
Gimeno Romero de Ávila, Bautista: 18 de noviembre de 2011.
Gómez-Pimpollo García, Ramón (n. 1933): 11 de agosto de 2003.
González Jaime, Román (n. 1921): 2 de agosto de 1991 y 3 de octubre de 2003.
Guerrero de Ávila, Baldomera (n. 1922): 28 de agosto de 2005.
Izquierdo García-Comitre, Alejandro (n. 1940): 14 de agosto de 1985.
Luna Montoya, Alfonsa (n. 1930): 17 de marzo de 2004.
Luna Velasco, Francisco (n. 1943): 3 de enero de 2003.
Manzano Serrano, Constanza (n. 1923): 28 de agosto de 2005.
Manzano Serrano, Tomasa (n. 1921): 28 de agosto de 2005.
Manzano Villa, Bernardo (n. 1916): 6 de noviembre de 2003 y 16 de agosto de 2005.
Marín Sánchez, Antonio (n. 1923): 5 de agosto de 1991.
Maroto Serrano, Carmen (n. 1926): 4 de enero de 2003.
Maroto Serrano, María (n. 1921): 8 de diciembre de 1990 y 8 de agosto de 1991.
Mateos-Aparicio Mexino, Gregorio (n. 1894): 8 de agosto de 1991.
Montoya Mateos Aparicio, Dolores (n. 1921): 29 octubre 2003.
Moreno Antequera, Luis Clemente (n. 1919): 1 de febrero de 2003.
Moreno Arrones, Antonio (1922): 4 de octubre de 2003.
Muñoz Sánchez-Ajofrín, María (n. 1909): 10 de agosto de 1991.
Muñoz Sánchez-Ajofrín, Pilar (n. 1909): 10 de agosto de 1991 y 9 de agosto de 2003.
Muñoz Sánchez-Ajofrín, Rafaela (n. 1911): 14 de enero de 2003.
Olmo Montoya, Basilio del (n. 1915): 10 de agosto de 1991.
Ortiz Bueno, Antonio (n. 1921): 5 de noviembre de 2003.
Parra Álamo, Manuela (n. 1928): 2 de noviembre de 2002 y 11 de agosto de 2003.
Prieto Enríquez de Salamanca, María Espino (n. 1919): 19 y 20 de febrero de 2005.
Reguillo Morales, Gregoria (n. 1923): 11 de agosto de 1991 y 10 de enero de 2003.
Reguillo Morales, Santos (n. 1925): 2 y 6 de agosto de 1991.
Rey Campillo, Adela del (n. 1918): 14 de julio de 2002.
Rey Campillo, Rosario del (n. 1922): 14 de julio de 2002.
Salcedo Martín-Albo, María del Carmen (n. 1926): 7 de agosto de 1991.
Salcedo Urtiaga, Francisco (n. 1914): 4 de noviembre de 2003.
Salcedo Velasco, Gabina (n. 1921): 2 de agosto de 1991.
Serrano Romero, Manuel (n. 1922): 17 de octubre de 2003.
Sevilla Araque, José (n. 1931): 10 de agosto de 2003.
Vera García-Abadillo, Petra (n. ¿?): 1 de febrero de 2003.
2. BIBLIOGRAFÍA ESCOGIDA
ALBERTI, Jordi (2008): La Iglesia en llamas. La persecución religiosa en España durante la Guerra Civil, Barcelona, Destino.
ALEGRE, David, ALONSO, Miguel y RODRIGO, Javier, coords. (2010): Europa desgarrada. Guerra, ocupación y violencia, 1900-1950, Zaragoza, PUZ.
ALEJANDRE, Juan Antonio (1986): «La Justicia penal», Historia 16, La Guerra Civil, nº 14, pp. 84-91.
ALÍA MIRANDA, Francisco (1994): La guerra civil en retaguardia. Conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real (1936-1939), Ciudad Real, Diputación Provincial.
ALÍA MIRANDA, Francisco (2011): Julio de 1936. Conspiración y alzamiento contra la Segunda República, Barcelona, Crítica.
ALÍA MIRANDA, Francisco (2015): La agonía de la República. El final de la guerra civil española (1938-1939), Barcelona, Crítica.
ALÍA MIRANDA, Francisco (2017): La Guerra Civil en Ciudad Real, 1936-1939. Conflicto y revolución en una provincia de la retaguardia republicana, Ciudad Real, Diputación.
ALÍA MIRANDA, Francisco y VALLE CALZADO, Ángel Ramón del, coords. (2008): La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha.
ALTAFAYLLA KULTUR TALDEA (1986): Navarra 1936-1939. De la esperanza al terror, Tafalla, Altafaylla.
ÁLVAREZ JUNCO, José (1985): «El anticlericalismo en el movimiento obrero», en Gabriel Jackson y otros: Octubre de 1934. Cincuenta años para la reflexión, Madrid, Siglo XXI, pp. 283-300.
ÁLVAREZ JUNCO, José (1992): «Un anarquista español a comienzos del siglo xx. Pedro Vallina en París», Historia Social, nº 13, pp. 23-38.
ÁLVAREZ JUNCO, José (1990): El Emperador del Paralelo: Lerroux y la demagogia populista, Madrid, Alianza Editorial.
ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel (2002): Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión en la Segunda República española (1931-1936), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel (2013): «The Impact of Political Violence During the Spanish General Election of 1936», Journal of Contemporary History, nº 48 (3), pp. 463-485.
ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel (2016): José María Gil Robles, un conservador en la República, Madrid, Faes.
ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y VILLA GARCÍA, Roberto (2013): «El impacto de la violencia anticlerical en la primavera de 1936 y la respuesta de las autoridades», Hispania Sacra, vol. 65, nº 132, pp. 683-764.
ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y VILLA GARCÍA, Roberto (2017): 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, Madrid, Espasa.
ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio (1985): «Los componentes sociales y políticos», en Manuel Tuñón de Lara y otros: La Guerra Civil española 50 años después, Barcelona, Labor, pp. 45-122.
ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio (2006): Por qué el 18 de julio… Y después, Barcelona, Flor de Viento.
ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio (2013): Largo Caballero. El tesón y la quimera, Barcelona, Debate.
ARRARÁS IRIBARREN, Joaquín (1942): Historia de la cruzada española, t. XX, Madrid, Ediciones Españolas.
ASENSIO RUBIO, Francisco (2010): Cirilo del Río, un manchego en el gobierno de la República, Madrid, Ministerio de Medio Ambiente.
BAHAMONDE, Ángel y CERVERA, Javier (1999): Así terminó la guerra civil, Madrid, Marcial Pons.
BALCÁZAR Y SABARIEGOS, José (1940): La Virgen del Prado a través de la historia, Ciudad Real, Diputación Provincial.
BARRAGÁN MORALES, Ascensión (2001): Don Juan Manuel Treviño Aranguren, V marqués de Casa Treviño Gotor (1879-1936). Los sindicatos católicos-agrarios, Ciudad Real, Diputación Provincial.
BARREDA FONTES, José María (1986): Caciques y electores: Ciudad Real durante la Restauración, 1876-1923, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos.
BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar (2016): «Otro hombre bueno: historia de un republicano que protegió a personas en peligro durante la Guerra Civil», Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, vol. 38, pp. 45-56.
BERMÚDEZ, Antonio (1991-1992): República y Guerra Civil. Manzanares (1931-1939), 2 vols., Ciudad Real, Diputación Provincial.
BERMÚDEZ, Antonio (2008): «Refugiados en Manzanares durante la Guerra Civil», en Francisco Alía y Ángel Ramón del Valle: La guerra civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 767-784.
BIGLINO CAMPOS, Paloma (1986): El socialismo español y la cuestión agraria (1890-1936), Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
BLAS, Andrés de (1978): El socialismo radical en la II República, Madrid, Tucar.
BLASCO, Inmaculada (2003): Paradojas de la ortodoxia. Política de masas y militancia católica femenina en España (1919-1939), Zaragoza, PUZ.
BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan (2009): España turbulenta. Alteraciones, violencia y sangre durante la II República, Madrid, Fragua Reprografía.
BLINKHORN, Martin (1979): Carlismo y contrarrevolución en España, 1931-1939, Barcelona, Crítica.
BOLLOTTEN, Burnett (1980): La revolución española. Sus orígenes, la izquierda y la lucha por el poder durante la Guerra Civil, 1936-1939, Barcelona, Grijalbo.
BOREJSZA, Jerzy W. (2002): La escalada del odio. Movimientos y sistemas autoritarios y fascistas en Europa, 1919-1945, Madrid, Siglo XXI.
BRACHER, Karl Dietrich (1989): La era de las Ideologías, Buenos Aires, Editorial de Belgrano.
BRAUD, Philippe (2006): Violencias políticas, Madrid, Alianza Editorial.
BROWNING, Christopher (2002): Aquellos hombres grises. El Batallón 101 y la solución final en Polonia, Barcelona, Edhasa.
BRUNETEAU, Bernard (2006): El siglo de los genocidios. Violencias, masacres y procesos genocidas desde Armenia a Ruanda, Madrid, Alianza Editorial.
BUITRAGO OLIVER, Juan Carlos (2015): «Conspiración y sublevación en Ciudad Real», en Francisco Alía Miranda y otros (coords.): I Congreso Nacional Ciudad Real y su provincia, t. I, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, pp. 301-316.
BUITRAGO OLIVER, Juan Carlos (2016): «La represión republicana en Ciudad Real», en Francisco Alía Miranda y otros (coord.): II Congreso Nacional Ciudad Real y su provincia, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, pp. 715-733.
BUITRAGO OLIVER, Juan Carlos (2017): «La represión del Comité de Defensa de Ciudad Real», Memoria antifranquista del Baix Llobregat, Año 12, nº 17, pp. 55-60.
BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso (2004): José Calvo Sotelo, Barcelona, Ariel.
CABRERA, Mercedes (1983): La patronal ante la II República. Organizaciones y estrategia, 1931-1936, Madrid, Siglo XXI.
CABRERA, Mercedes, JULIÁ, Santos y MARTÍN ACEÑA, Pablo, comps. (1991): Europa en crisis, 1919-1939, Madrid, Editorial Pablo Iglesias.
CALLAHAN, William J. (2002): La Iglesia católica en España (1875-2002), Barcelona, Crítica.
CAÑAS, Dionisio (1992): Tomelloso en la frontera del miedo (Historia de un pueblo rural: 1931-1951), Ciudad Real, Diputación Provincial.
CÁRCEL ORTÍ, Vicente (1990): La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939), Madrid, Rialp.
CÁRCEL ORTÍ, Vicente (1995): Mártires españoles del siglo XX, Madrid, BAC.
CÁRCEL ORTÍ, Vicente (2000): La gran persecución. España 1931-1939, Barcelona, Planeta.
CÁRCEL ORTÍ, Vicente (2008): Caídos, víctimas y mártires. La Iglesia y la hecatombe de 1936, Madrid, Espasa Calpe.
CARDONA, Gabriel (1983): El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid, Siglo XXI.
CARRÈRE D’ENCAUSSE, Hélène (1999): Lenin, Madrid, Espasa-Calpe.
CASANOVA, Julián (1994): «Guerra civil, ¿lucha de clases?: el difícil ejercicio de reconstruir el pasado», Historia Social, nº 20, pp. 135-150.
CASANOVA, Julián (1997): De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Barcelona, Crítica.
CASANOVA, Julián (1999): «Rebelión y revolución», en Santos Juliá (coord.): Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy, pp. 55-177.
CASANOVA, Julián (2001): La Iglesia de Franco, Madrid, Temas de Hoy.
CASANOVA, Julián (2004): «Europa en guerra: 1914-1945», Ayer, nº 55, pp. 107-126.
CASANOVA, Julián (2007): República y guerra civil, vol. 8 de la Historia de España dir. por Josep Fontana y Ramón Villares, Madrid, Crítica-Marcial Pons.
CASANOVA, Julián y otros (1992): El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Madrid, Siglo XXI.
CASANOVA, Julián, coord., (2002): Morir, matar, sobrevivir: la violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica.
CASAS DE LA VEGA, Rafael (1994): El terror: Madrid 1936, Madridejos, Fénix.
CASTILLO, Juan José (1977): El sindicalismo amarillo, Madrid, Cuadernos para el Diálogo.
CASTILLO, Juan José (1979): Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesino en España (La Confederación Nacional Católico-Agraria, 1917-1942), Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias.
CASTRO, Luis (2006): Capital de la Cruzada. Burgos durante la Guerra Civil, Barcelona, Crítica.
CASTRO ALFÍN, Demetrio (1997): «Cultura, política y cultura política en la violencia anticlerical», en Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma (eds.): Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, pp. 69-97.
CASTRO ALFÍN, Demetrio (2005): «Palabras de fuego. El anticlericalismo republicano», Journal of Spanish Cultural Studies, vol. 6, nº 2, pp. 205-226.
CAZORLA, Antonio (2000): Las políticas de la victoria. La consolidación del Nuevo Estado franquista, Madrid, Marcial Pons.
CENARRO, Ángela (2008): «El poder local durante la guerra civil», en Enrique Fuentes Quintana (dir.) y Francisco Comín (coord.): Economía y economistas españoles en la guerra civil, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Academia de Ciencias Políticas y Morales, pp. 249-278.
CERVERA, Javier (1998): Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, Madrid, Alianza.
CIBRIÁN, Ramiro (1978): «Violencia política y crisis democrática: España en 1936», Revista de Estudios Políticos, (nueva época) nº 6, noviembre-diciembre, pp. 81-115.
CIERVA, Ricardo de la (1969): Historia de la Guerra Civil española, I: Perspectivas y antecedentes, 1898-1936, Madrid, San Martín.
COBO ROMERO, Francisco (1993): La Guerra Civil y la represión franquista en la provincia de Jaén (1936-1950), Jaén, Instituto de Estudios Gienenses.
COBO ROMERO, Francisco (1998): Conflicto rural y violencia política. El largo camino de la dictadura. Jaén, 1917-1950, Jaén, Universidad de Jaén.
COBO ROMERO, Francisco, coord. (2012): La represión franquista en Andalucía. Balance historiográfico, perspectivas teóricas y análisis de resultados, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces.
COMES IGLESIAS, Vicent (2002): En el filo de la navaja. Biografía política de Luis Lucia Lucia (1888-1943), Madrid, Biblioteca Nueva.
CORRAL CORRAL, Pedro (2017): Desertores. Los españoles que no quisieron la Guerra Civil, Córdoba, Almuzara.
CRUZ, Rafael (2006): En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, Siglo XXI.
CRUZ VILLEGAS, Isidro y CRUZ VILLEGAS María Dolores (2008): «Política y conflictividad social en un pueblo de La Mancha: Campo de Criptana (1931-1939)», en Francisco Alía y Ángel Ramón del Valle: La guerra civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha pp. 1223-1241.
CUEVA MERINO, Julio de la (1991): «La cuestión clerical-anticlerical contemporánea en la historiografía española», en Germán Rueda (ed.): Doce estudios de historiografía contemporánea, Santander, Universidad de Cantabria, pp. 121-142.
CUEVA MERINO, Julio de la (1998): «El anticlericalismo en la Segunda República y en la Guerra Civil», en Emilio La Parra López y Manuel Suárez Cortina (eds.): El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 211-301.
CUEVA MERINO, Julio de la (2017): «Revolución, guerra y violencia contra la religión», en Fernando del Rey Reguillo y Manuel Álvarez Tardío (dirs.): Políticas del odio. Violencia y crisis de las democracias en el mundo de entreguerras, Madrid, Tecnos, pp. 387-430.
CUEVA, Julio de la y MONTERO, Feliciano, eds. (2007): La secularización conflictiva. España (1898-1931), Madrid, Biblioteca Nueva.
CUEVA, Julio de la y MONTERO, Feliciano, eds. (2009): Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá.
CUEVA, Julio de la y MONTERO, Feliciano, eds. (2012): Izquierda obrera y religión en España (1900-1939), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá.
CHAVES PALACIOS, Julián y otros (2014): Proyecto recuperación de la memoria histórica en Extremadura: balance de una década (2003-2013). Investigación de la guerra civil y el franquismo, s. l., Gobierno de Extremadura.
DAVIES, Norman (2008): Europa en guerra 1939-1945, Barcelona, Planeta.
DELGADO RUIZ, Manuel (1992): La ira sagrada. Anticlericalismo, iconoclastia y antirritualismo en la España contemporánea, Barcelona, Humanidades.
DELGADO RUIZ, Manuel (1997): «Anticlericalismo, espacio y poder. La destrucción de los rituales católicos», Ayer, nº 27, pp. 149-180.
DELGADO RUIZ, Manuel (2001): Luces iconoclastas. Anticlericalismo, espacio y ritual en la España contemporánea, Barcelona, Ariel.
DELGADO RUIZ, Manuel (2005): «Violencia anticlerical e iconoclasta en la España contemporánea», en José Luis Ledesma Vera, Javier Muñoz Soro y Javier Rodrigo (coords.): Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX, Madrid, Siete Mares, pp. 75-99.
DOMINGO ÁLVARO, Alfonso (2009): El ángel rojo. La historia de Melchor Rodríguez, el anarquista que detuvo la represión en el Madrid republicano, Córdoba, Almuzara.
ELORZA, Antonio y BIZCARRONDO, Marta (1999): Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919-1939, Barcelona, Planeta.
ESPINOSA, Francisco (2003): La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, Barcelona, Crítica.
ESPINOSA MAESTRE, Francisco, coord. (2010): Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica.
FERGUSON, Niall (2007): La guerra del mundo: los conflictos del siglo XX y el declive de Occidente (1904-1953), Barcelona, Debate.
FIGES, Orlando (2000): La Revolución rusa (1891-1924). La tragedia de un pueblo, Barcelona, Edhasa.
FUENTES, Juan Francisco (2005): Francisco Largo Caballero. El Lenin español, Madrid, Síntesis.
FUENTES QUINTANA, Enrique, dir. y Francisco Comín, coord. (2008): Economía y economistas españoles en la guerra civil, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Academia de Ciencias Morales y Políticas.
FURET, François (1995): El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX, Madrid, Fondo de Cultura Económica.
GABARDA, Vicente (1993): Els afusellaments al País Valencià (1938-1956), Valencia, Alfons el Magnànim.
GABARDA, Vicente (1996): La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano, 1936-1939, Valencia, Institut Alfons el Magnànim.
GALLEGO, Ferran (2014): El evangelio fascista. La formación de la cultura política del franquismo (1930-1950), Barcelona, Crítica.
GARCÍA, Hugo (2008): «La charca política republicana (1936-1939): la división de la izquierda española entre el Frente Popular y el golpe de Casado», en Enrique Fuentes Quintana (dir.) y Francisco Comín, (coord.): Economía y economistas españoles en la guerra civil, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Academia de Ciencias Morales y Políticas, pp. 191-222.
GARITAONANDIA GARNACHO, Carmelo (1988): La Radio en España (1923-1939). De altavoz musical a arma de propaganda, Leioa, Universidad del País Vasco.
GIBSON, Ian (1982): La noche en que mataron a Calvo Sotelo, Barcelona, Argos Vergara.
GIBSON, Ian (1983): Paracuellos: cómo fue. La verdad objetiva sobre la matanza de presos en Madrid en 1936, Barcelona, Argos Vergara.
GIBSON, Ian (1986): Queipo de Llano: Sevilla, verano de 1936, Barcelona, Grijalbo.
GIL ANDRÉS, Carlos (2006): Lejos del frente. La guerra civil en la Rioja Alta, Barcelona, Crítica.
GIL ANDRÉS, Carlos (2009): «La zona gris de la España azul. La violencia de los sublevados en la Guerra Civil», Ayer, nº 76, pp. 115-141.
GIL CUADRADO, Luis Teófilo (2006): El Partido Agrario Español (1934-1936): una alternativa conservadora y republicana, Madrid, Universidad Complutense de Madrid (tesis doctoral inédita).
GIL PECHARROMÁN, Julio (1994): Conservadores subversivos. La derecha autoritaria alfonsina (1913-1936), Madrid, Eudema.
GIL VICO, Pablo (2010): «Derecho y ficción: la represión judicial militar», en Francisco Espinosa Maestre (coord.): Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica pp. 249-368.
GÓMEZ CALVO, Javier (2014): Matar, purgar, sanar. La represión franquista en Álava (1936-1945), Madrid, Tecnos.
GÓMEZ BRAVO, Gutmaro (2007): La redención de penas. La formación del sistema penitenciario franquista, 1936-1950, Madrid, La Catarata.
GÓMEZ BRAVO, Gutmaro (2009): El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista (1939-50), Madrid, Taurus.
GÓMEZ BRAVO, Gutmaro y MARCO CARRETERO, Jorge (2011): Violencia y sociedad en la España franquista (1936-50), Barcelona Península.
GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (2011): Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936, Madrid, Alianza Editorial.
GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (2015): Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia socio-política en la Segunda República española (1931-1936), Granada, Comares.
GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro Carlos (1998): Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Madrid, Tecnos.
GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro Carlos (2000): Historia de las derechas españolas: de la Ilustración a nuestros días, Madrid, Biblioteca Nueva.
GONZÁLEZ GULLÓN, José Luis (2011): El clero en la Segunda República. Madrid, 1931-1936, Madrid, Monte Carmelo.
GONZÁLEZ MADRID, Damián A. (2008): «Violencia republicana y violencia franquista en La Mancha de Ciudad Real. Primeros papeles sobre los casos de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana (1936-1934)», en Francisco Alía y Ángel Ramón del Valle: La guerra civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 1597-1609.
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen (1999): Guerra civil en Murcia: un análisis sobre el poder y los comportamientos colectivos, Murcia, Universidad.
GRAHAM, Helen (2006): La República española en guerra, 1936-1939, Barcelona, Debate.
GUTIÉRREZ NAVAS, Manuel (2012): General Máximo Cuervo Radigales, Almería, Instituto de Estudios Almerienses.
GUTIÉRREZ TORRES, Jesús (2008): «Daimiel en guerra: la vida de un pueblo manchego en zona republicana», en Francisco Alía y Ángel Ramón del Valle: La guerra civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 1197-1222.
GUTIÉRREZ TORRES, Jesús (2013): «Un caso de violencia política en Daimiel: contexto y suceso del asesinato de José Ruiz de la Hermosa», en II Jornadas de Historia de Daimiel, Ayuntamiento, pp. 197-217.
HERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio (1984): La represión en La Rioja durante la guerra civil, Logroño, ed. del autor.
HOBSBAWM, Eric (2003): Historia del siglo XX, 1914-1991, Barcelona, Crítica.
ÍÑIGO FERNÁNDEZ, Luis (2000): La derecha liberal en la Segunda República, Madrid, UNED.
JIMÉNEZ CAMPO, Javier (1979): El fascismo en la crisis de la II República, Madrid, CIS.
JIMÉNEZ MANZANARES, Canónigo Dr. (1947): Martirologio Diocesano, Ciudad Real, Editorial Calatrava.
JUANA, Jesús de y PRADA, Julio (2006): Lo que han hecho en Galicia. Violencia política, represión y exilio, 1936-1939, Barcelona, Crítica.
JULIÁ, Santos (1977): La izquierda del PSOE (1935-1936), Madrid, Siglo XXI.
JULIÁ Santos (1984): Madrid, 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de clases, Madrid, Siglo XXI.
JULIÁ, Santos (1988): Historia económica y social moderna y contemporánea de España, Madrid, UNED.
JULIÁ, Santos (1997): Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid, Taurus.
JULIÁ, Santos (1999): Un siglo de España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons.
JULIÁ, Santos (1999b): «De “guerra contra el invasor” a “guerra fratricida”», en Santos Juliá (coord.): Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy, pp. 11-54.
JULIÁ, Santos (2004): Historias de las dos Españas, Madrid, Taurus.
JULIÁ, Santos (2008): «Víctimas del terror y de la represión», en Enrique Fuentes Quintana, (dir.) y Francisco Comín (coord.): Economía y economistas españoles en la guerra civil, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Academia de Ciencias Morales y Políticas, pp. 385-410.
JULIÁ, Santos (2011): Elogio de Historia en tiempo de Memoria, Madrid, Marcial Pons.
JULIÁ, Santos, coord. (1999): Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy.
JULIÁ, Santos, ed. (2000): Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus.
JULIÁ, Santos, coord. (2004): República y Guerra Civil, t. XL de la Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe.
KALYVAS, Stathis (2010): La lógica de la violencia en la guerra civil, Madrid, Akal.
KITCHEN, Martin (1992): El período de entreguerras en Europa, Madrid, Alianza.
LADRÓN DE GUEVARA FLORES, María Paz (1988): Ciudad Real en el primer tercio del siglo XX (tierra, propiedad y cultivos, 1900-1930), Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos.
LADRÓN DE GUEVARA FLORES, María Paz (1993): La esperanza republicana. Reforma agraria y conflicto campesino en la provincia de Ciudad Real (1931-1936), Ciudad Real, Diputación Provincial.
LANNON, Frances (1987): Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia Católica en España, 1875-1975, Madrid, Alianza.
LEDESMA VERA, José Luis (2004): Los días de llamas de la revolución. Violencia y política en la retaguardia republicana de Zaragoza durante la guerra civil, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.
LEDESMA VERA, José Luis (2009): «Qué violencia para qué retaguardia o la República en guerra de 1936», Ayer, nº 76, pp. 83-114.
LEDESMA VERA, José Luis (2009b): Delenda est Ecclesia. De la violencia anticlerical y la Guerra Civil de 1936, Documento de Trabajo. Madrid, Seminario de Historia, Instituto Universitario Ortega y Gasset.
LEDESMA VERA, José Luis (2010): «Una retaguardia al rojo: las violencias en la zona republicana», en Francisco Espinosa Maestre (coord.): Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica. pp. 147-247.
LEDESMA VERA, José Luis (2012): «Enemigos seculares. La violencia anticlerical (1936-1939)», en Julio Cueva Merino y Feliciano Montero García (eds.): Izquierda obrera y religión en España (1900-1939), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, pp. 219-244.
LINCOLN, Bruce (1999): «Exhumaciones revolucionarias en España, julio 1936», Historia Social, nº 35, pp. 101-118.
LINZ, Juan José (1987): La quiebra de las democracias, Madrid, Alianza.
LINZ, Juan José (1991): «La crisis de las democracias», en Mercedes Cabrera, Santos Juliá y Pablo Martín Aceña (comps.): Europa en crisis, 1919-1939, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, pp. 231-285.
LINZ, Juan José (2008): Fascismo: perspectivas históricas y comparadas, Madrid, CEPC.
LÓPEZ, Santiago y DELGADO, Severiano (2007): «Que no se olvide el castigo: la represión en Salamanca durante la guerra civil», en Ricardo Robledo (coord.): Esta salvaje pesadilla. Salamanca en la guerra civil española, Barcelona, Crítica, pp. 99-188.
LÓPEZ GARCÍA, Julián y PIZARRO RUIZ, Luis F. (2011): Cien años para la libertad. Historia y memoria del socialismo en Puertollano, Puertollano, Agrupación Local del PSOE.
LÓPEZ GARCÍA, Julián y otros (2018): Para hacerte saber mil cosas nuevas. Ciudad Real 1939, Madrid, UNED.
LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis (2008): El gorro frigio y la mitra frente. Construcción y diversidad territorial del conflicto político-religioso en la España republicana, Barcelona, Rubeo.
LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis (2008b): «El conflicto político-religioso en Castilla-La Mancha. De la República a la Guerra Civil», en Francisco Alía y Ángel Ramón del Valle Calzado (coords.): La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 1403-1493.
LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis (2018): El Ventanuco. Tras las huellas de un maestro republicano, Toledo, Almud.
LOWE, Keith (2012): Continente salvaje. Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Galaxia Gutenberg.
MACARRO VERA, José Manuel (2000): Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936), Sevilla, Universidad de Sevilla.
MALEFAKIS, Edward (1982): Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelona, Ariel [1ª ed., 1971].
MALEFAKIS, Edward, dir. (2006): La guerra civil española, Madrid, Taurus.
MANN, Michael (2009): El lado oscuro de la democracia. Un estudio sobre la limpieza étnica, Valencia, Universidad de Valencia.
MARTÍN NÁJERA, Aurelio, dir. (2010): Diccionario biográfico del socialismo español, Madrid, Editorial Pablo Iglesias.
MARTÍN RAMOS, José Luis (2015): El Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España, Barcelona, Pasado y Presente.
MARTÍN RUBIO, Ángel David (2001): «La persecución religiosa en España (1931-1939). Una aportación sobre las cifras», Hispania Sacra, nº 53, pp. 63-89.
MARTÍN RUBIO, Ángel David (2005): Los mitos de la represión en la Guerra Civil, Madrid, Grafite Ediciones.
MARTÍN RUBIO, Ángel David (2007): La cruz, el perdón y la gloria: persecución religiosa en España durante la II República y la Guerra Civil, Madrid, Ciudadela Libros.
MARTÍNEZ BANDE, José Manuel (2007): Los años críticos: República, conspiración, revolución y alzamiento, Madrid, Encuentro.
MARTÍNEZ OVEJERO, Antonio (2015): Peligrosos e indeseables para la Causa Nacional. Los vencidos de la Guerra Civil en la Región de Murcia, 1939-48. Una visión regional con proyección Nacional, Murcia, Universidad (tesis doctoral).
MARTÍNEZ REVERTE, Jorge (2004): La batalla de Madrid, Barcelona, Crítica.
MARTÍNEZ REVERTE, Jorge (2009): El arte de matar. Cómo se hizo la guerra civil española, Barcelona, RBA.
MAYER, Arno J. (2014): Las Furias. Violencia y terror en las revoluciones francesa y rusa, Zaragoza, PUZ.
MAZOWER, Mark (2001): La Europa Negra. Desde la Gran Guerra hasta la caída del comunismo, Barcelona, Ediciones B.
MOLINA CARRIÓN, Felipe (2010): República y Guerra Civil en los Estados del Duque (1931-1939). Vida en la retaguardia ciudadrealeña, Malagón, I.E.S. Estados del Duque.
MOLINERO, Carme, SALA, Margarida y SOBREQUÉS, Jaume, eds. (2003): Los campos de concentración y las prisiones durante la Guerra Civil y el franquismo, Barcelona, Crítica.
MONTERO, José R. (1977): La CEDA. El catolicismo social y político en la II República, 2 vols., Madrid, Ediciones de la Revista de Trabajo.
MONTERO MORENO, Antonio (1998): Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.
MORADIELLOS, Enrique (2004): 1936. Los mitos de la Guerra Civil, Barcelona, Península.
MORADIELLOS, Enrique (2016): Historia mínima de la Guerra Civil española, Madrid, Turner.
MORENO CANTANO, Antonio César, coord. (2017): Checas. Miedo y odio en la España de la guerra civil, Gijón, Ediciones Trea.
MORENO GÓMEZ, Francisco (2008): 1936. El genocidio franquista en Córdoba, Barcelona, Crítica.
MOSSE, George L. (1999): De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, París, Hachette.
MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto (2019): Las conspiraciones del 36. Militares y civiles contra el Frente popular, Barcelona, Espasa.
NASH, Mary (1999): Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Madrid, Taurus.
NAVARRO RUIZ, Francisco Javier (2000): Crisis económica y conflictividad social. La Segunda República y la Guerra Civil en Tomelloso, Ciudad Real, Diputación Provincial.
NOLTE, Ernst (1994): La guerra civil europea, 1917-1945. Nacionalsocialismo y bolchevismo, México, FCE.
NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta (2004): Los años del terror: la estrategia del dominio y represión del General Franco, Madrid, La Esfera de los Libros.
NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta, coord. (2009): La gran represión. Los años de plomo del franquismo, Barcelona, Flor del Viento.
ORS MONTENEGRO, Miguel (1995): La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1939), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.
ORTIZ HERAS, Manuel (1996): Violencia política en la II República y el primer franquismo. Albacete, 1936-1950, Madrid, Siglo XXI.
OTERO OCHAÍTA, Josefa (1993): Modernización e inmovilismo en La Mancha de Ciudad Real (1931-1936), Ciudad Real, Diputación Provincial.
OVERY, Richard J. (2009): El camino hacia la guerra. La crisis de 1919-1939 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Espasa Calpe.
PAREJO, José Antonio (2008a): Señoritos, jornaleros y falangistas, Sevilla, Bosque de Palabras.
PAREJO, José Antonio (2008b): Las piezas perdidas de la Falange: el sur de España, Sevilla, Universidad de Sevilla.
PAYNE, Stanley G. (1965): Falange. Historia del fascismo español, París, Ruedo Ibérico.
PAYNE, Stanley G. (1977): La revolución española, Barcelona, Argos.
PAYNE, Stanley G. (1982): El fascismo, Madrid, Alianza Editorial.
PAYNE, Stanley G. (1986): Los militares y la política en la España contemporánea, Madrid, Sarpe.
PAYNE, Stanley G. (1990): «Political Violence during the Spanish Second Republic», Journal of Contemporary History, vol. 25, nº 2-3, mayo-junio de 1990, pp. 269-288.
PAYNE, Stanley G. (1995): La primera democracia española. La Segunda República, 1931-1936, Barcelona, Paidós.
PAYNE, Stanley G. (1995b): Historia del fascismo, Barcelona, Planeta.
PAYNE, Stanley G. (1997): Franco y José Antonio. El extraño caso del fascismo español, Barcelona, Planeta.
PAYNE, Stanley G. (2005): El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936), Madrid, La Esfera de los Libros.
PAYNE, Stanley G. (2006): 40 preguntas fundamentales sobre la Guerra Civil, Madrid, La Esfera de los Libros.
PAYNE, Stanley G. (2011): La Europa revolucionaria. Las guerras civiles que marcaron el siglo XX, Madrid, Temas de Hoy.
PAYNE, Stanley G. (2016): El camino al 18 de julio. La erosión de la democracia en España (diciembre de 1935-julio de 1936), Madrid, Espasa.
PAXTON, R. O. (2005): Anatomía del fascismo, Barcelona, Península.
PÉREZ LEDESMA, Manuel (2001): «Teoría e historia. Los estudios sobre el anticlericalismo en la España contemporánea», en Manuel Suárez Cortina (coord.): Secularización y laicismo en la España contemporánea, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, pp. 341-368.
PÉREZ LEDESMA, Manuel (2001b): «Anticlericalismo y secularización en España», en Antonio Morales Moya (coord.): Las claves de la España del siglo XX. La Cultura, Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, pp. 269-285.
PIPES, Richard (2016): La Revolución rusa, Barcelona, Debate.
PRADA RODRÍGUEZ, Julio (2010): La España masacrada. La represión franquista de guerra y posguerra, Madrid, Alianza Editorial.
PRESTON, Paul (1987): La destrucción de la democracia en España. Reforma, reacción y revolución en la Segunda República, Madrid, Alianza Editorial.
PRESTON, Paul (1997): La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX, Barcelona, Península.
PRESTON, Paul (2011): El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Madrid, Debate.
PUELL DE LA VILLA, Fernando (2013): «La trama militar de la conspiración», en Francisco Sánchez Pérez (coord.): Los mitos del 18 de julio, Barcelona, Crítica, pp. 55-78 y 379-384.
QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ, Rafael (1986): Política y guerra civil en Almería, Almería, Cajal.
QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ, Rafael (1996): «Anticlericalismo en Almería (1936-1939)», en Valeriano Sánchez Ramos y José Ruiz Fernández (coords.): Actas de las primeras jornadas de religiosidad popular: Almería, 1996, Almería, Instituto de Estudios Almerienses. pp. 189-195.
QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ, Rafael (1997): Represión en la retaguardia republicana. Almería, 1936-1939, Almería, Librería Universitaria.
RAGUER, Hilari (1995): «La “cuestión religiosa”», en Santos Juliá (ed.): Política en la Segunda República, revista Ayer, nº 20, pp. 215-240.
RAGUER, Hilari (2001): La pólvora y el incienso. La Iglesia y la guerra civil española (1936-1939), Barcelona, Península.
RANZATO, Gabriele (1997): «Dies irae: la persecuzione religiosa nella zona repubblicana durante la Guerra civile spagnola (1936-1939)», en Gabriele Ranzato: La difficile modernità e altri scritti sulla storia della Spagna contemporanea, Turín, Edizioni dell’Orso, pp. 147-187.
RANZATO, Gabriele (2006): El eclipse de la democracia. La guerra civil española y sus orígenes, 1931-1939, Madrid, Siglo XXI.
RANZATO, Gabriele (2008): «El peso de la violencia en los orígenes de la guerra civil de 1936-1939», Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea, nº 20, pp. 159-182.
RANZATO, Gabriele (2014): El gran miedo de 1936, Madrid, La Esfera de los Libros.
REIG TAPIA, Alberto (1986): Ideología e Historia: sobre la represión franquista y la Guerra Civil, Madrid, Akal.
REIG TAPIA, Alberto (1990): Violencia y terror, Madrid, Akal.
REIG TAPIA, Alberto (2006): «Represión y esfuerzos humanitarios», en Edward Malefakis (dir.): La guerra civil española, Madrid, Taurus, pp. 521-552.
REQUENA GALLEGO, Manuel (1993): De la Dictadura a la República. El comportamiento electoral en Castilla-La Mancha, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha.
REY REGUILLO, Fernando del (2007): «Reflexiones sobre la violencia política en la II República española», en Diego Palacios y Mercedes Gutiérrez (eds.): Conflicto político, democracia y dictadura. Portugal y España en la década de 1930, Madrid, Centros de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 17-97.
REY REGUILLO, Fernando del (2008): Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española, Madrid, Biblioteca Nueva.
REY REGUILLO, Fernando del (2011): «Por tierras de La Mancha. Apuntes sobre la violencia revolucionaria en la Guerra Civil española (1936-1939)», Alcores, nº 11, pp. 223-263.
REY REGUILLO, Fernando del (2011b): «La República de los socialistas», en Fernando del Rey (dir.): Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española, Madrid, Tecnos, pp. 158-225.
REY REGUILLO, Fernando del (2016): «Por la República. La sombra del franquismo en la historiografía “progresista”», Studia Historica. Historia Contemporánea, nº 33, pp. 301-326.
REY REGUILLO, Fernando del (2017a): «Sin cuartel contra la República. Sobre la derecha radical española en la “era del fascismo”», en Francisco Morente, Jordi Pomés y Josep Puigsech (eds.): La rabia y la idea. Política e identidad en la España republicana (1931-1936), Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, pp. 147-171.
REY REGUILLO, Fernando del (2017b): «Política, movilización social y catolicismo en España (1898-1923)», en Pedro Álvarez Lázaro, Andrea Ciampani y Fernando García Sanz (eds.): Religión, laicidad y sociedad en la historia contemporánea de España, Italia y Francia, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas / Roma, Rubbettino, pp. 353-371.
REY REGUILLO, Fernando del (2018): «Los papeles de un conspirador. Documentos para la historia de las tramas golpistas de 1936», Dimensioni e problema della ricerca storica, Roma, nº 2, pp. 129-159.
REY REGUILLO, Fernando del (2019): «Andrés Maroto. Captura y muerte de un líder agrario» (en prensa).
REY REGUILLO, Fernando del, dir. (2011): Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española, Madrid, Tecnos.
REY, Fernando del y ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel, dirs. (2017): Políticas del odio. Violencia y crisis de las democracias en el mundo de entreguerras, Madrid, Tecnos.
RICHARDS, Michael (1999): Un tiempo de silencio. La Guerra Civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945, Barcelona, Crítica.
RIESCO, Sergio (2006): La reforma agraria y los orígenes de la Guerra Civil: cuestión yuntera y radicalización patronal en la provincia de Cáceres (1931-1940), Madrid, Biblioteca Nueva.
RINCÓN CRUZ, Marcos (2008): Mártires franciscanos de Castilla (1936-1938), Madrid, Edibesa.
RIVERO NOVAL, María Cristina (1992): La ruptura de la paz civil. Represión en La Rioja, 1936-1939, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos.
ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo, coord. (2007): Esta salvaje pesadilla. Salamanca en la guerra civil española, Barcelona, Crítica.
ROBINSON, Richard A. H. (1973): Los orígenes de la España de Franco. Derecha, República y Revolución, 1931-1936, Barcelona, Grijalbo.
RODRIGO, Javier (2003): Los campos de concentración franquista: entre la historia y la memoria, Madrid, Siete Mares.
RODRIGO, Javier (2005): Cautivos: campos de concentración en la España franquista, Barcelona, Crítica.
RODRIGO, Javier (2008): Hasta la raíz. La violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, Madrid, Alianza.
RODRIGO, Javier, ed. (2014): Políticas de la violencia. Europa, siglo XX, Zaragoza, PUZ.
RODRIGO GONZÁLEZ, Natividad (1985): Las colectividades agrarias en Castilla-La Mancha, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis (2000): Historia de Falange Española de las JONS, Madrid, Alianza Editorial.
RODRÍGUEZ LAGO, José Ramón (2013): «La Iglesia Católica y la II República española. Resistencias, progresos y retos pendientes», Hispania Nova: Revista de Historia Contemporánea, nº 11.
ROMERO VELASCO, Antonio (1940): Historia de la Villa de La Solana, La Solana, Imprenta Posadas.
RUIZ, Julius (2012): El terror rojo, Madrid, Espasa.
RUIZ, Julius (2012b): La justicia de Franco. La represión en Madrid tras la Guerra Civil, Barcelona, RBA.
RUIZ, Julius (2015): Paracuellos, una verdad incómoda, Madrid, Espasa.
RUIZ ALONSO, José María (2004): La Guerra Civil en la provincia de Toledo. Utopía, conflicto y poder en el sur del Tajo (1936-1939), 2 vols., Ciudad Real, Almud.
RUIZ MANJÓN, Octavio (1976): El Partido Republicano Radical, 1908-1936, Madrid, Tebas.
RUIZ MANJÓN, Octavio (2016): Algunos hombres buenos. Historias de mujeres y hombres que pusieron la justicia por encima de las ideologías durante la Guerra Civil, Madrid, Espasa.
SACANELL, Enrique (2008): 1936. La conspiración, Madrid, Síntesis.
SALAS LARRAZÁBAL, Ramón (1977): Pérdidas de la guerra, Barcelona, Planeta.
SALAS LARRAZÁBAL, Ramón (1980): «Pérdidas humanas de la población española a consecuencia de la guerra», Actas del Congreso Internacional sobre la Guerra Civil Española, 1977: historia y literatura, Madrid.
SALGADO, Jesús F. (2014): Amor Nuño y la CNT. Crónicas de vida y muerte, Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo.
SALOMÓN CHELIZ, Pilar (1994): «Poder y ética. Balance historiográfico sobre anticlericalismo», Historia Social, nº 19, pp. 113-128.
SÁNCHEZ DELGADO, Paulino (1998-2002): La Segunda República en La Solana, 3 vols., Tomelloso, Ediciones Soubriet.
SÁNCHEZ RECIO, Glicerio (1991a): Justicia y Guerra en España. Los Tribunales Populares (1936-1939), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.
SÁNCHEZ RECIO, Glicerio (1991b): La república contra los rebeldes y los desafectos. La represión económica durante la guerra civil, Alicante, Universidad de Alicante.
SÁNCHEZ RECIO, Glicerio (1994): «El control político de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Los tribunales populares de justicia», Espacio, Tiempo y Forma, serie 5, t. 7, pp. 585-598.
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Isidro (1990): Historia y evolución de la prensa manchega (1813-1939), Ciudad Real, Diputación Provincial.
SANCHO CALATRAVA, José Antonio (1989): Elecciones en la II República. Ciudad Real (1931-1936), Ciudad Real, Diputación Provincial.
SANCHO CALATRAVA, José Antonio (1992): «Los sucesos de Castellar de Santiago. Diciembre de 1932», Villa Real 1255, nº 4, octubre, pp. 5-21.
SANCHO CALATRAVA, José Antonio (1990b): «Los sucesos de Castellar de Santiago. Diciembre de 1932», Universidad Abierta. Revista de estudios superiores a distancia, nº 11, pp. 148-171.
SEIDMAN, Michael (2003): A ras de suelo. Historia social de la República durante la Guerra Civil, Madrid, Alianza.
SEIDMAN, Michael (2012): La victoria nacional. La eficacia contrarrevolucionaria en la guerra civil, Madrid, Alianza.
SEPÚLVEDA LOSA, Rosa María (2008): «La conspiración y la sublevación militar de julio de 1936 en Albacete», en Francisco Alía y Ángel Ramón del Valle: La guerra civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp., 371-389.
SNYDER, Timothy (2011): Tierras de sangres. Europa entre Hitler y Stalin, Barcelona, Galaxia Gutenberg.
SOLÉ I SABATÉ, Josep M. (1985): La repressió franquista a Catalunya 1938-1953, Barcelona, Edicions 62.
SOLÉ I SABATÉ, Josep M. y VILLARROYA, Joan (1989): La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), 2 vols., Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
SOUTO KUSTRÍN, Sandra (2013): Paso a la juventud. Movilización democrática, estalinismo y revolución en la República Española, Valencia, Universitat de Valencia.
SOUTHWORTH, Herbert R. (1963): El mito de la Cruzada de Franco, París, Ruedo Ibérico.
SUÁREZ CORTINA, Manuel, ed. (2001): Secularización y laicismo en la España contemporánea, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo.
THOMÀS, Joan Maria (1999): Lo que fue la Falange, Barcelona, Plaza y Janés.
THOMAS, Maria: La fe y la furia: violencia anticlerical popular e iconoclastia en España, 1931-1936, Granada, Comares.
TOWNSON, Nigel (2002): La República que no pudo ser. La política de centro en España (1931-1936), Madrid, Taurus.
TRAVERSO, Enzo (2009): A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945), Valencia, PUV.
TRUJILLO DÍEZ, Iván Jesús (2003): Colectividades agrarias en la provincia de Ciudad Real, Ciudad Real, Diputación Provincial.
TUSELL, Javier (1971): Las elecciones del Frente Popular en España, Madrid, Edicusa, 2 ts.
TUSELL, Javier (1986): Historia de la democracia cristiana en España, Madrid, Sarpe.
TUSELL, Javier y CALVO, José (1990): Giménez Fernández, precursor de la democracia española, Sevilla, Diputación Provincial.
UGARTE TELLERÍA, JAVIER (1998): La nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco, Madrid, Biblioteca Nueva.
VALLE CALZADO, Ángel Ramón del (2010): «Heliodoro Peñasco Pardo. El republicanismo radical como forma de vida», preámbulo a Pedro Torres: Del caciquismo trágico. Historia e infamias, Ciudad Real, Diputación Provincial, pp. 9-62.
VEGA SOMBRÍA, Santiago (2005): De la esperanza a la persecución. La represión franquista en la provincia de Segovia, Barcelona, Crítica.
VILLA GARCÍA, Roberto (2011): La República en las urnas. El despertar de la democracia en España, Madrid, Marcial Pons.
VINCENT, Mary (2010): «“Las llaves del reino”. Violencia religiosa en la Guerra Civil española, julio-agosto de 1936», en Chris Ealham y Michael Richards (eds.): España fragmentada. Historia cultural y Guerra Civil española, Granada, Comares, pp. 91-119.
VIÑAS, Ángel (2007): El escudo de la República. El oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, Barcelona, Crítica.
VIÑAS, Ángel (2019): ¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una conspiración, Barcelona, Crítica.
VIÑAS, Ángel y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando (2009): El desplome de la República, Barcelona, Crítica.
Fuentes y bibliografía
1. FUENTES PRIMARIAS
Archivo del Congreso de los Diputados.
Archivo de la Dirección General de la Guardia Civil.
Archivo General de la Administración.
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias.
Archivo General Histórico de Defensa.
Archivo Histórico Nacional.
Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real.
Archivo Municipal de La Solana.
Archivo del Registro Civil del Juzgado Municipal de La Solana.
Archivo del Senado.
1. Anuarios, censos y estadísticas
Anuario Estadístico de España. Año 1930 (1932), Madrid, Sucesores de Rivadeneyra.
Anuario Estadístico de España. Año 1931 (1933), Madrid, Sucesores de Rivadeneyra.
Anuario Estadístico de España. Año 1932-1933 (1934), Madrid, Sucesores de Rivadeneyra.
Anuario Estadístico de España. Año 1934 (1935), Madrid, Sucesores de Rivadeneyra.
Anuario Estadístico Provincial de Ciudad Real. Año 1946 (1947), Madrid, Instituto Nacional de Estadística.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1960): Reseña estadística de la provincia de Ciudad Real, Madrid.
MINISTERIO DE TRABAJO. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA (1943): Censo de la población de España de 1930, Madrid, Augusto de Boué Alascón.
MINISTERIO DE TRABAJO. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA (s.a.): Censo de la población de España según la inscripción de 31 de diciembre de 1940, Madrid, Barranco.
1.2. Fuentes hemerográficas
ABC, Madrid.
Adelante, Valdepeñas.
Ahora, Madrid.
Boletín de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España, Madrid.
Boletín de la Asociación de Agricultores de España, Madrid.
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
El Debate, Madrid.
Democracia, Alcázar de San Juan.
El Despertar, Alcázar de San Juan.
El Eco de Valdepeñas.
Emancipación, Puertollano.
El Financiero, Madrid.
La Época, Madrid.
La Estampa, Madrid.
Gaceta de Madrid.
Heraldo de Madrid.
La Libertad, Madrid.
Luz, Madrid.
La Nación, Madrid.
El Obrero de la Tierra, Madrid.
El Pueblo Manchego, Ciudad Real.
El Socialista, Madrid.
El Sol, Madrid.
La Tierra, Madrid.
Vida Manchega, Ciudad Real.
1.3. Entrevistas.
Arroyo Moya, Petronilo (n. 1927): 7 de agosto de 1991.
Bellón Moreno, Carmen (n. 1913): 27 de agosto de 2005.
Briones Barrera, Remedios (n. 1925): 4 de noviembre de 2003.
Briones Carrillo, Ángela (n. 1927): 8 de julio de 2004.
Cencillo Prieto, María (n. 1924): 9 de enero de 2003.
Delgado Sánchez, Gabriel (n. 1919): 8 de agosto de 1991.
Díaz-Roncero Gil, José (n. 1919): 26 de agosto y 25 de septiembre de 2004.
Fernández del Olmo, María (n. 1928?): 2 de noviembre de 2002.
Fustel Lara, Fernando (n. 1919): 5 y 6 de noviembre de 2003.
García Antequera, Teresa (n. 1912): 6 de diciembre de 2004.
García Muñoz, Amparo (n. 1930): 8 de diciembre de 1990.
García Muñoz, Ángel (n. 1901): 11 y 12 de agosto de 1991.
García Muñoz, José María (n. 1935):19 de febrero de 2005.
García Muñoz, María José (n. 1937): 6 de octubre de 2002.
García Velasco, Dominga (n. 1913): 2 de enero de 2003.
García-Catalán Muñoz, Roberto (n. 1924): 11 de agosto de 2003.
García-Cervigón Reguillo, Francisca (n. 1919): 13 de enero de 1991, 31 de agosto 1992 y 15 de enero de 2005.
García-Cervigón Torres, Antonio (n. 1944): 9 de junio de 2004.
García Uceda, Josefa (n. 1920): 26 de agosto de 2004.
Gimeno Moreno, Eusebia (n. 1921): 17 de noviembre de 2011.
Gimeno Romero de Ávila, Bautista: 18 de noviembre de 2011.
Gómez-Pimpollo García, Ramón (n. 1933): 11 de agosto de 2003.
González Jaime, Román (n. 1921): 2 de agosto de 1991 y 3 de octubre de 2003.
Guerrero de Ávila, Baldomera (n. 1922): 28 de agosto de 2005.
Izquierdo García-Comitre, Alejandro (n. 1940): 14 de agosto de 1985.
Luna Montoya, Alfonsa (n. 1930): 17 de marzo de 2004.
Luna Velasco, Francisco (n. 1943): 3 de enero de 2003.
Manzano Serrano, Constanza (n. 1923): 28 de agosto de 2005.
Manzano Serrano, Tomasa (n. 1921): 28 de agosto de 2005.
Manzano Villa, Bernardo (n. 1916): 6 de noviembre de 2003 y 16 de agosto de 2005.
Marín Sánchez, Antonio (n. 1923): 5 de agosto de 1991.
Maroto Serrano, Carmen (n. 1926): 4 de enero de 2003.
Maroto Serrano, María (n. 1921): 8 de diciembre de 1990 y 8 de agosto de 1991.
Mateos-Aparicio Mexino, Gregorio (n. 1894): 8 de agosto de 1991.
Montoya Mateos Aparicio, Dolores (n. 1921): 29 octubre 2003.
Moreno Antequera, Luis Clemente (n. 1919): 1 de febrero de 2003.
Moreno Arrones, Antonio (1922): 4 de octubre de 2003.
Muñoz Sánchez-Ajofrín, María (n. 1909): 10 de agosto de 1991.
Muñoz Sánchez-Ajofrín, Pilar (n. 1909): 10 de agosto de 1991 y 9 de agosto de 2003.
Muñoz Sánchez-Ajofrín, Rafaela (n. 1911): 14 de enero de 2003.
Olmo Montoya, Basilio del (n. 1915): 10 de agosto de 1991.
Ortiz Bueno, Antonio (n. 1921): 5 de noviembre de 2003.
Parra Álamo, Manuela (n. 1928): 2 de noviembre de 2002 y 11 de agosto de 2003.
Prieto Enríquez de Salamanca, María Espino (n. 1919): 19 y 20 de febrero de 2005.
Reguillo Morales, Gregoria (n. 1923): 11 de agosto de 1991 y 10 de enero de 2003.
Reguillo Morales, Santos (n. 1925): 2 y 6 de agosto de 1991.
Rey Campillo, Adela del (n. 1918): 14 de julio de 2002.
Rey Campillo, Rosario del (n. 1922): 14 de julio de 2002.
Salcedo Martín-Albo, María del Carmen (n. 1926): 7 de agosto de 1991.
Salcedo Urtiaga, Francisco (n. 1914): 4 de noviembre de 2003.
Salcedo Velasco, Gabina (n. 1921): 2 de agosto de 1991.
Serrano Romero, Manuel (n. 1922): 17 de octubre de 2003.
Sevilla Araque, José (n. 1931): 10 de agosto de 2003.
Vera García-Abadillo, Petra (n. ¿?): 1 de febrero de 2003.
2. BIBLIOGRAFÍA ESCOGIDA
ALBERTI, Jordi (2008): La Iglesia en llamas. La persecución religiosa en España durante la Guerra Civil, Barcelona, Destino.
ALEGRE, David, ALONSO, Miguel y RODRIGO, Javier, coords. (2010): Europa desgarrada. Guerra, ocupación y violencia, 1900-1950, Zaragoza, PUZ.
ALEJANDRE, Juan Antonio (1986): «La Justicia penal», Historia 16, La Guerra Civil, nº 14, pp. 84-91.
ALÍA MIRANDA, Francisco (1994): La guerra civil en retaguardia. Conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real (1936-1939), Ciudad Real, Diputación Provincial.
ALÍA MIRANDA, Francisco (2011): Julio de 1936. Conspiración y alzamiento contra la Segunda República, Barcelona, Crítica.
ALÍA MIRANDA, Francisco (2015): La agonía de la República. El final de la guerra civil española (1938-1939), Barcelona, Crítica.
ALÍA MIRANDA, Francisco (2017): La Guerra Civil en Ciudad Real, 1936-1939. Conflicto y revolución en una provincia de la retaguardia republicana, Ciudad Real, Diputación.
ALÍA MIRANDA, Francisco y VALLE CALZADO, Ángel Ramón del, coords. (2008): La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha.
ALTAFAYLLA KULTUR TALDEA (1986): Navarra 1936-1939. De la esperanza al terror, Tafalla, Altafaylla.
ÁLVAREZ JUNCO, José (1985): «El anticlericalismo en el movimiento obrero», en Gabriel Jackson y otros: Octubre de 1934. Cincuenta años para la reflexión, Madrid, Siglo XXI, pp. 283-300.
ÁLVAREZ JUNCO, José (1992): «Un anarquista español a comienzos del siglo xx. Pedro Vallina en París», Historia Social, nº 13, pp. 23-38.
ÁLVAREZ JUNCO, José (1990): El Emperador del Paralelo: Lerroux y la demagogia populista, Madrid, Alianza Editorial.
ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel (2002): Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión en la Segunda República española (1931-1936), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel (2013): «The Impact of Political Violence During the Spanish General Election of 1936», Journal of Contemporary History, nº 48 (3), pp. 463-485.
ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel (2016): José María Gil Robles, un conservador en la República, Madrid, Faes.
ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y VILLA GARCÍA, Roberto (2013): «El impacto de la violencia anticlerical en la primavera de 1936 y la respuesta de las autoridades», Hispania Sacra, vol. 65, nº 132, pp. 683-764.
ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y VILLA GARCÍA, Roberto (2017): 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, Madrid, Espasa.
ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio (1985): «Los componentes sociales y políticos», en Manuel Tuñón de Lara y otros: La Guerra Civil española 50 años después, Barcelona, Labor, pp. 45-122.
ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio (2006): Por qué el 18 de julio… Y después, Barcelona, Flor de Viento.
ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio (2013): Largo Caballero. El tesón y la quimera, Barcelona, Debate.
ARRARÁS IRIBARREN, Joaquín (1942): Historia de la cruzada española, t. XX, Madrid, Ediciones Españolas.
ASENSIO RUBIO, Francisco (2010): Cirilo del Río, un manchego en el gobierno de la República, Madrid, Ministerio de Medio Ambiente.
BAHAMONDE, Ángel y CERVERA, Javier (1999): Así terminó la guerra civil, Madrid, Marcial Pons.
BALCÁZAR Y SABARIEGOS, José (1940): La Virgen del Prado a través de la historia, Ciudad Real, Diputación Provincial.
BARRAGÁN MORALES, Ascensión (2001): Don Juan Manuel Treviño Aranguren, V marqués de Casa Treviño Gotor (1879-1936). Los sindicatos católicos-agrarios, Ciudad Real, Diputación Provincial.
BARREDA FONTES, José María (1986): Caciques y electores: Ciudad Real durante la Restauración, 1876-1923, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos.
BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar (2016): «Otro hombre bueno: historia de un republicano que protegió a personas en peligro durante la Guerra Civil», Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, vol. 38, pp. 45-56.
BERMÚDEZ, Antonio (1991-1992): República y Guerra Civil. Manzanares (1931-1939), 2 vols., Ciudad Real, Diputación Provincial.
BERMÚDEZ, Antonio (2008): «Refugiados en Manzanares durante la Guerra Civil», en Francisco Alía y Ángel Ramón del Valle: La guerra civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 767-784.
BIGLINO CAMPOS, Paloma (1986): El socialismo español y la cuestión agraria (1890-1936), Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
BLAS, Andrés de (1978): El socialismo radical en la II República, Madrid, Tucar.
BLASCO, Inmaculada (2003): Paradojas de la ortodoxia. Política de masas y militancia católica femenina en España (1919-1939), Zaragoza, PUZ.
BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan (2009): España turbulenta. Alteraciones, violencia y sangre durante la II República, Madrid, Fragua Reprografía.
BLINKHORN, Martin (1979): Carlismo y contrarrevolución en España, 1931-1939, Barcelona, Crítica.
BOLLOTTEN, Burnett (1980): La revolución española. Sus orígenes, la izquierda y la lucha por el poder durante la Guerra Civil, 1936-1939, Barcelona, Grijalbo.
BOREJSZA, Jerzy W. (2002): La escalada del odio. Movimientos y sistemas autoritarios y fascistas en Europa, 1919-1945, Madrid, Siglo XXI.
BRACHER, Karl Dietrich (1989): La era de las Ideologías, Buenos Aires, Editorial de Belgrano.
BRAUD, Philippe (2006): Violencias políticas, Madrid, Alianza Editorial.
BROWNING, Christopher (2002): Aquellos hombres grises. El Batallón 101 y la solución final en Polonia, Barcelona, Edhasa.
BRUNETEAU, Bernard (2006): El siglo de los genocidios. Violencias, masacres y procesos genocidas desde Armenia a Ruanda, Madrid, Alianza Editorial.
BUITRAGO OLIVER, Juan Carlos (2015): «Conspiración y sublevación en Ciudad Real», en Francisco Alía Miranda y otros (coords.): I Congreso Nacional Ciudad Real y su provincia, t. I, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, pp. 301-316.
BUITRAGO OLIVER, Juan Carlos (2016): «La represión republicana en Ciudad Real», en Francisco Alía Miranda y otros (coord.): II Congreso Nacional Ciudad Real y su provincia, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, pp. 715-733.
BUITRAGO OLIVER, Juan Carlos (2017): «La represión del Comité de Defensa de Ciudad Real», Memoria antifranquista del Baix Llobregat, Año 12, nº 17, pp. 55-60.
BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso (2004): José Calvo Sotelo, Barcelona, Ariel.
CABRERA, Mercedes (1983): La patronal ante la II República. Organizaciones y estrategia, 1931-1936, Madrid, Siglo XXI.
CABRERA, Mercedes, JULIÁ, Santos y MARTÍN ACEÑA, Pablo, comps. (1991): Europa en crisis, 1919-1939, Madrid, Editorial Pablo Iglesias.
CALLAHAN, William J. (2002): La Iglesia católica en España (1875-2002), Barcelona, Crítica.
CAÑAS, Dionisio (1992): Tomelloso en la frontera del miedo (Historia de un pueblo rural: 1931-1951), Ciudad Real, Diputación Provincial.
CÁRCEL ORTÍ, Vicente (1990): La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939), Madrid, Rialp.
CÁRCEL ORTÍ, Vicente (1995): Mártires españoles del siglo XX, Madrid, BAC.
CÁRCEL ORTÍ, Vicente (2000): La gran persecución. España 1931-1939, Barcelona, Planeta.
CÁRCEL ORTÍ, Vicente (2008): Caídos, víctimas y mártires. La Iglesia y la hecatombe de 1936, Madrid, Espasa Calpe.
CARDONA, Gabriel (1983): El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid, Siglo XXI.
CARRÈRE D’ENCAUSSE, Hélène (1999): Lenin, Madrid, Espasa-Calpe.
CASANOVA, Julián (1994): «Guerra civil, ¿lucha de clases?: el difícil ejercicio de reconstruir el pasado», Historia Social, nº 20, pp. 135-150.
CASANOVA, Julián (1997): De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Barcelona, Crítica.
CASANOVA, Julián (1999): «Rebelión y revolución», en Santos Juliá (coord.): Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy, pp. 55-177.
CASANOVA, Julián (2001): La Iglesia de Franco, Madrid, Temas de Hoy.
CASANOVA, Julián (2004): «Europa en guerra: 1914-1945», Ayer, nº 55, pp. 107-126.
CASANOVA, Julián (2007): República y guerra civil, vol. 8 de la Historia de España dir. por Josep Fontana y Ramón Villares, Madrid, Crítica-Marcial Pons.
CASANOVA, Julián y otros (1992): El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Madrid, Siglo XXI.
CASANOVA, Julián, coord., (2002): Morir, matar, sobrevivir: la violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica.
CASAS DE LA VEGA, Rafael (1994): El terror: Madrid 1936, Madridejos, Fénix.
CASTILLO, Juan José (1977): El sindicalismo amarillo, Madrid, Cuadernos para el Diálogo.
CASTILLO, Juan José (1979): Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesino en España (La Confederación Nacional Católico-Agraria, 1917-1942), Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias.
CASTRO, Luis (2006): Capital de la Cruzada. Burgos durante la Guerra Civil, Barcelona, Crítica.
CASTRO ALFÍN, Demetrio (1997): «Cultura, política y cultura política en la violencia anticlerical», en Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma (eds.): Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, pp. 69-97.
CASTRO ALFÍN, Demetrio (2005): «Palabras de fuego. El anticlericalismo republicano», Journal of Spanish Cultural Studies, vol. 6, nº 2, pp. 205-226.
CAZORLA, Antonio (2000): Las políticas de la victoria. La consolidación del Nuevo Estado franquista, Madrid, Marcial Pons.
CENARRO, Ángela (2008): «El poder local durante la guerra civil», en Enrique Fuentes Quintana (dir.) y Francisco Comín (coord.): Economía y economistas españoles en la guerra civil, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Academia de Ciencias Políticas y Morales, pp. 249-278.
CERVERA, Javier (1998): Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, Madrid, Alianza.
CIBRIÁN, Ramiro (1978): «Violencia política y crisis democrática: España en 1936», Revista de Estudios Políticos, (nueva época) nº 6, noviembre-diciembre, pp. 81-115.
CIERVA, Ricardo de la (1969): Historia de la Guerra Civil española, I: Perspectivas y antecedentes, 1898-1936, Madrid, San Martín.
COBO ROMERO, Francisco (1993): La Guerra Civil y la represión franquista en la provincia de Jaén (1936-1950), Jaén, Instituto de Estudios Gienenses.
COBO ROMERO, Francisco (1998): Conflicto rural y violencia política. El largo camino de la dictadura. Jaén, 1917-1950, Jaén, Universidad de Jaén.
COBO ROMERO, Francisco, coord. (2012): La represión franquista en Andalucía. Balance historiográfico, perspectivas teóricas y análisis de resultados, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces.
COMES IGLESIAS, Vicent (2002): En el filo de la navaja. Biografía política de Luis Lucia Lucia (1888-1943), Madrid, Biblioteca Nueva.
CORRAL CORRAL, Pedro (2017): Desertores. Los españoles que no quisieron la Guerra Civil, Córdoba, Almuzara.
CRUZ, Rafael (2006): En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, Siglo XXI.
CRUZ VILLEGAS, Isidro y CRUZ VILLEGAS María Dolores (2008): «Política y conflictividad social en un pueblo de La Mancha: Campo de Criptana (1931-1939)», en Francisco Alía y Ángel Ramón del Valle: La guerra civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha pp. 1223-1241.
CUEVA MERINO, Julio de la (1991): «La cuestión clerical-anticlerical contemporánea en la historiografía española», en Germán Rueda (ed.): Doce estudios de historiografía contemporánea, Santander, Universidad de Cantabria, pp. 121-142.
CUEVA MERINO, Julio de la (1998): «El anticlericalismo en la Segunda República y en la Guerra Civil», en Emilio La Parra López y Manuel Suárez Cortina (eds.): El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 211-301.
CUEVA MERINO, Julio de la (2017): «Revolución, guerra y violencia contra la religión», en Fernando del Rey Reguillo y Manuel Álvarez Tardío (dirs.): Políticas del odio. Violencia y crisis de las democracias en el mundo de entreguerras, Madrid, Tecnos, pp. 387-430.
CUEVA, Julio de la y MONTERO, Feliciano, eds. (2007): La secularización conflictiva. España (1898-1931), Madrid, Biblioteca Nueva.
CUEVA, Julio de la y MONTERO, Feliciano, eds. (2009): Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá.
CUEVA, Julio de la y MONTERO, Feliciano, eds. (2012): Izquierda obrera y religión en España (1900-1939), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá.
CHAVES PALACIOS, Julián y otros (2014): Proyecto recuperación de la memoria histórica en Extremadura: balance de una década (2003-2013). Investigación de la guerra civil y el franquismo, s. l., Gobierno de Extremadura.
DAVIES, Norman (2008): Europa en guerra 1939-1945, Barcelona, Planeta.
DELGADO RUIZ, Manuel (1992): La ira sagrada. Anticlericalismo, iconoclastia y antirritualismo en la España contemporánea, Barcelona, Humanidades.
DELGADO RUIZ, Manuel (1997): «Anticlericalismo, espacio y poder. La destrucción de los rituales católicos», Ayer, nº 27, pp. 149-180.
DELGADO RUIZ, Manuel (2001): Luces iconoclastas. Anticlericalismo, espacio y ritual en la España contemporánea, Barcelona, Ariel.
DELGADO RUIZ, Manuel (2005): «Violencia anticlerical e iconoclasta en la España contemporánea», en José Luis Ledesma Vera, Javier Muñoz Soro y Javier Rodrigo (coords.): Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX, Madrid, Siete Mares, pp. 75-99.
DOMINGO ÁLVARO, Alfonso (2009): El ángel rojo. La historia de Melchor Rodríguez, el anarquista que detuvo la represión en el Madrid republicano, Córdoba, Almuzara.
ELORZA, Antonio y BIZCARRONDO, Marta (1999): Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919-1939, Barcelona, Planeta.
ESPINOSA, Francisco (2003): La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, Barcelona, Crítica.
ESPINOSA MAESTRE, Francisco, coord. (2010): Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica.
FERGUSON, Niall (2007): La guerra del mundo: los conflictos del siglo XX y el declive de Occidente (1904-1953), Barcelona, Debate.
FIGES, Orlando (2000): La Revolución rusa (1891-1924). La tragedia de un pueblo, Barcelona, Edhasa.
FUENTES, Juan Francisco (2005): Francisco Largo Caballero. El Lenin español, Madrid, Síntesis.
FUENTES QUINTANA, Enrique, dir. y Francisco Comín, coord. (2008): Economía y economistas españoles en la guerra civil, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Academia de Ciencias Morales y Políticas.
FURET, François (1995): El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX, Madrid, Fondo de Cultura Económica.
GABARDA, Vicente (1993): Els afusellaments al País Valencià (1938-1956), Valencia, Alfons el Magnànim.
GABARDA, Vicente (1996): La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano, 1936-1939, Valencia, Institut Alfons el Magnànim.
GALLEGO, Ferran (2014): El evangelio fascista. La formación de la cultura política del franquismo (1930-1950), Barcelona, Crítica.
GARCÍA, Hugo (2008): «La charca política republicana (1936-1939): la división de la izquierda española entre el Frente Popular y el golpe de Casado», en Enrique Fuentes Quintana (dir.) y Francisco Comín, (coord.): Economía y economistas españoles en la guerra civil, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Academia de Ciencias Morales y Políticas, pp. 191-222.
GARITAONANDIA GARNACHO, Carmelo (1988): La Radio en España (1923-1939). De altavoz musical a arma de propaganda, Leioa, Universidad del País Vasco.
GIBSON, Ian (1982): La noche en que mataron a Calvo Sotelo, Barcelona, Argos Vergara.
GIBSON, Ian (1983): Paracuellos: cómo fue. La verdad objetiva sobre la matanza de presos en Madrid en 1936, Barcelona, Argos Vergara.
GIBSON, Ian (1986): Queipo de Llano: Sevilla, verano de 1936, Barcelona, Grijalbo.
GIL ANDRÉS, Carlos (2006): Lejos del frente. La guerra civil en la Rioja Alta, Barcelona, Crítica.
GIL ANDRÉS, Carlos (2009): «La zona gris de la España azul. La violencia de los sublevados en la Guerra Civil», Ayer, nº 76, pp. 115-141.
GIL CUADRADO, Luis Teófilo (2006): El Partido Agrario Español (1934-1936): una alternativa conservadora y republicana, Madrid, Universidad Complutense de Madrid (tesis doctoral inédita).
GIL PECHARROMÁN, Julio (1994): Conservadores subversivos. La derecha autoritaria alfonsina (1913-1936), Madrid, Eudema.
GIL VICO, Pablo (2010): «Derecho y ficción: la represión judicial militar», en Francisco Espinosa Maestre (coord.): Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica pp. 249-368.
GÓMEZ CALVO, Javier (2014): Matar, purgar, sanar. La represión franquista en Álava (1936-1945), Madrid, Tecnos.
GÓMEZ BRAVO, Gutmaro (2007): La redención de penas. La formación del sistema penitenciario franquista, 1936-1950, Madrid, La Catarata.
GÓMEZ BRAVO, Gutmaro (2009): El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista (1939-50), Madrid, Taurus.
GÓMEZ BRAVO, Gutmaro y MARCO CARRETERO, Jorge (2011): Violencia y sociedad en la España franquista (1936-50), Barcelona Península.
GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (2011): Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936, Madrid, Alianza Editorial.
GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (2015): Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia socio-política en la Segunda República española (1931-1936), Granada, Comares.
GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro Carlos (1998): Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Madrid, Tecnos.
GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro Carlos (2000): Historia de las derechas españolas: de la Ilustración a nuestros días, Madrid, Biblioteca Nueva.
GONZÁLEZ GULLÓN, José Luis (2011): El clero en la Segunda República. Madrid, 1931-1936, Madrid, Monte Carmelo.
GONZÁLEZ MADRID, Damián A. (2008): «Violencia republicana y violencia franquista en La Mancha de Ciudad Real. Primeros papeles sobre los casos de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana (1936-1934)», en Francisco Alía y Ángel Ramón del Valle: La guerra civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 1597-1609.
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen (1999): Guerra civil en Murcia: un análisis sobre el poder y los comportamientos colectivos, Murcia, Universidad.
GRAHAM, Helen (2006): La República española en guerra, 1936-1939, Barcelona, Debate.
GUTIÉRREZ NAVAS, Manuel (2012): General Máximo Cuervo Radigales, Almería, Instituto de Estudios Almerienses.
GUTIÉRREZ TORRES, Jesús (2008): «Daimiel en guerra: la vida de un pueblo manchego en zona republicana», en Francisco Alía y Ángel Ramón del Valle: La guerra civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 1197-1222.
GUTIÉRREZ TORRES, Jesús (2013): «Un caso de violencia política en Daimiel: contexto y suceso del asesinato de José Ruiz de la Hermosa», en II Jornadas de Historia de Daimiel, Ayuntamiento, pp. 197-217.
HERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio (1984): La represión en La Rioja durante la guerra civil, Logroño, ed. del autor.
HOBSBAWM, Eric (2003): Historia del siglo XX, 1914-1991, Barcelona, Crítica.
ÍÑIGO FERNÁNDEZ, Luis (2000): La derecha liberal en la Segunda República, Madrid, UNED.
JIMÉNEZ CAMPO, Javier (1979): El fascismo en la crisis de la II República, Madrid, CIS.
JIMÉNEZ MANZANARES, Canónigo Dr. (1947): Martirologio Diocesano, Ciudad Real, Editorial Calatrava.
JUANA, Jesús de y PRADA, Julio (2006): Lo que han hecho en Galicia. Violencia política, represión y exilio, 1936-1939, Barcelona, Crítica.
JULIÁ, Santos (1977): La izquierda del PSOE (1935-1936), Madrid, Siglo XXI.
JULIÁ Santos (1984): Madrid, 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de clases, Madrid, Siglo XXI.
JULIÁ, Santos (1988): Historia económica y social moderna y contemporánea de España, Madrid, UNED.
JULIÁ, Santos (1997): Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid, Taurus.
JULIÁ, Santos (1999): Un siglo de España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons.
JULIÁ, Santos (1999b): «De “guerra contra el invasor” a “guerra fratricida”», en Santos Juliá (coord.): Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy, pp. 11-54.
JULIÁ, Santos (2004): Historias de las dos Españas, Madrid, Taurus.
JULIÁ, Santos (2008): «Víctimas del terror y de la represión», en Enrique Fuentes Quintana, (dir.) y Francisco Comín (coord.): Economía y economistas españoles en la guerra civil, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Academia de Ciencias Morales y Políticas, pp. 385-410.
JULIÁ, Santos (2011): Elogio de Historia en tiempo de Memoria, Madrid, Marcial Pons.
JULIÁ, Santos, coord. (1999): Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy.
JULIÁ, Santos, ed. (2000): Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus.
JULIÁ, Santos, coord. (2004): República y Guerra Civil, t. XL de la Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe.
KALYVAS, Stathis (2010): La lógica de la violencia en la guerra civil, Madrid, Akal.
KITCHEN, Martin (1992): El período de entreguerras en Europa, Madrid, Alianza.
LADRÓN DE GUEVARA FLORES, María Paz (1988): Ciudad Real en el primer tercio del siglo XX (tierra, propiedad y cultivos, 1900-1930), Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos.
LADRÓN DE GUEVARA FLORES, María Paz (1993): La esperanza republicana. Reforma agraria y conflicto campesino en la provincia de Ciudad Real (1931-1936), Ciudad Real, Diputación Provincial.
LANNON, Frances (1987): Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia Católica en España, 1875-1975, Madrid, Alianza.
LEDESMA VERA, José Luis (2004): Los días de llamas de la revolución. Violencia y política en la retaguardia republicana de Zaragoza durante la guerra civil, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.
LEDESMA VERA, José Luis (2009): «Qué violencia para qué retaguardia o la República en guerra de 1936», Ayer, nº 76, pp. 83-114.
LEDESMA VERA, José Luis (2009b): Delenda est Ecclesia. De la violencia anticlerical y la Guerra Civil de 1936, Documento de Trabajo. Madrid, Seminario de Historia, Instituto Universitario Ortega y Gasset.
LEDESMA VERA, José Luis (2010): «Una retaguardia al rojo: las violencias en la zona republicana», en Francisco Espinosa Maestre (coord.): Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica. pp. 147-247.
LEDESMA VERA, José Luis (2012): «Enemigos seculares. La violencia anticlerical (1936-1939)», en Julio Cueva Merino y Feliciano Montero García (eds.): Izquierda obrera y religión en España (1900-1939), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, pp. 219-244.
LINCOLN, Bruce (1999): «Exhumaciones revolucionarias en España, julio 1936», Historia Social, nº 35, pp. 101-118.
LINZ, Juan José (1987): La quiebra de las democracias, Madrid, Alianza.
LINZ, Juan José (1991): «La crisis de las democracias», en Mercedes Cabrera, Santos Juliá y Pablo Martín Aceña (comps.): Europa en crisis, 1919-1939, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, pp. 231-285.
LINZ, Juan José (2008): Fascismo: perspectivas históricas y comparadas, Madrid, CEPC.
LÓPEZ, Santiago y DELGADO, Severiano (2007): «Que no se olvide el castigo: la represión en Salamanca durante la guerra civil», en Ricardo Robledo (coord.): Esta salvaje pesadilla. Salamanca en la guerra civil española, Barcelona, Crítica, pp. 99-188.
LÓPEZ GARCÍA, Julián y PIZARRO RUIZ, Luis F. (2011): Cien años para la libertad. Historia y memoria del socialismo en Puertollano, Puertollano, Agrupación Local del PSOE.
LÓPEZ GARCÍA, Julián y otros (2018): Para hacerte saber mil cosas nuevas. Ciudad Real 1939, Madrid, UNED.
LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis (2008): El gorro frigio y la mitra frente. Construcción y diversidad territorial del conflicto político-religioso en la España republicana, Barcelona, Rubeo.
LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis (2008b): «El conflicto político-religioso en Castilla-La Mancha. De la República a la Guerra Civil», en Francisco Alía y Ángel Ramón del Valle Calzado (coords.): La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 1403-1493.
LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis (2018): El Ventanuco. Tras las huellas de un maestro republicano, Toledo, Almud.
LOWE, Keith (2012): Continente salvaje. Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Galaxia Gutenberg.
MACARRO VERA, José Manuel (2000): Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936), Sevilla, Universidad de Sevilla.
MALEFAKIS, Edward (1982): Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelona, Ariel [1ª ed., 1971].
MALEFAKIS, Edward, dir. (2006): La guerra civil española, Madrid, Taurus.
MANN, Michael (2009): El lado oscuro de la democracia. Un estudio sobre la limpieza étnica, Valencia, Universidad de Valencia.
MARTÍN NÁJERA, Aurelio, dir. (2010): Diccionario biográfico del socialismo español, Madrid, Editorial Pablo Iglesias.
MARTÍN RAMOS, José Luis (2015): El Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España, Barcelona, Pasado y Presente.
MARTÍN RUBIO, Ángel David (2001): «La persecución religiosa en España (1931-1939). Una aportación sobre las cifras», Hispania Sacra, nº 53, pp. 63-89.
MARTÍN RUBIO, Ángel David (2005): Los mitos de la represión en la Guerra Civil, Madrid, Grafite Ediciones.
MARTÍN RUBIO, Ángel David (2007): La cruz, el perdón y la gloria: persecución religiosa en España durante la II República y la Guerra Civil, Madrid, Ciudadela Libros.
MARTÍNEZ BANDE, José Manuel (2007): Los años críticos: República, conspiración, revolución y alzamiento, Madrid, Encuentro.
MARTÍNEZ OVEJERO, Antonio (2015): Peligrosos e indeseables para la Causa Nacional. Los vencidos de la Guerra Civil en la Región de Murcia, 1939-48. Una visión regional con proyección Nacional, Murcia, Universidad (tesis doctoral).
MARTÍNEZ REVERTE, Jorge (2004): La batalla de Madrid, Barcelona, Crítica.
MARTÍNEZ REVERTE, Jorge (2009): El arte de matar. Cómo se hizo la guerra civil española, Barcelona, RBA.
MAYER, Arno J. (2014): Las Furias. Violencia y terror en las revoluciones francesa y rusa, Zaragoza, PUZ.
MAZOWER, Mark (2001): La Europa Negra. Desde la Gran Guerra hasta la caída del comunismo, Barcelona, Ediciones B.
MOLINA CARRIÓN, Felipe (2010): República y Guerra Civil en los Estados del Duque (1931-1939). Vida en la retaguardia ciudadrealeña, Malagón, I.E.S. Estados del Duque.
MOLINERO, Carme, SALA, Margarida y SOBREQUÉS, Jaume, eds. (2003): Los campos de concentración y las prisiones durante la Guerra Civil y el franquismo, Barcelona, Crítica.
MONTERO, José R. (1977): La CEDA. El catolicismo social y político en la II República, 2 vols., Madrid, Ediciones de la Revista de Trabajo.
MONTERO MORENO, Antonio (1998): Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.
MORADIELLOS, Enrique (2004): 1936. Los mitos de la Guerra Civil, Barcelona, Península.
MORADIELLOS, Enrique (2016): Historia mínima de la Guerra Civil española, Madrid, Turner.
MORENO CANTANO, Antonio César, coord. (2017): Checas. Miedo y odio en la España de la guerra civil, Gijón, Ediciones Trea.
MORENO GÓMEZ, Francisco (2008): 1936. El genocidio franquista en Córdoba, Barcelona, Crítica.
MOSSE, George L. (1999): De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, París, Hachette.
MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto (2019): Las conspiraciones del 36. Militares y civiles contra el Frente popular, Barcelona, Espasa.
NASH, Mary (1999): Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Madrid, Taurus.
NAVARRO RUIZ, Francisco Javier (2000): Crisis económica y conflictividad social. La Segunda República y la Guerra Civil en Tomelloso, Ciudad Real, Diputación Provincial.
NOLTE, Ernst (1994): La guerra civil europea, 1917-1945. Nacionalsocialismo y bolchevismo, México, FCE.
NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta (2004): Los años del terror: la estrategia del dominio y represión del General Franco, Madrid, La Esfera de los Libros.
NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta, coord. (2009): La gran represión. Los años de plomo del franquismo, Barcelona, Flor del Viento.
ORS MONTENEGRO, Miguel (1995): La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1939), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.
ORTIZ HERAS, Manuel (1996): Violencia política en la II República y el primer franquismo. Albacete, 1936-1950, Madrid, Siglo XXI.
OTERO OCHAÍTA, Josefa (1993): Modernización e inmovilismo en La Mancha de Ciudad Real (1931-1936), Ciudad Real, Diputación Provincial.
OVERY, Richard J. (2009): El camino hacia la guerra. La crisis de 1919-1939 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Espasa Calpe.
PAREJO, José Antonio (2008a): Señoritos, jornaleros y falangistas, Sevilla, Bosque de Palabras.
PAREJO, José Antonio (2008b): Las piezas perdidas de la Falange: el sur de España, Sevilla, Universidad de Sevilla.
PAYNE, Stanley G. (1965): Falange. Historia del fascismo español, París, Ruedo Ibérico.
PAYNE, Stanley G. (1977): La revolución española, Barcelona, Argos.
PAYNE, Stanley G. (1982): El fascismo, Madrid, Alianza Editorial.
PAYNE, Stanley G. (1986): Los militares y la política en la España contemporánea, Madrid, Sarpe.
PAYNE, Stanley G. (1990): «Political Violence during the Spanish Second Republic», Journal of Contemporary History, vol. 25, nº 2-3, mayo-junio de 1990, pp. 269-288.
PAYNE, Stanley G. (1995): La primera democracia española. La Segunda República, 1931-1936, Barcelona, Paidós.
PAYNE, Stanley G. (1995b): Historia del fascismo, Barcelona, Planeta.
PAYNE, Stanley G. (1997): Franco y José Antonio. El extraño caso del fascismo español, Barcelona, Planeta.
PAYNE, Stanley G. (2005): El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936), Madrid, La Esfera de los Libros.
PAYNE, Stanley G. (2006): 40 preguntas fundamentales sobre la Guerra Civil, Madrid, La Esfera de los Libros.
PAYNE, Stanley G. (2011): La Europa revolucionaria. Las guerras civiles que marcaron el siglo XX, Madrid, Temas de Hoy.
PAYNE, Stanley G. (2016): El camino al 18 de julio. La erosión de la democracia en España (diciembre de 1935-julio de 1936), Madrid, Espasa.
PAXTON, R. O. (2005): Anatomía del fascismo, Barcelona, Península.
PÉREZ LEDESMA, Manuel (2001): «Teoría e historia. Los estudios sobre el anticlericalismo en la España contemporánea», en Manuel Suárez Cortina (coord.): Secularización y laicismo en la España contemporánea, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, pp. 341-368.
PÉREZ LEDESMA, Manuel (2001b): «Anticlericalismo y secularización en España», en Antonio Morales Moya (coord.): Las claves de la España del siglo XX. La Cultura, Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, pp. 269-285.
PIPES, Richard (2016): La Revolución rusa, Barcelona, Debate.
PRADA RODRÍGUEZ, Julio (2010): La España masacrada. La represión franquista de guerra y posguerra, Madrid, Alianza Editorial.
PRESTON, Paul (1987): La destrucción de la democracia en España. Reforma, reacción y revolución en la Segunda República, Madrid, Alianza Editorial.
PRESTON, Paul (1997): La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX, Barcelona, Península.
PRESTON, Paul (2011): El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Madrid, Debate.
PUELL DE LA VILLA, Fernando (2013): «La trama militar de la conspiración», en Francisco Sánchez Pérez (coord.): Los mitos del 18 de julio, Barcelona, Crítica, pp. 55-78 y 379-384.
QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ, Rafael (1986): Política y guerra civil en Almería, Almería, Cajal.
QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ, Rafael (1996): «Anticlericalismo en Almería (1936-1939)», en Valeriano Sánchez Ramos y José Ruiz Fernández (coords.): Actas de las primeras jornadas de religiosidad popular: Almería, 1996, Almería, Instituto de Estudios Almerienses. pp. 189-195.
QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ, Rafael (1997): Represión en la retaguardia republicana. Almería, 1936-1939, Almería, Librería Universitaria.
RAGUER, Hilari (1995): «La “cuestión religiosa”», en Santos Juliá (ed.): Política en la Segunda República, revista Ayer, nº 20, pp. 215-240.
RAGUER, Hilari (2001): La pólvora y el incienso. La Iglesia y la guerra civil española (1936-1939), Barcelona, Península.
RANZATO, Gabriele (1997): «Dies irae: la persecuzione religiosa nella zona repubblicana durante la Guerra civile spagnola (1936-1939)», en Gabriele Ranzato: La difficile modernità e altri scritti sulla storia della Spagna contemporanea, Turín, Edizioni dell’Orso, pp. 147-187.
RANZATO, Gabriele (2006): El eclipse de la democracia. La guerra civil española y sus orígenes, 1931-1939, Madrid, Siglo XXI.
RANZATO, Gabriele (2008): «El peso de la violencia en los orígenes de la guerra civil de 1936-1939», Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea, nº 20, pp. 159-182.
RANZATO, Gabriele (2014): El gran miedo de 1936, Madrid, La Esfera de los Libros.
REIG TAPIA, Alberto (1986): Ideología e Historia: sobre la represión franquista y la Guerra Civil, Madrid, Akal.
REIG TAPIA, Alberto (1990): Violencia y terror, Madrid, Akal.
REIG TAPIA, Alberto (2006): «Represión y esfuerzos humanitarios», en Edward Malefakis (dir.): La guerra civil española, Madrid, Taurus, pp. 521-552.
REQUENA GALLEGO, Manuel (1993): De la Dictadura a la República. El comportamiento electoral en Castilla-La Mancha, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha.
REY REGUILLO, Fernando del (2007): «Reflexiones sobre la violencia política en la II República española», en Diego Palacios y Mercedes Gutiérrez (eds.): Conflicto político, democracia y dictadura. Portugal y España en la década de 1930, Madrid, Centros de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 17-97.
REY REGUILLO, Fernando del (2008): Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española, Madrid, Biblioteca Nueva.
REY REGUILLO, Fernando del (2011): «Por tierras de La Mancha. Apuntes sobre la violencia revolucionaria en la Guerra Civil española (1936-1939)», Alcores, nº 11, pp. 223-263.
REY REGUILLO, Fernando del (2011b): «La República de los socialistas», en Fernando del Rey (dir.): Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española, Madrid, Tecnos, pp. 158-225.
REY REGUILLO, Fernando del (2016): «Por la República. La sombra del franquismo en la historiografía “progresista”», Studia Historica. Historia Contemporánea, nº 33, pp. 301-326.
REY REGUILLO, Fernando del (2017a): «Sin cuartel contra la República. Sobre la derecha radical española en la “era del fascismo”», en Francisco Morente, Jordi Pomés y Josep Puigsech (eds.): La rabia y la idea. Política e identidad en la España republicana (1931-1936), Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, pp. 147-171.
REY REGUILLO, Fernando del (2017b): «Política, movilización social y catolicismo en España (1898-1923)», en Pedro Álvarez Lázaro, Andrea Ciampani y Fernando García Sanz (eds.): Religión, laicidad y sociedad en la historia contemporánea de España, Italia y Francia, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas / Roma, Rubbettino, pp. 353-371.
REY REGUILLO, Fernando del (2018): «Los papeles de un conspirador. Documentos para la historia de las tramas golpistas de 1936», Dimensioni e problema della ricerca storica, Roma, nº 2, pp. 129-159.
REY REGUILLO, Fernando del (2019): «Andrés Maroto. Captura y muerte de un líder agrario» (en prensa).
REY REGUILLO, Fernando del, dir. (2011): Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española, Madrid, Tecnos.
REY, Fernando del y ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel, dirs. (2017): Políticas del odio. Violencia y crisis de las democracias en el mundo de entreguerras, Madrid, Tecnos.
RICHARDS, Michael (1999): Un tiempo de silencio. La Guerra Civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945, Barcelona, Crítica.
RIESCO, Sergio (2006): La reforma agraria y los orígenes de la Guerra Civil: cuestión yuntera y radicalización patronal en la provincia de Cáceres (1931-1940), Madrid, Biblioteca Nueva.
RINCÓN CRUZ, Marcos (2008): Mártires franciscanos de Castilla (1936-1938), Madrid, Edibesa.
RIVERO NOVAL, María Cristina (1992): La ruptura de la paz civil. Represión en La Rioja, 1936-1939, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos.
ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo, coord. (2007): Esta salvaje pesadilla. Salamanca en la guerra civil española, Barcelona, Crítica.
ROBINSON, Richard A. H. (1973): Los orígenes de la España de Franco. Derecha, República y Revolución, 1931-1936, Barcelona, Grijalbo.
RODRIGO, Javier (2003): Los campos de concentración franquista: entre la historia y la memoria, Madrid, Siete Mares.
RODRIGO, Javier (2005): Cautivos: campos de concentración en la España franquista, Barcelona, Crítica.
RODRIGO, Javier (2008): Hasta la raíz. La violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, Madrid, Alianza.
RODRIGO, Javier, ed. (2014): Políticas de la violencia. Europa, siglo XX, Zaragoza, PUZ.
RODRIGO GONZÁLEZ, Natividad (1985): Las colectividades agrarias en Castilla-La Mancha, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis (2000): Historia de Falange Española de las JONS, Madrid, Alianza Editorial.
RODRÍGUEZ LAGO, José Ramón (2013): «La Iglesia Católica y la II República española. Resistencias, progresos y retos pendientes», Hispania Nova: Revista de Historia Contemporánea, nº 11.
ROMERO VELASCO, Antonio (1940): Historia de la Villa de La Solana, La Solana, Imprenta Posadas.
RUIZ, Julius (2012): El terror rojo, Madrid, Espasa.
RUIZ, Julius (2012b): La justicia de Franco. La represión en Madrid tras la Guerra Civil, Barcelona, RBA.
RUIZ, Julius (2015): Paracuellos, una verdad incómoda, Madrid, Espasa.
RUIZ ALONSO, José María (2004): La Guerra Civil en la provincia de Toledo. Utopía, conflicto y poder en el sur del Tajo (1936-1939), 2 vols., Ciudad Real, Almud.
RUIZ MANJÓN, Octavio (1976): El Partido Republicano Radical, 1908-1936, Madrid, Tebas.
RUIZ MANJÓN, Octavio (2016): Algunos hombres buenos. Historias de mujeres y hombres que pusieron la justicia por encima de las ideologías durante la Guerra Civil, Madrid, Espasa.
SACANELL, Enrique (2008): 1936. La conspiración, Madrid, Síntesis.
SALAS LARRAZÁBAL, Ramón (1977): Pérdidas de la guerra, Barcelona, Planeta.
SALAS LARRAZÁBAL, Ramón (1980): «Pérdidas humanas de la población española a consecuencia de la guerra», Actas del Congreso Internacional sobre la Guerra Civil Española, 1977: historia y literatura, Madrid.
SALGADO, Jesús F. (2014): Amor Nuño y la CNT. Crónicas de vida y muerte, Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo.
SALOMÓN CHELIZ, Pilar (1994): «Poder y ética. Balance historiográfico sobre anticlericalismo», Historia Social, nº 19, pp. 113-128.
SÁNCHEZ DELGADO, Paulino (1998-2002): La Segunda República en La Solana, 3 vols., Tomelloso, Ediciones Soubriet.
SÁNCHEZ RECIO, Glicerio (1991a): Justicia y Guerra en España. Los Tribunales Populares (1936-1939), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.
SÁNCHEZ RECIO, Glicerio (1991b): La república contra los rebeldes y los desafectos. La represión económica durante la guerra civil, Alicante, Universidad de Alicante.
SÁNCHEZ RECIO, Glicerio (1994): «El control político de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Los tribunales populares de justicia», Espacio, Tiempo y Forma, serie 5, t. 7, pp. 585-598.
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Isidro (1990): Historia y evolución de la prensa manchega (1813-1939), Ciudad Real, Diputación Provincial.
SANCHO CALATRAVA, José Antonio (1989): Elecciones en la II República. Ciudad Real (1931-1936), Ciudad Real, Diputación Provincial.
SANCHO CALATRAVA, José Antonio (1992): «Los sucesos de Castellar de Santiago. Diciembre de 1932», Villa Real 1255, nº 4, octubre, pp. 5-21.
SANCHO CALATRAVA, José Antonio (1990b): «Los sucesos de Castellar de Santiago. Diciembre de 1932», Universidad Abierta. Revista de estudios superiores a distancia, nº 11, pp. 148-171.
SEIDMAN, Michael (2003): A ras de suelo. Historia social de la República durante la Guerra Civil, Madrid, Alianza.
SEIDMAN, Michael (2012): La victoria nacional. La eficacia contrarrevolucionaria en la guerra civil, Madrid, Alianza.
SEPÚLVEDA LOSA, Rosa María (2008): «La conspiración y la sublevación militar de julio de 1936 en Albacete», en Francisco Alía y Ángel Ramón del Valle: La guerra civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp., 371-389.
SNYDER, Timothy (2011): Tierras de sangres. Europa entre Hitler y Stalin, Barcelona, Galaxia Gutenberg.
SOLÉ I SABATÉ, Josep M. (1985): La repressió franquista a Catalunya 1938-1953, Barcelona, Edicions 62.
SOLÉ I SABATÉ, Josep M. y VILLARROYA, Joan (1989): La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), 2 vols., Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
SOUTO KUSTRÍN, Sandra (2013): Paso a la juventud. Movilización democrática, estalinismo y revolución en la República Española, Valencia, Universitat de Valencia.
SOUTHWORTH, Herbert R. (1963): El mito de la Cruzada de Franco, París, Ruedo Ibérico.
SUÁREZ CORTINA, Manuel, ed. (2001): Secularización y laicismo en la España contemporánea, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo.
THOMÀS, Joan Maria (1999): Lo que fue la Falange, Barcelona, Plaza y Janés.
THOMAS, Maria: La fe y la furia: violencia anticlerical popular e iconoclastia en España, 1931-1936, Granada, Comares.
TOWNSON, Nigel (2002): La República que no pudo ser. La política de centro en España (1931-1936), Madrid, Taurus.
TRAVERSO, Enzo (2009): A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945), Valencia, PUV.
TRUJILLO DÍEZ, Iván Jesús (2003): Colectividades agrarias en la provincia de Ciudad Real, Ciudad Real, Diputación Provincial.
TUSELL, Javier (1971): Las elecciones del Frente Popular en España, Madrid, Edicusa, 2 ts.
TUSELL, Javier (1986): Historia de la democracia cristiana en España, Madrid, Sarpe.
TUSELL, Javier y CALVO, José (1990): Giménez Fernández, precursor de la democracia española, Sevilla, Diputación Provincial.
UGARTE TELLERÍA, JAVIER (1998): La nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco, Madrid, Biblioteca Nueva.
VALLE CALZADO, Ángel Ramón del (2010): «Heliodoro Peñasco Pardo. El republicanismo radical como forma de vida», preámbulo a Pedro Torres: Del caciquismo trágico. Historia e infamias, Ciudad Real, Diputación Provincial, pp. 9-62.
VEGA SOMBRÍA, Santiago (2005): De la esperanza a la persecución. La represión franquista en la provincia de Segovia, Barcelona, Crítica.
VILLA GARCÍA, Roberto (2011): La República en las urnas. El despertar de la democracia en España, Madrid, Marcial Pons.
VINCENT, Mary (2010): «“Las llaves del reino”. Violencia religiosa en la Guerra Civil española, julio-agosto de 1936», en Chris Ealham y Michael Richards (eds.): España fragmentada. Historia cultural y Guerra Civil española, Granada, Comares, pp. 91-119.
VIÑAS, Ángel (2007): El escudo de la República. El oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, Barcelona, Crítica.
VIÑAS, Ángel (2019): ¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una conspiración, Barcelona, Crítica.
VIÑAS, Ángel y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando (2009): El desplome de la República, Barcelona, Crítica.
Notas
INTRODUCCION
1. Ferguson (2007), pp. 36, 42-43, 53 y 72-73.
2. Mosse (1999).
3. Furet (1995).
4. Hobsbawm (2003), pp. 29 ss.
5. Pipes (2016), p. 918.
6. Payne (2011).
7. Cf. también Mazower (2001), Bruneteau (2006), Overy (2009), Traverso (2009), Snyder (2011), Mayer (2014), Rodrigo, ed., (2014), Rey Reguillo y Álvarez Tardío (dirs.) (2017), Alegre y otros (2018).
8. Browning (2002), p. 301.
9. Juliá (2011), pp. 192-193 y 201 y Linz (1987) y (1991).
10. Moradiellos (2016), p. 13.
11. Braud (2006), pp. 210-211 y 218-219.
12. Ferguson (2007) y, en su amplio desarrollo, Lowe (2012).
13. Bruneteau (2006), pp. 249 y 253-254.
14. Snyder (2011).
15. Davies (2008), pp. 179-180, 310-311 y 391.
16. Reflexiones sobre la violencia política entre 1931 y 1936, en Rey Reguillo (2007).
17. Salas Larrazábal (1977); Gibson (1983).
18. Cf., como principales aportaciones, Reig Tapia (1986) y (1990); Quirosa-Cheyrouze (1986); Solé i Sabaté y Villarroya (1989); Cobo Romero (1993); Alía (1994); Casas de la Vega (1994); Ors Montenegro (1995); Gabarda (1996); Ortiz Heras (1996); González Martínez (1999).
19. Como principales excepciones, Ledesma (2004) y (2010); Preston (2011); Ruiz (2012) y (2015); Salgado (2014) y Moreno Cantano (coord.) (2017).
20. Preston (2011), Espinosa (2010) y Prada Rodríguez (2010) se hacen eco de esos estudios, aunque en los últimos años no han dejado de aparecer nuevos títulos sobre la represión franquista.
21. Sobre las inmensas posibilidades de este objeto de estudio, Kalyvas (2010).
22. Como excepción principal, el excelente trabajo de Alía (2017).
23. Moradiellos (2016), p. 29, y Juliá (2011), p. 181.
24. Ledesma (2010), p. 151.
25. Payne (2006), p. 140.
26. Juliá (2011), pp. 114-115, 196, 198-199.
27. Davies (2008), pp. 34, 101, 104, 106, 108-109.
28. López García y otros (2018).
29. Un buen estudio en ese sentido, no exento de riesgos, en Gil Andrés (2006).
30. Kalyvas (2010), pp. 80-81.
CAPÍTULO 1. LA CONSPIRACIÓN FRUSTRADA
1. Entrevistas con Gregoria Reguillo Morales, La Solana, 30 de diciembre de 1987 y 10 de enero de 2003.
2. CG, 1029, exp. 1. Un análisis detallado de esta «violencia caliente», en Rey Reguillo (2019).
3. Romero Velasco (1940), pp. 124-125.
4. Cf. AMLS, RSD, L. 713, 10 de agosto de 1936 y ARCJMLS, Libro de Defunciones y Matrimonios, 11 de agosto de 1936. Joaquina Reguillo Pérez, viuda de la primera víctima, declaró a posteriori que Ramón había sido detenido el 5 de agosto por Antero Alhambra Romero de Ávila (a) Saco de Picón, Pedro Parra García Mascaraque (a) Chuchas y Pedro García Gómez (a) Berenjena, los mismos que, tras permanecer detenido hasta el día 9, lo volvieron a sacar de su casa el día 10 y le dispararon a continuación (CG, 1029, exp. 1, f. 14). También, entrevistas a Francisca García Cervigón Reguillo, hija de Ramoncillo, Madrid, 13 de enero de 1991, 31 de agosto de 1992 y 15 de enero de 2005. Josefina Moreno Gutiérrez, viuda de la segunda víctima, declaró que «de referencias» sabía que los autores de su muerte fueron Juan Pintado Martín-Albo (a) Picoco, un tal Borguetas [Rafael López Galindo] y el citado Saquillo de Picón (CG, 1029, exp. 1, f. 16). También, entrevistas a María y Pilar Muñoz Sánchez-Ajofrín, hermanas de Francisco, La Solana, 10 de agosto de 1991.
5. Octubre de 1934 y los precedentes conflictivos en La Solana, en Rey Reguillo (2008), pp. 413 y ss.
6. Cf. El Pueblo Manchego, 13 de agosto de 1936, p. 1 y decl. de Victoria López de Haro Santos, Infantes, 11 de mayo de 1943 (CG, 1029, exp. 1, f. 73). Entrevista con Luis Clemente Moreno Antequera, La Solana, 1 de febrero de 2003. Para la trayectoria previa de Telesforo, Rey Reguillo (2008).
7. AMLS, Actas del Pleno, 10 de agosto de 1936. Se da la circunstancia de que uno de los milicianos implicados en la muerte de Ramón García Cervigón, Antero Alhambra, era también concejal del ayuntamiento, pero no acudió a esa sesión del pleno.
8. A través de la ventana de su casa, María Espino Prieto, que vivía justo enfrente, pudo oír las detonaciones y ver al sacerdote tumbado en el suelo boca abajo (entrevista, La Solana, 19 de febrero de 2005).
9. Decl. de Eduardo Carranza Ortiz, Madrid, 16 de agosto de 1939 (CG, 1029, exp. 1, f. 57). Según este testimonio, entre los cinco sospechosos del asesinato estaban Juan Díaz Pintado (a) Picoco (corroborado en AGHD, Madrid, 33782/5431) y Fructuoso Araque Palacios (a) el Cagón Camposantero (corroborado en AGHD, Madrid, 3142/5694). Otras fuentes señalan también a Matías González García de Dionisio (a) El Pestuzo y a Isidoro Manzano Rubio (a) el Huérfano (AGHD, Madrid, 3491/6153). El testimonio clave lo aportó Luis Gimeno García de Mateos, que fue el chófer que condujo a los milicianos con el cura al cementerio y pudo presenciar su muerte. Otra testigo de excepción fue Juana Mula Palacios, dueña de la fonda en la que se hallaba hospedado el párroco a principios de agosto, que vio cómo los que se lo llevaron, poco antes de dispararle en plena calle, fueron el citado Juanito El Picoco y otro miliciano apodado El Gorila. Según El Picoco, el miliciano que disparó contra Aníbal Carranza el 10 de agosto no fue él: «este fue herido por otro muchacho que iba a continuación del declarante y que se llamaba Gabriel Martín Albo». Pero lo cierto es que en el consejo de guerra de este último no se hizo la más mínima mención a su participación en el hecho (AGHD, Madrid, 3614/4261). Véase también Romero Velasco (1940), f. 124. Entrevistas con Francisca García-Cervigón Reguillo, 13 de enero de 1991 y Eusebia Gimeno Moreno, 17 de septiembre de 2011 (hija del chófer citado, que corroboró su versión).
10. AGA, Interior (08) 025, 2416. Circulares 112-114.
11. AMLS, RED, L. 785, 18, 19 y 20.07.1936.
12. Telegramas del 21 de julio, AMLS, RED, L. 785. Germán Vidal Barreiro era gallego de origen, abogado, afín a IR y amigo personal de Santiago Casares Quiroga, el presidente del Gobierno dimitido al producirse el golpe. Había sido nombrado gobernador civil de Ciudad Real tras la dimisión de su predecesor el 2 de junio de 1936.
13. AGHD, Madrid, 23/2665.
14. El cuadro de redacción de Avance pasaron a integrarlo Antonio Cano Murillo, Buenaventura Pintor Marín y Carlos García Benito, bajo la dirección de Francisco Gil Pozo y Milagros Atienza (CG, 1032, exp. 2, fs. 6-7, 27 y 34).
15. CG, 1032, exp. 2, fs. 9-10 y 22-23. El director de Acción era Antonio Sánchez-Escobar González, y la redacción la componían antes de la guerra los diputados a Cortes por la provincia Joaquín Pérez Madrigal, José María de Mateo, Luis Ruiz Valdepeñas, Daniel Mondéjar Funes y Andrés Maroto, siendo los cuatro últimos asesinados.
16. Decl. de Julián Lucendo Gómez, tipógrafo, Ciudad Real, 25 de mayo de 1946 (CG, 1032, exp. 2, f. 186).
17. Decls. de Germán Plaza Martín, Luis Morales Sánchez Cantalejo y Elías Gómez Picazo, Ciudad Real, 24 de mayo de 1946, 8 de junio de 1946 y 5 de julio de 1946 (CG, 1032, exp. 2, fs. 188 y 195).
18. AMLS, RSD, L. 713, 7 de octubre de 1936.
19. Garitaonandía (1988), pp. 146 y ss., estima en más de trescientos mil los receptores existentes en España.
20. Cruz (2006), pp. 226-227.
21. El Pueblo Manchego, 23 de julio de 1936, p. 4.
22. El Sol, 23 de julio de 1936, p. 5. La cursiva es mía.
23. AGA, Interior (08) 025, 2416, circular nº 119, 8 de agosto de 1936.
24. Por incumplir las órdenes, José Moreno Arrones, vecino de La Solana, se pasó siete meses en la prisión de Ciudad Real (AGHD, Madrid, 193/2205).
25. Lo demuestra Cruz (2006), pp. 239 y ss., en su análisis comparado relativo a toda España. Albacete, en Ortiz Heras (1996). Toledo, en Ruiz Alonso (2004). Ciudad Real, en Alía (1994) y (2017).
26. Según Alía (2017), p. 69, que sigue a Salas Larrazábal (1980), pp. 262-263, en el CMR había trece oficiales, seis suboficiales y diecisiete soldados, con apenas veintiún fusiles a su disposición.
27. CG, 1031, exp. 1. Alía (2017), pp. 75 y 415.
28. CG, 1032, exp. 3, fs. 111-112.
29. La compañía de guardias de Asalto de la capital manchega contaba con un efectivo de 90 números, al mando del capitán Manuel Pascual Hernández: Alía (2017), p. 69; Buitrago (2015), pp. 301-302.
30. El Sol, 13 de mayo de 1936, p. 5.
31. Gaceta de Madrid, nº 191, 9 de julio de 1936, pp. 288-289.
32. Arrarás (1942), pp. 143-144.
33. Cf. ADGGC, Memoria del 4º Tercio, 204 Comandancia, Ciudad Real, 1966 y Memorial de la Comandancia (CG, 1031, exp. 1). El proceso de concentración de la fuerza en la cabecera de Manzanares, en Bermúdez (1992), pp. 39-40 y 67.
34. Juliá (1988), pp. 101-105 y 108-110, (1999b), pp. 16-17 y 20-21 y ss. y (2008), pp. 385-386 y ss. Este autor, aun cuando subraya el carácter poliédrico de aquella guerra, argumenta que en sus inicios mostró todos los contenidos de una auténtica «revolución social». Para la definición del reverso de ese proceso en la zona insurgente y sus nexos en común con lo que sucedió en la zona leal, Cruz (2006), pp. 227-228.
35. Payne (2006), pp. 115-127. También, Payne (1977), Bollotten (1980), Malefakis (2006).
36. Cruz (2006), pp. 247-248.
37. Casanova (1999), pp. 60-61.
38. Decl. de Juan de la Cruz Espadas Bermúdez, Ciudad Real, 18 de junio de 1942 (CG, 1031, exp. 1).
39. Porque el muerto que produjo la acción contra los falangistas el domingo 19, de la que se habla más abajo, fue producto de un enfrentamiento en el que también participó la Guardia Civil.
40. La última afirmación, en Casanova (1999), pp. 60-61 y ss.
41. Braud (2006), pp. 11, 130 y 242.
42. Payne (2011), pp. 252-253.
43. Mann (2009), p. 515, reflexión que aplica al genocidio en Ruanda de 1994.
44. Su avance imparable y sangriento, en Espinosa (2003). Visión global de la conquista de la Andalucía occidental, que posibilitó la marcha del Ejército de África hacia Madrid, en Preston (2011), pp. 197-252.
45. Desarrollo aquí los argumentos esbozados en Rey Reguillo (2011).
46. Alía (2017), pp. 88-89.
47. Recogidos en CG, 1031, exp. 1, 371 fs. También, Alía (2017), pp. 67-89.
48. En carta al ministro de la Gobernación, el 6 de junio de 1936, el líder de la CEDA José María Gil Robles manifestó que el delegado de Orden Público de Ciudad Real había ordenado la recogida de escopetas de caza a todas las personas que no pertenecieran al Frente Popular: «y mientras esto ocurre se arma a las izquierdas, con lo que las derechas quedan indefensas ante los atropellos de que son víctimas por parte de los elementos extremistas» (extracto de la carta, en AHN-Salamanca, Política Social, 2612/4550).
49. Así se explicita por ejemplo en los informes de Almadén y de Carrión de Calatrava (CG, 1031, exp. 1).
50. CG, 1029, exp. 6, fs. 257-259 y CG 1031, exp. 1.
51. CG, 1031, exp. 1. Número de adeptos en Valdepeñas, en Arrarás (1942), p. 189.
52. CG, 1031, exp. 1.
53. CG, 1031, exp. 1.
54. Informe de Falange, 21 de mayo de 1943, CG, 1031, exp. 1.
55. Su implicación en la trama conspiratoria la reconoce Arrarás (1942), pp. 142-143.
56. Cf. AHPCR, J-153B. Tribunal Especial Popular. Sumario 3, 13 de octubre de 1936. También, CG, 1032, exp. 1, fs. 350-353, y CG, 1028, exp. 18, f. 242.
57. AHPCR, J-153B. Tribunal Especial Popular. Sumario 1, 5.10.1936. También, CG, 1031, exp. 1 y 1032, exp. 1, fs. 335-339.
58. CG, 1031, exp. 1.
59. CG, 1031, exp. 1. Las emisiones de Queipo, en Gibson (1986).
60. CG, 1031, exp. 1. Los «doscientos» falangistas, en Arrarás (1942), p. 164.
61. AHPCR, J-153B. Tribunal Especial Popular. Sumario 6, 24 de octubre de 1936 y CG, 1032, exp. 1, fs. 354-361. Vecinos condenados: Manuel, Román y Venancio Alonso Muñoz, Manuel Conde Cedrón, Pablo Díaz Poyatos, Máximo Díaz Rodrigo, Onésimo Gutiérrez Pérez, Ildefonso Muñoz Muñoz y Eduardo Vázquez García.
62. AHPCR, J-153B. Tribunal Especial Popular. Sumario 10, 4 de noviembre de 1936 y CG, 1032, exp. 1, fs. 366-375.
63. AHPCR, J-153B, Tribunal Especial Popular, Sumario 8, 26 de octubre de 1936 y CG, 1032, exp. 1, fs. 343-345.
64. CG, 1032, exp. 1, fs. 366-375.
65. Pedro Cabrera Ballesteros, Conrado Cabrera Tercero, Urbano Garrido Mendoza, Ángel, Bibiano y Domingo Giménez Montalvo, David Navarro Rodado y Victoriano Sánchez Camacho Alcázar. Cf. AHPCR, J-153B. Tribunal Especial Popular. Sumario 7, 27 de octubre de 1936 y CG, 1032, exp. 1, fs. 362-365 y 6 de noviembre de 1936 (CG, 1032, exp. 1, fs. 405-408). También, CG, 1031, exp. 1.
66. CG, 1031, exp. 1.
CAPÍTULO 2. MILICIANOS EN ARMAS
1. Sus claves bajo un «clima de expectativa revolucionaria», en Juliá (2008), pp. 399-403 y ss.
2. Álvarez Tardío y Villa (2017).
3. Cruz (2006).
4. Martín Ramos (2015).
5. El análisis de este proceso en la provincia de Ciudad Real, en Rey Reguillo (2008). Toledo, en Ruiz Alonso (2004). Conjunto de España, en Juliá (1977), Cibrián (1978), Malefakis (1982), Payne (1990), (1995), (2005) y (2016), Macarro (2000), Cruz (2006), Riesco (2006), Rey Reguillo (2007), Blázquez Miguel (2009), Ranzato (2006) y (2014), Álvarez Tardío y Villa (2013) y González Calleja (2015). Últimas aportaciones sobre las tramas golpistas, en Viñas (2019) y Muñoz Bolaños (2019).
6. La mejor caracterización del golpe y su fracaso parcial como origen de la guerra, en Juliá (1999), pp. 115-123 y ss. Cf. también Southworth (1963), Cardona (1983), Payne (1986), Juliá, coord., (2004), Malefakis, dir., (2006), Casanova (2007), Aróstegui (2006), Alía (2011) y Rey Reguillo (2018).
7. Cf. las circulares internas del Ministerio de la Gobernación en aquella primavera apelando a cortar de raíz esa apropiación privada del orden público [AGA, Interior (08) 025, 2416].
8. Cruz (2006).
9. El Socialista, 7 de marzo de 1936, p. 1.
10. Cf. Juliá (1977), De Blas (1978), Macarro (2000), Fuentes (2005), Rey Reguillo (2011b), Aróstegui (2013).
11. Cf. El Socialista, 6 de marzo de 1936, p. 4 y 25 de abril de 1936, p. 2, y, sobre todo, El Obrero de la Tierra de estos meses, de donde proceden las comillas. Un análisis de sus llamamientos, en Rey Reguillo (2008), pp. 501, 525-527, 555-556 y 559.
12. El Socialista, 23 de junio de 1936, p. 2, El Pueblo Manchego, 22 de junio de 1936, y Emancipación, 30 de junio de 1936, p. 1. El peso decisivo de los jóvenes en la movilización obrera de esos años, en Souto (2013).
13. Cit. en Alía (2017), pp. 63-64.
14. Ranzato (2008) y (2014).
15. Gibson (1982) y Bullón de Mendoza (2004).
16. AGA, Interior (08) 025, 2416. Circulares del 13, 14 y 15 de julio.
17. El Obrero de la Tierra, 18 de julio de 1936, p. 2.
18. Biglino (1986).
19. Casanova (1999), p. 70, anota cómo en esos días y semanas cruciales del inicio de la guerra la prensa y la propaganda de las organizaciones izquierdistas «se encargaban de recordar cuán necesario era el derramamiento de sangre para combatir a los “fascistas” y consolidar la revolución».
20. El Socialista, 22 de julio de 1936, p. 3; El Sol, 22 de julio de 1936, p. 1, y El Pueblo Manchego, 22 de julio de 1936, p. 3. La cursiva es mía.
21. «Ante un momento histórico», El Socialista, 22 de julio de 1936, p. 3.
22. El Socialista, 22 de julio de 1936, p. 3. La cursiva es mía.
23. Juliá (2008), p. 402.
24. Publicado en El Pueblo Manchego, 23 de julio de 1936, p. 3.
25. El Pueblo Manchego, 21 de julio de 1936, p. 1. La cursiva es mía. El manifiesto iba firmado por Manuel Pereira (Unión Republicana), José Puebla Perianes (Izquierda Republicana), Antonio Cano Murillo (Partido Socialista Obrero Español), Pelayo Tortajada (Partido Comunista), Domingo Cepeda (Secretariado de Trabajadores de la Tierra), José Serrano Romero (Juventudes Socialistas Unificadas) y Juan Fernández (Juventudes Republicanas).
26. Gaceta de Madrid, 16 de agosto de 1936.
27. El Sol, 21 de julio de 1936, p. 3. Reproducido también en AHN, PS-Madrid, 2612/4550.
28. «Unidos ante el enemigo común», Emancipación, 20 de julio de 1936, p. 1.
29. Viriato Molina, «La lentitud mata», El Pueblo Manchego, 5 de agosto de 1936.
30. En Alcázar de San Juan, por ejemplo, fue el primer teniente alcalde, Gabriel Mazuecos Alaminos, el que en los primeros días «de la revolución» se personó al frente de un grupo en el cuartel de la Guardia Civil y procedió a la recogida de armas, que se apresuró a entregar a las milicias. Con toda seguridad, los guardias ya no estaban (AGHD, Madrid, 271/3853).
31. Emancipación, 10 de agosto de 1936.
32. Memorial de la Comandancia de la Guardia Civil, 26 de abril de 1941, CG, 1031, exp. 1. Alía (2017), p. 86.
33. El Socialista, 29 de julio de 1936, p. 2.
34. Como Fernán Caballero, donde la recluta de las milicias la efectuaron hombres armados de la capital (CG, 1031, exp. 1).
35. Bermúdez (1992), pp. 38-43 y Memorial de la Comandancia, 26 de abril de 1941, CG, 1031, exp. 1. Febus, en «El movimiento en provincias», El Socialista, 21 de julio de 1936, p. 6. López García y Pizarro Ruiz (2011), pp. 355 y ss., también documentan la importancia de las noticias llegadas del otro lado del frente en la radicalización miliciana.
36. Alía (2017), pp. 81 y 417, reproduce un testimonio personal que afirma que este personaje se dedicó a organizar a los «fascistas» de Membrilla; su muerte habría ahogado la intentona (Bernardo Arias Ballesteros, 13 de julio de 1986). Aquí no se han encontrado fuentes que corroboren esta información.
37. CG, 1029, exp. 3, fs. 175-177 y 1031, exp. 1 (informe del jefe local de FET-JONS, 17 febrero de 1942).
38. Memorial de la Comandancia, 26 de abril de 1941, CG, 1031, exp. 1. AMLS, Actas del Pleno 18 y 20 de julio de 1936.
39. AMLS, Leg. 996.
40. AHPCR, M-341B. Juzgado de Instrucción de Valdepeñas. Sumario 172/1936 (nº 1127).
41. CG, 1031, exp. 1. Tomelloso, también en CG, 1032, exp. 3, f. 440.
42. CG, 1029, exp. 25, fs. 109-116 y 1031, exp. 1.
43. En Almadén, a las obreras afiliadas a AP se les multó con 100 pesetas por cabeza. La cifra contrasta con las multas que se impusieron a los ricos de la localidad, algunos de los cuales superaron las 50.000 pesetas (CG, 1027, exp. 14, f. 143). Lo recaudado servía para financiar las milicias. En Fuente el Fresno se las armó «después de haber exigido a la clase patronal el pago de haberes a razón de diez pesetas diarias, lo que supuso una suma de más de setenta y cinco mil pesetas» (CG, 1028, exp. 25, f. 159).
44. Aparte de los casos citados de Alcázar, Manzanares y La Solana, se tiene constancia de ello en Alhambra (CG, 1031, exp. 1), Las Labores (CG, 1029, exp. 2, f. 8), Luciana (CG, 1030, exp. 14), Solana del Pino (CG, 1028, exp. 15) y Villamanrique (CG, 1032, exp. 3, f. 572), siempre aprovechando que la Guardia Civil había abandonado los cuarteles. En la capital, fueron asaltados a las pocas horas de marchar la fuerza para Madrid, el mismo 30 de julio: Arrarás (1942), p. 150.
45. Argamasilla, en CG, 1028, exp 4. Santa Cruz de los Cáñamos, en CG, 1031, exp. 1.
46. Cf., por ejemplo, los plenos celebrados en Alamillo (CG, 1027, exp. 13 y Acta del Pleno, 21 y 23 de julio de 1936 e informe Alcalde, 7 de junio de 1946, CG, 1032, exp. 3, fs. 273-274).
47. Acta del Pleno del Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava, 23 de julio de 1936, CG, 1032, exp. 3, f. 344).
48. Actas del Pleno, 2 de agosto de 1936 (CG, 1032, exp. 3, f. 743).
49. CG, 1031, exp. 1. Retuerta, en Actas del Pleno, 20 de julio de 1936, CG, 1032, exp. 3, fs. 583-584. Fuente el Fresno, en CG, 1028, exp. 25, f. 159.
50. Cf. CG, 1031, exp. 1. Almadenejos, en CG, 1027, exp. 15. San Lorenzo, en CG, 1028, exp. 11. Guadalmez, en CG, 1027, exp. 17.
51. Cf. CG, 1031, exp. 1. Luciana, también en CG, 1030, exp. 14, fs. 16-17 y Actas del Pleno, 25 de julio de 1936, CG, 1032, exp. 3, f. 421.
52. CG, L. 1032, exp. 3, fs. 571-576.
53. Ibíd. Véase el capítulo 19.
CAPÍTULO 3. LA VIOLENCIA CALIENTE
1. Véase el capítulo 18.
2. Aquí se suman veinte muertos de Arenas de San Juan, cuatro de Puertollano, cuatro de Carrizosa, uno de Montiel y dos de Ciudad Real, incluido uno que murió en el Cuartel de la Montaña de Madrid, pero que era vecino de la capital manchega: Jesús Lorca Ruiz.
3. Arrarás (1942), pp. 158-162.
4. Arrarás (1942), pp. 158-159. López García y Pizarro Ruiz (2011), pp. 357-358.
5. CG, 1028, exp. 14, fs. 10-11 y 211.
6. Alía (2017), pp. 78 y 417. López García y Pizarro Ruiz (2011), pp. 358-366, apuntan que el muerto se llamaba Isidoro Belda Olmo, aunque en la Causa General figura como «José Beldad Olmo».
7. Cf. también CG, 1031, exp. 1 y 1032, exp. 3, fs. 711-712.
8. El Sol, 21 de julio de 1936, p. 3 y El Socialista, 23 de julio de 1936, p. 5. También, en AHN-S, PS-Madrid, 2612/4550.
9. Decl. de Juan José Miguel López, maestro nacional y hermano político de los hermanos Mayor, Ciudad Real, 6 de julio de 1942 (CG, 1031, exp. 1). Arrarás (1942), p. 143 apunta que en Ciudad Real capital los falangistas no debían ser muchos más de treinta en esas fechas. Para un renovado y excelente análisis sobre la conspiración y el fallido golpe en Ciudad Real capital, véase Buitrago (2015).
10. La familia Mayor Macías la integraban siete hermanos: Isidoro, José María, Mateo, Amadeo, Cristeta, Ester y María Josefa, que habían quedado huérfanos en su adolescencia. Aunque nacidos en Navalpino (Ciudad Real), sus padres eran originarios de Zamora. En Navalpino iniciaron el negocio del corcho, del que les venía el apodo. Toda esta información en: https://464martires.es/index.php/464-martires/36-ciudad-real/sacerdotes/253-mayor-macias-jose-maria
11. Decls. de Juan Ignacio Morales Sánchez Cantalejo, Ciudad Real, 26 de septiembre de 1942 (CG, 1031, exp. 1) y de Cristeta Mayor Macías, Ciudad Real, 12 de abril de 1939 (CG, 1027, exp. 1, fs. 105-106). También, sentencia del Tribunal Popular contra José Ruiz Cuevas y Jesús López Prado, recogida en AHPCR, J-153B. Tribunal Especial Popular. Sumario 5, 23 de noviembre de 1936, y CG, 1032, exp. 1, fs. 190-193. Algún otro detalle, en Arrarás (1942), p. 144. También, Alía (2017), p. 78-81.
12. Decl. de Cristeta Mayor Macías, cit.
13. CG, 1032, exp. 1, fs. 1-189 y 194-241. El mismo 18 de julio fue detenido en Ciudad Real el industrial Francisco Sauco González por respaldar la sublevación. Conducido a la Casa del Pueblo fue objeto de «una brutal paliza» y luego permaneció varios meses en prisión. En 1938 volvió a ser apresado por el SIM, donde también sufrió «tratos inhumanos». El final de la guerra le pilló confinado en la cárcel (Decl. del mismo, Ciudad Real, 8 de septiembre de 1944, CG, 1031, exp. 4, f. 200). Amplia información sobre «Don Bruno», en Moreno Gómez (2008), passim. Preston (2011), pp. 237-238 también resalta su trayectoria sanguinaria.
14. AHPCR, J-149A. Dos de los investigados en este caso luego fueron pasados por las armas antes de ser sentenciados: José Mulleras Villar y Ricardo Escribano Aguado. A Mulleras le valió de poco ejercer de confidente del Comité de Defensa. Por su parte, Andrés Arteche Malaguilla, Ricardo Gómez Picazo y Lorenzo García Romero fueron condenados a distintas penas de trabajos forzados.
15. CG, 1031, exp. 1.
16. Ortiz Heras (1996), pp. 64-67 y ss. y Sepúlveda Losa (2008).
17. Cf. El Sol, 23, 26 y 27 de julio de 1936 y El Socialista, 23, 26, 28 y 29 de julio de 1936. Las cifras, en CG, 1031, exp. 1 (informes de Alcázar, Campo de Criptana, Pedro Muñoz, Socuéllamos y Tomelloso).
18. CG, 1031, exp. 1. Navarro Ruiz (2000), pp. 165 y 188-194.
19. Informe de Falange, Arenas de San Juan, 30 de diciembre de 1940, CG, 1028, exp. 25, fs. 145-147. También, las diferentes declaraciones de los testigos directos recogidas en este expediente, y el informe de la alcaldía, CG, 1032, exp. 3, f. 578.
20. Bermúdez (1992), pp. 53-56. Alía (2017), p. 77 afirma que el alcalde era de IR «más por oportunismo que por convicción».
21. Arrarás (1942), pp. 170-172.
22. Arrarás (1942), p. 171.
23. Arrarás (1942), p. 171. Alía (2017), p. 78 estima en poco más de un centenar los milicianos forasteros.
24. CG, 1028, exp. 25, fs. 12-13, informe de FET-JONS citado e informe del comandante del puesto, 10 de enero de 1941, fs. 148-149. Arrarás, con su imprecisión habitual, escribió que la lucha se prolongó hasta las seis de la tarde.
25. Decls. de Antonina y Mercedes Martínez Sánchez, Malagón, 19 de enero de 1943, CG, 1028, exp. 24, fs. 76-79.
26. AGHD, Madrid 7572/1968/10.
27. AGHD, Madrid, 32830/3185.
28. AGHD: Madrid 34951/3185.
29. Decl. indagatoria, Madrid, 25 de septiembre de 1939, AGHD, Madrid, 27131/2102/1, f. 18.
30. Cf. CG, 1031, exp. 1 (Memorial de la Comandancia e informe de FET-JONS, 23 de marzo de 1943).
31. Entrevista en La Solana, 7 de agosto de 1991. En compañía de otros nueve paisanos el padre, Adrián Salcedo Prieto, fue asesinado por un copioso grupo de milicianos de su pueblo en el cementerio del vecino pueblo de Membrilla el 24 de agosto de 1936. Véase el capítulo 6.
32. Manzanares, en Bermúdez (1992), pp. 44-53 y 61-86. La Solana, en Rey Reguillo (2019). Más ejemplos de violencia caliente los encontramos en Bolaños (Martín Martín García y Lucio Prado: CG, 1028, exp. 19, fs. 9 y 15); Carrión de Calatrava (Honorio Torroba Mero: CG, 1027, exp. 4, f. 26); Herencia (Eloy García Escribano: CG, 1029, exp. 26); Membrilla (Manuel Asensi Maestre: CG, 1029, exp. 4); Miguelturra (Santos Rivero Rodrigo y Miguel Fernández Salcedo: CG, 1027, exp. 8, fs. 55 y 65); Montiel (Genovevo Megía Álamo y Juan María Fernández Álamo: CG, 1029, exp. 15, fs. 4-5 y 13-14); Navas de Estena [Pedro Pinilla García: El Pueblo Manchego, 1 de agosto de 1936, p. 1 y Alía (2017), p. 82]; Santa Cruz de Mudela (Andrés Saavedra Ibáñez: CG, 1030, exp. 4); Terrinches (Gumersindo Cabrera Tercero: CG, 1029, exp. 18); Villahermosa (Ángel Bellón Parrilla: CG, 1029, exp. 20, f. 25), etc. Alía (2017), pp. 81-86 reseña también otros incidentes donde se recogieron heridos en circunstancias parecidas.
33. Lo reflejó el juez de Manzanares al referirse a lo ocurrido en el Juzgado Municipal de Membrilla y la detención de su secretario el 25 de julio: «Tengo honor participar me hallo instruyendo sumario hecho haberse producido incendio local juzgado municipal Membrilla […] habiendo también recibido noticia detención día ayer secretario propietario dicho juzgado por obreros armados»: AHPCR, J-561. Juzgado de Instrucción de Manzanares. Sumario 139/1936 (nº 1181). Días después, el mismo juez comunicó el asalto sufrido por su juzgado de Manzanares: «noche última ha sido violentada puerta este juzgado y causados destrozos mobiliario particular juez instrucción Don Luis Veloso»: AHPCR, J-561. Juzgado de Instrucción de Manzanares. Sumario 142/1936 (nº 1184).
34. Así se ha podido comprobar al menos en el Juzgado de Instrucción de Alcázar de San Juan (AHPCR, J-341B) y en el de Valdepeñas (AHPCR, J-341B).
35. Sumario 124/1936 (nº 1117). Juzgado de Instrucción de Manzanares (AHPCR, J-561).
36. Sumario 126/1936 (nº 1119). Juzgado de Instrucción de Manzanares (AHPCR, J-561).
37. Sumario 131/1936 (nº 1124). Juzgado de Instrucción de Manzanares (AHPCR, J-561).
38. Sumario 133/1936 (nº 1175). Juzgado de Instrucción de Manzanares (AHPCR, J-561)
39. Sumario 135/1936 (nº 1177). Juzgado de Instrucción de Manzanares (AHPCR, J-561).
40. Sumario 136/1936 (nº1178). Juzgado de Instrucción de Manzanares (AHPCR, J-561B).
41. Sumario 137/1936 (nº 1179). Juzgado de Instrucción de Manzanares (AHPCR, J-561).
42. Sumario 138/1936 (nº 1180). Juzgado de Instrucción de Manzanares (AHPCR, J-561).
43. Sumario 140/1936 (nº1182). Juzgado de Instrucción de Manzanares (AHPCR, J-561B).
CAPÍTULO 4. MASACRE EN CASTELLAR DE SANTIAGO
1. Para las elecciones municipales de 1931, las de abril y las parciales de mayo, que se saldaron en Castellar con el triunfo abrumador del republicanismo conservador, Requena (1993). En las elecciones generales de noviembre de 1933 la Coalición Antimarxista obtuvo en Castellar el 40,9% del voto, la Coalición Republicana (republicanismo de centro) el 40,6% y los socialistas el 18,5%. En las de febrero de 1936 se impuso con holgura una coalición de derechas, casi cuadruplicando el voto de los socialistas (1.177 votos el candidato derechista más votado frente a 304 del socialista). Los republicanos progresistas, con la excepción de Cirilo del Río (405 votos), apenas superaron los 200 votos. Cf. ACD, Leg. 141 y El Pueblo Manchego, 17 de febrero de 1936. También, Rey Reguillo (2008), pp. 326-336, 483-486 y 566. El peso circunstancial del republicanismo de centro, en este pueblo y otros de la zona, se explica en buena medida porque Cirilo del Río, ministro de Agricultura en 1933 y ministro de Obras Públicas en 1935, era originario de este pueblo: Asensio Rubio (2010).
2. Cabrera (1983) y Juliá (1984).
3. Ahora, 14 de diciembre de 1932, p. 12.
4. La Tierra, 12 de diciembre de 1932, p. 4.
5. Cf. Sancho Calatrava (1992), Ladrón de Guevara (1993), pp. 97-115, Rey Reguillo (2008), 197-198 y ss.
6. Entre los relatos encontrados, se ha dado prioridad a la versión oficial que emitió el gobernador civil aquella misma tarde. Cf. ABC, 13 de diciembre de 1932, p. 33; Ahora, 13 de diciembre de 1932, p. 10, 14 de diciembre de 1932, p. 12 y 15 de diciembre de 1932, p. 10; La Época, 13 de diciembre de 1932, p. 1 y 15 de diciembre de 1932, p. 4; El Heraldo de Madrid, 12 de diciembre de 1932, p. 11 y 13 de diciembre de 1932, p. 13; El Imparcial, 14 de diciembre de 1932, p. 3; La Libertad, 13 de diciembre de 1932, p. 6; Luz, 13 de diciembre de 1932, p. 9; El Pueblo Manchego, 12 de diciembre de 1934, p. 1 y 13 de diciembre de 1934, pp. 1 y 4; El Socialista, 13 de diciembre de 1932, p. 1 y 15 de diciembre de 1932, p. 6; El Sol, 13 de diciembre de 1932, p. 1 y 14 de diciembre de 1932, p. 8; La Tierra, 12 de diciembre de 1932, p. 4 y 13 de diciembre de 1932, p. 4; La Voz, 13 de diciembre de 1932, pp. 3-4. La versión oficial, en AHN, Serie A, Leg. 16, exp. 19.
7. «Protesta por los sucesos de Castellar de Santiago», El Socialista, 14 de diciembre de 1932, p. 6 y 15 de diciembre de 1932, p. 1. ABC, 14 de diciembre de 1932, p. 37, 16 de diciembre de 1932, p. 23 y 17 de diciembre de 1932, p. 38; Ahora, 21 de diciembre de 1932, p. 13. También, El Pueblo Manchego, 13 de diciembre de 1932, pp. 1 y 4.
8. Palabras del socialista Antonio Cabrera en un mitin en Alcázar de San Juan el 20 de diciembre (ABC, 21 de diciembre de 1932, p. 26). Rey Reguillo (2008), pp. 200-203.
9. Sancho Calatrava (1992), pp. 16 y 18-19. Cf. El Pueblo Manchego, 22 de mayo de 1934, p. 4, 23 de mayo de 1934, p. 1 y 26 de mayo de 1934, p. 4. Según la prensa, los detenidos de «las clases patronales» fueron: Andrés Abarca, José Manuel Bescubro, Plácido Cabanas, Basilio Cobos, Bibiano Cobos, Estanislao Galán, Antonio Pliego, Andrés Ramón, Francisco Tendero y Juan Manuel Tera. También se presentó voluntario en la cárcel Justo Pliego Parrilla, hermano del fallecido Amalio. Por su parte, los detenidos «obreros» fueron: Eusebio Galán Cepero, Gabriel Jiménez García, Fructuoso Jiménez Patón, Vicente Jiménez Terrón, Joaquín Horca López, Gregorio López López, Benedicto Pérez Gallego y Joaquín Rodríguez Jiménez (El Pueblo Manchego, 14 de diciembre de 1934, p. 1; El Socialista, 18 de diciembre de 1932, p. 3; Ahora, 15 de diciembre de 1932, p. 10; Luz, 14 de diciembre de 1932, p. 5 y La Tierra, 13 de diciembre de 1932, p. 4). También fue encarcelado el secretario del ayuntamiento, Estanislao Feter Marcos, y el juez municipal, Ramón Marcos Abarca, que era hermano del alcalde. La libertad de Feter y algunos más la decretó el juez el día 16 de diciembre (ABC, 14 de diciembre de 1932, p. 37 y La Tierra, 16 de diciembre de 1932).
10. El Socialista, 25 de mayo de 1934, p. 1. ABC, 20 de mayo de 1934, p. 36. Sancho Calatrava (1992), pp. 18-19.
11. En mi estimación son 46 las víctimas, pero la Causa General contabiliza 41. Cf. CG, 1030, exp. 2 e informe de FET-JONS, 5 de agosto de 1942, CG, 1031, exp. 1.
12. El Socialista, 30 de julio de 1936, p. 2. La cursiva es mía.
13. Los cinco que resultaron asesinados en la matanza del 26 de julio de 1936 fueron: Andrés Abarca Lietor, Basilio Cobos Escamilla, Estanislao Galán Tendero, Francisco Tendero del Río y Juan Manuel Tera García. Los otros tres fueron asesinados después: Plácido Cavadas Gormaz (9 de septiembre de 1936), Bibiano Cobos del Río (18 de septiembre de 1936) y Antonio Pliego Parrilla (18 de septiembre de 1936).
14. Según un informe de la Guardia Civil de Castellar, fechado el 28 de junio de 1944, donde también se recoge a los autores, los derechistas que expresamente fueron objeto de «martirio» antes de ser rematados fueron: Andrés Abarca Lietor (recibió culatazos con una escopeta y varias bofetadas en la cara); Juan Alfonso Carcelén Abarca («se comentó que le habían cortado los testículos»); Plácido Cavadas Gormaz («fue maltratado a palos con un vergajo»); Basilio Cobos Escamilla («fue tirado del coro y lo abrieron en canal»); Basilio Cobos García («le hicieron varios disparos, y mal herido le golpearon la cara con una piedra hasta romperle las mandíbulas»); José Cobos García («le dieron varios golpes con un hacha en la cabeza»); José Frías del Río («le cortó una mano»); Estanislao Galán Tendero («le maltrató con una piedra hasta romperle los maxilares y mandíbulas») y Atanasio del Río Lietor («fue despojado de sus vestiduras después de estar mortalmente herido de 5 disparos»). Cf. CG, 1030, exp. 2, fs. 56-57.
15. Cf. AGHD, Madrid, 1947/5158. Arrarás (1942), pp. 190-191.
16. Después de declarar, se dijo por «rumor público» que murió el 29 de abril de 1939 en uno de los retenes de Falange habilitados al término de la guerra en Castellar de Santiago, por lo que cabe suponer que fue asesinado. Su defunción ni siquiera fue inscrita en el Registro Civil (AGHD, Madrid, 2326/2247).
17. Cf. CG, 1030, exp. 2, f. 4 y passim. También, CG, 1032, exp. 3, fs. 475-479. El testimonio de Muñoz Hinarejos, en fs. 64-65. La Causa General enumera cerca de setenta individuos presentes en el templo, pero en las detenciones de los derechistas participaron con toda seguridad muchos más. La presencia de estos vecinos en el lugar de la masacre se ratifica en los consejos sumarísimos de varios de ellos que se han podido consultar. De todas formas, la Causa General no estableció ninguna gradación de responsabilidades. Aquí se ha podido comprobar que algunos de los mencionados no tuvieron ninguna participación en los hechos; al menos tal fue el caso de Anselmo Pérez Rojas, secretario del ayuntamiento, y del propio alcalde, Cándido García Fuentes. Vecinos de Castellar de Santiago identificados por la Causa General: Luciano Abarca Ballesteros, Luciano Almodóvar, Rufino Barrigas, Ángel Borja López, Enrique Borja López, Otilia Coronado (a) la Viuda de Repancha, Salustiano Fuentes Molina, Cándido García Fuentes (a) Cánovas, Josefa García Orejón (a) la Pepa, Isaac González Avilés (a) Pichón, Manuel Higueras Fuentes, Teodoro Ibáñez (a) Cohete, David Jiménez, Ezequiel Jiménez Pozo (a) el del Tercio, Gregorio López (a) Botinones, Juan José López Garrido (a) Refrescos, Basilio López Garrido, Clementa López Garrido (a) la Moreneta, Cecilio López Garrido, Alfonso Márquez Baeza (a) Pocho, Emiliano Muñoz Hinarejos, Alfonso Nieto Patón (a) Trapajo, Honorato Nieto, Paulino Nieto Gormaz, Silvestre Parrilla (a) el Rito, Benedicto Pérez, Anselmo Pérez Rojas, Cipriano Pliego Parrilla, Isidro Quílez (a) el Caballo, Encarnación Quílez (a) La Cerrojo del Infierno, José Miguel Rodríguez López, Leocadio Rodríguez, Félix Rojo Pizarro, Plácido Rojo, Tomás Rojo (a) Salmerón, José Romero (a) el Manco, Juan Luis Urbán, Ángel Vivar Simón, Cándido Vivar Arteaga, Luciano Vivar Arteaga, Pedro Vivar, Urbano Vivar y los apodados El Cordero, Ferrocarril y Ropa suelta. Vecinos de Santa Cruz de Mudela: el alcalde, Gumersindo Tamayo y un tal Troya. Vecinos de Torre de Juan Abad: Constantino Fernando, Isabelo Urbán (a) el Follao, el hijo menor de El Melgo, Fernando y Carlos, los hijos de La Verde, y los apodados Doroteo el de la Morenilla, Vicente el Pajero, Amancio, Matapollos, El Médico, El Rano y Trapazas. Vecinos de Torrenueva: un tal Amancio. Vecinos de Valdepeñas: Juanito Condés (a) Pantorra, José Tercer (a) el Palero, los apodados El Riojano, Salamanca y Silvestre, y Félix Torres.
18. Decl. de Félix Torres, Valdepeñas, 2 de mayo de 1939 (AGHD, Madrid, 180/2346). La presencia de Félix Torres en Castellar al mando de un camión de milicianos también la corroboró el presidente de la Casa del Pueblo en ese momento y luego alcalde de Castellar, Isaac González Avilés (AGHD, Madrid, 1217/1789/1). También, decl. de Julián Cobo del Río, 9 de mayo de 1939, que lo vio en persona (AGHD, Madrid, 1947/5158). Que Torres ordenó el traslado de otra veintena de presos a Ciudad Real lo ratificó Silvestre Parrilla Ferrón, que era entonces concejal (AGHD, Madrid, 4573/6468).
19. Decl. de Manuel Tendero, 15 de julio de 1944 (CG, 1030, exp. 2). Este relato lo corrobora, entre otros, Joaquín García de Mateos Nieto, 15 de julio de 1944 (Ibíd., f. 65), aunque este testigo subrayó que fueron «los de la villa» los que llevaron la iniciativa en la matanza.
20. Decl. de Clementina López Garrido, 15 de mayo de 1939. Se ratificó en otra del 24 de mayo de 1939 (AGHD, Madrid, 2193/7227).
21. AGHD, Madrid, 656/5573. Este testimonio lo reiteró Ángel Simón Vivar en todas las declaraciones indagatorias a que fue sometido.
22. AGHD, Madrid, 1221/2562/8, que negó expresamente haber estado en la iglesia.
23. AGHD, Madrid, 2193/7227.
24. AGHD, Madrid, 546/5347.
25. Cf. también el testimonio de Dionisio Manuel Higueras, entre los victimarios (AGHD, Madrid, 2184/2407/6). Las dos últimas mujeres citadas, en AGHD, Madrid, 326/3892.
26. AGHD, Madrid, 1222/2823/17. Dos testigos derechistas de descargo aseguraron que intercedió por ellos cuando fueron detenidos, gracias a lo cual recuperaron la libertad.
27. Arrarás (1942), p. 190 indica que «el día 17 la Guardia Civil fue llamada apresuradamente a Valdepeñas, y el Frente Popular quedó de única autoridad en el pueblo».
28. AGHD, Madrid, 732/2959/12.
29. Decls. de Isaac González Avilés, 3 de abril de 1939 y Alfonso Galán Vivar, 8 de agosto de 1939 (AGHD, Madrid, 1217/1789/1). La posición del alcalde, en AGHD, Madrid, 180/2346.
30. Arrarás (1942), p. 190. De acuerdo con este autor, en Castellar había en ese momento «una incipiente organización de Falange» acaudillada por José Frías del Río, secundado por los hermanos Justo y Bautista Pliego Parrilla y los también hermanos Galán Tendero. Todos los mencionados formaron parte del grupo de presos y/o asesinados en la iglesia parroquial.
31. Decls. de Ezequiel García Gormaz, 18 de enero de 1940 y Andrés García Gormaz, 18 de enero de 1940
32. Decl. de Encarnación Clemente Cavadas, 25 de mayo de 1939 (AGHD, Madrid, 180/2346). También, AGHD, Madrid, 26636/6257.
33. Escrito dirigido al juez militar de Valdepeñas, prisión de Valdepeñas, 20 de julio de 1939 (AGHD, Madrid, 732/2959/12). Testigo privilegiado de las tribulaciones del alcalde de Castellar, Anselmo Pérez Rojas fue acusado en la posguerra de haber participado en la matanza y, en concreto, de haber disparado contra Estanislao Feter Marcos, su antecesor en el cargo de secretario municipal. Pero, tras una ardua batalla judicial, pudo demostrar que fue una atribución falsa realizada con mala fe hacia su persona. Absuelto en el consejo de guerra al que fue sometido, recuperó la libertad en junio de 1942. A partir de 1943 ejerció su profesión de secretario en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.
34. Decls. de Cándido García, 28 de abril de 1939 y 2 de mayo de 1939 (AGHD, Madrid, 180/2346).
35. Decl. de Cándido García, 2 de mayo de 1939, cit.
36. AGHD, Madrid, 732/2959/12.
37. AGHD, Madrid, 180/2346.
38. El Socialista, 30 de julio de 1936, p. 2.
39. AGA, Interior (08) 025, 2416. Circulares 115 a 119 y AMLS, RED, L. 785, 28.07.1936.
40. El Sol, 29 de julio de 1936, p. 6.
CAPÍTULO 5. EL NÚCLEO DEL PODER PROVINCIAL
1. Cf., entre otros, Payne (1977); Bollotten (1980); Juliá (1988), (1999b) y (2008); Casanova (1999); Cruz (2006).
2. Extracto de la prensa libertaria cit. en Moradiellos (2016), p. 165. Por entonces, los pronunciamientos de las otras corrientes obreras eran muy parecidos.
3. Panorámica general de la configuración del poder revolucionario a escala local, en Cenarro (2008).
4. Cf. Sancho Calatrava (1989), pp. 205-224; Rey Reguillo (2008), pp. 329 y ss. y Villa García (2011), pp. 337-339 y anexo.
5. Cf. Álvarez Tardío y Villa García (2017), pp. 414-418 y 580-599; Rey Reguillo (2008), pp. 472-486; Sancho Calatrava (1989), pp. 260-284. Cf. también Bermúdez (1992), pp. 14-20; Otero Ochaíta (1993), pp. 334-347 y Navarro Ruiz (2000), pp. 143-146.
6. Rey Reguillo (2008), pp. 487-561. Blázquez Miguel (2009), pp. 749 y 716, estima que entre el 17 de febrero y el 17 de julio de 1936 se registraron en la provincia de Ciudad Real ocho muertos y 31 heridos por violencia político-social, dos iglesias quemadas y diez profanadas o asaltadas, y 25 bombas o similares. Tales cifras representan sólo un pequeño porcentaje de los 454 muertos, 1.686 heridos, 239 iglesias quemadas y 218 profanadas o asaltadas, más las 993 bombas o similares que ha contado ese autor para el conjunto de España.
7. Rey Reguillo (2008), pp. 542-546.
8. Lois Pérez Leira: «Germán Vidal Barreiro», Enciclopedia da Emigración Galega (consulta en red el 20 de agosto de 2018).
9. Informe del Gobernador Civil, Ciudad Real, 21 de octubre de 1942, GG, 1031, exp. 1, e informe del Fiscal Instructor, 31 de diciembre de 1949, CG, 1032, exp. 3, f. 869.
10. Informe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia, Ciudad Real, 4 de enero de 1941 e informe de la Diputación Provincial, 24 de enero de 1941, CG, 1032, exp. 3, pp. 6-7. También, informe del Gobernador Civil, Ciudad Real, 21 de octubre de 1942, GG, 1031, exp. 1.
11. Decl. 23 de mayo de 1939 (CG, 1032, exp. 3, f. 85). También, AGHD, Madrid, 1790/7359.
12. Rey Reguillo (2008), cap. VII.
13. Aróstegui (1985), pp. 56 y ss.
14. Antonio Cano Murillo (PSOE), Domingo Cepeda (FTT), Juan Fernández (JR), Manuel Pereira (UR), José Puebla Perianes (IR), José Serrano Romero (JSU) y Pelayo Tortajada (PCE) (El Pueblo Manchego, 21 de julio de 1936, p. 1). Véase el capítulo 2, donde se reproduce entera la circular mencionada.
15. Oficio remitido por el gobernador civil de Ciudad Real al fiscal instructor de la Causa General el 1 de febrero de 1941, CG, Leg. 1031-1.
16. Informe de la alcaldía, Torralba, 25 de marzo de 1941, CG, 1031, exp. 2, fs. 86-87.
17. Memorial de la Comandancia, 26 de abril de 1941, CG, 1031, exp. 1. En esta misma fuente se admitía, sin embargo, la repercusión alcanzada por la «obra anárquica y demoledora» de ese Comité Provincial en diversos pueblos de los partidos judiciales de Almagro y Daimiel: el mismo Almagro, Carrión, Torralba, Villarrubia de los Ojos, Arenas de San Juan, Las Labores, Valenzuela, Granátula, Pozuelo, Malagón, Fuente el Fresno, Porzuna y Cristo del Espíritu Santo (CG, 1031, exp. 2, f. 86).
18. Véase el capítulo 11.
19. Cf. los diferentes comunicados del Subcomité de Gobernación recogidos en El Pueblo Manchego, 15 de agosto de 1936, p. 1, 17 de agosto de 1936, p. 4 y 10 de septiembre de 1936, p. 4.
20. El Pueblo Manchego, 17 de octubre de 1936, p. 4.
21. Véanse los capítulos 9 y 12.
22. CG, 1027, exp. 1, fs. 73-74 y 83-84.
23. Informe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia, Ciudad Real, 4 de enero de 1941, CG, 1032, exp. 3, pp. 6-7. Mucho menos importante a efectos represivos, el Subcomité de Hacienda sólo lo integraron dos individuos: el anarquista José Tirado Berenguer y el republicano Francisco Maeso Taravilla.
24. Con fecha de agosto de 1937, en la provincia había dadas de alta 57 agrupaciones locales del Partido Socialista. La mayoría se crearon después de 1931, aunque muchas se reconstituyeron en 1936, tras su virtual suspensión después de octubre de 1934 (FPI, Comisión Ejecutiva del PSOE, AH-8-6 y AH-7 varios).
25. Radicalización socialista, en Juliá (1977), Blas (1978), Fuentes (2005) y Rey Reguillo (2011b).
26. Cfr. para su procesamiento y condena El Pueblo Manchego, 12 de enero de 1935, p. 1; 13 de febrero de 1935, p. 1; 28 de marzo de 1935, p. 1 y 27 de abril de 1935, p. 1.
27. Carta del primer jefe de la Guardia Civil de Ciudad Real al fiscal instructor de la Causa General, Ciudad Real, 7 de mayo de 1941, CG, 1032, exp. 3, f. 16.
28. Informe final del fiscal instructor, 31 de diciembre de 1949, CG, 1032, exp. 3, f. 871. En este voluminoso expediente se enumeran pormenorizadamente los dirigentes locales que compusieron los comités, los ayuntamientos y las checas en las localidades de la provincia.
29. Emancipación, 10 de agosto de 1936, p. 1.
30. El manifiesto iba firmado en Manzanares, 24 de julio de 1936: «Por el Comité Local del Frente Popular, Eugenio Cobos, Pedro Gallego, Francisco Fernández Simón, Juan López Corzo, Juan Valle Carrasco, Matías Muñoz, Bartolomé Cuadrado, Juan José Pedrazo, Manuel Cebrián, Avelina Davos. Por el Comité Permanente de la Federación Local de Trabajadores, José Maeso Taravilla, Antonio Montes, Sebastián Arias, Felipe García Rufo, Pedro Alises, Manuel Santamaría, Juan José Sánchez Carnerero y Marcelo Romero». Cf. el texto pormenorizado en AGHD, Madrid, 7435/3875.
31. Actas del Comité de Enlace del Frente Popular de Alamillo, CG, 1032, exp. 3, fs. 285-340.
32. Acta del 19 de julio de 1936, Ibíd., f. 286.
33. Acta del 22 de julio de 1936, Ibíd., f. 288.
34. Ibíd., p. 289
35. Ibíd., pp. 291-294.
36. Se ha medido en el caso del Ayuntamiento de La Solana, prácticamente inoperante desde el 25 de julio hasta mediados de diciembre: AMLS, L. 1427.
37. Informe de la alcaldía, Campo de Criptana, 12 de septiembre de 1946 (CG, 1032, exp. 3, fs. 629-630).
38. Un buen retrato del funcionamiento de los comités de Manzanares, en Bermúdez (1992), pp. 87-89, aunque incurre en alguna contradicción al hablar de «grupos incontrolados», que sus propios datos cuestionan. Otros ejemplos concretos de la supeditación de los ayuntamientos a los comités y de la política represiva emprendida por estos, en los informes referidos a diversos comités locales, en CG, 1032, exp. 3, fs. 391 (Villamayor de Calatrava), 618-627 y 835 (Torralba), 629-630 (Campo de Criptana), 650 (Santa Cruz de Mudela), 655-656 (Argamasilla de Calatrava), 666 (Cabezarados), 731-733 (Fuenllana). El Comité de Villarrubia, en CG, 1031, exp. 2, f. 41. Campo de Criptana, también en el extenso informe recogido en CG, 1029, exp. 25, fs. 113-116.
39. Informe del alcalde, Juan Amorrich Casero, 2 de agosto de 1946 (CG, 1032, exp. 3, f. 650).
40. Informe del comandante del Puesto, 27 de julio de 1946 (CG, 1032, exp. 3, f. 656).
41. CG, 1027, exp. 8, fs. 71-72. Sobre este caso se dispone de mucha información: AGHD, Madrid, 2758/5587; 2474/3067/10; 446/2990; 3046/2776.
42. Informe del jefe local de FET, 13 de junio de 1946 (CG, 1032, exp. 3, fs. 795-797).
43. Informe del comandante del Puesto, 17 de junio de 1946 e Id. del jefe local de FET, s. f., CG, 1032, exp. 3, fs. 511-513 y 787-788.
44. Declaraciones de varios familiares de los monjes, 16 de febrero de 1943, CG, 1028, exp. 18.
45. Un detallado estudio sobre Almagro, en López Villaverde (2018), pp. 193-254 y ss.
46. CG, 1032, exp. 3, f. 666.
47. Decl. de Ángel Rodríguez Rivera, jefe de la prisión, 28 de febrero de 1941, CG, 1031, exp. 2, fs. 68-69.
48. CG, 1028, exp. 9, f. 16.
49. CG, 1029, exp. 2, fs. 14-15 y 22.
50. CG, 1032, exp. 3, f. 418.
51. CG, 1029, exp. 14, f. 20.
52. CG, 1029, exp. 15, fs. 45-46 y 48.
53. CG, 1032, exp. 3, fs. 535-542.
54. CG, 1032, exp. 3, fs. 431 y 498 y ss.
55. Otro caso palpable de solapamiento de cargos y en la toma de decisiones, en Torralba (CG. 1032, exp. 3, fs. 618-627 y 697 y ss.).
56. Cf. los informes recogidos en CG, 1032, exp. 3, fs. 147-148 (Aldea del Rey), 256-263 (Malagón), 349 (Argamasilla de Alba), 389 (Villarta de San Juan) y 413-416 (Calzada de Calatrava).
57. Informe del alcalde de Anchuras, 7 de junio de 1941, CG, 1031, exp. 2, f. 91.
58. Actas del Pleno municipal, sesión del 7 de agosto de 1936, cit. en CG, 1032, exp. 3, f. 233.
59. Gaceta, 22 de julio de 1936, BOPCR, viernes, 24 de julio de 1936, p. 1 y El Pueblo Manchego, 23 de julio de 1936, p. 4.
60. La de Ciudad Real capital, por ejemplo, la compusieron varios concejales y algunos representantes de la UGT (CG, 1032, exp. 3, fs. 12-13).
61. Extracto de las Actas del Ayuntamiento, cit. en CG, 1032, exp. 3, fs. 741-742.
62. Esta lógica se aprecia muy bien en el caso de La Solana: Actas del Pleno, 10 y 17 de agosto y 14 de septiembre de 1936, AMLS, L. 1427 y RSD, 4, 5, 8 y 19 de agosto, 29 y 30 de septiembre y 3 de octubre de 1936, AMLS, L. 713. La depuración de los funcionarios desafectos fue un fenómeno generalizado en toda la provincia. Tuvo lugar en la misma capital tras constituirse la comisión depuradora el 15 de septiembre de 1936, cuyos miembros fueron designados por la Casa del Pueblo. Entre ellos figuraron Crescencio Sánchez, Manuel Noves (luego alcalde de Ciudad Real desde el 5 de septiembre de 1937), Francisco Colás, y Felipe Terol [Lois] (Informe del alcalde de Ciudad Real, 31 de enero de 1941, CG, Leg. 1032, exp. 3, pp. 12-13). Luego, el 31 de diciembre se repitió la operación con muchos más individuos. Fue una limpia en toda regla. A la mayoría los echaron para poner a los suyos. La relación completa (varias decenas) se encuentra en CG, L. 1032, exp. 3, fs. 393-395.
63. AMLS, RSD, L. 713, 1 de enero de 1937.
64. AMLS, RED, L. 785, 29 de agosto de 1936.
65. Un simple repaso al Diario de intervención de ingresos y al Diario de intervención de fondos del Ayuntamiento de La Solana correspondientes a 1936 (AMLS, Ls. 426 y 534), que recogen los pagos y gratificaciones realizados a los empleados municipales, desvela que muchos de ellos formaron parte de la vanguardia revolucionaria (comités, guardia municipal, milicias, ayuntamiento…). Por ejemplo: Gregorio Andrés Posadas, Felipe Ángel-Moreno, Andrés Briones Martín de la Leona, José García Abadillo, Valentín García de León, José García Pozuelo, José Gómez Pimpollo Serrano, Gabriel Horcajada Martín, Pedro López de Haro, Deogracias Maroto, Nicasio Martín-Albo, Carmelo Martínez Aguilar, Adolfo Moreno Arrones Sevilla, Felipe Nieva, Carmelo Nisa, José Antonio Núñez Arenas Palacios, Juan José del Olmo, Pedro Parra García Mascaraque, Paca Portugués, Vicente Ruiz y Pedro Ruiz Santa Quiteria.
66. AMLS, Actas del Pleno, 31 de agosto de 1936.
67. AMLS, Actas del Pleno, L. 1427, 24 y 31 de agosto de 1936.
68. Ceses y nombramientos de nuevos expendedores en AMLS, RED, L. 785, 7 y 10 de diciembre de 1936 y RSD, L. 713, 10 de diciembre de 1936.
69. Entrevista con María Espino Prieto, La Solana, 19 y 20 de febrero de 2005, que me proporcionó la orden de incautación suscrita por Gabriel Valencia Navarro, miembro del Comité y concejal.
70. CG, 1032, exp. 3, fs. 225-227. De acuerdo con los informes locales de posguerra, otros ejemplos de solapamiento entre los comités y los ayuntamientos en términos de personas, funciones y/o coordinación en tareas represivas los encontramos en: Almedina («El Comité de Defensa estuvo formado por los mismos que formaban las Corporaciones Municipales»: CG, 1032, exp. 3, f. 602), Cózar («Este Comité obraba en parte con acuerdo con la corporación del Ayuntamiento»: Ibíd., p. 647), Daimiel («Los Comités de Defensa o Sangre estaban constituidos por los mismos elementos de Alcaldía y Gestora, por tanto su actuación iba en concordancia con las órdenes de aquel y actuaban de común acuerdo»: Ibíd., fs. 512 y 796), Fuente el Fresno (las corporaciones municipales «cooperaron en todo momento de acuerdo con los expresados Comités»: Ibíd., f. 850), Navas de Estena («Los Comités estaban constituidos casi por el mismo personal [que el Ayuntamiento]»: Ibíd., f. 794), Terrinches («En todos estos actos vandálicos siempre figuraba un miembro del Ayuntamiento»: Ibíd., fs. 765-766), Valdepeñas (bajo la dirección de Félix Torres el Comité «se hizo cargo de la Alcaldía también»: Ibíd., fs. 667-668), Villahermosa (corporaciones y comités estuvieron «integrados por los mismos»: Ibíd., fs. 679-680). También, Carrizosa («la muerte [de las víctimas] fue ordenada por las personas que componían el Ayuntamiento»: CG, 1029, exp. 11, f. 4), Malagón (varias declaraciones, CG, 1027, exp. 7). En Cózar el presidente del Comité fue Francisco Tercero Fernández, que previamente había presidido el ayuntamiento (CG, 1031, exp. 2, f. 55). En Miguelturra, el 5 de noviembre de 1936 detuvieron al falangista Isaías Moraga Martín y lo condujeron al ayuntamiento; a las pocas horas, en la madrugada del día siguiente, apareció muerto a tiros en el cementerio de Pozuelo de Calatrava (CG, 1027, exp. 8, fs. 67-68). Etc.
71. Seidman (2003), pp. 19, 26-27 insiste en ese aspecto.
72. Casanova (1999), pp. 71 y 121. También, aunque con más rodeos, Ledesma (2010), pp. 192-201.
73. Cit. en Moradiellos (2004), p. 124.
74. Juliá (2008), p. 398.
CAPÍTULO 6. MILICIANOS, VANGUARDIA DE LA REVOLUCIÓN
1. De esa depuración y ceses dio buena cuenta la prensa conservadora. Por ejemplo, ABC, 28 de febrero de 1936, p. 28 (desarme de la Guardia Municipal en Valdepeñas por el alcalde socialista), 29 de febrero de 1936, p. 33 (destitución de 39 guardias municipales en Valdepeñas sin formación de expediente ni acuerdo previo del ayuntamiento), 6 de marzo de 1936, p. 36 (destitución de siete guardias en Argamasilla de Alba, veinte en Daimiel y todos los de Miguelturra). Más detalles y casos, en Rey Reguillo (2008), pp. 492-495 y 531-541.
2. Rey Reguillo (2008), pp. 520 ss.
3. Informe del jefe local de FET-JONS, Alejandro Martín, 20 de mayo de 1942, CG, 1031, exp. 1.
4. CG, 1032, exp. 3, f. 391.
5. AGHD, Madrid, 52550/4563, fs. 107, 112, 174.
6. Informe del jefe local de FET-JONS, 16 de mayo de 1942, CG, 1031, exp. 1.
7. AGHD, Madrid, 446/2990/6.
8. AGHD, Madrid, 1722/4572, f. 2 (sumario de Manuel Rey Merchán).
9. AGHD, Madrid, 3600/3770 (sumario de Telesforo Tapia Aguilar).
10. AGHD, Madrid, 2139/6292, f. 33.
11. AGHD, Madrid, 35392/3269/6.
12. AGHD, Madrid, 3072/2776.
13. AGHD, Madrid, 802/4123/11, fs. 10 y 21 y AGHD, Madrid, 3137/760/1.
14. AGHD, Madrid, 3128/760/1.
15. AGHD, Madrid, 803/2942, f. 14.
16. Informe del jefe local de FET-JONS, 11 de noviembre de 1942, CG, 1031, exp. 1.
17. AGHD, Madrid, 6065/2346.
18. AGHD, Madrid, 148/563.
19. AGHD, Madrid, 10938/6650.
20. AGHD, Madrid, 3786/5279.
21. AGHD, Madrid, 7723/5582.
22. AGHD, 160/4788.
23. AGHD, 4353/2357.
24. AGHD, Madrid, 3611/3456, f. 16.
25. AGHD, Madrid, 3489/5864.
26. AGHD, Madrid, 4210/955/14.
27. AGHD, Madrid, 1770/6153, 28415/1791 y 50700/5626 y Rey Reguillo (2019). Un ejemplo parecido es el de Ángel Campos López Pintos (a) Pachete, jefe de la Policía Municipal de Campo de Criptana que, junto con milicianos de Alcázar, tomó parte en las muertes de los falangistas Ángel Morales Alarcos y José María Ortega el 27 de julio de 1936 (CG, 1029, exp. 25, f. 113).
28. Informe de FET-JONS de Miguelturra, 11 de agosto de 1942, CG, 1031, exp. 1, comentario generalizable a muchas otras poblaciones.
29. Decl. de Ángel Rodríguez Rivera, jefe de la prisión, 28 de febrero de 1941, CG, 1031, exp. 2, fs. 68-69.
30. Actas del Ayuntamiento, 11 de diciembre de 1936 (CG, 1032, exp. 3, f. 438).
31. AGHD, Madrid, 5963/3502, f. 4, según refirió el miliciano Tomás Pérez de la Fuente (a) El Aubelico.
32. Informe del comisario-jefe de Ciudad Real, Carmelo Panadero, 22 de abril de 1942, CG, 1031, exp. 1. Esta milicia la compusieron 250 hombres y, aunque emanó del conjunto del Frente Popular local, la organización que preponderó fue la CNT.
33. Informe de FET-JONS de Pedro Muñoz, CG, 1031, exp. 1.
34. CG, 1031, exp. 1.
35. Informe de FET-JONS, 21 de mayo de 1943, CG, 1031, exp. 1.
36. CG, 1031, exp. 1.
37. Informe de FET-JONS, 16 de mayo de 1942, CG, 1032, exp. 1.
38. Informe de FET-JONS, 17 de mayo de 1942, CG, 1031, exp. 1.
39. Informe de FET-JONS, 11 de noviembre de 1942, CG, 1031, exp. 1.
40. Seidman (2003), pp. 64-66.
41. Informe de FET-JONS de Las Casas, pedanía de Ciudad Real, 23 de marzo de 1943, CG, 1031, exp. 1.
42. Decl. de Sagrario Santos Rodríguez Rey, hija de Emilio, 24 de marzo de 1941, CG, 1027, exp. 7, fs. 51-52.
43. Denuncia suscrita por Cruz y Dimas Mazarro López, y Fernando Puyelo Domenech, Manzanares, 19 de mayo de 1939 (AGHD, Madrid, 1934/5590).
44. Nash (1999).
45. CG, 1027, exp. 1 y varias referencias en AGHD.
46. AGHD, Madrid, 26636/6257.
47. CG, 1030, exp. 4, f. 46.
48. AGHD, Madrid, 110/6189 y 7260/6204.
49. CG, 1030, exp. 5, f. 65.
50. CG, 1029, exp. 29, fs. 18, 26, 28 y 32-33.
51. Decl. de Ángel Rodríguez Rey, 24 de marzo de 1941, CG, 1027, exp. 7, fs. 49-50.
52. Decl. de Alfonsa Balmaseda Simancas, 24 de marzo de 1941, CG, 1027, exp. 7, f. 53.
53. Decl. de Sagrario Santos Rodríguez Rey, 24 de enero de 1941, CG, 1027, exp. 7, f. 52.
54. Decl. de Roque Mazarro y Díaz Pinés, Manzanares, 16 de junio de 1939 (AGHD, Madrid, 1934/5590).
55. Decl. de Sagrario Santos Rodríguez Rey, 13 de marzo de 1941, entre otras (CG, 1027, exp. 7).
56. AGHD, Madrid, 27606/2346 y AGHD, Madrid, 1934/5590.
57. AGHD, Madrid, 55/4110/15, f. 18. Otro concejal de IR que esa noche se encontraba en el ayuntamiento y se mostró pasivo fue Juan José Valle Maeso (AGHD, Madrid, 1934/5590).
58. Ibíd., f. 10.
59. AGHD, Madrid, 660/752/7. Las fuentes señalan a otros participantes en la saca del 8 de agosto, aunque no siempre con la suficiente precisión. Aquí se han detectado algunos: Félix Guerrero González, afiliado a IR, que se encontraba de guardia en el interior de la cárcel (AGHD, Madrid, 27606/2346); Antonio Jiménez García, afiliado al PSOE y a la UGT (AGHD, Madrid, 1934/5590); Ángel Jiménez Rodero, de la CNT (AGHD, 1934/5590); Juan José Pedrazo Camarena, de la CNT (AGHD, 31072/2326/10); Francisco Pedrazo Sánchez Carnerero, de las JSU (AGHD, 56/2231); Eugenio Romero Cano, de la UGT (AGHD, Madrid, 1934/5590); Juan José Sánchez Carnerero Marín, exugetista pasado a la CNT (AGHD, Madrid, 7435/3875); Pedro Sánchez-Maroto Maldonado, del PSOE y guardia municipal (AGHD, Madrid, 836/5793) y Antonio Teruel Tomás, guardia municipal y afiliado a la UGT (AGHD, Madrid, 1934/5590).
60. La documentación analizada señala como participantes en esa expedición a Agustín y José Manuel Chico Chinchilla (a) Matarratas (AGHD, Madrid, 527/2879/10 y 560/5465), Benito Huertas Pozo (a) Peluso (Ibíd., 578/4365), Gregorio León del Pozo (Ibíd., 3311/2251), Julián Patón Garrido (a) El Escopetilla (Ibíd., 570/2202), Honorio Plaza Bustos (Ibíd., 8376/4494), Fermín Rojo Bermúdez (Ibíd., 578/4365) y Segundo Toledo Velasco (Ibíd., 26636/6257). Todos los mencionados eran socialistas, pero seguro que fueron muchos más dado el alto número de detenidos trasladados a Valdepeñas.
61. AGHD, Madrid, 578/4365.
62. Actas del Pleno del Ayuntamiento, 28 de agosto de 1936 (cit. en CG, 1032, exp. 3, f. 499). La cursiva es mía.
63. Los miembros del Comité de Torrenueva eran Concepción Cañaveras Tamayo, Eusebio Cruz Martínez, Hilario Mata, Florencio Laguna Belmonte y Francisco y León Osorio Toledo (AGHD, Madrid, 578/4365). A estos nombres la Causa General añadió los de Luciano Almodóvar López, Gregorio León del Pozo y Domingo Pérez García (CG, 1032, exp. 3, fs. 45-46).
64. Molde teórico inspirado en Mann (2009), pp. 231, 483, 492, 513, 551, 579 y passim.
65. Cf. CG, 1029, exp. 1, AMLS, legs. 564 y 569, y libro de enterramientos del Registro Civil del Juzgado Municipal de La Solana.
66. CG, 1031, exp. 1. Individuos que constituían el Comité Primero, vigente hasta finales de septiembre, en Auditoría del Ejército de Ocupación, AMLS, Leg. 444. Que Juan Antonio Maroto Guerrero era entonces el presidente del Comité lo declaró, entre otros, Manuel Cañadas Manzano, uno de los «escopeteros» que actuó a sus órdenes (AGHD, Madrid, 2645/6153).
67. El dato clave referido a la actuación de Carmelo Martínez Aguilar como comisario del Cuartel de Milicias lo aportó Diego García Abadillo Galiani, el comisario suplente y secretario del primer Comité de Defensa (AGHD, Madrid, 6806/2295).
68. Los chóferes reiteraron sus declaraciones en multitud de sumarios. Pero en el de José García Abadillo Díaz Albo (a) Calzoneras, al que exculparon, precisaron cada uno a qué milicianos y dirigentes transportaron respectivamente (AGHD, Madrid, 2669/5216, fs. 27-29). Según esta fuente, los individuos presentes fueron: Andrés Briones, Atujos, el hijo de La Camposantera (que murió en el frente), Galope el policía, Felipe Nieva Jimeno, Berengena, Casado, Maroto, Francisco (a) Chuchas, Saco de Picón, Manuel Cañadas, Manolillo el Criminal (tal vez se trataba del mismo personaje que el anterior), El Monago, El Granadero, Vivillo, El Birro y dos milicianos más de Membrilla. En algunas declaraciones de los milicianos se confirmó la presencia de varios de esos individuos. José Gómez Pimpollo Serrano recordó a Amores, Antero Alhambra, Daniel (a) El Birro, Salvador Chaparro, Francisco Lara Servilla y Félix Pintado (AGHD, Madrid, 148/563.). A su vez, Salvador Chaparro contó que en el camión que transportó a los diez presos iban también unos diez o doce milicianos, «todos ellos con escopetas», salvo él mismo, José Gómez Pimpollo y Félix Pintado. Entre los que iban con armas recordó a Francisco (a) Chucha, Gabriel González, el apodado [Manolillo] el Criminal, otro apodado Rada, Antero Alhambra y José (a) Piso (AGHD, Madrid, 143/213).
69. AGHD, Madrid, 4922/5569, f. 16.
70. «Pieza separada de Alzamiento Nacional», CG, 1031, exp. 1.
71. Copia de la nota manuscrita, cortesía de su hija, Amparo García Muñoz.
72. La destitución se acordó por unanimidad del alcalde (Gregorio Salcedo) y los ocho concejales asistentes: Patricio del Olmo Ruiz, Juan Antonio Morales, Alfonso Ángel-Moreno, Juan Nieto, Gaspar Mesino, Carmelo Martínez Aguilar, Ángel Núñez-Arenas y Juan Vicente Marín. Cf. AMLS, L. 1427, Actas del Pleno, 17 de agosto de 1936 e informe de la alcaldía, 28 de junio de 1946, AMLS, Leg. 560.
73. Decl. de Ramón Palacios, Manzanares, 8 de marzo de 1940 (AGHD, Madrid, 2666/2786).
74. Decl. La Solana, 19 de mayo de 1939 (AGHD, Madrid, 33782/5431).
75. Entrevista a su cuñada Pilar Muñoz Sánchez-Ajofrín, La Solana, 9 de agosto de 2003.
76. El análisis de ese suceso, en Rey Reguillo (2008), pp. 416-420.
77. Decl. en La Solana, 21 de mayo de 1939 (AGHD, Madrid, 2664/4888). También, decl. de Julia Orozco Barrera, 11 de marzo de 1941 (CG, 1029, exp. 1, f. 17).
78. Ibíd. Que la hora de la saca fue la indicada se confirma en el consejo sumarísimo de Saturnino Román Mulas (a) Tonete, otro de los milicianos presentes en la saca del 24 de agosto. Gabriel Plaza Guerrero, sobre las nueve y media de la noche habló con él y le refirió que «venía de trasladar a Manzanares a los diez detenidos» que al día siguiente aparecieron muertos en las puertas del cementerio de Membrilla (AGHD, Madrid, 3142/5694, f. 12 y passim).
79. AGHD, Madrid, 33778/1443.
80. AGHD, Madrid, 3142/5694.
81. AGHD, Madrid, 2664/4888.
82. AGHD, Madrid, 3786/5279.
83. AGHD, Madrid, 140/6153, fs. 7-8.
84. AGHD, Madrid, 3142/5694.
85. AGHD, Madrid, 145/5694.
86. Decl. en Manzanares, 23 de junio de 1939, AGHD, Madrid, 143/213, f. 13.
87. AGHD, Madrid, 143/213, fs. 11 y 12.
88. AGHD, Madrid, 2664/4888, f. 11. Al parecer, terminada la guerra El Birro pudo huir a Francia.
89. AGHD, Madrid, 33778/1443.
90. Cf. denuncia de Gregorio y Fernando Paniagua Rodríguez y José María Peinado Rodríguez, Madrid, 30 de marzo de 1939. Los dos primeros eran vecinos de Madrid y el segundo de Argamasilla de Alba. Gabriel González Jaime estuvo preso desde el 15 de febrero de 1938 al 28 de marzo de 1939. La cita final, en informe de Santiago Arévalo, alcalde de La Solana, 3 de agosto de 1942. Otros muchos informantes refrendaron lo mismo con datos pormenorizados (AGHD, Madrid, 6029/1782). También, AGHD, Madrid, 10938/6650.
91. AMLS, L. 1427, Actas del Pleno, 24 de agosto de 1936.
CAPÍTULO 7. DEPURACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA JUDICIAL
1. Información exhaustiva sobre esta temática, en CG, 1032, exp. 1.
2. A Eustaquio Miguel Bueno, secretario judicial de Alcázar, quisieron asesinarle en septiembre de 1936, pero consiguió huir a Madrid. Al secretario suplente del mismo juzgado, Felipe Molina, lo detuvieron y sólo recuperó su libertad tres meses antes del fin de la guerra (Ibíd., fs. 424-425). A Jesús González González, «de ideología de extrema derecha» y juez municipal de Alcubillas, le requisaron todo su capital y, ante el temor de ser asesinado, se escondió en Infantes, falleciendo al poco de terminar la guerra (Ibíd., fs. 451-452). El juez Martín Ochoa González Elipe, de Manzanares, se ausentó el 18 de julio y se refugió en Valdepeñas, pero luego fue detenido (Ibíd., f. 547). El fiscal municipal de Valdepeñas, Juan García Rabadán, no fue cesado, pero «por miedo» se ausentó de la localidad y consiguió refugiarse en Valencia (Ibíd., f. 554).
3. Ibíd., f. 427.
4. Ibíd., fs. 324-325.
5. Ibíd., fs. 303-304.
6. Ibíd., f. 546.
7. Ibíd., f. 569 (informe del juez municipal, 1 de diciembre de 1942).
8. Ibíd., fs. 469-470 (informe del juez municipal de Villamanrique).
9. Ibíd., fs. 532-533.
10. Ibíd., fs. 464-465 (providencia del juez municipal, 6 de octubre de 1942).
11. Ibíd., f. 578.
12. Ibíd., f. 501.
13. Ibíd., f. 528.
14. Ibíd., f. 578.
15. Sánchez Recio (1991) y (1994); Casanova (1999), pp. 161-171; Ledesma (2010), pp. 210-212. El mejor retrato del asalto a la Cárcel Modelo, en Salgado (2015), pp. 111 y ss.
16. Cf. Alejandre (1986) y Sánchez Recio (1994), p. 589, de donde proceden las comillas.
17. AMLS, RED, L. 785, 29.08.1936.
18. El Pueblo Manchego, 1 de septiembre de 1936, p. 1 y AGHD, Madrid, 245/5961.
19. El Pueblo Manchego, 5 de octubre de 1936, p. 1.
20. El Pueblo Manchego, 7 de noviembre de 1936, p. 4. Para la justicia «popular» en la vecina provincia de Albacete, Ortiz Heras (1996), pp. 121-181; Cataluña, en Solé y Villarroya (1989), pp. 122-145; Alicante, en Ors Montenegro (1995), pp. 70-77; Murcia, en González Martínez (1999), pp. 215-268; Madrid, en Ruiz (2015), pp. 189-197.
21. El Pueblo Manchego, 1 de septiembre de 1936, p. 4 y CG, 1027, exp. 1, fs. 187-194. Según el libro registro de sumarios incoados por el Juzgado de Instrucción Especial de la Rebelión Militar de Ciudad Real fueron «jueces de hecho o vocales del Tribunal Popular» entre 1936 y 1939: por la Federación Socialista, Francisco Gil, Antonio Cano Murillo, Fausto Alonso, Manuel Pastor, Manuel Muñoz y Carmelo Cárdenas; por el PCE, Martín Hernández García, Estanislao Rodríguez Delgado, Domingo Cepeda, Francisco Martínez, Martín Hernández, Julián Chico y Armando Sánchez; por UR, Francisco Serrano, Francisco Díaz Santos, Julián Lozano y Telmo Calvillo; por la CNT, Mariano Mateo, José Navarro, Eduardo Martín, Sebastián Camacho, Eduardo Morales y Salvador Gómez; por la UGT, Germán López, Antonio Ruiz, Felipe Sánchez y Anselmo García; por la JSU, Octavio Carrasco, Mariano Bartolomé y Francisco Martínez; por IR, José A. García, Antonio Palomares, Pedro Oliver [Cañizares] y Bartolomé Aragonés. Como fiscales actuaron Luis Jesús Rubio Díez de la Carrera y Fernando Miranda. Y como jueces instructores, Luis María Moliner y Lanaja (de la carrera judicial) y Álvaro González Arias. Como secretario de juzgado ejerció Rafael San Martín (CG, 1032, exp. 1, fs. 271-272).
22. AGHD, Madrid, 245/5961. Ortiz Heras (1996), p. 106 refiere que el 22 de septiembre fusilaron a 53 detenidos en Albacete tras las «insatisfactorias» sentencias dictadas por el Tribunal Popular de esa localidad.
23. Casanova (1999), p. 122.
24. Jesús Calero Escobar, natural de Almagro y capitán de Infantería en la Caja de Reclutas de Ciudad Real, donde tenía su residencia, fue condenado el 13 de octubre por rebelión militar a veinte años de cárcel y pérdida de empleo por el Tribunal Popular. En el mismo juicio y por la misma causa fue condenado a catorce años y ocho meses de cárcel Carmelo Madrid Sánchez, perito mercantil, fabricante de harinas, vecino de Valdepeñas y presidente del Partido Republicano Liberal Demócrata en esa localidad. Ambos fueron extraídos de la cárcel provincial el 31 de octubre y fusilados en la madrugada del 1 de noviembre en Fernán Caballero. Los dos negaron en el juicio toda implicación en el movimiento militar, aunque en el domicilio de Carmelo Madrid se encontraron un rifle y municiones; y de Jesús Calero aseguraron varios testigos que había adiestrado en el manejo de armas a varios vecinos de Almagro. Ernesto Sempere Beneyto le acusó de ser el organizador del fascio en ese pueblo y de haber disparado varios tiros contra trabajadores del lugar en la romería de la Virgen de las Nieves. Cf. AHPCR, J-153B; CG, 1027, exp. 1, fs. 108-109 y 372; 1031, exp. 2, fs. 20 y 22; 1032, exp. 1, fs. 350-353 y exp. 2, fs. 96-98; El Pueblo Manchego, 13 de octubre de 1936.
Los vecinos de Almodóvar juzgados el 5 de octubre, condenados a 12 años por «delito de rebelión militar en grado de conspiración» y que luego resultaron asesinados entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre, en Carrión y Fernán Caballero, fueron José Arévalo González, Vicente Cendrero Molina, Antonio Costi Huertas, Enrique Fernández Cañizares, Frutos García de la Santa y Tomás Redondo Gómez. Cf. AHPCR, J-153B; El Pueblo Manchego, 4 de octubre de 1936; CG, 1032, exp. 1, fs. 335-339 y exp. 2, fs. 87-88.
Juan Heredia Antequera, vecino y jefe local de Falange de Almedina, fue condenado el 26 de octubre por el Tribunal Popular a doce años por haberse manifestado dando «vivas al fascio» y «mueras a la República» el 20 de julio: «con el propósito de excitar al vecindario a la rebelión». Fue asesinado en Carrión el 5 de noviembre de 1936. Cf. AHPCR, J-153B; CG, 1032, exp. 1, fs. 343-345.
Los vecinos de Fuencaliente y hermanos Manuel, Román y Venancio Alonso Muñoz, los tres falangistas, fueron condenados el 24 de octubre por el Tribunal Popular a 17 años de cárcel por haberse reunido la noche del 19 de julio para sublevarse: «si bien no lo llevaron a efecto por faltar a la reunión el jefe del partido Francisco Blasco Ramírez» (asesinado este sin juicio previo el 9 de septiembre). Los mencionados fueron extraídos de la cárcel provincial el 5 de noviembre y asesinados en un lugar desconocido. Cf. AHPCR, J-153B; CG, 1027, exp. 6, fs. 29-31.
Los vecinos de Terrinches David Navarro Rodado y Victoriano Sánchez-Camacho Alcázar (sacerdote) fueron condenados por auxilio a la rebelión a 14 años y ocho meses de cárcel el 6 de noviembre. Cinco días después fueron sacados de la cárcel provincial y fusilados en Torralba de Calatrava. Cf. AHPCR J-153B y CG, 1032, exp. 1, fs. 405-408.
Por último, tres vecinos de Torrenueva fueron sometidos a juicio y condenados el 4 de noviembre por un delito de rebelión en grado de conspiración a 14 años y ocho meses de reclusión temporal: Bartolomé Ciorraga Delgado, Ignacio Plaza Fernández y Benigno Cea Cea. Dos días después aparecieron asesinados en el cementerio de Bolaños. Cf. AHPCR, J-153B; CG, 1032, exp. 1, fs. 366-375.
25. Decl. en Alcázar de San Juan, 13 de mayo de 1939 (AGHD, Madrid, 182/7741, f. 20).
26. CG, 1032, exp. 1, fs. 271-272.
27. Decl. de Ignacio Pascual Ramírez, Ciudad Real, 30 de abril de 1942, CG, 1032, exp. 1, fs. 248-258. Los señalamientos referidos por este testigo los corroboraron también en la posguerra los jueces obstruccionistas. Aunque José Zurita mencionó también al agente judicial Antonio Casado (cf. AGHD, Madrid, 245/5961, un legajo de alrededor de 1.500 páginas que recoge pormenorizadamente la actuación de los tres jueces citados).
28. Sobre la causa de los falangistas citados, que se celebró para enjuiciar su participación en el suceso de la casa de los Corcheros el 19 de julio, cf. AHPCR, J-153 B (7); El Pueblo Manchego, 23 de noviembre de 1936 y CG, 1027, exp. 1, fs. 54-55 y 58, y 1032, exp. 2, f. 106. Según la declaración de Francisco López Alarcón, padre de Jesús López Prado, el jurado Antonio Palomares Muñoz (de IR) fue el que con más ímpetu se mostró contrario al indulto. Los jurados que integraron el Tribunal Popular que los condenó fueron Francisco Gil, Antonio Cano Murillo, Telmo Calvillo, Julián Rubio, José Navarro, Anselmo García, Máximo Selas y José B. Aragonés. Como juez interino figuró León de Huelves y como fiscal Fernando Miranda. Los jurados suplentes fueron Fernando García, Antonio Palomares, Francisco Díaz Santos, Octavio Carrasco, Estanislao Rodríguez, Salvador Gómez, Francisco Martínez y Manuel Pastor (AGHD, Madrid, 245/5961, fs. 431-432).
29. AGHD, Madrid, 245/5961, f. 256.
30. AGHD, Madrid, 245/5961, f. 414.
31. Escrito fechado en Ciudad Real el 27 de julio de 1943 (AGHD, Madrid, 48206/993/7, fs. 305-308).
32. Cf. distintos informes y declaraciones en AGHD, Madrid, 48206/993/7, fs. 94-97, 160-162 y passim.
33. Cf. el informe que redactó José Luna Moreno, delegado provincial de FET-JONS a esas alturas, el 16 de junio de 1939, que por su puesto de secretario judicial en la Audiencia de Ciudad Real conoció muy de cerca las actividades de León de Huelves. Luna se reafirmó en otra declaración suscrita el 21 de junio de ese mismo año. Cf. también el informe del alcalde de Almodóvar [¿A. Corchada?], 27 de enero de 1942 y el del comandante del puesto de Almodóvar, el 8 de abril de 1942 (AGHD, Madrid, 48206/993/7, fs. 12-13, 64, 150-151, 212, 228-230 y 259).
34. Los asesinados fueron José Arévalo González, Vicente Cendrero Molina, Juan Cordón de Roa, Antonio Costi Huertas, Frutos García de la Santa, Enrique Fernández Cañizares y Tomás Redondo Gómez, cinco pertenecían a Falange y dos a Acción Popular (AGHD, Madrid, 48206/993/7, fs. 15, 24-25, 73-74). También, CG, 1028, exp. 3.
35. Las víctimas fueron Agustín Caja Soler, Ramón Costi Álvarez, Santiago Franco García-Minguillán, Ramón Morales Romero, Enrique Pérez Serrano Berastegui, Julián Redondo Tello, Fabriciano Sánchez García de la Pastora y José Luis Serrano Ubierna. Cf. decl. suscrita por Agustín Fernández y otros tres vecinos, Almodóvar, 26 de enero de 1942 (AGHD, Madrid, 48206/993/7, f. 17). También, CG, 1028, exp. 3.
36. Cf. las declaraciones del matrimonio y los avales en AGHD, Madrid, 48206/993/7, fs. 64, 126-127, 144 y ss., 180, 186, 194, 214-215, 218-221, 244-245, 292, 297-299 y passim.
37. Decl. de Ignacio Pascual Ramírez, Ciudad Real, 26 de marzo de 1942 y de José Zurita Morata, Madrid, 8 de abril de 1942 (AGHD, Madrid, 48206/993/7, fs. 186 y 194).
38. Véase el capítulo 12.
39. Decl. de Justa Alonso Morales, Ciudad Real, 8 de abril de 1924 (AGHD, Madrid, 48206/993/7, f. 90).
40. Decl. de José Labajo Alonso, Madrid, 23 de abril de 1939 (AGHD, Madrid, 245/5961, fs. 87-93).
41. Decl. de José Zurita Morata, Madrid, 21 de abril de 1939 (AGHD, Madrid, 245/5961, fs. 94-99).
42. Decl. de José de Castro Granjel, Madrid, 22 de abril de 1939 (AGHD, Madrid, 245/5961, fs. 105-108).
43. Decl. del magistrado Agustín Cabeza de Vaca, Madrid, 27 de abril de 1939 (AGHD, Madrid, 245/5961, fs. 118-119). A este testigo le constaba que el Tribunal Popular de Ciudad Real declaró más de setenta penas de muerte pero que los magistrados de carrera retrasaron la tramitación de esos expedientes y luego nunca más se supo.
44. Decl. de Manuel Rodríguez Zúñiga, Valdepeñas, 13 de mayo de 1940 (AGHD, Madrid, 245/5961, f. 303).
45. Decl. del notario Federico Rodríguez del Real, Valdepeñas, 13 de mayo de 1940, Ibíd., f. 301.
46. Decl. de Federico Collado Arce, Madrid, 4 de marzo de 1940 (AGHD, Madrid, 245/5961, fs. 280 y ss.).
47. AGHD, Madrid, 245/5961, f. 422.
48. Decl. de Jesús Rubio Díez, Ciudad Real, 15 de abril de 1940 (AGHD, 245/5961, f. 286).
49. Por ejemplo, a los vecinos de Picón Domingo Ballesteros y Basilio Navarro Aceña, que por hostilidad al régimen se les condenó a un año de vigilancia gubernativa (El Pueblo Manchego, 7 de marzo de 1937, cit. en CG, 1032, exp. 2, fs. 135-136).
50. El Pueblo Manchego, 3 de marzo de 1937, cit. en GG, 1032, exp. 2, f. 132.
51. El Pueblo Manchego, 17 de marzo de 1937, cit. en CG, 1032, exp. 2, fs. 145-146.
52. El Pueblo Manchego, 3 de marzo de 1937 y 12 de marzo de 1937, cit. en CG, 1032, exp. 2, fs. 133 y 142-145.
53. El Pueblo Manchego, 10 de marzo de 1937, cit. en CG, 1032, exp. 2, fs. 137-138.
54. El Pueblo Manchego, 6 de marzo de 1937, cit. en CG, 1032, exp. 2, fs. 129-130.
55. Las señoritas y señoras que resultaron encausadas y condenadas en aquel juicio a instancias del Ministerio Fiscal fueron Marina y Amelia Sáinz-Bravo Valle, Servilia G. de la Higuera Santos, Ángeles Muñoz Campos, María Brígida Serrano, Ángeles Fernández Prado y Pilar Serrano Ríez (El Pueblo Manchego, 21 de marzo de 1937, cit. en CG, 1032, exp. 2, fs. 155-156).
CAPÍTULO 8. PLURALISMO LIMITADO Y DIVERGENCIAS
1. Graham (2006), pp. 105-152; García (2008).
2. Balances de tales voces, en Reig Tapia (2006), pp. 538-539 y 545-548 y Ledesma (2010), pp. 202-209.
3. Decl. de Aurelio Serrano Martínez, concejal del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, 5 de julio de 1939 (AGHD, Madrid, 284/3956/1).
4. Decl. en Barcelona, 7 de junio de 1943, AGHD, Madrid, 135111/7992.
5. Decl., Malagón, 28 de marzo de 1941, CG. 1027, exp. 7, f. 59.
6. Cf. el extenso informe del alcalde de Pedro Muñoz, José Cañas Montoya, 8 de mayo de 1941, CG, L. 1029, exp. 27, fs. 86-89. Ver también el capítulo 10.
7. Decl. de Félix Peñuela Vela, 6 de mayo de 1939, AGHD, Madrid, 182/7741, f. 17.
8. Decl. ante la Comisión Municipal de Investigación, Alcázar de San Juan, s. f., AGHD, Madrid, 182/7741, s. p.
9. Decl. de Álvaro González Arias el 13 de mayo de 1939, AGHD, Madrid, 182/7741, f. 20.
10. Decl. de Manuel Sánchez López, 25 de abril de 1939, AGHD, Madrid, 182/7741, f. 24.
11. Aparte del testigo, el Comité de Gobernación de Alcázar de San Juan lo integraron Domingo Llorca, Francisco Blanco, Nicolás Martín Rivero, Emilio Tajuelo (PCE), Ángel Ramos Zarco (UGT), Avelino de Miguel (Republicanos Autónomos) y Justo Díez (IR). Decls. en 1 de mayo de 1939, 4 de mayo de 1939 y 29 de mayo de 1939, AGHD, Madrid, 182/7741, fs. 12, 19 y 23.
12. Decl., 4 de julio de 1939, AGHD, Madrid, 52550/4563, f. 86.
13. Decl. 29 de mayo de 1939, en Ibíd., f. 70.
14. Decl. 5 de septiembre de 1939, Ibíd., f. 161. En este mismo legajo se recogen muchas declaraciones de izquierdistas, directos colaboradores de Pascasio Sánchez, que coincidían en verlo como el vértice de la pirámide represiva en Villamayor.
15. Informe del sargento-comandante del puesto, La Solana, 6 de julio de 1946, CG, 1032, exp. 3, f. 753.
16. Testimonio referido al autor por Alejandro Izquierdo García-Comitre, hijo de aquel médico.
17. Véase el capítulo 19.
18. Informe del cabo-comandante del puesto, 26 de junio de 1946, CG, 1032, exp. 3, f. 602.
19. Informe de la alcaldía, 7 de junio de 1946, CG, 1032, exp. 3, f. 263.
20. Los concejales cuyo talante moderado y su no participación en crímenes se recogió fueron Carlos Gutiérrez Casanova, Victoriano Salas Rubio y Generoso Crespo Gómez (CG, 1032, exp. 3, fs. 225-227).
21. CG, 1032, exp. 3, fs. 873-874.
22. Informe del comandante del puesto, junio de 1946 (CG, 1032, exp. 3, f. 524).
23. La oposición de Zarco a las matanzas la reafirmaron muchos vecinos derechistas: AGHD, 3069/5843.
24. AGHD, Madrid, 15/5158 (cit. en f. 4).
25. AGHD, Madrid, 36998/2931, f. 14.
26. Informe de la alcaldía, Villamanrique, 24 de junio de 1946, CG, 1032, exp. 3, f. 572.
27. Entrevistas con Santos Reguillo Morales, La Solana, 28 de agosto de 1985; María y Pilar Muñoz Sánchez-Ajofrín, 10 de agosto de 1993 y José María García Muñoz, 19 de febrero de 2005.
28. AMLS, RSD, 713, 30 de junio de 1936.
29. AMLS, RSD, 713, 11 de julio de 1936.
30. Entrevista con Roberto García Catalán Muñoz, La Solana, 11 de agosto de 2003, que refirió cómo, al producirse los primeros asesinatos, Francisco García Catalán, su padre, entregó el carnet de IR y dijo: «Yo con criminales no trato». A su vez, Sebastián Briones Serrano, correligionario del anterior, mostró también su impotencia ante los asesinatos y su miedo a que los milicianos se pudieran volver contra los republicanos: «No podemos controlarlos». «Así no se va a ningún sitio» (entrevista con Remedios Briones Barrera, La Solana, 4 de noviembre de 2003).
31. CG, 1032, exp. 3, fs. 658-659.
32. CG, 1029, exp. 20, fs. 14-20.
33. CG, 1029, exp. 14, fs. 31-32 y 42.
34. Rey Reguillo (2008), pp. 481-483 y 543.
35. Informe del comandante del puesto, 1 de julio de 1946, CG, 1032, exp. 3, fs. 755-762.
36. CG, 1032, exp. 3, fs. 618, 699 y 821.
37. Cf. AGHD, Madrid, 3043/2823/14 y decl. de Luisa Caballero Dopazo, 17 de febrero de 1941 (CG, 1028, exp. 25, fs. 41-42). Ramón Dopazo fue uno de los dos candidatos del Partido Radical de Alejandro Lerroux que accedió al Ayuntamiento de Torralba en las elecciones parciales celebradas en diciembre de 1931 (El Pueblo Manchego, 21 de diciembre de 1931, p. 1).
38. Véase el capítulo 16.
39. Véase el capítulo 11.
40. Panorámica nacional, en Graham (2006), pp. 153-341.
41. CG, 1028, exp. 1.
42. CG. 1032, exp. 1, fs. 376-404.
43. Informe del alcalde José Cañas Montoya, Pedro Muñoz, 8 de mayo de 1941, CG, 1029, exp. 27, fs. 86-88.
44. AGHD, Madrid, 239/1288/2 y 401/1288/2.
45. Informe del alcalde, cit.
46. Véase el capítulo 10. Cf. también AGHD, Madrid, 187/1288/2 y 683/1288/2. Para Crispiniano Leal, AGHD, Madrid, 10229/3919. Sobre León de Huelves Crespo, AGHD, Madrid, 48206/993/7. Las conexiones de los dirigentes locales socialistas con Huelves las apuntó también el comunista y dirigente de la UGT Manuel Gijón Serrano, que fue presidente del Comité (AGHD, Madrid, 620/1288/2). Que las órdenes de llevar derechistas a Ciudad Real partieron de Huelves también lo afirmaron el juez municipal Amadeo Núñez Cañas (AGHD, Madrid, 239/1288/2) y el jefe de la Policía Municipal Domingo Vaquero Rojano (AGHD, Madrid, 329/1288/2).
47. BOPCR, 30 de agosto de 1937, p. 1. Natural de Villafranca (Navarra), maestra nacional y licenciada en Derecho, Julia Álvarez Serrano fue elegida, entre otros cargos, diputada por Madrid-provincia en las elecciones de febrero de 1936. Ocupó el Gobierno Civil de Ciudad Real entre el 13 de julio de 1937 y el 28 de marzo de 1938, siendo la primera mujer en España que desempeñó tal cargo: Diccionario biográfico del socialismo español, vol. I, pp. 40-41 y CG, 1031, exp. 1.
48. Extracto de las actas municipales de Torrenueva, sesión del 4 de septiembre de 1937, CG, 1032, exp. 3, f. 502.
49. Informe del gobernador civil, 21 de octubre de 1942, CG, 1031, exp. 1. Antipatías socialistas, en cartas de la Agrupación Socialista de Manzanares a la Comisión Ejecutiva del PSOE, 29 de agosto de 1938 y 6 de septiembre de 1938 (FPI, Comisión Ejecutiva del PSOE, AH-7-37). La sublevación comunista, en Alía (2015), pp. 219-231 y (2017), pp. 347-358.
50. Cf. las declaraciones de José Serrano recogidas en Alía (2017), pp. 137-138.
CAPÍTULO 9. LA RADIOGRAFÍA CUANTITATIVA
1. Ledesma (2010), pp. 169-170 y ss.
2. Ledesma (2010), pp. 157-158 habla de «lógica de contragolpe».
3. Esbocé estos argumentos en Rey Reguillo (2011). Se corroboran plenamente en el excelente análisis de Buitrago (2016) sobre la violencia en la capital manchega. Cf. también Ruiz (2012).
4. Cruz (2006), pp. 322-329.
5. Juliá (2008), pp. 388-390.
6. Bolaños, en CG, 1028, exp. 19.
7. Cit. en: http://heroesymartires.blogspot.com/2008/10/ciudad-real.html. Estos datos se publicaron en su día en el folleto Caídos por Dios y por España de la provincia de Ciudad Real, Ciudad Real, s.a., cit. por Alía (1994) y (2017).
8. Salas Larrazábal (1977), pp. 196-199, 359-363 y passim, e Id. (1988), p. 55.
9. Casanova (1999), pp. 148-152. A partir de la bibliografía, Prada (2010), p. 437 estima en 7.742 las víctimas de la violencia revolucionaria registradas en esta región: 920 en Albacete, 2.265 en Ciudad Real, 516 en Cuenca, 889 en Guadalajara y 3.152 en Toledo.
10. Acertadas consideraciones sobre estas fuentes, en Alía (1994), pp. 219-222.
11. Prueba de ello es que todavía en 1942 el Boletín Oficial de la Provincia seguía publicando listados de cadáveres anónimos con los datos disponibles (ropas, objetos personales…) demandando la colaboración de las personas que pudieran ayudar a su identificación. Por ejemplo, BOPCR, nº 14, 1942, pp. 5-6.
12. En algunos casos, cuando llevaban varias semanas o meses residiendo en la provincia, los hemos considerado vecinos, aunque formalmente no se hubieran dado de alta como tales. Sólo cuando acababan de llegar, antes o después del golpe, no se les ha aplicado esa excepción.
13. AGHD, Madrid, 3042/107817. Por mera propaganda, El Socialista calificó las acciones del Batallón Adelante sobre Miajadas, Mérida y La Tijera como «de tanto peligro como victoriosas» (El Socialista, 4 de septiembre de 1936, p. 3). También, Alía (1994), p. 223 y (2017), pp. 97-100, y Buitrago (2016), p. 717.
14. El Socialista, 15 de septiembre de 1936, p. 5.
15. Ibíd.
16. AMLS, L. 713, RSD, 24 de noviembre de 1936.
17. Bermúdez (2008).
18. Informe del alcalde, 10 de julio de 1946, CG, 1032, exp. 3, f. 712.
19. Actas del Pleno Municipal, 20 de febrero de 1937, CG, 1032, exp. 3, f. 734.
20. Informe del alcalde, 24 de junio de 1946, CG, 1032, exp. 3, f. 573.
21. El Pueblo Manchego, 22 de diciembre de 1936. Para la incidencia de estas variables en Manzanares, Bermúdez (1992), pp. 67-62.
22. AMLS, RSD, L. 718, 18 de abril de 1939.
23. Su nombre encabeza el listado de diez victimarios a los que se responsabilizó de 87 muertes hasta el 27 de agosto de 1936 (Informe del alcalde, Posadas, 29 de enero de 1941, CG, 1044, exp. 13, fs. 10-11).
24. Declaración de Eladia Adela Antón García, 7 de abril de 1940, CG, 1029, exp. 14, fs. 33-34.
25. Juliá (1999b), p. 27.
26. Véase el capítulo 13.
CAPÍTULO 10. A LA SOMBRA DEL BATALLÓN MANCHA ROJA
1. Ruiz Alonso (2004), pp. 285-286.
2. Por localidades, en 1936 las víctimas se repartieron así: Alcázar, 122; Argamasilla de Alba, 18; Campo de Criptana, 76; Herencia, 73; Pedro Muñoz, 64; Socuéllamos 51; Puerto Lápice, 7, y Tomelloso, 22.
3. Un análisis sobre Alcázar y Campo de Criptana, en González Madrid (2008), deudor por entero de la Causa General.
4. Memorial de la Comandancia de la Guardia Civil, 26 de abril de 1941, CG, 1031, exp. 1.
5. Cruz Villegas y Cruz Villegas (2008), pp. 1233-1234. Tras lo de Villarrobledo, el Batallón Mancha Roja fue enviado al frente de Madrid (Usera), luego al de Mérida y por último al del Jarama.
6. AGHD, Madrid, 769/3728/7 y 284/3956/1. Lo que en realidad ocurrió en Argamasilla fue una manifestación de mujeres en protesta contra el reclutamiento forzoso de jóvenes para enviarlos al frente. Visto el cariz que tomó el asunto, los dirigentes locales apelaron al envío de milicias desde Alcázar. Unas decenas de vecinos fueron detenidos y enviados a Ciudad Real, de los que una veintena nunca regresó (Memorial de la Comandancia de la Guardia Civil, 26 de abril de 1941, CG, 1031, exp. 1).
7. Según uno de sus miembros, el Comité de Gobernación lo integraban Domingo Llorca (presidente y alcalde de esta ciudad, PSOE), Francisco Blanco (vicepresidente, jefe de milicias y maestro nacional), Justo Díez (IR), Matías Jiménez Segovia (CNT), Nicolás Martín Rivero, Avelino de Miguel Pérez-Márquez (Republicanos Autónomos), Ángel Ramos Zarco (UGT) y Emilio Tajuelo Martín (PCE) (Decl. de Matías Jiménez Segovia, 29 de mayo de 1939, AGHD, Madrid, 1701/2094). Otro de sus miembros, Ángel Ramos Zarco, citó otros miembros del Comité: José Abengózar Lorente (JSU), Demetrio Luis Gómez y Pedro Marchante Segovia (PSOE): AGHD, Madrid 41639/3770 y 1942/3341/18. Según Matías Jiménez, fue miembro también Pedro Pascual (PCE) (AGHD, Madrid, 1701/2094).
8. AGHD, Madrid, 1943/6484.
9. AHPCR, Audiencia, J-154 A. Véase también la pequeña semblanza del personaje en el Diccionario biográfico de la Fundación Pablo Iglesias, accesible en la red.
10. AGHD, Madrid, 1841/6018.
11. AGHD, Madrid, 76/6138.
12. AGHD, Madrid, 1373/7091.
13. AGHD, Madrid, 844/2830/11.
14. AGHD, Madrid, 1701/2094.
15. AGHD, Madrid, 207/3197/10.
16. AGHD, Madrid, 118/2745.
17. AGHD, Madrid, 41639/3770.
18. La documentación que alude a esta matanza es copiosa, aunque para su reconstrucción se han cruzado múltiples testimonios en la medida en que en ningún lugar aparece un relato pormenorizado del hecho. Cf. CG, 1029, exp. 23 y 1031, exp. 1 y exp. 2, fs. 27-28.
19. AGHD, Madrid, 284/3956/1.
20. AGHD, Madrid, 41639/3770.
21. AGHD, Madrid, 76/6138 y 1701/2094.
22. Decl. el 22 de abril de 1939, AGHD, Madrid, 844/2380/11.
23. AGHD, Madrid, 1701/2094.
24. Circular nº 119 del 8 de agosto, AGA, Interior (08) 025, 2416.
25. CG, 1031, exp. 2, fs. 46 y ss.
26. Cf. el capítulo 6, Bermúdez (1992), pp. 68-69 y telegrama del Juzgado de Instrucción de Manzanares, 10 de agosto de 1936, sumario 146 de 1936 (AHPCR, Audiencia, J-561). A instancias de «los cabecillas del Frente Popular», todavía en la noche del 23 al 24 de agosto fue asaltada la cárcel de Almagro, siendo asesinados doce presos de manera impune tras conducirlos al pueblo vecino de Pozuelo de Calatrava (CG, 1031, exp. 2, fs. 214-215). El 24 de octubre le tocó el turno a la cárcel de Bolaños a manos de milicianos autóctonos «y otros de Madrid», pero en esta ocasión la mayor parte de los presos lograron escapar, registrándose aun así dos víctimas entre los detenidos allí mismo: Antonio Aldaria Calzado y Cesáreo Fernández Calzado (CG, 1031, exp. fs. 78 y 504-505).
27. AGHD, Madrid, 1701/2094. Alía (2017), pp. 97-98. Con acierto, Buitrago (2016), p. 719 afirma que «esta no fue la acción de un grupo incontrolado, fue una orden emanada de la autoridad frentepopulista porque los milicianos iban en “vehículos oficiales” y, tras la masacre, los cadáveres fueron registrados y los objetos de valor y más de siete mil pesetas fueron entregadas al Comité de Defensa».
28. Según este testimonio, el Comité lo formaban Eliberto [sic] [por Heriberto], Selas, Francisco Gil Pozo, Julián Pavón, Tortajada, Megías, Jesús Fernández, Antonio Ortiz Soto, Dionisio Gil Llanos (a) el Carbonero, Aragonés y Buenaventura Pintor (Decl. en Ciudad Real, 3 de abril de 1939, CG, L. 1027, exp. 1, f. 66). Cf. también AGHD, Madrid, 446/2990/6, 415/2878/8 y 447/3979. Una declaración clave fue la de Agustín Vacas Moreno, participante en la matanza, 9 de abril de 1939, CG, 1027, exp. 1, f. 98.
29. Decl. tomada del procedimiento sumarísimo nº 1119, 26 de abril de 1939, CG, L. 1027, exp. 1, fs. 180-181.
30. AGHD, Madrid, 9/977/1.
31. El Pueblo Manchego, 15 de septiembre de 1936, p. 4.
32. AGHD, Madrid, 1943/6484.
33. AGHD, Madrid, 118/2745 y 180/2228.
34. AGHD, Madrid, 182/7741.
35. AGHD, Madrid, 41639/3770.
36. Quirosa-Cheyerouze (1986), p. 142 recoge que el 15 de agosto, tras el bombardeo de Almería, las fuerzas del Frente Popular asesinaron a cuarenta militares rebeldes presos. Ledesma (2010), pp. 169-175 y 216-217 alude a casos similares de represalias tras bombardeos o razzias enemigas de aquellos meses en Cataluña, Irún, San Sebastián, Gijón, Málaga, Badajoz, Ocaña, Cartagena, Menorca, Guadalajara, Santander, etc. Aunque el caso paradigmático se dio en Madrid, con la llegada del Ejército rebelde a sus puertas, argumento esgrimido para las grandes matanzas de aquel otoño en la capital: Ibíd., pp. 226-236 y, sobre todo, las muy detalladas monografías de Ruiz (2012) y (2015), y Salgado (2014). Otra versión, que resalta el «vector» soviético, en Viñas (2007), pp. 35-87 y Preston (2011), pp. 458-508. Cf. también Gibson (1983); Cervera (1998), pp. 84-103, y Martínez Reverte (2004), pp. 577-581.
37. Decl. en Alcázar de San Juan, 19 de abril de 1939, AGHD, Madrid, 76/6138, f. 36.
38. Cf. CG, 1031, exp. 1, exp. 2, f. 71 y exp. 3, f. 195.
39. AGHD, Madrid, 207/3197/10.
40. AGHD, Madrid, 180/2228 y 76/6138, f. 37.
41. AGHD, Madrid, 284/3956/1.
42. AGHD, Madrid, 367/564/6.
43. AGHD, Madrid, 207/3197/10.
44. AGHD, Madrid, 1373/7091.
45. CG, 1031, exp. 1 y exp. 2, fs. 53-54.
46. Rey Reguillo (2008), pp. 200-201 y 394-396.
47. Informe del alcalde, José Cañas Montoya, 8 de mayo de 1941, CG, 1029, exp. 27, fs. 86 y ss. Montalbán, en AGHD, Madrid, 766/5333.
48. Composición del Comité de Defensa de Pedro Muñoz: presidente, Manuel Gijón Serrano (PCE); secretario, Lorenzo Serrano Collado. Vocales: Eugenio Mayordomo del Pozo (IR), Santiago Zarco García (IR), Francisco Rosado Ramírez (PSOE), David Pulpón Apio (PCE), Samuel Parra del Pozo (PSOE), Julián Escobedo Alcolado (IR), Ángel Escudero Panduro y Pedro Rodrigo Alcolea (JL) (CG, 1032, exp. 3, f. 785).
49. Eugenio Mayordomo del Pozo, de IR, y responsable de Abastecimientos en el Comité de Defensa, consideró responsables de esas expediciones al alcalde socialista Crispiniano Leal Montoya, que también era presidente de la Casa del Pueblo, al comunista Manuel Gijón Serrano y a Lorenzo Serrano Collado (AGHD, Madrid, 3172/5972). Indicó los mismos nombres y responsabilidades Eleuterio Alcolado Prados, secretario de la Casa del Pueblo, que a su vez reconoció ser responsable de la mayoría de los asesinatos cometidos en el pueblo («ya que ejercía sobre el alcalde cierto dominio») (AGHD, Madrid, 401/1288/2). Julián Escobedo Alcolado, socialista, sostuvo que en las expediciones a Ciudad Real actuaron al unísono tanto el Comité como la Gestora municipal (AGHD, Madrid, 840/3403).
50. AGHD, Madrid, 3069/5843. Según este testimonio, los dirigentes locales que suscribieron la decisión de llevarse del pueblo a los cuatro derechistas, pretensión defendida por los cenetistas forasteros, fueron, amén de algún otro, Elías Laferriere, Juan José López, David Pulpón Apio, Manuel Gijón Serrano, Lorenzo Serrano Collado y Ángel Escudero Panduro. Los cuatro últimos pertenecían al Comité de Defensa. También votó a favor el socialista Julián Escobedo Alcolado (AGHD, Madrid, 840/3403). La versión de Santiago Zarco coincide grosso modo con la de otros dos miembros del Comité que se opusieron al acuerdo: Samuel Parra del Pozo, afiliado a IR y a la UGT, y Eugenio Mayordomo del Pozo, también de IR (AGHD, Madrid, 841/4010/9 y 3172/5972). Eleuterio Alcolado Prados, secretario de la Casa del Pueblo, aseguró que la matanza del 15-16 respondió a la acción conjunta de los cenetistas de Madrid, la Gestora municipal y el Comité, aunque aseguró que fueron elementos de la CNT local los que fueron a Madrid (Conrado Serrano, José María Rodríguez y Elías Laferriere) a pedir refuerzos, siendo estos y algunos anarquistas de Alcázar los que efectuaron los asesinatos (AGHD, Madrid, 401/1288/2).
51. AGHD, Madrid, 10229/3919.
52. Según Manuel Gijón, la camarilla que elaboró la lista de los enviados a Ciudad Real en noviembre y diciembre la constituyeron Alejandro Escudero, Juan José Sotero, Dionisio Peinado, Antonio Montalbán y Amadeo Núñez, que a su vez actuaban en combinación con el abogado socialista León de Huelves Crespo, presidente del Jurado Popular de Urgencia de Ciudad Real, que era natural de Pedro Muñoz. La versión de Gijón Serrano es la más coherente, rica en nombres y datos sobre la represión en este pueblo de las aquí consultadas (AGHD, Madrid, 620/1288/2). Siguiendo las instrucciones del alcalde, Francisco Rosado Ramírez, que también era miembro del Comité, aparte de intervenir en unas cincuenta detenciones impuso multas por valor de 300.000 pesetas a los derechistas del pueblo (AGHD, Madrid, 622/1288/2).
53. AGHD, Madrid, 329/1288/2. Informes sobre las autoridades de este pueblo y los dirigentes de los comités en CG, 1032, exp. 3, fs. 521-525 y 782-785.
54. CG, 1029, exp. 30, 1031, exp. 1 y 1032, exp. 3, fs. 799-805 (comillas). Navarro Ruiz (2000), pp. 182-187 resalta el papel pacificador desempeñado por Urbano Martínez y Marcelino Jareño.
55. Los informes de posguerra fijaron en 115 las víctimas asesinadas en la localidad, pero si se aplica el criterio de la vecindad no se corrobora esa cifra. Presumiblemente, las víctimas restantes procedían de otras localidades: CG, 1032, exp. 3, fs. 526-529 y 789-792.
56. «Los sucesos de Herencia», El Socialista, 3 de julio de 1931. Blázquez Miguel (2009), p. 67.
57. AHN-S, Político Social Madrid, 1536/4454.
58. Los tres comités responsables de los asesinatos se relacionan en CG, 1032, exp. 3, f. 792.
59. CG, 1029, exp. 26 y 1032, exp. 3, fs. 789-792. Dos de los milicianos acusados por una testigo presencial de disparar contra el matrimonio citado fueron Ruperto García Valdivieso y Catalino García Parrado, ambos socialistas (AGHD, Madrid, 2139/6292 y 49078/735/1).
60. Ante la imposibilidad de recuperar los «muchos» cadáveres arrojados a esta mina en la posguerra surgió el acuerdo de taparla y de erigir un monumento para perpetuar la memoria de las víctimas (Informe del alcalde de Las Labores, 29 de enero de 1943, CG, 1029, exp. 2, f. 36). A instancias del Obispado de Toledo, en marzo de 2009 se abrió el pozo y se localizaron cerca de sesenta cuerpos, que se hallaban a unos treinta metros de profundidad con signos evidentes de haber sido asesinados a balazos («La mayor fosa de la represión republicana», La Razón, 28 de marzo de 2009; Natalia Junquera, «La Iglesia también abre las fosas de sus muertos», El País, 23 de enero de 2010). Según otra versión allí podía haber enterrados no menos de 350 cuerpos, 40 de los cuales se lograron individualizar, dejando el resto tal cual estaba por falta de presupuesto y la dificultad de lograrlo (Juan E. Pflüger, «Verdadera Memoria Histórica: La mina de Camuñas, un Katyn republicano en plena Mancha», La Gaceta, 24 de enero de 2010). La mitología al uso, que ha llegado a nuestros días, habla de varios miles de cadáveres allí depositados, muchos de ellos traídos incluso de Madrid. Pero al día de hoy las pruebas brillan por su ausencia. En nuestra base de datos, que se apoya en las declaraciones de los familiares de las víctimas, sólo constan 29 vecinos de la provincia de Ciudad Real arrojados a esta mina, aunque evidentemente pudieron ser muchos más, incluidos los de la provincia de Toledo u otros lugares.
61. AGHD, Madrid, 2139/6292.
62. AGHD, Madrid, 2139/6292.
63. González Madrid (2008) minusvalora los conflictos previos a la guerra, como si todo empezara de cero «en el marco de la ruptura de la situación preexistente por parte de los sublevados» (p. 1602).
64. La denuncia, suscrita el 5 de febrero de 1937, estaba firmada por el alcalde, IR, la Casa del Pueblo, la CNT y el PCE, e iba dirigida al jefe de la Guardia Nacional Republicana, comandancia de Ciudad Real (AGHD, Madrid, 2274/10).
65. Cf. los informes recogidos en CG, 1029, exp. 23 y exp. 25, fs. 113-116 y Memorial de la Comandancia, 26 de abril de 1941, CG, 1031, exp. 1. Referencias a los precedentes, en Rey Reguillo (2008). Esa correlación entre derrota y venganza la suscriben tanto Cruz Villegas y Cruz Villegas (2008), p. 1233 como González Madrid (2008), p. 1605.
66. Testimonio de Maximiliano Velasco, copartícipe en la matanza, AGHD, Madrid, 26998/2931.
67. En palabras de Maximiliano Velasco, AGHD, Madrid, 447/3979.
68. Estando en prisión, Laurentino Manzaneque Muñoz pudo ver cómo el 20 de agosto Antíoco Alarcos Rodríguez (IR), exalcalde, concejal y miembro del Comité, elaboró la lista de los presos que fueron llevados a Ciudad Real. La operación la maquinó con el jefe del Comité, Jesús Navarro Gallego (PSOE). En su época de alcalde, antes de 1934, Antíoco, que era protestante, prohibió a los católicos las manifestaciones religiosas en los espacios públicos de Criptana (AGHD, Madrid, 36002/2977).
69. AGHD, Madrid, 36998/2931. Algunas voces aseguran que la orden de esta masacre habría partido del comunista Pelayo Tortajada Marín, uno de los máximos dirigentes de la capital provincial, en connivencia con los dirigentes de Campo de Criptana (AGHD, Madrid, 120292/3169/17). Sin aportar ni una sola prueba, González Madrid (2008), p. 1604 sostiene que los asesinatos de Criptana «los protagonizaron un reducido grupo de personas […] que actuaron sin consentimiento o apoyo de las autoridades gubernativas».
70. González Madrid (2008), p. 1604 habla de dieciocho, pero incluye a dos criptanenses que eran vecinos de otras poblaciones.
71. CG, 1029, exp. 25. Lo de Acción Católica, en Cruz Villegas y Cruz Villegas (2008), p. 1232, aunque hablan erróneamente de diez mujeres asesinadas.
72. Cf. los informes recogidos en CG, 1029, exp. 25, fs. 109-111 y 113-116; 1031, exp. 1 (comillas finales) y exp. 2, fs. 180-181. Entre los que propinaron las palizas destacaron Telesforo Tapia Aguilar, Emiliano Cruz Ortiz y Olegario Manzaneque (AGHD, Madrid, 3600/3770).
73. Informe del jefe local de FET-JONS, 20 de octubre de 1942, CG, 1031, exp. 1, fs. 114-115. Entre los que abusaron de Pilar López cita a Cayetano Olmedo, Jesús Esojos, Juan Tapia y los apodados Rute y Chalvita. El llamado Villorro, una vez muerta, «se acercó a ella y entrándole los cañones de su escopeta en las partes genitales, le hizo un disparo».
74. AGHD, Madrid, 349/3689.
75. Decl. 17 de junio de 1939 (AGHD, Madrid, 35980/3659/3, f. 11).
76. AGHD, Madrid, 35980/3659/3.
77. AGHD, Madrid, 888/6137.
78. AGHD, Madrid, 888/6137.
79. Los detalles de ese testimonio demoledor, en AGHD, Madrid, 36998/2931.
80. Un listado de las autoridades municipales de Campo de Criptana, en CG, 1032, exp. 3, fs. 755-762.
CAPÍTULO 11. FÉLIX TORRES, SEÑOR DE LA GUERRA
1. Los cálculos proceden de mi base de datos. Cf. también para Manzanares CG, 1029, exp. 3 y Bermúdez (1992), y para La Solana, CG, 1029, exp. 1, Sánchez Delgado (2002) y Rey Reguillo (2019).
2. CG, 1029, exp. 4 y 1031, exp. 2, f. 193.
3. Torrenueva (2ª: 1,26%), Castellar de Santiago (3ª: 1,22%), Santa Cruz de Mudela (7ª: 0,90%), Valdepeñas (12ª: 0,70%) y Moral de Calatrava (13ª: 0,67%): cálculos propios: base de datos.
4. El Viso, en CG, 1030, exp. 7.
5. CG, 1030, exp. 6, fs. 10-13.
6. CG, 1030, exp. 5, 1031, exp. 1 y 1032, exp. 3, f. 506.
7. CG, 1030, exp. 4 y 1031, exp. 2, fs. 99-102. Santa Cruz de Mudela presentó la particularidad de que entre sus víctimas se encontraron cinco mujeres muy significadas políticamente. El caso sólo encuentra parangón con lo sucedido en Campo de Criptana.
8. CG, 1030, exp. 3.
9. Cf. por ejemplo El Socialista, 20 de diciembre de 1935, p. 2, que se hacía eco de que el 80% de los trabajadores de Moral de Calatrava se hallaban en paro y que muchos se veían obligados a emigrar.
10. Muy importante fue la que afectó a Santa Cruz de Mudela en septiembre de 1932 (El Socialista, 4 de octubre de 1932, p. 2 y 5 de octubre de 1932, p. 6) o a Torrenueva en mayo de 1933 (El Socialista. 25 de mayo de 1933, p. 6). Para la conflictividad agraria en la provincia, Ladrón de Guevara (1993).
11. Cf. El Socialista, 10 de octubre de 1931, p. 6; 5 de enero de 1932, p. 2; 13 de marzo de 1932, p. 3; 22 de marzo de 1932, p. 1; y 7 de mayo de 1933, p. 4, que se hizo eco puntualmente de los problemas de este pueblo.
12. El Instituto de Reforma Agraria patrocinó una explotación colectiva que proporcionó préstamos a los campesinos de la FTT socialista: la finca Barbequiera Prinada, de 525 fanegas, que a la altura de 1933 beneficiaba a 110 familias (El Socialista, 7 de mayo de 1933, p. 4 y 19 de agosto de 1933, p. 6).
13. El Socialista, 14 de noviembre de 1933, p. 6; Luz, 15 de noviembre de 1933, p. 7.
14. En abril de 1934, la Casa del Pueblo se quejaba de «la tenaz persecución» de sus afiliados por «los caciques monárquicos», con setecientos parados forzosos y la legislación social incumplida (El Socialista, 15 de abril de 1934, p. 5). Lo de 1936, en AHN-S, Político-Social, Madrid, 1536/4454.
15. El Sol, 15 de julio de 1936, p. 5, que no especifica sus nombres.
16. Cf. por ejemplo El Socialista, 24 de abril de 1933, p. 6; 21 de junio de 1933, p. 6; 22 de junio de 1933, p. 4; 29 de julio de 1933, p. 6, y 22 de agosto de 1934, p. 4.
17. Cf. El Socialista, 4 de septiembre de 1934, p. 1; 5 de septiembre de 1934, p. 3, y 6 de septiembre de 1934, p. 4; El Pueblo Manchego, 4 de septiembre de1934, p. 1; El Debate, 4 de septiembre de1934, p. 2; La Época, 4 de septiembre de 1934, p. 2; El Heraldo de Madrid, 4 de septiembre de 1934, p. 7; La Libertad, 4 de septiembre de 1934, p. 7; Luz, 4 de septiembre de 1934, p. 4; El Sol, 6 de septiembre de 1934, p. 8; La Tierra, 4 de septiembre de 1934, pp. 2-3.
18. AHPCR, Audiencia, J-632.
19. AHPCR, Audiencia, J-632. El Pueblo Manchego, 16 de octubre de 1934, p. 4.
20. El Socialista, 25 de febrero de 1936, p. 3 y 3 de marzo de 1936, p. 3.
21. El Socialista, 22 de septiembre de 1933, p. 4.
22. Informe de Manuel Merlo, jefe local de Falange, 19 de abril de 1939 (AGHD, Madrid, 629/5810). Las fiestas tras los fusilamientos las corroboraron muchos testigos o protagonistas directos. Por ejemplo, Eduardo García Jaime (a) el de las Gaseosas, que aseguró que las ejecuciones las festejaban en el Cuartel de Milicias, «donde se emborrachaban de satisfacción, diciendo que no iba a quedar ninguno que oliera a derechas» (AGHD, Madrid, 619/4756). Justo García Carrasco, que formó parte de la guardia del cementerio, señaló algo parecido. Después de los fusilamientos «iban a beber diferentes bebidas a orillas del paseo junto al cuerpo de guardia» (AGHD, Madrid, 226/7769).
23. AGHD, Madrid, 629/5810. En cierta ocasión acudió también a Infantes «con muchos milicianos con objeto de arreglar un tumulto que se produjo entre la UGT y la CNT» (AGHD, Madrid, 4811/4574). Una circunstancia similar a la que le llevó a El Viso del Marqués para aplacar los desórdenes que se produjeron en la localidad cuando unos anarquistas se presentaron allí para proceder a un fusilamiento en masa de 48 vecinos (AGHD, 3628/4594 y CG, 1030, exp. 7 y CG, 1030, exp. 7, f. 18). Las autoridades de posguerra subrayaron que el poder e influencia de Félix Torres se extendían a toda la provincia (AGHD, Madrid, 2599/2880/4). Cruz (2006), p. 325, califica de «señores de la guerra» a los individuos «encumbrados por su sola capacidad de ordenar la muerte de decenas de personas, a la sombra de un general, de unas siglas poderosas o de su máuser».
24. Decl. de Juan de Mata Fernández García, vecino de Valdepeñas (AGHD, Madrid, 629/5810).
25. AGHD, Madrid, 629/5810.
26. Cf. AGHD, Madrid, 629/5810; 621/1906 y 2599/2880/4. En CG, 1030, exp. 6, f. 14 y 1032, exp. 3, fs. 41-42 y 667-668 se citan también como miembros del grupo de confianza de Torres, en la alcaldía o el Comité, a José Álvarez Romero, José Bustamante, Matías Carrasco Muñoz, Santiago Castellanos Martín, Carlos Cornejo Cort, Vicente Fernández Sánchez, Teresa del Fresno Díaz, Alfonso García Sáez (a) el Morceguil, Juan de Dios León, Valentín López Cuesta, Juan María López Galindo, Ramón López Maroto, José López Martín, Jesús Mateos Sánchez, José Medrano Molina, Antonio Muñoz Villahermosa, Francisco Pintado del Fresno, Manuel del Pozo, Juan Ruiz Olivares Vivar, Columbiano Salamanca, Antonio Sánchez, Luis Santos Lorente, Alfonso y José Tercero Pérez. Estos hombres y los citados arriba habrían regido los destinos de Valdepeñas durante la guerra. En un escalón más bajo, el de las milicias, los incondicionales de Félix Torres fueron bastantes más.
27. AGHD, 629/5810.
28. Según esta fuente, el Comité lo componían entonces Félix Torres, Tomás Abad de la Torre, Marcelino Astiz Crespo, Francisco Pintado del Fresno y Manuel de la Torre Flores (AGHD, Madrid, 2599/2880/4).
29. Con todo, el indicador de los muertos puede resultar engañoso. La prueba es que enseguida se registraron heridos en Valdepeñas si nos regimos por los sumarios abiertos en su Juzgado de Instrucción: 21 de julio de 1936, Pablo Romero, múltiples heridas producidas por disparo de escopeta; 22 de julio de 1936, Blas Márquez Roncero, herido de un disparo realizado desde «un grupo numerosísimo» situado en las proximidades de la Casa del Pueblo; 25 de mayo de 1936, Tomasa Rivera Fernández, lesiones por disparo de arma corta; 26 de julio de 1936, Julián Rubio, fractura de la base del cráneo calificada de «gravísima»; 28 de julio de 1936, Luis Elola Osorio, muerto por arma larga; 28 de julio de 1936, denuncia de Alonso Ortiz Camarrón contra el vecino apodado Talegas por amenazas de muerte; 8 de agosto de 1936, Valentín Castillo Macías, lesiones producidas al salir despedido de una camioneta en la que marchaban varios milicianos (AHPCR, Audiencia, J-341B).
30. Informe del jefe local de FET-JONS, s. f., CG, 1031, exp. 1.
31. Informe del jefe de la prisión del partido de Valdepeñas, Pedro Juste, 6 de marzo de 1941, CG, 1031, exp. 2, f. 75. En ello coincide con la valoración efectuada por Marcelino Astiz, para quien los dos citados fueron los únicos «que debieron acordar dichos asesinatos» (AGHD, Madrid, 621/1906). El propio Félix Torres admitió su participación en la junta del Comité donde se tomó la decisión (AGHD, Madrid, 629/5810).
32. AGHD, Madrid, 2599/2880/4.
33. Versión de Roque Toledo Moraleda (AGHD, Madrid, 834/2931).
34. AGHD, Madrid, 1672/5530 y 2599/2880/4.
35. AGHD, Madrid, 3628/4594.
36. AGHD, Madrid, 619/4756.
37. Según Alfonso Pérez Megía (AGHD, Madrid, 226/7769).
38. AGHD, Madrid, 3628/4594.
39. Decl. en Valdepeñas, 29 de junio de 1939 (AGHD, Madrid, 3628/4594). El listado de los presentes en aquella operación, en tanto que ejecutores directos, inductores, colaboradores o espectadores por circunstancias, es amplio. Pero aquí no se puede garantizar que la nómina que se ha conseguido elaborar se agote en los nombres citados. Dirigentes: Félix Torres, Marcelino Astiz Crespo, Carlos Cornejo Cort, Juan Antonio López Merlo, Francisco Pintado del Fresno, Miguel Rojo Camacho, Antonio Ruiz García y Roque Toledo Moraleda. Ejecutores/colaboradores: Clemente Abellán Megía, José Álvarez Romero, Santiago Castellanos Martín (a) Robamiés, Domingo, Juan José y Ramos Castellanos Serrano (a) los Hoyero, Vicente Castro, Eduardo Chinchilla Arce, José Díaz Cañaveras (a) el Berberete, Ramón Díaz Gómez, Antonio Fernández, Domingo Fernández Romero (a) el Potra, Eduardo García Jaime (a) el de las Gaseosas, Miguel Gómez Crespo, Felipe Jiménez Ruiz (a) el de la Pava, José Laderas Rubio, Juan de Dios León Abad, Valentín López Cuesta [o Cal], Juan Antonio López Merlo, Saturio Madrid Nieto, José Madrid Prieto, José Mañas Sánchez, Victoriano Maroto Ruiz, Aurelio Martín Moreno, Juan de Mata Álvarez, José Merlo, Manuel Navarro López (a) el Granillas, Emilio Navarro Ruiz, Alfonso Pérez Megía (a) el Chato el Zorro, Laureano Ramírez, Victoriano Rodríguez, Víctor Roldán Toledo, Diego Ropero, Justo Rosales Ruiz de León, Emiliano Ruiz Ruiz, Jesús Sánchez Clemente, José María Sánchez Fernández, Arcadio Sánchez García (a) Canastos, Tomás Sánchez Navas, José Sánchez Roldán, Manuel de la Torre Flores, Juan (a) el de la Arena, Félix (a) el Paloducero, un tal Araque, un tal Gildo y los dos hijos mayores de Tomás Pocillas. Elaboración propia a partir de AGHD, Madrid, 226/7769; 598/7471; 619/4756; 621/1906; 633/2373; 1672/5530; 2566/2449 y 3628/4594.
40. Informe del jefe de la prisión, cit. (CG, 1031, exp. 2, f. 75).
41. AGHD, Madrid, 844/6144. Según Antonio Ruiz de la Hoz (a) Tonino, que intervino «en unas cinco palizas», las mismas se daban «con unas porras de goma maciza» (AGHD, Madrid, 226/7769).
42. AGHD, Madrid, 2599/2880/4.
43. AGHD, Madrid, 2599/2880/4 y 226/7769.
44. AGHD, Madrid, 3628/4594. Por su profesión de chófer, Emiliano Ruiz estuvo «a las órdenes de Félix Torres y de toda su camarilla». Por este motivo y por esperar en muchas ocasiones a las puertas del Retén y de la cárcel, tuvo ocasión de presenciar «muchas cosas», certificando que los que más se distinguieron por pegar a las personas de derechas fueron Félix Torres, Aurelio Abad Guzmán (a) el Chato, Marcelino Astiz, José Bustamante Castellanos, Alfonso García Sáez (a) el Morceguil, Felipe Jiménez Ruiz (a) el de la Pava, Juan de Dios León Abad, Valentín López, Ramón López Maroto, Juan Antonio López Merlo, José López Tébar, Saturio Madrid Nieto, Manuel Navarro (a) Granillas, Francisco Pintado, Manuel Pozo Sánchez, Miguel Rojo Camacho, Aurelio Rojo Sánchez, José Sánchez Roldán, Luis Santos (a) el Jaro Tuno, Manuel de la Torre Flores y un tal Belmonte, guardia municipal (AGHD, Madrid, 619/4756).
45. Carta dirigida al tribunal Militar, Valdepeñas, 8 de mayo de 1939 (AGHD, Madrid, 834/2931). El chófer Santiago Moya Redondela negó que el 3 de agosto acompañase a Roque Toledo a Madrid, por lo que puede que la cronología y algunos datos de este relato se alteraran a conveniencia. Al fin y al cabo, Roque se enfrentaba en esos momentos a los rigores del tribunal militar franquista, que a la postre lo condenó a muerte. Refuerza las dudas el hecho de que José Arrieta Soler, que era entonces interventor del ayuntamiento, afirmase que Roque Toledo no se opuso nunca durante esos meses en las sesiones de la corporación a los dictados de Félix Torres (véase Ibíd.).
46. Ibíd. Muy posiblemente, el viaje a Madrid tuvo lugar en una fecha posterior. A principios de agosto la radicalización violenta de los hombres de Félix Torres apenas había generado víctimas en Valdepeñas.
47. Ibíd. A partir de noviembre de 1936 el relato adquiere toda su verosimilitud y aparecen personajes que lo confirman. Santiago Moya Redondela certificó los extremos del viaje a Barcelona. Por su parte, Justo Moreno Jiménez suscribió todo lo referido a la denuncia ante el director general de Seguridad y demás gestiones, situando la visita al general García Gómez-Caminero por esas mismas fechas o un tanto después. Eduardo Baeza Merlo, maestro nacional, declaró que, tras ser desposeído de la presidencia del Frente Popular, Roque Toledo le comentó la conveniencia de presentar un escrito al Gobierno denunciando los asesinatos cometidos en Valdepeñas, consiguiéndose que cesase «la época del terror».
48. Ibíd.